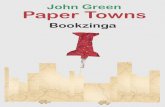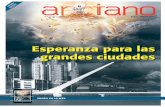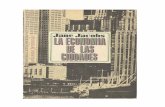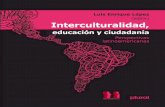Los derechos sociales en las nuevas constituciones latinoamericanas
CIUDADES LATINOAMERICANAS
Transcript of CIUDADES LATINOAMERICANAS
Cada país de Latinoamérica debió ajustar las relaciones que sostenía con los que, en el exterior, la compraban, y le vendían y atenerse a las condiciones que le imponía el mercado internacional.
DESPUÉS DE LA CRISIS DEL 30
Hubo revoluciones, cambio en la política económica, modificaciones sustanciales en los mecanismos financieros y monetarios y ajustes a las relaciones entre el capital y el trabajo, muchas veces perfeccionados por un energía política represiva de las clases populares.
…
Había desarrollo urbana, pero también al mismo tiempo, miseria urbana porque la demanda de trabajo superaba siempre la oferta.
…
La crisis representó una ofensiva del campo sobre la ciudad de modo que se manifestó como explosión urbana.
Múltiples posibilidades parecían ofrecérsele a países latinoamericanos de la década de 1940.
…
Seguía de cerca el que se había presentado en Estados Unidos y Europa, pero por diversas particularidades, adquirió caracteres socio-culturales distintos.
El fenómeno latinoamericano
Allí donde aparecieron las masas el conjunto de la sociedad urbana comenzó a masificarse. Cambió la fisionomía del hábitat y se masificaron tanto las formas de vida como las formas de mentalidad.
…
El número de los recién llegados creció a un ritmo mucho más veloz de lo que se desarrollaron los primeros grados de integración.
…
En las pequeñas ciudades crecía la vocación turística. Especialmente, se volcaban las visitante sobre los rincones históricos que recordaban en ese pasado que poco a poco se diluía en la grandes ciudades.
…
Las silenciosas plazas, las viejas iglesias, las casonas, todo ello encerraba un desvanecido recuerdo de historia política.
Las caravanas de los turistas nacionales y extranjeros comenzaron a alimentar la vida artificial de algunas ciudades que se constituyeron en «museos».
…
Ese disimulo del estancamiento alcanzó a muchas ciudades a las que la emigración había vaciado.
De otras más no pudo decirse que se disimulara su estancamiento. Ni por ellas ni por muchas otras pasó la «explosión urbana» puesto que ni en ellas ni cerca existía un polo o referente de desarrollo.
…
Tan vertiginoso fue el crecimiento de las grandes urbes que cada vez los habitantes originarios de ellas se constituían como una colonia más pequeña dentro de ellas. PE: Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, etc.
…
Pero el mismo fenómeno que contribuía a la formación de barrios residenciales y de otros bien acondicionados para funcionarios y empleados, ha arrojado sobre los suburbios a la masa confusa que ha buscado refugio en conglomerados de viviendas míseras, faltas de toda higiene.
…
Las grandes urbes se han vuelto el lugar donde millones de personas se dan, diariamente, matonazos en medio bocinas, radios, congestiones humanas y otras dimensiones para vivir.
…
El embotellamiento de vehículos en el centro y las avenidas, el aumento de la mendicidad en las calles, el caos civil todo es producto del «subdesarrollo del desarrollo».
…
Nadie quiere renunciar a la ciudad, vivir en ella se ha convertido en una suerte de destino al que se tiene derecho. El derecho de gozar a los beneficios de la civilización, a disfrutar del bienestar del consumo sumiéndose en un estilo de vida enajenante.
Sin embargo…
La presión sobre las tradicionales formas de vida que habitan las ciudades y cuyas vidas transcurrían en un sistema convenido de normas dio paso a la ciudad contemporánea, muchas veces anónima.
Después, la yuxtaposición de
clases
La población se asentó de lugares fijos y esto determinó del lugar desde donde se relacionaba con la «sociedad normalizada».
Grupos de personas aisladas que apenas establecían el vinculo con los otros habitantes de la ciudad por mera coincidencia geográfica.
La condición de inmigrante
Una sociedad instalada al lado de otra como un grupo marginal.
Un conjunto de seres humanos luchando por sobre vivir, incluso por vivir.
La condición de inmigrante
Pasaría mucho tiempo para que las nuevas generaciones se percataran de que la estructura de la sociedad urbanizada también les pertenecía a ellos.
Los sectores populares y la pequeña clase media empezó a construir una nueva masa a América Latina.
Las nuevas generaciones
La nueva masa no sólo fue anómica sino también inestable y franqueaba las normal que hasta hace poco acataba.
Con cada generación llegaba un nuevo índice de integración. Nuevas expectativas con respecto a la estructura de la sociedad y ciudad tradicional.
…
Nuevas estrategias para enfrentar al monstruo que tanto temían sus padres.
Las mujeres veían en el empleo del servicio doméstico la esperanza de insertarse y prosperar.
Los hombres se conformaron con hallar un trabajo en obras públicas en construcción
La integración
Otras más se resignaron al abandono y empezaron a lindar con el delito y la ilegalidad aprovechando que las dimensiones de las nuevas ciudades también favorecían el anonimato.
…
Buenos Aires, 17 de octubre de 1945 (El movimiento de los descamisados)
Bogotá, 9 de abril de 1948
La masa enardecida
El proletario industrial con poder adquisitivo y cierta organización sindical pudo alcanzar vedada a otros sectores populares.
La élite de las clases populares
Al crecer el numero de pertenecientes a la clase media también se incrementaron las actividades de tipo terciario. Venta de inmuebles, comisionistas, etc.
…
Al crecer el número de habitantes de las ciudades tradicionales fue superada la capacidad de estructura.
Las nuevas ciudades
En las organizaciones empresariales públicas y privadas se requirió de sistemas informáticos, de técnicos que operaban computadoras y se hicieron indispensables ingenieros, físicos, economistas, estadísticos, sociólogos y psicólogos para engrosar los equipos que se dedicaron al complejo «desarrollo industrial»
…
En la sociedad entera se masificaron los servicios de asistencia social que las grandes urbes requieren no sólo para las clases populares sino también para las clases altas y medias.
…
Al masificarse se superaron también los prejuicios y pareció transformarse, más que la economía, el estilo de vida. Por ejemplo, en las familias ya empezaron a trabajar el hombre y la mujer.
…
Una delirante persecución de signos de status se incorporó a la vida diaria agregando además las preocupaciones de la vida societaria.
…
Las clases altas, habiendo sufrido también el impacto de la masificación, se encontraban entonces en crisis. El primer signo de ellos fue la pérdida del papel de élite que hasta décadas antes habían desempeñado.
…
Aún así se empeñaron en abrir sus filas lo menos posible mediante el acentuación de su retracción y la conservación del culto a sus linajes y apellidos.
…
Aparecieron entonces dos sociedades yuxtapuestas: la sociedad escindida y la sociedad normalizada. Ambas adoptaron una actitud defensiva, corregida con intentos de hegemonía por parte de la clase alta cuando era necesario tomar medidas coactivas a la posibilidad de aplacar al enemigo con alguna concesión.
…
Pero ni la posición de clase alta podía impedir que a una persona la empujaran en las calles, que le tocara hacer fila para un ascensor, no podía asegurar que en un momento de urgencia pudiera encontrar un taxi o que, saturadas las redes telefónicas, pudieron obtener comunicación.
…
Aunque en principio fue el número lo que llamó la atención sobre que algo estaba cambiando. Pero lo que cambió fue la forma de moverse y la evidencia de que en las nuevas ciudades nadie conocía a nadie.
Metrópolis y rancheríos
Las posibilidades de transporte humano se vieron sobrepasadas.
Mientras que costosas a aparatosas redes de transito rápido se construían para resolver problemas de movilidad vial afectando el sistema tradicional del comunicaciones correspondiente a viejas formas de convivencia.
…
Ensanches, repavimentación y severos controles de tránsito procuran aliviar la gravedad de los problemas creados, en especial, por el numero incontenible de automóviles.
…
La fisionomía tradicionalmente achatada de las ciudades también se alteró por la aparición de edificio; monumentos erigidos al estado, a las empresas, a las aseguradoras, a las grandes compañías inversionistas extranjeras.
…
Los edificios fueron primero de oficinas y luego de apartamentos, primero en el centro y luego en los barrios.
Por cada dos o tres casa demolidas surgió un edificio de ocho o diez pisos que tenía de 20 a 30 viviendas para familias.
…
También esto modificó el valor de la tierra urbana y los terrenos se subdividieron ante la expectativa de la creciente demanda.
Finalmente , el número replanteó el problema de los servicios públicos, previstos e instalados para servir a un cierto radio con determinada densidad de población.
…
El correo padeció demoras y retrasos La policía vio sobrepasada su capacidad de respuesta.
Los bomberos se tornaron insuficiente.
Las escuelas y los cementerios se vieron llenos y sin capacidad para albergar más personas.
…
Progresaron los vecindarios contiguos al centro habitados regularmente por familias de pequeña clase madia.
Se dispersaron hacia la periferia en sentido norte o sur los más o menos adinerados.
…
La dispersión por clases caracterizó el desarrollo de las ciudades: este fenómeno no es nuevo, pero nunca había adquirido caracteres tan netos y evidentes.
…
Aparte de los comercios tradicionales aparecieron los centros comerciales y formas de relacionamiento artificial, dadas en función de buscar recreo, pero sobre todo, exclusividad. Los automóviles ya no sólo se requerían para suplir la necesidad de transporte sino también para evitar «proximidades indeseables».
…
PUBLICOS PRIVADOS
MEDIOS InformarEducarEntretener
Persuadir, convencer, entretener, vender, orientar políticamente.
ESPACIOS Tiene lugar la vida Conflictos, contradicciones, desigualdad, estratificación, exclusión.
Consumo, exclusividad, relacionamientos sin «tensión» vínculos artificiales.
Se acentuaron alrededor de las fábricas los barrios con características propias del proletariado industrial, otros tantos siguieron otros ciertos para asentarse. Sin embargo, los problemas habitacionales condujeron siempre a la aparición de conglomerados en sus cercanías.
…
Fundamentalmente, la conformación de núcleos habitacionales alrededor de las industrias siempre resultó inevitable, pero adquirieron matices diferentes los que se dieron forma espontánea de los que fueron levantados por el estado a por los sindicatos.
…
Buena parte de los obreros industriales con alta capacidad profesional, trabajo estable, buenos salarios y poderosas organizaciones sindicales que los amparaban y les proporcionaban servicios sociales fueron inscribiéndose en otras clases accediendo a una importante oportunidad de movilidad social.
…
Aparecieron en los países latinoamericanos las llamadas invasiones:
Callampas en chile. Villas en Argentina. Ciudades perdidas en México. Tugurios en Colombia. Barridos en Perú. Cantegriles de Uruguay. Sórdidos barrios amenazados siempre por deslizamientos de tierra.
…
Cada familia que llegaba a la ciudad procedía inmediatamente a la construcción de su vivienda haciendo uso de cualquier clase de materiales, al fin lo único importante era garantizar con su presencia un derecho.
…
Los migrantes conservaron las costumbres de sus lugares de origen y su forma de organización con una actitud preponderantemente gregaria, es decir, una vez interactuaban con la ciudad para ganarse la vida, ellos mismos entraban en una especie de aislamiento constituyendo un espectáculo deprimente.
…