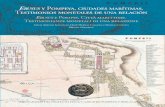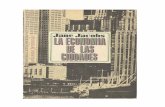URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 1 POBREZA Y DESIGUALDAD EN NUESTRAS...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 1 POBREZA Y DESIGUALDAD EN NUESTRAS...
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 1
POBREZA Y DESIGUALDAD EN NUESTRAS CIUDADES Una visión para las autoridades urbanas
Documento Base Primera Sesión de URB-AL 10 Gustavo Riofrío/ Sao Paulo Febrero 2003
INTRO Respecto de la pobreza urbana, hay dos características que distinguen América Latina del resto de aires geográficos: La primera tiene que ver con la importancia de la vida urbana. En 1970 la población urbana latinoamericana representaba el 57.2% de la población total. En 1995, superaba el 73% y en el 2005 llegará al 85% de la población total del continente 1. El nuestro es el continente más urbanizado de todos. En segundo lugar, a pesar que tres de cada diez habitantes son pobres, América Latina no es el continente más pobre del planeta sino aquel donde existe la mayor desigualdad. La diferencia entre ricos y pobres es tal que tanto el BID como el Banco Mundial le han dedicado informes anuales a este tema.
El presente documento busca acercarse al tema de la pobreza urbana con la intención de que sea de utilidad para autoridades locales y profesionales interesados en las ciudades de América Latina y Europa. Su propósito, entonces, no es académico, a pesar que es justamente el asunto de la conceptuación de la pobreza el que este documento quiere poner en cuestión en este texto, que debe promover las discusiones de base que orienten las actividades de la Red URBAL 10, lucha contra la pobreza urbana. Desde el inicio debemos advertir al lector de dos problemas relacionados, que conducen a limitaciones de este texto que van a estar presentes a lo largo de su lectura. El primero tiene que ver con el hecho que la mayoría de análisis sobre la pobreza urbana considera poco menos que irrelevante las realidades y la geografía de nuestras ciudades. Los pobres urbanos parecieran ser iguales en una ciudad que en otra y se diferenciarían de los pobres rurales en sus niveles de ingreso, la falta de algunos servicios y tal vez en la lengua que hablan. A lo largo de todo el texto, se buscará “leer” los asuntos de la pobreza en sus expresiones espaciales. Por esa razón, nos parece más pertinente aludir a “las ciudades” --incitando al lector a observar a sus gentes y a sus propias ciudades de carne y hueso--, más que de “lo urbano”, puesto que ello sirve para ocultar numerosas acciones prácticas que pueden ser efectuadas en una ciudad pro pobre. Debido a que el pensamiento dominante en el desarrollo es el de la economía, el intento de
1 CEPAL: Alojar el desarrollo. Una tarea para los asentamientos humanos. Santiago de Chile, CEPAL, LC/L 906 1995.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 2
este artículo está signado por los tiempos que vivimos: En vez de acercarnos a la economía desde la vida y desde la ciudad, buscaré acercarme a la ciudad desde las discusiones dominantes, que son las de la economía. El segundo asunto tiene más que ver con cuestiones del conocimiento, difíciles de abordar por este autor, que no opera en el mundo académico. Pensamos que aún no se ha logrado vincular de manera adecuada el acercamiento espacial, con el acercamiento social (y allí el económico) a los asuntos urbanos y que esto constituye un reto de primer orden para resolver complejos problemas de gestión urbana. Siguiendo a Harvey 2,
Toda teoría general de la ciudad ha de relacionar, de algún modo, los procesos sociales en la ciudad con la forma espacial que la ciudad asume. En términos disciplinarios, esto equivale a integrar dos importantes métodos educativos y de investigación. Yo diría que se trata de construir un puente entre los estudiosos con imaginación sociológica y los dotados de conciencia espacial o de imaginación geográfica.
La distinción entre la imaginación geográfica y la sociológica es artificial cuando lo que buscamos es ver los problemas de la ciudad en su conjunto, pero es, por otro lado, muy real cuando examinamos nuestros modos de pensar acerca de la ciudad. Podemos citar muchos investigadores que poseen una enorme imaginación sociológica (C. Wright Mills entre ellos) que, sin embargo parecen vivir y trabajar en un mundo en el que el espacio no existe. Hay también otros que, dotados de una gran imaginación geográfica o conciencia espacial, no llegan a ver que el modo en que está moldeado el espacio puede tener profundos efectos sobre los procesos sociales, y de aquí los numerosos ejemplos de bellos diseños en la ambientación moderna que resultan inhabitables.
Por último, conviene señalar una particularidad y una similitud entre las ciudades del Sur y las ciudades del Norte que no por obvias deben dejarse de lado, puesto que ellas deben y pueden constituirse en un elemento motor de los intercambios de la Red URB-AL. En primer lugar está el hecho que en las sociedades latinoamericanas lo que sociológicamente se conoce como las clases medias no constituyen la media ni la mediana estadísticas, como sucede en los países más ricos. En Latinoamérica, las clases medias son una minoría. Sin embargo, los modelos de funcionamiento de numerosas instituciones y hasta la forma de las ciudades están tomados de una realidad en la que las clases medias son lo predominante, independientemente de sus niveles de pobreza o riqueza. Si tomamos como ejemplo, la interrelación entre la seguridad social y la asistencia social, encontraremos que la mayoría de trabajadores europeos cotiza a la seguridad social y ello permite financiar a quienes solamente
2 David Harvey: Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI. Madrid 1977
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 3
pueden acudir a la asistencia social. Y si bien el desempleo y la pobreza aumentan en los países del norte, ninguno de ellos se acerca a los volúmenes latinoamericanos en los que entre el 50 y el 70% de los habitantes se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. La evidente similitud reside en que en todas las grandes ciudades del mundo se vive mal y todas las autoridades locales buscan encontrar los modos para que la convivencia urbana, fuente de creatividad y desarrollo sea mejor. De allí que el intercambio entre el Norte y el Sur permite –como en una función espejo-- extraer lecciones de cómo hace el otro para enfrentar los problemas de la realidad donde a cada uno le toca actuar.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 4
UNO UN RECORRIDO ARBITRARIO POR LA BIBLIOGRAFÍA SOBRE POBREZA Y POBREZA URBANA3 Las ciencias sociales de los noventa estuvieron fuertemente marcadas en la región por el predominio de la economía sobre la sociología, la antropología y la ciencia política. El predominio de los organismos multilaterales como productores de "pensamiento social" y la lógica defensiva y reactiva en la que se vieron envueltos los principales representantes del pensamiento crítico, se encuentran a la base de un panorama en el que los viejos tópicos del desarrollo y el cambio social fueron reemplazados por los de la pobreza y la exclusión en un contexto de globalización creciente. De allí que no deba llamarnos la atención la poca visibilidad de las investigaciones y las propuestas sobre el tema de las ciudades y la pobreza urbana. Como se verá de la rápida y arbitraria revisión bibliográfica que se presenta a continuación, las investigaciones producidas sobre el asunto en cuestión, se enmarcaron en los debates y análisis que sirvieron como referencia a la producción de las ciencias sociales y que encontraron en la pobreza un gran paraguas que cubrió todo. Pobreza y desigualdad: Un debate tecnocrático como telón de fondo El predominio del tema de la pobreza en las ciencias sociales de la región se afirmó desde fines de la década del ochenta en medio de las sucesivas crisis económicas de los países de América Latina y El Caribe. El agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y el retorno de la democracia política en la mayoría de nuestros países, fueron el trasfondo de la denominada "década perdida" que produjo el "síndrome de la caja vacía" en alusión al hecho de que el crecimiento económico en la región no estuvo nunca acompañado por una reducción significativa y sostenible ni de la pobreza, ni de la desigualdad4, fenómenos que empeoraron en esos diez años. Más allá de las distintas valoraciones y explicaciones sobre dicha década, dos hechos fueron claros: la pobreza se incrementó grandemente en los ochenta, afectando especialmente a los sectores urbanos5, por una parte, mientras que la desigualdad creció significativamente6, a pesar que por otro lado algunas de las características del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) como la movilización social y la regulación estatal, creaban una ilusión de igualdad7, por otro lado.
3 Esta sección ha sido desarrollada en lo fundamental por Eduardo Ballón a solicitud del autor 4 Fajnzylber, Fernando: Unavoidable industrial reestructuring in Latin América, Durham, NC. Duke University Press, 1990 5 CEPAL: Panorama Social de América Latina: 1997, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1998. 6 CEPAL: La brecha de la equidad: América Latina, el Caribe y la Cumbre Social, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1997 7 Altimir, Oscar: Crecimiento, ajuste, distribución del ingreso y pobreza en América Latina, en: J. Núñez del Arco (editor): Políticas de ajuste y pobreza. Falsos dilemas, verdaderos problemas, Banco Interamericano del Desarrollo, Washington D.C., 1995.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 5
En ese contexto, la pobreza aparecía como resultado de la interacción entre el crecimiento económico agregado y la distribución del ingreso8, antes que como un mero resultado del estancamiento del crecimiento. La literatura especializada llegó a definir mecanismos más específicos para explicar esta relación, identificando diversos factores como la escasez de trabajo durante la década, que contribuyó a la erosión de los salarios y a incrementar una brecha importante entre los trabajadores de las empresas formales y aquellos de las empresas informales, así como entre los que tenían mayor nivel educativo y el resto9. Las políticas de ajuste estructural y estabilización económica que se impusieron como respuesta a los ochenta y que afirmaron un nuevo modelo de desarrollo cuya difusión se vio facilitada por los profundos cambios que se han producido en la economía mundial (innovación tecnológica, derrumbe del socialismo y globalización), generaron una importante polémica sobre su impacto social. Había quienes las propugnaban y sostenían que promoverían un mayor crecimiento y reducirían la pobreza y la desigualdad10 y quienes las criticaban porque empeoraban la distribución del ingreso y estaban acompañadas por un fuerte incremento del desempleo y un aumento de la explotación como resultado del incremento significativo y defensivo de la informalidad11. Algunos de los resultados de aquellas políticas aplicadas en la década del noventa -un crecimiento económico moderado con una ligera reducción de la pobreza en zonas urbanas pero con niveles de pobreza y desigualdad superiores a los existentes al momento de la crisis de la deuda y el fracaso del ciclo de crecimiento para volver a los niveles de desigualdad previos a la década del ochenta12- obligaron a replantear la relación que se establecía entre crecimiento, pobreza y desigualdad. Fueron identificados factores claves para la desigualdad: en el nivel individual: la educación, la edad y el género13; en el nivel de los hogares: la participación de la fuerza laboral, la distribución de los activos y factores demográficos14; en el nivel territorial, las diferencias geográficas en la dotación de recursos naturales15. Sin embargo, quedó claro, hasta para los 8 Morley, Samuel: Poverty during recovery and reform in Latin America: 1985 - 1995, texto preparado para el proyencto UNDP/IDB/CEPAL: Macroeconomic policies and poverty in Latin America and the Caribbean, Banco Interamericano del Desarrollo, Washington D.C., 1997. 9 Edwards, Sebastian: Crisis and reform in Latin America: from despair to hope, Oxford University Press, New York, 1995. 10 Londoño, Juan Luis y Miguel Szekely: Distributional surprises after a decade of reforms: Latin America in the nineties, Occasional Papers of the Office of the Chief Economist, Interamerican Developmen Bank, Washington D.C., 1997 11 Portes, Alejandro: Neoliberalism and the sociology of development: emerging trends and unanticipated facts, en Population and Development Review, número 23, 1997. 12 CEPAL: Panorama Social..., ibíd. 13 Banco Interamericano de Desarrollo: Progreso Económico y Social de América Latina 1998-1999, Washington D.C., 1998 14 CEPAL: Panorama Social…., ibíd. 15 Gallup, John Luke, Jeffrey Sachs and Andrew D. Mellinger: Geography and economic development, Farvard Institute for Economic Development, 1998. Ver también, Escobal, Javier y Máximo Torero: Cómo enfrentar una geografía adversa?: el rol de los activos públicos y privados, Grupo de Análisis para el Desarrollo, Lima, 2000.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 6
organismos multilaterales, que la estabilización macroeconómica y el ajuste estructural --que en su diseño debían disminuir la pobreza-- no habían expandido el empleo ni habían incrementado los salarios. Tampoco el sistema educativo logró incrementar la oferta adecuada de trabajadores calificados, lo que en su diseño disminuiría la desigualdad. Presionadas por los resultados y por las distintas críticas que recibieron, las multilaterales se vieron obligadas a introducir modificaciones sustantivas en su discurso y sus propuestas sobre el tema16. Tanto el reconocimiento de la importancia de las regulaciones estatales en escenarios en los que los mercados no existen o funcionan mal17 como la aceptación de la importancia de instituciones formales e informales para enfrentar distintos conflictos sociales18 y la importancia creciente que se le asigna al capital social, trascienden las iniciales formulaciones simplistas de la estabilización macroeconómica y el ajuste estructural. Es claro que el debate ha estado fuertemente marcado por su carácter más instrumental y por su vinculación bastante directa con las distintas políticas económicas aplicadas en la región y fuertemente orientadas por las multilaterales. Como se observa del recorrido realizado por la bibliografía, el debate ha estado bastante constreñido por la teoría del desarrollo y la distribución que orientó numerosos estudios de caso (países) sobre el crecimiento y la situación de los ingresos, analizando los efectos de la política macroeconómica y el ajuste del sector externo, las políticas redistributivas a través de la educación, la tierra y las transferencias así como el papel de los distintos activos sociales19. En general, la idea más generalizada sobre la pobreza que fue la que la asociaba con la carencia, la escasez o la privación de bienes materiales que impiden la satisfacción de las necesidades de los núcleos fundamentales de la población que se encuentra en esta situación, fue crecientemente cuestionada en la medida en que se asumía que el desarrollo es bastante más que pura modernización económica, incluyendo también los ámbitos social, político y cultural, lo que lleva a asociar la pobreza no sólo con la sobrevivencia física sino también con su crecimiento como persona: inclusión social, participación política, sentido de pertenencia, identidad etcétera20. En los últimos años, y de manera paulatina, el pensamiento de Amartya Sen que define el desarrollo como la expansión de las capacidades de la gente y
16 Banco Mundial: La larga marcha: una agenda de reformas para la próxima década en América Latina y el Caribe, Banco Mundial, Washington D.C., 1997. Ver también, Banco Mundial: Más allá del consenso de Washington: las instituciones si importan, Banco Mundial, Washington D.C., 1998 17 Stiglitz, Joseph: Redefining the role of the State, Discurso para el X Aniversario del Instituto de Investigaciones del MTI, Tokio, 1998 (página web del Banco Mundial) 18 Acuña, Carlos y Mariano Tommasi: Algunas reflexiones sobre las reformas institucionales necesarias en AméricaLlatina, mimeo, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 1998 19 Para una revisión bibliográfica bastante completa sobre el tema ver, Kanbur, Ravi: Income distribution and development, World Bank Paper, November, 1998. 20 Corredor Martínez, Consuelo: Pobreza urbana: problemas de orden conceptual e implicaciones de política, Presentación al Seminario de Pobreza Urbana auspiciado por ALOP y el Banco Mundial, Río de Janeiro, mayo de 1998.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 7
que entiende la pobreza como un problema de privaciones y carencia de capacidades, ha ido ganando influencia y empieza a alentar un debate más abierto y complejo sobre el tema, que está ciertamente en sus inicios21 y que rompe con la lógica más tecnocrática y cerrada que es la que ha predominado hasta ahora. Para Sen la posesión de bienes y servicios constituye un criterio miope para definir el nivel de vida o de bienestar o la calidad de vida, puesto que las posibilidades de transformación de bienes y servicios (a partir de los entitlements o derechos) a realizaciones varían de persona a persona, según sus capacidades. En ese enfoque, se concibe a la persona en forma más dinámica y con un potencial propio, antes que como un ente pasivo, que sólo recibe, consume o disfruta, como en las versiones económicas ortodoxas. Desde este punto de vista, se consideran no sólo los logros sino también —y esencialmente— las libertades de acción. Para Sen es la propia libertad lo que importa, y no los medios por los cuales se la consigue. La pobreza urbana Las distintas elaboraciones que se han hecho en los últimos años sobre el tema de la pobreza urbana están fuertemente marcadas por el debate anterior y por las propias políticas de los organismos multilaterales. La producción desde la economía sobre el tema, aunque relativamente dispersa, ha tenido tres sesgos predominantes: i) el análisis de la estructura de demanda de mano de obra y los cambios en el mercado laboral en las ciudades como consecuencia del ajuste estructural, ii) el papel del sector informal y iii) el suministro de servicios básicos a los pobres urbanos. En lo que hace al primer sesgo, los distintos estudios intentaron explicar los efectos sobre el empleo de las políticas de ajuste estructural. La realidad muestra que la demanda de mano de obra ha perjudicado a los trabajadores no calificados, incrementándose los niveles de subempleo y desempleo con su consiguiente impacto sobre la pobreza urbana. Dado que según la teoría económica predominante, la liberalización del comercio debió haberse traducido en un incremento de la demanda de bienes producidos con mano de obra no calificada, las investigaciones incidieron en tratar de explicar dicho fenómeno en términos del abaratamiento de los bienes de capital22, de la caída de la protección a los sectores de uso intensivo de mano de obra que supuso el modelo ISI23 y también, como es
21 Sen, Amartya: Development as freedom, Alfred A.Knopf Inc, Washington D.C., 1999; Nuevo examen de la desigualdad, Alianza Editorial, Madrid, 1999; Resources, values and development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusets, 1984; Sobre ética y economía, Alianza Universidad, Madrid, 1989 22 Lora, E. Y F.Barrera: A decade of structural reforms in Latin America: growth, productivity and investments are not what they used to be, en Hausmann, Ricardo y E. Lora (editores) Latin America after a decade of reforms: what comes next, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 1997 23 Hanson G.H. y A. Harrison: Trade, technology and wage inequality, NBER Working Papers, Cambridge, Massachusetts, 1995.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 8
obvio, por las propias características institucionales de la legislación laboral24. En lo que se refiere al papel del sector informal, desde inicios de la década del noventa fueron fuertemente criticadas las visiones dualistas propias de la escuela de Chicago que entendían la pobreza como un problema de marginalidad surgido de los procesos de urbanización e industrialización25. En el contexto del ajuste estructural y la estabilización económica, han predominado en la literatura sobre el tema dos orientaciones claramente diferenciadas; la una, afirmando las "virtudes" de la informalidad y su potencialidad de acceder a la formalización por la vía de las leyes y reglamentos26; la otra, basada en el acceso o no a la tecnología y en la precarización de la producción. Ambas orientaciones identifican por lo menos dos características de la pobreza con la urbanización: de una parte, la manera desproporcionada por la que los pobres cargan con las externalidades de la producción; de la otra, la creciente vulnerabilidad de los pobres en las áreas urbanas, que resultan del intercambio comercial27. Finalmente, hay que señalar que desde el campo de la informalidad surgió con alguna fuerza un discurso que se pretende alternativo y que identifica una denominada economía popular que tendría fuertes bases de solidaridad28 Por último, en lo que hace al suministro de servicios básicos a los pobres urbanos, la atención mayoritaria estuvo repartida entre el análisis de los procesos de privatización de los mismos y su incidencia en sus precios y su calidad así como su relación con las nuevas dinámicas de exclusión social que se han generado en la región por un lado; por el otro, se multiplicaron también los estudios sobre el papel y las nuevas dinámicas de los sectores populares en el proceso de provisión de estos servicios. Como telón de fondo, la mayoría de los estudios miraban los nuevos procesos de ciudadanía diferencial, fragmentación y segmentación que se producen en buena parte de las principales ciudades latinoamericanas29 De manera complementaria con los tres sesgos anteriores, en los últimos años adquirieron cierta visibilidad distintos estudios focalizados en los temas de violencia y criminalidad en las grandes ciudades. Aunque a juzgar por la
24 Pessino, C.: Argentina, the labor market during the economic transition, en Edwards, Sebastián y Nora Lustig: Labor markets in Latin Amerca, combining social protection with market flexibility, The Brookings Institution, Washington D.C., 1997. 25 Mires, Fernando: El discurso de la miseria o la crisis de la sociología en América Latina, Nueva Sociedad editores, Caracas, 1993. 26 De Soto, Hernando: El misterio del capital: por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo, Ediciones El Comercio, Lima, 2000 27 Pérez Sáinz, Juan Pablo: Notas sobre informalidad y pobreza urbana, Presentación al Seminario de Pobreza Urbana auspiciado por ALOP y el Banco Mundial, Rio de Janeiro, 1998. 28 Razzeto, Luis: De la economía popular a la economía de la solidaridad en un proyecto de desarrollo alternativo, Programa de Economía del Trabajo, Santiago de Chile, 1993. 29 Castel, Robert: La lógica de la exclusión, en UNICEF (editor) Todos entran, Colección Cuadernos de Debate, Editorial Santillana, Bogotá, 1998.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 9
mayoría de las investigaciones30 los vínculos entre ellos y la pobreza urbana no son ni claros ni causales, es claro que además de erosionar los activos del desarrollo, tienen una repercusión exagerada en la imagen negativa que se construye sobre los pobres de la ciudad. A pesar de los indudables avances que se han producido en la materia y de distintos esfuerzos de largo aliento que buscan combinar el debate conceptual con distintas mediciones e incluso análisis de las percepciones de los involucrados31, es evidente que se está lejos aún de contar con una teoría sistemática de la pobreza urbana. Las explicaciones causales anteriores que la relacionaban con los fuertes procesos de migración del campo a la ciudad resultan marcadamente insuficientes y la atención que se ha prestado a algunos procesos nuevos - la movilidad descendente en las ciudades de importantes segmentos de población o las nuevas dinámicas de segmentación social en las ciudades- es aún muy limitada. Finalmente, algunos temas sustantivos, como el impacto de la globalización sobre los pobres urbanos, son apenas abordados. El concepto de pobreza y sus formas de medición Como es claro de lo dicho hasta acá, el concepto de pobreza predominante está muy ligado a la noción de desarrollo construida desde el mundo occidental. Los pobres hoy día, y desde hace un tiempo, son objetos del "saber", predominando tres perspectivas para entender la pobreza: i)la perspectiva del ingreso, en la que uno es pobre por debajo de una línea definida en base al ingreso suficiente para comprar una cantidad determinada de alimentos; ii)la de las necesidades básicas insatisfechas, en la que la pobreza es la privación de los medios materiales para satisfacer mínimamente las necesidades humanas; iii)la perspectiva de las capacidades y los derechos, según la cual la pobreza es una falla de las capacidades para alcanzar las realizaciones humanas por la falta de oportunidades antes que la imposibilidad de satisfacer necesidades o percibir un ingreso32. El desarrollo de la tercera perspectiva, alentada por el pensamiento de Amartya Sen y por el discurso de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano, amplía otros enfoques críticos como el del desarrollo a escala humana, que avanzaban en la reconceptualización de la economía, la pobreza y el desarrollo33. En este contexto, y a partir de los cambios que se han sucedido en el Estado, la sociedad y la economía, distintos autores han planteado el tema de la "nueva cuestión social" que se construye a partir de tres tipos de problema: la exclusión, la desestabilización general de la condición salarial y 30 Moser, Caroline y Elizabeth Shrader: El crimen, la violencia y la pobreza urbana en América Latina, Presentación al Seminario de Pobreza Urbana auspiciado por ALOP y el Banco Mundial, Rio de Janeiro, 1998 31 Restrepo Mesa, Clara Inés: Pobreza urbana en Medellín. Mediciones y percepciones, Corporación Región, Medellín, 2000 32 Sarmiento,, Libardo: Conceptos y metodología, en Fundación Social (compiladores): Municipios y regiones de Colombia, Santafé de Bogotá, 1998 33 Max Neef, Manfred: Desarrollo a escala humana, CEPAUR, Santiago de Chile, 1996.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 10
la cuestión de las clases medias. El eje de la reflexión lo define la idea de integración social de aquellos que resultan expulsados y/o marginados del sistema social. La política social se convierte en un tema central en tanto el espacio de configuración e implementación de los derechos sociales y la construcción de ciudadanía social en sociedades (sobre todo urbanas) duramente golpeadas por el desempleo, la flexibilización laboral, la informalidad y el empobrecimiento de las clases medias. En este escenario, la pobreza se entiende como un problema estructural, como un proceso masivo de exclusión de sectores de la población por fuera del sistema socioeconómico vigente34. De allí la importancia de considerar la pobreza en su centro y no sólo en sus márgenes como lo venían haciendo la reflexión y las políticas predominantes35. Como resulta obvio, el debate sobre el concepto de la pobreza ha dado origen a distintos sistemas para su medición, la mayoría de los cuales fueron alentados por las multilaterales. Los más recurrentes han sido el método de los ingresos (línea de pobreza) y el de los indicadores sociales. El primero consiste en comparar el ingreso per cápita o por adulto equivalente de un hogar con la línea de pobreza expresada en los mismos términos; los hogares con ingresos por debajo de aquella son considerados pobres. En América Latina este método se usa mucho con una variante que consiste en determinar una canasta alimentaria, calcular su costo y multiplicar éste por el recíproco del coeficiente de Engel (% del gasto que se dedica a alimentos) de algún grupo de hogares para obtener la línea de pobreza36. El método de los indicadores sociales busca medir la pobreza a partir de la evolución de diferentes indicadores sociales, recogiendo varias dimensiones del desarrollo social en términos de metas. Los indicadores que se usan son de resultado (niveles de satisfacción alcanzados en necesidades básicas), de insumo (los medios que se necesitan para satisfacerlas) y de acceso (las posibilidades que tiene la población para usar los recursos existentes). El método de las necesidades básicas insatisfechas es el más utilizado y consiste en comparar la situación de cada hogar, en cuanto a sus necesidades, con una serie de normas para cada una de ellas, que expresan el nivel mínimo por debajo del cual se considera una necesidad insatisfecha. Ambos métodos tienen limitaciones claras: el primero, en el mejor de los casos mide la pobreza alimentaria (la propuesta de CEPAL-PNUD); en el segundo, la proporción de hogares pobres y pobres extremos no es independiente del número de indicadores empleados y no se puede conocer la intensidad de la pobreza. Ante tales limitaciones, se vienen desarrollando
34 Levin, Silvia: Pobreza y ciudadanía social: notas en torno al caso argentino; en Revista Internacional de filosofía política, número 8, Madrid, 1996. 35 Rosanvallon, Pierre: La nueva cuestión social, Manantial editores, Buenos Aires, 1995 36 Boltvinik, Julio: Los organismos multilaterales frente a la pobreza. En, Libardo Sarmiento (Compilador): Pobreza, ajuste y equidad, Viva la Ciudadanía y Consejería Presidencial para la política social, CID, Santafé de Bogotá, 1994
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 11
distintos estudios participativos sobre la pobreza que usando la etnografía, pretenden llegar a las raíces de la pobreza y no a sus síntomas. Los denominados diagnósticos rurales rápidos, por ejemplo, se inscriben en esta perspectiva37. La lucha contra la pobreza y las acciones de focalización Bajo el paradigma predominante del mercado como ordenador de la sociedad, los grandes debates sobre la problemática social y la pobreza se centraron en las maneras de afrontar la pobreza, en las políticas para aliviarla o erradicarla antes que en el qué y el por qué de ella. En ese debate se implementaron una serie de políticas como la focalización, el subsidio a la demanda y la privatización, deviniendo la primera de ellas en una suerte de nuevo paradigma para el manejo del gasto social dirigido a los pobres. La focalización entendida como la identificación más precisa posible de los beneficiarios potenciales de las políticas y programas se convirtió en el centro del gasto social. Se puso el acento en los indicadores de la gestión social, en la evaluación de los programas y en la necesidad de una gerencia eficiente como complemento de la focalización en los más pobres y vulnerables, obviando el debate sobre el contenido de las políticas sociales, sobre su relación con la política económica y olvidando que ésta puede generar más pobreza que la que cualquier política social puede resolver. El nivel del gasto público asignado a los sectores sociales ascendió en la región a lo largo de la década del noventa superando en muchos casos las magnitudes que los mismos alcanzaron en el pasado. El promedio regional del gasto social público per cápita mostró un incremento de 27.5% en el período 1994-1995, con relación al período 1991, como parte de una tendencia que muestra que el ritmo de éste se mantuvo ascendente incluso en contextos de retracción como los que se observaron en Colombia, Guatemala y Panamá. La participación de los sectores educación y seguridad social fue la que más creció y el gasto en salud se incrementó en 10 de 13 países. Simultáneamente, si bien la pobreza desciende en números relativos de manera muy lenta, continúa incrementándose en términos absolutos, estimándose que la región tenía 240 millones de pobres el año 2000. Esta situación paradójica obliga a discutir la lógica de la focalización y más precisamente los denominados programas de compensación en el área social que surgieron para mitigar los efectos del ajuste económico. Nacidos de una meta política --sustentar social y políticamente la aceptación de los efectos negativos de la nueva política económica-- devinieron en una meta
37 McGee, Rosemary: La brecha de las percepciones. En: Revista Ensayo y Error, número 2, Santafé de Bogotá, 1997
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 12
de desarrollo que supone el combate a la pobreza incorporando la intervención de distintas instituciones, en especial de la sociedad civil38. Tras varios años de intervención, y sin hacer referencia al tema de fondo --el alivio a la pobreza y el combate a la desigualdad y la exclusión-- conviene precisar los entrampamientos que muestran estas políticas: i)su transformación -eran temporales- en formas de política social, debilita el rol institucional del Estado, dificultándose la construcción de sinergias, dada la autonomía que los caracteriza; ii)la opción por el demand driven approach dificulta el desarrollo de estrategias consistentes de lucha contra la pobreza que permitan concertar las diversas operaciones y programas de distintos actores gubernamentales y no gubernamentales, públicos y privados; iii)su dependencia de recursos externos constituye un contrasentido: en nombre de la lucha contra la pobreza se incrementa la deuda externa con sus consiguientes costos; iv)la sostenibilidad de sus intervenciones y sus proyectos no está garantizada; v)la participación de la sociedad civil y de los beneficiarios está lejos de constituir un consenso social y al tratarse de relaciones instrumentales, los riesgos del clientelismo político se incrementan; vi)la participación de las mujeres no está asegurada39. Indudablemente, en términos de "beneficios" y a pesar de sus límites, los fondos han sido efectivos. Hasta qué punto dicha efectividad contribuye a la superación real de la pobreza, es un asunto diferente. En lo que se refiere a su efectividad social para la construcción de ciudadanía y la modificación de la estructura de oportunidades y de participación en la región, los resultados son pobres. En lo que hace a su efectividad política --generar gobernabilidad, fortalecer distintas reformas sectoriales, alentar los procesos de regionalización y municipalización-- es claro que la tentación clientelística es más fuerte que la voluntad de construir un consenso social. El caso de las acciones de reparto de alimentos en la ciudad de Lima en 1991 es muy ilustrativo: para lograr la ultra focalización hacia los pobres entre los pobres se les individualizó, separándolos de las redes sociales a que pertenecían, debido a que los programas no podían atender a todas las familias pobres podrían ser beneficiarias de los alimentos. Los pobres coyunturales se separaron de los pobres estructurales, quedando como resultado una debilidad para la acción conjunta en medio de tan grave crisis. Tras más de una década de políticas sociales y de gasto social en general, orientadas por las características del proceso de modernización que vivió la región, y ordenadas por el mercado, cabe preguntarse cómo modificar la situación y evitar los severos riesgos de la desintegración social que corroen desde tiempo atrás a América Latina. Al focalizarse en la pobreza
38 Ballón, Eduardo: Fondos de inversión social y gasto social en América Latina: una aproximación preliminar; en Narda Henríquez (editora): Construyendo una agenda social, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1999. 39 Goodman, Margaret, Samuel Morley, Gabriel Siri y Elaine Zuckerman: Social investment funds in Latin America: Past perfomance and future role, IDB, Washington D.C., 1997
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 13
exclusivamente, la política social elude el principal problema social y característica latinoamericana: la desigualdad en la distribución del ingreso, la riqueza y el poder y la manera como alimenta la pobreza. Pareciera ser que la solución exige replantear el modelo de desarrollo y parte importante de las políticas macroeconómicas adoptadas por nuestros países. En sentido estricto, el alivio a la pobreza supone incrementar los ingresos en manos de los pobres, lo que supone la generación de empleo y de actividades productivas permanentes, creando las condiciones --infraestructura, energía, servicios, vías de comunicación etc.-- que permitan la competencia que no es posible entre segmentos absolutamente desiguales. Ello es evidente, si recordamos: i)las evidencias de la débil capacidad de inclusión del gasto social realizado en la última década de cara al incremento de la desigualdad social; ii)la creciente disminución de los espacios de lo público y la conversión de los ciudadanos en "privados" frente a la escuela, el hospital y las variadas formas de protección social; iii)las características de la privatización de los servicios públicos que han llevado a crecientes demandas por la regulación de la actividad pública con el fin de conseguir la protección de los consumidores; iv)la tasa de expansión demográfica y el aumento exponencial de la población en edad de trabajar que hacen que aumente continuamente la demanda de bienes públicos en la región40. La imposibilidad de atender la demanda en los términos que en el mundo del desarrollo se han considerado convencionales es un tema que se desarrollará más adelante. La ciudad y la pobreza: nuevos énfasis en temas recurrentes A partir de la dinámica organizativa de muchas de las ciudades del Tercer Mundo, algunos temas clásicos de la sociología urbana como los de las redes sociales y las estrategias de supervivencia41 adquirieron notoriedad renovada desde un enfoque que las define como capital social, entendiendo por tal al conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto42. La concentración en las redes, el capital social y las organizaciones populares expresan, en esta perspectiva, una visión relativamente positiva de la capacidad de la gente para superar las limitaciones de la pobreza urbana. En esta perspectiva, las raíces de la pobreza, que pueden encontrarse en el mercado y/o en el acceso diferenciado a éste, se 40 Bustelo, Eduardo y Alberto Minujín: Los ejes perdidos de la política social; en Papel Político, número 5, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 1997. 41 Un antecedente sustantivo de este tipo de aproximación se encuentra en Duque, Joaquín y Ernesto Pastrana: Las estrategias de supervivencia económica de las unidades familiares del sector popular urbano: una investigación exploratoria, Programa ELAS/CELADE, Santiago de Chile, 1993. 42 Durston, John: Construyendo capital social comunitario, Revista de la CEPAL, número 69, Santiago de Chile, 1999
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 14
enfrentan con el potencial de los pobres para hacer ante ellas a través de iniciativas personales de auto ayuda (creación de redes), mediante el empleo de sus relaciones sociales para suplir sus carencias en capital humano o material (enfoque del capital social) y por medio de iniciativas colectivas. Distintos estudios recientes contrastan las perspectivas de la marginalidad de los pobres urbanos con el potencial que tienen para hacerle frente mediante la utilización estratégica de sus activos43, explorando como su manejo incide o no en la vulnerabilidad familiar44 y analizando los factores institucionales que los excluyen45. Si bien los factores que incentivaron la creación de redes sociales entre los pobres urbanos han cambiado porque ha disminuido la cohesión comunitaria con la maduración de las ciudades en su infraestructura, su importancia sigue siendo innegable. De allí que el concepto de capital social aparezca con fuerza porque es definido como un producto del arraigo al aludir a la suma de recursos acumulados por el individuo a partir de sus redes duraderas y más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo46. La combinación de valores, solidaridad confinada, reciprocidad y confianza valedera aparece como la base de dicho capital que sirve como fuente para el establecimiento de actividades económicas de los inmigrantes, como recurso para la constitución y desarrollo de microempresas47 y para otros emprendimientos similares, al extremo que hay quienes no dudan en hablar de un neo institucionalismo económico48. El papel de estas formas organizativas empieza a ser fuertemente relevado en los nuevos discursos sobre el desarrollo y la democracia. El mismo aparece muchas veces asociado a otro tópico que adquiere gran visibilidad en los últimos años: el desarrollo local, entendido como aquél que se da dentro de un sistema de acción sobre un territorio limitado, capaz de producir valores comunes y bienes gestionados localmente49. Los procesos de descentralización y municipalización alentados en las últimas décadas constituyen el marco en el que se han desarrollado múltiples experiencias de planificación y concertación en las que se pondría en juego el denominado capital social.
43 Beccaria Luis, Laura Golbert, Gabriel Kessler y Fernando Filgueira: Vulnerabilidad, activos y exclusión social en Argentina y Uruguay, Documento de Trabajo CEPAL, Montevideo, 1998. 44 Moser, Caroline: The asset vulnerability framework: reassessing urban poverty reduction strategies, en World Development, número 26, 1998 45 CEPAL: Marginalidad e integración social en Uruguay, Montevideo, 1996. 46 Portes, Alejandro (editor): The economic sociology of immigration, Russell Sage Foundation, Nueva York, 1995. 47 Aliaga, Lissette: Sumas y restas. El capital social como recurso en la informalidad, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Alternativa, Lima, 2002. 48 Durtson, John: Qué es el capital social comunitario ? , CEPAL, Serie Políticas Sociales, Santiago de Chile, 2000. 49 Arocena, José: El desarrollo local, un desafío contemporáneo, CLAEH - Nueva Sociedad, Caracas, 1995.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 15
Muchas de aquellas experiencias de gestión local adquirieron gran visibilidad por las innovaciones que implicaban en términos de participación popular, gestión de presupuestos participativos, mecanismos de inclusión y equilibrios complejos entre participación y representación50.
50 Santos, Boaventura de Sousa: Presupuestación participativa. Hacia una democracia redistributiva, en Revista de Desarrollo Rural Alternativo, RURALTER, número 16/17, La Paz, 1998.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 16
DOS UNA MIRADA A LAS CIUDADES DE HOY Existe un amplio acuerdo que en el siglo XX las ciudades han cumplido de manera eficaz varias tareas en el sostenimiento del sistema. Anahí Gallardo señala que las ciudades:
• Comercialmente, generan mercados, centros de intercambio necesarios para la conversión de economías de subsistencia a economías dinerarias.
• Industrialmente, concentran crecientes volúmenes de fuerza de trabajo, lo que permite reducir los costos salariales y apoyar así, la acumulación de capital.
• Políticamente, dada la heterogeneidad de su población, producen una mixtura y atomización social que ayuda a atenuar los conflictos sociales.
• Socialmente, la mixtura de su gente implica la coexistencia de una diversidad de ideas y estímulos que posibilita el cambio y el desarrollo de actitudes, creencias y valores 51 .
Las ciudades por tanto, no solamente son soportes de la economía sino son soportes de la actividad humana y del conjunto e los procesos modernos de desarrollo, razón por la cual enfrentar los retos de la lucha contra la pobreza es una tarea en la búsqueda del desarrollo de ciudades para las personas y para el desarrollo y no solamente de ciudades para la economía. Estas constataciones sobre el papel progresista de las ciudades y de sus tareas no nos hacen olvidar las frustraciones del momento. En nuestros días pareciera que todo está dicho tanto en lo que se refiere a la pobreza como en lo que se refiere a la situación actual de las ciudades y que, frente a lo dicho, no nos queda mucho por hacer. Sucede que estamos frente a un problema de enfoque, que demanda la aproximación a diversos problemas que no se analizan de manera convergente. Las secciones que siguen buscan subrayar elementos que no son atendidos con la importancia que debieran tener, con el objeto de buscar pistas que orienten las intervenciones urbanas. ¿Lo urbano o las ciudades? Para las autoridades urbanas los análisis macro sobre la pobreza urbana no pueden ser sino desalentadores. Ellos muestran un contexto para su acción que no hace sino empeorar a pesar de los esfuerzos efectuados. En las últimas décadas ha aumentado sensiblemente la dotación de servicios urbanos en las grandes ciudades, pero ha aumentado la violencia; también ha aumentado el gasto de compensación social, pero aumenta el miedo hacia lo que pueda suceder cuando esos recursos se agoten y haya quienes se acuerden que esos gastos tenían el carácter de provisional. Inclusive ha
51 Anahí Gallardo: El rol de las ciudades en el proceso de desarrollo. Gestión y Estrategia #2 México: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num2/doc1.html /
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 17
aumentado el PBI, solamente para demostrar que más riqueza en un país o en una ciudad no quieren significar que haya más riqueza para sus habitantes, sino una peligrosa mayor desigualdad 52. En pocas palabras, los sentidos comunes generados en las últimas cuatro décadas --pero reforzados recientemente-- señalaban que si se hace un esfuerzo productivo se producirá un “goteo” o “chorreo” o “trickle down” de riqueza de los más ricos a los más pobres, pero ahora debe constatarse que esto no ha ocurrido. Por ello, en nuestros días todo parece oscilar entre dos actitudes por parte de especialistas y gobernantes: el escepticismo frente al resultado de las acciones que se enfrentan o el voluntarismo de hacer algo por mejorar la situación de las ciudades. El escepticismo proviene del convencimiento de que muchas de las acciones que muestran resultados positivos difícilmente pueden ser generalizadas de modo tal que proporcionen respuestas de cambio que sean conmensurables con la magnitud de la situación. El voluntarismo, esa actitud irracional que mueve las voluntades a tomar iniciativas puntuales e insistir en ellas con el máximo de esfuerzo posible, se alimenta de la constatación que en nuestras sociedades hay infinitas y constantes iniciativas de producción de vida que afloran en los momentos y de las maneras más inesperadas. Los enfoques desarrollados recientemente sobre la pobreza y la pobreza urbana se han concentrado tanto en el tema, que nos hacen olvidar el punto de partida para examinar las perspectivas de la pobreza y la desigualdad. Este punto debe encontrarse en la relación entre el desarrollo socioeconómico y el desarrollo urbano. Resulta curioso constatar que la bibliografía sobre la pobreza y desigualdad urbanas todavía tiene una defectuosa relación con las reflexiones acerca de la ciudad propiamente dicha53. Esta omisión se manifiesta en dos carencias que merecen ser desarrolladas en el futuro y que nos pueden proporcionar claves para la acción en las ciudades. En primer lugar, a pesar de la importancia que se le da al tema de la escasez de recursos económicos y humanos para el desarrollo y la necesidad del fortalecimiento de capacidades locales, poco es lo que se ha trabajado acerca del tema de la pobreza o riqueza de las ciudades mismas. En el momento en que se toca el tema del tejido urbano, normalmente se alude a aquellas porciones ocupadas por los pobres en los centros históricos o en las urbanizaciones progresivas como si el peso específico de éstas no tuviera influencia mayor en el resto (¿qué es lo que queda?) de la ciudad.
52 Una completa revisión de la situación se encuentra en: Camilo Arriagada: Pobreza en América Latina: Nuevos escenarios y desafíos de políticas para el Hábitat Urbano CEPAL Serie Medio Ambiente y Desarrollo # 27, Octubre2000. 53 La mejor prueba de esta afirmación reside en el hecho que en los textos presentados por el Banco Mundial, y los Ministros de Vivienda latinoamericanos a la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat no aparece mapa o plano de ciudad alguna. Solamente aparecen mapas de América Latina con gráficos y “pyes” con abundante información estadística. Todavía no conocemos algún sencillo documento que muestre mapas con los distintos tejidos urbanos existentes en todas y cada una de nuestras ciudades, información que está disponible en las oficinas de desarrollo urbano de todas las municipalidades.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 18
Los problemas de seguridad ambiental, las densidades urbanas, las características del transporte y hasta el mercado de suelo de la mayoría de las ciudades latinoamericanas se explican precisamente en la magnitud y características que en cada una de ellas tiene la urbanización popular. Por ello, resulta pertinente preguntarse si nuestras ciudades son pobres o es que hay pobres en ellas. La verdad es que no tenemos una clara respuesta 54 a esta interrogante, puesto que pareciera que la mayor pobreza relativa de las ciudades medianas y pequeñas tampoco nos indica que las grandes ciudades tengan los recursos suficientes para hacer frente a las tareas del desarrollo. En segundo lugar, los conocimientos acerca de las características urbanísticas de las ciudades no están debidamente relacionados con los conocimientos y las estadísticas acerca de sus habitantes pobres... y también de los “no pobres”. Pareciera que los estudios sobre pobreza enfocan cada vez mejor a las familias, pero lo hacen independientemente del medio en que viven o es que consideran al medio urbano –mejor dicho, al medioambiente urbano--como un contexto ajeno, virtual e intercambiable en el cual interactúan las familias y la sociedad. La lectura de los avances en los estudios sobre la pobreza no puede conducirnos a un típico error en la asignación de problemas, puesto hay problemas que acontecen en toda gran ciudad (la violencia), hay asuntos que aparecen en toda gran ciudad pobre (la extensión de la miseria), hay asuntos que acontecen en toda ciudad latinoamericana (el papel de la red extensa de las familias como soporte socioeconómico) y, finalmente, están los problemas de México, de Managua, de Kingston, de Caracas, Lima, La Paz, etcétera. En la última década puede constatarse un cierto divorcio entre los análisis de lo que acontece en las ciudades y el estudio de la pobreza y la desigualdad. No obstante, desde diversas entradas se viene generando la impresión que es necesaria una visión:
• Menos sectorial y más amplia de la pobreza urbana. • Más específica a lo urbano. • Que vincule en la práctica la lucha contra la pobreza con la lucha por
el desarrollo. Siguiendo a Arriagada, uno de los principales desafíos en la lucha contra la pobreza reside, precisamente, en “el diseño de Programas y proyectos en línea con un marco conceptual integrador de la pobreza y la ciudad” 55. Esto resulta evidente cuando concluimos que los enfoques acerca de la importancia de evitar la vulnerabilidad de los activos de los pobres inevitablemente conducen a considerar la importancia de la ciudad como un activo de primer orden.
54 Ver Pobreza Urbana y Desarrollo Año 7 #15 Buenos Aires, 1998, número dedicado al tema. 55 Camilo Arriagada, ya citado
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 19
Ello hace necesario que la práctica urbana conozca las relaciones entre el cambio económico y las modificaciones en el espacio urbano. Resulta indispensable, como dice Cuervo “reconocer la autonomía relativa del espacio urbano e identificar su propia lógica de transformación”56. La revaloración del espacio urbano desde la economía empieza a efectuarse desde varios horizontes académicos, ya que en la formación de clusters económicos que en determinadas áreas de las ciudades no resulta ajena la característica del tejido urbano mismo. No obstante estos enfoques merecen ampliarse aún, puesto que la estructura urbana y su historia influyen no solamente en los comportamientos económicos, sino en el conjunto de comportamientos de la sociedad. Las ciudades de nuestros días ya crecieron Al iniciarse el siglo XXI cada persona y cada institución puede contar con toda la información que necesita sobre las ciudades de nuestros países. Los medios de comunicación comunican en tiempo real cada hecho violento, cada discusión entre quienes toman las decisiones, cada reacción de la sociedad civil, cada catástrofe. El Internet pone cada vez más al alcance de todos toda la información estadística, estudios y análisis que se requieren sobre las principales ciudades de la región y del mundo. A diferencia de lo que sucedía en los años sesenta y setenta, en que nuestras sociedades no producían información y que los estudios producían hipótesis sobre la base de información empírica difícilmente obtenible, hoy no es el dato lo que falta. Si tenemos toda la información y aún nos cuesta entender lo que sucede, entonces deberemos aceptar que en la actualidad enfrentamos un problema de enfoque y que es necesario avanzar en diversos frentes hacia una mirada global de las ciudades, la pobreza y la desigualdad, en la perspectiva del desarrollo. Este problema de enfoque se expresa al menos en tres dimensiones:
• La débil relación entre los estudios sobre la pobreza y los estudios sobre la ciudad.
• La falta de creatividad en las propuestas de provisión de vivienda y de mejoramiento urbano para las mayorías, a pesar de los mega proyectos que se emprenden desde mediados de los años noventa.
• La falta de nuevas síntesis sobre las características de las ciudades latinoamericanas y caribeñas de nuestros días.
Ya se ha aludido a la primera dimensión; el segundo asunto será abordado más adelante cuando se examine la pertinencia de ciertos programas urbanos en la lucha contra la pobreza. Conviene referir ahora algunas dentro de las nuevas características de las grandes ciudades latinoamericanas, puesto que todavía prevalece una visión que corresponde
56 Luis Mauricio Cuervo: Desarrollo económico y primacía urbana en América Latina. Una visión histórico-comparativa Grupo de Trabajo CLACSO 2003, en prensa.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 20
a las características de las ciudades de los años sesenta y setenta. Vale la pena advertir que numerosas ciudades secundarias aún están en estado incipiente de consolidación urbana, razón por la cual resulta válido advertir a sus ciudadanos sobre los resultados del proceso urbanizador allí donde este ya llega a los niveles de las mega ciudades latinoamericanas. Además de las características de la pobreza urbana de nuestros días, las grandes ciudades latinoamericanas del nuevo siglo poco tienen que ver con las ciudades de hace cincuenta años, cuando se iniciara la explosión de la post guerra y el proceso urbanizador latinoamericano. De manera general, puede señalarse que, aunque con diferencias sub regionales, ha concluido la etapa del desarrollo explosivo de las grandes ciudades 57. Desde los años ochenta en algunas ciudades y más recientemente en otras, se ha ingresado a una etapa de la consolidación urbana, la cual coincide --con relaciones que no han sido suficientemente establecidas--, con la etapa post ISI. Hay varios órdenes de características que conviene señalar aquí: Respecto a los habitantes de las ciudades, puede afirmarse que:
• En la mayoría de países, en especial en Sudamérica estamos cerca de la transición demográfica. El crecimiento por inmigraciones ya no es el principal factor de crecimiento demográfico, sino el crecimiento vegetativo. A la vez, las tasas de crecimiento urbano han bajado sensiblemente, aún cuando existen importantes procesos de migración forzosa en aquellos contextos signados por la violencia o las crisis económicas en países como Colombia y El Salvador.
• Las pirámides de edades se modifican; aún si la mayoría de la población sigue siendo joven, ésta ya no está en los menores rangos de edad, sino en la franja superior a los 15 años, cuando menos. Esta nueva población ya no demanda salud preventiva y escuelas elementales, sino educación superior, empleo y vivienda. Aquí se encuentra la base demográfica del ahora llamado “problema de la juventud”.
• Los pobres de la ciudad no son exclusivamente inmigrantes. El mayor número de jóvenes pobres proviene de la misma ciudad. Se trata de jóvenes urbanos de hecho y de derecho, con una escolarización, socialización e inserción distintas en el medio urbano, lo que determina aspiraciones respecto de su futuro que difieren de aquellas de sus padres, y abuelos, así como comportamientos diferentes respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas.
• Los fundadores de la nueva ciudad --que hicieron urbanizaciones de clases altas, habitaron edificios de interés social o formaron barrios subestándard-- ahora pertenecen a la tercera edad y viven más años que sus ancestros. Al fallecer generan procesos de reparto de herencia y venta o adjudicación de viviendas entre los hijos que no tienen antecedentes en lo que su magnitud se refiere.
• Quienes eran jóvenes, pobres y a menudo inmigrantes en los años sesenta, han vivido distintos procesos de inserción social en la ciudad
57 El caso peruano está ilustrado en G. Riofrío: Producir la ciudad de los noventa, entre el Estado y el mercado. Desco, Lima 1989.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 21
de la sustitución de importaciones. Ello, así como la multiplicación de actividades urbanas, ha generado procesos de heterogeneidad social y diferenciación de intereses.
• A pesar que cada ciudad tiene su propia historia y características y a pesar que las élites y los procesos socio económicos difieren de un país a otro y entre las ciudades de un mismo país, desde los años cincuenta, las sociedades urbanas han tenido una percepción común respecto de la ciudad: había que construirla y había que alojar a la explosión demográfica. Ahora en que el proceso de construcción de la ciudad entra en una nueva fase, no resulta asunto de consenso que el problema principal ya no radica en construirla, sino en gestionarla.
• Los procesos ocurridos en la época de la explosión urbana generaron en la nueva sociedad en proceso de construcción sentidos comunes sobre la necesidad de construir la ciudad, de adaptarse a los cambios y, finalmente de progresar, participando cada uno a su modo de la ilusión del boom de sustitución de las importaciones. Estas actitudes estuvieron presentes en los diferentes estamentos aún cuando operaban mecanismos de segregación residencial y que en numerosos casos (pero no en todos) la sociedad preexistente no enfrentaba de manera decidida los cambios sociales que se producían. Se trató de sociedades de constructores más que de gestionadores de lo construido. En nuestros días, la ciudad genera otro tipo de actitudes: i)los pobres recién llegados ya no fundan barrios, sino acampan en la ciudad y ii)la misma ciudad genera parias urbanos, siendo las niñas y los niños el sector más vulnerable entre ellos.
Respecto al espacio construido, la situación en el nuevo siglo también es diferente:
• Las urbanizaciones precarias de los años cincuenta, sesenta y setenta ya se han consolidado. De ser barrios sin servicios ni equipamiento y con viviendas precarias, ahora son barrios en los que predomina el cemento y ladrillo. Han pasado de ser barrios con baja densidad por hectárea barrios con altas densidades. Aún sin resolver numerosos problemas de precariedad, aparecen nuevos problemas derivados de procesos de consolidación urbana espontánea que no son siquiera adivinados por los planificadores de la ciudad.
• Allí donde había una vivienda unifamiliar ahora hay dos o más familias de sectores medios y populares. Ellas subdividen, densifican y edifican en los remanentes del terreno preexistente. Los próximos censos nacionales mostrarán tanto un aumento de las personas por habitación como un descenso de la vivienda en propiedad (aunque sea precaria y no legalizada) y un incremento de las variadas formas de allegamiento y alquiler.
• En la medida en que aumenta la densidad de personas y actividades, aumenta la necesidad de contar con espacios públicos.
• Los problemas ambientales aumentan de manera inusitada. A pesar que en muchos casos hay esfuerzos exitosos de control de
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 22
emanaciones de fábricas y vehículos, el volumen de deshechos sólidos y líquidos mal dispuestos ha crecido de manera exponencial. Igualmente, han disminuido en calidad y cantidad las áreas verdes, los acuíferos y fuentes de agua para bebida para la población.
• Las ciudades se desarrollaron considerando que el único problema de suelo consistía en su precio y ahora encuentran que también lo es su relativa escasez. Independientemente de la discusión existente acerca de las economías o deseconomías de escala en las aglomeraciones de hoy, el valor de la habilitación urbana en las ciudades existentes aumenta como resultado de la creciente percepción de la importancia de revalorar el espacio ya ocupado. El crecimiento en altura en zonas de vivienda unifamiliar, la demolición y reconstrucción de edificaciones de los años cincuenta y sesenta son realidades que solamente se conocían en pocas ciudades latinoamericanas y ahora se generalizan en los tejidos urbanos. La explosión urbana cede paso a procesos de implosión urbana.
• El dinamismo del proceso urbano es tal que urbanizaciones con menos de 15 años experimentan vertiginosos procesos de cambio de uso que ningún zoning puede evitar, en caso de desearlo. Las administraciones municipales de vastas porciones de las ciudades estaban acostumbradas a resolver asuntos referentes a la urbanización y la vivienda nueva en suelo nuevo. Ahora tienen que aprender a manejar complejos problemas de la reurbanización y la reinvención del medioambiente construido, en magnitudes y características que superan ampliamente el entrenamiento recibido en lo que a los procesos de renovación urbana se refiere.
• Las ciudades latinoamericanas deben ahora efectuar cuatro tareas a la vez: i)completar lo que ya se ha consolidado de manera subestándard, ii)reparar y mantener lo existente y iii)adaptar las estructuras urbanas a las nuevas necesidades tecnológicas y de la producción y iv)acoger e incentivar las nuevas urbanizaciones de modo tal que no se consoliden de manera sub estándar.
• Como si fuera poco, el crecimiento de las ciudades no se hace únicamente –ni mucho menos—sobre la base de la ocupación o reocupación del territorio, sino sobre la base de saltos y comunicaciones originados por la interconexión informática a nivel mundial.
En pocas palabras, la ciudad pobre de la década del sesenta no tiene relación alguna con la ciudad pobre del siglo XXI. La ciudad en expansión ha dado lugar a la ciudad en franco proceso de consolidación, cuya magnitud varía en cada contexto sub regional.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 23
TRES POBREZA Y CIUDAD
El trabajo realizado por los equipos de investigación en los 4 sites urbanos revela un mundo laboral precario, caótico, informal e inseguro, a veces peligroso, pero siempre ingenioso. Los trabajadores y trabajadoras urbanas son genios de la versatilidad, realizando varios oficios a la vez, o pasando de uno a otro en reacción a las oportunidades del mercado.58
Al doctor Blackburn le faltó agregar, que estos genios de la versatilidad también reaccionan a cada momento a las oportunidades que le brinda la ciudad en que viven. La ciudad pro pobre o anti pobre59 La bibliografía reciente enfatiza que más allá de aquellos programas específicos que se enfocan en la pobreza (o la focalizan), las políticas globales de desarrollo pueden favorecer o no de manera conjuntiva al crecimiento económico, la generación del empleo y la disminución de la pobreza. Las políticas más adecuadas al respecto, serán llamadas políticas pro pobres. Otros autores60 señalan que el carácter del crecimiento será pro pobre o no según los sectores que crezcan: si crecen las actividades económicas que concentran a la mayor cantidad de pobres, el crecimiento merecerá esa calificación. Asimismo, como toda economía está estructurada por un sistema de incentivos que se basa en los precios relativos, en la estructura de los mercados y en el grado de acceso a éstos, existen elementos extraeconómicos que pueden influir en los sesgos que adquiera el crecimiento económico. De otro lado, nada garantizaría que el crecimiento no sea acompañado por una redistribución regresiva del ingreso, sobre todo en sus fases iniciales, tal como se sugiere a partir de la forma que adquiere la denominada curva de Kuznets. El BID (1997), en un documento vinculado a las estrategias para la reducción de la pobreza, señala lo siguiente:
Hay pruebas igualmente claras de que el estilo de crecimiento también es importante [...]. La creación de empleos es fundamental para reducir la pobreza. Si el crecimiento conlleva un uso intensivo de la mano de obra y crea empleos a un ritmo superior a la tasa de aumento de la fuerza de trabajo, no sólo las nuevas oportunidades de empleo se mantendrán a la par de la incorporación de nuevos
58 James Blackburn consultor y editor: Voces de los pobres-Perú. DFID – Banco Mundial. (Borrador – 21-02-02). 59 En la primera parte de esta sección seguiré casi textualmente la excelente revisión del abordaje de los economistas al asunto de las acciones “pro pobres” efectuado por Julio Gamero en: Equidad y pobreza, un balance. CLACSO, CEPES; Lima 2001 60 Patnaik (1997).
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 24
trabajadores al mercado laboral, sino que probablemente aumentarán los ingresos reales de las familias de los trabajadores no calificados debido a la disponibilidad de empleos para trabajadores secundarios de la familia y a la reducción del subempleo involuntario [...]. Esta estrategia [el aumento de la demanda de mano de obra no calificada en relación con su oferta] [...] puede denominarse estrategia de reducción de la pobreza por filtración.
A su vez, McKinley (1997), del PNUD, valoraba el crecimiento económico en función de su elasticidad sobre la disminución de la pobreza; así, señalaba que:
Un problema es que el ingreso per cápita de los pobres puede no estar creciendo tanto como el ingreso per cápita de toda la población. En este caso, los pobres no son partícipes equitativamente de los beneficios del crecimiento. Esto se estaría reflejando en una baja elasticidad del crecimiento económico con la disminución de la pobreza. Con miras a la reducción de la pobreza, esto implicaría que dicho crecimiento es ineficiente (traducción de Julio Gamero).
Estudios posteriores realizados por investigadores del Banco Mundial permitieron esbozar la hipótesis de que para aquellos países donde existe mayor desigualdad inicial se puede esperar menores tasas de crecimiento y, de acuerdo con este resultado, un menor éxito en la reducción de los niveles de pobreza. Siempre siguiendo a Gamero, allí radica la importancia de que los economistas intervengan con recomendaciones en determinar el tipo de crecimiento que rige a una nación. De hecho, Bruno, Ravallion y Squire (1995) sostienen que el crecimiento económico no tiene ningún efecto significativo sobre la desigualdad de los ingresos, a menos que se considere una articulación de políticas que ayuden a los pobres a acumular activos productivos —especialmente, políticas que mejoren la educación, la salud y la nutrición—. Escobal et al. (1998) obtienen para el Perú un resultado compatible con el de Schady (1999). Para ellos, las razones por las cuales un hogar transita desde la pobreza hacia la no pobreza —en un contexto de shocks de corto plazo— atañen principalmente a cambios en el estatus laboral y no al gasto realizado por Foncodes, el fondo peruano de compensación social. Este hallazgo señala claramente que el tipo de política que conviene promover para reducir la pobreza se debe basar en una dinamización del empleo antes que en una extensión de las políticas asistencialistas. De manera complementaria, parece ser que en cuanto a efectividad, las políticas sociales universales tienen un mejor desempeño relativo en el Perú. Para el caso del gasto público en educación, Francke (1994) encuentra que éste se distribuye de manera marcadamente progresiva y que su efecto sobre el coeficiente de Gini es de una reducción de 6%.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 25
En general, en numerosos trabajos (Birsdall y Londoño [1997] y Szequely [1997]) se afirma que mientras más equitativa sea la distribución de los activos físicos y humanos, tales como la tierra y la educación, se tenderá a observar mayores tasas de crecimiento económico. A escala nacional, este enfoque ha sido corroborado por Escobal et al. (1998), quienes señalan que activos como la educación, el acceso al crédito, el capital público y organizativo y el acceso a servicios públicos básicos tienen un efecto positivo y complementario sobre el gasto y la probabilidad de no ser pobre. De esta manera, dichos activos repercuten en la reducción de las brechas de ingresos. Otro resultado empírico que abona a favor de esta conclusión es reportado por Hentschel (1999), quien indica que los peruanos con mayor nivel educativo pudieron afrontar de manera más eficiente los ciclos económicos que sus compatriotas carentes de educación. Complementariamente, Shack (2000) encuentra que el nivel de educación es importante para explicar la probabilidad de ser pobre; sin embargo, su relevancia depende de la tasa de retorno con la que actualmente el mercado laboral peruano remunera a la educación. La revisión anterior, extraída del estudio de Julio Gamero, es de suma utilidad para efectuar sencillas preguntas ya no acerca de si las políticas globales de desarrollo son pro pobres, sino acerca de los enfoques que deben tener las acciones que las autoridades urbanas efectúan en sus ciudades. La acción edilicia sobre su territorio también puede ser pro o anti pobre, asunto difícil de abordar si es que se habla de pobreza “urbana” en vez de la pobreza en nuestras ciudades. Si el espacio y las posibilidades que la ciudad brinda para el ejercicio de las actividades productivas que involucran a los pobres mejoran, entonces la ciudad misma creará un medioambiente pro pobre. La economía de nuestros días siempre ha tenido problemas para entender al espacio. Para ella, el mercado es el único “espacio” válido, con claras reglas –las de la competencia perfecta—que explican todo de manera sencilla y seductora. Todo aquello que impide el desarrollo de la competencia perfecta es considerado una “imperfección”, un obstáculo temporal o permanente para el desarrollo del mercado. De allí la fascinación que ejerce en la actualidad la nueva visión del ciber espacio, un espacio etéreo, compuesto de bytes que viajan solamente constreñidos por el ancho de la banda, la velocidad del computador y el tiempo que demora el cerebro de las personas en actuar frente al teclado, único elemento físico en este espacio. No obstante lo anterior, el realismo de los economistas hace revalorar cada vez más elementos “extraeconómicos” y su influencia sobre el crecimiento. Ciertamente, el espacio físico y, por ende, la ciudad es una fuente inagotable de elementos “extraeconómicos”, los que no deben verse como imperfecciones del mercado, sino como la realidad donde las relaciones económicas –la pobreza y la riqueza—se generan. Veamos lo que sucede con una ciudad como Lima Metropolitana, que presenta de manera exagerada algunas características latinoamericanas: Su gran extensión, baja densidad, alto porcentaje de propietarios y escaso
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 26
mercado inmobiliario (debido a que se trata de autoconstructores que no pueden abandonar a mitad de camino la vivienda que producen) se refleja en una ciudad con baja movilidad residencial y con dificultades para el transporte de la fuerza de trabajo. Ello produce ciertas ineficiencias en el mercado, pero también genera otras eficiencias. Las ineficiencias pueden adivinarse y podrían ser pasto del evangelio neoliberal si éste se preocupara a conocer los asuntos espaciales. Del lado de las eficiencias están, por ejemplo, los mercados en el barrio donde los pequeños productores formales e informales inician sus actividades, obtienen empleo y conocimientos que no obtendrían en otro lugar. Es en esos mismos barrios, por cierto, donde se venden las mercancías, lográndose acumulaciones originarias de capital que permiten mejorar la producción, fortalecerse y asaltar el mercado mayor. Es el caso de los productores de puertas, ventanas y rejas de hierro para urbanizaciones, que no podrían ser atendidas por productores supuestamente “modernos” y “trasnacionalizados”. Como puede apreciarse, una forma específica de ciudad genera formas específicas de mercado y demandará inversiones urbanas específicas para que ella se consolide y sea más eficiente en la generación de riqueza. En este caso, los parques industriales para la microempresa, ubicados ya no en la “zona industrial” de la ciudad de modelo burgués, sino en las cercanías de las zonas populares donde la vivienda productiva florece constituyen una interesante tecnología a desarrollar. Entre los problemas que la ciudad muestra, respecto de la pobreza, es que no basta poseer ciertos activos; ellos constituyen el capital que se aplica a determinada actividad. Trejos y Montiel muestran para la realidad de Costa Rica que el rendimiento de la educación entre otros importantes elementos del capital de los pobres (y también el de los no pobres) no siempre es óptimo 61. Además de la manera como se remunera este capital, el hecho es que existe un desaprovechamiento que puede ser puesto en valor, de haber una política pro pobre en la ciudad. ¿Puede una ciudad movilizar estas energías? Si cada ciudad es única en su forma y costumbres (incluyendo las económico-productivas), también lo será –o, mejor dicho, lo seguirá siendo-- en su estilo de desarrollo. Ese estilo de desarrollo puede ser mejor orientado hacia la reducción de la pobreza y la búsqueda de equidad. Un error muy frecuente en las acciones de focalización-compensación consiste en concebir que el único territorio de acción pro pobre es aquel donde residen las familias de bajos y muy bajos ingresos. La ciudad debe ser un factor de igualdad de oportunidades y ello implica el libre acceso y disfrute de toda la ciudad y no solamente de aquellos lugares donde se concentra la pobreza.
61 Juan Diego Trejos y Nancy Montiel: El capital de los pobres en Costa Rica. Acceso, utilización y rendimiento. BID, Documento de trabajo R-360, 1999
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 27
La tendencia a la privatización de los espacios públicos, que originara la atención de los politicólogos en la década del ochenta resulta así a la vez una muestra de exclusión social y de limitación de las oportunidades de desarrollo humano de los pobres. La exclusión a que aludimos se muestra a través de mecanismos más sutiles y penetrantes que los de las urbanizaciones residenciales y los condominios cerrados que florecen en el continente. Se muestra en la falta de transparencia en la información sobre las oportunidades urbanas, en los controles selectivos en el acceso a los edificios públicos que ahuyentan a las mujeres en general y a quienes allí acuden por primera vez, en la falta de adecuación de las vías para el tránsito masivo de triciclos, el vehículo más apropiado para transportar a bajo costo pequeñas cargas en cortos trayectos. Estos sencillos ejemplos nos muestran la necesidad de emprender una lectura cartesiana sobre el uso de la ciudad por los diferentes sectores sociales, sobre la base de los numerosos testimonios publicados en los últimos años en todo el continente bajo el epígrafe de “vivir y producir en la ciudad”. Para tomar solamente un ejemplo, la discriminación que la ciudad latinoamericana hace de las mujeres es un asunto muy revelador. La mujer popular latinoamericana no tiene a su disposición instituciones de cuidado diurno como las creadas hace 150 años en Europa que las ayuden con sus niños pequeños. La mujer latinoamericana sale a la calle con sus niños no solamente las escasas veces que sale de paseo. El mobiliario urbano –mucho más barato y sencillo de obtener que un sistema de cuidado diurno infantil-- no le facilita esta tarea, sino todo lo contrario. Ciudades latinoamericanas que ya tienen lugares privilegiados en el parqueo vehicular para las mujeres encinta y personas discapacitadas con vehículo propio, no poseen equipamientos para cambiar los pañales ni siquiera para arrojar los pañales usados, no proveen en sus lobbys líneas de prioridad (los ahora famosos fast tracks) para el acceso de las mujeres con niños a los lugares públicos y, en general, le hacen sentir que su presencia es un estorbo. De esta manera la ciudad, niega a la mujer el acceso a la calle, al centro urbano, dificulta la difícil tarea de criar y socializar a los futuros ciudadanos y, usando un absurdo lenguaje economicista, disminuye la competitividad de la mujer pobre frente a las otras mujeres. Se trata, entonces, de una ciudad que en su política de mobiliario urbano –para no hablar de otras políticas-- no se orienta en una perspectiva pro pobre 62. No deben quedar dudas por tanto, acerca de que una política universal de acceso al conjunto urbano que permita el ejercicio libre y creativo de los activos individuales de los pobres constituye una de las principales medidas a lograr en la búsqueda de creación de medio ambientes que se orientan hacia el desarrollo y la superación de la pobreza. 62 Con lo anterior no queremos indicar que no se necesitan lugares de cuidado diurno infantil. Hay, experiencias interesantes de acciones comunitarias al respecto. Las de la ciudad de Bogotá cuentan con auspicios gubernamentales, mientras que en las de Lima apenas si hay algunos alimentos donados, sobrecargando a las madres trabajadoras en vez de ayudarlas a aliviar esta tarea
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 28
La ciudad como satisfactor social vulnerable En la década del setenta se acuñó el concepto de “hábitat” como resultado de un proceso de pensamiento que llevaba a concluir que los seres humanos no solamente viven y necesitan de viviendas, sino de algo que está de la puerta de la casa para afuera. No solamente se habita la casa, sino el entorno y ese conjunto recibe el nombre de hábitat como concepto unificador. El concepto fue adoptado y consagrado mundialmente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat en Vancouver, Canadá el año 1976. Si resulta evidente que la vivienda es un importante capital social, el espacio urbano, constituye un satisfactor social de primer orden para las familias 63. Muchas redes sociales se tejen solamente en la ciudad moderna, trascendiendo las redes tradicionales de la ciudad aristocrática o recreando anteriores (y a veces míticas) redes rurales. Numerosos mercados para productos inimaginables son resultado de la interacción de la variedad de costumbres que se alojan y enraízan en las urbes. Las plazas y parques constituyen, por lo demás, el locus de la ciudadanía, el lugar en el cual todos los habitantes son o aspiran a ser iguales en ciudades cada vez más heterogéneas que tienden hacia la fragmentación 64. Además de ello, las calles, las veredas, los terrenos baldíos y no sólo plazas y parques son lugares de producción e intercambio de bienes y servicios. Por último, aún los sin techo, los expulsados del campo o de otra ciudad, tienen en las calles y plazas de las ciudades el lugar donde obtener sustento material y social. Debemos, por tanto insistir que entre los activos claves de los pobres no solamente deben considerarse el acceso a la educación y la salud, sino a la ciudad misma, a toda la ciudad. Más aún, el acceso al uso no marginalizador de la ciudad debiera ser considerado como uno de los principales objetivos para permitir el desarrollo de las “libertades” a que alude el economista Amartya Sen. Dado el dinamismo urbano existente, en nuestros días, resulta difícil aceptar que no se considere el acceso a la telefonía y las redes telemáticas entre las Necesidades Básicas a satisfacer, dado que el acceso diferenciado a este espacio profundiza los abismos sociales. Parte de la vida urbana futura residirá en ciudades que son “capaces de integrar la tecnología, la sociedad y la calidad de vida en un sistema interactivo, que produzca un círculo virtuoso de mejora, no sólo de la economía y de la tecnología, sino de la sociedad y de la cultura” 65.
63 Un primer y precario análisis de la situación de la ciudad de Lima como satisfactor social puede ser encontrado en Riofrío, Zevallos y Grompone: Lima ¿Para Vivir mañana? CIDIAG/FOVIDA, Lima 1991. 64 Jordi Borja: Ciudadanía, Gobierno Local y Espacios Públicos; texto de la conferencia, Lima 1999. 65 Susana Finquelievich: Ciudades y redes telemáticas: Centralidades y periferias en la sociedad informacional. DOCUMENTO CLACSO en prensa.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 29
Con el acceso a las modernas vías de comunicación sucede lo que la sucediera a las Naciones Unidas en la década pasada cuando se propuso luchar por el acceso de todas y todos al agua sana de bebida. Tomando en cuenta la enormidad de las tareas respecto del agua, no resultaba posible proponerse a escala mundial el acceso al agua sana para lavarse las manos o para bañarse y parecía sensato dar el salto al menos en lo que a la alimentación sana se refiere. Análogamente, el acceso a las comunicaciones por Internet también debe ser considerado como una necesidad básica, aún si en la actualidad solamente pueden ser posibles iniciativas de compromiso que no siempre son satisfactorias 66. Los análisis acerca de la importancia que ciertos activos tienen para los pobres, han venido acompañados por los estudios y advertencias acerca de la necesidad de cuidar que las políticas de desarrollo se cuiden de reforzarlos y no debilitarlos. Es ya sentido común notar el modo como ciertas propuestas de vivienda nueva y relocalización de barrios de bajos ingresos colocan a las familias en el dilema de hierro de obtener un activo (la vivienda) vulnerando otro activo (la redes sociales del lugar de donde se proviene)67. Consideremos por un momento lo que sucede con la educación, considerada como uno de los más importantes activos a desarrollar. Es conocido que los espacios de educación y socialización son tres: la escuela, la calle y la familia. En nuestras ciudades, las familias no tienen tiempo ni recursos ni --en el caso de familias inmigrantes-- las habilidades para acompañar los esfuerzos educativos de sus hijos; la calle tampoco es un lugar que promueva la educación y la socialización que se necesitan. Ello hace que se sobrecargue a la escuela con funciones que sobrepasan sus capacidades y, sobre todo, su misión. ¿Qué puede hacer la ciudad al respecto? Además de las acciones en torno a las escuelas, las ciudades tienen un campo muy amplio para hacer de la calle un lugar educativo y socializador para el desarrollo. El descuido y abandono de los activos de la ciudad, en especial de los espacios públicos, constituye una grave amenaza a las posibilidades de uso de la ciudad por parte de las ciudadanas y los ciudadanos “de a pie”. El asunto de la conservación de los espacios públicos resulta cada vez más complejo cuando se constata que los sectores populares muchas veces hacen un uso depredador de dicho espacio, sobre todo de aquellos espacios centrales alejados de la vida del barrio, donde ocurre todo lo contrario. Ello a menudo acontece cuando se enfrentan diversos proyectos de vida y ciudadanía sobre el mismo espacio. Si para las familias más pobres, el espacio público puede tener múltiples usos, incluyendo aquí desde el teatro 66 De todos modos, vale la pena señalar que en toda ciudad peruana mayor de 10,000 habitantes hay al menos una “cabina de Internet” adonde acuden desde jóvenes que buscan chatear hasta funcionarios públicos interesados en conocer la situación del presupuesto público en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos nos muestra iniciativas privadas que bien pueden ser acogidas y alentadas por las políticas públicas. 67 Sobre el tema de la vulnerabilidad, ver: MOSER, Caroline: Reacción de los hogares de cuatro comunidades urbanas pobres ante la vulnerabilidad y la pobreza. Situaciones críticas. Banco Mundial, Washington,1996.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 30
popular hasta el comercio callejero, existen proyectos elitistas que valoran solamente el carácter monumental de determinada plaza, para no referirnos a fórmulas exclusivistas de mantenimiento de plazas, paseos, parques zoológicos y demás, que los privatizan. En el fondo de la cuestión está el desconocimiento o el vano intento por impedir el complejo y heterogéneo uso que se le da a esos espacios. Si éstos no tienen el equipamiento que acoja a las múltiples actividades que allí acontecen, entonces ellas se desarrollarán de manera marginal y depredadora. Es muy ilustrativo lo acontecido en la década del noventa en las ciudades peruanas –y en Lima en particular—, tanto de la importancia de la ciudad como satisfactor social de primer orden, como de la necesidad de contar con claras políticas para que ese papel se cumpla en una perspectiva pro pobre. El proceso peruano de atención a los pobres urbanos de los años noventa consistió en acciones de compensación y, sobre todo en la entrega indiscriminada de la ciudad. En la década del ochenta los pobres Bolivianos tuvieron en la zona del Chapare al nor-este del país una válvula de escape luego de los procesos de ajuste económico. Familias enteras de despedidos por el cierre de las minas y por el ajuste tuvieron en la frágil ceja de selva boliviana un lugar para sobrevivir, entre otras cosas, cultivando la hoja de coca. El terrorismo y las ocupaciones de la ceja de selva peruana ocurridas de manera continuada desde los años setenta impedían eso cuando en 1990 ocurrió el proceso de ajuste económico. Antes de 1991, cuando se iniciaron los programas de compensación social en el país y ante el pánico de muchas autoridades locales que veían invadidos sus fueros, el gobierno central “liberó” legalmente las calles de las ciudades de cualquier obstáculo para el desarrollo de actividades informales en comercio y transporte. Legiones de despedidos de la administración pública, de las fábricas, así como legiones de mujeres lanzadas violentamente al mercado de trabajo empezaron a utilizar la vía pública sin restricción alguna en actividades de comercio informal y --en caso de disponer de literalmente cualquier vehículo— en actividades de transporte informal. La ciudad fue capaz de absorber toda esta energía, pero esta vez a costa de su depredación. Este caso es muy ilustrativo de una ciudad que funciona como un activo de los pobres, pero a costa de su propia descapitalización. De la propuesta minimalista a la propuesta global Vayamos de la gran ciudad a lo que en Latinoamérica comúnmente se llama “el barrio”, con el objeto de confrontarlo con las propuestas oficiales de intervención, que tienen un carácter minimalista. A pesar que es creciente el hacinamiento en los centros urbanos decadentes, el mayor número de concentraciones de pobres urbanos ocurre en la llamada urbanización informal, espontánea de habilitación progresiva. Resulta interesante anotar que junto con procesos de ocupación de suelos marginales de difícil constructibilidad, la mayorías urbanas han tendido a crear urbanizaciones en las que la precariedad inicial debía dar paso a procesos de consolidación y desarrollo en los que la imagen objetivo de una
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 31
ciudad moderna predomina sobre las formas urbanas y los modelos de vivienda rurales. Netzahualcóyotl en México, el Tugurio en Quito y Ciudad Bolívar en Bogotá, con más de 20 años de fundadas 68 son ejemplos de ello. La realidad de estos barrios de construcción progresiva nos proporciona numerosas lecciones que corrigen los enfoques de quienes planean urbanizaciones para pobres. El principal problema de enfoque consiste en que a menudo se considera que urbanizaciones con miles y cientos de miles de habitantes son sencillos barrios y no de verdaderas ciudades populares. Con el tiempo, ocurren procesos de instalación de infraestructura y servicios, de consolidación de la vivienda, de cambio de uso de edificaciones y de zonas enteras, de desarrollo de actividades productivas y todo lo que acontece en la ciudad mal llamada convencional. La mentalidad de los planificadores y autoridades urbanas, acostumbrada a analizar las urbanizaciones populares con ideas de décadas pasadas, solamente sabe cómo actuar en las fases iniciales de estos asentamientos y no en las fases de consolidación. Las tareas iniciales en una urbanización en la que primero se habita y luego se edifica parecen evidentes tanto para las autoridades como para las familias mismas: se trata de edificar y dotar de servicios mínimos, en algunos casos; en los otros, de lo que se trata es de re modelar el entorno ya ocupado y edificado con el objeto de mejorarlo. No quedan tan claras las tareas cuando las urbanizaciones han sobrepasado la etapa de la precariedad urbana. Es así que una vez que la tenencia del suelo está asegurada, la atención política sobre la gestión y el mejoramiento en los procesos progresivos de urbanización sea menos importante, a menos que la situación de la urbanización sea de gran deterioro y tenga una visibilidad tal que demande atención política. Uno de los asuntos más llamativos es que con el tiempo también se ha producido un proceso de relativa mejora de las economías de las familias y de la localidad. La diversidad existente en cualquier ciudad también se produce en la ciudad popular, razón por la cual es perfectamente posible encontrar una relativa variedad económica en un medio que en sus etapas iniciales era más homogéneo. A diferencia de lo que sucede en los países del norte, hay ciudades en las que las familias que han mejorado sustantivamente su ingreso no necesariamente se mudan de la urbanización, sino que, más bien, mejoran su barrio y su vivienda. Esto es muy beneficioso para la vida y la economía del barrio puesto que, entre otras ventajas, ofrece uno de los pocos mecanismos de redistribución de la riqueza que se conoce en el continente: el de los pobres a los muy pobres. Esta realidad puede generar la impresión equivocada de que la pobreza ha desaparecido del lugar. A pesar que hay una mayor acumulación de riqueza,
68 Una revisión de la situación actual de las ciudades puede encontrarse en: Mc Donald, Otava, Simioni y Komorizono: Desarrollo sustentable de los asentamientos humanos: logros y desafíos de las políticas habitacionales y urbanas de América Latina y El Caribe. CEPAL LC/L.1106 1998.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 32
que ciertas necesidades básicas urbanas están resueltas y que hay familias que ahora tienen mejores ingresos, quedan la pobreza extrema de quienes no pudieron progresar y necesitan de políticas asistenciales; también están los jóvenes –muchas veces nacidos en el barrio—que recién inician su vida productiva ya no en el proceso del boom, sino en el del ajuste y dependen de la familia extensa para subsistir. Reconocida esta realidad “espontánea” puede hacerse un contraste con lo que ofrecen las propuestas públicas de vivienda y nuevas urbanizaciones tanto para estas familias como para las familias sin techo. Las propuestas oficiales:
• A menudo ignoran que esa nueva urbanización, progresivamente se convertirá en una parte de la ciudad con la misma dinámica que ocurre en ellas. Se prevén viviendas o conjuntos de edificios exclusivamente residenciales, con un equipamiento elemental que no soporta adecuados procesos de cambio de uso, y una diversificación más allá de lo meramente habitacional.
• Ignoran que en las urbanizaciones progresivas la densidad inicial es bastante menor que la densidad final, por lo que calculan dotaciones de agua, energía y, por cierto, tamaños de lote muy inferiores a lo que se requerirá más adelante.
• Consideran que familias son y serán pobres por el resto de sus días, que no habrá mayor diferenciación entre ellas y que no existe el traspaso de recursos de los menos pobres a los más pobres, cuando las redes de solidaridad producen el único o trickle down que acontece de manera generalizada en el continente.
• Creen que los procesos de mejoramiento urbano concluyen cuando está entregado el título de propiedad sobre el lote de terreno (y no el de la vivienda, por cierto) y, en el mejor de los casos existe algún “equipamiento comunitario” para la población ya existente, sin la reserva de espacio interno o externo para los demás equipamientos que deberán venir. En la mayoría de los casos, la vivienda será asunto privado de las familias sin ningún soporte legal, técnico y crediticio.
• Por último, las acciones oficiales no tienen un alcance conmensurable con la magnitud de la situación y en numerosos casos ni siquiera pretenden tenerlo.
Estas propuestas todavía son herederas de las acciones financiadas por las multilaterales y efectuadas en los años sesenta y setenta. Ellas proponían ciudades dormitorio compuestas por lotes con servicios como un modo abordable de ofrecer espacio a las familias, pero que reducían las dotaciones del equipamiento y la ciudad, de modo tal las acciones progresivas en la ciudad en base a la iniciativa privada de las familias solamente estaban destinadas a generar hacinamiento y malestar 69. En 69 Resulta muy ilustrativa la variedad de opciones de ciudad popular minimalista que puede encontrarse en el texto del desaparecido profesor Horacio Caminos hecho en colaboración con Reinhard Goethert: Urbanisation Primer, MIT 1978. Este importante libro consiste en un manual con planos y cálculos para todo tipo de lotes con servicios, en el que se reducen los espacios y dotaciones de modo tal que el
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 33
pocas palabras, tanto las propuestas de mejoramiento de barrios como de nuevas urbanizaciones para familias de bajos ingresos son minimalistas. Ellas suponen una ciudad corset en vez de una ciudad dinámica y abierta al desarrollo, como lo es toda ciudad del planeta. Ellas asumen que las familias de bajos ingresos siempre lo serán y que en caso de mejorar, necesariamente se mudarán a otro lugar. Desafortunadamente, los procesos de producción masiva de la ciudad espontánea y popular latinoamericana no constituyen una excepción, sino todo lo contrario. De allí que al diseñarla con tamaños reducidos y solamente con el concepto de ciudad-dormitorio, lo que se hace es hipotecar el futuro del conjunto del tejido urbano y no únicamente el de algunos barrios. El peso de la ciudad popular sobre el conjunto del tejido urbano es tal que , como se muestra en el cuadro provisto por Nora Clichevsky en el anexo 70 se expresa en porcentajes sobre el conjunto de la ciudad. Debemos, por tanto, preguntarnos si es que las intervenciones oficiales en los barrios populares están preparando a las ciudades para el desarrollo o, por el contrario, están creando ciudades para la pobreza.
diámetro de las tuberías no permite dotaciones de agua para regar los espacios libres --concebidos exclusivamente como lugar de recreación pasiva-- que son lo único que no se reduce en extensión. Se trataba de una propuesta que pretendía ser universal, dado el bajo costo de este tipo de habilitaciones. 70 Nora Clichevsky: Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación. CEPAL Medio Ambiente y Desarrollo # 28, Santiago de Chile, 2000
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 34
CUATRO FORMALIDAD E INFORMALIDAD EN LA MISMA CIUDAD71 Somos concientes que entre los países de Latinoamérica hay diferencias en la magnitud de los procesos informales. No obstante, bajo este concepto se entiende a tal variedad de actividades, que se esconden allí elementos que tienen importancia decisiva en la conformación del particular estilo de desarrollo que debe animar a nuestras ciudades, núcleos dinámicos de desarrollo de los países. Llegados en este texto al momento de la discusión abierta, vale la pena retomar el tema de la pobreza urbana ya no solamente desde el punto de la pobreza en nuestras ciudades, sino de los problemas de enfoque respecto de dos asuntos: i)las actividades productivas de aquellos sectores urbanos que se resisten a aceptar una hegemonía cultural y productiva que no produce ni puede producir riqueza ni integración y ii)la propuesta de formalizar estas actividades como un modo de destruir sus impulsos internos. ¿Quiénes son informales urbanos? 72 Hombres, mujeres; niños, jóvenes, adultos, ancianos; originarios de la ciudad o venidos de fuera; laborando en sus domicilios o en las calles, trabajando solos o con familiares o amigos; desarrollando actividades directamente relacionadas con la cultura oficial de la ciudad y, en otros casos, con la cultura profunda de un determinado grupo social; intermediarios o subcontratistas de una gran empresa, o competencia
71 Esta sección toma elementos presentados anteriormente en: Gustavo Riofrío: El rol del sector informal, tres reflexiones y varias sugerencias, Taller de pobreza urbana ALOP-Banco Mundial. Rio 1998. 72 Vendedores callejeros de dulces, lustrabotas, mujeres y niños muy pobres que intentan limpiar los vidrios de los automóviles, cargadores de productos que entran y salen de los mercados mayoristas. Familias que se turnan en un pequeño puesto que vende relojes y baterías, y que los repara; señoras que preparan y venden alimentos en la puerta de las fábricas; familias que venden en la puerta de sus domicilios y en la vecindad alimentos típicos elaborados en casa; vendedores ambulantes de cualquier cosa, ambulantes especializados, productores/vendedores callejeros de vestimenta; vendedores en puestos de periódicos, cigarrillos y demás. Corredores de viviendas ilegales edificadas en terrenos legales. Pescadores estables y ocasionales. Impresores de guías de calles de los barrios espontáneos, músicos en los cementerios el primero de noviembre. Cambistas de moneda. Recuperadores de caucho, plásticos, papeles y vidrios; recicladores de estos productos en fábricas artesanales o en plantas con buena maquinaria, productores de etiquetas que dicen “Canon” para ser vendidas a pequeños fabricantes de toallas; familias que producen en casa prendas de vestir para el mercado del barrio, para la tienda de moda, para la exportación; la señora que hace finos vestidos de novia; productores de sillas de mimbre, productores de rejas de fierro para puertas y ventanas, maestros constructores con dos o tres albañiles; artesanos en cuero, en madera, en tejido, en vidrio y en cerámica; artesanos de renombre en todo lo anterior; pintores al óleo y de brocha gorda, paseadores de perros de raza, llenadores de buses; contadores, arquitectos, ingenieros, etc. sin estudios ni licencia profesional. Chamanes sin currículum en su tierra natal, productores y vendedores de pócimas de amor, de sistemas de escape para los autos, de etiquetas autopegables, de sortijas y pulseras en metal feble o en plata, de ojotas y alpargatas. Choferes de vehículos particulares que hacen taxi sin licencia; productores de software anti virus para los virus locales (a veces producidos por ellos mismos), instaladores de software e instructores en su uso; cargadores de agua, distribuidores de agua en camiones, reparadores callejeros de vehículos; payasos, contadores de cuentos y grupos de teatro en las plazas; productores y vendedores de velas, de relicarios, de milagros y de estampas del Corazón de Jesús, del Señor de tal o cual o de las once mil vírgenes. Jogadores de búzios. Transformadores de perros en perros de raza, rearmadores de zapatos y botas usadas, vendedores de lugares en las filas para ingresar al cine o al estadio, alquiladores de teléfonos celulares en las playas. Etcétera.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 35
desleal a la misma empresa; situados dentro o fuera de lo que un determinado grupo social considera ético y moral; desarrollando dos o más actividades por ingresos a la vez; cambiando rápidamente de una actividad a otra o permaneciendo solamente en una rama de actividad. La variedad de personas y situaciones que han merecido el calificativo de “informal” es infinita. Hasta las familias que viven en un barrio de autoconstrucción han sido calificadas de informales, por el solo hecho de habitar en un asentamiento humano precario, aún si son obreros con estabilidad en el empleo en una gran empresa transnacional. En el lenguaje periodístico y hasta en las afirmaciones de los profesionales del desarrollo encontramos que hay indefinición de lo que se entiende por informal. En tanto que categoría residual, lo informal o los informales aparecen como un mundo heterogéneo, similar a lo que en los años sesenta y setenta se llamaba “marginal”. En la mayoría de los casos, más que de un concepto, se trataba de una categoría residual o de un calificativo que describía la realidad por negación. Marginal era aquel que no estaba integrado. Informal resulta siendo aquel que no es formal. Las referencias a lo formal son más sencillas de explicar: lo formal es lo oficial y lo legal en un determinado Estado y, a veces, en una determinada sociedad. A veces lo formal no es lo convencional, pues constituye el modo de hacer las cosas de un determinado sector minoritario de la sociedad. Así, en muchas de nuestras ciudades lo convencional es la urbanización informal. Asumir que todas las actividades ilegales (mas bien, fuera de los reglamentos oficiales, aunque no delictivas) pueden ser formalizadas es muy arbitrario y simplista. Las medidas de carácter administrativo no serían suficientes. Empresas informales: ¿mecanismo de sobrevivencia o mecanismo de acumulación? Resulta interesante constatar que muchos profesionales del desarrollo confunden pobreza con informalidad y consideran que toda actividad que no sigue reglamentos y leyes “formales” -que son verdaderamente excluyentes- es una actividad informal. Sin embargo, y al momento de actuar, los mismos profesionales idean y financian programas dirigidos sólo hacia un determinado tipo de micro empresa informal. Sucede que el vocablo informal es utilizado con acepciones diferentes. A veces califica como personas o familias informales a un sector mucho más vasto de aquel que considera económicamente como Sector (económico) Informal Urbano (SIU), según la definición adoptada por la OIT. Observemos que las diferencias económicas entre las micro empresas determinan situaciones que tienen implicancias distintas al momento de pensar (y actuar) en la lucha contra la pobreza urbana. De manera general, de acuerdo a la relación capital/puesto de trabajo existente podemos determinar tres grandes grupos de actividades informales:
• Unidades productivas en tránsito a empresas medianas. (En Lima-Perú, una relación K/puesto de trabajo de US$ 1,000.)
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 36
• Unidades productivas que no acumulan, pero que permanecen en el mercado.
• Unidades productivas de sobrevivencia. No acumulan, y permanecen en el mercado menos de un año. (En Lima, una relación K/puesto de trabajo menor de US$ 250.)
Mucha discusión ha habido acerca del rol de las actividades informales como estrategia de sobrevivencia o como mecanismo acumulación y desarrollo económico. Cierto pesimismo puede generarse cuando en las ciudades andinas se constata que el mayor crecimiento de la PEA ocupada en micro empresas se debe al mayor número de micro empresas que se crean y no al crecimiento de los asalariados de las empresas existentes. El crecimiento extensivo y no intensivo de las micro empresas refuerza la idea que el sector informal de la economía es más bien un sector de sobrevivencia que de acumulación económica. Si las empresas informales son de diferente tipo, será necesario definir estrategias diferentes para cada tipo de empresa. Las políticas sociales, así como la experiencia cotidiana muestran que la estrategia frente a las empresas de sobrevivencia no consiste en tratarlas como empresas de acumulación, ya que ni siquiera quienes participan de estas actividades las conciben como unidades con esos fines. De manera muy sencilla, se ha llegado a la conclusión de que para estas empresas deben desarrollarse políticas de compensación social, mientras que para las empresas de acumulación son aplicables políticas que les permitan capitalizar, así como programas para elevar la calidad del capital humano de quienes conducen las empresas. Ello repercute sobre el mejoramiento de la productividad y de los ingresos73. La distribución de las micro empresas, así como el tipo de actividades donde se concentran, varía de ciudad en ciudad. La predominancia de micro empresas de acumulación sobre los micro emprendimientos de sobrevivencia podría indicar una economía más sana en la perspectiva de la globalización económica. Considérese ahora la siguiente situación: carecemos de un conocimiento fino acerca de las micro empresas que se encuentran en el lugar intermedio de la escala acumulación/sobrevivencia. Es probable que un análisis caso por caso –y por cada ciudad-- nos ayude a determinar el potencial de muchas empresas que permanecen sin acumular. Tal vez el parámetro de capital por puesto de trabajo solamente resulte válido para aquellas micro empresas que se sitúan en determinado circuito económico y por ello muchas actividades que a primera vista recibirían el calificativo de sobrevivencia tal vez no lo sean. El análisis del capital con que cuenta una empresa puede esconder la valoración del capital humano, así como de las competencias que tiene determinada familia micro empresaria en el nicho 73 Llegados a este punto, queremos mencionar que muchas actividades informales no constituyen en rigor actividades empresariales al no perseguir el lucro para sus asociados. Las redes sociales en muchos barrios son un ejemplo de ello. No obstante las calificaremos de empresas, por cuanto pensamos que éstas producen bienes y servicios para sus asociados.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 37
del mercado en que se sitúa. Un análisis más fino de este sector será de gran utilidad para focalizar mejor las políticas frente a los emprendimientos informales. De lo anterior se desprende la necesidad de producir estudios y síntesis más precisas acerca de la composición de las actividades informales en diferentes contextos urbanos. Este asunto, sin embargo, no nos parece el más importante de resaltar. Las implicancias para el tema que nos ocupa son muy claras. Las acciones respecto de la “informalidad de acumulación” no pueden tener una esencia diferente de aquellas respecto de la “informalidad de sobrevivencia”. La dificultad es que no todos los países han desarrollado organismos ad hoc para atender a la vez las dimensiones de sobrevivencia y de desarrollo en la lucha contra la pobreza. Más frecuente es la presencia de programas orientados hacia uno u otro sector, situados en distintos organismos públicos que no siempre muestran que las políticas son coherentes. En el caso de las autoridades urbanas, el lujo de la incoherencia no puede ser aceptado, puesto que se trata de una sola institución. En algunos casos, la actividad no es ejecutada por el organismo competente. Probablemente el caso de la micro empresa sea más ilustrativo que el de los organismos de compensación social. Si el desarrollo de la micro empresa --mayoritariamente informal en ciertos contextos-- es un tema importante, ello debería expresarse no solo en la magnitud creciente de los créditos destinados a ella, sino en el hecho que haya importantes departamentos o secciones en los ministerios o secretarías de industrias y de desarrollo dedicados a los asuntos de la micro empresa. No obstante, encontramos a veces programas muy interesantes que se desarrollan al margen de los organismos de industrias o de desarrollo. Los departamentos o las secciones de micro empresa de nuestros ministerios o secretarías no poseen en su planilla una cantidad de personal que sea congruente ni con la cantidad de micro empresarios existentes, ni con la magnitud de la economía informal del país, ni con la novedad e importancia estratégica del asunto. Para las autoridades nacionales en industria y comercio, la estrategia respecto de las micro empresas pareciera ser únicamente la de su multiplicación (tal como los huertos familiares que promueven en los barrios los organismos de benevolencia), mostrando así que no avalan los enunciados de los programas que el mismo Estado o las ONGs propugnan en este sector. La política hacia la micro empresa informal es todavía una política residual que no cree en sus propias palabras 74.
74 Considérense los grandes beneficios que proporcionan las políticas públicas hacia las micro empresas en los casos aún excepcionales de la red de “tour casas” en Costa Rica y los contratos estatales para comprar calzado escolar a micro empresarios del Perú en 1994-1995.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 38
Este tema institucional tiene una relación directa con la gobernabilidad en las ciudades. En diversos países puede encontrarse que hay instituciones con programas tanto de desarrollo como de asistencia para los pobres urbanos. No puede afirmarse, sin embargo, que todos sus potenciales usuarios los conocen y saben como acceder a ellos sin intermediaciones de carácter político. Más importante que lo anterior es el relativo aislamiento entre las políticas para las micro empresas de acumulación y para las de sobrevivencia. Resulta evidente que en caso de ocurrir, el goteo no es un proceso automático. Las acciones respeto de los más pobres que se autoemplean no pueden limitarse a mantenerlos vivos, sino apoyarlos en sus esfuerzos, lo que constituye todo un asunto que debe revisarse y que abordaremos mejor en la sección siguiente. Por el momento es necesario enfatizar que ni aún el mejor check list de actividades informales nos podrá ayudar en el gabinete a determinar si un zapatero en su tienda o puesto en el barrio pertenece al grupo informal uno, dos o tres enunciado al inicio de la presente sección. La realidad económica y social es tan dinámica que nuestro conocimiento no puede discriminar (ni por tanto focalizar) con tanto detalle las actividades informales. Si esto es así, ¿con qué criterio se condena a esa familia informal a ser objeto de una política de compensación o una política de desarrollo? Resulta evidente que las estrategias no pueden ser contradictorias Una conveniente combinación de acciones resulta asunto imprescindible dentro de una política facilitadora, puesto que lo que ella permite es el acceso a las oportunidades de desarrollo. Los programas de compensación social deben estar estructuralmente relacionados con los de desarrollo, puesto que inciden sobre un mismo universo poblacional. Resumiendo, los programas antipobreza recientemente tienden a contemplar los aspectos de desarrollo y sobrevivencia, pero no con los mismos criterios. Las políticas frente a todo el espectro informal no solamente deben permitir que las micro empresas (o su PEA) superen el umbral de la pobreza, sino que se involucren en procesos efectivos de desarrollo sostenible. Además, se plantea un problema práctico: la relación entre las estrategias de desarrollo y de compensación social es necesaria, debido que los límites entre uno y otro subsector informal no son fáciles de apreciar. En este mundo globalizado, atender adecuadamente a la franja situada a mitad de camino entre un extremo y otro de la informalidad puede hacer la diferencia sustancial que decida el futuro del grueso de pobres de las ciudades latinoamericanas. Sucede, sin embargo que mucha de esta economía informal configura un estilo de vida y de desarrollo que no pertenece a las tendencias globales, sino a una particularidad de muchas sociedades urbanas, que es imperativo que encuentre su espacio en las ciudades. Esta afirmación no puede ser considerada arbitraria. El mundo entero reconoce que la universalidad de
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 39
“Don Quijote de la Mancha” y de “Cien años de soledad” reside precisamente en el modo profundo como Miguel de Cervantes y Gabriel García Márquez expresaron la particularidad de La Mancha y Aracataca y no en la manera en que ocultaron este hecho. Estos autores no hubieran llegado a lo universal si El Quijote fuera tan global como para ser confundido con un cosaco de las estepas o si daría lo mismo que Aureliano Buendía se encontrara por primera vez con el hielo en una ciudad de adobe en el Sahara. El mercado (informal) como un mercado cultural ¿Cómo evitar el efecto zugzwang? 75 Da cierta vergüenza ilustrar las cosas con un ejemplo que no es originario de Latinoamérica, que tiene una variedad cultural envidiable y que es fuente inagotable de fuerza, de imaginación y de iniciativa. Pero resulta interesante preguntarse si es que hay alguien (y quién es esa persona) que hoy día esté dispuesto a afirmar que la comida kosher no contiene un valor, agregado por el rabino al momento de la bendición. Es conocido que en muchos de nuestros países el ajuste estructural no ha generado más desempleo abierto, sino más subempleo. Ello se debe a la capacidad de autoemplearse existente en muchas de nuestras sociedades. Esa capacidad es en sí misma un hecho muy importante que debe ser atribuido no solamente a la estructura económica, sino también a las características sociales de las ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, la energía con que han ingresado las mujeres pobres urbanas al sector del comercio ambulatorio, no es un asunto explicable únicamente en aspectos económicos, ya que este fenómeno difiere de las ciudades en otros continentes con mujeres en extrema pobreza. Debemos rendirnos ante la evidencia que importantes sectores urbanos rechazan ser penetrados por otros mercados. La oferta y la demanda están culturalmente definidas, de manera tal que en sociedades de “todas las sangres” es más realista considerar que hay todos los mercados y no solamente un gran mercado, que considera a los demás como simples “imperfecciones” que constituyen barreras para el desarrollo (para “su” desarrollo). Esto, claramente aceptado para las sociedades rurales, también es válido para las urbanas; el desconocimiento de este hecho origina problemas muy serios al momento de proponernos el desarrollo del sector informal de la economía. Dejemos claro que para el contexto latinoamericano (en donde, como señalan los mexicanos, estamos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos) resulta particularmente útil distinguir entre la economía dominante y la economía hegemónica al pensar en la prospectiva de nuestro desarrollo.
75 Zugzwang: Posición de partida tal, en donde la obligación de jugar hace perder. (Vademecum de ajedrez). En el Perú se le conoce como el “mate del ahogado”.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 40
Aún conociendo bien quién domina a quién, algo hace que las vendedoras de mercado de abastos de la ciudad del Cusco no cambien sus mandiles/delantales, con sencillos bordados blancos sobre tela a cuadros, por un overall todo terreno de Levy’s o Benetton. Quienes producen esos delantales compran parte importante de sus insumos en el mundo transnacionalizado, buscan la ganancia, arriesgan su capital, pero tienen otros comportamientos económicos que no debieran resultar disfuncionales a los procesos de desarrollo. No obstante lo anterior, muchas de las micro empresas que producen bienes y servicios para importantes sectores de consumo son encasilladas dentro de la categoría “folklore” o artesanía, sobre la cual erradamente se piensa que no hay modernización posible. Una visión muy estrecha de la economía y de la sociedad global, nos lleva a pensar que no se aplican a estas sociedades --consideradas tradicionales y hasta atrasadas-- conceptos que hoy están de moda al pensar la micro empresa, como son el control de calidad, la eficiencia y, por supuesto, la customización (a-gusto-del-cliente-pues-la-era-del-consumo-masivo-ya-terminó-y-los-vehículos-ya-no-son-únicamente-de-color-negro). Si se trata de producciones de bienes y servicios culturalmente apropiadas para determinado mercado, pero que no pertenecen a la rama de artesanía folklórica, entonces no hay planteamiento alguno para el mejoramiento de las micro empresas. En el caso de la artesanía folklórica, la única propuesta de desarrollo consiste en la exportación a otras naciones, lo cual tampoco muestra gran imaginación en las propuestas de desarrollo micro empresarial informal. Importantes actividades con tipos de gestión que no son equivalentes a las que en ciertas partes del mundo occidental se consideran convencionales, están muy presentes cuando se hace un estudio de la economía informal. Por su magnitud, no pueden ser consideradas como una imperfección del mercado. Su vitalidad no puede ser comprendida como proponiendo barreras artificiales al mercado. Por el contrario, la coexistencia de culturas nos propone el tema de la coexistencia de los estilos y mercados y nos exige el respeto por la variedad y la diferencia, tanto en el plano cultural como en el económico. El problema que queda planteado a partir de lo anterior excede los alcances del presente documento. Nos basta señalar como referencia que en el proceso de desarrollo de ciertos Tigres de Asia, el impulso a determinados consumos culturales, junto con una política de independencia alimentaria, ha sido un elemento clave en el desarrollo de habilidades y riquezas en la mano de obra nacional. Adicionalmente debe hacerse la siguiente consideración acerca de las actividades informales. Muchas de ellas no tienen un fin de lucro, pero cumplen un importante papel en el sostenimiento y el desarrollo de la comunidad. La importancia de comedores populares, redes de salud y otras organizaciones sociales es tal, que la bibliografía ya citada insiste en hablar de la existencia de una economía de la solidaridad. Desde el punto de vista de una política facilitadora para erradicar la pobreza, conviene apoyar
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 41
estas organizaciones no solamente reconociéndoles el espacio que les corresponde, sino empoderándolas a través de procesos educativos y de desarrollo del capital humano. Por esta razón, todo lo aquí señalado acerca de las micro empresas informales se aplica también a las organizaciones informales que no persiguen la ganancia para sus asociados como fin primordial. Dejamos anotado aquí que constituye un asunto de primer orden, la investigación acerca de las condiciones de la coexistencia de diversos mercados culturales, puesto que no se trata de proponer ni la hegemonía de uno sobre el otro, ni las relaciones de conflicto entre ellos. El tema de la cultura y el desarrollo está siendo planteado de nuevo en nuestros días. Una vez más, Amartya Sen76 señala que,
Puede ser argumentado que el desarrollo es mejor percibido como la mejoría de la libertad en un sentido muy amplio. Si esto es más o menos correcto, entonces seguramente las libertades culturales se sitúan entre las libertades con que se mide el desarrollo. (Traducción propia)
Sen destaca la importancia creciente del rol que tienen los valores en el sentido weberiano del término en la emergencia de las economías de mercado en sociedades no protestantes e, inclusive, no cristianas. Discutiendo el extremadamente interesante caso de la cultura y valores japoneses y su contribución al éxito económico japonés, destaca la importancia de las raíces conductuales del progreso económico –en el caso japonés, el rol de la ética confuciana—y se pregunta cuáles de esos valores juegan tan importantes roles y, si es así, cómo lo hacen 77. No podemos esperar una visita del Premio Nóbel de Economía de 1998 a nuestro sub continente para proponernos como tarea identificar los valores latinoamericanos y cuáles de entre ellos pueden jugar un importante rol en el progreso económico. Inclusive dentro del llamado “sector moderno” de la economía hay comportamientos económicos sui géneris, que no son idénticos a los de las empresas que sirven de referencia a los procesos de mejoramiento empresarial. Así por ejemplo, los funcionarios de las ONGDs sacrifican conscientemente sus oportunidades de mayores ingresos persiguiendo desarrollar alternativas de cambio socio económico. Al momento de efectuar la reingeniería de Desco, una ONG peruana, los consultores contratados tuvieron enormes dificultades para trabajar los conceptos de la eficiencia y productividad, puesto que sus ejemplos portaban exclusivamente sobre el lucro, cuando estaban trabajando con organismos sin fines de lucro (pero sin fines de pérdida, claro). Se establecía así una barrera absolutamente
76 Amartya Sen: Beyond economics: Multi-displinary Approaches to Development. International Convention Center Pamir, Takanawa, 2003. http://www.developmentgateway.org 77 Idem.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 42
artificial entre el conocimiento de los consultores y sus clientes, que amenazaba el proceso de reingeniería en curso. Una visión culturalmente etnocentrista, supone que muchas actividades empresariales que no son fácilmente comprendidas dentro del estilo de desarrollo predominante, no constituyen actividades modernas y progresistas. Por lo tanto, se considera que dichas actividades no son dignas de fortalecerse, crecer y encontrar un espacio en la ciudad que no sea marginal. Parte importante de las actividades de sobrevivencia y de desarrollo de las micro empresas informales caen dentro de este sector. Ellas contribuyen de una manera muy significativa a la superación de la pobreza individual y colectiva. En el caso de contar con el aparataje moderno, debidamente adaptado a sus necesidades, su aporte podría ser aún mejor. Por las razones expuestas, la atención al sector informal también debiera incidir en el mejoramiento y la modernización de aquellas actividades económicas que pertenecen a mercados culturales que tal vez sean diferentes de aquellos que pertenecen al mainstream cultural de quienes formulan las políticas. El mejoramiento del capital humano en este sector también es posible y resulta muy necesario en una perspectiva de superación de la pobreza y de desarrollo. Como resulta evidente, estas reflexiones son válidas cuando hablamos de la gestión y el acondicionamiento de la ciudad. Desde las características de los espacios públicos hasta los horarios y las tecnologías del servicio de limpieza pública deben ser pensados para servir a los diversos estilos de desarrollo existentes en nuestras ciudades/sociedades. La formalización de lo informal supone la formalización de sistemas… ...y no solamente de actividades. Las reglas del juego en ciertos modos informales de producción de bienes y servicios ni son ni tienen por qué ser idénticas a las prevalecientes en otras modalidades productivas. El problema para afrontar esta tarea consiste en que, aún habiendo la necesidad y posibilidad de acumulación, las empresas a que aludimos presentan particularidades que no siempre son conocidas ni apreciadas por los diseñadores de políticas ni por los agentes de promoción micro empresarial. Si el programa de crédito o el entrenamiento empresarial no son adaptados a las peculiaridades de la producción y del mercado de bienes o servicios que satisface una determinada pequeña empresa, entonces podría presentarse el efecto perverso de eliminar el élan o impulso que precisamente hace existir y prosperar a estas unidades productivas y los sistemas socio económicos que ellas sostienen. A esto llamamos el efecto zugzwang. Si se convoca a las micro empresas informales a modernizarse y formalizarse dentro de parámetros que no son los de su mercado y su estilo de desarrollo, podemos saber de antemano
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 43
que ellas se encontrarán en una situación tal que cualquier supuesto cambio en sus métodos y actividades las llevará a una situación de mayor vulnerabilidad que la que antes tenían. Así por ejemplo, si se quiere apoyar la producción de vivienda por autoconstrucción, debe considerarse que ella es –evidentemente- el resultado de una producción por etapas. Las políticas de apoyo a la vivienda popular desconocen –entre otros- este sencillo hecho. Ello se manifiesta en que se busca aplicar la legislación sobre permisos de construir, que supone que la vivienda se edifica en un plazo máximo de un año renovable. Los créditos o los subsidios a las familias, por lo demás, se otorgan solamente por una vez, cuando lo que se requieren son varios créditos pequeños. Estos errores son cometidos debido a que se piensa únicamente en formalizar una (o muchas) viviendas, en vez de reconocer la existencia de un proceso que difiere del proceso convencional en los barrios más ricos de la ciudad. La formalización propuesta, en muchos casos busca hacer entrar por la puerta falsa a un sistema que es incompatible con la producción de vivienda terminada en lote propio llave en mano, que es la que está debidamente reglamentada y “formalizada”. Un buen lugar de reunión entre la economía y el espacio está en el tema del valor y la renta del suelo. Al investigar los mercados del suelo en favelas de Río de Janeiro, Pedro Abramo encontró asociaciones significativas entre el valor del suelo y la importancia de las redes sociales allí existentes 78. Y es que aquí también se expresa la variedad de estilos de producir la riqueza de la ciudad poco apreciados por los planificadores y las autoridades de las ciudades. Esta situación le ha llevado a interrogarse sobre la pertinencia del modelo económico neoclásico (ortodoxo) del proceso de estructuración de las ciudades y a sugerir algunos elementos de una vía teórica alternativa 79 Por lo tanto, debe revisarse exhaustivamente lo que se entiende cuando se habla de formalización de las actividades informales. La necesaria desregulación en las actividades del Estado no debe suponer que se simplifican los procesos para que un estilo de desarrollo socio económico se adapte (cual Silla de Procusto) a otro. Si todo proceso socio económico implica la existencia de un cierto “paquete tecnológico” particular, entonces su modernización y desarrollo requerirá del mejoramiento y no de la sustitución de dicho paquete tecnológico. Ello significa en buena cuenta que el propósito al formalizar debe ser el de buscar que verdaderos sistemas populares de hacer las cosas se conviertan –bajo ciertas condiciones, es claro- en sistemas nacionales, que cuentan con el apoyo de los profesionales, los jueces, los bancos y la policía. Ello, por cierto, también implica que se desarrollen sistemas urbanos que acojan y faciliten esta diversidad social y productiva.
78 Pedro Abramo: Mercados informales de tierra. Formas de funcionamiento e impactos de la regularización. Ponencia en seminario organizado por el Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge Mass. 2001. 79 Pedro Abramo: Dinámica espacial e instabilidade do mercado imobiliário: a ordem-desordem urbana. En AbrAMO (ed) Cidades em transformaçao: entre o plano e o mercado. Observatorio Imobiliario, Prefeitura so Rio, IPPUR, Rio 2001.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 44
El desafío que implica desarrollar actividades culturalmente apropiadas es enorme. Aumenta aún más cuando constatamos que la formación de nuestros técnicos y profesionales están basados en estudios de caso y desarrollos tecnológicos propios de otras realidades culturales, razón por la cual puede afirmarse que no saben cómo hacer las cosas bien. En suma, ciertos sistemas informales de producción y de sobrevivencia bien merecen procesos específicos de mejoramiento que suponen políticas claras en torno a lo siguiente:
• La integración de dichas actividades a un esquema de desarrollo que
tenga claras estrategias. • Facilitar la formalización de sistemas y no de componentes aislados de
estos sistemas. • Determinar estrategias que produzcan formalizaciones sustentables y no
equilibrios precarios que se destruyen una vez que concluyen los programas de formalización.
• Identificar los requerimientos espaciales que tienen estas actividades para incorporarlos al diseño y la gestión de la ciudad.
• Manejar del modo más fluido posible las zonas de tránsito entre los distintos estilos de producir sociedad y ciudad que coexisten en ciudades que no son ni están ajenas a las exigencias profundas del interior de los países o a las del mundo en idioma inglés.
Todo lo anterior es significativo en el momento en que se habla de políticas para una ciudad pro pobre. La ciudad y nuestros modelos urbanos están pensados –el famoso pensamiento único— para un entorno que solamente acoge un modo de vida y que rechaza la variedad realmente existente. La riqueza de actividades que van desde procesos de selección en origen de papeles y vidrios desechados --más eficientes que los de países del norte--, hasta los jogadores de búzios y muchos personajes más que alimentan la economía y el espíritu latinoamericanos, deberá ser puesta en valor como modo de generar las sinergias que nos conduzcan hacia la riqueza de nuestras ciudades.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 45
ANEXO
Población mundial que vive con menos de un dólar diario (millones)
Regiones
Años
1987 1990 1993 1996 1998
(est.)
Sudeste asiático y el Pacífico 417,5 452,4 431,9 265,1 278,3
(excluyendo a la China) 114,1 92,0 83,5 55,1 65,1 Europa del Este y Asia Central
1,1 7,1 18,3 23,8 24,0
América Latina y el Caribe 63,7 73,8 70,8 76,0 78,2
Oriente Medio y África del Norte
9,3 5,7 5,0 5,0 5,5
Asia del Sur 474,4 495,1 505,1 531,7 522,0
África subsahariana 217,2 242,3 273,3 289,0 290,9 Total 1 183,2 1 276,4 1 304,3 1 190,6 1 198,9 (excluyendo a la China) 879,8 915,9 955,9 980,5 985,7
Fuente: Banco Mundial.
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 46
América Latina (18 países). Indicadores de pobrezaa/ 1990-1997 (porcentajes) Elaboración: Julio Gamero, texto citado
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. a/ H corresponde al Índice de Incidencia de la Pobreza, PG a la Brecha de la Pobreza y FGT al Índice de Severidad de la Pobreza. b/ Incluye a los hogares (personas) en situación de indigencia o en extrema pobreza. c/ Gran Buenos Aires. d/ Ocho capitales departamentales más la ciudad de El Alto. Las cifras con asterisco para 1997 corresponden al total del área urbana del país. e/ Área metropolitana de Asunción. f/ Cifras del INEI, elaboradas sobre la base de la información de la Encuesta Nacional de Hogares de 1995 y 1997 (IV trimestre). g/ Estimación para 19 países de la región.
Hogares Población Hogares Población Hogares PoblaciónArgentina c/ 1990 16 21 7,2 3,4
1994 10 13 4,3 1,91997 13 18 6,2 3,1
Bolivia d/ 1989 49 53 24,5 15,01994 46 52 21,6 11,81997 44 49 19,9 11,01997 57 62 33,6 22,8 47* 52* 23.2* 13.6* 72 79 51,0 38,1
Brasil 1990 41 48 23,5 14,7 36 41 18,9 11,4 64 71 38,9 25,71993 37 45 21,7 13,6 33 40 18,2 11,0 53 63 34,3 23,01996 29 36 16,7 10,4 25 31 13,5 8,2 46 56 29,0 18,0
Chile 1990 33 39 14,7 7,9 33 38 14,8 7,9 34 40 14,6 7,81994 23 29 9,7 5,0 23 28 9,8 5,0 26 32 10,4 5,11996 20 23 7,8 3,8 19 22 7,4 3,6 26 31 10,2 4,91998 18 22 7,5 3,8 17 21 7,2 3,7 23 28 9,1 4,3
Colombia 1991 50 56 24,9 14,5 47 53 22,0 12,1 55 61 28,9 17,71994 47 53 26,6 17,5 41 45 20,2 11,9 57 62 35,7 25,31997 45 51 22,9 13,8 40 45 19,1 10,8 54 60 28,9 18,1
Costa Rica 1990 24 26 10,7 6,5 22 25 9,3 5,6 25 27 11,7 7,21994 21 23 8,6 5,0 18 21 7,2 4,0 23 25 9,8 5,81997 20 23 8,5 4,9 17 19 7,1 4,0 23 25 9,6 5,6
Ecuador 1990 56 62 27,6 15,81994 52 58 26,2 15,61997 50 58 23,9 13,5
El Salvador 1995 48 54 24,0 14,3 40 46 17,8 9,7 58 64 31,3 19,61997 48 56 24,3 13,9 39 44 17,5 9,4 62 69 32,7 19,3
Guatemala 1989 63 69 32,6 20,7 48 53 23,0 14,1 72 78 38,2 24,6Honduras 1990 75 81 50,2 35,9 65 70 39,0 25,8 84 88 58,0 42,9
1994 73 78 45,3 31,3 70 75 41,2 27,4 76 81 48,4 34,21997 74 79 45,6 30,8 67 73 39,0 25,2 80 84 50,7 35,2
México 1989 39 48 18,7 9,9 34 42 15,8 8,1 49 57 23,5 12,71994 36 45 17,0 8,4 29 37 12,6 5,8 47 57 22,9 12,01996 43 52 21,8 11,7 38 45 17,4 8,7 53 63 28,2 15,91998 38 47 18,4 9,4 31 39 13,4 6,4 49 59 25,6 13,9
Nicaragua 1997 66 72 38,1 24,5Panamá 1991 36 43 19,2 11,5 34 41 17,9 10,9 43 51 22,5 12,8
1994 30 36 15,8 9,0 25 31 13,1 7,5 41 49 22,1 12,81997 27 33 10,6 6,2 25 30 9,5 5,7 34 42 13,2 7,4
Paraguay 1990 e/ 37 42 16,1 8,01994 35 50 20,7 11,51996 34 46 18,5 9,8
Perú f/ 1995 41 48 33 38 56 651997 37 44 25 30 61 69
Rep. Dominicana 1997 32 37 15,3 8,5 32 36 14,1 7,7 34 39 16,7 9,5Uruguay 1990 12 18 5,3 2,4
1994 6 10 2,9 1,31997 6 10 2,8 1,2
Venezuela 1990 34 40 15,9 8,7 33 39 15,4 8,4 38 47 18,8 10,01994 42 49 19,9 10,8 41 47 19,0 10,3 48 56 23,8 13,21997 42 48 21,1 12,0
América Latina g/ 1990 41 48 35 41 58 651994 38 46 32 39 56 651997 36 44 30 37 54 63
Hogares y población bajo la línea de pobreza b/
AñosPaíses Área ruralH PG FGT
Area urbanaH PG FGT
Total paísH PG FGT
URB-AL 10 / Gustavo Riofrío / Pobreza en nuestras ciudades / 47
CEPAL 1999: Panorama social de América Latina / citado por Arriagada 2000