Genealogías de la majestad y la belleza. Sobre el origen del retrato femenino de corte
Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de...
Transcript of Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de...
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
1
Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la
obra de Jacques Lacan.
Beauty, contingency and historicity. A critical review of the notion of beauty in
Jacques Lacan’s work.
Rodrigo de la Fabián
Universidad Diego Portales, Santiago, Chile [email protected]
El artículo es una revisión crítica de la noción de belleza y de la función clínica que este
concepto tiene en la obra de Jacques Lacan. Para él, la experiencia estética de la
belleza podría resolver un dilema del cual Freud no pudo escapar: ¿es
posible desear más allá de la culpa sin liberar su poder de destrucción? La experiencia
estética, para Lacan, actualiza de manera positiva la negatividad del objeto de
deseo, como una presencia de la ausencia pura. Así, en su pensamiento, la
belleza surge ex - nihilo, es decir, de una manera a-histórica. Basándose en la noción de
modernidad de Baudelaire, el artículo demuestra que la belleza puede ser
articulado con el gesto autoral y que, a través de ese vínculo, se puede recuperar su
unión con la historicidad. Más precisamente, el artículo, visitando textos de Foucault y
de Agamben, pretende volver a introducir la dimensión histórica en la belleza
aproximando el gesto autoral a la noción de testimonio. Si para Lacan, el analista debe
encarnar la belleza trascendental de la falta del significante, el artículo propone
releer esta posición del analista a la luz de la belleza del testimonio.
Belleza, Gesto Autoral, Testimonio, Historicidad, Contingencia
The paper is a critical review of the notion of beauty and of the clinical function that
this concept has in Jacques Lacan’s work. For him, the aesthetic experience of
beauty could solve a dilemma from which Freud could not escape: is it possible to
desire beyond guilt without liberating its powers of destruction? The aesthetic
experience, for Lacan, would actualize in a positive way the negativity of the object of
desire, as a presence of pure absence. Thus, in his thought beauty emerges ex - nihilo,
that is in an a-historical way. Drawing on the notion of modernity of Baudelaire, the
paper shows that beauty can be articulated with de authorial gesture, and through
that linkage it recovers its binding with historicity. More precisely, the paper, reading
texts of Foucault and Agamben, seeks to reintroduce the historical dimension in
beauty by approaching the authorial gesture to the notion of testimony. If for
Lacan the analyst should embody the transcendental beauty of the signifier’s lack, the
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
2
paper proposes to reread this position of the analyst under the light of the beauty of
testimony.
Beauty, Authorial Gesture, Testimony, Historicity, Contingency
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
3
1. La función de lo bello en J. Lacan
En términos generales, J. Lacan introduce la función de lo bello en la clínica
psicoanalítica con el fin de intentar responder algunas preguntas o dilemas freudianos
esenciales que podemos resumir del siguiente modo: ¿Es posible pensar una
articulación del deseo a su objeto que, sin ser represiva, no devenga por esto
necesariamente destructiva? ¿Es posible desear más allá de la culpa sin caer en la
destructividad? ¿Es posible un lazo social sin culpa?
Son éstas algunas de las preguntas centrales de “El Malestar en la Cultura”.
Recordemos que en dicho texto Freud retrocede con espanto frente a la posibilidad de
que la máxima judeo-cristiana: “Amarás al prójimo como a ti mismo” pudiese ser en
alguna medida una garantía moral para evitar la destructividad del deseo. En efecto,
Freud ya había descubierto la pulsión de muerte y con ella se había aproximado a una
potencia de destructividad que se situaba mucho más allá de todo narcisismo. Nada
impedía que la pulsión de muerte buscara la autodestrucción, de modo que “el amor a
mí mismo”, que en la máxima judeo-cristiana era la garantía y la medida de un trato
deferente al prójimo, resultaba ser una peligrosa ilusión de pacificación del deseo a los
ojos de Freud.
“(…)el prójimo –escribe Freud- no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino
una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin
resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio,
humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo.” (Freud, 1988, p. 108)1
De modo que el dilema en que se encuentra Freud es pensar una práctica analítica que
por favorecer el levantamiento de lo reprimido o por aplacar las culpas, no termine por
precipitar al deseo hacia un abismo de destructividad.
Sin embargo, Freud no logra superar este impasse. De hecho, debe admitir que una
dosis de culpa es necesaria para atenuar la destructividad del deseo. Es decir, es
necesario sostener la creencia de que existe un bien mayor, el cual justifica y posibilita
que el deseo deponga las armas. En términos de Lacan, Freud habría concebido al Bien
como la única barrera que podría limitar la destructividad del deseo.
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
4
Es frente a este impasse freudiano, que Lacan va a introducir la función de lo bello en
la clínica analítica. Al respecto escribe:
“La verdadera barrera que detiene al sujeto delante del campo innombrable del deseo
radical, en la medida que es el campo de la destrucción absoluta, de la destrucción
más allá de la putrefacción es, hablando estrictamente, el fenómeno de lo estético en
la medida en que es identificable con el fenómeno de lo bello (…). En otros términos
(…), la escala de lo que nos separa del campo central del deseo, si el bien constituye la
primera red de detención, lo bello forma la segunda y se le acerca más. Nos detiene,
pero también nos indica en qué dirección se encuentra el campo de destrucción.”
(Lacan, 1988, p. 262)2
En el fondo, lo que distingue a Freud de Lacan tiene que ver con el hecho que el
primero nunca creyó que la sublimación tuviese el poder suficiente como para
apaciguar al deseo. En efecto, Freud siempre piensa que la sublimación es
relativamente impotente frente a lo que él llama “satisfacción directa”. De modo que
para Freud, ante la búsqueda de la satisfacción directa, la única alternativa que
quedaba era la culpa. Por el contrario, Lacan a través de su noción de objeto pequeño
“a”, va a proponer que el campo estético-sublimatorio podría proporcionar las
condiciones para la articulación de un deseo a la vez liberado de la culpa y no
destructivo. Es decir, la belleza, tal como la define Lacan, tendría el poder de a la vez
satisfacer el deseo y preservar al objeto.
Veamos como Lacan, a propósito de una anécdota, nos presenta su noción de belleza.
Cuenta Lacan (Lacan, 1988, p. 353) que en una estadía en Londres con su esposa, una
mañana muy temprano ella le dice con absoluta certeza que en el hotel se estaba
alojando un profesor muy querido por él. Frente a lo cual Lacan le pregunta que cómo
lo sabía, que por qué estaba tan segura. Simple, le responde ella, “vi sus zapatos en el
pasillo del hotel.”
El elemento de belleza que irradiarían dichos zapatos, dice Lacan, no tendría que ver
con el hecho que ellos evoquen al querido profesor. Por el contrario, su belleza estaría
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
5
ligada a la presencia del significante en estado puro, es decir, a la vez una presencia y
una ausencia pura.
Lacan escribe:
“Ese significante ni siquiera es ya el significante de la marcha, de la fatiga (…), de la
pasión, del calor humano, es solamente significante de lo que significa un par de
zapatos abandonados, es decir, al mismo tiempo una presencia y una ausencia pura
(…)”(Lacan, 1988, p. 354)
Me interesa subrayar esta reducción que hace Lacan de la función significante para
poder ligarla a lo bello. Me refiero a la purificación y neutralización de la ausencia que
éste pondría en juego. Es decir, Lacan se encarga de recalcar que la belleza de los
zapatos abandonados no tiene nada que ver con que ellos evoquen al profesor, sino
simplemente al hecho que presentifican la ausencia como tal.
Continúa Lacan:
“Se trata de mostrar aquí que lo bello nada tiene que ver con lo que se llama lo bello
ideal. Solamente a partir de la aprehensión de lo bello en la puntualidad de la
transición de la vida a la muerte, podemos intentar restituir lo bello ideal (…). Como lo
demostró admirablemente Claudel, en su estudio sobre la pintura holandesa, en la
medida en que la naturaleza muerta a la vez nos muestra y nos oculta lo que en ella
amenaza, desenlace, despliegue, descomposición, ella presentifica para nosotros lo
bello como función de una relación temporal.” (Lacan, 1988, p. 354-355)
De modo que para Lacan lo bello sería la presentificación temporal de un ausente puro
y por lo tanto, lo bello, lejos de coincidir con lo ideal, sería el punto en que dicho ideal
se expondría a su límite, a su decadencia. Por lo tanto, lo bello sería la representación
del límite de la representación, presencia positiva de la negatividad. Punto que se
constituye en el objeto del deseo, toda vez que permite situar y hacer tangible su
metonímica evanescencia. Si, tal como afirma Lacan en el mismo texto, el objeto del
deseo sería el cambio de objeto como tal (Lacan, 1988, p. 349-350), es decir su deriva
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
6
metonímica, lo bello, sería lo más próximo a la presentación positiva de su huidiza
negatividad.
Para explicar la función que tendría lo bello en la clínica analítica, retornaré por un
momento a Freud. El hecho que Freud nunca haya podido pasar de la barrera del bien
se traduce en su clínica en la irreductible importancia de la transferencia positiva
(Freud, 2008)3. En efecto, si a nivel socio-cultural Freud fracasa al no poder concebir,
tal como él hubiese querido, un lazo social ateo, ajeno a la culpa, en la clínica este
fracaso se redobla en la imposibilidad de concebirla sin una dosis de sugestión propia
de la transferencia positiva. La razón de esto es que si el deseo sólo escucha la voz de
la satisfacción directa o la de la culpa, entonces el analista, para ser oído por el deseo,
necesita encarnar un cierto ideal transferencial. Si el ideal cae del todo entonces se
abriría el campo de destrucción que Freud quiere evitar. De este modo, en Freud nos
encontramos con la paradoja de que para analizar la transferencia es necesaria la
transferencia, es decir, nos topamos con un resto de transferencia inanalizable.
Por el contrario, Lacan cree poder dar un paso más. Para él, el analista por medio de su
relación a la castración, debería permitirle al analizante atravesar la ilusión
transferencial, permitirle al analizante hacer la experiencia de la caída de la dimensión
del ideal. En concreto esto se lograría en la medida en que el analista pudiese encarnar
este resto de belleza excrementicia, que lo atraviesa y lo pone en contacto con su
propia decadencia. (Lacan, 1987, p. 276)4
La relación con la castración que el analista debería tener para favorecer la irrupción
de la belleza está vinculado con la falta que introduce la dimensión significante. Siendo
más concreto, Lacan dice que el analista, en su propio análisis, debería hacer la
experiencia, que yo llamaría trascendental, de la inexistencia del objeto del deseo. Es
decir, la caída transferencial, en tal o cual cura analítica, del sujeto supuesto saber,
debe ser extrapolada a la relación general que hay entre deseo y ausencia de objeto.
Es esta generalización la que se apoya en la certeza universalizante de que el
significante no tiene, en ningún caso posible o imaginable, un significado, sino que
remite necesariamente a una falta. Lacan teoriza acerca de esta relación entre
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
7
castración del analista y producción del objeto “a” a través del concepto de deseo del
analista.
“(…) si el analista realiza, a manera de la imagen popular, o aún mejor de la imagen
deontológica que se hacía de la apatía es justamente en la medida en que está poseído
por un deseo más fuerte que aquéllos de los cuales puede tratarse, a saber, llegar a los
hechos con su paciente, tomarlo en sus brazos o tirarlo por la ventana.” (Lacan, 2001,
p. 225. La traducción es mía.)5
Este deseo más fuerte del cual nos habla Lacan, supone haber hecho el duelo
trascendental de la falta de objeto. De modo de sostener esta posición apática,
imperturbable, respecto a la demanda del analizante. Como dice Lacan respecto a
Antígona, el analista debería poner en juego la falta significante como tal, en su pura
diferencia respecto a las figuras transferenciales con las cuales el analizante lo va
recubriendo.
La confianza en que la introducción de la negatividad radical del significante no va a
terminar en la destructividad que tanto temía Freud, está puesta en Lacan en el
fenómeno de la belleza en tanto pequeño objeto “a”. La belleza de este objeto sería la
única positividad posible de la negatividad significante. Desprovista de dicha
cobertura, la negatividad no se detendría ante nada. La belleza permite que el deseo
se articule sin fijarse al objeto, satisfaciéndose de su infinita plasticidad metonímica,
más allá de toda culpa.
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
8
2. La belleza en su dimensión histórica
En un ensayo publicado por Charles Baudelaire en 1893, llamado “Le peintre de la vie
moderne”, Baudelaire reflexiona acerca de lo que sería la modernidad en pintura. Para
Baudelaire la modernidad se caracterizaría por una cierta relación entre la obra
pictórica y el presente histórico en que fue realizada. Independientemente de su
contenido, una obra para ser moderna, debería intentar capturar algo de lo
circunstancial, de lo efímero del momento.
“La modernidad, es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente (…)”
“Este elemento transitorio, fugitivo, del cual las metamorfosis son tan frecuentes,
usted no tiene el derecho a despreciarlo o a no considerarlo. Suprimiéndolo, usted cae
forzosamente en el vacío de una belleza abstracta e indefinible, como aquella de la
única mujer antes del primer pecado.” (Baudelaire, 1863, p. 11. La traducción es mía.)6
Baudelaire caracteriza a la pintura como dividida entre una búsqueda de lo eterno y la
captura de lo efímero. La belleza de una pintura que sólo buscase reproducir el
elemento eterno, dice Baudelaire, sería vacía, abstracta. Como primer punto, podemos
decir que lo efímero en la pintura moderna tiene un valor negativo, al evidenciar el
vínculo entre lo eterno y lo histórico. Sin embargo Baudelaire va más allá de esta
primera aproximación. Puesto que esta oposición simple entre lo eterno y lo efímero
es propia de una actitud que él llama “flânerie”, actitud ajena al pintor moderno. El
“flâneur”, es decir, el observador ocioso que se contenta con ir tras lo efímero en sí,
tras la moda, opone lo efímero a lo eterno, sin embargo el pintor moderno, dice
Baudelaire, busca lo eterno en lo efímero.
“De este modo, él corre, él busca. (…) este solitario –escribe Baudelaire en relación al
pintor moderno- dotado de muna imaginación activa, siempre viajando a través del
gran desierto de hombres, tiene un objetivo más elevado que aquel de un puro
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
9
espectador ocioso –pur flâneur-, un objetivo más general, otro que el placer fugitivo de
la circunstancia. Él busca esa cosa que nos permitirá llamarla modernidad (…). Se trata,
para él, de desprender de la moda lo que ella puede contener de poético en la historia,
de extraer lo eterno de lo transitorio” (Baudelaire, 1863, p. 10. La traducción es mía.)1
Foucault en un texto llamado “¿Qué es la ilustración?” (Foucault, 2001. La traducción
es mía)7 nos previene contra lo que podría ser una mala lectura de este punto en
Baudelaire. Ya que, dice Foucault, no hay que entender que el pintor moderno
buscaría sacralizar el presente de modo de preservarlo. Es decir, el pintor moderno no
se distingue del “flâneur” por el hecho de idealizar lo circunstancial. Al contrario,
ambos tienen, por decirlo así, el mismo respeto y admiración por lo efímero en tanto
tal. Lo que los distingue tiene que ver con una actitud transformadora. Mientras que
el “flâneur” se contenta con el placer pasivo de contemplar y retratar lo circunstancial,
el pintor moderno captura lo efímero transformándolo. Mientras el “flâneur” es un
espectador, un ojo que se deleita enajenándose en lo visto, el pintor moderno es un
testigo que pinta de memoria, que hace aparecer la belleza en el punto de articulación
y desarticulación de las imágenes y su subjetividad transformadora y transformada. Si
el “flâneur” se caracteriza por su facultad de ver, el pintor moderno se caracteriza por
su capacidad de expresar:
“(…) pocos hombres están dotados con la facultad de ver; hay aún menos que poseen
el poder de expresar. Ahora, a la hora en que los otros duermen, él está inclinado
sobre su mesa (…)”(Baudelaire, 1863, p. 10. La traducción es mía.)
Mientras el “flâneur” duerme, el pintor moderno trabaja transfigurando el mundo y
siendo transfigurado por él. Sin embargo esta transfiguración está lejos del capricho o
el puro artificio. Si el primer encuentro con lo efímero ocurre como espectáculo
1 « Ainsi il va, il court, il cherche. (…) ce solitaire doué d’une imagination active, toujours voyageant à
travers le grand désert d’hommes, a un but plus élevé que celui d’un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose qu’on nous permettra d’appeler la modernité (…). Il s’agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire. »
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
10
ofrecido al placer de la borradura del espectador, el segundo encuentro con lo
circunstancial sucede en el momento transformador en que el recuerdo es plasmado
en la tela. Lo interesante es que para Baudelaire, lo poético histórico, la belleza, surge
en la articulación de estos dos efímeros. Por una parte están los hechos observados y
su circunstancialidad y por otra está la circunstancialidad que le impone el pintor a lo
pintado. Por una parte, la implacable a-subjetividad de los eventos, por otra la
trasformación subjetiva de ellos. Al respecto Foucault dice que la modernidad según
Baudelaire sería “(…) un ejercicio en el que la extrema atención puesta en lo real se
confronta con la práctica de una libertad que, simultáneamente, respeta y viola lo
real.” (Foucault, 2001, p. 1389. La traducción es mía) De modo que la belleza poético
histórica surge en el entrecruzamiento, en la mutua violación de lo circunstancial
objetivo y lo circunstancial subjetivo. Por ejemplo, podríamos pensar que las técnicas
de pintura desarrolladas por Jackson Pollock, me refiero al “action pating” y al
“dripping”, serían un intento radical por producir esta belleza, por decirlo así, en
estado puro. Esto se debería a que lo circunstancial objetivo deja de ser una
exterioridad a representar, para pasar a reducirse a la materialidad del acto de pintar.
Lo circunstancial objetivo tiene que ver con la densidad de la pintura, la potencia de los
músculos, las resistencias de huesos y articulaciones, etc. La pintura, en lugar de
representar lo efímero de la noche parisina, representa lo efímero del automatismo de
pintar. Pero eso no es todo lo que esas pinturas plasman. También en ellas está, en su
grado mínimo, la corporalidad del pintor, es decir, las manchas también registran lo
efímero de un acto subjetivo. En este sentido, la belleza moderna surge en el campo
de irreductible inestabilidad entre el automatismo y el acto, entre la mecánica y el
gesto.
Que la belleza de una pintura tenga algo que ver con su filiación histórica implica que
en ella se plasman dos límites diversos, ambos irreductibles, a lo eterno como
categoría de la belleza ideal vacía. Por una parte, lo circunstancial objetivo y neutro,
como una fuerza salvaje desubjetivizante que establece una brecha insalvable entre el
autor y su obra y por otra lo circunstancial como la presencia igualmente irreductible
de la singularidad del gesto autoral.
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
11
Es esta tención la que creo que en la concepción de lo bello en Lacan se pierde. Por
una parte, no cabe dudad que, en un sentido amplio, la concepción de Lacan respecto
a la belleza pertenece a la modernidad. En particular por el hecho de ligarla a la
poética de la muerte. Sin embargo, me parece que si hacemos un análisis más fino,
encontraremos diferencias significativas con lo expuesto por Baudelaire. Recordemos
que Lacan hace depender la belleza de la borradura de los zapatos de la singularidad
de su querido profesor, es decir, el autor aparece neutralizado bajo la forma de una
ausencia pura. De hecho, en el mismo texto, Lacan reduce la presencia de la
singularidad del profesor en los zapatos a la dimensión de la “imaginación” del
espectador, distinguiéndola de la función significante. Frente a esta manera de
entender la relación entre belleza y autor, haré mía la velada crítica que le dirige
Foucault a Derrida en un texto llamado ¿Qué es un autor? Allí Foucault a propósito de
la tentativa de identificar a la escritura en su conjunto –como si ese conjunto fuese
homogéneo- con una estrategia de borradura del autor escribe:
“Me pregunto si (…) esta noción no traspone, en un anonimato trascendental, las
características empíricas del autor.” (Foucault, 2001a, p.823. La traducción es mía.)8
Mi hipótesis es que la falta que evoca la obra de arte, en la medida en que es pura,
reintroduce, a través de un anonimato trascendental, lo ideal a-histórico en la noción
de belleza. Lo histórico poético no puede ser únicamente garantizado por su
dimensión a-subjetiva. Lo efímero no existe ni en la naturaleza, ni en la máquina –
entiéndase máquina significante. Del mismo modo, lo efímero no existe en la soledad
del sujeto, quien sin lugar a dudas está sujeto a la máquina.
El punto que intentaré desarrollar en lo que sigue se equilibra sobre una delgada línea.
Por una parte creo que hay que evitar pensar lo efímero descontextualizado. Es decir,
lo efímero irrumpe sobre el guión de una continuidad. Es por esto que el pintor
moderno, para poder plasmar algo de su subjetividad, no puede despreciar el
presente, debe salir al mundo a encontrarse con lo circunstancial objetivo. El pintor
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
12
moderno, plasma su subjetividad en el intento desesperado por retratar una realidad
que le es radicalmente ajena. Ajena por su objetividad, pero ajena también por ser
contingente y estar más allá de su dominio. Con esto quiero desubstancializar la
noción de autor. De otra manera, el autor como circunstancial subjetivo, no existe
antes que la obra. El autor sólo puede filtrar por las grietas que la objetividad de la
obra, en tanto histórica y circunstancial, genere de manera inmanente.
Pero, por otra parte, esta apertura, este hiato en la continuidad del trazo, en la
continuidad del texto, para ser histórica no debería fundarse exclusivamente en la
ausencia absoluta, es decir a-histórica, que introduce el significante. Por el contrario,
me parece que la belleza, para irrumpir de manera histórica en la continuidad de la
obra, debe también fundar, al menos en parte, su consistencia en un decir singular e
irrepetible anterior a la obra. Lo que voy a proponer en lo que sigue de este texto es un
intento por pensar que esta apertura neutra no sería ni originaria ni un fin a buscar en
sí mismo, como en Lacan. Lo que voy a proponer es que en dicha apertura neutra filtra,
es decir evoca y oculta, una ruptura anterior, única e irrepetible. Es sobre esta delgada
línea que intentaré no caer ni en substancialismos, ni en generalizaciones abstractas.
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
13
3. Belleza y testimonio
Hay otro texto de Foucault que quisiera comentar, se trata de la Vida de los Hombres
Infames. Dicho escrito fue concebido como el prefacio a una antología de documentos
de archivo, registros de internación o lettres de cachet, en las cuales sea por una
exigencia del propio poder o por una demanda del imputado, quedaban plasmados
algunos fragmentos de la vida de estos pequeños infames. Lo que a Foucault le
interesa de estos fragmentos es que en ellos filtra, a través de la fría maquinaría del
poder, algo de esos pobres sujetos olvidados.
“Mathurin Milán, ingresó en el Hospital de Charenton el 31 de agosto de 1707: "Su
locura consistió siempre en ocultarse de su familia, en llevar una vida oscura en el
campo, tener pleitos, prestar con usura y a fondo perdido, en pasear su pobre mente
por rutas desconocidas, y en creerse capaz de ocupar los mejores empleos".
“Jean Antoine Touzard ingresó en el castillo de Bicétre el 21 de abril de 1701:
"Apóstata recoleto, sedicioso, capaz de los mayores crímenes, sodomita y ateo hasta la
saciedad; es un verdadero monstruo de abominación que es preferible que reviente a
que quede libre" (Foucault, 2001b, p. 237-238. La traducción es mía.)9
Frente a tales fragmentos Foucault dice:
“Me costaría trabajo expresar con exactitud lo que sentí cuando leí estos fragmentos y
muchos otros semejantes. Se trata sin duda de una de esas impresiones de las que se
dice que son "físicas", como si pudiesen existir sensaciones de otro tipo. Y confieso que
estos "avisos" que resucitaban de repente, tras dos siglos y medio, de silencio, han
conmovido en mi interior más fibras que lo que comúnmente se conoce como
literatura, sin que pueda aún hoy afirmar si me emocionó más la belleza de ese estilo
clásico bordado en pocas frases en torno de personajes sin duda miserables, o los
excesos, la mezcla de sombría obstinación y la perversidad de esas vidas en las que se
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
14
siente, bajo palabras lisas como cantos rodados, la derrota y el encarnizamiento.”
(Foucault, 2001b, p. 238. La traducción es mía.)
Algo de esas vidas olvidadas filtra a través del poder que los condena. Foucault dice
sentir esa presencia como una vibración física, conmovedora. Sin embargo eso que
filtra en nada se parece a una representación, a un fragmento que en algún sentido
pudiésemos identificar como biográfico. Al contrario, su tenue presencia filtra a través
de un discurso en extremo neutro e impersonal. Ellos son hablados, objetivados por el
poder y, sin embargo, en medio de esa escritura fría y desdeñosa, de alguna extraña
manera, algo de sus singularidades allí vibra aún. Vidas que estaban destinadas al
olvido, vidas que nada tenían de memorable y cuya única oportunidad de capturar la
atención pasaba por brillar ante la luz del poder que deseaba extinguirlas, esas vidas
aún laten en los asépticos fragmentos textuales. Respecto a esta extraña persistencia
Foucault escribe:
“No se trata de una recopilación de retratos lo que se leerá aquí: son trampas, armas,
gritos, gestos, actitudes, engaños, intrigas en las que las palabras han sido sus
vehículos. En esas cortas frases se "han jugado" vidas reales; con ello no quiero decir
que esas vidas estén en ellas representadas, sino que en cierta medida al menos esas
palabras decidieron sobre su libertad, su desgracia, con frecuencia sobre su muerte y
en todo caso su destino. Estos discursos han atravesado realmente determinadas
vidas, ya que existencias humanas se jugaron y se perdieron en ellos.” (Foucault,
2001b, p. 240. La traducción es mía.)
Entonces, según Foucault, las vidas infames no son representadas, sino puestas en
juego en los textos. ¿Cómo entender esta singular presencia?
Retornemos por un momento al texto de Baudelaire. A propósito de la manera en que
el artista debería ejecutar su obra dice:
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
15
“(…) la ejecución ideal, deviene tan inconsciente, tan fluida como la digestión lo es
para el cerebro del hombre (…)” (Baudelaire, 1863, p. 13. La traducción es mía.)
Quisiera aproximar la noción de fluidez de Baudelaire con la idea de poner en juego la
vida en la obra, tal como aparece en Foucault. Lo que fluye del autor a pesar del autor,
es justamente el elemento subjetivo circunstancial transformador de lo objetivo
circunstancial. El pintor, como un ave de presa, sale en las noches a cazar el
movimiento evanescente de la historia y luego en la soledad de su taller, de memoria,
intenta reproducirlas. Es debido a la contingencia histórica de esas objetividades que
algo de la subjetividad del pintor puede producirse como una marca que limita la
continuidad de lo representado. La obra habla o representa positivamente el lenguaje
de lo efímero objetivo que trata de capturar, es en este intento por donde algo de la
subjetividad del autor puede vibrar, justamente, como un límite, como una ausencia,
como la imposibilidad de capturar lo efímero.
Agamben comenta la noción de autor a propósito del texto de Foucault “La vida de los
hombres infames” del siguiente modo:
“El autor señala el punto en el cual una vida se juega en la obra. Jugada, no expresada;
jugada, no concedida. Por esto el autor no puede sino permanecer, en la obra,
incumplido y no dicho” (Agamben, 2009, p. 90)10
El punto es que el autor puede ausentarse o bien garantizado por el límite
trascendental del significante, o bien de manera singular, históricamente situado. En el
primer caso, poner en juego la vida en la obra, implica el hecho de exponerla al sin
sentido del significante desde donde una marca autoral pondrá limite ex-nihilo a esta
fuerza desapropiadora. Es decir, jugarse la vida tiene que ver con un cierto coraje de
asumir el límite infranqueable. En el segundo caso, en cambio, la fluidez, la marca
autoral, aparece en la obra en la medida en que el autor se pone en condiciones de
testimoniar de una exterioridad, exterioridad que en tanto efímera limita cualquier
coraje posible, cualquier intento de conquista. Más que un acto de coraje, poner en
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
16
juego la vida desde esta perspectiva implica desvivir la propia vida para que filtre a
través de ella otra vida.
De manera más o menos evidente, estoy introduciendo una nueva distinción, un nuevo
concepto. Quisiera aproximar la concepción del artista moderno en Baudelaire a la
noción de testigo y de testimonio tal como es trabajada por Agamben en su libro “Lo
que queda de Auschwitz” (Agamben, 2005)11. Pero antes de ligar la noción de testigo a
la de artista y la de testimonio a la belleza, tengo la necesidad ética y conceptual de
hacerme cargo de una diferencia. Me resulta imposible soslayar el hecho de que el
evento sobre el cual Agamben establece su reflexión respecto a las posibilidades y
límites del testimonio es la Shoá. En este sentido, lo que parece caracterizar a la Shoá
como evento, es el ser un acontecimiento sin testigos: los testigos integrales, los
musulmanes, murieron y los supervivientes, por el hecho mismo de haber sobrevivido,
testimonian desde la distancia de la tercera persona. Sin embargo, lo que me permite
hacer de puente entre la noción de testigo y la de artista es que pienso que en
definitiva hay algo de esta imposibilidad que se juega de manera inevitable entre el
testigo y el acontecer del acontecimiento. Afirmo esto, sin poder profundizar en este
texto sobre aquello. Tan sólo decir que sostengo esta hipótesis a partir de una
reflexión acerca de lo traumático en psicoanálisis y en Levinas. En este contexto, me ha
interesado el hecho que Levinas reemplace la centralidad de la noción fenomenológica
de intencionalidad por la de sensibilidad, es decir, el otro, en tanto que evento,
contingente y efímero, nos marcaría antes que cualquier intencionalidad pudiese
siquiera hacer una experiencia de él. Del mismo modo que la noción de trauma en dos
tiempos en Freud, la cual se caracteriza por el hecho de que el advenimiento del otro
sexual es anterior a la experiencia de su acontecer. De modo que si es propio del
acontecer del acontecimiento el ocurrir en un registro anterior a la experiencia,
entonces podemos hacer el salto entre el pintor moderno, que busca de alguna forma
aproximarse a lo efímero de la experiencia, y la noción de testigo en Agamben.
Podríamos resumir la concepción de Agamben del siguiente modo: el testigo integral
no puede testimoniar y sin embargo testimonia a través de la imposibilidad del
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
17
superviviente de testimoniar. Doble imposibilidad que se transmuta en la posible
imposibilidad de testimoniar.
Escribe Agamben:
“Hurbinek no puede testimoniar (…). Y, sin embargo, “testimonia a través de estas
palabras mías.” Pero tampoco el superviviente puede testimoniar integralmente, decir
la propia laguna. Eso significa que el testimonio es el encuentro entre dos
imposibilidades de testimoniar; que la lengua, si es que pretende testimoniar, debe
ceder su lugar a una no lengua, mostrar la imposibilidad de testimoniar.” (Agamben,
2005, p.39)
Nos encontramos con una doble imposibilidad de testimoniar –la del musulman y la
del superviviente- que es necesario distinguir. En el caso del superviviente, más o
menos explícitamente, Agamben se apoya en una laguna, en una imposibilidad que
podríamos identificar como inherente a la lengua. Es decir, esta categoría abstracta de
la falta, corresponde a la que Lacan utiliza para describir la belleza de los zapatos del
entrañable profesor. Dicho intervalo, al ser producido por la categoría significante
haría surgir la belleza en Lacan ex-nihilo. Sin embargo en la noción de Agamben, dicho
intervalo no está vacío. El propio Freud, refiriéndose a su proceso creador, dice que
por momentos ha sospechado de su originalidad. La originalidad, dice Freud, encubre
recuerdos, la originalidad se asentaría sobre lo que él denomina como criptomnesia.
(Freud, 1986, p. 246)12
De manera que en la manera particular de ausentarse del autor de su obra vibra otra
ausencia anterior, la del musulmán, la del infame. Vibran todas aquellas vidas
olvidadas a las que no les queda más que ese intervalo para hacer oír sus susurros sin
voz. Ausentes a los cuales no se les puede prestar voz, es decir, no se puede
testimoniar de ellos desde el lugar tercero del superviviente. Ausentes a los cuales no
se les puede prestar la falta abstracta del significante, cuya generalidad los apabulla.
Ausentes que sólo se presentifican como una vibración tenue, como un leve desvío,
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
18
titubeo o vacilación, que desapropia al autor de su estilo de ausentarse de su obra.
Esta desapropiación es la manera en que el ausentarse del autor se hace histórico y no
sólo efecto del corte abstracto significante. Memoria encriptada en la originalidad que
remite a un anterior a la obra. Con Lacan podemos decir que la categoría significante
introduce una brecha en el discurso que permite la emergencia de la belleza, sin
embargo, dicha diáfana belleza inmediatamente es mancillada, historizada, politizada,
por el vibrar infame que ya estuvo allí mucho antes, no sólo del autor, sino de la obra.
De hecho Foucault insiste en que para seleccionar dichos fragmentos él debió suponer
que referían a personas que existieron. Pero se trata de una existencia ético-política,
no ontológica, existencia que retorna para mancillar la pureza autoral.
En este sentido Agamben escribe:
“La lengua del testimonio es una lengua que ya no significa, pero que, en su no
significar, se adentra en lo sin lengua hasta recoger otra insignificancia, la del testigo
integral, la del que no puede prestar testimonio. No basta, pues, para testimoniar,
llevar la lengua hasta el propio no sentido, hasta la pura indeterminación (…), es
preciso que este sonido despojado de sentido sea, a su vez, voz de algo o de alguien
que por razones diferentes no puede testimoniar.” (Agamben, 2005,p. 39)
No basta, pues, con llevar la lengua hasta el sinsentido abstracto del significante, sigue
siendo éste, en términos estéticos, un gesto vacío en el sentido de Baudelaire. Si se la
lleva hasta ese vacío es para que el autor pueda jugarse en su obra, es decir, jugar su
vida para que otro persista allí.
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
19
4. Belleza, trasferencia e historicidad.
Una colega psicoanalista, hace algunos meses atrás, me hizo un comentario que me
pareció muy interesante. Me dijo que a menudo, en su práctica clínica, le sucedía de
manera espontánea e inexplicable, que su percepción respecto de los analizantes
variaba. Dicha variación consistía en que en algún momento del análisis sus
analizantes empezaban a irradiar una belleza que antes no había percibido en ellos.
Este hecho transferencial, me hizo recordar un caso que dejé de ver hace algunos años
atrás. Se trataba de una mujer de unos 25 años que me fue enviada por un médico
quien me comentó, antes de que yo la conociera, que era una joven difícil y muy poco
simpática. No sé si ese comentario me influyó, pero en efecto recuerdo que cuando
llegó a mi consulta no sólo me pareció que tenía un trato desagradable, sino que había
algo en sus gestos que me causaba un cierto rechazo. Sonreía poco, la expresión de su
rostro era dura, seca y por momentos su boca y su nariz se curvaban en una mueca
parecida a la del asco. Sin embargo, al poco andar el análisis mi sensación
transferencial tendió a cambiar significativamente. A Clara, llamémosla así, le gustaba
sacar fotos, en particular fotografiaba todo aquello que estuviese a punto de
desaparecer: casas abandonas, pueblos fantasmas, edificios que iban a demoler, etc.
Ella asocia esta pasión por fotografiar el límite, con un deseo por detener el tiempo
justo antes de la catástrofe. En su historia este deseo se vincula con una experiencia
traumática infantil la cual ella siente que cambió radicalmente su vida hasta el día de
hoy. Entonces, ella fotografiaba el momento antes de la catástrofe, antes del
derrumbe, para usar el concepto de Winnicott, como queriendo retornar al momento
previo. Un día ella me trae un álbum con sus fotos. Me dice que quiere que yo las vea
y, mientras voy recorriendo sus páginas llenas de imágenes fantasmagóricas en blanco
y negro, de pronto me encuentro con una foto donde ella aparece con un rostro
radiante de felicidad rodeada de niños. Le hago notar que me llama la atención la
alegría que irradiaba su rostro en aquella foto, frente a lo cual, luego de un silencio
Clara me dice con una voz muy particular: “Esa debe haber sido mi rostro antes de la
catástrofe de mi infancia, antes del trauma.”
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
20
Pensando el caso en retrospectiva, tengo la impresión que la escena de las fotos
modificó mi mirada. De pronto dejó de causarme rechazo y empecé a encontrar cierta
belleza en sus ademanes. Este hecho, este cambio en mi apreciación de ella fue algo
que me llamó la atención en su momento. Sin embargo, sólo años después, luego del
comentario de mi colega sobre la belleza de los pacientes, me puse a reflexionar sobre
sus posibles causas.
Retrospectivamente, creo que me sentí perturbado por algo que no tiene que ver con
la demanda lacaniana, algo que caracterizaría como un llamado mudo, un llamado
inaudible, como la vibración que percibía Foucault en los fragmentos infames. Nada de
esas fotos podían representar al testigo integral, al musulmán, que murió en la
catástrofe de la infancia. Pienso en la irrupción contingente del intervalo entre la foto
de la sonrisa y la seguidilla de fotos de objetos sombríos a punto de desaparecer, algo
en ese intervalo me hizo hablar. Nada de lo que yo digiera podía volverle la voz a esa
niña que murió, sin embargo en sus intersticios, allí donde la voz se extingue o titubea,
como un contrapunto, seguramente ella vibró.
Si Lacan pensaba que el análisis personal debía permitirle al analista aceptar la falta
abstracta y general, al contrario, creo que el análisis debería permitirle al analista
exponerse a la contingencia, siempre cambiante e históricamente situada, de su
irrupción. La belleza de aquello que nos perturba, que nos fragiliza, no la belleza que se
sostiene en la secreta confianza de que aunque sea una falta, ella siempre está y
estará. La belleza como el doble efecto de contingencia y ruptura de la continuidad:
ruptura de la continuidad de la obra como marca del autor ausente y ruptura del estilo
de faltar del autor al ser éste secuestrado por las voces mudas e infames de los
testigos integrales.
1 Freud, Sigmund: El malestar en la cultura. En: Sigmund Freud Obras Completas. El porvenir de una ilusión. El Malestar en la cultura y otras obras (1927-1931). Vol. XXI. Buenos Aires : Amorrortu Editores, 1988. 2 Lacan, Jacques : La ética del psicoanálisis. El seminario 7. Argentina: Paidós, 1988.
De La Fabián, Rodrigo (2011): Belleza, contingencia e historicidad. Una revisión crítica de la noción de belleza en la obra de Jacques Lacan. Estudos Lacanianos, 4(7): 107-120
21
3 Freud, Sigmund: Sobre la dinámica de la transferencia. En: Sigmund Freud Obras Completas. Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente (Caso Schreber). Trabajos sobre técnica psicoanalítica y otras obras (1911-1913). Vol. XII. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2008. 4 Lacan, Jacques: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. El seminario 11. Argentina: Paidós, 1987. 5 Lacan, Jacques : Le Transfert. Le Séminaire, livre VIII. Paris : Éditions du Seuil, 2001. 6 Baudelaire, Charles: Le peintre de la vie moderne. Collection Litteratura.com. http://baudelaire.litteratura.com/ressources/pdf/oeu_29.pdf. 1863. 7 Foucault, Michel: Qu’est-ce que les Lumières ? En : Dits et Écrits II. 1976-1988. Paris : Éditions Gallimard, 2001. 8 Foucault, Michel: Qu’est-ce qu’un auteur ? En : Dits et Écrits II. 1976-1988. Paris : Éditions Gallimard, 2001a. 9 Foucault, Michel: La vie des hommes infâmes. En : Dits et Écrits II. 1976-1988. Paris : Éditions Gallimard, 2001b. 10 Agamben, Giorgio: El autor como gesto. En: Profanaciones. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2009. 11 Agamben, Giorgio:Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. España: Editorial Pre-Textos, 2005. 12 Freud, Sigmund: Análisis terminable e interminable. En: Sigmund Freud Obras Completas. Moisés y la religión monoteísta. Esquema del psicoanálisis y otras obras (1937-1939). Buenos Aires : Amorrortu Editores, 1986.





















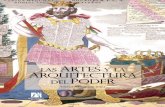



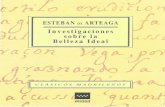


![La historicidad de imágenes oníricos quechuas sudperuanos [Spanish translation of (1991) ‘After dreaming’, updated.]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6318e771bc8291e22e0edc17/la-historicidad-de-imagenes-oniricos-quechuas-sudperuanos-spanish-translation.jpg)













