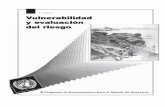Análisis del entrenamiento de un nuevo científico. Implicaciones para la pedagogía de la ciencia
Transcript of Análisis del entrenamiento de un nuevo científico. Implicaciones para la pedagogía de la ciencia
Universidad de GUadalajara
Marco Antonio Cortés GuardadoRector General
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Juan de Jesús Taylor PreciadoRector
Centro de Estudios e Investigaciones en ComportamientoEmilio Ribes Iñesta
Director
Revisora TécnicaDra. María Elena Rodríguez Pérez
Análisis del entrenamientode un nuevo científico
Implicaciones para la pedagogía de la ciencia
marÍa antonia padilla varGas
jessica BUenrostro dÍaZ
verÓnica loera navarro
La presente obra se editó con el apoyo otorgado por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEp-Conacyt, al proyecto: Análisis experimental de las competencias conductuales implicadas en el entrenamiento de nuevos científicos. Referencia 46262-H.
Aprobado para su publicación por los Miembros del Colegio Departamental de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en su calidad de Comité Científico o Editorial (oficio DCA/909/2009).
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento con fines de lucro, por cualquier medio: impreso o electrónico. La persona física o moral, que sin autorización por escrito de la primera autora fotocopie, grabe, almacene en algún sistema o transmita a medios electrónicos, magnéticos o mecánicos dicha información, quedará sujeta a las disposiciones legales aplicables.
Segunda edición 2009
© D. R. 2009, Universidad de GUadalajara Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento Francisco de Quevedo 180, Col. Arcos Vallarta Guadalajara, Jalisco, México Cp 41130 [email protected] http://www.ceic.cucba.udg.mx/
ISBN: 978-970-764-834-0
Hecho e impreso en MéxicoMade and printed in Mexico
Índice
Dedicatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
II. Importancia del análisis de la práctica científica individual . . . . 21
II. Análisis de cómo se forma un nuevo investigador . . . . . . . 33Justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Análisis de las interacciones que ocurrieron antes de queel estudiante de posgrado se incorporara al equipo . . . . . . . 44Análisis de las interacciones que ocurrieron después de queel estudiante de posgrado se incorporara al equipo . . . . . . . 49Estrategias de formación de nuevos investigadores . . . . . . . 55Discusión y conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . 64
III. Implicaciones para la pedagogía de la ciencia . . . . . . . . . 79Biomedicina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Comunicología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Psicología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Sociología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96La formación de investigadores . . . . . . . . . . . . . 101Niveles de organización funcional de las interacciones conductuales . 106Reflexiones finales respecto de la formación de investigadores . . . 109Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Referencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
9
Dedicatoria
A quienes durante estos años me han acompañado en el arduo proceso de convertirme en investigadora: profesores, colaboradores, alumnos y colegas, con mi eterno agradecimiento por todo lo que he aprendido gra-cias a ellos.
11
Agradecimientos
Al Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-Conacyt, por haber otorgado el financiamiento para llevar a cabo los estudios que aquí se reportan, así como por aportar los recursos para la impresión de la presente obra. El proyecto financiado fue: “Análisis experimental de las competencias conductuales implicadas en el entrenamiento de nuevos científicos”. Referencia 46262-H.
A todos los miembros del grupo de investigación estudiado, por su disposición para permitir que sus reuniones de trabajo fueran grabadas y analizadas.
A la doctora María Elena Rodríguez Pérez, por haber llevado a cabo la revisión técnica del presente trabajo.
Al doctor Cristiano Valerio Dos Santos, por las invaluables sugeren-cias que efectuó a este trabajo.
A Belén Azpeitia y Romina López, por haber realizado algunos de los análisis de datos aquí presentados.
13
Prólogo
La actividad científica suele estar mitificada. Es común encontrar opi-niones sobre la manera en que se desarrollan las ideas científicas que hacen de la ciencia algo misterioso, especial y reservado para unos pocos elegidos por su capacidad intelectual superior respecto del común de los mortales que habitamos la Tierra. Así, se dice que un científico no debe profesar ninguna creencia religiosa, por ejemplo, o que debe adoptar una postura de “hasta no ver, no creer”, reduciendo el criterio de veracidad a una observación directa de los fenómenos de la naturaleza. Por ello, quienes desean incursionar en la actividad científica como profesión se sorprenden al escuchar que la ciencia es subjetiva en cuanto se trata de una actividad humana de naturaleza social. Pero que también es obje-tiva porque la obtención del conocimiento ocurre según un conjunto de criterios con los que es posible trascender lo aparente e inmediato de lo observado. Tal parece que no se pueden conciliar dos ideas aparente-mente opuestas: el “rigor” del trabajo científico y la naturaleza “conven-cional” de sus productos.
En un intento de desmitificación de la actividad científica, se han lle-vado a cabo diversos análisis del desarrollo de la ciencia, especialmente en áreas “duras” como la física y la química en donde hay mayor con-senso y se cree que “todo está dicho”. Los hallazgos ponen de nuevo en duda lo que se supone que caracteriza a la ciencia. Por ejemplo, los historiadores de la física han reportado que Galileo tenía varias dificul-tades metodológicas para estudiar el fenómeno de caída de los cuerpos. Dado que los cuerpos caen 10 metros aproximadamente cada segundo, éstos caían demasiado rápido como para medir el tiempo con suficiente precisión. Galileo tuvo que emplear planos inclinados para dejarlos caer
14
de manera retardada. Al hacerlo, no sólo pudo medir el tiempo de caída sino que generó una ley que hasta hoy se considera válida, y sus reflexio-nes, al discutir sus experimentos, llevaron al concepto de inercia, que es una noción clave en la comprensión del movimiento de los cuerpos. Esto es un buen ejemplo de que el desarrollo de las ideas científicas exige creatividad, flexibilidad y no ocurre bajo “un” método que prescribe la manera en que se desarrolla la ciencia. Es decir, ¿qué metodología cien-tífica pudiera postular: “paso 2, ahora es cuando tiene que ocurrir una idea creativa?” ¿Y qué decir de la anécdota de que a Galileo “se le ocu-rrió” usar su pulso para medir el tiempo de caída de los cuerpos cuando estaba en un servicio religioso con su mano en el pecho pidiendo perdón por sus pecados?
Investigar la práctica científica, entonces, es una labor importante no sólo para contribuir a la desmitificación de la ciencia sino para delinear estrategias más eficientes en la incorporación de nuevos científicos. La presente obra contribuye al área de la investigación de la práctica cien-tífica y lo hace, no con un análisis a posteriori, sino mientras ocurre la indagación y manipulación experimental. Las autoras justifican que la unidad de análisis sea el proyecto de investigación, y no un investiga-dor en solitario, dado que el proyecto de investigación funciona como guía de trabajo para aglutinar a varios científicos y le da un orden, una estructura, al proceso “caótico” de buscar respuestas a las preguntas que se plantean los científicos. Es decir, las autoras abordan el análisis del quehacer científico siendo congruentes con la naturaleza del fenómeno a estudiar, ya que la ciencia es una actividad humana y social que ocurre de manera flexible pero siguiendo los cánones y convenciones aceptadas que hacen probable que el conocimiento generado sea veraz y fiable. Los resultados descritos en la obra son valiosos en sí mismos. Sin embargo, sus implicaciones para la pedagogía de la ciencia y las decisiones toma-das para abordar el objeto de estudio tal como lo hicieron las autoras, son características adicionales que hacen de la presente obra una lectura obligada para todos quienes, de una manera u otra, estamos involucra-dos en la fascinante empresa científica. Estoy segura de que este libro contribuirá al desarrollo de la investigación de la práctica científica y,
15
en un futuro inmediato, se plantearán nuevos análisis en curso de las in-vestigaciones en diferentes áreas de la ciencia, así como manipulaciones experimentales explícitas de las variables aquí identificadas como claves en la formación de nuevos científicos.
María Elena Rodríguez PérezGuadalajara, Jalisco, noviembre de 2008
17
Introducción
La ciencia, por su gran importancia para el hombre, ha sido objeto de estudio en diversos niveles de análisis: filosóficos, sociológicos, históricos y recientemente psicológicos, entre otros. Sin embargo, se ha analizado poco el impacto que la práctica científica individual tiene en el desarrollo de la ciencia. Se sabe muy poco acerca de los procesos psicológicos que se ven involucrados en el quehacer científico, así como de las prácticas conductuales particulares implicadas en éste. Autores como Latour y Woolgar (1986), Fleck (1986), Hempel (1986) y Gruber (1984) intenta-ron realizar estudios que reconstruyeran los principales factores involu-crados en la génesis y desarrollo de algunos descubrimientos científicos, pero llevar a cabo dichos análisis resultó complicado debido a que los científicos no acostumbran llevar un registro de las actividades realizadas durante su práctica científica. Descubrieron que con lo único con que se contaba para la realización de dicho análisis era con los productos finales de las investigaciones, es decir, con la publicación de los resultados en artículos científicos o libros de texto, los cuales no mostraban detalles del proceso mediante el cual se había obtenido el producto final. Y vale destacar que los análisis llevados a cabo por tales autores no fueron estu-dios empíricos, sino intentos a posteriori de reconstrucción del proceso de generación de conocimiento.
Dado lo anterior, algunos autores (Ribes, Moreno y Padilla, 1996) han propuesto un nivel de análisis psicológico complementario a los que se han realizado en esta área, en el cual se analice la práctica científica como variación individual del “método científico” bajo condicionantes lógicos, culturales y sociales. Ello debido a que según dichos autores, cada investigador le imprime su propia idiosincrasia a los proyectos en
18
los que trabaja, aunque sin dejar de ser profundamente influenciado por el contexto social y cultural en el que está inmerso dicho investigador, dado que todos los científicos pertenecen a una comunidad académica regida por los criterios definidos por los científicos dominantes de la dis-ciplina en un momento histórico en particular.
La formación de las comunidades científicas ocurre a partir de la or-ganización formal o informal de un grupo de investigadores que interac-túan entre sí para lograr objetivos más o menos comunes bajos supuestos teóricos y metodológicos similares. Los miembros de dichas comunidades no necesitan trabajar en espacios físicos compartidos para considerarse parte de un cierto grupo, ya que la comunicación entre ellos puede ser por diseminación de trabajos de investigación, a través de la revisión de artículos publicados en revistas científicas y en libros, o asistiendo a con-ferencias o congresos en los que las investigaciones son presentadas, y donde las ideas respecto de éstas son intercambiadas y debatidas. Existen además muchos métodos informales de comunicación de trabajos cientí-ficos así como de los resultados de éstos. Dicha comunicación puede ser personal o por conducto de terceros.
Históricamente, los científicos han usado una gran variedad de mé-todos para determinar quién pertenece o no a su comunidad científica. Ello es generalmente requerido para determinar qué campos de investi-gación pueden ser considerados como “científicos” o “pseudocientíficos” (campos de conocimiento que aparentan ser científicos pero que, al ser juzgados con las normas de la comunidad científica, no lo son) (Latour y Woolgar, 1986).
Una comunidad científica que pretenda llegar a un conocimiento especializado acerca de un evento u objeto del mundo particular, debe organizarse de tal manera que propicie entre sus miembros un estilo de pensamiento que supere la capacidad individual, con la finalidad de que pueda construir una teoría que logre ir mas allá del conocimiento popu-lar existente respecto del fenómeno estudiado (Fleck, 1986). Tales estilos de pensamiento no son estáticos, pueden transformarse y modificarse en la medida en la que tengan lugar nuevos descubrimientos o se propongan teorías revolucionarias (Kuhn, 1977) que obliguen a la comunidad a mo-dificar sus concepciones respecto de los hechos de interés.
19
Los cambios en los estilos de pensamiento son propiciados por la generación de conocimiento, así como por la incorporación de nuevos miembros al grupo, quienes, con sus ideas y prácticas novedosas afectan la práctica profesional de los miembros de la comunidad académica en la cual se incorporan (Fleck, 1986). Ello permite, a partir de la comparación de la forma de trabajo propia con la de los otros investigadores, enrique-cer la práctica científica, proceso que se logra mediante la comunicación e interacción entre los miembros de las diversas comunidades científicas, ya sea que pertenezcan al mismo campo de estudio o a otros afines.
Con el objeto de identificar la forma en la que la práctica de un in-vestigador se ve afectada por los otros integrantes de su comunidad, en el presente trabajo se analizan las interacciones ocurridas entre los miembros de un equipo de trabajo que realizaba estudios de psicología experimental en el área de investigación de conducta humana, durante el desarrollo de un proyecto, así como las estrategias empleadas por los expertos del grupo para entrenar a los aprendices. En el primer capítu-lo se discute la importancia de abordar el desarrollo científico a través del análisis de la práctica científica individual. En el segundo capítulo se describe detalladamente una estrategia diseñada para analizar cómo un experto en ciencia forma a nuevos investigadores. Se detalla el proce-dimiento empleado para el análisis de los efectos que tuvieron las inte-racciones ocurridas entre los diferentes investigadores que participaban en el proyecto de investigación en el desarrollo de éste, así como en la formación de los aprendices del grupo.
Los datos obtenidos evidencian que el desarrollo de la ciencia es un proceso dinámico y flexible (Lakatos, 1983) que se ve influenciado por los resultados que se van obteniendo mientras el proyecto está en proce-so, así como por los efectos de las interacciones que ocurren entre los in-tegrantes del equipo de investigación (Westrum, 1989). Se identificó que la principal estrategia que empleó el experto del grupo para formar a los aprendices de su equipo de trabajo fue la de integrarlos como un miem-bro más del grupo, haciéndolos responsables del desarrollo de un proyec-to de investigación real, lo que les implicó participar en la realización de todas y cada una de las fases que la realización del proyecto requería. Se observó cómo el experto fue modulando el desempeño de los aprendices a partir de la constante retroalimentación que les daba respecto de cada
20
una de las actividades que debían llevar a cabo, así como de la corrección de los errores que cometían.
Finalmente, en el tercer capítulo se analizan las implicaciones de los resultados obtenidos en la presente investigación para la pedagogía de la ciencia, a partir de la discusión de las propuestas de diversos autores que han analizado el fenómeno de la formación de investigadores.
21
I Importancia del análisis de la práctica
científica individual
La ciencia, del latín scientia de scire, “conocer”, es un término que en un sentido amplio se ha utilizado para hacer referencia al conocimiento sis-tematizado y organizado de las experiencias sensoriales que son verifica-bles objetivamente en cualquier campo. Por lo tanto, se ha considerado a la ciencia como el principal medio por el cual el hombre puede adquirir conocimiento acerca de los fenómenos y eventos del mundo.
Durante mucho tiempo la lógica aristotélica tomista se consideró la base de todas las ciencias y el medio por el cual se podía delimitar el objeto de estudio, ya que se suponía que una vez delimitado éste, sería posible establecer una relación de correspondencia entre la represen-tación de la realidad y el cuerpo conceptual de dicho objeto. Pero tal perspectiva cambió con la publicación en el siglo xvi de la obra Novum organum de Francis Bacon (1984, edición castellana). En dicho escrito el autor estableció las bases para la formulación de una estrategia de inves-tigación con un método filosófico-natural, en el cual la experimentación y el registro sistemático de los datos que se obtenían a partir de las obser-vaciones eran la parte crucial del nuevo método científico.
A partir de Bacon, quienes se consideraran científicos debían ape-garse a un método que giraba en torno a la observación de los fenómenos de interés y a la manipulación y el control de variables. Dicho apego se fue formalizando hasta convertirse en una serie de leyes, procedimientos y técnicas utilizadas por las comunidades científicas con el propósito de establecer los límites dentro de los cuales se debían resolver los proble-
22
mas de las diferentes disciplinas, ya fuera proporcionando nuevas solu-ciones o filtrando las experiencias, percepciones y creencias acerca de los eventos y objetos del mundo.
Para poder entender cómo ocurren los descubrimientos en ciencia, Kuhn (1977, 1986) analizó lo que llamó la “lógica del descubrimiento científico”. Dicha identificación la realizó a partir de un análisis histórico del método científico. A partir de sus estudios identificó tres etapas fun-damentales por las cuales pasa una disciplina determinada.
La primera etapa es la que denomina de “ciencia normal”, que con-siste en las investigaciones basadas firmemente en una o más realiza-ciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científi-ca particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica. La etapa de ciencia normal permite que una vez que un nuevo descubrimiento es asimilado, los científicos puedan explicar una gama más amplia de fenómenos naturales, o explicar con mayor precisión algu-nos de los ya conocidos, descartando, para lograr su objetivo, creencias y procedimientos aceptados con anterioridad, pero que con el avance de la ciencia se demuestra que eran inadecuados o incluso equivocados.
El fracaso de las reglas existentes es lo que sirve de preludio a la bús-queda de nuevas reglas. Es lo que se identifica como la segunda etapa, la de “crisis”, condición previa y necesaria para el nacimiento de nuevas teorías. Todas las crisis se inician con la contrastación de un paradigma. Aunque la transición de un paradigma a otro, del que puede surgir una nueva tradición de ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acumu-lación; es más bien una reconstrucción del campo, o una partida de nue-vos fundamentos. Las crisis debilitan los estereotipos y proporcionan los datos adicionales necesarios para un cambio de paradigma fundamental. La transición consiguiente a un nuevo paradigma es lo que Kuhn llama “revolución científica”, última de las tres etapas identificadas.
Se considera revolución científica a todos aquellos episodios de de-sarrollo no acumulativo, en los que un paradigma antiguo es reempla-zado completamente o en parte, por otro nuevo, incompatible; es decir, cuando un paradigma existente deja de funcionar de forma adecuada en la exploración de un aspecto de la naturaleza y es indispensable rempla-zarlo por otro más pertinente (Kuhn, 1986). En resumen, según Kuhn la ciencia progresa cuando, a partir de una preciencia, se obtiene una cien-
23
cia normal que eventualmente entra en crisis y desata una revolución; que a su vez origina una nueva ciencia normal, la que tarde o temprano originará una nueva crisis.
Como consecuencia de este análisis del desarrollo científico, auto-res como Lakatos (1975, 1983) y Kuhn (1977, 1986) consideran que el contexto en el que ocurre la ciencia, y las prácticas idiosincrásicas de los investigadores determinan el desarrollo de la ciencia. Es decir, la ciencia no es estática ni tiene un desarrollo lineal, sino que está constantemente en construcción, viéndose afectada y modificada por los resultados que se van obteniendo, por la evidencia que se va encontrando durante su desarrollo, y también como resultado de las interacciones que ocurren entre los diferentes miembros del grupo que trabajan en un proyecto determinado (Westrum, 1989).
Incluso, el progreso de la ciencia puede ser afectado por la interac-ción de los científicos con diversas comunidades, y no sólo por las in-teracciones ocurridas entre los miembros del propio grupo de trabajo. Dichas interacciones influyen en la elaboración de ideas y pueden cam-biar las convicciones de los científicos acerca de las mismas, ya sea para conectarlas con otras ideas o desconectarlas de éstas. Tales interacciones pueden ocurrir a través de conversaciones, de cartas o incluso a partir de la lectura de artículos impresos, por mencionar algunos medios (Wes-trum, 1989).
El análisis histórico del conocimiento científico ha puesto de mani-fiesto que las investigaciones científicas no se desarrollan siguiendo un método rígido (Feyerabend, 1975). Diversos filósofos de la ciencia han rechazado la idea de que la ciencia avance adoptando “un” método cien-tífico. Argumentan que el proceso dinámico en que ocurre el desarrollo de la ciencia supone un pluralismo metodológico [defendido por Kuhn (1977, 1986), Feyerabend (1975) y Laudan (1977)] por sobre el monismo metodológico que prevalecía (Diéguez, 2005).
Lakatos (1983) considera que una alternativa para analizar el desa-rrollo de cada ciencia es a través de los “programas de investigación”. Se-gún dicho autor éstos están formados por dos elementos fundamentales, una “heurística positiva” y una “heurística negativa”, entendiendo como heurística negativa el núcleo del programa, es decir, la base firme, inmo-dificable en principio sobre la cual se elabora una heurística positiva que
24
consiste en un cinturón protector hecho con base en hipótesis auxiliares, que tienen como función soportar el peso de las contrastaciones de otros programas que sean rivales del planteado (Lakatos, 1983).
Considera que los programas de investigación funcionan como guías de trabajo que permiten a los científicos realizar sus actividades de forma estructurada, aunque de ninguna manera rígida. Para este autor no es se-guir un método científico rígido y estático lo que permite el desarrollo de la ciencia, sino al contrario, considera que es precisamente la flexibilidad y la apertura en las prácticas científicas lo que permite el avance, es decir, más que ajustarse a un método científico, lo que los científicos hacen es trabajar por medio de programas de investigación ya que éstos les per-miten iniciar, sobre una base estructurada y organizada, la búsqueda de respuestas a sus preguntas de investigación.
Además de analizar los programas de investigación que rigen el tra-bajo de los científicos, Lakatos (1975) considera que es indispensable analizar al contexto en el que se desarrolla la ciencia si se desea entender cómo ésta avanza, ya que, según afirma, las contrastaciones entre los pro-gramas de investigación no se dan en el vacío, sino que el choque entre dos programas se da en un contexto de discusión racional, dado que las contrastaciones no aparecen “espontáneamente” en escena sino que sur-gen a partir del descubrimiento de anomalías al interior de un programa de investigación particular.
Las contrastaciones entre dos o más programas de investigación se consideran necesarias para impedir el monopolio de uno sobre los demás. Contrastar programas da como resultado un mayor progreso en la cien-cia, siempre y cuando el programa vencedor explique el éxito previo de su adversario y lo supere demostrando un mayor poder heurístico (Lakatos, 1975), puesto que un programa de investigación científica debe ser elimi-nado si y sólo si existe un segundo programa que sea capaz de explicar tanto lo que explicaba el primero como hechos completamente nuevos.
Pero a pesar de la importancia que tiene el estudio de los programas de investigación, destaca el hecho de que no se han analizado de manera sis-temática cuáles son las variables que afectan el desarrollo de un proyecto de investigación mientras éste se lleva a cabo, lo que se supone permitiría obtener datos más completos y realistas sobre la práctica científica (Gru-ber, 1984; Latour, 1987; Latour y Woolgar, 1986; Westrum, 1989).
25
Específicamente se considera importante estudiar el desarrollo de la ciencia desde un nivel de análisis que aporte datos precisos acerca de los procesos psicológicos involucrados, así como de las prácticas conductua-les implicadas en el quehacer científico. Se supone que ello permitiría conocer el papel que cumplen en dicha tarea los factores idiosincrásicos de los individuos que la llevan a cabo.
Se cree que es indispensable analizar, sobre todo, la forma en que las interacciones entre los distintos miembros de un equipo de investigación afectan el desarrollo del proyecto en el que están trabajando, debido a la casi nula información que existe actualmente al respecto.
Para analizar las variables que afectan el desarrollo de la ciencia se propone, entre otros aspectos, estudiar la manera en la que las interaccio-nes que ocurren entre los miembros de un grupo de investigación, durante el desarrollo de un proyecto determinado, afectan el curso del proyecto en cuestión. El análisis de las interacciones se considera central debido a que según varios autores (Westrum, 1989; Latour y Woolgar, 1986), el progreso de la ciencia y el progreso intelectual ocurren por la modificación de las ideas de un científico a partir de sus interacciones con otros.
Shadish, Fuller y Gorman (1994), a partir de la observación de algu-nos casos en los que los miembros dominantes de un grupo han determi-nado lo que podría considerarse como un hallazgo experimental válido o no, han señalado que las interacciones que tienen lugar entre los cientí-ficos influyen en el desarrollo de la ciencia. Consideran que en los inves-tigadores ocurren procesos internos y externos que se modifican a partir de la interacción con otros, dado que a partir de dichas interacciones se pueden modificar tanto las ideas de los científicos como el desarrollo de la ciencia misma.
Concluyen que la práctica de los científicos no puede ser considerada como simple o fácil de predecir, puesto que es el reflejo de complejas interacciones que éstos tienen con otros, las cuales influyen de diversas maneras en el ejercicio de sus actividades. Por ello, cualquier tendencia a generalizar el quehacer científico resultaría inapropiada dado que esto lo resumiría a simples reglas aplicables uniformemente en la explicación tanto de la conducta científica como del progreso de la ciencia. Afirman que el desarrollo de la ciencia es el resultado de la interacción entre las variables intra e interpersonales de los científicos.
26
Además, autores como Ribes, Moreno y Padilla (1996) consideran que la interacción del científico con su objeto de estudio está determi-nada por su historia de interacciones lingüísticas, ya sea con productos escritos por otros o por sus interacciones personales con otros investiga-dores.
Para identificar los efectos de las interacciones grupales en la práctica científica y en la productividad científica, Pelz y Andrews (1976) y Allen (1977) realizaron estudios en los que encontraron que los grupos de in-vestigadores más productivos resultaron ser los que más se involucraban con otras comunidades de científicos (más que aquellos que se mante-nían aislados dentro de su propio grupo). Westrum (1989) ha estimado que un nuevo equipo de trabajo, es decir, recién formado, mantiene su productividad e innovación más o menos por cinco años, debido a que al transcurrir el tiempo las maneras de pensar de los miembros del equipo se vuelven familiares a cada uno, disminuye la interestimulación entre los investigadores del grupo, lo que detiene la generación de ideas híbridas, indispensables para el desarrollo de la ciencia (Katz, 1982). Este fenóme-no se conoce como “pensamiento de grupo” (del inglés, group thinking), en el cual el grupo se vuelve autosuficiente e interactúa menos con otros investigadores a su derredor (Janis, 1972), lo que afecta el desarrollo del equipo ya que al existir un pensamiento de grupo se pierde la verdadera colaboración intelectual y las interacciones se convierten en una mera asistencia técnica (Westrum, 1989).
Shadish, Houts, Gholson y Neimeyer (1989) han elaborado algunas propuestas para llevar a cabo un estudio sistemático sobre la psicología de la ciencia en el cual el comportamiento científico sea el objeto de estudio. Estos autores consideran que los procedimientos y teorías de la psicología podrían contribuir al estudio de la ciencia, puesto que un análisis de este tipo permitiría aportar datos que posibiliten la realiza-ción de descripciones más realistas de la práctica científica. Consideran que la psicología de la ciencia podría proporcionar validación científica a la identificación y estudio de los procesos psicosociales que permitirían facilitar el progreso científico.
Dichos autores proponen estudiar todas las dimensiones posibles del trabajo científico, entre las cuales destacan lo relativo a la elección de la profesión, a la selección de los problemas de investigación, a la genera-
27
ción de preguntas de investigación y a la implementación de proyectos que se adecuen a la problemática planteada. Para lograr lo anterior consideran necesario seleccionar una metodología apropiada y hacer un análisis e in-terpretación de datos adecuado que permita una diseminación eficaz de los resultados. Por otra parte, proponen analizar los aspectos relacionados con la utilización de los trabajos de otros científicos, así como el procesa-miento de información de dichos trabajos, la colaboración en otros proyec-tos, la recaudación de fondos para los mismos, el entrenamiento de nuevos científicos y la responsabilidad social que ello conlleva.
A estas dimensiones de análisis del trabajo científico Padilla (2006) ha propuesto la inclusión de otras dos: la del estudio de las competencias conductuales que es necesario ejercitar en la práctica científica, y la de los efectos que tienen en el desarrollo de un proyecto determinado las interacciones que ocurren entre los científicos implicados.
Es importante señalar que algunas de las dimensiones mencionadas ya han sido analizadas por algunos autores dentro de algunos dominios de la psicología, entre los que destacan las investigaciones llevadas a cabo en el marco de estudio de la creatividad en ciencia (Campbell, 1989), de la psicología de la cognición (Armstrong, 1979), de la personalidad (Mossholder, Dewhirst y Arvey, 1981), de la motivación (Boice y Jones, 1984; Kendall y Ford, 1979), así como algunos estudios desarrollados por psicólogos sociales que han analizado la influencia de los colaborado-res en el desempeño de los investigadores (Lindzey y Aronson, 1985; Moscovici, 1974, 1985; Brewer y Kramer, 1985; Messick y Mackie, 1989; Stephan, 1985; Tajfel, 1982; Westrum, 1989; Pelz y Andrews, 1976).
La mayoría de dichos estudios se han centrado en proponer guías preliminares de la forma en que consideran que se debería abordar el es-tudio de las diferentes dimensiones del trabajo científico (Padilla, 2006). La excepción son los estudios llevados a cabo por los psicólogos sociales, quienes han analizado la forma en la que las atribuciones sociales, las actitudes y el cambio de éstas modifican el desarrollo de la ciencia (Lin-dzey y Aronson, 1985), así como la importancia que tiene la influencia social en aspectos relativos a la conformidad o disconformidad con lo establecido (Moscovici, 1974, 1985). Además, han estudiado la forma en que las interacciones grupales modifican la práctica cotidiana (Brewer y Kramer, 1985; Messick y Mackie, 1989; Stephan, 1985; Tajfel, 1982; Pelz
28
y Andrews, 1976) o la práctica científica (Westrum, 1989; Padilla, Loera, Ontiveros y Vargas, 2005).
Por otra parte, existe una noción que permite dar cuenta de cómo el lenguaje es el medio que posibilita la enseñanza, el aprendizaje y el ejercicio de la práctica científica, entendiéndola como una forma de vida (Rizo, 2004). Dicha noción es la de juego de lenguaje, propuesta por Wittgenstein (1988), para explicar cómo el lenguaje modula todo com-portamiento. Según su planteamiento, el lenguaje es un comportamiento significativo sólo para los individuos que comparten ciertas convenciones sociales. Ello implica que el lenguaje es una forma de vida en la medida en que el mundo y la realidad sólo pueden ser comprensibles a través de éste (Ribes, 1993). Hablando específicamente de los juegos de lenguaje de la ciencia, se considera que éstos son creencias y supuestos que le dan sentido a las prácticas de los miembros de las comunidades académicas mediante reglas que les permiten desenvolverse de manera adecuada, aunque dichas reglas no necesariamente se mencionen de forma explíci-ta, además de que éstas van surgiendo precisamente a partir de la prácti-ca de los juegos de lenguaje.
El aprendizaje de la ciencia ocurre de la misma manera que el apren-dizaje del lenguaje ordinario, ya que constituye un proceso por medio del cual la conducta de los individuos se asemeja progresivamente a la de otros miembros de la comunidad o de la sociedad. Este asemejamiento gradual ocurre gracias a la socialización o culturización, que permite que los individuos desarrollen las formas de comportamiento de la comuni-dad, lo que posibilita su integración de manera efectiva a los distintos juegos de lenguaje que constituyen la forma de vida de sus grupos de referencia (Carpio, Pacheco, Flores y Canales, 2002).
Aprender ciencia es un fenómeno social, ya que se aprende en la medida en que se comparten tareas y actividades con otros, contando con la supervisión de expertos; pero aprender ciencia es como aprender un segundo idioma, ya que la naturaleza misma de los fenómenos de los que trata hace que el lenguaje cotidiano sea insuficiente para referirse a éstos. Por ello las comunidades científicas necesitan comunicarse entre sí utilizando un lenguaje altamente especializado que incluye, además de palabras, gráficos, modelos, símbolos matemáticos, ecuaciones, etcétera (Márquez, 2005).
29
Para pertenecer a una comunidad científica es indispensable cubrir ciertos requisitos, como el adquirir el conjunto de normas de conducta relacionadas con el sistema de valores que regulan las interacciones de los miembros de la comunidad a la que el nuevo miembro busca incor-porarse (Lomnitz y Fortes, 1981), lo que implica que la incorporación de un nuevo integrante a una comunidad científica es siempre gradual y no repentina, ya que a los viejos miembros les lleva tiempo reconocer en el nuevo miembro a un colega más del grupo. Lo van haciendo sólo en la medida en que éste va demostrando que se ha ido ajustando a las prácti-cas de dicha comunidad.
Con el objetivo de analizar cómo un aprendiz se va integrando a una comunidad científica hasta lograr ser reconocido por ésta como un miembro más, Fortes y Lomnitz (1991) llevaron a cabo un estudio longi-tudinal en el que dieron seguimiento a la formación de investigadores de una licenciatura en investigación biomédica básica, de 1974 a 1980. Iden-tificaron que el hecho de que los aprendices emularan el comportamiento de los investigadores expertos (a lo que denominaron como “la actuación de la función”), era el elemento crítico que permitía que un nuevo investi-gador terminara identificándose a sí mismo como tal y siendo reconoci-do como un miembro más por los miembros de la comunidad a la que se incorporaba. Observaron que en dicha licenciatura la resolución activa de problemas científicos a través del método experimental constituía la característica más relevante de la enseñanza. Se hacía actuar al estudiante el papel de investigador experimental, aunque en un principio la actuación era hasta cierto punto ficticia ya que a dicho aprendiz no se le exigía el mismo dominio o experticia al realizar tales actividades que la esperada de parte de los miembros más antiguos de los grupos de trabajo.
Dicha observación mostró cómo la integración de un aprendiz a un grupo de trabajo y/o a una comunidad científica era gradual. Al principio ocurría solamente en el discurso formal de los profesores, pero a medida que el estudiante iba superando los obstáculos a los que se le enfrentaba como parte de su formación y comenzaba a ser reconocido como un in-dividuo que compartía la misma ideología, lenguaje y forma de trabajo del grupo, se le iba identificando como un miembro más, lo que le daba a éste un sentido de pertenencia (Fortes y Lomnitz, 1991). Identificaron tres mecanismos, que ocurrían siempre íntimamente ligados entre sí du-
30
rante el proceso formativo, como los responsables de que un aprendiz lograra incorporarse a una comunidad científica. Tales mecanismos eran las relaciones tutoriales, la interacción con un grupo científico y la actua-ción de la función.
Un aprendiz va adquiriendo su identidad como investigador a partir de que va identificando cómo, de manera gradual, los otros miembros de la comunidad se van relacionando con él, no de maestros a discípulo sino de igual a igual (Arechavala, 1993).
Analizando el proceso mediante el cual un aprendiz logra adquirir su identidad como investigador, Fortes y Lomnitz (1991) identificaron que primero, en su etapa de incorporación a los programas académicos de posgrado, los estudiantes o aprendices se identifican como una genera-ción. Ya integrados en la práctica de la ciencia, cuando son incorporados a un grupo específico de investigación los aprendices se consideran parte de una familia, parte del clan del laboratorio y, finalmente, al estar conclu-yendo su formación como investigadores, o bien cuando el antes llamado estudiante se haya convertido en otro miembro más del gremio, entonces se identificará a sí mismo como parte de una red de investigadores.
Para adquirir una identidad como científico no basta con aprender un repertorio de conocimientos y de técnicas, se requiere además compartir los valores y formas de comportamiento de la comunidad de referencia. El nuevo científico aprende a verse y evaluarse a sí mismo y al mundo en una forma distintiva y característica a partir de la aceptación y ejercicio de la ideología de su grupo. Dicha aceptación es resultado del largo pro-ceso de interacción entre estudiantes e investigadores, lo que finalmente conduce al aprendiz a la asimilación de su estatus de investigador, y a su aceptación como un miembro más de la comunidad a través del mutuo reconocimiento que proporciona el compartir las mismas creencias (For-tes y Lomnitz, 1991).
El elemento crítico para que dicho fenómeno ocurra es la relación tutor-alumno, ya que en la medida en que cada maestro actúa como mo-delo y guía, el estudiante va aprendiendo tanto por imitación de sus tuto-res como guiado directamente por ellos. El investigador en ciernes se va identificando con los diferentes rasgos que se irán integrando en un ideal que normará su conducta académica (Fortes y Lomnitz, 1991).
31
El papel del tutor es de gran trascendencia para que el aprendiz se con-vierta en un investigador eficiente, ya que es considerado por éste como un modelo real del que aprende por observación e imitación. La conducta del profesor es observada, asimilada y, en la mayoría de los casos, adoptada por el joven investigador, en ocasiones a tal grado que el estudiante se vuelve extremadamente dependiente del tutor (Ortiz, 2002).
Pero dado que el objetivo de la ciencia es generar conocimiento no-vedoso, es necesario evitar que dicha relación de dependencia se man-tenga, lo cual puede lograrse mediante el diseño de situaciones en las que se promueva que el aprendiz ejercite su creatividad e independencia intelectual por medio de la práctica constante de interrogarse a sí mis-mo acerca del mundo, tratando de identificar problemas de investigación originales y relevantes.
33
II Análisis de cómo se forma
a un nuevo investigador
El presente trabajo tiene como objetivo analizar las interacciones que ocurren entre los integrantes de un equipo de investigación durante el tiempo que les tome desarrollar un proyecto completo, así como identi-ficar las estrategias empleadas por los expertos del grupo para formar a un nuevo miembro en las actividades de investigación. Se considera que dicho análisis podría arrojar datos acerca del impacto que tienen las inte-racciones ocurridas entre los miembros de un grupo de investigadores en el desarrollo del proyecto en el que trabajan. Estudios previos (Padilla, Loera, Ontiveros y Vargas, 2005; Padilla, Buenrostro, Ontiveros y Vargas, 2005; Buenrostro y Padilla, 2006; Buenrostro, 2007) han demostrado que el desarrollo de los programas de investigación es dinámico y flexible (Lakatos, 1983) debido a que se ven afectados por las interacciones que ocurren entre los miembros del equipo de investigación (Westrum, 1989), confirmando la propuesta de Lakatos (1983). Los resultados obtenidos en los estudios llevados a cabo han mostrado que a partir de las interac-ciones ocurridas entre los diferentes miembros del equipo, los proyectos en los que trabajan van evolucionando. Los datos que se van generando durante el desarrollo de los estudios dan origen a nuevas investigaciones, promoviendo que el trabajo original se vaya reestructurando (Buenros-tro y Padilla, 2006; Buenrostro, 2007).
Los estudios efectuados por Padilla, Loera, Ontiveros y Vargas (2005), Padilla, Buenrostro, Ontiveros y Vargas (2005), Buenrostro y Pa-dilla (2006), y por Buenrostro (2007) han dado indicios de que a partir del
34
análisis de las interacciones entre los miembros de un equipo de inves-tigación es factible obtener datos acerca del proceso enseñanza-apren-dizaje que ocurre entre los investigadores expertos y los aprendices, por lo que se consideró pertinente identificar qué estrategias se empleaban para formar a un aprendiz recién incorporado a las labores científicas, analizando cómo los expertos de un grupo de investigadores interactua-ban con los nuevos miembros para introducirlos a sus prácticas.
Justificación
Diversos autores han señalado que la mejor manera de lograr que un nuevo investigador aprenda a hacer ciencia es incorporándolo a un grupo de investigación real, en el que participe como uno más de los miem-bros del grupo, llevando a cabo todas y cada una de las actividades que hacer ciencia requiere (Ribes, 2004; Padilla, 2006). Por ejemplo, Már-quez (2005) señala que un nuevo investigador aprende a hacer ciencia en la medida en que comparte las tareas y las actividades con otros inves-tigadores, pero siempre y cuando lo haga con el apoyo de expertos del área. En el mismo sentido, Lomnitz y Fortes (1981) señalan que dos de los aspectos críticos para que un aprendiz adquiera su identidad como investigador son que se incorpore a un grupo de trabajo y que actúe la función de investigador. Arechavala (1993) también señala que un estu-diante adquiere su identidad científica a partir del conjunto de relaciones que establece con otros investigadores, lo cual lo convierte en uno más de ellos. Finalmente, Rizo (2006) supone que el incorporar a un alumno a un grupo de investigación real le permite integrar teoría y práctica, y le da un sentido de autonomía, lo que a la larga podría permitirle compor-tarse como un investigador independiente.
A continuación se describe la estrategia de investigación empleada con el objeto de analizar la manera en que las interacciones que ocu-rrieron entre los miembros de un grupo de investigadores que estaban desarrollando un proyecto concreto afectaron el desarrollo del mismo, así como las estrategias que emplearon los investigadores expertos para entrenar en las labores de investigación a los aprendices del grupo.
35
Metodología
Participantes
Participaron 11 investigadores: el responsable de un proyecto de investi-gación, con más de 20 años de experiencia en el área, quien, como parte de sus labores, era el responsable del entrenamiento de estudiantes de posgrado y quien contaba con el estatus académico más elevado de los miembros del grupo; cinco colaboradores con una experiencia de 10 años en promedio (quienes en adelante se denominarán asociados); dos estu-diantes de posgrado, inscritos en un posgrado de excelencia cuyo obje-tivo era formar investigadores competentes (cabe aclarar que, con fines de análisis, se eligió al azar a uno de ellos para tomarlo como punto focal del presente estudio), y tres becarios, quienes contaban en promedio con una experiencia de año y medio.
Características del posgrado al que pertenecía el estudiante focal
Con el objeto de identificar las estrategias empleadas para formar a un nuevo investigador, era necesario encontrar un posgrado que garanti-zara un entrenamiento de excelencia a sus estudiantes, tanto por el pro-grama curricular empleado como por los perfiles profesionales de sus profesores. El posgrado se eligió con base en cuatro indicadores: a) per-tenencia al padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-nología (Conacyt); b) que el 100% de sus profesores pertenecieran al Sistema Nacional de Investigadores (sni); c) que el programa curricular estuviera orientado a formar investigadores innovadores y competentes tanto en las áreas de investigación de conducta animal como de conducta humana, y d) la modalidad tutorial (personalizada) de entrenamiento de dicho posgrado. Las características del plan curricular y la modalidad de entrenamiento empleado en dicho posgrado implicaban que los inves-tigadores de dicho centro fueran quienes tenían a su cargo la formación de los aprendices.
De acuerdo con el plan curricular del posgrado, al ser aceptado en el programa, y como parte de su entrenamiento, cada uno de los alum-nos era asignado a dos proyectos de investigación en curso; uno en el
36
área experimental de conducta humana y otro en el área experimental de conducta animal. En dichos proyectos el alumno tenía la obligación de participar como uno más de los integrantes del equipo de trabajo que es-taba desarrollando la investigación en curso. La participación del alumno implicaba trabajar en todas y cada una de las etapas que requiriera la realización de la investigación que se estuviera llevando a cabo en dicho momento, como: la planeación, programación e implementación de un experimento; lo relativo a la captura de datos, su registro, análisis y gra-ficación; así como lo que tuviera que ver con la preparación de reportes de investigación para dar a conocer a otros los resultados de la misma, ya fuera como ponente en eventos académicos especializados, nacionales o internacionales, o escribiendo reportes de investigación para enviar a dictamen para su publicación a revistas con arbitraje estricto.
La modalidad de entrenamiento de la maestría implicaba que el alumno aprendiera a hacer ciencia haciéndola, y no sólo a partir de re-ferencias de otros o de la lectura de productos de investigación (libros, artículos, etc.). Por ello, durante el primer año al alumno se le hacía res-ponsable de uno de los proyectos de investigación que su tutor estuviera realizando, mientras que durante el segundo año se le asesoraba para que elaborara y llevara a cabo un proyecto propio.
Escenario
La sala de reuniones que se encontraba dentro de las instalaciones de un centro de investigación.
Equipo y materiales
Transcripciones de lo discutido en las reuniones de trabajo del equipo de investigación, lápices, el código de las categorías de análisis (elabo-rado ex profeso), equipo de cómputo, impresora, grabadora, audífonos y audiocasetes.
37
Procedimiento
En primer lugar, se solicitó el consentimiento de un grupo de investiga-dores para grabar sus reuniones de trabajo. Para no comprometer los resultados del presente trabajo sólo se les dijo que las grabaciones se harían para analizar la forma en la que un proyecto de investigación se onstruía a partir de las interacciones que tenían lugar entre los miem-bros del equipo de trabajo.
En segundo lugar, se grabaron las reuniones semanales del grupo de investigadores bajo análisis, las cuales tenían una duración de dos horas en promedio. Es importante destacar que el grupo de investigadores estu-diado no sólo tenía bajo su responsabilidad llevar a cabo el proyecto que aquí se analiza, sino que durante el tiempo en que se estudió su trabajo estaban llevando a cabo un total de 11 investigaciones simultáneamente. Como ya se mencionó, como parte de la formación de los estudiantes cada uno era responsable de una de éstas, pero todo lo relacionado con ca- da proyecto en curso era rigurosamente supervisado por el líder del gru-po (investigador responsable de todos los proyectos en desarrollo) y dis-cutido por todos los miembros del equipo de trabajo, quienes aportaban ideas acerca de cuál podría ser la estrategia más pertinente a seguir en cada una de las fases de desarrollo de los proyectos del equipo.
El proyecto que aquí se analizó pertenecía al área de investigación experimental de conducta humana y tenía como objetivo analizar cómo se ajustaban los sujetos experimentales a situaciones que implicaban aprendizaje complejo. Como se mencionó previamente, a pesar de que todos los integrantes del equipo de trabajo discutían lo hecho y por rea-lizar, siempre se designaba a uno de los miembros como el responsable directo de la parte operativa de cada uno de los proyectos en los cuales se trabajaba. En este caso particular, se designó como responsable del proyecto al estudiante de posgrado que se eligió como punto focal del análisis. Pero dicho estudiante se incorporó a la investigación cuando ésta ya se encontraba en proceso. El responsable previo había sido un becario que estaba a punto de concluir su beca, por lo que su participa-ción dentro del grupo concluyó un mes después de que se incorporó el estudiante de posgrado que es el punto focal del presente análisis.
38
Dado que uno de los objetivos de la presente investigación fue ana-lizar las estrategias de entrenamiento y retroalimentación que emplean investigadores expertos para entrenar a sus aprendices, se eligió analizar una de las investigaciones de la cual era responsable uno de los estudian-tes de posgrado, dado que eran estos alumnos quienes estaban siendo explícitamente formados como investigadores.
El análisis implicó, además de la grabación, la trascripción de las re-uniones que tuvieron lugar desde el primer día en el que se decidió llevar a cabo la investigación específica que se analiza en el presente trabajo, hasta que ésta se concluyó; se elaboró el reporte correspondiente y éste fue aceptado para su publicación en una revista especializada (de corte internacional) que contaba con arbitraje estricto, todo lo cual tuvo una duración de 34 meses.
La dinámica de trabajo del grupo de investigación requería que to-dos y cada uno de sus integrantes participaran en todas y cada una de las actividades que implicaba el desarrollo de los proyectos en curso. Di-chas actividades incluían efectuar búsquedas bibliográficas referentes al tema de interés y comentarlas con el resto del grupo para, a partir de lo discutido, llegar a acuerdos acerca de cómo diseñar un experimento novedoso y pertinente que permitiera analizar el fenómeno de interés de manera adecuada según los supuestos teóricos y metodológicos bajo los cuales trabajaba el grupo. Cabe aclarar que tal grupo de investigadores hacía estudios de tipo experimental bajo los supuestos del análisis de la conducta (Ribes y López, 1985). Una vez definido el objetivo general del proyecto se planeaban los detalles operativos, es decir, se programaba e implementaba el experimento. Una vez llevado a cabo éste, se procedía a la captura de los datos obtenidos, así como a su análisis y graficación. Finalmente, se escribían reportes de investigación que permitieran dar a conocer a otros los resultados de la misma; tales resultados solían pre-sentarse en eventos académicos especializados.
Estrategia de análisis de los datos
Una vez grabado y transcrito lo discutido en las reuniones, se identificaron y segmentaron todas y cada una de las interacciones ocurridas entre los diferentes miembros del grupo en las que se hubieran discutido aspectos
39
relativos a la investigación de la que era responsable el estudiante focal. Las interacciones ocurridas al discutir los otros proyectos del grupo no se analizan en el presente reporte. Es importante destacar que el criterio que determinó la segmentación de cada una de las interacciones fue el contenido del tema discutido entre quienes en un momento dado toma-ban la palabra, es decir, se consideraba como una interacción completa la intervención que tuviera cualquier miembro del grupo con uno o más del resto del equipo sobre algún tema puntual. La interacción se consideraba terminada cuando se agotaba el tema concreto en discusión y se pasaba a comentar otro. Por lo tanto, las interacciones podían tener cualquier extensión, sin ningún tipo de límite.
Una interacción podía iniciarse con una pregunta, sugerencia, crítica, propuesta o comentario de cualquier tipo, dirigido a uno o a todos los integrantes del grupo, y podía ser continuada por uno o más investigado-res. A continuación se muestra la trascripción textual, a modo de ejemplo ilustrativo, de una de las interacciones ocurridas.
Estudiante focal: Lo primero que yo me preguntaría para poder entender el proyecto es porqué es importante el estudiar el comportamiento conceptual.
Investigador titular: ¿Se puede estudiar el comportamiento conceptual en hu-manos?
Investigador asociado 1: Ésa es una de las cosas que me “brincaron”. Creo que esa pregunta no es pertinente, porque estamos hablando de un uso de los términos…
Investigador asociado 2: A lo mejor hablar de comportamiento conceptual… se podría hablar como hablar de una entidad, pero yo lo entiendo en el sentido en que se ha manejado… en referencia al uso que la gente hace de los conceptos.
Investigador titular: La pregunta [que planteó el estudiante focal] contradice el contenido del artículo que leímos. El comportamiento humano está conceptualmen-te regulado pero no es conceptual en sí mismo. Ver a los conceptos como entidades, como eventos psicológicos, es una confusión.
Una vez segmentadas, las interacciones se analizaron con base en la codi-ficación1 mostrada en el anexo 1, elaborada ex profeso por Padilla, Loera, Ontiveros y Vargas (2005), que permitió identificar:
1. Se agradece al doctor Emilio Ribes Iñesta por sus invaluables sugerencias para establecer las categorías empleadas para analizar los datos obtenidos.
40
1. Qué aspectos se trataron durante cada una de las interacciones de los miembros del grupo: metodológicos o teóricos. Como discusio-nes de aspectos metodológicos se consideraron aquellas en las que se comentaba acerca del manejo de equipo, materiales, sujetos, o bien los relativos a la planeación e implementación de experimentos; y a la captura, graficación y análisis de datos. En cuanto a los aspectos teóricos, se consideraron en este rubro aquellas intervenciones en las que se hacía la presentación y/o discusión de propuestas teóricas no-vedosas, pertinentes a la investigación; la descripción de supuestos teóricos de la investigación que se estaba realizando; las discusiones conceptuales respecto de propuestas propias del responsable de la investigación o de algún otro de los miembros del equipo de trabajo; y las interpretaciones de los datos obtenidos al llevar a cabo algún experimento, en términos de alguna propuesta teórica.
2. Entre quiénes ocurrió cada interacción: el titular, los asociados, el estudiante focal, el otro estudiante de posgrado, o los becarios. Las interacciones podían ocurrir entre el estudiante focal y el titular; el estudiante focal y algún asociado; el estudiante focal y el otro estudiante de posgrado; o entre el estudiante focal y alguno de los becarios.
3. Para qué se realizó dicha interacción: se identificó cuál había sido el objetivo de cada una de las interacciones ocurridas, las cuales podían ser para: plantear y discutir los problemas experimentales que fueron surgiendo durante el desarrollo de la investigación; para planear la forma en la que se deberían de llevar a cabo las actividades pendien-tes; para analizar los datos que fueron surgiendo durante el desarrollo del proyecto; y para elaborar conclusiones o discutir aspectos teóricos.
4. De qué tipo fue dicha interacción: si fue de consulta, es decir, si al-gún miembro del equipo hacía alguna pregunta al responsable de la investigación o a cualquiera de los miembros del equipo acerca de alguno de los aspectos relacionados con la investigación; o si fue de argumentación, es decir, cuando los miembros del grupo expre-saban su punto de vista acerca de algún aspecto de la investigación, explicando a los otros las razones de sus opiniones. Tales comentarios podían estar fundamentados en los resultados de los experimentos llevados a cabo, o bien en supuestos teóricos propuestos por los au-tores que se habían revisado antes de llevar a cabo la investigación o
41
por autores reconocidos del área; de búsqueda de consenso, es decir, cuando el estudiante responsable o algún otro miembro del equipo trataba explícitamente de conseguir la aprobación de los demás en cuanto a las estrategias que consideraba pertinentes para continuar con el desarrollo del proyecto, o bien respecto de conclusiones que elaboraba a partir de los resultados obtenidos; de familiarización, en-trenamiento, demostración y/o corrección de algún aspecto referente al proyecto, o al desempeño del estudiante focal, es decir, cuando cualquiera de los integrantes explicaba algún aspecto a cualquiera de los miembros del grupo o a todos; cuando se señalaba algún error cometido o se retroalimentaba el desempeño de alguien; o bien para la asignación de tareas, es decir, cuando se pedía a alguno o a todos los miembros del equipo que llevaran a cabo alguna tarea requerida por el proyecto.
5. Cuál era el resultado final de dicha interacción, es decir, si al final de la interacción se concluía que era necesario ampliar, eliminar o corre-gir alguno de los aspectos del proyecto.
Las categorías de análisis surgieron a partir de un estudio exploratorio (Padilla, 2006) que tuvo como objetivo analizar las características de las interacciones que tenían lugar entre los diferentes miembros de un equipo de trabajo científico. El interés por explorar lo referente a las interaccio-nes que ocurren entre los miembros de un grupo de investigadores surgió a partir de los hallazgos de Latour (1987) y de Westrum (1989), quienes demostraron que la práctica de los investigadores se veía afectada por su interacción con otros científicos. Posteriormente se realizó otro estudio (Padilla, Loera, Ontiveros y Vargas, 2005) que permitió definir y perfeccio-nar las categorías ya mencionadas, las cuales se utilizaron para el análisis de las interacciones ocurridas entre los miembros del equipo de trabajo. En el apartado de resultados se ahondará más al respecto.
Resultados
Dado que el objetivo del presente estudio era analizar cómo las interac-ciones ocurridas entre los miembros de un grupo de investigación que hacía estudios de psicología experimental iban afectando y condicio-
42
nando el desarrollo del proyecto en el que estaban trabajando, así como identificar qué estrategias empleaba un investigador experto para formar a un aprendiz recién incorporado a las labores científicas, se consideró apropiado, para analizar los datos obtenidos a partir de la grabación y trascripción de las interacciones ocurridas durante todas y cada una de las reuniones de trabajo que el grupo había tenido para desarrollar el proyecto, utilizar la siguiente secuencia:
1. Segmentar las transcripciones. Ello implicó identificar dónde inicia-ba y dónde terminaba cada una de las interacciones ocurridas entre los miembros del grupo de trabajo.
2. Identificar quién iniciaba cada una de las interacciones (el estudiante focal, el titular del proyecto, los asociados, el otro estudiante de pos-grado o los becarios). El punto focal de todas las interacciones fue-ron los responsables del proyecto (en la primera fase de desarrollo del proyecto, el becario, y en la segunda el estudiante de posgrado).
3. Identificar para qué se había realizado cada interacción, cuál había sido el objetivo de cada una de las interacciones ocurridas: para plan-tear problemas experimentales, para analizar datos, para elaborar conclusiones o para discutir aspectos teóricos.
4. Identificar de qué tipo había sido cada interacción: de consulta, de ar-gumentación, de búsqueda de consenso, de familiarización, entrena-miento, demostración y/o corrección, o para la asignación de tareas.
5. Identificar cuál había sido el resultado final de dicha interacción, es decir, si al final de la interacción se concluía que era necesario am-pliar, eliminar o corregir alguno de los aspectos del proyecto.
6. Se calculó el porcentaje de participación de cada uno de los miem-bros del equipo por sesión. Posteriormente se sumaron los totales identificando qué tanto habían participado los miembros con los di-ferentes estatus identificados: titular, asociados, estudiantes de pos-grado y becarios.
Por otra parte, al llevar a cabo el análisis de los datos se identificó que las discusiones que tenían los miembros del grupo respecto al proyecto podían englobarse en dos grandes rubros: aquellas en las que se discutían aspectos metodológicos, y en las que se discutían aspectos teóricos. Se
43
consideran discusiones de aspectos metodológicos aquellas en las que se trataban asuntos relacionados con aspectos técnico-aparatológicos o procedimentales. Este rubro englobó aquellas actividades relacionadas con el manejo de equipo, materiales, sujetos; la planeación e implemen-tación de experimentos, y con la captura, graficación y análisis de datos.
Se consideraban discusiones de aspectos teóricos aquellas en las que se trataba acerca de aspectos técnico-lingüísticos o conceptuales de la investigación en curso. Este rubro englobó aquellas actividades relacio-nadas con la presentación y/o discusión de propuestas teóricas propias o de autores revisados, la descripción de los supuestos teóricos del trabajo presentado, o con la interpretación de los datos en términos de alguna propuesta teórica propia o ajena.
El análisis de lo dicho por los miembros del grupo durante sus re-uniones de trabajo se llevó a cabo ajustándose a los criterios estipulados por el sistema de análisis de contenido conceptual o temático (Benoy, 2008). De cada interacción se identificaron tanto los términos explícitos como los implícitos. El análisis fue realizado por dos calificadores inde-pendientes, dando una confiabilidad promedio de 98.07% (% confianza = 1 - [(n1 - n2)/(n1 + n2)] * 100). Como lo muestra el porcentaje de confiabilidad obtenido, prácticamente no hubo desacuerdo entre los ca-lificadores, lo que da mayor confiabilidad a los datos obtenidos.
Como se mencionó previamente, el equipo de trabajo ya tenía aproxi-madamente 18 meses desarrollando la investigación cuando se incorporó el estudiante de posgrado que se eligió como punto focal del presente análisis. Dado lo anterior, en un primer momento se mostrarán los datos del análisis de las interacciones que ocurrieron antes de que él se incor-porara al equipo y fuera designado, como parte de su entrenamiento en las labores de investigación, como el responsable del proyecto. Poste-riormente se presentarán los datos del análisis de las interacciones que tuvieron lugar a partir del momento en que dicho estudiante se incorpo-ró al grupo, lo cual abarcó un periodo de 16 meses. Esta circunstancia de que un mismo proyecto hubiera estado a cargo de dos aprendices se aprovechará para comparar las estrategias empleadas para entrenar a ambos investigadores en formación, con el objeto de identificar si éstas fueron similares o no.
44
Análisis de las interacciones que ocurrieron antes de que el estudiante de posgrado se incorporara al equipo
En la figura II.1 se muestra el porcentaje de tiempo en el que se discutie-ron los aspectos metodológicos y teóricos durante todas las reuniones del equipo de investigadores. Puede observarse que durante 43% del tiem- po se discutieron aspectos metodológicos, mientras que en 57% del tiempo se trataron aspectos teóricos.
34
de 98.07% (% confianza = 1 - [(n1 - n2)/(n1 + n2)] * 100). Como lo muestra el
porcentaje de confiabilidad obtenido, prácticamente no hubo desacuerdo entre los
calificadores, lo que da mayor confiabilidad a los datos obtenidos.
Como se mencionó previamente, el equipo de trabajo ya tenía aproximadamente
18 meses desarrollando la investigación cuando se incorporó el estudiante de
posgrado que se eligió como punto focal del presente análisis. Dado lo anterior, en
un primer momento se mostrarán los datos del análisis de las interacciones que
ocurrieron antes de que él se incorporara al equipo y fuera designado, como parte
de su entrenamiento en las labores de investigación, como el responsable del
proyecto. Posteriormente se presentarán los datos del análisis de las interacciones
que tuvieron lugar a partir del momento en que dicho estudiante se incorporó al
grupo, lo cual abarcó un periodo de 16 meses. Esta circunstancia de que un
mismo proyecto hubiera estado a cargo de dos aprendices se aprovechará para
comparar las estrategias empleadas para entrenar a ambos investigadores en
formación, con el objeto de identificar si éstas fueron similares o no.
@SUBTITULO = Análisis de las interacciones que ocurrieron antes de que el estudiante de posgrado se incorporara al equipo
En la figura II.1 se muestra el porcentaje de tiempo en el que se discutieron los
aspectos metodológicos y teóricos durante todas las reuniones del equipo de
investigadores. Puede observarse que durante 43% del tiempo se discutieron
aspectos metodológicos, mientras que en 57% del tiempo se trataron aspectos
teóricos.
Metodológicos43%
Teóricos 57%
Figura II.1. Porcentaje de tiempo en que se discutieron aspectos metodológicos y teóricos en las reuniones.
Dicho dato tiene sentido, ya que en el presente trabajo se analizó el desarrollo de una investigación respecto de un fenómeno que había sido estudiado por varios autores desde diferentes perspectivas teóricas y diferentes procedimientos, por lo que fue necesario llevar a cabo una detallada revisión de todo lo relativo al tema, para que el grupo estuviera en condiciones de diseñar un experimento adecuado para analizar tal temática.
Por otra parte, en la figura II.2 se muestra el porcentaje de partici-pación, agrupado por estatus académico, de los diferentes miembros del grupo antes de que el estudiante focal se integrara al equipo de traba-jo. Destaca el hecho de que fue el titular (integrante de mayor estatus) quien participó el mayor número de veces, con 62%, seguido por los aso-ciados con 15%, mientras que los becarios y los estudiantes de posgrado mostraron un porcentaje similar de participación, con 12 y 11%, respec-tivamente.
45
Figura II.2. Porcentaje de intervenciones por estatus aca-démico.
35
@PIE DE FOTO = Figura II.1. Porcentaje de tiempo en que se discutieron
aspectos metodológicos y teóricos en las reuniones.
Dicho dato tiene sentido, ya que en el presente trabajo se analizó el desarrollo de
una investigación respecto de un fenómeno que había sido estudiado por varios
autores desde diferentes perspectivas teóricas y diferentes procedimientos, por lo
que fue necesario llevar a cabo una detallada revisión de todo lo relativo al tema,
para que el grupo estuviera en condiciones de diseñar un experimento adecuado
para analizar tal temática.
Por otra parte, en la figura II.2 se muestra el porcentaje de participación, agrupado
por estatus académico, de los diferentes miembros del grupo antes de que el
estudiante focal se integrara al equipo de trabajo. Destaca el hecho de que fue el
titular (integrante de mayor estatus) quien participó el mayor número de veces, con
62%, seguido por los asociados con 15%, mientras que los becarios y los
estudiantes de posgrado mostraron un porcentaje similar de participación, con 12 y
11%, respectivamente.
Titular62%
Becarios12%
Asociados15%
E. Posgrado11%
@PIE DE FOTO = Figura II.2. Porcentaje de intervenciones por
estatus académico.
En la figura II.3 se muestra el porcentaje de ocasiones en que los integrantes del
equipo de trabajo iniciaron las interacciones, agrupado por estatus académico.
Puede observarse que el titular inició las interacciones en 47% de las veces,
seguido por los asociados, quienes las iniciaron 24% de las ocasiones, mientras
En la figura II.3 se muestra el porcentaje de ocasiones en que los inte-grantes del equipo de trabajo iniciaron las interacciones, agrupado por estatus académico. Puede observarse que el titular inició las interaccio-nes en 47% de las veces, seguido por los asociados, quienes las iniciaron 24% de las ocasiones, mientras que los becarios y los estudiantes de pos-grado las iniciaron en 15 y 14%, respectivamente.
36
que los becarios y los estudiantes de posgrado las iniciaron en 15 y 14%,
respectivamente.
Titular 47%
Becarios15%
E. Posgrado14%
Asociados24%
@PIE DE FOTO = Figura II.3. Porcentaje de las ocasiones en que los diferentes
miembros del equipo iniciaron una interacción, por estatus académico.
En la figura II.4 se muestran los porcentajes correspondientes al tipo de aspectos
que se discutieron en las reuniones de trabajo. Dichos aspectos fueron discutidos
en los siguientes porcentajes: los aspectos teórico-conceptuales fueron los que se
trataron la mayor parte del tiempo (48%), los aspectos metodológico-
procedimentales se trataron en 31% de las veces, seguidos por el planteamiento
de problemas experimentales, en 16% de las ocasiones. Destaca el hecho de que
el tiempo en que se trataron cuestiones relativas al análisis de datos y a la
elaboración de conclusiones fue mínimo en esta fase, ya que sólo abarcó 4 y 1%,
respectivamente.
Figura II.3. Porcentaje de las ocasiones en que los di-ferentes miembros del equipo iniciaron una interacción, por estatus académico.
46
En la figura II.4 se muestran los porcentajes correspondientes al tipo de aspectos que se discutieron en las reuniones de trabajo. Dichos aspectos fueron discutidos en los siguientes porcentajes: los aspectos teórico-con-ceptuales fueron los que se trataron la mayor parte del tiempo (48%), los aspectos metodológico-procedimentales se trataron en 31% de las veces, seguidos por el planteamiento de problemas experimentales, en 16% de las ocasiones. Destaca el hecho de que el tiempo en que se trataron cues-tiones relativas al análisis de datos y a la elaboración de conclusiones fue mínimo en esta fase, ya que sólo abarcó 4 y 1%, respectivamente.
37
@PIE DE FOTO = Figura II.4. Porcentaje de tiempo en el que se discutieron cada
uno de los aspectos identificados.
En la figura II.5 se muestran los porcentajes que resultaron de la identificación del
tipo de interacciones que ocurrieron entre los miembros del equipo de
investigación. Las interacciones que ocurrieron con mayor frecuencia fueron para
argumentar algún aspecto relativo a la investigación, lo cual tomó 44% del tiempo;
le siguieron las interacciones que se realizaron para familiarizar, entrenar,
demostrar y/o corregir algún aspecto de ésta, con 33%; mientras que 13% de las
interacciones fueron para consultar al responsable del proyecto acerca de algún
aspecto relacionado con la investigación a su cargo.
0
20
40
60
80
100
Para qué fueron las interacciones
Planteamiento de problemasexperimentales
Discusión de aspectosmetodológico-procedimentalesAnálisis de datos
Elaboración de conclusiones
Discusión de aspectosteórico-conceptuales
% d
e oc
urre
ncia
s
Figura II.4. Porcentaje de tiempo en el que se discutió cada uno de los aspectos identificados.
En la figura II.5 se muestran los porcentajes que resultaron de la iden-tificación del tipo de interacciones que ocurrieron entre los miembros del equipo de investigación. Las interacciones que ocurrieron con mayor frecuencia fueron para argumentar algún aspecto relativo a la investi-gación, lo cual tomó 44% del tiempo; le siguieron las interacciones que se realizaron para familiarizar, entrenar, demostrar y/o corregir algún aspecto de ésta, con 33%; mientras que 13% de las interacciones fueron para consultar al responsable del proyecto acerca de algún aspecto rela-cionado con la investigación a su cargo.
47
Figura II.5. Porcentaje del tipo de interacciones que tuvieron lugar entre los miembros del equipo.
En la figura II.6 se graficó el porcentaje de ocasiones en que una inte-racción dio como resultado una modificación en alguno de los aspectos del proyecto. Dichas modificaciones incluían las correcciones, elimina-ciones y/o ampliaciones que se realizaron en los aspectos metodológicos o teóricos. Se identificaba como modificación cuando se cambiaba algún aspecto del proyecto inicial. Dicho cambio podía ser debido a que se corrigiera alguna parte al decidir llevarla a cabo de una manera diferente de la originalmente planeada (por ejemplo, empleando instrucciones dife-rentes), cuando se eliminaba algún elemento inicialmente incluido en el proyecto (por ejemplo, cuando se decidía ya no llevar a cabo alguna fase), o cuando se agregaba algún elemento (como por ejemplo, llevar a cabo más sesiones). Cabe aclarar que la mayor parte de las modificaciones tuvieron lugar en los aspectos metodológicos, con 81%. En los aspectos teóricos las modificaciones fueron mínimas, de sólo 19%. Como puede observarse en la figura II.6, 20% de las interacciones culminaron en una modificación llevada a cabo en alguno de los dos rubros mencionados.
47
Figura 5. Porcentaje del tipo de interacciones que tuvieron lugar entre los
miembros del equipo.
En la Figura 6 se graficó el porcentaje de ocasiones en que una interacción
dio como resultado una modificación en alguno de los aspectos del proyecto.
Dichas modificaciones comprendían las correcciones, eliminaciones y/o
ampliaciones que se realizaron en los aspectos metodológicos o teóricos. Se
identificaba como modificación cuando se cambiaba algún aspecto del proyecto
inicial. Dicho cambio podía ser debido a que se corrigiera alguna parte al decidir
llevarla a cabo de una manera diferente a la originalmente planeada (por ejemplo,
empleando instrucciones diferentes), cuando se eliminaba algún elemento
inicialmente incluido en el proyecto (por ejemplo, cuando se decidía ya no llevar a
cabo alguna fase), o cuando se agregaba algún elemento (como por ejemplo,
llevar a cabo más sesiones). Cabe aclarar que la mayor parte de las
modificaciones tuvieron lugar en los aspectos metodológicos, con el 81%. En los
0
20
40
60
80
100
De qué tipo fueron las interacciones
De consulta
De argumentación
De búsqueda de consenso
De familiarización,entrenamiento,demostración y/o correcciónDe asignación de tareas%
de
ocur
renc
ias
48
Figura II.6. Porcentaje del resultado de las interacciones en términos de si hubo o no modificaciones.
El tipo de modificaciones efectuadas al proyecto se muestran en la figura II.7. Como puede observarse, 73% de las modificaciones fueron correc-ciones, 19% fueron ampliaciones, mientras que 8% fueron eliminaciones de algún aspecto originalmente incluido en el proyecto y que a la luz de los datos encontrados durante el desarrollo de la investigación se consi-deró que no era pertinente o necesario.
39
@PIE DE FOTO = Figura II.6. Porcentaje del resultado de las interacciones en
términos de si hubo o no modificaciones.
El tipo de modificaciones efectuadas al proyecto se muestran en la figura II.7.
Como puede observarse, 73% de las modificaciones fueron correcciones, 19%
fueron ampliaciones, mientras que 8% fueron eliminaciones de algún aspecto
originalmente incluido en el proyecto y que a la luz de los datos encontrados
durante el desarrollo de la investigación se consideró que no era pertinente o
necesario.
0
20
40
60
80
100
Resultado de las interacciones
No hubo modificaciones
Sí hubo modificaciones
% d
e oc
urre
ncia
s
40
0
20
40
60
80
100
De qué tipo fueron las modificaciones
Correcciones
Ampliaciones
Eliminaciones
% d
e oc
urre
ncia
s
@PIE DE FOTO = Figura II.7. Tipo de modificaciones hechas al proyecto.
En la figura II.8 se muestra en qué aspecto, teórico o metodológico, se realizaron
las modificaciones, considerando los tres tipos ya mencionados. Como puede
observarse, 81% de las modificaciones fueron relativas a los aspectos
metodológicos, mientras que en el 19% restante se llevaron a cabo en los
aspectos teóricos.
0
20
40
60
80
100
Aspectos en los que se realizaron las modificaciones
Aspectos teóricos
Aspectosmetodológicos
% d
e oc
urre
ncia
s
@PIE DE FOTO = Figura II.8. Modificaciones realizadas en los aspectos teóricos y
metodológicos del proyecto de investigación.
@SUBTITULO = Análisis de las interacciones que ocurrieron después de que el estudiante de posgrado se incorporara al equipo
Figura II.7. Tipo de modificaciones hechas al proyecto.
49
En la figura II.8 se muestra en qué aspecto, teórico o metodológico, se realizaron las modificaciones, considerando los tres tipos ya menciona-dos. Como puede observarse, 81% de las modificaciones fueron relativas a los aspectos metodológicos, mientras que en el 19% restante se lleva-ron a cabo en los aspectos teóricos.
40
0
20
40
60
80
100
De qué tipo fueron las modificaciones
Correcciones
Ampliaciones
Eliminaciones
% d
e oc
urre
ncia
s
@PIE DE FOTO = Figura II.7. Tipo de modificaciones hechas al proyecto.
En la figura II.8 se muestra en qué aspecto, teórico o metodológico, se realizaron
las modificaciones, considerando los tres tipos ya mencionados. Como puede
observarse, 81% de las modificaciones fueron relativas a los aspectos
metodológicos, mientras que en el 19% restante se llevaron a cabo en los
aspectos teóricos.
0
20
40
60
80
100
Aspectos en los que se realizaron las modificaciones
Aspectos teóricos
Aspectosmetodológicos
% d
e oc
urre
ncia
s
@PIE DE FOTO = Figura II.8. Modificaciones realizadas en los aspectos teóricos y
metodológicos del proyecto de investigación.
@SUBTITULO = Análisis de las interacciones que ocurrieron después de que el estudiante de posgrado se incorporara al equipo
Figura II.8. Modificaciones realizadas en los aspectos teóricos y metodológicos del proyecto de investigación.
Análisis de las interacciones que ocurrieron después de que el estudiante de posgrado se incorporara al equipo
A partir de este punto se presentan los datos obtenidos cuando se incor-poró el estudiante de posgrado a la investigación. En el caso de este estu-diante, además del análisis de lo que ocurría durante las reuniones de trabajo del grupo al que se integró como parte de su formación en la maestría en la que estaba inscrito, se llevó a cabo la identificación de qué tipo de competencias estaba adquiriendo como resultado del entrena-miento al que estaba siendo expuesto. Los detalles operativos del pro-cedimiento empleado para efectuar dicha identificación competencial se describe con detalle más adelante. En el caso del becario no se realizó dicha identificación debido al nulo control que se tenía respecto de la manera en que éste estaba siendo entrenado en la licenciatura que cur-saba simultáneamente con su participación como un miembro más del grupo de investigación analizado.
50
Respecto a los datos obtenidos a partir de que se incorporó al gru-po el estudiante de posgrado, en la figura II.9 se muestra el porcentaje de tiempo en el que se discutieron aspectos metodológicos y teóricos. Como puede observarse, durante el desarrollo de esta fase del proyecto se discutieron ligeramente más los aspectos metodológicos (55%) que los teóricos (45%).
Figura II.9. Porcentaje de tiempo en que se discutieron aspectos teóricos y metodológicos a partir de que el estu-diante focal se incorporó al proyecto.
En la figura II.10 se muestra con quién tuvo interacciones el estudiante focal. Puede observarse que el mayor porcentaje lo ocuparon las interac-ciones ocurridas entre él y el titular (69%), seguidas por las que tuvieron lugar entre él y los asociados (27%); mientras que con los becarios las interacciones fueron mínimas (3% de las ocasiones), y con el otro estu-diante de posgrado casi nulas (sólo 1% de las veces).
41
A partir de este punto se presentan los datos obtenidos cuando se incorporó el
estudiante de posgrado a la investigación. En el caso de este estudiante, además
del análisis de lo que ocurría durante las reuniones de trabajo del grupo al que se
integró como parte de su formación en la maestría en la que estaba inscrito, se
llevó a cabo la identificación de qué tipo de competencias estaba adquiriendo
como resultado del entrenamiento al que estaba siendo expuesto. Los detalles
operativos del procedimiento empleado para efectuar dicha identificación
competencial se describe con detalle más adelante. En el caso del becario no se
realizó dicha identificación debido al nulo control que se tenía respecto de la
manera en que éste estaba siendo entrenado en la licenciatura que cursaba
simultáneamente con su participación como un miembro más del grupo de
investigación analizado.
Respecto a los datos obtenidos a partir de que se incorporó al grupo el estudiante
de posgrado, en la figura II.9 se muestra el porcentaje de tiempo en el que se
discutieron aspectos metodológicos y teóricos. Como puede observarse, durante
el desarrollo de esta fase del proyecto se discutieron ligeramente más los
aspectos metodológicos (55%) que los teóricos (45%).
Teóricos45%
Metodológicos55%
@PIE DE FOTO = Figura II.9. Porcentaje de tiempo en que se discutieron
aspectos teóricos y metodológicos a partir de que el estudiante focal se incorporó
al proyecto.
En la figura II.10 se muestra con quién tuvo interacciones el estudiante focal.
Puede observarse que el mayor porcentaje lo ocuparon las interacciones ocurridas
entre él y el titular (69%), seguidas por las que tuvieron lugar entre él y los
42
asociados (27%); mientras que con los becarios las interacciones fueron mínimas
(3% de las ocasiones), y con el otro estudiante de posgrado casi nulas (sólo 1%
de las veces).
Asociados27%
Becarios3%
Otro E. Posgrado
1%
Titular69%
@PIE DE FOTO = Figura II.10. Porcentaje de las interacciones que ocurrieron
entre el estudiante de posgrado y los demás miembros del grupo, graficado por
estatus académico.
En la figura II.11 se graficaron los resultados del porcentaje de las ocasiones en
que cada uno de los integrantes del equipo inició una interacción durante el
desarrollo del proyecto, graficándolo agrupado por estatus académico. Como se
puede observar, el estudiante focal inició las interacciones el mayor porcentaje de
veces (76%), mientras que el porcentaje de veces en que el titular y los asociados
iniciaron las interacciones fue de 11%, para ambos. Destaca el hecho de que el
otro estudiante de posgrado sólo inició las interacciones 2% de las ocasiones,
mientras que los becarios no las iniciaron en ninguna ocasión.
Figura II.10. Porcentaje de las interacciones que ocurrieron entre el estudiante de posgrado y los demás miembros del grupo, graficado por estatus académico.
51
En la figura II.11 se graficaron los resultados del porcentaje de las oca-siones en que cada uno de los integrantes del equipo inició una inte-racción durante el desarrollo del proyecto, graficándolo agrupado por estatus académico. Como se puede observar, el estudiante focal inició las interacciones el mayor porcentaje de veces (76%), mientras que el por-centaje de veces en que el titular y los asociados iniciaron las interaccio-nes fue de 11%, para ambos. Destaca el hecho de que el otro estudiante de posgrado sólo inició las interacciones 2% de las ocasiones, mientras que los becarios no las iniciaron en ninguna ocasión.
43
Becarios0% Asociados
27%
Otro E. Posgrado
2%
E. Posgrado 76%
Titular 11%
@PIE DE FOTO = Figura II.11. Porcentaje de ocasiones en que cada uno de los
miembros del equipo inició una interacción, graficado por estatus académico.
En la figura II.12 se muestran los porcentajes de participación de los miembros del
equipo de trabajo, agrupados por estatus académico. Puede observarse que el
titular fue quien más participó, con 60% de las ocasiones, seguido por el
estudiante focal con 29% de las veces, mientras que los asociados participaron
sólo en 10% de las ocasiones. Como lo muestra la gráfica, el otro estudiante de
posgrado sólo participó 1% de las veces, en tanto que los becarios no lo hicieron
nunca.
Titular60%
Becarios0%
E. Posgrado29%
Asociados10%
Otro E. Posgrado
1%
@PIE DE FOTO = Figura II.12. Porcentaje de intervenciones de los integrantes del
grupo, graficadas por estatus académico.
Figura II.11. Porcentaje de ocasiones en que cada uno de los miembros del equipo inició una interac-ción, graficado por estatus académico.
En la figura II.12 se muestran los porcentajes de participación de los miembros del equipo de trabajo, agrupados por estatus académico. Puede observarse que el titular fue quien más participó, con 60% de las ocasiones, seguido por el estudiante focal con 29% de las veces, mientras que los asociados participaron sólo en 10% de las ocasiones. Como lo muestra la gráfica, el otro estudiante de posgrado sólo participó 1% de las veces, en tanto que los becarios no lo hicieron nunca.
52
Figura II.12. Porcentaje de intervenciones de los integrantes del grupo, graficadas por estatus aca-démico.
43
Becarios0% Asociados
27%
Otro E. Posgrado
2%
E. Posgrado 76%
Titular 11%
@PIE DE FOTO = Figura II.11. Porcentaje de ocasiones en que cada uno de los
miembros del equipo inició una interacción, graficado por estatus académico.
En la figura II.12 se muestran los porcentajes de participación de los miembros del
equipo de trabajo, agrupados por estatus académico. Puede observarse que el
titular fue quien más participó, con 60% de las ocasiones, seguido por el
estudiante focal con 29% de las veces, mientras que los asociados participaron
sólo en 10% de las ocasiones. Como lo muestra la gráfica, el otro estudiante de
posgrado sólo participó 1% de las veces, en tanto que los becarios no lo hicieron
nunca.
Titular60%
Becarios0%
E. Posgrado29%
Asociados10%
Otro E. Posgrado
1%
@PIE DE FOTO = Figura II.12. Porcentaje de intervenciones de los integrantes del
grupo, graficadas por estatus académico.
Como ya se había mencionado, en un estudio preliminar (Padilla, 2006) se identificó el tipo de aspectos que solían discutirse en las reuniones de trabajo de grupos de investigadores. Dicho estudio demostró que los aspectos discutidos en las reuniones podían clasificarse en: a) plantea-miento de problemas experimentales; b) discusiones relativas a aspectos metodológico-procedimentales; c) análisis de datos; d) elaboración de conclusiones, y e) discusiones teórico-conceptuales. Con base en dicha identificación, en la figura II.13 se graficó el porcentaje de ocurrencias de interacciones en las que se discutieron cada uno de los aspectos men-cionados, encontrando que para los aspectos metodológico-procedi-mentales y para las discusiones teórico-conceptuales el porcentaje fue prácticamente similar, de 44 y 40%, respectivamente; mientras que se plantearon problemas experimentales en 8% de las ocasiones; análisis de datos en 5%, y elaboración de conclusiones en 3% de las ocurrencias.
53
Figura II.13. Porcentaje de tiempo en el que se discutieron cada uno de los aspectos identificados.
Por otra parte, también se identificó de qué tipo eran las diferentes inte-racciones que tenían lugar entre los miembros del equipo, encontrando que fueron: a) de consulta; b) de argumentación; c) de familiarización, entrenamiento, demostración y/o corrección, y d) de asignación de tareas. En la figura II.14 se muestran los datos obtenidos a partir de dicho análi-sis. Puede observarse que las discusiones fueron predominantemente para plantear problemas experimentales, las cuales abarcaron 56% del tiempo total de las reuniones; le siguieron intervenciones que tenían como obje-tivo familiarizar, entrenar, demostrar y/o corregir al estudiante focal, con un porcentaje de 23%; y para consultar al estudiante de posgrado respecto de cómo había hecho algo, se intervino en 20% de las ocasiones.
44
Como ya se había mencionado, en un estudio preliminar (Padilla, 2006) se
identificó el tipo de aspectos que solían discutirse en las reuniones de trabajo de
grupos de investigadores. Dicho estudio demostró que los aspectos discutidos en
las reuniones podían clasificarse en: a) planteamiento de problemas
experimentales; b) discusiones relativas a aspectos metodológico-
procedimentales; c) análisis de datos; d) elaboración de conclusiones, y e)
discusiones teórico-conceptuales. Con base en dicha identificación, en la figura
II.13 se graficó el porcentaje de ocurrencias de interacciones en las que se
discutieron cada uno de los aspectos mencionados, encontrando que para los
aspectos metodológico-procedimentales y para las discusiones teórico-
conceptuales el porcentaje fue prácticamente similar, de 44 y 40%,
respectivamente; mientras que se plantearon problemas experimentales en 8% de
las ocasiones; análisis de datos en 5%, y elaboración de conclusiones en 3% de
las ocurrencias.
@PIE DE FOTO = Figura II.13. Porcentaje de tiempo en el que se discutieron
cada uno de los aspectos identificados.
Por otra parte, también se identificó de qué tipo eran las diferentes interacciones
que tenían lugar entre los miembros del equipo, encontrando que fueron: a) de
consulta; b) de argumentación; c) de familiarización, entrenamiento, demostración
y/o corrección, y d) de asignación de tareas. En la figura II.14 se muestran los
datos obtenidos a partir de dicho análisis. Puede observarse que las discusiones
0
20
40
60
80
100
Para qué fueron las interaccionesPlanteamiento de problemasexperimentales
Discusión de aspectosmetodológico-procedimentalesAnálisis de datos
Elaboración deconclusiones
Discusiones teórico-conceptuales
% d
e oc
urre
ncia
s
45
fueron predominantemente para plantear problemas experimentales, las cuales
abarcaron 56% del tiempo total de las reuniones; le siguieron intervenciones que
tenían como objetivo familiarizar, entrenar, demostrar y/o corregir al estudiante
focal, con un porcentaje de 23%; y para consultar al estudiante de posgrado
respecto de cómo había hecho algo, se intervino en 20% de las ocasiones.
0
20
40
60
80
100
De qué tipo fueron las interacciones De consulta
De argumentación
De búsqueda de consenso
De familiarización,entrenamiento,demostración y/o correcciónDe asignación de tareas
% d
e oc
urre
ncia
s
@PIE DE FOTO = Figura II.14. Porcentaje del tipo de interacciones que tuvieron
lugar entre los miembros del equipo.
Finalmente, se identificaron los resultados que se obtenían al final de cada una de
las interacciones, centrándose en torno a si se decidía o no hacer modificaciones
al proyecto. Tales modificaciones podían ser correcciones, ampliaciones o
eliminaciones de aspectos teóricos o metodológicos. En la figura II.15 se muestran
los datos que indican que sólo 35% de las interacciones culminaron en una
modificación.
Figura II.14. Porcentaje del tipo de interacciones que tuvieron lugar entre los miem-bros del equipo.
54
Finalmente, se identificaron los resultados que se obtenían al final de cada una de las interacciones, centrándose en torno a si se decidía o no hacer modificaciones al proyecto. Tales modificaciones podían ser correcciones, ampliaciones o eliminaciones de aspectos teóricos o meto-dológicos. En la figura II.15 se muestran los datos que indican que sólo 35% de las interacciones culminaron en una modificación.
46
@PIE DE FOTO = Figura II.15. Porcentaje del resultado de las interacciones en
términos de si hubo o no modificaciones.
En la figura II.16 se graficó el tipo de modificaciones que tuvieron lugar durante el
desarrollo del proyecto a partir de que el estudiante focal se incorporó al equipo de
trabajo. Destaca el hecho de que todas las modificaciones ocurrieron en los
aspectos metodológicos. En la figura puede observarse que 75% de las
modificaciones fueron correcciones hechas a lo realizado o dicho por el estudiante
focal, en tanto que 15% fueron ampliaciones al diseño experimental originalmente
propuesto por el estudiante focal, mientras que 10% fueron eliminaciones hechas
al proyecto de investigación en desarrollo.
0
20
40
60
80
100
De qué tipo fueron las modificacionesCorreciones
Ampliaciones
Eliminaciones
%de
ocur
renc
ias
0
20
40
60
80
100
Resultado de las interacciones
No hubomodificaciones
Sí hubo modificaciones
% d
e oc
urre
ncia
s
Figura II.15. Porcentaje del resultado de las interacciones en términos de si hubo o no modificaciones.
En la figura II.16 se graficó el tipo de modificaciones que tuvieron lugar durante el desarrollo del proyecto a partir de que el estudiante focal se incorporó al equipo de trabajo. Destaca el hecho de que todas las modi-ficaciones ocurrieron en los aspectos metodológicos. En la figura puede observarse que 75% de las modificaciones fueron correcciones hechas a lo realizado o dicho por el estudiante focal, en tanto que 15% fueron ampliaciones al diseño experimental originalmente propuesto por el estudiante focal, mientras que 10% fueron eliminaciones hechas al pro-yecto de investigación en desarrollo.
55
Figura II.16. Porcentaje del tipo de modificaciones que se hicieron al proyecto duran-te su desarrollo a partir de que se incorporó el estudiante de posgrado.
Estrategias de formación de nuevos investigadores
Con el objeto de analizar el tipo de estrategias empleadas para entrenar a los dos aprendices (el becario y el estudiante de posgrado) en actividades de investigación, se identificó en cada uno de los casos de entrenamiento encontrados en las transcripciones de las reuniones de trabajo del grupo quién era el que entrenaba (el titular, alguno de los asociados, el otro estudiante de posgrado, o un becario), en qué aspecto entrenaba (teórico o metodológico), y qué tipo de estrategia de entrenamiento empleaba con el aprendiz (estrategia 1 le decía exactamente qué hacer, estrategia 2 lo exponía a la situación y le iba dando retroalimentación respecto de su desempeño, y estrategia 3 lo dejaba que resolviera por sí solo la tarea y al final le decía si lo había hecho bien o no). Vale aclarar que las estrategias identificadas no pretenden ser exhaustivas. Dicha clasificación surgió a partir de los mismos datos obtenidos.
Cada una de las estrategias de entrenamiento describe diferentes in-teracciones que pueden ocurrir entre un tutor y su aprendiz cuando el primero está formando al segundo para que aprenda a llevar a cabo de manera eficiente actividades de investigación. En primer lugar, se dice que el tutor emplea la estrategia 1 cuando le dice al aprendiz exactamente qué hacer, de manera oral o escrita, para poder cumplir con los requerimien-tos de una actividad determinada.
46
@PIE DE FOTO = Figura II.15. Porcentaje del resultado de las interacciones en
términos de si hubo o no modificaciones.
En la figura II.16 se graficó el tipo de modificaciones que tuvieron lugar durante el
desarrollo del proyecto a partir de que el estudiante focal se incorporó al equipo de
trabajo. Destaca el hecho de que todas las modificaciones ocurrieron en los
aspectos metodológicos. En la figura puede observarse que 75% de las
modificaciones fueron correcciones hechas a lo realizado o dicho por el estudiante
focal, en tanto que 15% fueron ampliaciones al diseño experimental originalmente
propuesto por el estudiante focal, mientras que 10% fueron eliminaciones hechas
al proyecto de investigación en desarrollo.
0
20
40
60
80
100
De qué tipo fueron las modificacionesCorreciones
Ampliaciones
Eliminaciones
%de
ocur
renc
ias
0
20
40
60
80
100
Resultado de las interacciones
No hubomodificaciones
Sí hubo modificaciones
% d
e oc
urre
ncia
s
56
Por otra parte, se dice que emplea la estrategia 2 cuando expone al aprendiz a la situación y le va dando retroalimentación respecto de su desempeño. En este caso el formador enfrenta al aprendiz a la realiza-ción de una actividad sin información previa al respecto, y sólo a medida en que este último la va desarrollando, lo va retroalimentado, indicándo-le sus aciertos y errores para que a partir de esa información el aprendiz vaya ajustando su comportamiento a los requerimientos de la tarea.
Finalmente, se dice que emplea la estrategia 3 cuando el formador deja al aprendiz para que resuelva por sí mismo una tarea y sólo al final le dice si lo hizo bien o no. Ello implica dejar que el alumno realice la ac-tividad requerida como considere conveniente. En este caso el formador sólo lo exhorta a que busque soluciones y a que persista en la realización de la tarea, diciéndole que si persevera lo suficiente, o si sabe dónde buscar las soluciones, tarde o temprano logrará ajustarse a los requeri-mientos de la situación. Al aprendiz se le da el problema a resolver y se le deja para que encuentre por sí mismo las soluciones.
Respecto de este punto, vale la pena aclarar que se considera que el empleo de una determinada estrategia de entrenamiento podría ser más o menos conveniente, dependiendo de la tarea específica a realizar. Además de que probablemente tales tipos de entrenamiento puedan ser empleados de manera combinada dependiendo de la tarea, así como del desempeño mostrado por el aprendiz al exponerlo a cada tipo de entre-namiento, ya que podría ocurrir que con ciertas estrategias determina-dos estudiantes aprendieran mejor, pero dado que tales aspectos no han sido probados experimentalmente, por ahora sólo es posible especular al respecto, pero se considera necesario analizar tales puntos en futuros estudios.
En lo referente a los datos obtenidos al analizar cómo se entrenaba a los aprendices, puede observarse en la figura II.172 que fue el investiga-dor titular (responsable del proyecto) quien entrenó en la mayoría de las ocasiones tanto al becario como al estudiante de posgrado, en 100 y 89%
2. Se agradece a Belén Azpeitia y a Romina López por la realización de los análisis de datos empleados para elaborar las figuras II.17 a la II.22.
57
de las ocasiones, respectivamente. Solamente en 11% de las ocurrencias fueron los asociados quienes entrenaron al estudiante de posgrado.
49
Estatus de quién entrenó
0
20
40
60
80
100
Titular Asociados Pares
Porcentaje
BecarioE. Posgrado
@PIE DE FOTO = Figura II.17. Porcentaje de ocasiones en que cada uno
de los miembros del grupo entrenó en algún aspecto al becario y al estudiante de
posgrado.
Como puede observarse en la figura II.18, las situaciones de entrenamiento
ocurrieron con mayor frecuencia en los aspectos metodológicos, con puntajes de
65 y 78%, para el becario y el estudiante de posgrado, respectivamente.
Aspecto en que se entrenó
0
20
40
60
80
100
Becario E. Posgrado
Porcentaje
MetodológicoTeórico
@PIE DE FOTO = Figura II.18. Porcentaje de ocasiones en que se entrenó
en aspectos teóricos y metodológicos a ambos aprendices.
En la figura II.19 se muestra que con ambos aprendices la estrategia de
entrenamiento más empleada fue la número 1, esto es, la de decir al estudiante
Figura II.17. Porcentaje de ocasiones en que cada uno de los miembros del grupo entrenó en algún aspecto al becario y al estudiante de posgrado.
Como puede observarse en la figura II.18, las situaciones de entrena-miento ocurrieron con mayor frecuencia en los aspectos metodológicos, con puntajes de 65 y 78%, para el becario y el estudiante de posgrado, respectivamente.
Figura II.18. Porcentaje de ocasiones en que se entrenó en aspectos teóricos y me-todológicos a ambos aprendices.
49
Estatus de quién entrenó
0
20
40
60
80
100
Titular Asociados Pares
Porcentaje
BecarioE. Posgrado
@PIE DE FOTO = Figura II.17. Porcentaje de ocasiones en que cada uno
de los miembros del grupo entrenó en algún aspecto al becario y al estudiante de
posgrado.
Como puede observarse en la figura II.18, las situaciones de entrenamiento
ocurrieron con mayor frecuencia en los aspectos metodológicos, con puntajes de
65 y 78%, para el becario y el estudiante de posgrado, respectivamente.
Aspecto en que se entrenó
0
20
40
60
80
100
Becario E. Posgrado
Porcentaje
MetodológicoTeórico
@PIE DE FOTO = Figura II.18. Porcentaje de ocasiones en que se entrenó
en aspectos teóricos y metodológicos a ambos aprendices.
En la figura II.19 se muestra que con ambos aprendices la estrategia de
entrenamiento más empleada fue la número 1, esto es, la de decir al estudiante
58
En la figura II.19 se muestra que con ambos aprendices la estrategia de entrenamiento más empleada fue la número 1, esto es, la de decir al estu-diante exactamente qué hacer, con puntajes de 67 y 90%, para el becario y el estudiante de posgrado, respectivamente; mientras que la menos fre-cuente fue la número 3, es decir, la de dejar que el alumno resolviera por sí solo la tarea, con un puntaje de 5%, empleado únicamente con el becario. Es importante subrayar que estos datos sólo corresponden a las situacio-nes de entrenamiento que ocurrieron durante las reuniones de trabajo del grupo, por lo que se desconoce qué tipo de estrategias pudieron haberse empleado en las tutorías individuales que ambos aprendices tenían por lo menos una vez por semana con su tutor (en este caso, el responsable del proyecto de investigación), dato que no fue factible registrar.
50
exactamente qué hacer, con puntajes de 67 y 90%, para el becario y el estudiante
de posgrado, respectivamente; mientras que la menos frecuente fue la número 3,
es decir, la de dejar que el alumno resolviera por sí solo la tarea, con un puntaje
de 5%, empleado únicamente con el becario. Es importante subrayar que estos
datos sólo corresponden a las situaciones de entrenamiento que ocurrieron
durante las reuniones de trabajo del grupo, por lo que se desconoce qué tipo de
estrategias pudieron haberse empleado en las tutorías individuales que ambos
aprendices tenían por lo menos una vez por semana con su tutor (en este caso, el
responsable del proyecto de investigación), dato que no fue factible registrar.
Tipo de entrenamiento
0
20
40
60
80
100
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3
Porcen
taje
BecarioE. Posgrado
Estrategia 1. Se le decía exactamente qué hacer.
Estrategia 2. Se le exponía a la situación y se le iba dando retroalimentación
respecto de su desempeño.
Estrategia 3. Se le dejaba que resolviera por sí solo la tarea y al final se le decía si
lo había hecho bien o no.
@PIE DE FOTO = Figura II.19. Porcentaje de ocasiones en que se entrenó a
ambos aprendices empleando cada uno de los tipos de entrenamiento
mencionados.
Para ejemplificar la manera en la que ocurrían las interacciones de entrenamiento
y corrección entre los expertos y los aprendices, a continuación se transcriben dos
episodios diferentes, uno de entrenamiento y otro de corrección. La diferencia
entre un episodio de entrenamiento y uno de corrección estriba en que en el
Estrategia 1. Se le decía exactamente qué hacer.Estrategia 2. Se le exponía a la situación y se le iba dando retroalimentación respecto de su desempeño.Estrategia 3. Se le dejaba que resolviera por sí solo la tarea y al final se le decía si lo había hecho bien o no.
Figura II.19. Porcentaje de ocasiones en que se entrenó a ambos aprendices em-pleando cada uno de los tipos de entrenamiento mencionados.
Para ejemplificar la manera en la que ocurrían las interacciones de entre-namiento y corrección entre los expertos y los aprendices, a continuación se transcriben dos episodios diferentes, uno de entrenamiento y otro de corrección. La diferencia entre un episodio de entrenamiento y uno de corrección estriba en que en el primero el aprendiz todavía no ha
59
llevado a cabo la tarea y el experto le está indicando cómo deberá efec-tuarla, mientras que en el segundo caso el alumno ya realizó una tarea y el tutor le dice que ésta no estuvo bien realizada y le indica cómo deberá llevarla a cabo de manera correcta.
Situación de entrenamiento (en este caso el estudiante de posgrado tenía dudas respecto del diseño experimental que se emplearía).
¿Quién entrenó? El investigador titular.¿En qué aspecto entrenó? Metodológico.¿Qué estrategia de entrenamiento se empleó? Al aprendiz se le dijo
exactamente qué hacer.¿Cómo entrenó? Le dio la respuesta correcta.
Estudiante de posgrado: Tengo una duda, ¿la diferencia entre el grupo uno y el dos es que en el dos el niño tiene que nombrar el objeto antes de colocarlo en la bolsa? Porque en el grupo uno no nombra.
Investigador titular: En el entrenamiento estamos claros. ¿El problema es en la prueba de ejecución?
Estudiante de posgrado: En la prueba de ejecución el grupo uno no da el nom-bre, pero el grupo dos sí.
Investigador titular: Entonces son diferentes. ¿Cómo probamos el efecto del en-trenamiento si también en la prueba hacen las cosas de manera diferente? Los cam-bios se deben de hacer sólo en la fase de entrenamiento. En la prueba de ejecución las condiciones tienen que ser iguales. No le pidas al niño en la prueba de ejecu- ción que nombre. Acuérdense que el diseño sólo debe variar en una cosa.
Situación de corrección (en este caso la tarea que se tenía que llevar a cabo era la elaboración de las instrucciones que se emplearían en el estu-dio en curso).
¿Quién corrigió? El investigador titular.¿En qué aspecto corrigió? Metodológico.¿Qué tipo de entrenamiento empleó? Al aprendiz se le dijo exacta-
mente qué hacer¿Cómo entrenó? Le dio la respuesta correcta.
Estudiante de posgrado: En la fase 1, con el grupo 1, lo que voy a hacer es: el niño va a estar ante el modelo que va a realizar la tarea y tendrá que observar la ejecución del modelo y sus resultados. El experimentador tendrá que permanecer callado y únicamente realizar la tarea de meter los objetos en las bolsas de acuerdo con el ma-
60
terial. Las instrucciones serán: “Ahora verás cómo X me indica con su dedo en qué bolsa debo poner cada uno de los objetos que están sobre la mesa de acuerdo con el material con el que están hechos”.
Investigador titular: Yo diría que el que da las instrucciones debe poner los obje-tos en la bolsa también, y otro investigador debe registrar, porque el que te entrena es el que te dice cómo hacer las cosas. Y lo que debes decirle al niño es: “Ahora verás cómo primero señalo en qué bolsa va cada objeto y cómo lo pongo después en esa bolsa. Voy a hacer lo mismo con todos los objetos que están sobre la mesa de acuer-do con el material del que están hechos”. El niño sólo va a señalar, para que no haya problema de la habilidad manual del niño.
Por otra parte, con el objeto de analizar la manera en la que se corregía a ambos aprendices, cada que éstos cometían algún error al llevar a cabo alguna de las actividades que se les asignaban, se identificó, en cada uno de los casos de corrección encontrados en las transcripciones, quién era el que corregía (titular, alguno de los asociados, el otro estudiante de posgrado, o un becario), en qué aspecto se corregía (teórico o metodo-lógico), y cómo se corregía (si se les daba la respuesta correcta, si se les guiaba para encontrar la respuesta correcta, o si se les pedía que encon-traran la respuesta correcta por sí mismos).
53
Estatus de quién corrigió
0
20
40
60
80
100
Titular Asociados Pares
Porcen
taje
BecarioE. Posgrado
@PIE DE FOTO = Figura II.20. Porcentaje de ocasiones en que cada uno
de los miembros del grupo corrigió en algún aspecto a ambos aprendices.
Como puede observarse en la figura II.20, en 100% de las ocasiones quien
corrigió a ambos aprendices fue el titular (responsable del proyecto), y lo hizo
dándoles la respuesta correcta en 100% de las ocasiones, como se muestra en la
figura II.21.
Cómo se corrigió
0
20
40
60
80
100
Se le da larespuesta
Se guía paraencontrarrespuesta
Se pideencontrarrespuesta
Porcentaje
BecarioE. Posgrado
@PIE DE FOTO = Figura II.21. Porcentaje de ocasiones en que se corrigió
a ambos aprendices con cada una de las tres estrategias identificadas.
En cuanto al aspecto en el cual se hizo la corrección, como lo muestra la figura
II.22 en el caso del becario se corrigió por igual en aspectos metodológicos y
Figura II.20. Porcentaje de ocasiones en que cada uno de los miembros del grupo corrigió en algún aspecto a ambos aprendices.
Como puede observarse en la figura II.20, en 100% de las ocasiones quien corrigió a ambos aprendices fue el titular (responsable del proyecto), y lo hizo dándoles la respuesta correcta en 100% de las ocasiones, como se muestra en la figura II.21.
61
Figura II.21. Porcentaje de ocasiones en que se corrigió a ambos aprendices con cada una de las tres estrategias identificadas.
En cuanto al aspecto en el cual se hizo la corrección, como lo muestra la figura II.22 en el caso del becario se corrigió por igual en aspectos metodológicos y teóricos, con 50% en cada uno, mientras que en el caso del estudiante de posgrado 100% de las correcciones ocurrieron en los aspectos metodológicos.
54
teóricos, con 50% en cada uno, mientras que en el caso del estudiante de
posgrado 100% de las correcciones ocurrieron en los aspectos metodológicos.
Aspecto en el que se corrigió
0
20
40
60
80
100
Becario E. Posgrado
Porcen
taje
MetodológicoTeórico
@PIE DE FOTO = Figura II.22. Porcentaje de ocasiones en que se corrigió
en aspectos teóricos y metodológicos a ambos aprendices.
Por otra parte, dado que uno de los intereses del trabajo era identificar la manera
en la que un experto entrenaba a un aprendiz en actividades científicas, se
consideró necesario llevar a cabo el seguimiento competencial del estudiante de
posgrado en formación con el objeto de corroborar, aunque de manera indirecta, la
efectividad de las diferentes estrategias empleadas para entrenar y corregir su
desempeño.
Para identificar el tipo de competencias de investigación que estaba adquiriendo el
estudiante de posgrado (sujeto focal de la presente investigación), se decidió
efectuar un seguimiento competencial de todo el proceso de formación al que éste
se expusiera como parte de su entrenamiento en la maestría en la que estaba
inscrito. Como ya se mencionó, como parte de su entrenamiento al alumno se le
asignaba la responsabilidad de hacerse cargo del desarrollo de un proyecto de
investigación, debidamente supervisado por su tutor. La labor del alumno
implicaba trabajar en todas y cada una de las etapas que requiriera la realización
de la investigación, como en la de planear, programar e implementar el
experimento; lo relativo a la captura de datos, su registro, análisis y graficación;
Figura II.22. Porcentaje de ocasiones en que se corrigió en aspectos teóricos y me-todológicos a ambos aprendices.
53
Estatus de quién corrigió
0
20
40
60
80
100
Titular Asociados Pares
Porcen
taje
BecarioE. Posgrado
@PIE DE FOTO = Figura II.20. Porcentaje de ocasiones en que cada uno
de los miembros del grupo corrigió en algún aspecto a ambos aprendices.
Como puede observarse en la figura II.20, en 100% de las ocasiones quien
corrigió a ambos aprendices fue el titular (responsable del proyecto), y lo hizo
dándoles la respuesta correcta en 100% de las ocasiones, como se muestra en la
figura II.21.
Cómo se corrigió
0
20
40
60
80
100
Se le da larespuesta
Se guía paraencontrarrespuesta
Se pideencontrarrespuesta
Porcentaje
BecarioE. Posgrado
@PIE DE FOTO = Figura II.21. Porcentaje de ocasiones en que se corrigió
a ambos aprendices con cada una de las tres estrategias identificadas.
En cuanto al aspecto en el cual se hizo la corrección, como lo muestra la figura
II.22 en el caso del becario se corrigió por igual en aspectos metodológicos y
Se da la respuesta
Se guía para encontrar la respuesta
Se pide encontrar la respuesta
62
Por otra parte, dado que uno de los intereses del trabajo era identificar la manera en la que un experto entrenaba a un aprendiz en actividades cien-tíficas, se consideró necesario llevar a cabo el seguimiento competencial del estudiante de posgrado en formación con el objeto de corroborar, aunque de manera indirecta, la efectividad de las diferentes estrategias empleadas para entrenar y corregir su desempeño.
Para identificar el tipo de competencias de investigación que estaba adquiriendo el estudiante de posgrado (sujeto focal de la presente inves-tigación), se decidió efectuar un seguimiento competencial de todo el proceso de formación al que éste se expusiera como parte de su entrena-miento en la maestría en la que estaba inscrito. Como ya se mencionó, como parte de su entrenamiento al alumno se le asignaba la responsa-bilidad de hacerse cargo del desarrollo de un proyecto de investigación, debidamente supervisado por su tutor. La labor del alumno implicaba trabajar en todas y cada una de las etapas que requiriera la realización de la investigación, como en la de planear, programar e implementar el experimento; lo relativo a la captura de datos, su registro, análisis y grafi-cación; así como lo que tuviera que ver con la preparación de reportes de investigación para dar a conocer a otros los resultados obtenidos.
Para realizar el seguimiento competencial se evaluaron las compe-tencias que el aprendiz ejercitó a lo largo de los cuatro semestres que le llevó cumplir con los créditos académicos del programa, así como las que adquirió durante el periodo en el que elaboró su tesis de grado.
Para identificar el tipo de competencias que el aprendiz era capaz de ejercitar, se llevaron a cabo cinco evaluaciones: una diagnóstica, al ingre-sar al posgrado, una de seguimiento, al iniciar cada nuevo semestre, y la realizada cuando obtuvo el grado de maestría.
Las evaluaciones se realizaron por medio de un instrumento prepara-do ex profeso que constaba de un listado de 17 cuartillas de las actividades que realizaban cotidianamente, como parte de su trabajo, los investiga-dores expertos del área (Padilla, 2006). Tales actividades se agruparon en ocho categorías generales que correspondían a competencias diferentes. Éstas fueron: a) planeación de experimentos; b) implementación de ex-perimentos; c) análisis de datos; d) elaboración de reportes experimen-tales; e) exposición de reportes experimentales; f) lectura de materiales
63
técnicos en idioma inglés; g) entrenamiento de otros, y h) publicación de artículos y divulgación (Padilla y Suro, 2007).
Cada categoría general implicaba la realización de grupos de activi-dades encaminadas a lograr un objetivo común, como podía ser progra-mar experimentos, trabajar con sujetos experimentales animales o hu-manos, exponer los resultados de una investigación ante una audiencia especializada, etc. El listado de actividades, así como las categorías en las que éstas se clasificaron, fueron resultado de dos años de observaciones in situ llevadas a cabo bajo criterios etnográficos, al estilo de los realiza-dos por Latour y Woolgar (1986), a seis investigadores titulares en activo, de quienes se registró el tipo de actividades que realizaban como par- te de su práctica científica cotidiana.
De ninguna manera se asume que dichas competencias sean las que deba ejercitar un investigador para considerarse competente como tal. Las competencias de investigación no se pueden especificar en el vacío, ni independientemente del área de estudio o del tipo de fenómenos de interés. Éstas son específicas de cada orientación teórica y pueden cam-biar dependiendo del tipo de criterios teóricos o metodológicos que rigen la práctica de un científico particular. La categorización aquí presentada se considera válida únicamente para el caso de los investigadores que se dedican al área de la psicología experimental que se lleva a cabo bajo los supuestos del análisis conductual y de ninguna manera se considera ex-haustiva, sino sólo ejemplificadora del tipo de actividades que el ejercicio de la práctica científica de esta área requiere.
El procedimiento empleado para realizar la evaluación del dominio de actividades de investigación del estudiante de posgrado consistió en pedirle que marcara, de una lista de 306 ítems, aquellas actividades que era capaz de llevar a cabo de manera eficiente. Una vez que el alum-no marcaba las actividades en las que consideraba que era competente, se verificaba la veracidad de lo dicho por éste. Dicha veracidad se co-rroboraba por observación directa (observando al aprendiz realizar las actividades señaladas) y/o preguntando a sus formadores respecto de si efectivamente el alumno era capaz de efectuar de manera competente las actividades señaladas.
Como se muestra en la figura II.23, el incremento más drástico en el dominio competencial ocurrió en el primer semestre de entrenamiento,
64
y durante el periodo en el cual el estudiante llevó a cabo las actividades que implicaba realizar su tesis de grado (durante el tercer y cuarto se-mestres), como puede observarse en las evaluaciones dos y cuatro. En el resto de los semestres la adquisición competencial fue más gradual, lle-gando en la mayoría de los casos a prácticamente estancarse de la cuar-ta a la quinta evaluación. En las competencias en las que el estudiante mostró mayor dominio fueron en las de realizar análisis de datos, las de elaboración de reportes experimentales, las de implementación y planea-ción de experimentos, y las de exposición de reportes experimentales; mientras que la de menos dominio fue la de publicación de artículos y di-vulgación. Destaca el hecho de que en ninguna competencia el aprendiz alcanzó 100% de dominio.
68
evaluaciones 2 y 4. En el resto de los semestres la adquisición competencial fue
más gradual, llegando en la mayoría de los casos a prácticamente estancarse de
la cuarta a la quinta evaluación. En las competencias en las que el estudiante
mostró mayor dominio fueron en las de realizar Análisis de datos, las de
Elaboración de reportes experimentales, las de Implementación y Planeación de
experimentos, y las de Exposición de reportes experimentales, mientras que la de
menos dominio fue la de Publicación de artículos y divulgación. Destaca el hecho
de que en ninguna competencia el aprendiz alcanzó el 100% de dominio.
0
20
40
60
80
100
A B C D E F G H
Competencias
Porc
enta
je
EvaluaciónDiagnósticaEvaluación 2
Evaluación 3
Evaluación 4
Evaluación 5
Figura 23. Nivel del dominio competencial logrado por el estudiante de posgrado, en cada una de las evaluaciones.
Discusión y conclusiones
El presente estudio tuvo como objetivo analizar el tipo de interacciones que
tuvieron lugar entre los distintos miembros de un equipo de investigación durante
Competencias: A = Planeación de experimentos E = Exposición de reportes experimentales B = Implementación de experimentos F = Lectura de materiales técnicos en inglés C = Análisis de datos G = Entrenamiento de otros D = Elaboración de reportes experimentales H = Publicación de artículos y divulgación
Figura II.23. Nivel del dominio competencial logrado por el estudiante de posgrado en cada una de las evaluaciones.
Discusión y conclusiones
El presente estudio tuvo como objetivo analizar el tipo de interacciones que tuvieron lugar entre los distintos miembros de un equipo de investi-gación durante el desarrollo de un proyecto. El trabajo tenía dos objetivos centrales; por una parte, estudiar la forma en que dichas interacciones afectaban y modificaban el desarrollo del proyecto de investigación y,
65
por otra, analizar las estrategias de entrenamiento y retroalimentación que empleaba el investigador experto (el responsable del proyecto) para entrenar a dos de los miembros del equipo que estaban en proceso de formación.
Se analizó cómo se entrenaba a dos de los miembros del grupo debi-do a que, como ya se mencionó, en el proyecto específico que se analizó, en un primer momento la responsabilidad de dicha investigación estuvo a cargo de un becario, y posteriormente de un estudiante de posgrado que iniciaba su entrenamiento como investigador. Dada tal situación, los resultados se discuten comparando lo que sucedió cuando el becario y el estudiante de posgrado fueron los responsables de dicha investigación.
En primer lugar, destacó el hecho de que tanto durante el perio-do en el que el becario estuvo a cargo del proyecto, como cuando el responsable fue el estudiante de posgrado, la discusión de los aspectos teórico-conceptuales ocupó una gran parte del tiempo, más de la mitad, y casi la mitad, respectivamente. Ello muestra cómo la discusión teórica fue un elemento clave de todas las reuniones de trabajo del grupo. En éstas el responsable de la investigación trataba siempre de que los apren-dices entendieran qué estaban haciendo y por qué se estaba haciendo de esa manera. De forma anecdótica se pudo constatar, al revisar las transcripciones de las reuniones, que el formador solía mencionar que los proyectos no debían girar alrededor de los procedimientos o técnicas utilizadas para generar o recabar datos, sino en torno a las preguntas de investigación que se pretendían contestar ya que eran éstas, según afirmaba, las que le daban sentido a la práctica científica. Y obviamente dichas preguntas de investigación debían estar debidamente fundamen-tadas con base en los supuestos teóricos y empíricos de la disciplina, ya que, afirmaba, teoría y práctica no se pueden separar debido a que toda práctica en ciencia es siempre teórica.
Se observó que, para desarrollar el proyecto de investigación que aquí se analizó, el responsable exigió al grupo realizar una exhaustiva revisión teórica que les permitiera entender el problema de investigación, el por-qué era un problema y, dado lo que se había hecho en el área, cuáles se-rían las estrategias más adecuadas de abordar el fenómeno bajo estudio. Se observó cómo, a partir de dicha revisión, se fueron estableciendo los lineamientos teóricos y empíricos que sustentaron el proyecto final. Fue
66
evidente cómo, a partir de dichas revisiones teóricas y de las discusiones que éstas suscitaron entre los miembros del grupo, se diseñaron las es-trategias que al final se emplearon para abordar el problema de inves-tigación. Dicha estrategia seguida por el formador para entrenar a sus aprendices a “pensar” los problemas, como él mismo lo decía, concuerda con la estrategia que diversos autores consideran como la adecuada para convertir a los aprendices en investigadores, y no en meros técnicos de laboratorio (Moreno, 1999; Pearson y Brew, 2002; Rizo, 2006).
Por otra parte, destacó el hecho de que durante el desarrollo de toda la investigación el mayor número de intervenciones las realizó el titular del equipo de trabajo, seguido por el estudiante de posgrado responsable de la investigación. Estos dos miembros fueron quienes más participaron en la discusión de todo lo relacionado con el proyecto. El resto de los miembros del equipo participó sólo en forma mínima.
El que el responsable de la investigación haya sido quien tuvo el ma-yor número de intervenciones se ha encontrado en estudios previos (Pa-dilla, 2005; Padilla, Loera, Ontiveros y Vargas, 2005; Padilla, Buenrostro, Ontiveros y Vargas, 2005; Buenrostro y Padilla, 2006, Buenrostro, 2007), en los que se ha identificado que las interacciones que ocurren entre los miembros de un grupo de investigación están fuertemente determinadas por el estatus académico de éstos. Es decir, se ha observado que a mayor estatus, mayor cantidad de intervenciones se presentan. En este sentido, Westrum (1989) ha encontrado que en los grupos científicos el individuo que tiene la mayor autoridad es quien suele monopolizar las vías de co-municación.
Se ha observado que es el líder del grupo quien suele marcar la pauta en todas las discusiones que se generan entre los miembros del equipo de trabajo. Por ejemplo, en el caso del grupo analizado la estrategia que solía emplear el responsable de la investigación para promover la discusión en el grupo, era hacer una pregunta “al aire”, esperar las respuestas de los miembros del grupo, luego fungir como “abogado del diablo”, hacer pre-guntas “con truco”, como él las llamaba, y esperar a que los miembros del grupo las contestaran. Iba guiando la discusión hasta que lograba que los aprendices entendieran el porqué de lo que se estaba planteando. De esa manera se aseguraba de que a todos les quedara claro el porqué era o no pertinente plantear algo de cierta manera, o hacer algo de cierto modo.
67
Generar condiciones para que los aprendices entiendan el sentido de lo que hacen es una estrategia que Pearson y Brew (2002) proponen como la adecuada para entrenar de manera efectiva a un aprendiz; afir-man que entrenar a alguien no implica la ejecución de una actividad de forma automática y repetitiva —a nivel técnico—, sino entender qué es lo que está tras de cada ejecución realizada, así como el propósito de dicha ejecución. Consideran que sólo de dicha manera el comportamiento será efectivo y diferencial, ya que quien lo ejercita sabe emplear las habilida-des adquiridas según los criterios definidos por situaciones cambiantes.
En ese mismo sentido, Moreno (1999) afirma que la única manera en la que los aprendices pueden llegar a dominar las habilidades requeridas por la práctica científica es que participen activa y críticamente en la dis-cusión de los fundamentos filosóficos, epistemológicos, metodológicos y técnico-instrumentales básicos de su disciplina. Lo que se observó al analizar a este grupo de investigación en acción, fue precisamente que el líder del equipo promovió siempre que los miembros del grupo par-ticiparan en las discusiones de todos y cada uno de los aspectos que la investigación en curso implicaba. La estrategia que empleaba para ello era forzar a los miembros del grupo a defender sus propuestas con argu-mentos sólidos, ya fueran de tipo teórico o con evidencia empírica que respaldaran lo que afirmaban.
Era el líder del grupo quien con mayor frecuencia solía iniciar, dirigir y terminar las discusiones que se suscitaban. Probablemente ello ocu-rría así debido a lo que han señalado Milgram (1974) y Merton (1985) respecto a que en una discusión tiene mayor influencia sobre una idea particular quien tiene el mayor estatus dentro del grupo.
En relación con dicho punto, Shadish, Fuller y Gorman (1994) afir-man que en el ámbito científico la presión para estar de acuerdo con las opiniones del resto del grupo es más fuerte que en otros ámbitos. Refie-ren que es frecuente encontrar que cuando un científico subordinado o una minoría están en desacuerdo con un superior o con la mayoría, la presión para conformarse es muy elevada, y ello ocurre por lo general independientemente de los méritos intelectuales de dicho subordinado (o minoría).
Incluso, Westrum (1989) ha dicho que en ciencia es muy común que ocurran interacciones de dominación, lo que implica que las ideas de los
68
líderes del grupo suelen ser aceptadas sin ser cuestionadas. Ha encontra-do que es frecuente que los miembros de menor estatus de un grupo de investigación eviten emitir sus opiniones cuando éstas van en contra de lo que opina el miembro de mayor estatus del grupo o la mayoría, ya que la estrategia que suelen emplear para ser aceptados como un miembro más del equipo es evitar ir en contra de las opiniones de los investigadores que tienen más autoridad que ellos dentro del grupo.
Las relaciones de dominación ocurren con frecuencia en ciencia aun-que, en forma paradójica, sea precisamente el pensamiento divergente, la crítica y la variedad de opiniones lo que permite que un grupo de tra-bajo sea productivo (Feyerabend, 1975; Westrum, 1989).
Por otra parte, el análisis de los datos permitió observar que el mayor número de interacciones ocurrieron entre el estudiante focal y el titular, seguido por las interacciones realizadas entre los asociados y el estudian-te focal. Las interacciones con los becarios y con el otro estudiante de posgrado fueron mínimas. Dicho dato tiene sentido ya que eran el es-tudiante focal y el titular los directamente responsables del avance del proyecto, y por lo tanto todo lo relacionado con el desarrollo de éste era necesario que lo discutieran ellos dos. Sin embargo, destaca el hecho de la poca o nula participación del resto de los miembros del grupo, quienes a pesar de estar ahí y de conocer todo lo relativo al proyecto en cuestión, se involucraban poco en las discusiones relacionadas con éste.
Los datos demostraron que fue el titular del proyecto de investiga-ción quien entrenó y corrigió en la gran mayoría de las ocasiones a los aprendices, aunque, dado que el grupo estaba compuesto también por in-vestigadores asociados que tenían un mínimo de 10 años de experiencia en labores de investigación, se esperaba que también ellos participaran activamente en el entrenamiento de los aprendices. Aparentemente ello no ocurrió debido a que el resto del grupo dejó que el miembro con mayor experiencia, prestigio y reconocimiento fuera quien entrenara. Ello con-cuerda con lo que algunos autores han encontrado acerca de cómo afectan a los grupos de investigación las estructuras de autoridad que se suscitan en ciencia (Diesing, 1991; Campanario, 2004). Se ha observado que son los miembros con mayor estatus quienes suelen tomar las decisiones impor-tantes, así como determinar el rumbo que toman los trabajos del grupo. Al parecer, los asociados del equipo de trabajo analizado en la presente
69
investigación asumieron que debía ser solamente el titular del proyecto el encargado del proceso de formación de los aprendices, tal y como sugieren Johnson, Lee y Green (2000), quienes afirman que debe ser el tutor el directamente responsable de supervisar el proceso educativo de un nuevo aprendiz, monitoreando constantemente su desempeño y progreso.
Argumentan que la labor del supervisor debe consistir en estructurar el contexto para que el estudiante aprenda a hacer investigación, tenien-do como fin último el objetivo de lograr que éste adquiera un sentido de autonomía que le permita convertirse en un investigador independiente y racional. Respecto a este punto, se observó que el titular del proyecto de investigación cumplió con dicha labor ya que constantemente estructura-ba situaciones para que cada miembro del grupo manifestara su opinión respecto de las situaciones que se presentaban y para que cada uno, por sí mismo, planteara opciones para resolver diferentes problemáticas. Fue evidente cómo el tutor generaba las condiciones para que los aprendices entendieran los fundamentos de lo que estaban haciendo. Y por ello la dis-cusión de los aspectos teóricos que sustentaban la investigación en curso fue una parte fundamental de todo el trabajo que el grupo llevó a cabo.
Otro de los aspectos que se identificó fue el porcentaje de las ocasio-nes en que los diferentes miembros del equipo iniciaban una interacción. A este respecto se encontró que, cuando el responsable del proyecto fue el becario, el porcentaje más alto de inicio de interacciones correspondió al titular, seguido por los asociados, los estudiantes de posgrado y final-mente los becarios, aunque es importante señalar que el porcentaje de participación de los becarios fue sustancialmente menor que el de los de-más miembros del grupo. Mientras que, cuando el proyecto estuvo a car-go del estudiante de posgrado, los porcentajes cambiaron significativa-mente puesto que el estudiante focal inició en esta fase el mayor número de interacciones, seguido por el titular, los asociados y el otro estudian- te de posgrado, resaltando el dato de que los becarios jamás iniciaron ninguna interacción. Dichas diferencias probablemente se deban al esta-tus académico diferencial de un becario y de un estudiante de posgrado ya que, como diversos estudios han mostrado, a mayor estatus académico mayor es el número de participaciones que un miembro de un grupo de investigación hace (Padilla, Loera, Ontiveros y Vargas, 2005; Buenrostro y Padilla, 2006; Buenrostro, 2007).
70
En cuanto a los aspectos que se trataron durante la realización del proyecto de investigación, resulta lógico encontrar que en la primera eta-pa de la investigación (cuando el becario fue el responsable) se trataron aspectos teórico-conceptuales en la mayoría de las ocasiones, seguidos por discusiones de los aspectos metodológico-procedimentales y por el planteamiento de problemas experimentales, dado que como ya se ha-bía mencionado, dicha investigación exigió una revisión exhaustiva de material teórico que permitiera definir adecuadamente el problema de investigación. Por otra parte, cuando el estudiante de posgrado fue de-signado como responsable del proyecto, los aspectos que más se trataron fueron aquéllos relacionados con la parte metodológico-procedimental, seguidos por los aspectos teórico-conceptuales y por el planteamiento de problemas, destacando que fue en esta fase del proyecto en la que au-mentaron los porcentajes de tiempo dedicados a la discusión de aspectos relacionados con el análisis de datos y con la elaboración de conclusio-nes, dado que en esta fase ya se estaban obteniendo datos debido a que ya se estaban llevando a cabo los experimentos diseñados. Cabe aclarar que los resultados previamente descritos no implican que la estrategia de trabajo del grupo se haya modificado cuando se cambió al responsable del proyecto, sino que probablemente obedecen a las diferencias del tra-bajo que se realiza en cada una de las fases de desarrollo de un proyecto de investigación experimental como el analizado.
En los resultados relativos al tipo de interacciones que ocurrieron en-tre los miembros del equipo, se encontró que los porcentajes obtenidos durante todo el proyecto, tanto en la etapa en la que el becario fue el res-ponsable como en la que lo fue el estudiante de posgrado, fueron simi-lares, siendo la interacción para argumentar la más frecuente, en ambos, probablemente debido a que ésa era la estrategia más pertinente que los miembros del grupo podrían emplear para expresar su opinión acerca de algún aspecto de la investigación, y a que el formador constantemente instigaba con preguntas a los miembros del grupo para que argumenta-ran y justificaran sus intervenciones.
El tipo de interacción que se presentó con mayor frecuencia en se-gundo lugar fue la de familiarización, entrenamiento, demostración y/o corrección de todo lo referente a la investigación. Este tipo de interac-ción era utilizada cuando los miembros del grupo señalaban algún error
71
cometido o retroalimentaban el desempeño de los responsables de la in-vestigación, ya fuera el becario o el estudiante de posgrado. Tiene senti-do que haya sido una de las más frecuentes, ya que uno de los objetivos centrales del grupo era entrenar a los nuevos miembros.
Por otra parte, en relación con el resultado de dichas interacciones, se encontró que tanto en la fase en que el becario fue el responsable como cuando lo fue el estudiante de posgrado, el porcentaje de modifica-ciones hechas al proyecto fue similar. Y lo mismo se encontró en el caso de los porcentajes correspondientes a las correcciones, ampliaciones o eliminaciones. Lo que sí varió fue que cuando el responsable fue el be-cario, dichas modificaciones se realizaron tanto a aspectos teóricos como metodológicos, mientras que cuando el responsable fue el estudiante de posgrado, las modificaciones sólo se realizaron en los aspectos metodo-lógicos. Esto debido a que fue en la primera parte de la investigación en la que los miembros del equipo de trabajo realizaron la mayoría de las propuestas, tanto teóricas como metodológicas, respecto de las estrate-gias más pertinentes para la realización de la investigación. Cuando el estudiante de posgrado se incorporó a la investigación, le correspondió más la implementación de las estrategias que el diseño de las mismas. Aunque cabe destacar que dicha implementación no fue rígida, ya que sufrió diversas modificaciones a lo largo del desarrollo del proyecto pues se corrigieron, eliminaron o incluyeron aspectos no considerados origi-nalmente.
El análisis del desarrollo de dicho proyecto permitió identificar cómo éste se fue puliendo y transformando, ya que los datos que se iban obte-niendo y las discusiones suscitadas entre los miembros del grupo respecto de éstos y de otras consideraciones iban marcando nuevos rumbos que el equipo consideró más apropiados y pertinentes para lograr los objetivos inicialmente propuestos. Se observó cómo, a partir de las interacciones que tuvieron lugar entre los miembros del grupo, el proyecto se fue per-feccionando. Además, se observó cómo se fueron generando propuestas para realizar nuevas investigaciones que permitieran analizar el mismo fenómeno bajo estudio.
En cuanto a los aspectos en los que se entrenó y corrigió a los apren-dices, también era de esperar que ello ocurriera más en los aspectos me-todológicos que en los teóricos, dada la naturaleza operativa del primer
72
aspecto, es decir, dado que como parte de su formación los aprendices tenían que llevar a cabo una importante cantidad de actividades diferen-tes, era lógico esperar que cometieran errores al realizarlas, dada su falta de experiencia en ese tipo de labores.
En lo relativo a las estrategias de entrenamiento empleadas para for-mar a los aprendices, es importante puntualizar que podría ser que los porcentajes observados sean resultado de la misma naturaleza de lo que se está observando, es decir, el hecho de que en la mayoría de las ocasio-nes se le haya dicho al aprendiz exactamente qué hacer podría deberse a la propia dinámica de una reunión de trabajo de esa naturaleza, en la que más que “hacer” cosas, se “dicen” cosas, esto es, se establecen los criterios para hacerlas. Y por otra parte, también podría deberse al ca-rácter dogmático de la ciencia (Ribes, 1993), ya que al incorporarse a un grupo de investigación, el aprendiz no sólo debe aprender competencias de investigación, sino, como lo señalan Lomnitz y Fortes (1981), no basta con que éste aprenda un repertorio de conocimientos y de técnicas, re-quiere, además, introyectar los valores y formas de comportamiento de los miembros de su comunidad científica, debe internalizar la ideología del grupo. Para lograrlo, el aprendiz debe aceptar y ajustarse a las prác-ticas del grupo, porque si no lo hace el grupo puede rechazarlo como miembro, o él mismo puede tomar la decisión de abandonarlo debido a que no concuerda con las prácticas del grupo (Shadish, Fuller y Gorman, 1994). Fortes y Lomnitz (1991) señalan que la integración del alumno a una comunidad científica es gradual, ya que al principio ocurre sola-mente en el discurso formal de los maestros, pero a medida que el estu-diante va superando los obstáculos a los que se le enfrenta como parte de su formación, y comienza a ser reconocido como un individuo que comparte la misma ideología, lenguaje y forma de trabajo del grupo, los miembros de éste lo van identificando como uno más. Consideran que para que un aprendiz logre finalmente considerarse a sí mismo como científico es necesario que ocurra un largo proceso de interacciones en-tre éste y los investigadores reconocidos del grupo. Ello conduce a que el nuevo miembro asimile su autoimagen como investigador, lo que a su vez conduce a que sea aceptado como miembro de la comunidad cientí-fica a través del mutuo reconocimiento que proporciona el compartir las mismas creencias.
73
En relación con las estrategias de entrenamiento empleados para formar a un aprendiz, hubiera sido deseable poder analizar la efectividad de cada uno de éstos, pero desafortunadamente con los datos recabados en el presente estudio ello no fue posible, por lo que se está trabajan- do en el diseño de una preparación experimental que permita probarlo.
Por otra parte, en lo que respecta a las estrategias empleadas para corregir el desempeño de los aprendices del grupo de investigación ana-lizado, resulta un tanto extraño que la manera elegida para corregirlos haya consistido en darles la respuesta correcta. Probablemente ello se debió a que el formador consideró que en este punto de la formación de los aprendices éstos todavía no estaban listos para encontrar por sí mis-mos las respuestas a los problemas a los que se les estaba enfrentando. Valdría la pena analizar posteriormente las estrategias que los forma-dores emplean para entrenar y corregir a aprendices de mayor estatus académico, por ejemplo a estudiantes de doctorado, de posdoctorado, o incluso a colegas que tengan menos estatus que ellos.
En relación con los datos obtenidos al llevar a cabo el seguimiento competencial del estudiante, se supone que el hecho de que lograra el mayor nivel de dominio en las competencias de análisis de datos, de Im-plementación de experimentos, de planeación de éstos y en las de elabo-ración y exposición de reportes experimentales se debió a que éste dedi-caba un gran porcentaje de su tiempo a la realización de tales actividades, tal y como fue posible observar al analizar los datos obtenidos al efectuar las observaciones para verificar veracidad de lo dicho por éste respecto de las actividades que era capaz de realizar de manera competente.
Por otra parte, respecto al drástico incremento observado en su do-minio competencial al finalizar el primer semestre de entrenamiento, parece indicar que los primeros meses podrían ser críticos para la ad-quisición de competencias de investigación debido a que el estudiante es entrenado en actividades que no había realizado nunca, en la mayoría de los casos, logrando un gran avance inicial, que se vuelve lento en los meses posteriores, fenómeno que ya había sido observado por Padilla y Suro (2007), y que vuelve a incrementarse drásticamente al realizar el trabajo requerido por la elaboración de la tesis de grado, debido a la gran cantidad de actividades de investigación que el aprendiz debe realizar en esta fase de su formación.
74
El hecho de que en ninguna competencia el aprendiz haya alcanzado 100% de dominio, así como datos similares obtenidos al llevar a cabo el seguimiento competencial de otros seis aprendices (Padilla y Suro, 2007), parece sugerir que dos años de entrenamiento en competencias de in-vestigación son insuficientes para lograr formar a un nuevo científico. Probablemente sea en los años posteriores a la obtención del grado de maestría cuando se desarrollen en mayor medida competencias de in-vestigación, por ejemplo al cursar un doctorado o al llevar a cabo como parte de su actividad laboral actividades de investigación.
Aunque no hay datos que indiquen cuál sería el periodo ideal de entrenamiento que permitiría la adquisición competencial de manera completa, a priori podría suponerse que dicho periodo debería incluir, por lo menos, el tiempo requerido para obtener un grado de maestría, el de doctorado y un año más para cursar un posdoctorado. Y aun así probablemente la formación de un investigador no sea completa, ya que al realizar labores de investigación de manera independiente, con toda seguridad se siguen adquiriendo competencias que los programas forma-les de formación de investigadores no entrenan.
Los resultados obtenidos permitieron demostrar que los proyectos de investigación se desarrollan y evolucionan a partir de la dinámica de interacciones que se establece entre los integrantes del grupo, así como a partir de los resultados que se van obteniendo (Lakatos, 1983; Westrum, 1989). Ello parece aportar evidencia confirmatoria de los supuestos de Lakatos (1983) respecto a que los programas de investigación son diná-micos y se reconstruyen a medida que se desarrollan. Se observó cómo el proyecto analizado no fue estático, ni siguió un desarrollo lineal ni rígido sino, por el contrario, estuvo en constante reconstrucción, dado que se veía afectado por los resultados que se iban obteniendo durante el desarrollo del mismo, modificándose al eliminar o añadir elementos al proyecto original (Latour y Woolgar, 1986; Latour, 1987; Westrum, 1989; Padilla, Loera, Ontiveros y Vargas, 2005; Buenrostro, 2007). Y como Westrum (1989) afirma, también como resultado de las interac-ciones que ocurrían entre los involucrados en el desarrollo del proyecto, ya que se observó cómo los miembros del equipo de trabajo proponían modificaciones con base en su propia experiencia en la práctica científica y cómo el resto argumentaba y contraargumentaba al respecto hasta que
75
se llegaba a un acuerdo, que en varias ocasiones culminaba en la reali-zación de correcciones, ampliaciones o eliminaciones de alguno de los aspectos del proyecto.
Por otra parte, en cuanto a la identificación de las estrategias de entrenamiento que utilizó el titular del proyecto para entrenar a sus aprendices, probablemente la principal y más efectiva fue incorporarlo a un grupo de investigación en acción, y hacerlo responsable de dirigir un proyecto real, acciones que Fortes y Lomnitz (1991) consideran como críticas para que un aprendiz desarrolle su identidad como científico. A ese respecto, Rizo (2006) agrega que el incorporar a un alumno a un grupo de investigación real le permite integrar teoría y práctica y le da un sentido de autonomía, ya que afirma que el aprendizaje siempre será más eficaz si se logra que el estudiante entienda la investigación como algo en lo que está involucrado, lo que al parecer se logró en el grupo de investigación analizado con las dos estrategias mencionadas. Aunque sería necesario, para poder hacer afirmaciones contundentes en dicho sentido, realizar estudios en los que se compare la efectividad de esas estrategias con otras.
Se observó que durante todo el desarrollo del proyecto, tanto el be-cario como el estudiante de posgrado fueron expuestos al mismo tipo de estrategias específicas de entrenamiento, es decir a la retroalimentación, la familiarización y el entrenamiento en algún procedimiento específi-co que era necesario utilizar en la implementación de los experimentos efectuados, además de las constantes correcciones que el titular hacía a los responsables de la investigación en el momento en que identificaba algún error cometido. Aunque se observó que al becario fue necesario fa-miliarizarlo y corregirlo en un mayor número de ocasiones, seguramente debido a que tenía menos experiencia que el estudiante de posgrado en labores de investigación.
Además, gracias al seguimiento competencial que se realizó del estu-diante de posgrado se pudo constatar la importancia que tuvo el que los aprendices se hubieran incorporado a un equipo de trabajo en el que ha- bía investigadores con mayor experiencia que ellos, quienes los fueron guiando para que lograran cumplir las distintas actividades que la rea-lización del proyecto del cual eran responsables requería, ajustándose a los criterios de logro estipulados por los expertos del área, ya que como
76
lo señalan diversos autores (Fortes y Lomnitz, 1991; Ribes, 2004; Rizo, 2006; Moreno, 1999, 2002a, 2002b), el aprender haciendo, el incorporar-se a un grupo de investigación real y el llevar a cabo todas y cada una de las actividades que el desarrollo de un proyecto implica, bajo la constante supervisión de los expertos del área, es lo que permite al aprendiz adqui-rir las competencias que el ejercicio de la práctica científica requiere.
Un estudio realizado por Padilla y Suro (2007) parece aportar evi-dencia en el sentido de que se aprende a hacer ciencia por el contacto directo de los aprendices con los expertos del área en la cual se están formando. En dicho estudio se analizó el tipo de competencias que ad-quirían investigadores en formación, durante todo el entrenamiento al que se les exponía, identificando las estrategias utilizadas por los respon-sables de su formación.
Los resultados obtenidos mostraron que la enseñanza de la ciencia es un proceso dinámico de adquisición de competencias (Padilla, 2006), entendiendo éstas como acciones específicas que se van aprendiendo por la exposición a las situaciones problema a las que se les enfrenta y a la guía de los investigadores expertos de una disciplina determinada (Kuhn, 1977; Ribes, 2004; Shadish, Fuller y Gorman, 1994). Los datos obtenidos en dicho estudio mostraron que los investigadores en formación apren-dieron a hacer ciencia conforme se iban enfrentando a las situaciones que demandaba el ejercicio de las competencias científicas requeridas por el área de conocimiento en la que estaban siendo entrenados. Ade-más, los resultados obtenidos permitieron verificar la importancia de la retroalimentación que los investigadores expertos les proporcionaban a los aprendices, lo cual les permitía conocer sus aciertos y errores. Se identificó que la corrección de errores fue crítica para mejorar el des-empeño de los alumnos. Se observó que a mayor cantidad de actividades realizadas, a mayor retroalimentación recibida, y a mayor cantidad de corrección de errores llevadas a cabo, mejor era el desempeño de los aprendices.
Al analizar todos los datos obtenidos en el presente estudio, resultó evidente que el titular del proyecto estaba exponiendo al estudiante de posgrado a una verdadera formación, en el sentido que Moreno (1999) concibe, como un quehacer académico en el que se promueve y facilita, de manera sistemática, el acceso del estudiante a los conocimientos del
77
área y al desarrollo de las habilidades, hábitos y actitudes requeridas por la práctica científica. Se observó cómo el tutor guiaba a sus aprendices para que resolvieran las dificultades que enfrentaban, tanto en los aspec-tos relativos al dominio disciplinar como en el manejo de las herramien-tas instrumentales del área (Rincón, 2004).
El análisis de las interacciones ocurridas entre el tutor y los aprendi-ces mostró cómo el primero actuaba como modelo y guía, función que se-gún Fortes y Lomnitz (1991) resulta central para que un nuevo investiga-dor aprenda a comportarse como tal, ya que consideran que éste aprende tanto por imitación de sus tutores como a partir de la guía que éstos le proporcionan. Afirman que gracias a dicho modelamiento el aprendiz logra identificarse con los diferentes rasgos de un investigador, los que finalmente se integran en un ideal que norma su comportamiento cien-tífico. En el estudio aquí reportado se observó cómo con frecuencia los aprendices mencionaban que habían hecho una determinada actividad de cierta manera debido a que habían observado que el tutor solía llevar-la a cabo así. Y en varias ocasiones mencionaron, antes de que alguien lo señalara, que creían que habían cometido cierto error porque les parecía que su tutor no efectuaría dicha actividad de esa manera. Ello concuerda con lo señalado por Ortiz (2002), quien afirma que el papel del tutor ad-quiere gran trascendencia para el aprendiz ya que éste es considerado un modelo real, del que el alumno aprende primeramente por observación, a través de la imitación y la identificación. La conducta del profesor es observada, asimilada y, en la mayoría de los casos, adoptada por el joven investigador. Por ello Morales, Rincón y Tona (2005) aseguran que en la enseñanza de la investigación es fundamental que el docente sea un investigador modelo.
Se observó que al grupo de trabajo analizado se incorporaron dife-rentes miembros durante el periodo en que se practicó el seguimiento de sus interacciones. Ello probablemente propiciaba que el grupo fuera tan productivo (estaban desarrollando 11 investigaciones de manera si-multánea, como se mencionó previamente), ya que diversos autores han señalado que la inclusión de nuevos miembros a un grupo consolidado de trabajo es necesaria para mantener la productividad, ya que según Westrum (1989), una vez que los miembros de un grupo trabajan juntos por más de cinco años, su productividad tiende a disminuir. Debido a
78
ello, Guilford (1977) y Kuhn (1986) consideran que dentro de los grupos de investigación es importante propiciar el pensamiento divergente, es decir, las ideas de individuos que opinen de manera diferente al resto del grupo, lo que puede ayudar a que se generen nuevos problemas gracias a que las ideas novedosas promueven el diálogo generativo y productivo.
Finalmente, se considera que el valor de la presente investigación se-ría el de constituir un intento por analizar la manera en la que un apren-diz es incorporado a las prácticas científicas de un grupo determinado, en un área disciplinar concreta, identificando las estrategias que el grupo que lo estaba formando empleaba para que éste adquiriera las compe-tencias de investigación requeridas en dicha área disciplinar. Es impor-tante puntualizar que el presente estudio es sólo un primer intento de abordaje del fenómeno de interés, ya que sólo se analizó la formación de un miembro de un grupo de trabajo concreto, dentro una disciplina específica y en una situación de formación particular. Para que los datos sean generalizables, sería indispensable analizar de manera sistemática cómo diferentes aprendices se convierten en investigadores en áreas de conocimiento distintas, lo que podría permitir identificar las variables críticas que modulan la formación de investigadores.
79
III Implicaciones para la pedagogía
de la ciencia
La investigación realizada permitió identificar cómo los miembros de un grupo de investigación fueron modulando el desempeño de los apren-dices para que éstos llevaran a cabo actividades de investigación ajus-tándose a los criterios estipulados por la comunidad académica a la que pertenecían, pero ello ocurrió bajo las condiciones particulares descritas, en ese contexto específico, con determinados estilos para formar investi-gadores y con ciertas prácticas concretas, por lo que valdría la pena ana-lizar qué implicaciones podrían tener tales resultados para la pedagogía de la ciencia en general.
Pero, antes de analizar las posibles implicaciones que dichos datos tendrían para la pedagogía de la ciencia, es necesario explorar algunos de los elementos que integran formal y funcionalmente esta noción. En pri-mer lugar, la pedagogía, desde la perspectiva de la presente investigación es entendida como un saber integrador que analiza los diferentes ele-mentos implicados en la educación como son los actores, los escenarios y los criterios normativos que la rigen (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2007).
El término pedagogía de la ciencia significa, en su sentido amplio, cómo debe enseñarse y aprenderse el ejercicio de la práctica científica (Padilla, 2006), es decir cómo deben enseñarse y aprenderse los crite-rios que determinan las prácticas que son válidas en el ejercicio de una disciplina particular, ya que la pedagogía de la ciencia tiene entre sus principales funciones proponer y regular los criterios bajo los cuales un individuo debe ser introducido a la práctica de la ciencia.
80
Pero, tal y como lo señala Sánchez Puentes (2004: 7), “no hay una ma-nera única —universal y general— de enseñar a investigar”, y dado que hay métodos distintos para generar conocimiento, tiene que haber formas diferentes de enseñar a investigar. Estudios verificados en dicho sentido han mostrado cómo cada disciplina particular tiene sus propios criterios y requerimientos tanto en lo referente al ejercicio de la práctica científica como a su enseñanza y aprendizaje (Ribes, 2004; Padilla, 2006).
Además, la especificidad de los procesos de formación de investi-gadores abarca otros aspectos tales como las características de la insti-tución a la cual pertenecen los involucrados, los criterios específicos de las diferentes investigaciones, así como las peculiaridades de los tutores (Sánchez Puentes, 2004) y de los aprendices.
La práctica científica es entendida como un comportamiento genera-dor de conocimiento, regulado por los criterios propios de cada discipli-na, que delimitan cómo identificar, manipular y establecer contacto cua-litativo y cuantitativo con sus objetos de estudio, así como con las estrate-gias empleadas para comunicar a otros los resultados obtenidos a partir de las investigaciones realizadas (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2007).
Hacer investigación implica un proceso psicosocial que en el curso de su desarrollo ha generado sus propios propósitos, valores, procedi-mientos, técnicas e instrumentos (De la Lama, 1997). Cada disciplina tiene sus propias armazones coherentes y sólidas, con estructuras debi-damente articuladas y mutuamente relacionadas, de modo que la validez de los conocimientos construidos en el marco de éstas queda asegurada (Sánchez Puentes, 1993).
De la misma manera que cada disciplina tiene sus propios criterios disciplinares que le dan coherencia y solidez a la práctica ejercitada bajo sus supuestos, tiene sus propios criterios respecto de cómo introducir a tales supuestos a sus aprendices.
Desafortunadamente la formación de investigadores no es un tema que se haya estudiado de manera sistemática. Se han encontrado algunos intentos aislados de analizar dicho fenómeno, en la forma de reflexiones al respecto o del diseño de estrategias concretas para enseñar a los nue-vos investigadores a llevar a cabo actividades científicas puntuales, pero dicho fenómeno no se ha analizado a partir de la premisa fundamental de que formar a alguien para que sea capaz de realizar actividades de
81
investigación implica promover y facilitar, de manera sistemática, su ac-ceso a los conocimientos y al desarrollo de las habilidades, los hábitos y las actitudes que requiere el ejercicio de la disciplina en la cual se le está formando. El objetivo debe ser lograr una formación integral que impli-que involucrar a los aprendices para que participen de manera activa y crítica en la adquisición de los fundamentos filosóficos, epistemológicos, metodológicos y técnico-instrumentales de su disciplina, lo que podría permitirles, entre otras cosas, construir conocimiento en un área deter-minada, y comunicar a otros, de forma oral o escrita, los resultados obte-nidos (Moreno, 1999). De manera anecdótica puede mencionarse que al revisar las transcripciones de las reuniones, pareció que dichos objetivos se lograron con los dos aprendices analizados (el becario y el estudiante de posgrado), dado que ambos fueron puliendo su manera de argumen-tar y se observó que con el paso de los meses mejoraron su dominio de los supuestos teóricos y metodológicos del área en la que estaban siendo entrenados, lo que parece demostrar que las estrategias implementadas por el formador y su equipo de trabajo fueron pertinentes y eficientes.
Como ya se mencionó, en algunas disciplinas se han verificado algu-nos estudios que analizan la manera en la que se entrena a los nuevos investigadores. A continuación se hace un breve repaso de dichos estu-dios con el objeto de identificar si existen o no componentes comunes en distintas áreas, tanto en las estrategias empleadas en la formación de los aprendices, como en lo relativo a los objetivos y criterios regulatorios de las prácticas realizadas en el marco de éstas. Las búsquedas efectuadas al respecto arrojaron que en las áreas en las que más estudios se han lleva-do a cabo analizando la formación de investigadores es en biomedicina, comunicología, educación, psicología y sociología.
Biomedicina
En el área de la biomedicina, Fortes y Lomnitz (1991) realizaron un estu-dio que describió el proceso de la formación de las tres primeras genera-ciones de la Licenciatura en Investigación Biomédica Básica de la Unam, en el periodo comprendido entre 1974 y 1980. Para llevar a cabo su aná-lisis realizaron 350 entrevistas abiertas a lo largo de seis años, a 31 maes-
82
tros y 20 estudiantes. Dichas entrevistas tuvieron lugar al principio y al final de cada unidad docente del programa curricular de la licenciatura. Los resultados de las entrevistas fueron confrontados con observaciones in situ acerca del comportamiento diario de los profesores y los alum-nos, así como en las actividades periódicas en las que éstos participaban, como conferencias, seminarios y congresos. Además, las respuestas de los estudiantes fueron cotejadas con las evaluaciones que del desempeño de éstos realizaban los profesores.
El hallazgo principal del estudio fue la identificación de la importan-cia del proceso de socialización al que se sometía en dicho programa a los investigadores en formación. Dicho proceso estaba integrado por tres aspectos que se promovieron durante todo el proceso de formación de los estudiantes: la relación tutorial, la interacción con un grupo de inves-tigación en activo, y la actuación de la función.
Encontraron que la relación tutorial se construía a partir del incre-mento gradual del nivel de exigencia del tutor y del mismo estudiante hacia su propio desempeño; la separación paulatina del tutor al promo-ver el trabajo independiente del estudiante; la supervisión y dirección del tutor durante todo el proceso de formación; la evaluación del trabajo del estudiante y las gratificaciones que podría recibir éste por un trabajo bien hecho. En lo relativo a la interacción con el grupo de investigación, ésta implicó incorporar al aprendiz a situaciones de interacción constante con los grupos de referencia —es decir, con otros estudiantes o pares—, además de su participación activa en las discusiones del grupo y en simpo-sios o congresos científicos. Finalmente, la actuación de la función impli-caba la realización de las actividades cotidianas requeridas por el desarro-llo del proyecto al que lo integraban, como leer materiales especializados, participar en seminarios de discusión y trabajar en el laboratorio.
Al analizar los resultados obtenidos por Fortes y Lomnitz (1991) a la luz de los observados en la presente investigación, resultan evidentes las semejanzas en las estrategias empleadas en ambas disciplinas para la formación de los aprendices. En ambas disciplinas se consideró central la incorporación de los aprendices a un grupo de investigación en activo ya que los miembros de éste, además de darle sentido de pertenencia al alumno, lo iban introduciendo, mediante el modelamiento, los señala-mientos ostensivos y la corrección, a las prácticas del grupo. La actuación
83
de la función, supervisada y regulada por los expertos del grupo permitió que los aprendices fueran adquiriendo dominio en las prácticas requeri-das por la disciplina. La supervisión y retroalimentación constante de los expertos permitió que los aprendices fueran ajustándose cada vez mejor a los criterios de desempeño estipulados de manera implícita o explícita por los miembros del grupo.
Aparentemente no se puede enseñar a hacer ciencia en abstracto o al margen de las prácticas concretas requeridas por el desarrollo de un proyecto de investigación específico (Fortes y Lomnitz, 1991; Moreno, 2005). Aprender ciencia es un fenómeno individual, pero que sólo se lo-gra de manera óptima cuando el aprendiz se incorpora a un grupo que lo entrena para llevar a cabo las prácticas requeridas por la disciplina parti-cular en la que está siendo formado, y que lo introduce en los supuestos teóricos y metodológicos que le dan sentido a las prácticas de ese grupo específico (Fortes y Lomnitz, 1991). Sólo puede aprenderse ciencia ha-ciendo ciencia (Ribes, 2004). Y se aprende en lo individual, pero traba-jando en grupo (Fortes y Lomnitz, 1991).
Comunicología
En el área de la comunicología destacan los trabajos de Rizo (2004, 2006), para quien enseñar a investigar presupone introducir al aprendiz a unas reglas de juego específicas, las del campo de construcción de cono-cimiento. Implica entrenarlos en el “saber cómo” (know how) del queha-cer científico, es decir en el conjunto de saberes, estrategias y habilidades básicas para realizar actividad de investigación, todo ello regulado por los supuestos teórico-conceptuales de la disciplina particular en la que se está formando al aprendiz.
Ello implica que la enseñanza de la investigación debe producirse en dos niveles: el meramente pedagógico, que plantea cómo enseñar lo que se pretende, y el epistemológico, que implica innovar, apartarse de la forma clásica de enseñar a investigar mediante la exposición de “recetas” metodológicas, ya que no es factible escindir el método de la teoría en la práctica concreta de la investigación, ni el enseñar a investigar puede limitarse a la exposición del cómo se investiga (Rizo, 2004).
84
Rizo (2006) propuso un eje formativo de metodología de la Licen-ciatura en Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que consistía en la exposición teórica por parte del docente y el trabajo de campo por parte de los estudiantes; la revisión de investigaciones ejemplares por parte de los estudiantes, quienes debían elaborar ejercicios de “deconstrucción” de reportes de investigación; y luego desarrollar una investigación grupal durante todo el semestre, planteando los objetivos de ésta a partir de sus propios intereses, aunque con el requisito de apegarse a algún tema del área. La primera parte del curso se dedicaba a la elaboración del planteamiento de la investigación, apegándose a los lineamientos planteados por Booth, Colomb y Williams (2001),3 mientras que la segunda parte del curso era para el diseño me-todológico de la investigación. Todo ello debidamente supervisado por el docente-facilitador, quien tenía la responsabilidad de generar las condi-ciones que permitieran la formación científica de los alumnos.
Los resultados de dicho programa resultaron favorables para la for-mación de los estudiantes, ya que se observó que a medida que avan-zaban en su proyecto de investigación iban mostrando un mayor nivel de autonomía e independencia. Incluso, los estudiantes afirmaban haber encontrado en ese espacio de investigación fuera del aula un lugar para dar sentido a todo aquello que habían aprendido en las materias teóricas y prácticas de la licenciatura.
A partir de tales resultados se concluyó que para enseñar a investi-gar era indispensable promover: la articulación de teoría y práctica; la recuperación de las experiencias de los estudiantes; el lograr que éstos se interrogaran acerca de su entorno; además de que tuvieran claro qué se buscaba aportar con cada investigación realizada; el facilitar que los alumnos ejercitaran los conocimientos técnicos adquiridos mediante el ejercicio de prácticas de campo fuera del aula; y permitirles libertad crea-tiva. Además de enseñarles la importancia que tiene el trabajo en equipo,
3. Booth, Colomb y Williams (2001), en su obra Cómo convertirse en un hábil investigador, proponen que los estudiantes, en grupos, diseñen una investigación a partir de la inclu-sión de los siguientes rubros: título, área de interés, tópico, pregunta de investigación, problema práctico, problema de investigación, técnicas a emplear y productos a generar.
85
en el entendido de que el conocimiento es una construcción colectiva, interactiva, dialógica y participativa.
Aunque el trabajo de Rizo (2006) se llevó a cabo en nivel licenciatu-ra, en un área de conocimiento diferente y con un plan curricular distinto del programa analizado por Fortes y Lomnitz (1991) y del estudio aquí reportado, las estrategias empleadas para lograr que los alumnos apren-dieran a realizar investigación y los resultados obtenidos fueron similares en los tres casos. En todos ellos se enseñó a los aprendices a hacer ciencia haciéndola, es decir se les incorporó a proyectos de investigación reales que debieron desarrollar debidamente supervisados por expertos del área. Resulta interesante notar que a pesar de que en el caso del estudio efec-tuado por Rizo los estudiantes no estaban prioritariamente formándose como investigadores, como era el caso del estudio reportado por Fortes y Lomnitz, o el de la presente investigación, los alumnos lograron aprender a realizar las actividades que implicaba el desarrollo de los proyectos en los que se involucraron. Ello parece demostrar que el incorporar a los apren-dices a un proyecto de investigación real y permitirles que participen en la realización de las actividades requeridas por el desarrollo de éste, debida-mente supervisados por los expertos, son los factores críticos que propician que los alumnos aprendan a hacer investigación.
Educación
Por otra parte, en el ámbito de la educación la cantidad de trabajos de formación de investigadores es más amplia, posiblemente debido a que parte de su objeto de estudio es la pedagogía y la didáctica per se. Entre los estudios encontrados al respecto se encuentran los realizados por Johnson, Lee y Green (2000), Jiménez y Morales (2004), Rincón (2004) y Moreno (2002a, 2002b, 2005, 2007).
El estudio de Johnson, Lee y Green (2000) surgió de un marco que tenía por objetivo promover la calidad del entrenamiento científico. Su foco de atención se centraba en analizar el papel que deben desempeñar los supervisores educativos al monitorear el desempeño de los estudian-tes. El interés en analizar este fenómeno surgió a partir del desconoci-miento de lo que ocurre con las prácticas pedagógicas que tienen lugar
86
en los posgrados. La metodología que emplearon para llevar a cabo su estudio implicó realizar una serie de entrevistas a supervisores educati-vos y correlacionar lo que éstos les dijeron con lo encontrado al efectuar una revisión de la literatura existente respecto de la supervisión del pro-ceso de entrenamiento científico.
Encontraron que varios de los entrevistados enfatizaban la importan-cia de promover la autonomía y el estudio independiente de los apren-dices. Notaron que en la literatura revisada esos términos solían guiar las prácticas de diferentes modelos en las relaciones de supervisión, ya fuera a partir de tutorías de tipo pastoral o de otros tipos de relación supervisor-aprendiz, más distantes.
A partir de los resultados obtenidos, Johnson, Lee y Green (2000) consideraron que la labor de supervisión es crítica, dado que el super-visor cubre la función de estructurar los contextos que permitan cubrir las necesidades y deficiencias de los estudiantes, así como observarlos y monitorearlos.
Por otra parte, para analizar el fenómeno de la formación de inves-tigadores, Jiménez y Morales (2004), retomando el modelo de Román y Díez (2000), proponen el modelo denominado “capacidad para la investigación” (ci). Dicho modelo está compuesto por un conjunto de destrezas y habilidades que es necesario que el aprendiz desarrolle para poder desempeñarse como un científico eficiente (véase cuadro III.1). Afirman que un elemento importante de la ci es la visión epistemológica que asumen el investigador y el estudiante en formación respecto a su tarea científica.
87
Cuadro III.1Modelo de capacidad de la investigación
Capacidad para la investigación (ci)Destrezas HabilidadesManejo de campos del conocimiento. Búsqueda, selección y sistematización de
información bibliográfica.Interpretación y uso de la teoría.
Manejo de procedimientos, técnicas y herramientas para la obtención y el análisis de información.
Instrumentales y metodológicas para el diseño y la aplicación de estos métodos y técnicas.
Actitudes favorables para la investigación. Se refiere a un elemento afectivo. Las actitudes favorables son: disciplina y rigor académico, curiosidad, laboriosidad, exigencia, crítica y autocrítica; hábitos de trabajo intenso y regular; disposiciones favorables para el trabajo en equipo, entre otras (Martínez, 1999).
Fuente: Jiménez y Morales, 2004: 8.
Tomando como base los criterios propuestos en dicho modelo, Jiménez y Morales (2004) realizaron un estudio de caso analizando un posgrado que tenía como objetivo la formación de investigadores. A partir del aná-lisis del plan curricular y de las estrategias empleadas en dicho posgrado para la formación de los aprendices, encontraron que en éste era fre-cuente que se privilegiara más el qué se iba a enseñar por sobre el cómo se iba a aprender.
Por otra parte, Moreno (2002a, 2005, 2007) —también interesada en el fenómeno de la formación de investigadores— propuso un perfil de las habilidades que se requieren para realizar investigación (véase cuadro III.2). Aunque aclara que dicho perfil está integrado por habilidades de diversa naturaleza que empiezan a desarrollarse antes de que el individuo tenga acceso a procesos sistemáticos de formación para la investigación; y señala que éstas no se desarrollan sólo para posibilitar la realización de las tareas propias de dicha práctica, pero sí contribuyen de manera fundamental para potenciar que el aprendiz pueda realizar investigación de buena calidad.
88
Como se muestra en el cuadro III.2, dicho perfil se compone de siete núcleos de habilidades que incluyen las de percepción, instrumentales, de pensamiento, de construcción conceptual, de construcción metodoló-gica, de construcción social, y las metacognitivas.
Aunque se debe señalar que dicho perfil se propone como una espe-cie de meta de referencia que debería tenerse en cuenta a lo largo de todo el proceso de formación de investigadores, y no como una receta para la realización de acciones únicas ni una normatividad a seguir, ya que se considera que existen múltiples formas para propiciar que un determi-nado perfil sea alcanzado por los sujetos en formación. Tales habilidades tienen necesariamente un orden de aparición, pero ello no significa que éstas se desarrollen en forma lineal y/o secuenciada, sino en interrelación con otras y como consecuencia de diversas experiencias de aprendizaje que impactan de manera diferente en cada aprendiz, por lo que no tiene sentido plantear que exista una ruta de desarrollo predeterminada y úni-ca (Moreno, 2005).
Cuadro III.2Perfil de habilidades investigativas
Núcleo A:habilidades de percepción
Sensibilidad a los fenómenos.•Intuición.•Amplitud de percepción.•Percepción selectiva.•
Núcleo B:habilidades instrumentales
Dominar formalmente el lenguaje: leer, escribir, escuchar, •hablar.Dominar operaciones cognitivas básicas: inferencia •(inducción, deducción, abducción), análisis, síntesis, interpretación.Saber observar.•Saber preguntar.•
Núcleo C:habilidades de pensamiento
Pensar críticamente.•Pensar lógicamente.•Pensar reflexivamente.•Pensar de manera autónoma.•Flexibilizar el pensamiento.•
89
Núcleo D:habilidades de construcción conceptual
Apropiarse de y reconstruir las ideas de otros.•Generar ideas.•Organizar lógicamente, exponer y defender ideas.•Problematizar.•Desentrañar y elaborar semánticamente (construir) un •objeto de estudio.Realizar síntesis conceptual creativa.•
Núcleo E:habilidades de construcción metodológica
Construir el método de investigación.•Hacer pertinente el método de construcción del •conocimiento.Construir observables.•Diseñar procedimientos e instrumentos para buscar, •recuperar y/o generar información.Manejar y/o diseñar técnicas para la organización, •sistematización y el análisis de información.
Núcleo F:habilidades de construcción social
Trabajar en grupo.•Socializar el proceso de construcción de conocimiento.•Socializar el conocimiento.•Comunicar.•
Núcleo G:habilidades metacognitivas
Objetivar la involucración personal con el objeto de •conocimiento.Autorregular los procesos cognitivos en acción durante la •generación del conocimiento.Autocuestionar la pertinencia de las acciones intencionadas •a la generación de conocimiento.Revalorar los acercamientos a un objeto de estudio.•Autoevaluar la consistencia y la validez de los productos •generados en la investigación.
Fuente: Moreno, 2005: 529.
Por otra parte, Moreno (2002a) trató de identificar las estrategias que diversos formadores hubieran encontrado útiles para facilitar el desarro-llo de habilidades de investigación. Como puede verse en el cuadro III.3, las estrategias propuestas abarcan una gran variedad de actividades que el aprendiz debe realizar, debidamente supervisado por sus formadores.
Cuadro III.2 (continuación)Perfil de habilidades investigativas
90
Cuadro III.3Estrategias facilitadoras para el desarrollo de habilidades investigativas
Habilidades de percepción
Sensibilidad a los fenómenosFacilitar el aprendizaje por descubrimiento mediante técnicas •como la reducción al absurdo o el ver las cosas desde el punto de vista opuesto. Mostrar situaciones cotidianas que por su propia naturaleza no nos producen asombro, pero que revelan incongruencia entre lo que pensamos, decimos o hacemos.Para despertar la curiosidad es clave la forma en que el maestro •presente las tareas por realizar. Es necesario que el docente presente las tareas de tal manera que logre que el estudiante se contagie de entusiasmo.
Habilidades instrumentales
AnalizarUso de preguntas orientadoras de la tarea intelectual del •estudiante.Entrenamiento visual.•Aprendizaje de técnicas para realizar análisis de discurso.•La ejercitación continua del análisis al realizar cualquier lectura.•La reseña de textos.•La elaboración de trabajos que consistan en relacionar autores, •compararlos y luego redactar sus apreciaciones.Revisión de textos en forma colectiva para que la interacción con •otros les facilite posteriormente la construcción de sus propias ideas al respecto.
SintetizarSolicitar a los estudiantes que hagan el resumen de un artículo y •luego lo comparen con el que el autor hizo acerca del mismo; ello les permitirá estructurar de diferentes formas su idea de lo que significa hacer una síntesis.Elaboración de esquemas y mapas conceptuales, ya que demanda •articular de manera coherente los elementos de un todo.
ObservarEnseñar al alumno a registrar, recibir instrucciones y no •desvincularse de ninguna de las formas medidas.Uso de videos y proyección de películas, o bien lectura de •textos en los que se señale un problema; luego pedirles que lo relacionen con otro problema, preferentemente con el que están estudiando.
91
Habilidades de pensamiento
Pensar reflexivamenteDocumentar y experimentar con la información mediante el uso •de preguntas puente por parte del asesor/tutor para orientar a los estudiantes en la tarea de leer, analizar, resumir y captar las ideas de un autor determinado, pero además experimentar relacionando lo que varios autores aportan.El asesor puede diseñar situaciones que obliguen al estudiante •a retomar la experiencia personal y de otros en un ambiente de diálogo y confrontación que lo irá habituando a aprender de la experiencia con apoyo del proceso reflexivo.
Habilidades de construcción conceptualHabilidades de construcción metodológica
Inducir la recuperación de cada avance que se da en el proceso •de investigación, lo que supone generar en diversos momentos un espacio en el que se cuestione al alumno lo que hace, cómo lo interpreta, qué tan pertinentes resultan las evidencias encontradas, cuál es el sustento de sus afirmaciones, etcétera.
Habilidades de construcción social
Socializar el proceso de construcción de conocimientoPromover una forma de trabajo que implique estar con los •otros en la búsqueda, generando productos de manera grupal, o relacionándose constantemente con investigadores que trabajan sobre el mismo objeto de estudio.
Habilidades metacognitivas
Cuestionar al alumno para que reflexione respecto de cuál es la •pregunta de investigación que se pretende contestar, así como qué es lo que se va encontrando al utilizar ciertas formas de acercamiento al objeto de estudio para, en su caso, hacer las reorientaciones y/o modificaciones pertinentes.
Fuente: Moreno, 2002a: 268-270.
Se remarca que lo que se muestra en el cuadro III.3 es sólo un lista- do de acciones que han resultado ser útiles en la formación de habilidades de investigación, y de ninguna manera debe tomarse como si fuera una receta para entrenar científicos, ya que ello implicaría caer en el error de suponer que se puede enseñar a investigar al margen de las prácticas concretas de la disciplina en la que se está generando conocimiento.
Ya que, como se ha señalado previamente, se aprende a hacer ciencia modulado por los criterios teóricos y metodológicos de disciplinas con-
Cuadro III.3 (continuación)Estrategias facilitadoras para el desarrollo de habilidades investigativas
92
cretas, en la medida en la que se ejercitan las prácticas auspiciadas y re-queridas por las diferentes áreas de conocimiento, por lo que incluso una actividad con un mismo nombre, como por ejemplo “registrar datos”, puede implicar la realización de acciones muy diferentes dependiendo de la disciplina concreta en la que se esté entrenando a un aprendiz.
Psicología
Entre los estudios psicológicos acerca de la pedagogía de la ciencia se encuentran los trabajos de Padilla y Suro (2005, 2007), Suro y Padilla (2006), Padilla, Loera, Ontiveros y Vargas (2005), Ribes y Sánchez (1994), Carpio, Pacheco, Canales y Flores (1998), Carpio, Pacheco, Flores y Canales (2002), Pacheco, Carranza, Silva, Flores y Morales (2005), Irigo-yen, Jiménez y Acuña (2007).
Por ejemplo, Padilla y Suro (2007) realizaron un estudio cuyo obje-tivo fue hacer un seguimiento de las competencias adquiridas por inves-tigadores en formación a partir de la consideración de que estudiar el comportamiento científico implica analizar la forma en que se adquie-ren, desarrollan y ejercitan las competencias conductuales implicadas en las actividades científicas.
Registraron, durante todo el tiempo que duró la formación de un grupo de alumnos inscritos en un posgrado de excelencia de Conacyt que estaban siendo entrenados con base en un sistema tutorial (perso-nalizado), las competencias de investigación que éstos iban adquiriendo, identificando las estrategias empleadas por quienes los entrenaban.
El porcentaje de dominio competencial de los estudiantes se obtuvo a partir de un instrumento diseñado ex profeso en el que éstos marcaban el tipo de actividades que eran capaces de realizar de manera eficiente, verifi-cando la veracidad de lo dicho por los estudiantes a partir de la observación directa y del cuestionamiento a sus profesores respecto del desempeño de los aprendices en cada una de las actividades enlistadas en el instrumento. Para identificar las estrategias de entrenamiento empleadas por sus for-madores, se aplicó al término de cada ciclo escolar un cuestionario en el que se les pedía información respecto del tipo de actividades académicas realizadas, lo relativo al tipo y cantidad de retroalimentación recibida, así
93
como lo que tenía que ver con la corrección de errores que los estudiantes debían realizar, a partir de lo señalado por los tutores.
Los resultados mostraron que hubo un incremento en la adquisición competencial de todos los sujetos a medida que progresaba su formación, observándose una estrecha relación entre las estrategias de entrenamien-to que empleaban los tutores y el desempeño de los estudiantes. Encon-traron que las actividades que más dominaron los aprendices fueron las relacionadas con la implementación de experimentos, el análisis de datos y la exposición de reportes experimentales. Observaron que el efecto de la retroalimentación-corrección, medidos identificando el tipo y cantidad de actividades que cada aprendiz realizó como parte de su formación en cada semestre, así como registrando el tipo y cantidad de correcciones que cada formador hizo a sus tutorados, fue mayor en el primer ciclo, disminuyendo al transcurrir el resto del entrenamiento, lo que explicaron sugiriendo que posiblemente las variables implicadas en las estrategias de entrenamiento tuvieron mayor impacto al inicio del entrenamiento.
Concluyeron que la enseñanza de la ciencia es un proceso dinámico de adquisición de competencias específicas (Padilla, 2006; Padilla y Suro, 2007). Supusieron que los investigadores en formación aprendieron a hacer ciencia por el contacto directo que tenían con los expertos de la disciplina en que estaban siendo entrenados (Kuhn, 1977; Shadish, Fuller y Gorman, 1994). Dicho aprendizaje ocurría individualmente, ya que los datos indicaron gran variabilidad en los niveles de dominio en las activi-dades científicas logrados por cada uno de los participantes del estudio. Se identificó que las estrategias de entrenamiento que resultaron ser más efectivas para lograr que los alumnos adquirieran las competencias de in-vestigación requeridas por el programa, fueron el participar activamente en todas y cada una de las actividades de investigación que la realización de un experimento completo requería, el recibir retroalimentación res-pecto del propio desempeño y el corregir los errores cometidos.
Por otra parte, Ribes y Sánchez (1994) propusieron analizar las di-mensiones psicológicas de la relación creencias-conocimiento-compor-tamiento mediante el concepto de juego de lenguaje. Los juegos de len-guaje, empleados en el mismo sentido que Wittgenstein (1988, edición castellana), son los criterios que permiten tipificar las funciones del com-portamiento científico.
94
A partir de dicho supuesto, Ribes, Moreno y Padilla (1996) propusie-ron diferentes juegos de lenguaje que pueden ser pertinentes en distintos momentos del proceso de generar conocimiento. Dado que la práctica científica no se da en el vacío, sino circunscrita a una disciplina teórica particular, estos juegos de lenguaje se propusieron en el contexto de la teoría del condicionamiento.
Los seis juegos de lenguaje de la práctica científica identificados por Ribes (1993), son: a) el juego de identificar o considerar hechos; b) el juego de plantear preguntas pertinentes a problemas como relaciones entre hechos; c) el juego de la aparatología; d) el juego de la observación o el “qué ver”; e) el juego de la representación de las relaciones observa-das, o la “evidencia”, y f) el juego de las inferencias o conclusiones.
Tales juegos de lenguaje suponen criterios implícitos que delimitan el sentido de las prácticas que ocurren en ciencia. No constituyen en sí mismos actividades y, por consiguiente, no pueden identificarse directa-mente con conjuntos de actividades específicas relativas a logros o resul-tados de la práctica científica (Ribes, Moreno y Padilla, 1996). Por ello, un mismo conjunto de actividades puede ubicarse en diferentes juegos de lenguaje, dependiendo del sentido que tengan en relación con el cum-plimiento de un criterio de logro u otro.
La especificación de lo que implica cada uno de estos juegos de len-guaje se da de manera convencional al interior de cada comunidad cien-tífica, dado que cada grupo define lo que para ellos serán los criterios que darán sentido a sus prácticas, ya que los juegos de lenguaje siempre se refieren a prácticas con sentido en función de criterios implícitos se-gún el contexto al que se ajustan (Ribes, 2004).
Carpio, Pacheco, Canales y Flores (1998) complementan la propues-ta de análisis de los juegos de lenguaje de la práctica científica (Ribes, 1993) con la identificación de los juegos de lenguaje de la actividad do-cente y tecnológica en psicología. Los juegos de lenguaje propuestos para la práctica tecnológica son el juego de análisis de demandas, el de la formulación de problemas y soluciones, el de la definición de estrategias y criterios de éxito, el de la intervención, el de la evaluación y el segui-miento, el de la investigación tecnológica, y el de la transferencia. Mien-tras que para la práctica docente identificaron el juego de la exploración cognoscitiva, el de los criterios, el de la ilustración, el de la práctica, y el
95
de la evaluación (evidencia del ajuste del comportamiento del aprendiz a los criterios disciplinarios).
Como se mencionó previamente, se supone que el aprendizaje de la ciencia es análogo al aprendizaje del lenguaje ordinario, ya que de manera gradual la conducta de un aprendiz se va asemejando a la de los otros miembros de la comunidad a la que se está integrando. Dicho asemejamiento siempre es producto del proceso de socialización al que lo expone la comunidad académica a la que se integra, lo que le permite aprender a “jugar” de manera efectiva los distintos juegos de lenguaje de dicha comunidad (Carpio, Pacheco, Flores y Canales, 2002).
Por otro lado, para analizar la manera en la que los diferentes tipos de prácticas de un psicólogo se afectan entre sí, Carpio y colaboradores (1998) propusieron un modelo en el que se plasman las relaciones de in-fluencia entre los diferentes tipos de prácticas del psicólogo y sus paradig-mas (véase diagrama III.1). En este modelo se observa que en la práctica disciplinar el paradigma científico está directamente relacionado con la práctica científica, y que el paradigma científico se relaciona con el para-digma pedagógico directamente, pero que el paradigma pedagógico sólo se relaciona con la práctica científica a través de la práctica docente.
Diagrama 1Modelo de la actividad del psicólogo
90
exploración cognoscitiva, el de los criterios, el de la ilustración, el de la práctica, y
el de la evaluación (evidencia del ajuste del comportamiento del aprendiz a los
criterios disciplinarios).
Como se mencionó previamente, se supone que el aprendizaje de la ciencia es
análogo al aprendizaje del lenguaje ordinario, ya que de manera gradual la
conducta de un aprendiz se va asemejando a la de los otros miembros de la
comunidad a la que se está integrando. Dicho asemejamiento siempre es producto
del proceso de socialización al que lo expone la comunidad académica a la que se
integra, lo que le permite aprender a “jugar” de manera efectiva los distintos juegos
de lenguaje de dicha comunidad (Carpio, Pacheco, Flores y Canales, 2002).
Por otro lado, para analizar la manera en la que los diferentes tipos de prácticas
de un psicólogo se afectan entre sí, Carpio y colaboradores (1998) propusieron un
modelo en el que se plasman las relaciones de influencia entre los diferentes tipos
de prácticas del psicólogo y sus paradigmas (véase diagrama III.1). En este
modelo se observa que en la práctica disciplinar el paradigma científico está
directamente relacionado con la práctica científica, y que el paradigma científico se
relaciona con el paradigma pedagógico directamente, pero que el paradigma
pedagógico sólo se relaciona con la práctica científica a través de la práctica
docente.
@TITULO CUADRO = Diagrama 1
Modelo de la actividad del psicólogo
Paradigma científico
Práctica científica
Práctica docente
Paradigma pedagógico
Paradigma tecnológico
Práctica tecnológica
Fuente: Carpio, Pacheco, Canales y Flores, 1998: 53.
96
Se considera que el empleo de dicho modelo puede resultar útil como guía para el desarrollo de una tecnología educativa que tome en cuenta las relaciones lingüísticas que regulan el comportamiento. Pero al diseñar estrategias eficientes de pedagogía de la ciencia también ha-bría que considerar otros elementos, por ejemplo lo que proponen Iri-goyen, Jiménez y Acuña (2007), quienes, retomando la propuesta de Ibáñez y Ribes (2001) respecto de las interacciones didácticas, plantean que el establecimiento de desempeños competentes sólo es posible en la medida en que el agente que enseña es capaz de hacer y decir lo que enseña. Por ello se requiere analizar la interacción entre los modos del saber hacer y del saber decir, referentes al dominio disciplinar en el que se desea formar a alguien. Ello considerando que el aprendizaje de la ciencia sólo puede darse mediante la práctica y como práctica regulada por los criterios disciplinares de un área de conocimiento particular, ya que los criterios que regulan el qué se va a aprender (criterios disciplina-res), el cómo y el dónde (criterios pedagógicos) son los que establecen las formas de comportamiento pertinentes al dominio científico. Es decir, la enseñanza de la ciencia debe diseñarse de manera específica para el ámbito o dominio disciplinar que se pretende enseñar-aprender, y debe siempre regularse por los criterios estipulados convencionalmente por los grupos de referencia.
Sociología
En el ámbito de la sociología se han propuesto algunas estrategias para estructurar condiciones que permitan la formación de investigadores. Por ejemplo, Sánchez Puentes (1993), partiendo del supuesto de que da buenos resultados basar la didáctica de la investigación en la enseñanza de las prácticas, procesos, operaciones y mecanismos reales del quehacer científico, propone cambiar el énfasis de la didáctica de la investigación, de una enseñanza teórica, abstracta y general, a una didáctica práctica basada en la capacitación y entrenamiento en todas y cada una de las operaciones requeridas durante el proceso de la producción de cono-cimientos científicos. Pero, partiendo de la consideración de que ense-ñar a investigar es un proceso fatigoso y prolongado, propone planear
97
estratégicamente la didáctica de la investigación científica a lo largo de los diferentes niveles de enseñanza (media superior, superior, profesor-investigador-posgrado-profesional de la investigación) y no hacerlo hasta el momento en que los aprendices se incorporan a un posgrado.
Según Sánchez Puentes (1993), el aprendizaje de la práctica cientí-fica se optimiza si el aprendiz la ejercita al lado de un experto en plena producción y, aún más, ésta se favorece y facilita si se realiza en un es-pacio apropiado de construcción de conocimiento, integrado por grupos activos y productivos que desempeñen tareas y actividades en líneas de investigación acordes con las políticas y normativas de instituciones con reconocimiento oficial (Sánchez Puentes, 2004).
Los ejes estructurantes de la didáctica propuesta por Sánchez Puen-tes (2004) implican enseñar las prácticas y procesos que integran la ge-neración de conocimientos científicos; enseñar todas las operaciones de manera práctica, acudiendo a la capacitación del investigador que se ini-cia con el ejercicio y el entrenamiento; y enseñar dichas operaciones por medio del contacto directo e inmediato entre el investigador experimen-tado y el que se inicia; todo ello dentro de un proyecto institucional que organice y dé sentido al trabajo académico realizado.
Por otra parte, con el objetivo de analizar el proceso mediante el cual se adquieren las habilidades, hábitos, actitudes y valores característicos del investigador científico, Arechavala (1993) analizó la manera en la que se estaba formando a los investigadores de diferentes licenciaturas de la Universidad de Stanford (antropología, radioastronomía, geofísica y bioquímica). La estrategia que empleó fue llevar a cabo un seguimien-to de los alumnos desde el momento en que éstos se incorporaban a las actividades de investigación en la universidad, hasta el momento en que se volvían colegas de los académicos que los habían formado.
Sus resultados le permitieron concluir que sí existían denominadores comunes en el proceso formativo de los investigadores de las distintas disciplinas analizadas, pues independientemente del área específica, los formadores señalaban los mismos factores como los determinantes del carácter investigativo. Coincidieron en que los alumnos con mayor po-tencial para la investigación solían tener las siguientes características:
98
Iniciativa• . Capacidad para iniciar proyectos propios de investigación y para identificar y allegarse los recursos intelectuales necesarios para resolver problemas planteados, consultando compañeros, maestros y literatura, o tomando los cursos necesarios.Originalidad (creatividad)• . Habilidad para encontrar formas origina-les de plantear problemas y buscarles solución. Interés• . Entusiasmo para lograr averiguar por sí mismos detalles, di-mensiones y problemas existentes en el campo concreto de su inves-tigación.Disciplina (capacidad de trabajo)• . Voluntad para mantener un ritmo intensivo de trabajo, yendo más allá de lo exigido por el deber.Inteligencia• . Capacidad para detectar dificultades y resolverlas por sí mismos (lo cual no excluye discutir ideas o buscar y aceptar suge-rencias de otras personas). Implica también capacidad para ver más allá de la tarea inmediata, y para reconocer y explorar nuevas posi-bilidades.Honestidad• . Rigor en el uso de evidencia, claridad en la argumenta-ción y apego inflexible a los datos obtenidos en la experimentación o la investigación de campo.
Se observó que los asesores esperaban en sus estudiantes las mismas características que exigirían a un investigador maduro y productivo (las características de un científico exitoso), promoviendo así que éste se pro-yectara de manera eficiente hacia la profesión de investigador como tal. Los formadores esperaban encontrarse un colega, es decir esperaban “trabajar con un colaborador y no con un lastre” (Arechavala, 1993: 5).
Al tratar de identificar las estrategias de formación a las que habían sido expuestos los asesores, encontró que éstos no pudieron decir mucho al respecto, ya que la mayoría no habían participado en un programa formativo como tal. La mayoría definían su inserción en las actividades de investigación con frases como “yo aprendí a investigar lanzándome (jumping in) con los dos pies” (ibídem: 5). Es decir que aprendieron a ha-cer investigación haciéndola, estrategia que ha mostrado ser la más útil a la hora de formarse como investigador (Sánchez Puentes, 2004; Moreno, 2002a; Ribes, 2004; Padilla, 2006; Rizo, 2006).
99
Aunque se debe señalar que encontró que los formadores conside-raban que el estudiante, al incorporarse a un programa de formación de investigadores, ya debía poseer los requisitos que le permitirían ser un investigador eficiente. Los docentes consideraban al estudiante como el iniciador y regulador de su propio aprendizaje, capaz de aprender “por ósmosis” con el solo hecho de estar expuesto al trabajo de investigación y al contacto con colegas. Aparentemente coincidían en que un investi-gador es nato y que si logra niveles de calidad y rigor, honestidad e intui-ción, los aprende por sí mismo y no es necesario que nadie se los enseñe, a partir del supuesto de que es el aprendiz quien debe tomar lo más valio-so de su medio próximo y no sus maestros quienes se lo proporcionen.
Aunque, a pesar de considerar que el estudiante era el responsable de su formación, los asesores mencionaron que las funciones en su papel como formadores debían ser:
Elegir y definir el objeto de estudio• . El asesor se consideraba respon-sable de canalizar los recursos del estudiante hacia la solución de un problema concreto y resoluble en el tiempo y con los recursos dispo-nibles; además de la originalidad y relevancia del tema a investigar en la disciplina. Ninguno consideraba aceptable forzar o controlar a un alumno cuando éste insistía en seguir su propio camino.Modelar los niveles de calidad esperados• . Enseñando con el ejemplo, más que por supervisión, el mentor procuraba inducir en el estudian-te la adopción de criterios de calidad basados en la honestidad al hacer uso de la evidencia obtenida en la investigación, así como clari-ficando los criterios de rigor que la evidencia debía poseer.Proveer una infraestructura organizacional adecuada• . Abarcaba des-de proporcionar los recursos económicos y materiales, hasta la or-ganización de seminarios y oportunidades de colaboración. También incluía, en algunos casos, inducir y apoyar al alumno para que éste estableciera contactos con investigadores de ésa y de otras discipli-nas, con el objeto de asegurar que éste se expusiera a más de una perspectiva o metodología relevante para el tema de su proyecto de investigación.
100
Promover un ambiente estimulante• . Proveer un medio ambiente en el cual se respirara entusiasmo por la investigación, donde lo prioritario fuera obtener respuestas.Promover los contactos profesionales• . El investigador procuraba que sus asesorados establecieran y mantuvieran contactos con otros in-vestigadores mediante la colaboración en investigaciones y publi-cación de artículos, la evaluación de propuestas de proyectos para organizaciones que habrían de financiarlas, la evaluación de reportes de investigación para publicación en revistas especializadas, la asis-tencia a congresos y la presentación de ponencias en éstos.Entrenamiento para solucionar problemas• . Los asesores se conside-raban responsables de sugerir vías de exploración, técnicas y plan-teamientos con posibilidad de resultar útiles, pero nunca de saber las respuestas, ya que por definición, si la respuesta es conocida, en-tonces no se trata de un verdadero problema de investigación. Para lograrlo el asesor debía actuar con el estudiante como lo hacía con sus colegas, sugiriendo, aportando ideas, proponiendo argumentos, y demás acciones, pero permitiendo que el árbitro último en las deci-siones que se tomaran fuera el estudiante.Proveer conocimientos técnicos• . Se tratara de una disciplina o herra-mienta conceptual, una técnica experimental o de conocimientos técnicos en el campo, adquirirlos era responsabilidad exclusiva del estudiante. Para ello el alumno debería valerse de cursos, consultar a compañeros y maestros así como los materiales disponibles en las bi-bliotecas. El asesor podía sugerir cursos o mencionar nombres, pero no debía ser el responsable de esas decisiones o del rendimiento del alumno.
Al llevar a cabo su seguimiento, Arechavala (1993) notó que se presentaba una constante interacción entre los estudiantes (entre pares). A dicho fenómeno lo llamó “el aprendizaje de los iguales”. Sus observaciones lo llevaron a concluir que en las etapas iniciales de formación la inmensa mayoría de lo aprendido se obtenía de los compañeros. Y no sólo en lo relativo a contenidos académicos, sino a muchos otros elementos de valor indiscutible para lograr una buena inserción en una comunidad de investigación, como la forma de tratar con el mentor, la relevancia de
101
ciertas técnicas o procedimientos empleados dentro del área, los cursos de más interés o el momento de solicitar y la hora más conveniente para programar un examen, por ejemplo.
Se identificó que la duración del periodo de entrenamiento aseguraba para los recién llegados la útil posibilidad de acercarse a los estudiantes veteranos en busca de consejo y orientación, sin las barreras originadas por la edad, el prestigio o la autoridad de los profesores, además de que siempre hay más estudiantes que maestros, y es más fácil interrumpir a quien trabaja en la misma oficina, laboratorio o cubículo, que al asesor.
Por otra parte, Lindsay (2002) realizó un estudio descriptivo de las opiniones de estudiantes de pregrado y egresados de la Universidad de Oxford (Reino Unido), respecto a lo que opinaban acerca de que sus profesores estuvieran o no involucrados en actividades de investigación, así como de las consecuencias que ello podría tener en su propio apren-dizaje. Los hallazgos en este estudio mostraron que todos los estudian-tes asociaron mayores beneficios que desventajas si sus profesores eran investigadores. Consideraban que la actualización del conocimiento, la credibilidad y el entusiasmo/motivación se elevaban en los estudiantes cuando su profesor llevaba a cabo actividades de investigación. Los alum-nos consideraban que tales actividades beneficiaban su propio aprendi-zaje; aunque todos los estudiantes señalaron algunas desventajas de la actividad investigativa del profesor, como la disponibilidad reducida y la competencia docente, en el caso en que no fuera la docencia su activi-dad prioritaria.
La formación de investigadores
La revisión de los estudios y propuestas analizadas muestra que dichos trabajos se articulan según diferentes criterios. Pero destacan las propues-tas que consideran que para formar investigadores es necesario entrenar-los para que desarrollen habilidades o competencias mediante el empleo de estrategias específicas. Los elementos que los autores revisados han considerado como eje rector de sus propuestas, se pueden resumir como se muestra a continuación.
102
Habilidades4
De la Lama (1997) considera que son tres las habilidades que definen a un científico: descubrir, verificar y comunicar. Por otra parte, Jiménez y Morales (2004) proponen el modelo de la capacidad para la investigación (ci), que implica un conjunto de destrezas y habilidades entre las que mencionan el manejo de campos de conocimiento como la búsqueda, la selección y la sistematización de información bibliográfica, así como la interpretación y el uso de la teoría; el manejo de procedimientos, téc-nicas y herramientas instrumentales y metodológicas para la obtención y el análisis de información para el diseño y la aplicación de estos métodos y técnicas; las actitudes favorables para la investigación, como la disci-plina y el rigor académico, la curiosidad, la laboriosidad, la exigencia, la crítica y la autocrítica; los hábitos de trabajo intenso y regular; y las disposiciones favorables para el trabajo en equipo, entre otras.
Por su parte, Martínez (1999) describe seis capacidades (o habilida-des) referidas a la posibilidad de realizar las tareas propias de la inves-tigación. Tales capacidades implican tener una visión de conjunto de la metodología desde un punto de vista epistemológico; proyectar la inves-tigación (seleccionar un tema, formular un problema de investigación, elaborar el esquema de un proyecto de investigación); hacer uso de la teoría (localizar la información teórica pertinente, recopilar sistemática-mente la información localizada, procesar y hacer síntesis de la informa-ción recopilada redactando en forma coherente y sencilla los elementos teóricos); trabajar con hipótesis (derivar hipótesis para el trabajo empíri-co de los elementos teóricos, diseñar un trabajo empírico de acercamien-to a lo observacional congruente con un conjunto de hipótesis); manejar información (mediante técnicas para la obtención de la información em-pírica), comprender y manejar técnicas para el análisis de la información empírica obtenida, capacidad de analizar la información empírica a la luz de la teoría; y redactar correctamente un reporte de investigación.
4. Una habilidad como técnica o procedimientos específicos está regulada por criterios con-vencionales.
103
Rodríguez (1991) considera que hacer ciencia es una vocación, más que una profesión, ya que exige entrega y honradez intelectual a toda prueba. Identifica seis cualidades como las cruciales para que un investi-gador logre ser exitoso: versatilidad, rebeldía de corazón, idealismo, dis-ciplina, conocimiento amplio de los hechos y principios de su disciplina, y alta autoestima. Por otra parte, Benítez (2004) menciona que para que un aprendiz logre adquirir el estatus de científico debe ser entusiasta y perseverante, original, inteligente, con buena capacidad de observación, capaz de comportase éticamente y que pueda interactuar de manera ade-cuada con el resto de los miembros de la comunidad académica a la que pertenezca.
Moreno (2002b) enfatiza la necesidad de que los aprendices en cien-cia desarrollen habilidades de investigación que les permitan la transición de una lógica de dominio de ciertos contenidos, a una lógica de desarro-llo de habilidades, es decir de una concepción de pasos a seguir, a una de procesos y operaciones que se dan en la generación de conocimien-to. Para lograr que un aprendiz se convierta en investigador propone un perfil de siete habilidades investigativas que puede ser empleado como una guía durante su formación. Afirma que es necesario que los nuevos investigadores desarrollen habilidades de percepción, instrumentales, de pensamiento, de construcción conceptual, de construcción metodológi-ca, de construcción social, y metacognitivas.
Estrategias5
Como una estrategia concreta para que los aprendices se formen en cien-cia de una manera efectiva, Fortes y Lomnitz (1991) consideran crítica la actuación de la función. Ello implica que el estudiante actúe en las activi-dades de investigación, aunque al principio sea de manera ficticia, ya que en dicha etapa su comportamiento no requiere de manera obligatoria que domine las habilidades necesarias para llevar a cabo sus activida-des. Lo que el alumno debe hacer en esta etapa es aprender habilidades
5. “El término estrategia pertenece a un campo semántico vinculado con la guerra, en que se define literalmente como el arte de dirigir operaciones militares […] La estrategia se expresa en un plan general de combate” (Sánchez Puentes, 1993: 6).
104
manuales, a solucionar problemas concretos, a leer y a cuestionar, a plan-tear y resolver problemas del área, y a discutir el trabajo realizado.
Morales, Rincón y Tona (2005) proponen 11 principios orientado-res para lograr que los universitarios aprendan a investigar. Consideran que para lograrlo es necesario que los alumnos lean investigaciones so-bre áreas afines publicadas, realicen exposiciones conceptuales sobre el proceso de investigación, acompañen al investigador en el proceso de investigación, aprendan a investigar investigando, investiguen en y con la comunidad, escriban como proceso recursivo de colaboración en el pro-ceso de investigación, practiquen la investigación significativa, evalúen formativamente, enseñen con el ejemplo, divulguen información sobre las líneas de investigación, y mantengan una relación asertiva tutor-tesis-ta en el proceso de investigación.
Para Rizo (2004), la pedagogía de la investigación debe implicar la ar-ticulación de teoría y práctica, la recuperación de las experiencias de los estudiantes, el desarrollo en los estudiantes del ejercicio de interrogarse sobre su entorno, que al estudiante le quede claro qué se quiere aportar con la investigación, la necesidad de poner en práctica los conocimientos técnicos adquiridos mediante el ejercicio de prácticas de campo fuera del aula, y fomentar la libertad creativa de los estudiantes.
Por su parte, Sánchez Puentes (2004) considera que la trama y la urdimbre del oficio de investigador se adquieren mediante el ejercicio de las operaciones de la apertura (la observación y la lectura), la expresión (expresar y expresarse), la creatividad, el rigor, y las vinculadas con la construcción y socialización del conocimiento. Considera que los que-haceres del investigador deben ser problematizar, construir observables, fundamentar teórica y conceptualmente, realizar controles empíricos, y dar a conocer los resultados de la investigación. Los cuales, a su vez, im-plican la realización de numerosas operaciones y actividades.
Competencias
Como ha resultado evidente, a partir de la revisión de las diferentes pro-puestas analizadas cada autor propone distintos quehaceres o actividades críticas que considera debe aprender un investigador en formación. Pero dicha variedad, más que clarificar, ensombrece el área. Se considera que
105
un concepto más pertinente para hablar acerca de lo que debe apren- der un nuevo investigador es el de competencia, ya que dicha noción hace referencia a la organización funcional de un conjunto de habilidades estructuradas funcionalmente para cumplir con un determinado criterio de logro, y no consiste en listados de habilidades concretas que se supone un aprendiz debe adquirir para ser considerado como investigador.
El análisis de las competencias conductuales ejercitadas en ciencia se considera central al estudiar la dimensión psicológica de la práctica científica, debido a que éstas son el núcleo de la actividad científica como comportamiento. Estudiar la práctica científica como comportamiento implica identificar y evaluar las diversas competencias conductuales in-volucradas en la actividad cotidiana de los científicos como individuos. Para realizar este tipo de análisis es necesario identificar las habilida-des y los criterios competenciales involucrados en el desempeño de los científicos, así como los niveles de organización funcional en que dichas competencias se ejercitan (Padilla, 2006).
En lo que respecta a las habilidades, éstas son respuestas con morfo-logías determinadas e invariantes que guardan correspondencia funcio-nal con las propiedades de objetos, eventos o circunstancias del medio con el que se interactúa (Padilla, 2006). Por su parte, las competencias conductuales, como se señaló previamente, hacen referencia a la organi-zación funcional de las habilidades con base en criterios de efectividad específicos.
Una competencia conductual puede identificarse a partir de las ha-bilidades involucradas en su ejercicio y del criterio de logro especificado, el cual puede estar determinado por las propiedades físico-químicas o convencionales de los objetos, eventos o circunstancias con las que se interactúa, y por las demandas sociales que definen la funcionalidad de una determinada conducta como ajuste a una situación. Puede decirse de alguien que es competente sólo cuando es capaz de comportarse, en forma efectiva, al llevar a cabo una actividad a la que se le ha prescrito un criterio de ajuste o logro (Ribes, 1989, 1990; Ribes y Varela, 1994). Dependiendo del criterio de efectividad demandado para desplegar un tipo específico de competencia, ésta puede estar formada por habilida-des diferentes. A su vez, una habilidad puede formar parte de competen-cias distintas. En la práctica científica las habilidades están determinadas
106
por las características de las tareas a realizar, mientras que los criterios competenciales están dados por las características disciplinares, las cua-les establecen los criterios de efectividad a cumplir (Padilla, 2006). Con el objeto de clarificar el concepto de competencia, a continuación se describirán los cinco niveles en que una competencia puede ejercitarse, detallando sus características, sus criterios de cumplimiento o logro, así como ejemplos concretos de cada caso.
Niveles de organización funcional de las interacciones conductuales
Para analizar el ejercicio de competencias de investigación, Ribes, Moreno y Padilla (1996) propusieron el “Modelo de la práctica científica individual” (MPCI), el cual está formado por cuatro elementos que inte-ractúan entre sí para modular el comportamiento de los investigadores: la metáfora-raíz y el modelo, las categorías teóricas, los juegos de len-guaje y el ejemplar, y las competencias conductuales.
Según el mpci, la interacción de un científico con su objeto de estu-dio puede darse en varios niveles que implican complejidades diferentes. Ribes, Moreno y Padilla (1996) han identificado cinco niveles de orga-nización funcional de la práctica científica. Cada uno de estos niveles es progresivamente más complejo e incluye a los previos. A cada uno de estos niveles se le ha especificado el criterio competencial que define el cumplimiento del ajuste o logro. Los cinco niveles interactivos y sus respectivos criterios de cumplimiento o ajuste identificados por Ribes y López (1985) en un primer momento, y reelaborados posteriormente por Ribes, Moreno y Padilla (1996), se describen a continuación. En el primer nivel de complejidad se han situado las interacciones intrasitua-cionales diferenciales, en las que el científico se ajusta a la situación res-pondiendo a las propiedades espacio-temporales de los objetos o eventos con los que interactúa. Hablando específicamente del caso de la práctica científica, el cumplir este criterio requiere el desarrollo de competencias de imitación, transcripción, nombramiento e identificación de eventos, fenómenos o cosas; por ejemplo, reconocer y diferenciar fenómenos, identificar y leer correctamente las partes que componen un registro, etc. Estas interacciones constituyen las formas elementales de comporta-
107
miento desplegado por un científico, y su criterio de cumplimiento es la diferencialidad del ajuste.
En el segundo nivel se sitúan las interacciones intrasituacionales efectivas. Éstas engloban aquellas acciones del científico que producen cambios en los objetos y/o eventos. La manipulación del científico puede ser directa o mediante aparatos o instrumentos; por ejemplo, manipular instrumentos o aparatos para lograr un efecto concreto, activar un instru-mento en el momento adecuado; o bien, describir operaciones a realizar, describir procedimientos, es decir describir cómo hacer algo para lograr un objetivo, etc. En estas interacciones el criterio funcional de cumpli-miento es la efectividad del ajuste.
En el tercer nivel se situó a las interacciones intrasituacionales varia-bles, que implican el despliegue de una gran variabilidad de conductas que le permitan al científico el ajuste a las condiciones cambiantes de su objeto de estudio. Para ajustarse a dichas situaciones cambiantes, el individuo debe responder con precisión a cada uno de dichos cambios. Ejemplos de este tipo de interacciones son el ser capaz de describir cómo se irá ajustando el comportamiento de acuerdo con las condiciones cam-biantes del ambiente, identificar y describir los cambios producidos en un evento como resultado de una operación experimental, elegir un tipo de gráfica acorde con los datos que se deben representar, etc. Su criterio funcional de cumplimiento es la precisión del ajuste.
En el cuarto nivel se han situado las interacciones extrasituacionales, en las que el científico responde a una situación en términos de las pro-piedades funcionales de otra. Para que este ajuste se dé, es indispensable el comportamiento lingüístico. Ejemplos de este tipo de interacciones serían el elegir un procedimiento que permita cumplir un objetivo expe-rimental con base en una cierta teoría, planear el siguiente paso a seguir en un proyecto experimental con base en los resultados obtenidos en el presente, etc. El criterio funcional de cumplimiento de este tipo de inte-racciones es la congruencia.
Por último, en el quinto nivel se sitúan las interacciones transituacio-nales, en las que se requiere de un ajuste convencional ante eventos tam-bién convencionales, y en las que las respuestas convencionales del cien-tífico son las que relacionan o transforman dichos objetos. Estos objetos con los que interactúa el científico son siempre productos lingüísticos, es
108
decir conceptos o símbolos. Ejemplos de este tipo de interacción son la elaboración de una teoría como alternativa de otra teoría existente; dise-ñar experimentos con elementos totalmente nuevos a los entrenados, y emplearlos de forma diferente, pero ajustándose a los supuestos básicos de la teoría entrenada, etc. En estas interacciones el criterio funcional de cumplimiento es la coherencia del ajuste.
Desarrollar competencias de investigación implica el ajuste gradual del comportamiento del aprendiz a las prácticas conceptuales y metodo-lógicas de la disciplina en la que se está formando, por lo que la evalua-ción del aprendizaje de competencias deberá consistir en la valoración convencional del desempeño del aprendiz de manera cualitativamente diferencial, identificando su pertinencia para determinado conjunto de prácticas llevadas a cabo por los miembros de una comunidad científica específica (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2007). Esta propuesta tiene su mayor mérito en la posibilidad de identificar y evaluar de manera dife-rencial el desempeño de los aprendices y en la consideración de que el ejercicio de las competencias de investigación es siempre modulado teó-ricamente (Ribes, 2004), lo que implica que los estudiantes para apren-der ciencia deben ajustar su comportamiento a los criterios disciplina- res de su grupo de referencia. Dicha consideración elimina de tajo el supuesto de que la ciencia se pueda enseñar en abstracto y remarca el he-cho de que ésta se aprende y se ejercita siempre en el marco de las prác-ticas de un grupo concreto que, de manera explícita o implícita, genera sus propios criterios de cumplimiento o ajuste y de que dichos criterios de logro pueden ser cualitativamente diferenciales (Pacheco, Carranza, Silva, Flores y Morales, 2005).
Con el objeto de identificar estrategias concretas que permitieran enseñar a realizar actividades de investigación, Pacheco, Carranza, Silva, Flores y Morales (2005) evaluaron el aprendizaje de la práctica científica en estudiantes de una licenciatura de psicología, exponiéndolos a crite-rios de logro de diferentes complejidades. Sus resultados mostraron que el desempeño de los alumnos fue menos efectivo conforme los criterios de logro a los que se les expuso se volvían más complejos. Tales resultados parecen sugerir la pertinencia de construir lógicas de evaluación flexibles que permitan diferenciar el nivel de complejidad en el que un aprendiz está resolviendo una determinada tarea. Además de que sería necesario
109
diseñar entrenamientos que posibiliten que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias específicas para los distintos ámbitos funcio-nales de la práctica científica, como por ejemplo para formular preguntas de investigación, diseñar instrumentos y procedimientos apropiados para analizar un determinado fenómeno, entre otros.
Finalmente, cabe destacar que, dado lo que se ha venido señalando acerca de que no se aprende a hacer ciencia en el vacío sino en el marco de las prácticas de un grupo determinado, las cuales son siempre regula-das por criterios disciplinares que les dan sentido, plantear listados de las habilidades que se supone debe adquirir un nuevo investigador no pare-ce conveniente. Se considera más útil emplear la noción de competencia en el sentido arriba señalado.
Reflexiones finales respecto de la formación de investigadores
Se ha encontrado que los investigadores que tienen a su cargo la formación de aprendices reflexionan poco respecto de dicha práctica (Loera y Padilla, en preparación), a pesar de que sería deseable que éstos hicieran explícita su orientación epistemológica acerca de cómo enseñan a investigar, lo que podría permitirles conocer cómo opera su labor docente, hacia dónde va y qué efectos está causando en los estudiantes (Rizo, 2006).
La vigilancia epistemológica y la constante reflexión acerca de las propias prácticas como docente-investigador parecen centrales para lo-grar la formación eficiente de los aprendices. El primer aspecto tiene que ver con lo importante que resulta que cada formador esté atento al proceso de producción de conocimiento que está siguiendo, sin perder de vista ninguna de sus acciones u operaciones prácticas. Mientras que el atender al segundo aspecto podría contribuir al perfeccionamiento de las estrategias empleadas para entrenar a los aprendices.
Sin embargo, lo que se ha observado en diversos estudios es que a la fecha no se ha trabajado en sistematizar la formación de formadores (Loera y Padilla; Matsuda y Padilla; Arteaga y Padilla, todos en prepara-ción). Para lograrlo sería necesario trabajar en dos vías principales; por un lado, hacer investigación acerca de los procesos de formación para la investigación que permitan identificar las dimensiones involucradas en
110
dichos procesos, así como de posibles rasgos comunes característicos de experiencias exitosas, y, por otro, el incorporar la temática sobre forma-ción de formadores de investigadores en las agendas de discusión acadé-mica con el objeto de ir sistematizando dicho proceso (Moreno, 2007). Todo esto analizando el papel que debe cumplir la educación superior (Romero, 1997) y media superior en la formación de investigadores.
Una estrategia que podría permitir el trabajo reflexivo de los docentes-investigadores sería la integración de éstos a programas académicos que cuenten con cuerpos colegiados, lo que promovería el eliminar de sus prác-ticas el trabajo docente individual y descontextualizado (Rincón, 2004).
Una de las pocas investigaciones relativas a la formación de forma-dores fue la efectuada por Moreno (2007), quien realizó un estudio ex-ploratorio con los estudiantes de un doctorado en educación. Preguntó a los alumnos respecto a las formas de actuación de sus formadores en tres escenarios: en la conducción de seminarios, de coloquios y en la relación de tutoría.
Encontró que las actuaciones de los formadores en dicho programa eran cuidadosamente analizadas por los estudiantes. Éstos las analizaban expresando su acuerdo o desacuerdo, contrastándolas con el concepto que tenían respecto de cómo debería ser el desempeño de un formador en este nivel, pero también visualizando su propia función como futuros formadores. Se encontró que el aprendizaje vicario resultó ser la prin-cipal mediación para apoyar la formación de los futuros formadores de investigadores (Moreno, 2007).
Por otra parte, resultó evidente que los doctorandos detectaban que sus formadores tenían diversos tipos de motivaciones para estar allí. Iden-tificaban desde profesores y tutores ampliamente comprometidos con su función formadora, hasta casos en los que recibían el mensaje de que la formación de otros no era la función prioritaria de un investigador.
Se concluyó que el hecho de que los alumnos expresaran desaproba-ción o reconocimiento de las diversas formas de actuación de sus forma-dores, no era suficiente para asumir que sólo aprenderían aquéllas con-sideradas como positivas. Las experiencias de formación vividas por los estudiantes los afectaban de diferente manera, ya que una vez que obte-nían el grado y, en su caso, se incorporaban como formadores de investi-gadores en programas de posgrado, algunos ejercían su función tratando
111
de que ésta tuviera los rasgos que más valoraron en sus formadores, pero también ocurría que algunos transferían a sus formas de actuación las experiencias negativas que vivieron como estudiantes (Moreno, 2007).
Por todo lo anteriormente expuesto, parece indispensable diseñar es-trategias de pedagogía de la ciencia en las que se guíe a los formadores para que de manera sistemática y reflexiva cumplan con las funciones de modelar, ilustrar y ejemplificar los modos de comportamiento efectivos, variados y pertinentes a la disciplina que se pretende enseñar, así como retroalimentar y evaluar de manera adecuada y pertinente el desempe-ño de los aprendices (Irigoyen y cols., 2007). Un aprendiz jamás podrá lograr un desempeño eficiente al realizar actividades de investigación si es entrenado por un tutor distante o muy ocupado, porque aunque logre llevar a cabo diversas actividades investigativas, y aun cuando lo haga con altos estándares técnicos, podría estarlo haciendo “sin la mínima noción de los aspectos intelectuales profundos” (Pearson y Brew, 2002: 136). Es decir, exponerse a entrenamiento científico no significa solamente que el aprendiz ejecute una actividad de forma automática y repetitiva —a nivel técnico—, sino asegurarse de que entienda qué es lo que está tras de cada actividad que se le pide realizar, así como el propósito de dicha ejecución. Sólo de esta forma el comportamiento del aprendiz será efec-tivo y diferencial, ya que éste habrá aprendido a emplear las habilidades adquiridas según los criterios definidos por las situaciones cambiantes a las que se le expone.
Y dado que el objetivo de la ciencia es generar conocimiento, ense-ñar a investigar debe implicar, entre otros aspectos, fomentar en los estu-diantes la capacidad de plantear problemas originales a partir de recons-truir diversas aproximaciones a un objeto de estudio particular. Debe ser función de los docentes ejercitar la curiosidad de los aprendices para que éstos sean capaces de plantear problemas prácticos y creativos, así como impulsar en ellos la capacidad para que conviertan tales problemas en cuestiones de conocimiento a partir de la lectura teórica y crítica de lo que se ha dicho acerca de éstos (Rizo, 2004). Ello se considera funda-mental ya que en estudios previos efectuados con el objetivo de analizar las variables que podrían influir en la elaboración de preguntas de investi-gación, se ha observado que todos los participantes, independientemente de su grado académico (preparatoria, licenciatura o posgrado), muestran
112
dificultades al elaborar dichas preguntas (Rizo, 2004; Padilla, Tamayo y González Torres, 2007a, 2007b; Padilla, Solórzano y Pacheco, 2009).
Conclusiones
Vale destacar que lo planteado en este trabajo es sólo una manera que se considera útil para obtener información acerca de la forma en la que se desarrolla un proyecto de investigación experimental, así como de las estrategias que investigadores expertos emplean para formar a sus aprendices. Se supone que este tipo de análisis puede aportar datos útiles acerca del ejercicio, enseñanza y aprendizaje del quehacer científico, lo que podría permitir, a mediano plazo, estar en posibilidades de diseñar una guía flexible de pedagogía de la ciencia que permitiera la formación rápida y eficiente de nuevos investigadores.
Respecto a este punto se ha desatado en años recientes una polémica entre quienes consideran que dado que la ciencia se aprende haciéndola, de una manera casi artesanal, no tiene sentido esforzarse en sistematizar lo que se conoce en cuanto a la formación de investigadores, e incluso algunos dudan de que hablar de ello tenga sentido; pero por otra parte, se encuentran quienes no sólo consideran que ello es factible, sino nece-sario (Moreno, 2002a).
Lo que no tendría sentido sería proponer el diseño de algo así como un Manual para enseñar a investigar, porque entrenar a un nuevo investi-gador implica que adquiera competencias específicas determinadas por los requerimientos teóricos y empíricos del área particular en la que se le esté formando (Ribes, 2004; Padilla, 2006). Pero lo que se ha observado es que los aprendices científicos necesitan adquirir una serie de habili-dades que son más o menos compartidas en lo general por diversas dis-ciplinas (Moreno, 2002a), y en ese sentido sí parece pertinente el diseño de una guía flexible y cambiante de pedagogía de la ciencia que permita entrenarlas de manera más eficiente, evitando la estrategia de ensayo y error que ha prevalecido hasta ahora a ese respecto ya que, como More-no señala:
113
[...] cuando los formadores han tenido el propósito explícito de propiciar en sus es-tudiantes el desarrollo de una habilidad investigativa determinada, se han apoyado básicamente en su creatividad pedagógica para diseñar y poner a prueba algunas estrategias; también es posible que hayan adoptado de manera consciente o in-consciente algunas de las estrategias utilizadas por quienes fueron sus formadores (Moreno (2002a: 262).
Pero todo ello sin haber probado la efectividad de dichas estrategias. Y con el riesgo de reproducir modelos erróneos de comportamiento, ya que como algunos autores han señalado, un aprendiz puede reproducir, cuando se convierte en investigador independiente, tanto los comporta-mientos positivos como los negativos de sus formadores (Fortes y Lom-nitz, 1991; Moreno 2007).
Reiterando, sí se considera necesario el diseño de una guía flexible de pedagogía de la ciencia que permita guiar a los formadores para que logren un entrenamiento más eficiente en sus aprendices. Sin embar-go, para lograr dicho objetivo es necesario antes llevar a cabo una serie de tareas que permitan obtener mayor información al respecto, como por ejemplo analizar la manera en que diferentes investigadores de una misma área forman a sus aprendices, así como estudiar la forma en que investigadores de diferentes áreas lo hacen, además de diseñar e imple-mentar preparaciones experimentales que permitan identificar la efec-tividad de las diferentes estrategias de entrenamiento empleadas para formar nuevos investigadores.
115
Referencias bibliográficas
Allen, T. J. (1977) Managing the flow of technology. Cambridge: mit Press.Arechavala, R. (1993) “El proceso formativo de los investigadores: un modelo
basado en valores, actitudes y habilidades”, Revista de la Educación Superior, núm. 66. Recuperado el 28 de abril de 2008, de http://www.anuies.mx/.
Armstrong, J. S. (1979) “Advocacy and objectivity in science”, Management Science, núm. 25, pp. 567-582.
Bacon, F. (1984, edición castellana) Novum organum. España: Sarpe.Benítez, L. (2004) Una ruta hacia la ciencia: la preparación de un científico.
México: McGraw-Hill.Benoy, J. (2008) “Análisis del contenido como herramienta de la investigación”,
Articles Gratuity. http://www.en.articlesgratuits.com/es/writer-BenoyJacob-694.php. Recuperado el 28 de abril de 2008.
Boice, R., y F. Jones (1984) “Why academicians don’t write”, Journal of Higher Education, núm. 55, pp. 567-582.
Booth, W. C., G. G. Colomb, y J. M. Williams (2001) Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa.
Brewer, M. B., y R. M. Kramer (1985) “The psychological of intergroup atti-tudes and behaviour”, Annual Review of Psychology, núm. 36, pp. 219-243.
Buenrostro, J. L. (2007) Análisis de las interacciones ocurridas entre un equipo de investigadores durante el desarrollo de un proyecto de investigación, tesis de licenciatura. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Buenrostro, J. L., y M. A. Padilla (2006) Análisis de las interacciones ocurridas entre investigadores de diferentes estatus académicos durante el desarrollo de un proyecto de investigación, viii Congreso Internacional sobre el Estudio de la Conducta (8th International Congress on Behavior Studies), Santiago de Compostela, España, 27-30 septiembre (Cartel).
Campanario, J. M. (2004) “Científicos que cuestionan los paradigmas domi-nantes: algunas implicaciones para la enseñanza de las ciencias”, Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, núm. 3, p. 3.
116
Campbell, D. T. (1989) “Fragments of the fragile history of psychological epistemology and theory of science”, en B. Gholson, W. R. Shadish, R. A. Neimeyer, y A. C. Houts (eds.), Psychology of science: contributions to metascience. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 21-46.
Carpio, C., V. Pacheco, C. Canales, y C. Flores (1998) “Comportamiento in-teligente y juegos de lenguaje en la enseñanza de la psicología”, Acta Comportamentalia, vol. 6, núm. 1, pp. 47-60.
Carpio, C., V. Pacheco, C. Flores, y C. Canales (2002) “Aprendizaje de la prácti-ca científica en psicología”, en R. Hernández, P. Arriaga, y F. López (eds.), Perspectivas de la psicología experimental en México, vol. ii. México: Unam, pp. 47-71.
De la Lama, A. (1997) “La investigación científica: compromiso y actitud metodológica”, Revista de la Educación Superior, vol. 26, núm. 3, p. 103. Recuperado el 28 de abril de 2008, de http://www.anuies.mx/.
Diéguez, A. (2005) Filosofía de la ciencia. Málaga: Biblioteca Nueva.Diesing, P. (1991) How does social science work? Reflections on practice. Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press.Feyerabend, P. (1975, edición castellana) Tratado contra el método. México: rei.Fleck, L. (1986, edición castellana) La génesis y el desarrollo de un hecho cientí-
fico. Introducción a la teoría de pensamiento y del colectivo de pensamiento. Madrid: Alianza Universidad.
Fortes, J., y L. Lomnitz (1991) La formación del científico en México: adquiriendo una nueva identidad. México: Siglo xxi Editores.
Gruber, H. E. (1984, edición castellana) Darwin sobre el hombre, un estudio psi-cológico de la creatividad científica. España: Alianza.
Guilford, J. P. (1977) Way beyond the iq. Buffalo: Creative Education Foundation.
Hempel, C. G. (1986, edición castellana) Filosofía de la ciencia natural. México: Alianza Editorial Mexicana.
Ibáñez, C. B., y E. Ribes (2001) “Un análisis interconductual de los procesos educativos”, Revista Mexicana de Psicología, vol. 18, núm. 3, pp. 359-371.
Irigoyen, J. J., M. Jiménez, y K. Acuña (2007) “Aproximación a la pedagogía de la ciencia”, en J. J. Irigoyen, M. Jiménez, y K. Acuña (comps.), Enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una aproximación a la pedagogía de la ciencia. Hermosillo: UniSon.
Janis, I. (1972) Victims of groupthink. Boston: Houghton Mifflin.Jiménez, S. A., y J. Morales (2004) “La capacidad para la investigación en las
trayectorias escolares de maestría”, en Secretaría de Educación Jalisco
117
(comp.), Antología de seminarios de investigación: formación docente. 2004. Recuperado el 12 de abril de 2008, de http://educacion.jalisco.gob.mx.
Johnson, L., A. Lee, y B. Green (2000) “The PhD and the Autonomous Self: gender, rationality and postgraduate pedagogy”, Studies in Higher Education, vol. 25, núm. 2, pp. 135-147.
Katz, R. (1982) “The effects of Group longevity on project communication and performance”, Administrative Science Quarterly, núm. 27, pp. 81-104.
Kendall, P. C., y J. D. Ford (1979) “Reasons for clinical research: Characteristics of contributors and their contributions to the Journal of Consulting and Clinical Psychology”, Journal of Consulting and Clinical Psychology, núm. 47, pp. 99-105.
Kuhn, T. S. (1977, edición castellana) La tensión esencial. México: Fondo de Cultura Económica.
—— (1986, edición castellana) La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica.
Lakatos, I. (1975) “La falsación y la metodología de los programas de investiga-ción científica”, en I. Lakatos, y A. Musgrave (eds.), La crítica y el desarrollo el conocimiento. España: Grijalbo, pp. 203-343.
—— (1983, edición castellana) La metodología de los programas de investigación científica. España: Alianza.
Latour, B. (1987) Science in Action. Milton Keynes: Open University Press.Latour, B., y S. Woolgar (1986) Laboratory life: the construction of scientific data.
Princeton: Princeton University Press.Laudan, L. (1977) Progress and its problems: towards a theory of scientific growth.
Berkeley/Los Ángeles: University of California Press.Lindsay, R. (2002) “Academic research and teaching quality: Views of under-
graduate and postgraduate students”, Students in Higher Education, vol. 27, núm. 3, pp. 309-327.
Lindzey, G., y E. Aronson (eds.) (1985) Handbook of social psychology, vol. 2. Hillsdale, Nueva Jersey: Erlbaum, pp. 347-412.
Lomnitz, L., y J. Fortes (1981) “Ideología y socialización: el científico ideal”, Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, vol. 2, núm. 6, pp. 41-64.
Márquez, C. (2005) “Aprender ciencias a través del lenguaje”, Educar, núm. 33, pp. 27-38.
Martínez, F. (1999) “¿Es posible una formación sistemática para la investigación educativa?”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 1, núm. 1, pp. 47-52.
Merton, R. K. (1985) La sociología de la ciencia. Madrid: Alianza Universidad.
118
Messick, D. M., y D. M. Mackie (1989) “Intergroup relations”, Annual Review of Psychology, núm. 40, pp. 45-81.
Milgram, S. (1974) Obedience to authority: an experimental view. Nueva York: Harper Collins Publishers.
Morales, O. A., A. G. Rincón, y J. Tona (2005) “Cómo enseñar a investigar en la universidad”, Educere, vol. 9, núm. 29, pp. 217-224.
Moreno, M. G. (1999) “Una conceptualización de la formación para la investi-gación”, Educar, núm. 9. Recuperado el 2 de junio de 2008, de http://educar.jalisco.gob.mx/.
—— (2002a) Formación para la investigación centrada en el desarrollo de habili-dades, Col. Producción académica de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
—— (2002b) “Hacia nuevas formas de concebir la formación para la investiga-ción educativa”, Educar, núm. 21, pp. 71-88.
—— (2005) “Potenciar la educación. Un currículum transversal de formación para la investigación”, Revista Electrónica sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 3, núm. 1, pp. 520-540. Recuperado el 30 de abril de 2008, de http://www.rinace.net/.
—— (2007) “Experiencias de formación y formadores en programas de doctora-do en educación”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 12, núm. 33, pp. 561-580.
Moscovici, S. (1974) “Social influence I: Conformity and social control”, en C. Nemeth (ed.), Social psychology: Classic and contemporary integrations. Chicago: Rand McNally, pp. 217-250.
—— (1985) “Social influence and conformity”, en G. Lindzey, y E. Aronson (eds.), Handbook of Social Psychology, vol. 2. Hillsdale, Nueva Jersey: Erlbaum, pp. 347-412.
Mossholder, K. W., H. D. Dewhirs, y R. D. Arvey (1981) “Vocational interest and personality differences between development and research personnel: A field study”, Journal of Vocational Behavior, núm. 19, pp. 233-243.
Ortiz, V. (2002) “El proceso de formación de investigadores en salud”, Revista Universidad de Guadalajara, núm. 23. Recuperado el 28 de abril de 2008, de http://www.cge.udg.mx/revistaudg/.
Pacheco, V., N. Carranza, H. Silva, C. Flores, y G. Morales (2005) “Evaluación del aprendizaje de la práctica científica en psicología”, en C. Carpio, y J. J. Irigoyen (comps.), Psicología y educación. Aportaciones desde la teoría de la conducta. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
119
Padilla, M. A. (2006) Entrenamiento de competencias de investigación en es-tudiantes de educación media y superior. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Padilla, M. A., J. L. Buenrostro, S. Ontiveros, e I. Vargas (2005) “Análisis de las interacciones que tienen lugar entre un grupo de investigadores al lle-var a cabo un experimento: datos preliminares”, en S. Carvajal (ed.), 2005. Avances en la investigación científica en el cucba. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Padilla, M. A., J. Tamayo, y M. L. González Torres (2007a) “Efectos de la especi-ficación del criterio de logro en la elaboración de preguntas de investigación: estudio exploratorio”, en S. Carvajal (ed.), 2007. Avances en la investigación científica en el cucba. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
—— (2007b) “Elaboración de preguntas informales y su posible relación con la formación de preguntas de investigación”, en S. Carvajal (ed.), 2007. Avances en la investigación científica en el cucba. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Padilla, M. A., V. Loera, S. Ontiveros, e I. Vargas (2005) “Análisis de las inte-racciones que tuvieron lugar entre los miembros de un grupo de investiga-ción durante el desarrollo de un experimento”, en S. Carvajal (ed.), 2005. Avances en la investigación científica en el cucba. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Padilla, M. A., Solórzano, W. G. y Pacheco, V. (2009) The effects of text analysis on drafting and justifying research questions. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 17, 7(1), 77-102.
Padilla, M. A., y A. L. Suro (2005) “Seguimiento de la adquisición de las com-petencias científicas de investigadores en formación: datos preliminares”, en S. Carvajal (ed.), 2005. Avances en la investigación científica en el cucba. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
—— (2007) “Identificación de las competencias de investigación adquiridas por investigadores en formación”, en J. J. Irigoyen, M. Jiménez, y K. F. Acuña (eds.), Enseñanza, aprendizaje y evaluación en psicología. México: Unison.
Pearson, M., y A. Brew (2002) “Research Training and Supervision Development”, Studies in Higher Education, vol. 27, núm. 2, pp. 135-150.
Pelz, D., y F. Andrews (1976) Scientists in organizations: Productive climates for research and development, 2ª edición. Ann Arbor: Institute for Social Research.
Ribes, E. (1989) “La inteligencia como comportamiento: un análisis concep-tual”, Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, núm. 15, pp. 51-67.
—— (1990) Psicología general. México: Trillas.
120
—— (1993) “La práctica de la investigación científica y la noción de juego de lenguaje”, Acta Comportamentalia, vol. 1, núm. 1, pp. 63-82.
—— (2004) “La enseñanza de las competencias de investigación: ¿Un asunto meramente metodológico o un problema de modulación teórica?”, Revista Mexicana de Psicología, vol. 21, núm. 1, pp. 5-14.
Ribes, E., R. Moreno, y M. A. Padilla (1996) “Un análisis funcional de la prácti-ca científica: extensiones de un modelo psicológico”, Acta comportamentalia vol. 4, núm. 2, pp. 205-235.
Ribes, E., y F. López (1985) Teoría de la conducta: un análisis de campo y para-métrico. México: Trillas.
Ribes, E., y J. Varela (1994) “Evaluación interactiva del comportamiento inteli-gente: desarrollo de una metodología computacional”, Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, núm. 20, pp. 83-97.
Ribes, E., y U. Sánchez (1994) “Conducta, juegos de lenguaje y criterios de va-lidación del conocimiento”, Acta Comportamentalia, vol. 2, núm. 1, pp. 57-86.
Rincón, C. (2004) “La formación de investigadores en educación: retos y pers-pectivas para América Latina en el siglo xxi”, Revista Iberoamericana de Educación, s/n. Recuperado el 21 de febrero de 2007, de http://www.rieoei.org/.
Rizo, M. (2004) “Hacia una pedagogía de la investigación en comunicología. Reflexiones desde la práctica”, en B. Russi (ed.), Anuario de la investigación de la comunicación, núm. xi. México: coneicc/Universidad Intercontinental.
—— (2006) “Enseñar a investigar investigando. Experiencias de investigación en comunicación con estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México”, en: J. Dettleff (comp.), Desafíos de la investigación universitaria. Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú.
Rodríguez, M. (1991) Creatividad en la investigación científica. México: Trillas.Román, M., y E. Díez (2000) “El currículum como desarrollo de procesos cog-
nitivos y afectivos. Enfoques educativos”, Enfoques Educacionales, núm. 2, p. 2. Recuperado el 22 de mayo de 2008, de http://csociales.uchile.cl/publi-caciones/enfoques/.
Romero, M. N. (2007) “Jóvenes investigadores. La formación del ser investiga-dor: obstáculos y desafíos”, Index de Enfermería, núm. 57, pp. 50-54.
Sánchez Puentes, R. (1993) “Didáctica de la problematización en el campo cien-tífico de la educación”, Perfiles Educativos, núm. 61. Recuperado el 20 de abril de 2008, de http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles-index.html.
121
—— (2004) Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la investigación científi-ca en ciencias sociales y humanas, 2ª reimpresión. México: Unam-Centro de Estudios sobre la Universidad/Plaza y Valdés Editores.
Shadish, W. R., A. C. Houts, B. Gholson, y R. A. Neimeyer (1989) “The psy-chology of science: An introduction”, en B. Gholson, W. R. Shadish, R. A. Neimeyer, y A. C. Houts (eds.), Psychology of Science: contributions to metas-cience. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-16.
Shadish, W. R., S. Fuller, y M. E. Gorman (1994) “Social psychology of science: a conceptual and empirical research program”, en W. R. Shadish, y S. Fuller (eds.), The social psychology of science. Nueva York: Guilford Press.
Stephan, W. G. (1985) “Intergroup relations”, en G. Lindzey, y E. Aronson (eds.), Handbook of social psychology, vol. 2. Hillsdale, Nueva Jersey: Erlbaum, pp. 599-658.
Suro, A. L., y M. A. Padilla (2006) Seguimiento de la adquisición de competencias de investigación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia, viii Congreso Internacional sobre el Estudio de la Conducta (8th International Congress on Behavior Studies), Santiago de Compostela, España, 27-30 de septiembre (Cartel).
Tajfel, H. (1982) “Social psychology of intergroup relations”, Annual Review of Psychology, núm. 33, pp. 1-39.
Westrum, R. (1989) “The psychology of scientific dialogues”, en B. Gholson, W. R. Shadish, R. A. Neimeyer, y A. C. Houts (eds.), Psychology of Science: contributions to metascience. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 370-382.
Wittgenstein, L. (1988, edición castellana) Investigaciones filosóficas. Barcelona: Unam/Editorial Crítica.
123
Anexo
Cuadro 1AGuía empleada para la categorización de interacciones
Con quiénA
Para quéB
De qué tipoC
ResultadosD
Otros miembros del equipo de investigación (superiores)
A.1
B.1.1-De planteamiento de problemas experimentales.B.1.2-De aspectos metodológico-procedimentales.-De planeación: ¿cómo se van a organizar las sesiones? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuándo se va a hacer cada una de las actividades planeadas? ¿Cómo se van a hacer? ¿Con quién?, etc. B.1.3-Análisis de datos.B.1.4-Elaboración de conclusiones.B.1.5-De discusiones teórico-conceptuales.
C.1.1-De consulta.C.1.2-De argumentación (discusión de algún aspecto).C.1.3-De búsqueda de consenso.C.1.4-De familiarización, entrenamiento, demostración y/o corrección.C.1.5-Asignación de tareas.
D.1.1-No hay modificaciones.D.1.2-Sí hay modificaciones.-Se realizan correcciones.D.1.2.1-Metodológico-procedimentales.D.1.2.2-Teórico-conceptuales.D.1.3-Se realizan ampliaciones.D.1.3.1-Metodológico-procedimentales.D.1.3.2-Teórico-conceptuales.D.1.4-Se eliminan elementos.D.1.4.1-Metodológico-procedimentales.D.1.4.2-Teórico-conceptuales.
124
Otros miembros del equipo de investigación (pares)
A.2
B.2.1-De planteamiento de problemas experimentales.B.2.2-De aspectos metodológico-procedimentales.-De planeación: ¿cómo se van a organizar las sesiones? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuándo se va a hacer cada una de las actividades planeadas? ¿Cómo se van a hacer? ¿Con quién?, etc.B.2.3-Análisis de datos.B.2.4-Elaboración de conclusiones.B.2.5-De discusiones teórico-conceptuales.
C.2.1-De consulta.C.2.2-De argumentación (discusión de algún aspecto).C.2.3-De búsqueda de consenso.C.2.4-De familiarización, entrenamiento, demostración y/o corrección. C.2.5-Asignación de tareas.
D.2.1-No hay modificaciones.D.2.2-Sí hay modificaciones.-Se realizan correcciones.D.2.2.1-Metodológico-procedimentales.D.2.2.2-Teórico-conceptuales.D.2.3-Se realizan ampliaciones.D.2.3.1-Metodológico-procedimentales.D.2.3.2-Teórico-conceptuales.D.2.4-Se eliminan elementos.D.2.4.1-Metodológico-procedimentales.D.2.4.2-Teórico-conceptuales.
125
Otros miembros del equipo de investigación (subalternos)
A.3
B.3.1-De planteamiento de problemas experimentales.B.3.2-De aspectos metodológico-procedimentales.-De planeación: ¿cómo se van a organizar las sesiones? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuándo se va a hacer cada una de las actividades planeadas? ¿Cómo se van a hacer? ¿Con quién?, etc.B.3.3-Análisis de datos.B.3.4-Elaboración de conclusiones.B.3.5-De discusiones teórico-conceptuales.
C.3.1-De consulta.C.3.2-De argumentación (discusión de algún aspecto).C.3.3-De búsqueda de consenso.C.3.4-De familiarización, entrenamiento, demostración y/o corrección. C.3.5-Asignación de tareas.
D.3.1-No hay modificaciones.D.3.2-Sí hay modificaciones.-Se realizan correcciones.D.3.2.1-Metodológico-procedimentales.D.3.2.2-Teórico-conceptuales.D.3.3-Se realizan ampliaciones.D.3.3.1-Metodológico-procedimentales.D.3.3.2-Teórico-conceptuales.D.3.4-Se eliminan elementos.D.3.4.1-Metodológico-procedimentales.D.3.4.2-Teórico-conceptuales.
Fuente: elaboración propia.