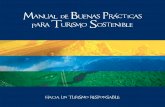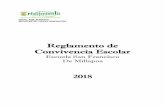Análisis situacional de los manuales de convivencia escolar ...
Hacia una Pedagogía de la Convivencia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Hacia una Pedagogía de la Convivencia
Copyright 2005 by Psykhe
ISSN 0717-0297
PSYKHE
2005, Vol.14, Nº 1, 137-150
Roberto Arístegui, Escuela de Psicología, Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. Domingo Bazán, Jorge Leiva y
Juan Ruz, Organización de Estados Iberoamericanos. Ri-
cardo López, Facultad de Comunicación, Universidad Diego
Portales. Bernardo Muñoz, Programa Orígenes, M ideplan.
La correspondencia relativa a este artículo deberá ser diri-
gida a Juan Ruz, Organización de Estados Iberoamerica-
nos, Román Díaz 731, Santiago, Chile. E-mail: oei@ oei.cl
Este trabajo es un aporte a la Política de Convivencia
Escolar, en el marco de un acuerdo de asesoría al Ministe-
rio de Educación (Mineduc) entregado por la Oficina Téc-
nica de Chile de la Organización de Estados Iberoamerica-
nos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Hacia una Pedagogía de la Convivencia
Towards a Pedagogy of Coexistence
Roberto Arístegui, Domingo Bazán, Jorge Leiva, Ricardo López, Bernardo Muñoz y Juan Ruz
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
El presente documento constituye una primera aproximación para la formulación, en términos teóricos, conceptua-
les y operacionales, de una forma de pedagogía destinada a dar respuesta al gran problema que representa hoy la
convivencia en la escuela. Tentativamente incorpora la expresión pedagogía de la convivencia, para dar cuenta de
este esfuerzo. Principalmente, busca poner las bases para futuras intervenciones socioeducativas orientadas a trans-
formar la escuela en una comunidad crítica y armoniosa, capaz de asumir los quiebres y los problemas de comunica-
ción, a la vez como recursos y oportunidades, en el objetivo de construir una convivencia iluminada desde la
diversidad y la mutua comprensión. Está estructurado en tres secciones: Pretexto y Contexto de la Convivencia en
la Escuela, Convivencia Como Constructo Social Complejo, y Hacia una Pedagogía de la Convivencia.
Palabras Clave: comunidad escolar, convivencia, pedagogía.
The present document constitutes a first approximation for the formulation in theoric, conceptual and operational
terms, of a form of teaching destined to give answer to the great problem that today represents the coexistence
in the school. Tentatively it incorporates the expression Pedagogy of Coexistence, to give account of this effort.
M ainly, it aims to put the bases for future socioeducative interventions oriented to transform the school into a
critical and harmonious community, able to assume the breakdowns and communication problems, as both
resources and opportunities, with the objective to construct a coexistence illuminated from the diversity and
mutual comprehension. It is structured in three sections: Pretext and Context of Coexistence in the School,
Coexistence as a Complex Social Construction, and Towards a Pedagogy of Coexistence.
Keywords: school community, coexistence, pedagogy.
Pretexto y Contexto de la
Convivencia en la Escuela
Escenario Social y Educativo de la Convivencia
Una mirada rápida a nuestra sociedad actual, es
suficiente para advertir un complejo escenario de cam-
bios, traspasado por luminosas ofertas de futuro. Se-
mejante sociedad ha sido descrita por algunos entu-
siastas como tecnologizada, globalizada, democrática
y altamente mutable; una suerte de promesa de lugar y
época feliz, que emanaría especialmente de las nuevas
posibilidades surgidas del actual progreso técnico.
En nuestra sociedad, sin embargo, de acuerdo a
los datos proporcionados por el último Censo del
año 2002, y por determinados indicadores de moder-
nidad, el país ha experimentado un aumento sustan-
tivo en bienes y servicios, pero vive paralelamente
un deterioro en términos de la asociatividad de sus
actores. Esto se expresa directamente en un resque-
brajamiento del sentido comunitario.
Autores de mirada más escéptica ya habían des-
tacado las contradicciones de una modernidad
inacabada, que genera una sociedad sin referentes
éticos universales, con una diversidad disgregada,
de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD, 2002), e incapaz de integrar
participativamente a las personas o de dotar de sen-
tido a los cambios sociales y tecnológicos, generan-
do una convivencia disociada, frustrante y agresi-
va. Todo esto desemboca en una crisis de sentido,
en una sociedad parcialmente desencantada, con
redes de participación débiles o alejadas de los pro-
blemas comunes de la mayor parte de la población.
No querer abordar esta contradicción, o simple-
mente desconocerla, representa uno de los mayores
problemas de nuestra sociedad.
Lo que aparece en este escenario social, admite
138
Contar Orientado a Control dePlanificar Fines la Realidad
Serie Uno: CALCULAR RACIONAL TÉCNICO : Trabajo - Progreso Técnico
Serie Dos: REFLEXIONAR RAZONABLE PRÁCTICO : Lenguaje - Democracia
Sentido Orientado a Ampliar laSignificado Valores Comprensión
Figura 1. Modos de pensar y actuar en el mundo.
ARÍSTEGUI, BAZÁN, LEIVA, LÓPEZ, MUÑOZ Y RUZ
una interpretación a partir de reconocer la existenciade dos racionalidades o lógicas, en permanente inte-racción de amor y odio, con las cuales es posible unamejor comprensión del problema de la convivencia enla sociedad y la escuela. Estas racionalidades, tal comoaquí se utilizan, son el producto de un fértil encuentroen el campo de la teoría filosófica, en el que participantres notables pensadores contemporáneos: MartínHeidegger, G. H. Von Wright y Jürgen Habermas.
Heidegger (1987) propone distinguir dos modosde pensar: el pensar calculador y el pensar reflexi-
vo. El primero consiste en un mero contar o calcular,pues, cuando planeamos, investigamos o montamosuna empresa, contamos siempre con determinadas cir-cunstancias. Esas circunstancias las tomamos en cuen-ta partiendo de una calculada intención hacia deter-minados fines. Operamos anticipadamente en la líneadel éxito. En cambio, el pensar reflexivo es un pensa-miento que medita sobre el sentido que impera en
todo cuanto existe. La reflexión no requiere ser ejerci-da sobre lo más elevado, puede detenerse en lo máspróximo y trivial, pero exige un mayor esfuerzo, unapreparación prolongada y, además, saber esperar losfrutos. Es con relación a este pensar reflexivo queHeidegger juzga al hombre de nuestra época comofalto de pensamiento, en fuga del pensar.
Esta distinción puede ser potenciada con otra quereconoce dos tipos de la racionalidad: lo racional y
lo razonable. Esta distinción es obra de G. H. VonWright (1987), quien ha terciado fecundamente en ladiscusión sobre los problemas de racionalidad, pre-sentes en el debate sobre la modernidad. Partiendode un cuestionamiento sobre el valor del tipo de ra-cionalidad que la ciencia representa, Von Wright re-conoce que el debate sobre la racionalidad ha demos-trado, al menos, que la racionalidad humana tiene di-mensiones distintas de las que están incorporadas enla ciencia occidental. Una faceta de esta multidimen-sionalidad puede expresarse con el uso diferenciadode las palabras racional y razonable. Von W rightseñala que la racionalidad está orientada hacia fines,
en tanto que los juicios de razonabilidad, se orientanhacia valores, atañen a formas de vivir y a lo que esbueno o malo para el hombre.
Lo razonable es también racional, pero, lo mera-mente racional no siempre es razonable. Por ejemplo,diseñar una estrategia de guerra y ejecutarla es orga-nizar medios para cumplir un fin dado y, por tanto, setrata de acciones que son racionales, orientadas a unfin, pero no necesariamente razonables. En cambio,adoptar políticas equitativas y de bien común parececorresponder a un juicio de razonabilidad, el que unavez adoptado, impone exigencias de racionalidad parasu concreción. De ahí, el aserto que lo razonable seatambién racional. Lo contrario no es sostenible: loracional no siempre es razonable.
A su vez estas distinciones pueden ser comple-mentadas y ampliadas con la distinción propuestapor Habermas (1984) entre lo técnico y lo práctico.Lo técnico se orienta hacia el control o dominio de larealidad y ordena constantes tales como el rendimientoen el trabajo, las tácticas y las estrategias, y el tipo dedecisiones que son racionales con relación a fines.En cambio, lo práctico se orienta a establecer y am-pliar la comprensión entre los sujetos y ordena cons-tantes tales como la sujeción a normas en la vida so-cial y familiar, la convivencia democrática, la educa-ción, entre otras. Los espacios de lo técnico y lo prác-tico se sujetan, pues, a dos lógicas distintas, unanomológica y otra dialógica, respectivamente.
En la medida en que se trata de racionalidades ode lógicas distintas, no debemos esperar entre ellasuna convergencia espontánea.
Estas distinciones han sido organizadas horizon-talmente en dos series categoriales mayores, porJuan Ruz (Ruz, 1997; Ruz & Bazán, 1998). Se obtieneasí una correlación entre modos distintos de pensary actuar en el mundo. Como está dicho, estas dosseries son distintas, pero la clave está en sucomplementariedad, dado que se articulan en térmi-nos de cercanía y distancia, de necesidad y conflic-to (ver Figura 1).
139PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA
Articuladas de este modo, estas dos raciona-lidades conforman una trama de poderosas resonan-cias heurísticas. Permiten formular interrogantes noprevistas, generar perspectivas, y orientar la bús-queda de respuestas y la creación de propuestas.Ayudan a descubrir nuevas dimensiones de la reali-dad social y alcanzar renovadas interpretaciones.
Las propuestas modernizadoras en la educaciónen la última década, por ejemplo, no han sido fácilesde lograr en la medida en que inadvertidamente con-tienen demandas enfrentadas, dicotómicas, resisten-tes a la integración. Lo mismo se refleja en la proble-mática de la convivencia en la escuela. La problemá-tica de la convivencia sitúa a los actores en el forma-to de la serie dos, en tanto que las exigencias deeficiencia y productividad, de orden marcadamenteinstrumental, remiten a la serie uno.
El progreso técnico y la democracia, en princi-pio, no responden a la misma lógica, sino a dos lógi-cas o racionalidades distintas, aunque complemen-tarias. El problema es cómo lograr esa complemen-tariedad. En el caso de la modernización educativa,esto supone armonizar el potencial de un saber-ha-cer científicamente racionalizado con el potencial deun saber-ser valóricamente fundado. En ese núcleoarmonizador reside la emergencia de una nueva ac-
titud formativa, acorde a una conciencia moderni-zadora amplia y no reducida a una dimensión pura-mente instrumental. En este sentido, la transforma-ción de la educación no puede ignorar la importan-cia de los valores y actitudes que están permanente-mente en juego: ¿Cómo armonizar y equilibrar loscomponentes de orden técnico y los componentesde orden práctico en la sociedad y en la educación?¿Cómo resolver la coexistencia entre lo instrumentaly lo valórico en la educación y la sociedad?
Frente a este panorama incierto, que impacta enlas instituciones educativas, se ha insistido al inte-rior de la pedagogía en la necesidad de propiciarnuevos modelos de práctica pedagógica centradosen la convivencia y la diversidad, como una res-puesta valórica, con un sentido fuertemente forma-tivo y transformador. Esta mirada de la convivenciay la diversidad, supone admitir que las actuales prác-ticas pedagógicas, así como la sociedad en que ocu-rren, no pueden seguir como están y que se necesitaun cambio.
De este modo, la preocupación por la conviven-cia y la diversidad en el mundo de la educación,remite finalmente a un planteamiento de cambio, enla medida en que tengamos capacidad para detectardónde y cómo cambiar.
En esta perspectiva crítica y de esperanza, todoes potencialmente objeto de cuestionamiento, dadoque la realidad social es producto de construccio-nes generadas por sujetos históricos, pertenecien-tes a una determinada estructura social, con valora-ciones subjetivadas del mundo. Por ello, la legitima-ción de un saber pedagógico propio preocupado dela convivencia y la diversidad es posible a través deprocesos de pensamiento reflexivo caracterizadosnítidamente por el diálogo, la intersubjetividad, laparticipación democrática y la mediación de los con-flictos.
Abordar el problema de la convivencia en la es-cuela remite, en este planteamiento, a la lógica de latransformación social, a la búsqueda participativa ydeliberada de nuevos sentidos para la convivenciahumana. Propósito que aspira, finalmente, a ladignificación de la persona humana, entendiendoque innovar para mejorar la convivencia equivale aposibilitar el desarrollo de competencias básicas paravivir la asociatividad, para manejar y asumir el con-flicto, para lograr adecuados niveles de empodera-miento y de emancipación.
A partir de lo planteado, interesa sugerir que elcontexto y el pretexto del problema de la conviven-cia se relaciona con la necesidad de contar con unapedagogía coherente, con una visión integrada yreflexionada de la educación y de sus posibilidadesde cambio. Este no es un tema simple, si considera-mos que la escuela es una institución tensionadacuando es exigida a mostrar eficiencia (rendimientoy productividad), y paralelamente se le pide que sehaga cargo de la formación valórica y la convivenciahumana. Es más, la escuela ha mostrado en reitera-das oportunidades una insuficiente e inoportunarelación con los problemas sociales, culturales, polí-ticos y económicos de la sociedad presente, convir-tiéndola más bien en una institución reproductorade la sociedad y no en una instancia proactiva decambio social.
Dimensiones Culturales de la Convivencia
Históricamente, todo proceso social de inicia-ción y formación generado al interior de un grupohumano, está imbuido de un alto grado de socializa-ción y educación, respecto de quienes son sujetosde aprendizaje. Esto termina con individuos incor-porados al patrón cultural del grupo a que pertene-cen y que porta determinados elementos culturalesque acaban constituyendo un ethos cultural o uncorpus de prácticas comunes que los determina
140 ARÍSTEGUI, BAZÁN, LEIVA, LÓPEZ, MUÑOZ Y RUZ
como grupo social frente al otro, en materia decomplementariedad, reciprocidad, diversidad y aúnen el conflicto.
Recientemente, gracias a los procesos de mo-dernización, la enseñanza-aprendizaje toma el carác-ter de institución a través de un proceso de instruc-ción y formación que encuentra en un primer niveletáreo su núcleo principal en la escuela, y que enámbitos importantes ha dejado atrás la participaciónde la familia y la comunidad en el proceso educativo.Esto, para recoger las enseñanzas de un currículoque se concentra en desarrollar las habilidades ins-trumentales que perfeccionan al individuo en térmi-nos de instrucción, dejando en un segundo planoaspectos normativos y formativos que tradicional-mente una sociedad, o un grupo o segmento social,se encargaba metódica y sistemáticamente de tras-pasar a sus miembros más jóvenes. Esto es, los ele-mentos pertenecientes a un campo cultural propio yque sistemáticamente iba siendo renovado e incor-porando nuevos elementos, aún de índole ajena, aesta matriz cultural, la que nunca fue estática, sinodinámica y cambiante.
Esta disrupción producida entre cultura propiaversus cultura ajena, cultura enajenada y culturaapropiada, en el modelo de Bonfil Batalla (1990), hatomado forma a partir de diversos procesos históri-cos y modelos de desarrollo propuestos y ha gene-rado a nivel de América Latina profundos cambiosen cortos períodos históricos y procesos de asime-tría al interior de las naciones emergentes del perío-do colonial.
Esto en primer lugar debido a la concepción deEstado-Nación que se crea y que potencia una uni-cidad monoétnica y monolinguística, con un siste-ma cultural dominante vigente y modernizante quese expresa hasta el presente y que ha servido paragenerar un profundo desfase entre lo teóricamentepropuesto y lo culturalmente sustentable a partir delas diversas matrices culturales preexistentes, lo quegenera en el análisis de García Canclini (1989) la hi-bridación cultural del continente.
Los diversos procesos de modernización pro-puestos para alcanzar un supuesto estado de desa-rrollo no tomaron en cuenta la variable de la perti-nencia y la diversidad cultural como un potencial ocapital que enriquecería los modelos propuestos,sino que fueron observados como arquetipos cultu-rales obsoletos y atrasados, relictos históricos ne-cesarios de superar.
Esta falta de identidad moderna y republicana yla consecuente aplicación de modelos culturales que
intentaban explicar los procesos de desarrollo gene-raron un vacío matricial cultural del cual ha sido muydifícil volver para el grueso de los países latinoame-ricanos y que en gran parte explica los procesos deinequidad y exclusión presentes en la región deAmérica Latina y el Caribe.
La reflexión necesaria acerca de lo anteriormenteplanteado, generada en la década de los 90, no sóloen el ámbito regional sino que también a escala mun-dial, incorpora ya en la presente década la dicotomíaentre lo local y lo global, lo sustentable y la diversi-dad cultural como variables para medir desarrollohumano, y hace ver a la década de los 80 como unadécada perdida para la región de América Latina yel Caribe.
Se cruza igualmente, este último período, con elproceso cultural de la globalización, que inducidoesta vez desde conductos conocidos como las tec-nologías de la información, superación de las clási-cas barreras nacionales establecidas por el concep-to Estado-Nación, se nutre a su vez de conceptoscomo la conectividad, gestión del conocimiento, laaldea global, etc. Todo esto para destacar que todoestá unido a través de un gran proceso cultural globa-lizante, pero que esta vez no tiene el clásico gestoridentificado en un país o en un bloque cultural. Eneste proceso, plantean sus defensores, todos parti-ciparían democráticamente en el diseño de esta nue-va cultura e identidad cultural global.
Según sus detractores, el sistema produce ex-clusión (en América Latina unos 200 millones demarginados al tomar sólo el segmento de extremapobreza existente), por lo tanto no es democrático;como en todo sistema cultural se debe producir re-cepción y emisión de códigos culturales, lo que enmuchos casos de interacción cultural intersistemasno se produce, ya que sólo se actúa como receptor.El caso de un niño aymará de la escuela de Putre,que conectado a través del Programa Enlaces noconsigue interactuar culturalmente con la globalidaden tanto no es capaz de colocar en la red sus propioscódigos culturales.
La crítica mayor a la denominada globalidad exis-tente, es que forma parte de un complejo proceso decarácter cultural, económico y político, destinado areorientar los equilibrios de poder. Esto implica endefinitiva un tipo de calidad de vida y de diversosindicadores para medirla, siendo los más recurridospor los sectores conservadores los de orden econó-mico y los cuantitativos.
Por esto, entre otras cosas, surge la reivindica-ción de la diversidad, de lo local, de lo propio, como
141PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA
una respuesta a este nuevo orden globalizante. Asíse entienden una serie de iniciativas provenientesde la sociedad civil, como los foros ciudadanos, lascumbres alternativas a las cumbres mundiales ofi-ciales, los temas medioambientales, la participaciónciudadana, la ciudadanía cultural, entre otras.
Esto lo recoge expresamente la UNESCO en suDeclaración Universal Sobre la Diversidad Cultu-
ral (2003), en donde se plantea la diversidad comoun derecho y una necesidad. Se trata, según BonfilBatalla (1990), de reconocer la existencia de unamultitud de culturas concretas, forjadas por histo-rias particulares, que presentan una gran diversidadentre sí (como entre los pueblos que las portan) yque reclaman su legitimidad y su derecho a un futu-ro propio.
En esta dimensión analítica cobran inusitada im-portancia los propios capitales culturales. Para for-talecer una política educacional y elaborar indicado-res de convivencia, es necesario identificar y siste-matizar los capitales culturales propios o apropia-dos que posee una población o comunidad determi-nada. Estos capitales culturales no solamente sonreconocibles como identidad de diversos pueblos alo largo de su historia, lo que les ha entregado unmayor bagaje, sino que éstos también son posiblesde crear y recrear, a partir de alguna coyuntura his-tórica, política o económica.
Las reflexiones que surgieron en el Primer Con-
greso Sobre Cultura y Educación realizado en ene-ro del 2003 (Ministerio de Educación de Chile, 2003),señalan que la conceptualización restringida tantode cultura como de educación nace de paradigmasen los cuales nuestra sociedad contemporánea estáinmersa.
Si entendemos que toda educación es siempreemergente de una cultura, entonces cabría pregun-tarnos qué observamos en el actual sistema educati-vo. Las respuestas que entreguemos, serán los re-flejos culturales de nuestra propia construcción cul-tural. Resulta prioritario establecer mecanismos dealfabetización sobre estas nuevas miradas hacia lacultura dentro del sistema educativo formal. En susdiferentes niveles y utilizando para ello diversas es-trategias metodológicas.
Las conversaciones establecieron que la vincu-lación entre cultura y educación es un “dato de lacausa”; lo que se pretende y requiere es enriquecery connotar esta relación, ya que sólo así se podríacomprender que esta vinculación orienta, fortaleceo debilita nuestros modos de convivir.
Antonio Saldivar (2003), académico e investiga-
dor mexicano planteó, en el mencionado congreso,que son los ambientes culturales y fundamentalmen-te las vinculaciones que se establecen con el entor-no social, histórico y cultural, los factores que posi-bilitan una adecuada internalización de los elemen-tos culturales que permitirán un mejor y mayor desa-rrollo e integración social de los niños en sus pro-pios procesos de aprendizaje.
De acuerdo a lo anterior, es evidente que la es-cuela debe constituirse en un eje articulador de ám-bitos sociales y culturales con los propiamente edu-cativos. La escuela no puede eludir este llamado aser portadora y difusora en el proceso de vincularlos ambientes del entorno cultural con los procesosde aprendizaje de los niños y jóvenes.
Convivencia Como Constructo
Social Complejo
Quiebre, Comunicación y Restitución de Sentido
Para abordar el problema de la convivencia, se-gún el enfoque propuesto que considera formas dis-tintas de la racionalidad, es preciso asumir una pers-pectiva del cambio de orden generativo y no mera-mente remedial. En términos de esta opción, se en-tiende que los temas de convivencia tienen que vercon la comunicación y se ubican en la perspectivade la lógica de la acción comunicativa y, por tanto,de la construcción de acuerdos.
Jürgen Habermas (1987) propone una concep-ción de la comunicación que integra una doble es-tructura en la cual está presente el componenteperformativo en una oración principal y el compo-nente enunciativo (proposicional) en una oraciónsubordinada. Este autor articula una teoría de la ac-ción comunicativa como compromiso, destacandoel papel de la ilocutividad (fuerza ilocutiva) o comu-nicación para la acción.
Este autor elabora una propuesta orientada a lacompetencia comunicativa, anunciada en la Prag-
mática Universal, y plantea que en una comunidadideal todos los hablantes oyentes pueden emitir to-dos los actos de habla, sin coacción externa (social)ni distorsión interna (neurótica). Al cuestionarse elentendimiento en un trasfondo se presenta una dis-torsión comunicativa en alguna esfera, lo que exigi-rá la reorganización mediante el ejercicio de la com-petencia comunicativa articulando verdad, rectitudo veracidad (autenticidad), según el caso. La teoríade la verdad como consenso, propone articular lavalidez según la o las esferas en que se produce la
142 ARÍSTEGUI, BAZÁN, LEIVA, LÓPEZ, MUÑOZ Y RUZ
distorsión, lo cual se realiza, en cada caso, colocan-do el foco en una esfera de quiebre mientras se man-tienen en el trasfondo las restantes esferas conside-radas como presupuestos válidos. Esto permite ga-rantizar el examen crítico para el restablecimiento dela validez comunicativa a partir de un quiebre deter-minado.
¿Cómo se articula el trasfondo de entendimien-to? Distinguiendo la acción comunicativa, orienta-da por el entendimiento ilocutivo, de la acción teleo-lógica que articula medios a fines, orientada por lalógica imperativa o nomológica. La acción comu-nicativa, en tal contexto, se presenta como la posibi-lidad de articular condiciones comunicativas de en-tendimiento, según el orden de las distorsiones enlas esferas de validez. Se distingue así un potencialpara la validez proposicional, normativa y expresiva,mediante acción comunicativa, frente a un bloqueoo distorsión imperativo, perlocutivo, en cada una delas esferas. La actualización del potencial comunica-tivo está en función de las posibilidades de desarro-llar la competencia comunicativa, por parte de losactores en el marco de la interacción social entendi-da como acción comunicativa en el diálogo versusacción estratégica nomológica.
En el nivel teórico la discusión de las lógicasinstrumental y comunicativa se expresa en la polé-mica entre la teoría sistémica y la teoría de la pragmá-tica universal, respecto del campo de la acción es-tratégica versus la acción comunicativa, en térmi-nos de la siguiente distinción conceptual: articula-ción sistémica versus integración social.
En la articulación sistémica prevalecen las accio-nes que procuran establecer un equilibrio sistémico,que posibilite el desarrollo y la operacionalizaciónde las decisiones generadas en los espacios de po-der del sistema, instalados en este caso, en el ápiceestratégico de la organización educacional. De estemodo, el tipo de comunicación que prevalece estáacorde con la estructura piramidal, y se orienta a laarticulación instrumental de medios a fines median-te la lógica imperativa.
La teoría de la acción comunicativa, en cambio,enfocada a la acción social, supone la resolución delos conflictos o quiebres comunicacionales median-te el desempeño de pretensiones de validez en lasesferas proposicional, normativa y expresiva. Estoes, la prevalencia de la dimensión de la accióncomunicativa respecto a la acción estratégica, sinpretender por ello el reemplazo o desvalorización deesta última.
Un modelo de convivencia escolar según la pers-pectiva de la acción comunicativa supone un proce-so de acción social centrado en la teoría del compro-miso en una dimensión crítico- hermenéutica. El pro-blema metodológico central a abordar consiste engenerar las condiciones para abrir un espacio deconvivencia escolar que reconoce en el lenguaje yla comunicación, frente a la preeminencia de la racio-nalidad instrumental, los recursos necesarios y sufi-cientes para una resolución comunicativa de losconflictos.
¿Cuáles serían las dimensiones del problema?Desde una perspectiva pedagógica, según un en-cuadre de socialización imperativo o según un en-cuadre comunicativo, podríamos ver la acción peda-gógica en un escenario de entendimiento o en unoimperativo. En el primer caso, de nuestro particularinterés, las esferas de validez nos harían mirar losenunciados para la acción pedagógica comunicativadel siguiente modo: a) proposicional, con preten-sión de verdad en el mundo objetivo; b) normativos,con pretensión de rectitud en el mundo social vivi-do; y c) expresivos, con pretensión de veracidad(autenticidad) en el mundo subjetivo.
Los quiebres comunicacionales en una comuni-dad pueden ser considerados como bloqueos a laconstrucción de un espacio conversacional regidopor la competencia comunicativa de los actores, estoes como una dificultad para acceder al trasfondo.Emergerían, entonces, indicadores o señales propiosde la lógica instrumental, pero también propios de laviolencia o del conflicto que le es inherente a la con-vivencia misma, que serían considerados distor-siones comunicativas en el ámbito de tensión entreacción comunicativa y acción imperativa (o ilocu-tividad versus perlocutividad). Estos se presenta-rían como obstáculos a la convivencia en funciónde los fines explícitos, emergiendo entonces, la dis-torsión comunicativa de la convivencia como un in-dicador o un síntoma que podría remitir a la necesi-dad de articulación sistémica, pero más profunda-mente del vacío respecto del proyecto de integra-ción social.
Tal como se ha sugerido más arriba, el desplie-gue de la competencia comunicativa de los actores,mediante actos de habla aplicados a la conversa-ción para la acción relativa a la convivencia en loscentros educativos, nos permitiría distinguir:- Un ámbito de trasfondo, donde se articularía la
visión y los objetivos.- Un ámbito de quiebre o de distorsión comuni-
cativa, donde estaría el estado actual diagnosti-
143PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA
cado, según los quiebres en las esferas de vali-dez.
- Un proceso que conectaría la esfera de quiebre oestado actual con el estado deseado, mediantela articulación de la acción comunicativa ponien-do en acción la competencia comunicativa paraarticular la dimensión de trasfondo.De este modo, los complejos problemas de con-
vivencia en las instituciones educacionales encon-trarían un curso de acción con fundamento comuni-cacional.
Dimensiones Éticas y Políticas de la Convivencia
Los temas de convivencia se han vuelto signifi-cativos tanto en Chile como en otras partes del mun-do. Los informes del PNUD (2002) nos han ayudadoa establecer una comprensión del mundo en queconvivimos, sobretodo para establecer actualiza-damente quiénes somos los chilenos. En el Informe2002, la sociedad chilena aparece caracterizada porla tesis de una diversidad disociada, con lo cual sepone por medio una enorme distancia con relación alas pretensiones de convertirnos de aquí al bicente-nario (2010) en una nación con cierta identidad na-cional. Para decirlo en otros términos, la expectativadel bicentenario parece desdibujarse.
En términos muy directos, la expresión diversi-dad disociada refiere a una sociedad desintegrada,donde hay coexistencia de diversos grupos e intere-ses etáreos, sociales, culturales, políticos, religio-sos y otros, como en cualquier sociedad, pero entreellos no hay integración, ni siquiera reconocimien-to, sino mera yuxtaposición. ¿Por qué? Según el in-forme, fundamentalmente por desconfianza. Un con-cepto que podríamos extender a la inseguridad y eltemor, con lo cual tenemos inmediatamente plantea-do el tema de la convivencia y las dificultades que leson inherentes en la sociedad chilena.
Es sabido que políticamente la sociedad chilenaestá dividida. Ahora también se sabe que está diso-ciada y desgarrada por la desconfianza y el miedo. Sila cultura es por sí misma una manera de vivir juntos,los chilenos nos sentimos en gran medida extrañosentre nosotros. Tenemos una imagen débil del noso-tros: nos cuesta vivenciar la confianza y la amistad,así como el reconocimiento y el afecto que crea eltejido social. Los sentidos y los símbolos no nosresultan verosímiles; la imagen de pertenencia espoco creíble. En síntesis, tenemos una sociabilidaddebilitada y un nosotros bajo sospecha.
Pero los temas de convivencia también están vin-culados a los temas de desarrollo, bajo la modalidadde lo que Bernardo Kliksberg (2001) denomina capi-tal social y capital cultural, una vía por la cual nosreencontramos con los mismos supuestos valóricoso condicionantes socioculturales del desarrollo hu-mano. En realidad, el autor se propone dar cuenta delos factores sociales y culturales como claves olvi-dadas del desarrollo, lo que supone confrontarsecon el pensamiento económico convencional. A no-sotros, sólo nos interesa precisar hacia dónde se hamovido la discusión recuperando estas claves ycómo se correlacionan con la convivencia.
Esas dimensiones o claves olvidadas del desa-rrollo se pueden resumir del siguiente modo. La pri-mera, es el clima de confianza al interior de la socie-dad, en el que descansa buena parte de la estabili-dad económica y política. Si el clima de confianza esbajo, la gente busca protegerse o reasegurarse bajodiversas modalidades; el pleitismo es parte de ello.En cambio, si el clima de confianza es alto, por ejem-plo hacia los poderes públicos, el sistema democrá-tico goza de buena salud y legitimidad. Un segundofactor se refiere, ahora, a la capacidad de asociati-vidad. Toda sociedad tiene que generar formas decooperación que van desde la buena vecindad has-ta los acuerdos nacionales entre las principales fuer-zas políticas y sociales. Un tercer factor, comple-mentario de los anteriores, se refiere a la concienciacívica. A mayor conciencia cívica corresponde unamejor disposición al interés público, por ejemplo, alpago de los impuestos, como ocurre en los paísesnórdicos, donde coexiste menor criminalidad y po-breza, con mayor desarrollo humano. Por último, estála vivencia de los valores éticos en toda sociedad,vivencias que van desde el aprovechamiento indis-criminado de oportunidades de lucro, muy frecuen-tes en nuestros servicios de salud y educación, avalores de largo plazo pro-crecimiento compartido.
Ahora bien, si uno se pregunta por lo que repre-senta esta concepción del capital social frente a laidea de convivencia expresada más arriba, se deberíareconocer que estos factores de capital social son losmismos que determinan la calidad de la convivenciasocial, esto es, simplemente una cultura reflejada porel costado más humano. Por eso, se puede afirmarque las expectativas de vida aumentan gracias al cli-ma de confianza y calidad de la convivencia; vista porsu reverso, una sociedad que ha consagrado la des-igualdad, destruye la confianza y la sociabilidad, conlo cual también reduce la esperanza de vida.
144 ARÍSTEGUI, BAZÁN, LEIVA, LÓPEZ, MUÑOZ Y RUZ
Los elementos aportados por el estudio delPNUD (2002) sobre desarrollo humano, más los ele-mentos provenientes del enfoque de capital social ycultural en el desarrollo a secas, nos permiten confi-gurar una situación desde la cual interrogarnos porel sentido que tiene hablar en serio sobre el propósi-to de construir comunidades en las escuelas, liceosy universidades, así como tomar en serio en la socie-dad chilena la voluntad de construir una comunidadnacional. Contar con una asociatividad debilitada ycon confianzas resquebrajadas remite, precisamen-te, a las carencias que debemos enfrentar en el planode la convivencia.
En este sentido, la construcción de comunida-des debe retomar en primer lugar la pregunta por laautocomprensión de cada comunidad. Si se trata deescuelas y liceos, debemos preguntarnos en quésentido podemos establecer una comunidad de in-tereses pedagógicos, una comunidad que reconocelos bienes científicos, tecnológicos y culturalescomo bienes formativos, y cuáles son los espacios einstituciones en que el modo de convivencia se pue-de resolver vía discusión y acuerdos. De inmediatotodo esto remite a desafíos propios del sistema es-colar, tales como los Proyectos Educativos Insti-tucionales, los Reglamentos Internos y, recientemen-te, los Consejos Escolares que plantea la nueva leyJEC.
Pero, para construir comunidades es preciso lahabilitación y participación de los actores. En estesentido, la participación es una necesidad pedagó-gica. La participación es una exigencia de las institu-ciones educativas para aprender a convivir y al mis-mo tiempo de la sociedad para alcanzar mejores ni-veles de convivencia y de compromiso social. Laparticipación de los actores, en los más diversosniveles de una comunidad educativa, apunta a con-vertirse en un factor habilitante para el ejercicio deuna ciudadanía activa, crítica y solidaria en la vidaeconómica, social y política de la comunidad nacio-nal y global.
Ahora bien, el compromiso que nace de partici-par activamente en la autocomprensión de una co-munidad de intereses pedagógicos, como en el casode una escuela, una universidad o un liceo, puedeser entendido como un contrato moral.
La idea de un contrato moral en la escuela remitea profesores que están comprometidos al correctoejercicio de su profesión, lo que supone poner enjuego tanto un saber en un ámbito determinado delconocimiento, así como una actitud siempre abierta
al diálogo, a fin de crear puentes y estimular la parti-cipación de los estudiantes. A su vez, a los estu-diantes se les pide especialmente que alcancen pro-gresivamente condiciones para la autorregulaciónde su conducta. De ahí la importancia de trabajarcon ellos para que, llegado el caso, asuman tambiénactitudes de empatía y de participación.
Pero lo que efectivamente constituye un hechosignificativo, es que el contrato moral se pueda sos-tener con base en una argumentación suficientemen-te fundada. Para ello, se requiere reconocer funda-mentos en alguna lógica argumentativa o comuni-cacional. Una de esas bases fundacionales la aportaAdela Cortina (2001) bajo la modalidad de una éticade la convivencia expresada como un acercamientoentre una moral dialógica y una educación democrá-tica, concebida desde la tradición crítica.
La idea de contrato moral supone acuerdos al-canzados bajo ciertas condiciones entre todos aque-llos sobre quienes recaen dichos acuerdos, esto es,los actores de la comunidad escolar: profesores, di-rectivos, estudiantes y padres y apoderados. Lanoción de acuerdo, como sabemos, se distingue dela de pacto en el sentido que éste no busca consen-sos sobre bases argumentacionales, sino que des-cansa más bien en la fuerza que representa cada unode los actores, lo que es posible dado que el pactose refiere a intereses particulares o privados, no sus-ceptibles de generalizar en un proceso de discusión.
En cambio, todos los que trabajamos en educa-ción compartimos la convicción que los ideales for-mativos de las escuelas y liceos o, al menos los bie-nes formativos que representan el conocimiento y lacultura, pueden ser objeto de acuerdos sobre intere-ses generales suficientemente reconocidos o sus-ceptibles de generalizar en un proceso de discusión.
En esta teoría, se propone como condición esen-cial que la decisión tomada entre interlocutores res-ponda a las exigencias inherentes a la racionalidaddel diálogo, expresada en ciertas condiciones de si-metría o respeto entre los interlocutores, así como alreconocimiento de la fuerza del mejor argumento, esdecir, a distancia de cualquier coacción productodel poder o la fuerza. Si las decisiones son tomadasbajo estas condiciones, las normas adoptadas notienen un carácter absoluto y definitivo, pero resul-tan obligantes para los participantes en el diálogo,dados los principios y derechos inherentes al diálo-go, como ha sido demostrado más arriba en el apar-tado sobre intersubjetividad y comunicación.
Entre los derechos está que el sujeto participan-
145PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA
te se obligue al cumplimiento de la norma sólo si laconsidera conscientemente como moralmente correc-ta. Entre las actitudes está la disposición a una prác-tica del diálogo fundado en la argumentación, lo queimplica el reconocimiento que en el diálogo se gene-ralicen intereses, esto es, que se establezcan y sereconozcan como intereses generales por todos quie-nes participaron en la discusión.
Autoconocimiento y Convivencia Escolar
La convivencia escolar involucra procesos múl-tiples que se articulan y suceden de forma continua.Intervienen una gran cantidad de elementos e inte-racciones que no se someten a una medida precisa oa un cálculo exacto, debido a la presencia de incerti-dumbres, indeterminaciones o bien fenómenosaleatorios. Los seres humanos, los grupos, las co-munidades y la misma sociedad, están muy lejos deser máquinas triviales fácilmente predecibles. Al con-trario, debemos reconocer que las personas y losgrupos evolucionan en el contexto de opcionesmúltiples, no todas ellas orientadas en forma positi-va. La presencia constante de esta incertidumbre,obliga a un esfuerzo de comprensión profunda delos procesos de convivencia escolar, más allá de fór-mulas o esquemas relativamente estables.
Suponemos, entonces, que todo esfuerzo poroptimizar los procesos de convivencia requiere eldesarrollo simultáneo de procesos de autoconoci-miento, tanto, como es obvio, de carácter personalcomo de tipo institucional. Contemporáneamenterecurrimos al concepto de metacognición para refe-rirnos y dar cuenta de los procesos de autoconoci-miento y autorregulación. En este caso vinculamosla metacognición con la problemática de la convi-vencia, en cuanto esta última, en la medida en quedeliberadamente se plantea como un problema a re-solver, demanda la puesta en marcha de dinámicasreflexivas y auto reflexivas, que comprometen a cadauno de los miembros de una comunidad determina-da y a toda ella en su conjunto.
El vocablo metacognición es un neologismo cuyafecha de nacimiento se ubica a finales de los 60,acuñado y desplegado en el ámbito de la psicologíacognitiva. Meta es un prefijo griego de amplia apli-cación, que denota la idea de traslación, desplaza-miento o compañía. Suele entenderse como más alláde..., después de..., por sobre de..., entre otras expre-siones. En un sentido restringido, metacogniciónequivale a un conocimiento acerca del conocimien-
to, un conocimiento acerca de los procesos de co-nocer, o más precisamente un conocimiento acercadel sujeto que conoce. En consecuencia, es precisoenfatizar que todo acto metacognitivo, por su pro-pia naturaleza, tiene un sentido auto referente. Estoes, implica un movimiento de atención hacia sí mis-mo, en donde el sujeto que conoce se convierte élmismo, y para sí mismo, en objeto de conocimiento.
Existe bastante acuerdo en considerar que lametacognición, por extensión y de manera derivada,se vincula igualmente con actividades de autocontrol,autorregulación y monitoreo. De esta manera, meta-cognición se refiere a la capacidad específicamentehumana que permite someter a examen y compren-der los procesos que un sujeto utiliza para conocer,aprender y resolver problemas, es decir, para gene-rar conocimiento sobre sus propios procesos y pro-ductos cognitivos, además de monitorear, controlary regular su uso. Metacognición es, en primer lugar,conocimiento y control de la propia actividadcognitiva y sus resultados.
Cuando usamos el vocablo metacognición, portanto, en propiedad hablamos de conocimientoautorreflexivo. El núcleo fundamental de lametacognición, es el autoconocimiento. En los he-chos equivale a un tipo particular de autoconoci-miento y, por lo mismo, puede decirse que es unanueva palabra para un viejo asunto, puesto que esevidente que alude a un contenido con una largabiografía y respetables antecedentes.
El valor del autoconocimiento está establecidodesde antiguo: Conócete a ti mismo, es una fraseinscrita desde el siglo VI a.C. en la entrada del tem-plo de Apolo en Delfos. Atribuida a uno de los sietesabios de Grecia, esta frase expresa un reconoci-miento a una forma del conocimiento que por esafecha comienza a tener relevancia. Esta máxima mar-ca una ruptura que luego traerá poderosas conse-cuencias. En su contexto, no cabe interpretar que lacultura griega produjo al individuo en el sentido es-tricto del término. No expresa una invitación a refu-giarse en un mundo interior, completamente ajeno alentorno. Tampoco busca privilegiar un espacio depensamiento interior auto suficiente, una subjetivi-dad impenetrable para el resto, como aparecerá pos-teriormente en la filosofía. Lo que realmente distin-guía al hombre griego era precisamente que vivía alinterior de la polis, una forma de organización socialcompleta y superior. Un animal político según laexpresión de Aristóteles.
Pensarse a sí mismo, por tanto, implicaba sin duda
146 ARÍSTEGUI, BAZÁN, LEIVA, LÓPEZ, MUÑOZ Y RUZ
pensar también en el mundo, dentro del mundo ycon el mundo. El hombre pertenece al mundo, y porello está inevitablemente emparentado con él, y sillega a conocerse y a conocerlo es por resonancia yconnivencia. Solamente así llega a conocerse en sucondición de mortal, orientado a un fin, limitado yefímero, sin posibilidad de igualarse a los héroes olos dioses.
Poco después, en el periodo clásico, siglo V a.C.,Sócrates plantea que el conocimiento personal essuperior al conocimiento de los objetos. Afirma: unavida sin examen no es vida para un hombre. Toda lafilosofía presocrática es una reflexión sobre la natu-raleza. Surge, de hecho, como un intento de com-prender el origen y estructura de la materia. Es unafilosofía que mira a las estrellas y no directamente alhombre. En el pensamiento socrático, en cambio, lafilosofía baja a la tierra, se instala en el espacio pú-blico, y se convierte en una forma de vida guiadapor la reflexión racional. Tal confianza llegó a tener elmaestro en los alcances de la razón, que asimiló elbien al conocimiento y el mal con la ignorancia.
Fundamentalmente, Sócrates introduce el diálo-go. A través del diálogo se despliega la reflexión, sedesarrolla el pensamiento y la razón. Para Sócratesun aspecto central de la filosofía es favorecer el au-toconocimiento, y el autodominio que le sigue, perono a partir de la generación de un mundo privado ysubjetivo, ya que estos procesos sólo cobran formaen el diálogo. El dominio de sí mismo es una idea queaparece en nuestra tradición de pensamiento porprimera vez con Sócrates. Una fuerza moral con queel hombre puede dirigir su existencia y crear su pro-pio destino.
En un sentido amplio, recogiendo algunos ante-cedentes remotos, debemos reconocer la metacog-nición como una capacidad y un proceso que tam-bién involucra los aspectos interpersonales, esto es,la persona y su entorno social. En esta perspectiva,metacognición es el conocimiento que construyeuna persona sobre sus propios procesos cogniti-vos, emocionales, actitudinales e interpersonales.Equivale al conocimiento que una persona elaboraacerca de sus procesos y resultados cognitivos, in-cluyendo los alcances y limitaciones de su poten-cial. Al mismo tiempo, forma parte de la metacog-nición, identificar y comprender las propias reaccio-nes emocionales, las propias actitudes y las propiasrespuestas a la influencia social. Como consecuen-cia de este autoconocimiento, es dable esperar dis-tintos grados de autodominio y autorregulación dela propia conducta en un amplio sentido.
En esta dirección es coherente, y a la vez útil,considerar la idea de una metacognición institucionalo comunitaria, cuando una organización completaactuando como una unidad o un conjunto, desarro-lla deliberadamente procesos de autoconocimientoy autorregulación a objeto de mejorar sus prácticas.Cuando en forma resuelta asume procesos de inter-cambio cuyo propósito es una mejor comprensiónde sus formas de interacción, sus conflictos, proble-mas, esperanzas y dificultades.
Hacia una Pedagogía de la Convivencia
La idea central que orienta este texto se refiere ala necesidad de valorar y co-construir una pedago-gía de la convivencia, esto es, una reflexión peda-gógica y sistemática sobre la educación cuyo énfa-sis sea la convivencia en la escuela, considerandolos problemas socioeducativos asociados a ella, susefectos y factores incidentes, en la perspectiva detransformar la institución educativa y de alcanzaraprendizajes de calidad.
Esta pedagogía de la convivencia representauna articulación e integración crítica de los aportesde las Ciencias Sociales en torno al tema de la convi-vencia, que se nutre básicamente de los insumosque aportan las distintas comprensiones sobre laeducación que se han venido instalando en la peda-gogía actual en cuanto disciplina de reciente episte-mologización y atravesada por conflictos de para-digmas. En este sentido, una pedagogía de la con-vivencia debe entenderse como una suerte de crucede caminos en cuyas intersecciones, avenidas y ca-minos laterales hemos encontrado buena parte delas siguientes ideas pedagógicas:
1. Carácter Social de la Relación Pedagógica
Tal como ha sido enfatizado por diversos auto-res, la escuela, entendida como principal institucióneducativa moderna, posee al mismo tiempo un rolreproductor y transformador de la sociedad. En loshechos, la escuela vive la tensión generada por laexistencia de dos funciones sociales en muchos sen-tidos opuestas. Por un lado, un polo de adaptacióny socialización, necesario para mantener las tradi-ciones y los rasgos esencialmente valorados de lasociedad; y, por otro lado, un polo de transforma-ción e innovación, requerido para garantizar la cons-trucción de una sociedad mejor, preparada para en-frentar y resolver sus desafíos, y para ofrecer a cadacual oportunidades suficientes de desarrollo perso-
147PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA
nal. Más aún, una sociedad más desarrollada, máspluralista, más democrática.
En los últimos años, luego de siglos de aparentedistancia entre la escuela y la sociedad, esta institu-ción se ha venido haciendo cada vez más permeablea los procesos sociales y a sus problemas deriva-dos, producto, entre otros factores, de la necesidadde hacer más funcional y pertinente la relación entreambas. Lo central es que la relación pedagógica estáinvariablemente empapada de las dimensiones repro-ductivas y transformadoras de la escuela. Por ello, laconvivencia es hoy un problema de la escuela, peroes también un problema de la sociedad.
2. El Currículo Escolar y sus Dimensiones Latentes
Tradicionalmente las instituciones educativashan resaltado públicamente sus fines, contenidos yprácticas más nobles, aquellos modos de ser y sen-tir que la modernidad y la cultura occidental expo-nen como logros racionales y superiores de la espe-cie humana. Sin embargo, la reflexión social y peda-gógica nos ha mostrado que a este currículo explíci-to se le acopla un currículo implícito o latente.
El último contiene saberes y contenidos que laescuela entrega desde el sentido común, en la inte-racción cotidiana, desde la relación de autoridad deldocente y sobre la base de muchos supuestos nocuestionados ni evidentes para los actores de la re-lación pedagógica. Por esta vía, se aprende a com-petir con los otros, a trabajar individualmente, a va-lorar más las notas que el aprendizaje, a ocultar lafalta de conocimientos eruditos, a presionar para al-canzar algunos fines, a imitar más que a crear, entremuchos otros contenidos de insidiosa presencia. Elcurrículo implícito es por definición un currículooculto, cuya eficiencia se explica desde la cara másadaptativa de la educación, esa que socializa en lacotidianeidad en modos de ser, de creer, de hacer yde sentir que obstaculizan, alteran o estigmatizan laconvivencia humana; y, por lo tanto, afectan la pro-pia relación pedagógica en su rol transformador.
3. Carácter Intersubjetivo de la RelaciónPedagógica
En este contexto, resulta de suma relevancia acep-tar y comprender que la relación pedagógica es unacto conversacional e intersubjetivo, un encuentrode sujetos con diversos estilos, historias y signifi-cados personales, que necesitan establecer acuer-dos y normas de convivencia a través del diálogo y
la comprensión recíproca. Por ello, es razonable se-ñalar que la convivencia humana es posible graciasa un proceso de comunicación en que los actoresaprendan a superar los quiebres y traten de restituirel sentido de la convivencia.
De acuerdo a lo señalado en el presente docu-mento, estas competencias comunicacionales sepueden estimular y desarrollar al interior de la comu-nidad escolar, en los distintos niveles donde haycircuitos conversacionales, representando un focorelevante de intervención educativa para optimizarla convivencia en la escuela.
4. Conflicto y Realidad Social
Esta relación pedagógica, entendida como unacto conversacional e intersubjetivo, está atravesa-da por la presencia del conflicto, en cuanto éste re-presenta una interacción tensionada por normas ysignificaciones distintas entre los actores. Esto im-plica que el conflicto es parte de la realidad social yque es necesario abordarlo y asumirlo para alcanzarlos fines formativos que la educación moderna se haplanteado.
Sin embargo, esto no sucede habitualmente enla escuela pues la cultura escolar ha mostrado unaimportante capacidad para enmascarar el conflicto ysus implicancias transformadoras y creativas. Eneste mismo escenario, también pertenecen a la rela-ción pedagógica, pero son eludidos e invisibilizados,el error, la incertidumbre, la anomia, la diferencia, ladivergencia, el desorden y la discapacidad. Todo locual, lamentablemente, genera como producto edu-cativo la obediencia y el conformismo.
5. Relación Pedagógica y Diversidad
La diversidad es un rasgo constitutivo de larealidad social que otorga a la humanidad numero-sas expresiones culturales en torno a los modos deser, de convivir, de pensar y de hacer. La diversi-dad debe ser entendida y valorada como un funda-mento mayor para la convivencia, toda vez que escontraria a la marginación, a la segregación, a lahomogeneización, a la discriminación y la intole-rancia, todas ellas actitudes perversas que obsta-culizan o alteran la convivencia humana en la so-ciedad y la escuela.
Pese a lo señalado, sabemos que la diversidaden la escuela ha sido históricamente una dimensiónsociocultural de la realidad educativa que ha sidopermanente (y exitosamente) invisibilizada.
148 ARÍSTEGUI, BAZÁN, LEIVA, LÓPEZ, MUÑOZ Y RUZ
6. La Metacognición y sus AlcancesInstitucionales
Los actores de la relación pedagógica son partede esta cultura escolar y han sido formados en insti-tuciones de educación superior que reproducen yrefuerzan las dimensiones adaptativas y conformis-tas de la educación. Desde un punto de vista de laposibilidad de revertir esta tendencia, diversos au-tores han centrado la mirada en la necesidad de pro-piciar un pensamiento reflexivo y crítico al interiorde la relación pedagógica, que permitiría establecerqué, dónde y cómo cambiar. Este tipo de pensamien-to, de larga tradición en la filosofía, se lo reconoceen la actualidad como metacognición, es decir, unpensamiento liberador, autorregulado y autorre-flexivo, que hace potencialmente factible en el diálo-go la identificación de los obstáculos sociales y cul-turales que opacan una comprensión crítica de larealidad social y educativa, en orden a contribuirpositivamente a su transformación y a la construc-ción de una mejor convivencia humana.
Puesto que la metacognición no se agota ni seexplica en el acto individual, podemos hablar tam-bién de una metacognición institucional construi-da sobre la base de unos actores que interactúan enel marco de una comunidad que busca su autocom-prensión.
En suma, la metacognición es un requisito parafundar la convivencia en la diversidad en cuanto esun tipo de pensamiento reflexivo, profundo yautocuestionador que implica un esfuerzo sosteni-do y fuerte de revisión del propio pensamiento ysus supuestos epistemológicos e históricos, yendomás allá de la aceptación de un conjunto de saberesy valoraciones universales e incuestionadas prove-nientes de la teoría previa o de la cultura dominante.
7. La Convivencia Como un Fin Pedagógico
La convivencia no es sólo funcional al logro deaprendizajes de calidad (dimensión instrumental)sino que es en sí misma un fin formativo en cuantoposibilita la construcción de personas críticas,creativas, reflexivas y situadas, capaces de contri-buir con el desafío de transformación de la sociedad(dimensión valórica). Es más, la convivencia es unfin pedagógico en cuanto despliega en los niños yjóvenes una capacidad de pensamiento autónomoque se hace cargo de las complejidades, conflictos ycontradicciones de la experiencia educativa. Por ello,se ha pensado que la escuela es una institución pri-
vilegiada para aprender a convivir y convivir paraaprender, puesto que, en suma, se convive para vi-vir. Y la vida es trabajo y lenguaje, es a la vez produ-cir y convivir.
De modo que, finalmente, el énfasis debe estarpuesto en el esfuerzo reflexivo que se haga para ar-monizar o articular las distintas lógicas en juego,esto es, ambas expresiones de la convivencia comoproblema pedagógico.
8. La Actitud Formativa Como un Gozne EntreDiversidad y Convivencia
Una pedagogía de la convivencia lleva necesa-riamente implicada una didáctica propia. Ésta debehacerse cargo de una nueva actitud formativa basa-da en la formación de una sociedad cuyos miembrosviven la diversidad y la mutua comprensión; y quese interrogan críticamente por el valor y sentido pe-dagógico de los objetivos de aprendizaje, de loscontenidos, de las modalidades de enseñanza yaprendizaje, de las formas de evaluación, entre otros,que resultan crecientemente más pertinentes y co-herentes con esta nueva actitud formativa.
Esta actitud formativa es una actitud crítica, jus-tamente, porque implica para sus actores un proce-so de autorreflexión, tanto en lo individual como enlo institucional. La actitud formativa, tal como se lapresenta aquí, en suma, representa un puentedinamizador y operacionalizador entre la diversidady la convivencia, esto es, entre el contexto y pretex-to en el que hemos puesto a la diversidad humana,de una parte, y la problemática de la convivenciacomo el deseo de aprender a vivir juntos, el anheloeducativo de convivir para aprender, por otra parte.
Todo este proceso educativo confluye, en con-secuencia, en la construcción de una sociedad de-mocrática conformada por actores que asumen acti-vamente su rol ciudadano y transformador.
9. Actitud Formativa y Desarrollo de Competencias
Como se ha sugerido, la actitud formativa reque-rida para hacer posible una pedagogía de la convi-vencia debe connotar la presencia de un procesoreflexivo y autocuestionador en los docentes, queles permita situarse crítica y propositivamente fren-te a los problemas de convivencia en la escuela y lasociedad. Para poder definir y garantizar el conteni-do de esta nueva actitud formativa se hace necesa-rio identificar la existencia de un conjunto de com-petencias reflexivas y comunicacionales que subya-
149PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA
cen en esta nueva actitud formativa, de modo deavanzar con más seguridad en el desarrollo inten-cionado y en la transformación de una escuela yunos actores que vivan en la diversidad y la convi-vencia.
Si se aspira a argumentar la importancia del pen-samiento reflexivo y metacognitivo en el desempe-ño docente, orientado a la construcción de una pe-dagogía de la convivencia, es menester retomar elaporte a la construcción de sociedad que hace elpedagogo al cumplir las funciones sociales de laeducación. Dicha tarea implica un rol profesional norestringido, en cuanto se concibe y aborda la educa-ción como el proceso reproductivo social, tantoadaptativo como generativo, que hace posible laacción social dotada de sentido y legitimidad. Paraubicar la profesión docente en este escenario, esnecesario exigir y contar con un pedagogo capaz decuestionar la realidad que lo rodea, así como los pro-pios procesos de pensamiento y reflexión que debellevar a cabo para sortear con éxito estas demandasde profesionalización y de vigilancia epistemológi-ca.
La metacognición permite redefinir la profesiónpedagógica en términos de comprender el desarro-llo del pensamiento reflexivo docente. Esto significaque la sola metacognición no hace la reflexión quese exige al profesional de la educación, la metacog-nición empieza a constituirse en saber pedagógicocuando implica un interés de conocimiento basadoen la conversación, en la asociatividad y la partici-pación, en cuanto el propósito mayor es hacer posi-ble la convivencia humana a partir de la diversidadque hay en la escuela y la comunidad.
En suma, metacognición y práctica pedagógicase encuentran ligadas y se expresan en una nuevaactitud formativa del docente a partir de la construc-ción/acción de una pedagogía de la convivenciaque reconoce una sociedad presente enfrentada aldesafío mayor de la diversidad y de la convivenciacomo condición o consecuencia directa de las op-ciones de desarrollo y de modernización que se lle-van a cabo en el mundo occidental. La escuela y susactores, como parte de este sistema social, tambiénhan empezado a vivir el conjunto de tensiones ycontradicciones del actual escenario social, políticoy educativo.
Dado que el problema de la convivencia es final-mente un problema social y pedagógico, ello exigemejorar la permeabilidad de la escuela y hacer de ellauna institución metacognitiva capaz de discernirmoral y políticamente sobre los flujos de orden cul-
tural y curricular que vive. En esta línea, se está pen-sando en una permeabilidad crítica escuela/entornoque potencie la convivencia en la diversidad a partirde la incorporación responsable en su agenda vitalde los siguientes focos problemáticos:- La tensión entre productividad y convivencia.
Como se ha señalado, tanto la escuela como suentorno se han de caracterizar por ser parte deuna apuesta moderna de articulación de lasracionalidades instrumental y valórica, esto es,de los desafíos de productividad y de conviven-cia. La productividad y la convivencia corres-ponden a dos modos de estar en el mundo, dosformas de leer la realidad que hemos de integrary de asumir responsablemente en y desde la es-cuela.
- La tensión entre lo local y lo global. En el mar-co de una institución escolar que posee, generay transmite elementos culturales, contextualizadaen una sociedad que asume la globalización comola única vía de desarrollo, la tensión local-globalobliga a la escuela a la pregunta ético-políticapor qué es aquello que la educación asume demodo responsable y crítico, permeandoselectivamente los efectos no deseados de unalectura excesivamente localista o pretenciosa-mente globalizadora de la cultura y la realidadsocial.
- La tensión entre la tradición y las nuevas tec-nologías. Esta tensión se reconoce en el marcode la aparición de las NTICs. Las institucioneseducativas han desplegado grandes esfuerzospor estar a la vanguardia tecnológica, sumandovariados recursos por acceder a Internet, a mo-dalidades educativas on line o al uso masivo denuevos y múltiples formatos educativos. Lo rea-lizado a la fecha, probablemente, es todavía in-suficiente y esto se explica menos por un proble-ma de costos que por la presencia de una ciertabrecha tecnológica y de las habituales resisten-cias al cambio. Lo importante en esta tensión esque la escuela asuma responsablemente el senti-do pedagógico de las NTICs, orientando los usosy comprensiones de estos nuevos medios edu-cativos en función de una actitud formativa queresulta de la necesidad profunda de valorar ladiversidad y de potenciar la mutua comprensiónentre los miembros de la comunidad educativa.La inserción en las NTICs es, después de todo,un problema asociado a la convivencia en la es-cuela.
- La tensión entre la neutralidad política y la
150 ARÍSTEGUI, BAZÁN, LEIVA, LÓPEZ, MUÑOZ Y RUZ
formación ciudadana. La escuela vive esta ten-sión, sobre todo desde un currículo técnico queprivilegia la entrega de contenidos científicos ydisciplinarios sin pretensiones de formaciónmoral del estudiante. En un caso mejorado, losvalores son “enseñados” desde la convicciónde estar frente a valores universales que el alum-no no puede cuestionar, sino poner en práctica.El desafío mayor para la convivencia es asumir laformación moral del sujeto a partir de una funda-mentación de la moral de orden intersubjetivo ydialógico, de modo de potenciar la formación desujetos críticos y activos, lo que representa labase de formación de un ciudadano comprome-tido con la transformación de la sociedad y laconstrucción de una comunidad democrática yplural.
Referencias
Bonfil Batalla, G. (1990). México profundo. Una civiliza-ción negada. México, DF: Grijalbo.
Cortina, A. (2001). Ética aplicada y democracia radical.Madrid: Tecnos.
García Canclini, N. (1989). Culturas híbridas. México, DF:
Grijalbo.
Habermas, J. (1984). Ciencia y técnica como ideología.
Barcelona: Tecnos.
Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa.
Madrid: Taurus.
Heidegger, M. (1987). Serenidad. Barcelona: Del Serbal.
Kliksberg, B. (2001, agosto). Capital social y cultura. Cla-ves olvidadas del desarrollo. Ponencia presentada en el
seminario internacional “Valores y Educación: ¿Cómo
Queremos Crecer?”, organizado por el BID y el Mineduc.
Santiago.
Ministerio de Educación de Chile. (2003). Propuestas paraconstruir alianzas. Santiago: Autor.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2002).
Desarrollo humano en Chile. Nosotros los chilenos: Undesafío cultural. Santiago: Autor.
Ruz, J. (1997). Lo instrumental y lo valórico en educación.
Santiago: Universidad Educares.
Ruz, J. & Bazán, D. (1998). Transversalidad educativa: La
pregunta por lo instrumental y lo valórico. Revista Pen-samiento Educativo, 22, 13-39.
Saldivar, A. (2003). La importancia de la vinculación de los
procesos educativos y culturales. En Ministerio de Educa-
ción de Chile (Ed.), Propuestas para construir alianzas.
Santiago: Mineduc.
Von W right, G. (1987, septiembre). Ciencia y razón. Traba-
jo presentado en el Congreso Internacional Extraordina-
rio de Filosofía, Córdoba, Argentina.
Unesco. (2003). Declaración universal sobre diversidadcultural. Santiago: Autor.
Fecha de recepción: Abril de 2004.
Fecha de aceptación: Julio de 2004.