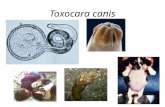Análisis de dieta invernal de coyote (Canis latrans) y perro feral (Canis lupus familiaris) en el...
Transcript of Análisis de dieta invernal de coyote (Canis latrans) y perro feral (Canis lupus familiaris) en el...
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS“Francisco García Salinas”
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
“ANÁLISIS DE DIETA INVERNAL DE COYOTE (Canislatrans) Y PERRO FERAL (Canis lupus familiaris) EN ELÁREA NATURAL SIERRA FRÍA EN EL ESTADO DE
ZACATECAS, MÉXICO”
T E S I S
PARA OBTENER EL NIVEL DE
LICENCIADO EN BIOLOGÍA
P R E S E N T A
EDMUNDO JACOB HUERTAHERNÁNDEZ
ZACATECAS, ZAC. MAYO, 2015
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS“Francisco García Salinas”
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
“ANÁLISIS DE DIETA INVERNAL DE COYOTE (Canislatrans) Y PERRO FERAL (Canis lupus familiaris) EN ELÁREA NATURAL SIERRA FRÍA EN EL ESTADO DE
ZACATECAS, MÉXICO”
T E S I S
PARA OBTENER EL NIVEL DE
LICENCIADO EN BIOLOGÍA
P R E S E N T A
EDMUNDO JACOB HUERTAHERNÁNDEZ
DIRECTORA DE TESISDra. en C. Marisa Mercado Reyes
ZACATECAS, ZAC. MAYO, 2015
1
Dedicatoria
Este trabajo está dedicado principalmente a mi familia quien me apoyaincondicionalmente en todos mis proyectos de vida.
A mis padres: gracias mamá por ser tan comprensiva y cariñosa, por ser tanbuena conmigo, por ser una gran inspiración, por darme ánimos para seguiradelante desde que era pequeño, por obligarme a llevar una maleta llena decomida desde que vivo solo y por las innumerables cosas que haces por la familia.Gracias papá por ser tan atento, por apoyarme de todas las maneras posiblespara que pueda seguir con mis estudios, por los grandes consejos que me das,por llevarme a la Sierra Fría a muestrear y por ser un gran ejemplo de superaciónpara mí. Gracias a los dos por ser tan buenos padres, hacen de mí una mejorpersona y son mi ejemplo a seguir.
A Xochitl y a mi hijo Jacob, por aguantar tantos momentos difíciles y aún seguir ami lado, por ser tan compresivos y por creer en mí. Son mi motivación para nuncarendirme, los amo.
A mis hermanos Jonathan y Diana, por siempre tener temas interesantes paradiscutir conmigo, por escuchar mis consejos, por ser tan fraternales y buenoshermanos.
A Tony por ser un gran amigo dentro y fuera del laboratorio, por darme aventón atodas partes, por apoyarme cuando pasaba algunas dificultades y una disculpa porperder tu hacha en la Sierra Fría.
A la Dra. Marisa por ser una gran maestra, por aportarme grandes conocimientos,por todos sus consejos y sus agradables platicas, por apoyarme para ir a loscongresos y por confiar en mí.
A todos los amigos y amigas que hice la escuela y en el laboratorio, por losgrandiosos momentos que me hicieron pasar y por invitarme las cervezas. Sonmuchos así que no se enojen si no puse su nombre.
A los maestros que me dieron clases, por aportar su valioso conocimiento einspirarme para convertirme en hombre de Ciencia.
A Mordecai, no sé si alguien haya dedicado su trabajo a su mascota, pero loconsidero como mi amigo, ha sido una gran compañía en buenos y malosmomentos.
2
Agradecimientos
A la Universidad Autónoma de Zacatecas.
A la Unidad Académica de Ciencias Biológicas.
Al fondo mixto de fomento a la investigación científica (FOMIX), CONACYT-Gobierno del estado de Zacatecas por el financiamiento aportado con el proyectocon clave ZAC-2008-C01-109-149 denominado: estructuración del laboratorio dereferencia de especies en estatus de fauna silvestre en el estado de Zacatecas.
Al Laboratorio de Biología de la Conservación, donde se desarrollo el presentetrabajo de tesis.
A los sinodales que revisaron el presente trabajo de tesis, por su valioso aporte deconocimientos para mejorarlo.
3
INDICE
1. INTRODUCCIÓN ...............................................................................................10
2. ANTECEDENTES..............................................................................................12
2.1. Diversidad biológica en México. ..................................................................12
2.2. Relaciones interespecíficas: Depredación. ..................................................13
2.2.1. Competencia Interespecífica .................................................................14
2.3. Especies simpátricas en vida silvestre ........................................................15
2.4. Problemática de las especies invasoras y exóticas o introducidas a hábitatsnaturales.............................................................................................................16
2.5. Biologia y ecología del Coyote (Canis latrans) ............................................18
2.5.1. Taxonomía del Coyote ..........................................................................18
2.5.2. Descripción de la especie......................................................................18
2.5.4. Distribución y hábitat .............................................................................19
2.5.5. Aspectos reproductivos .........................................................................19
2.5.6. Hábitos alimenticios...............................................................................20
2.5.7. Comportamiento social y predatorio ......................................................21
2.6. Biología y ecología del Perro Feral (Canis lupus familiaris).........................22
2.6.1. Taxonomía de la especie ......................................................................22
2.6.2. Descripción de la especie......................................................................22
2.6.3. Características morfológicas .................................................................23
2.6.4. Distribución y hábitat .............................................................................24
2.6.5. Aspectos reproductivos .........................................................................25
2.6.6. Hábitos alimenticios...............................................................................25
2.6.7. Comportamiento social y predatorio ......................................................26
2.7. Competencia por recursos entre canidos: Perro y Coyote. .........................26
2.8. Problemática de los perros ferales ..............................................................27
2.9. Manejo de especies invasoras.....................................................................29
2.10. Análisis de hábitos alimenticios .................................................................31
2.11. Técnicas de estudio de hábitos alimenticios..............................................33
2.12. Muestras fecales y estudios de hábitos alimenticios .................................33
4
3. JUSTIFICACIÓN................................................................................................35
4. HIPÓTESIS........................................................................................................37
5. OBJETIVOS.......................................................................................................38
5.1. Objetivo General..........................................................................................38
5.2. Objetivos Particulares..................................................................................38
6. MATERIAL Y METODOS..................................... ¡Error! Marcador no definido.6.1. Área de estudio............................................................................................39
6.1.1. Descripción del área de estudio ............................................................40
6.2. Trabajo de campo........................................................................................43
6.2.1. Colecta e identificación de muestras fecales de depredadores.............43
6.3. Trabajo de laboratorio (análisis de hábitos alimenticios) .............................45
6.3.1.Lavado y separación de Ítems de muestras fecales...............................45
6.3.2.Identificación de ítems alimenticios. .......................................................46
6.3.3. Preparación e identificación de pelos ....................................................47
6.4. Análisis estadísticos ....................................................................................47
7. RESULTADOS...................................................................................................49
7.1. Identificación de muestras colectadas en campo ........................................49
7.2. Análisis de hábitos alimentarios...................................................................51
7.3. Dieta del coyote (Canis latrans)...................................................................52
7.4. Dieta del Perro feral (Canis lupus familiaris)................................................54
7.5. Comparación de dietas de coyote y perro feral ...........................................55
7. DISCUSIÓN.......................................................................................................60
7.1. Análisis de dieta invernal de coyote.............................................................61
7.2. Análisis de dieta invernal de perro feral .......................................................63
7.3. Comparación de la dieta del perro y el coyote.............................................64
7. CONCLUSIÓN...................................................................................................67
9. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................68
10. ANEXO ............................................................................................................82
5
INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Diagrama de flujo para llevar a cabo un óptimo manejo de depredadores
(Tomado de Gilbert et al., 1981; Rollins et al., 2004).............................................31
Figura 2. Sierra Fría, Laguna del Carretero. ..........................................................39
Figura 3. Sierra Fría, San Antonio de las Huertas. ................................................40
Figura 4. Zona de agostadero, Sierra Fria. ............................................................41
Figura 5. Area de muestreo. ..................................................................................42
Figura 6. Sierra Fría, Laguna del Carretero. ..........................................................43
Figura 7. Muestra fecal identificada en campo por medio de características
morfológicas...........................................................................................................44
Figura 8. Muestra fecal de coyote en procesamiento. ..........................................45
Figura 9. Muestra fecal de perro feral en procesamiento.......................................46
Figura 10. Número total de muestras fecales identificadas. ..................................50
Figura 11. Muestra fecal encontrada sobre materia foliar. .....................................50
Figura 12. Número de ítems identificados del total de muestras fecales colectadas.
...............................................................................................................................51
Figura 13. Comparación del numero ítems identificados en cada categoría
alimenticia entre perro feral y coyote. ..................................................................52
Figura 14. Número de ítems identificados en las muestras fecales de coyotes.....53
Figura 15. Número de ítems identificados en las muestras fecales de perros
ferales. ...................................................................................................................55
Figura 16. Comparativa de los ítems de la categoría alimenticia frutos.................57
Figura 17. Comparativa de los ítems de la categoría alimenticia mamiferos. ........57
Figura 18. Frecuencia de ocurrencia (FO%) y abundacia (A%) de los ítems
alimenticios consumidos por los coyotes y perros ferales .....................................58
Figura 19. Molares de roedor (Sigmodon sp.) encontrados en muestra fecal de
perro feral. .............................................................................................................83
Figura 20. Pelo de roedor (Peromyscus sp.) encontrado en muestra fecal de
coyote. ...................................................................................................................83
6
Figura 21. Pelo de roedor (Reithrodortomys sp.) encontrado en muestra fecal de
perro feral. .............................................................................................................83
7
RESUMEN
El coyote (Canis latrans) es una especie con gran adaptación, que por su
comportamiento para subsistir puede ocasionar conflictos con los pobladores de
las áreas rurales; el perro feral (Canis lupus familiaris) es una especie con un
comportamiento similar al que presentan los coyotes en varios aspectos, entre
ellos, el uso de recursos y hábitos alimenticios. El objetivo del presente estudio fue
establecer la dieta invernal del las especies simpátricas del coyote y perro feral en
el área natural de Sierra Fría en el Estado de Zacatecas, así como la comparación
entre la dieta de ambas especies en la zona. Para llevarlo a cabo, se realizó la
colecta e identificación por morfología para identificar excretas de coyote y perro
en el área de estudio, posteriormente, las muestras fecales se sometieron al
análisis e identificación de ítems alimenticios. Los resultados obtenidos del
análisis, fueron sometidos a la prueba estadística no paramétrica de U test de
Mann - Whitney para determinar diferencias de los datos obtenidos entre coyote y
perro feral, además de una prueba de análisis de diversidad de Shannon- Winner
para establecer la dieta más diversa entre estas especies. Los resultados
mostraron la presencia de 11 ítems alimentarios categorizados en: plantas,
mamíferos, insectos, frutos y otros, siendo el ítem más abundante en la categoría
de frutos (Arcthosthaplyos pungens); mientras que en mamíferos, la especie de
Preomyscus sp fueron compartidos en ambas especies. El análisis estadístico de
Mann- Whitney indicó que existe diferencia significativa entre las dietas de ambos
depredadores analizados; el análisis por categorías indicó que no hay diferencia
significativa entre las categorías de mamíferos (P>0.05, 0.920) y plantas (P>0.05
0.206). Por otro lado, el índice de Shannon-Winner indicó una dieta más diversa
en el perro en comparación con la del coyote. La dieta del coyote es diferente a la
del perro feral en la zona, presentándose solo una coincidencia en las categorías
de mamíferos, frutos y plantas, el perro feral presentó una dieta más diversa que
el coyote, lo que podría indicar una ventaja sobre el coyote en la utilización de
recursos. El perro feral presentó una dieta invernal flexible, la cual se modifica de
acuerdo a la disponibilidad de recursos en el área y la presencia del coyote.
8
Palabras clave: dieta invernal, Canis latrans, Canis lupus familiaris, hábitos
alimenticios, Sierra Fría Zacatecas.
9
ABSTRACT
Coyote (Canis latrans) is a species that shows great adaptation, its subsistence
behavior might cause conflict among local population in rural areas; feral dog
(Canis lupus familiaris) has similar behavior to coyote in various aspects, among
them, use of resources and feeding behavior. Objective of present project was to
establish winter diet of sympatric species, coyote and dog in the Protected Natural
Area of Sierra Fria, Zacatecas, also comparison of diets of both species in the
area. A collect of fecal samples was done to identify by morphology fecal samples
of coyote and dog within the study area, afterwards, fecal samples were submitted
to analysis and identification of alimentary items. Results shown in the analysis
were submitted for non-parametric statistical analysis. Mann-Whitney U test to
determine differences in data obtained between coyote and feral dog, also a
Shannon-Winner diversity test to establish species diet diversity. Results shown
indicate presence of 11 alimentary items, being the most abundant in category of
fruits (Arcthosthaplyos pungens); while mammal category shows that Preomyscus
sp. are shared by both species. Mann-Whitney statistic analysis shows a significant
difference between diets of the predators in the study; analysis by categories tells
that there is no significant difference between mammals (P>0-05, 0.920) and
plants (P>0.05, 0.206). Shannon-Winner analysis indicates a more diverse diet in
feral dogs than coyote. Coyote diet is different to that of feral dog in the zone,
presenting one coincidence in categories of mammals, fruits and plants; feral dog
shown a more diverse diet than coyote, which could be indicate of an advantage
over the coyote resource consumption. Feral dog presented a flexible winter diet,
which modifies according to disponibility of resources in the area and presence of
coyote.
Key words: Winter diet, Canis latrans, Canis lupus familiaris, alimentary behavior,
Sierra Fría Zacatecas.
10
1. INTRODUCCIÓN
El coyote (Canis latrans) es un canido de distribución Neártica, en México se
encuentra distribuido en gran parte del país; la especie se ha descrito como un
mesodepredador omnívoro y oportunista; habita alrededor de áreas rurales y
urbanas, donde se beneficia de los recursos humanos obteniendo alimento, agua
y refugio (Servin y Huxley, 1991; Bekoff y Gese, 2003). De acuerdo a
antecedentes referentes a sus hábitos alimenticios, se ha identificado su incursión
con el ganado y especies cinegéticas, lo que lo ha llevado a presentar conflictos
importantes con el humano, quien le adjudica grandes pérdidas económicas. Por
lo anterior, el coyote ha sido objeto de control dentro del manejo de fauna silvestre
durante décadas por ganaderos y propietarios de UMAs para tratar de erradicar el
problema (Bekoff y Gese, 2003). Los coyotes presentan la factibilidad de coexistir
con otros mesodepredadores como los zorros y los mapaches, usando los
recursos de manera similar; aún así, cuando las condiciones ambientales no son
propicias, puede presentarse la competencia con otro depredador con hábitos
similares a la especie (Guerrero et al., 2002).
Los perros ferales (Canis lupus familiaris) son perros domésticos que viven estado
silvestre, con alimentación independiente, sin ningún tipo de socialización con los
humanos. Son los cánidos con mayor distribución a nivel mundial, se pueden
adaptar a diversos hábitats, convirtiéndolos en una especie invasora o exótica.
Sus hábitos alimenticios son similares a los que presentan los coyotes, siendo
depredadores omnívoros y oportunistas (Green y Gipson, 1994; Vanak y
Gompper, 2009).
El uso de los mismos recursos entre depredadores simpátricos puede ser un
proceso que afecte la sobrevivencia de una de las especies implicadas; este
proceso se denomina competencia interespecífica, lo que puede resultar en la
exclusión de una de las especies del hábitat en uso (Hunter y Caro, 2008). El
coyote es una especie de hábitos similares a los perros domésticos, debido a esta
característica, la presencia de los perros en zonas naturales donde habita el
11
coyote, representa un potencial de posibles conflictos con esta y otras especies
silvestres presentes en la zona de estudio. La identificación de los hábitos
alimenticios y el uso de los recursos alimentarios es una información importante
dentro de las decisiones de manejo de poblaciones de fauna silvestre perjudicial,
con el fin de eliminar conflictos con los ganaderos y pobladores de áreas rurales,
por lo que el presente estudio representa uno de los primeros antecedentes
referentes a la biología de especies simpátricas como el coyote y el perro feral, así
como la aportación de información importante para el manejo de depredadores en
el área natural de Sierra Fría del Estado de Zacatecas.
Se sugiere que existe una intrusión de perros ferales en el área natural Sierra Fría
en el estado de Zacatecas, siendo un potencial problema para la conservación de
la vida silvestre en la zona.
12
2. ANTECEDENTES
2.1. Diversidad biológica en México.
México es un país considerado como megadiverso, resultado su ubicación
geográfica y de los procesos evolutivos, lo cual conlleva a una diversificación
natural. Esta complejidad biológica está relacionada con la gran heterogeneidad
del medio físico mexicano, que a su vez es producto de una historia geológica y
climática diversa (Espinoza y Ocegueda, 2008). El territorio mexicano comprende
alrededor del 1.6% de la superficie continental del planeta (1,972,547 km2) y en
este habitan alrededor del 12% de todas las especies de mamíferos (Ceballos y
Brown, 1995; Ceballos y Oliva, 2005). A pesar de que la diversidad biológica de
México es una de sus características más sobresalientes, aún existe escasa
información y conocimiento científico referente a esta (Ceballos et al., 2006).
En lo referente a países megadiversos, México ocupa el tercer lugar de
mamíferos a nivel mundial; el segundo lugar en especies de reptiles, el cuarto en
anfibios y plantas vasculares y el undécimo en especies de aves (Groombridge y
Jenkins. 2002. Ceballos y Oliva, 2005; Espinoza y Ocegueda, 2008). En relación a
los mamíferos, nuestro país está representado por 550 especies, que incluyen a
201 géneros, 46 familias y 13 órdenes, de las cuales 170 son endémicas. Las
ordenes más representativos de mamíferos son Chiroptera, Carnivora y Rodentia
(Ceballos y Arroyo-Cabrales, 2007). El orden Carnivora está representado en
México por 5 familias, 22 géneros y 32 especies. Existen en una amplia variedad
de tallas, desde alrededor de 100 g (Mustela frenata), hasta especies cuyos
individuos alcanzan pesos superiores de 70 kg como el Jaguar (Panthera onca), el
Puma o león de montaña (Puma concolor), y el Oso negro (Ursus americanus).
Teniendo una notable representación de carnívoros de talla mediana (entre 4 y 20
kg) también llamados mesocarnívoros, como el coyote (Servin, 2013).
A pesar de lo anterior, alrededor del 28% de todos los vertebrados en
México se encuentran en riesgo de extinción (Ceballos, 1993). Algunos mamíferos
mexicanos están presentantes en listas de especies con problemas de
13
conservación; se encuentran 131 mamíferos en el listado de IUCN y 61 en el
listado en CITES (Ceballos y Arroyo-Cabrales, 2007).
Los principales problemas que enfrenta una amplia variedad de mamíferos
silvestres en México son el cambio de uso de suelo, el crecimiento de las
poblaciones humanas, la destrucción de sus hábitats naturales, la cacería furtiva,
la introducción de especies exóticas y el cambio climático entre las causas más
importantes (Ceballos et al., 2006).
Desafortunadamente, en este siglo XXI, la mayoría de los mamíferos
silvestres pueden considerarse en peligro de extinción o con problemas de
conservación (Armella, 2011), por lo que se debe de considerar a la conservación
como prioritaria en el manejo de los recursos naturales del país, ya que es una
expresión de millones de años de evolución, representa una enorme fuente de
información biológica de recursos económicos, que pueden traducirse en
incrementos notables en la calidad de vida y bienestar de todos los mexicanos
(Ceballos, 1993).
2.2. Relaciones interespecíficas: Depredación.
Una comunidad ecológica está conformada de todas las poblaciones de
organismos en interacción dentro de un ecosistema. Cuando estas poblaciones
interactúan e influyen en la capacidad de sobrevivir y reproducirse de sus
integrantes, actúan como agentes de sección natural o coevolución. Las
interacciones interespecíficas más importantes son: competencia, depredación,
parasitismo y mutualismo. Si se consideran las interacciones en el medio tanto el
involucramiento de dos especies diferentes, puede clasificarse la relación
interespecífica de acuerdo a si cada una de las especies está siendo dañada o
beneficiada con la interacción (Estes et al., 2001; Audersik et al., 2011).
La depredación es un evento natural que implica una interacción biológica
entre dos especies, donde una (el depredador) consume a la otra (presa). Los
14
depredadores se encuentran en todos los ecosistemas del planeta e inician las
cadenas tróficas en la mayoría de estos. Todos los consumidores son
depredadores, estos incluyen todas las formas de vida, excepto los organismos
foto- y quimiosintéticos (Estes et al., 2001).
El concepto de depredador se aplica a las especies que se alimentan de
todo o parte de otra especie viva, excluyendo a saprofitos y carroñeros, que
consumen organismos muertos. Existen cuatro tipos de depredación; el
herbivorismo, el parasitismo, el canibalismo y el carnivorismo; este último es el
concepto clásico de la depredación, donde el depredador mata y come a la presa
animal (Sinclair et al., 2006). La influencia de los depredadores en la las
comunidades y ecosistemas, impactan sobre las poblaciones de las presas
principalmente (Estes et al., 2001).
El orden Carnívora es uno de los grupos de vertebrados más importantes,
el cual incluye una gran cantidad de depredadores que ocupan niveles intermedios
y superiores de las cadenas tróficas, ya que su dieta es exclusivamente, o en gran
parte, de carne; aunque algunos miembros de este Orden son omnívoros, como
es el caso de los prociónidos, úrsidos y algunos cánidos (Bueno, 1996; Morales y
Arroyo, 2012). La familia Canidae está formada por 36 taxa, incluidos en 13
géneros y 35 especies distribuidas ampliamente en todo el mundo, 155 de los 192
países tienen canidos (81%). Zorros, dingos, lobos, chacales, coyotes y perros
comprenden la familia. Los canidos son importantes depredadores en los
ecosistemas y se utilizan como indicadores ambientales. Varios canidos, como el
coyote (Canis latrans), los zorros (Vulpes vulpes) y los perros (C. lupus familiaris)
están envueltos en controversias de manejo de vida silvestre como la transmisión
de rabia, la depredación de ganado y la cacería (Sillero-Zubiri y McDonald, 2004).
2.2.1 Competencia Interespecífica
La interacción entre individuos que intentan usar los mismos recursos para
satisfacer sus necesidades, se le conoce como competencia, esta restringe el
15
tamaño de la población en una forma dependiente de la densidad (Audersik et al.,
2011). La competencia interespecífica es una interacción recíproca entre especies
diferentes de tipo inhibitorio. Ocurre cuando los organismos utilizan recursos
comunes (espacio, alimento, agua, etc.) que son escasos; en el cual, los
individuos de las especies en competencia no interactúan directamente sino a
través de su efecto en los recursos compartidos. (Sinclair et al., 2006; Álvarez-
Romero et al., 2008).
La capacidad de una especie introducida para desplazar competitivamente
a una especie nativa, o endémica, es un tema polémico en ecología, ya que
muchas ocasiones no se cuentan con los estudios suficientes y otras veces la
competencia se deduce a partir de información empírica y no se comprueba
experimentalmente; además de que probablemente los efectos de esta interacción
se observan a largo plazo (Álvarez-Romero et al., 2008).
2.3. Especies simpátricas en vida silvestre
Cuando dos vertebrados coexisten, simpatricamente, uno de los principales
mecanismos para reducir la competencia interespecífica y permitir la coexistencia,
es consumir presas diferentes. Al mismo tiempo, como la composición dietaría
está asociada al tamaño corporal de las especies de predadores, el grado de
competencia interespecífica depende en gran parte de las diferencias en el
tamaño corporal de los predadores potencialmente competidores (Pia et al., 2014).
Cuando los recursos son limitados, la competencia interespecífica entre
especies grandes de carnívoros simpátricos suele afectar a los carnívoros
pequeños y medianos Esta competencia interespecífica se convierte en
competencia por explotación de recursos compartidos o en competencia por
interferencia, lo que puede resultar en depredación intergremio, afectando a los
individuos de menor tamaño. En algunos casos de competencia por interferencia,
una de las especies simpátricas puede excluir competitivamente a otra especie
promoviendo su extirpación o extinción. Los carnívoros mas dominantes, ya sea
16
en tamaño y conductualmente, influyen de gran manera en la dinámica poblacional
de los carnívoros subordinados, tanto en la competencia por los recursos, como
en la depredación (Hunter y Caro, 2008).
Carnívoros simpátricos como el puma (Puma concolor) y el jaguar
(Phantera onca), se han adaptado para dividirse los recursos alimenticios escasos
en el medio, de tal manera que se reduce la competencia interespecifíca (Estrada-
Hernández, 2006). Sin embargo otros carnívoros simpátricos como el león
(Phantera leo) y la hiena (Crocuta crocuta) roban el alimento a los guepardos
(Acinonyx jubatus) y suelen atacarlos (Vanak y Gomper, 2009). Otro caso es el de
los coyotes, ya que en algunas áreas no suelen tolerar otros carnívoros dentro de
su ámbito hogareño, como los linces (Lynx rufus), y llega a matar canidos más
pequeños como el zorro veloz (Vulpes velox), el zorro kit (V. macrotis) y el zorro
gris (Urocyon cinereoargenteus), cuando los recursos son escasos (Gese y Bekoff,
2004).
2.4. Problemática de las especies invasoras y exóticas o introducidas ahábitats naturales
Las especies exóticas o introducidas son especies que se encuentran fuera
de su área de distribución natural o nativa, no acorde con su potencial de
dispersión natural. Estas especies son transportadas de un lugar a otro por el
hombre, algunas veces de manera intencional (como el ganado y los perros) y
otras por accidente (como los roedores y reptiles que han sido transportados por
barco). Un concepto relacionado y a veces confundido con el de especies exóticas
es el de especies invasoras, que son especies con una gran capacidad de
colonización y de dispersión. Muchas especies exóticas son invasoras por que se
han dispersado sin ayuda del hombre (Álvarez-Romero et al., 2008; Comité
Asesor Nacional sobre Especies Invasoras, 2010).
La invasión de especies puede tener impacto a todos los niveles biológicos,
desde el nivel individual, la alteración genética de las poblaciones y de su
17
dinámica poblacional, hasta la completa afectación de las comunidades animales y
vegetales, y por ende la transformación del paisaje. (IMTA, Conabio, GECI,
Aridamérica, The Nature Conservancy, 2007; Álvarez-Romaero et al., 2008). Los
vertebrados exóticos invasores pueden ejercer también su impacto sobre las
comunidades naturales o semi-naturales a través de la competencia (por
interferencia o por recursos) y la introducción de enfermedades y parásitos a las
poblaciones de animales nativos; algunas de las cuales pueden ser transmitidas
incluso al ser humano (Álvarez-Romero et al., 2008).
Algunos ejemplos de carnívoros introducidos son el del zorro rojo (Vulpes
vulpes) introducido de Europa a un área en California, EUA, en donde el zorro
nativo (Vulpes macrotis mutica) ha sido afectado por agresión directa; además
existen registros de competencia entre perros domésticos ferales y lobos dentro
de áreas naturales protegidas en Italia (Boitani, 2001). Otros ejemplos son la
desaparición de la tuatara (Sphenodon punctatus) en varias islas de Nueva
Zelanda por la introducción de una rata (Rattus exulans); la desaparición parcial
del demonio de Tazmania (Sarcophilus harrisi) y la extinción del tilacino
(Thylacinus cynocephalus) por parte de los perros ferales o dingos de Australia
continental (MacDonald y Thom, 2001).
Para México, el Sistema Nacional sobre Especies Invasoras de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) ha identificado
de manera preliminar, al menos, un total de 800 especies invasoras, que incluyen
a 665 plantas, 77 peces, 10 anfibios y reptiles, 30 aves y 6 mamíferos; a estas
cifras habría que sumarles el número de especies invasoras que, sin estar aún
verificadas con presencia en territorio nacional, representan un serio riesgo por
tener ocurrencia en países y regiones vecinas, además de las que ya se
encuentran en el país y no han sido monitoreadas (IMTA, Conabio, GECI,
Aridamérica, The Nature Conservancy, 2007).
18
2.5. Biología y ecología del Coyote (Canis latrans)
2.5.1. Clasificación taxonómica del Coyote
Clase Mammalia
Orden Carnivora
Suborden Caniformia
Familia Canidae
Género Canis
Especie Canis latrans (Say, 1823)
2.5.2. Descripción de la especie
El coyote (Canis latrans) es un cánido neártico, probablemente es el
carnívoro silvestre más exitoso del continente americano, ya que aún continua
extendiendo su área de distribución, en parte a su gran capacidad de adaptación a
diferentes ambientes y alimentos (Bekoff, 1984). También es el carnívoro más
estudiado en América, principalmente en Estados Unidos y Canadá (Aranda et al.
1995). El gran interés que existe por esta especie se debe a que se trata de un
importante depredador de animales domésticos, por otro lado, lo es de otras
especies que pueden ser potenciales plagas de cultivos como los lagomorfos y
pequeños roedores (Bekoff, 1984).
2.5.3. Características morfológicas
Los coyotes tienen una apariencia delgada; con una nariz estrecha, larga y
puntiaguda; grandes orejas puntiagudas; piernas esbeltas; pies pequeños y una
cola espesa de aproximadamente 40 centímetros de longitud. Su tamaño por lo
19
general varia de 1 a 1.5 metros, aunque los machos son más grandes y pesados
en promedio (Ca. 12.7 kg) que las hembras (Ca. 10.9 kg) (Bekoff y Gese, 2003).
El color y textura de la piel varían geográficamente; hacia el norte, el pelo
es más largo y grueso, rojizo con gris y negro, mientras que al sur son más rojizos
o amarillentos. Pueden tener manchas obscuras en las patas, el dorso, la base y
la punta de la cola. El vientre y la garganta son más pálidos que el resto del
cuerpo. Tiene una glándula en la base de la cola y las hembras poseen ocho
glándulas mamarias (Bekoff y Gese, 2003; Ceballos y Oliva, 2005).
2.5.4. Distribución y hábitat
El coyote es una especie de amplia distribución neártica, se encuentra
desde Alaska y oeste de Canadá hasta Panamá. En México, se encuentra
prácticamente en todo el país y recientemente se le ha registrado en Yucatán
(Servín y Chacón, 2005).
Habitan en casi todos los hábitats disponibles, incluyendo praderas,
bosques, desiertos, montañas y ecosistemas tropicales. Su capacidad de uso de
los recursos generados por los humanos les permite ocupar zonas urbanas. La
disponibilidad de agua puede limitar la distribución de los coyotes, como en
algunos ambientes desérticos (Bekoff y Gese, 2003), en México, principalmente
habitan en planicies con matorral xerófilo y pastizal (Servín y Chacón, 2005)
2.5.5. Aspectos reproductivos
Las hembras de coyote presentan un ciclo estral al año, este puede
presentarse durante los meses de enero a marzo, dependiendo de zona
geográfica en que se encuentren. El cortejo se comienza de 2 a 3 meses antes de
la copula. La gestación de las crías dura de 60 a 63 días. Las camadas son en
promedio de 5 a 6 cachorros, el tamaño de estas depende a la disponibilidad de
20
alimento. Pueden tener a las crías en laderas cubiertas por arbustos, taludes
empinados, matorrales, madrigueras de otros animales y troncos huecos (Andelt,
1995; Bekoff y Gese, 2003).
2.5.6. Hábitos alimenticios
El coyote es un depredador de tipo generalista oportunista, por lo regular el
consumo de los elementos de su dieta esta en relación a los cambios de
disponibilidad estacional. Incluye animales como lagomorfos, roedores, ungulados,
reptiles, aves e insectos (Servin y Huxley, 1991). El 90% de su dieta la constituyen
mamíferos, en un aproximado de 10 g hasta los 5.5 kg de peso (Gómez-Vázquez,
2005). Los lagomorfos son más importantes en zonas áridas, especialmente en
invierno; mientras que en los bosques, la dieta se inclina hacia los roedores como
los géneros Sigmodon sp., Neotoma sp. y Peromyscus sp. (Servin y Huxley, 1991;
Servín y Chacón, 2005). Es un importante depredador de animales domésticos,
tales como borregos (Ovis sp.), vacas (Bos taurus), caballos (Equus ferus
caballus) y perros (C. lupus familiaris) (Aranda et al., 1995).
Esta especie consume una gran variedad de frutos durante todo el año,
particularmente durante el verano, sean estos silvestres, como la manzanita
(Arctostaphylos sp.), tunas (Opuntia tuna), mezquite (Prospis sp.), frutos de cedro
(Juniperus sp.) ; o cultivos humanos, como el maíz (Zea mays), aguacate (Persea
americana), chile (Capsicum sp.), manzana (Manus sp.), tomatillo (Phisalis
philadelphica), entre otros (Servin y Huxley, 1991; Monroy et al., 2003). Se ha
determinado que los coyotes pueden incursionar en las áreas urbanas, en las que
sus dietas pueden incluir basura y desechos de las comunidades cercanas
(Mercado et al., 1997).
21
2.5.7. Comportamiento social y predatorio
Los coyotes son animales sociales, pero en menor grado que los lobos
(Canis lupus); viven en parejas, conformadas por un macho y una hembra,
conocidas como parejas alfa, pueden convivir por varios años, pero no toda la
vida. Existen también coyotes nómadas o transitorios, que viajan solos en grandes
aéreas, sin reproducirse, hasta que encuentran una hembra receptiva. Estos
canidos, tienen actividad durante el día y la noche, pero son más activos durante
periodos crepusculares. Su comunicación es a través de vocalizaciones, marcas
de olor y posturas como agresión, dominancia y gruñidos. Los coyotes son
capaces de aprender rápidamente como detectar y evitar al ser humano, sus
técnicas de control o manejo, como trampas y cebos con veneno (Andelt, 1995;
Bekoff y Gese, 2003).
Los estudios de comportamiento predatorio del coyote, demuestran que
diversos factores influyen en la capacidad para capturar pequeños mamíferos,
como la edad, el viendo, el hábitat y las condiciones de nieve. La presencia de la
pareja alfa es importante en el éxito del ataque, los cachorros generalmente no
participan en la cacería. Algunos autores sugieren que los coyotes son mejores
cazadores en hábitats semi-abiertos que en zonas boscosas, debido a sus pobres
habilidades de caza en zonas de vegetación densa (Bekoff y Gese, 2003; Hidalgo-
Mihart et al., 2004). Su plasticidad de comportamiento, ecología social, fisiología y
adaptabilidad de dieta, permite a esta especie no solo a explotar, sino a prosperar
en casi todos los ambientes naturales y modificados por los seres humanos
(Bekoff y Gese, 2003).
22
2.6. Biología y ecología del Perro Feral (Canis lupus familiaris)
2.6.1. Clasificación taxonómica del Perro Feral
Clase Mammalia
Orden Carnivora
Suborden Caniformia
Familia Canidae
Género Canis
Especie Canis lupus
Sub especie Canis lupus familiaris (Linnaeus, 1758)
2.6.2. Descripción de la especie
Los perros domésticos (Canis lupus familiaris) son una subespecie
domesticada del lobo (Canis lupus) que ha acompañado al hombre desde hace
aproximadamente 14,000 años (Koop et al., 2000). Son considerados como
animales de compañía y trabajo en casi todas las culturas (García-Londoño,
2008). Los perros se han convertido en un problema en muchas partes del mundo
debido a la irresponsabilidad de las personas en cuanto a la tenencia de
mascotas. Son abandonados o sueltos en las calles y zonas silvestres. Estas
situaciones provocan que los perros domésticos sean forzados a adaptarse a un
ambiente silvestre o simplemente sean aceptados por un grupo de perros ferales
cercanos; esta situación convierte a los perros en silvestres o ferales;
constituyendo así un problema para la industria ganadera por la depredación de
ganado y los intentos en la conservación de la fauna silvestre por la depredación
de especies en estatus de protección (Daniels y Bekoff, 1989; Green y Gipson,
1994; Zanini et al., 2008; Silva-Rodríguez et al., 2009; Vanak y Gompper, 2009).
23
Los perros ferales no son una categoría homogénea de animales, debido a
esto, se han propuesto una variedad de definiciones (García-Londoño, 2008). Se
pueden definir como aquellos que viven en un estado silvestre libre y sin comida
directa proporcionada por humanos intencionalmente, es decir, sin muestra de
socialización con los humanos (Daniels y Bekoff, 1989; Green y Gipson, 1994;
Boitini y Cuicci, 1995). La diferencia ente feral, callejero y otros tipos de perros
libres es una cuestión del grado de libertad (World Health Organization – World
Society for the Protection of Animals, 1990). El proceso de feralización desde una
perspectiva evolutiva, se ha visto como un proceso de domesticación en reversa
(Prince, 1984) o como un proceso ontogénico del comportamiento (Daniels y
Bekoff, 1989).
La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Protectora de Animales
(1990) realizaron otras clasificaciones para los perros domésticos con base al
grado de supervisión que se da a los perros:
1) Perro restringido o supervisado: Totalmente dependiente y totalmente
restringido supervisado.
2) Perro de familia: Totalmente dependiente y semi-restringido.
3) Perro de vecindario o Free-ranging: Semi-dependiente; semi-restringido o
sin restricción.
4) Perro feral: Independiente, sin restricción. Aunque puede necesitar de los
desperdicios humanos para su sustento, nadie es responsable de él.
2.6.3. Características morfológicas
En apariencia, los perros ferales no difieren mucho de los perros
domésticos, son canidos medianos, con patas largas, hocico alargado, cola
cilíndrica y peluda. Las pupilas son redondas con una fuerte intensidad lumínica,
poseen una glándula odorífera en la base de la cola. El cráneo posee grandes
24
seños frontales y crestas temporales muy juntas, generalmente unidas para formar
una cresta sagital. Las hembras poseen 6 pares de mamas. En la actualidad
existen unas 400 razas de perros distribuidas alrededor del mundo (Nowak, 1991;
Green y Gipson, 1994).
Todos los perros ferales son descendientes de los perros domésticos,
pueden manifestarse en una gran variedad de formas, tamaños, colores y razas.
Frecuentemente tienen la apariencia de pastor alemán o dando la apariencia de
“desaliñado” (Green y Gipson, 1994).
2.6.4. Distribución y hábitat
Probablemente el perro es el carnívoro más numeroso en el mundo, con
una abundancia aproximada de 500 millones de individuos (Daniels y Bekoff,
1989; World Health Organization–World Society for the Protection of Animals,
1990, Brickne, 2002) y en gran parte del mundo, los perros son ferales (Vanak y
Gompper, 2009). Están presentas en cualquier lugar donde existan personas y
que permitan que los perros se desplacen libremente o donde la gente abandona
a los perros ya no deseados (Green y Gipson, 1994).
Los perros ferales son frecuentemente encontrados en aéreas boscosas o
matorrales, en cercanías de los asentamientos humanos, también pueden ser
encontrados en áreas donde el acceso humano es limitado. Algunos estudios
sugieren que las poblaciones de perros ferales pueden cubrir distancias entre los
0.5 y 8.2 km por día. Los ámbitos hogareños para este tipo de perros van de 444 a
2,850 hectáreas (perros ferales en EUA), 141 a 2,451 hectáreas (vegetación
costera en Australia) y unas pocas hectáreas en zonas urbanas. Prácticamente
pueden habitar cualquier lugar, siempre y cuando exista disponibilidad de agua y
alimento (Nowak, 1991; Green y Gipson, 1994; Álvarez-Romero y Medellín-
Legorreta, 2005).
25
2.6.5. Aspectos reproductivos
Se ha observado que las hembras de perro feral presentan un estro en un
promedio de 2 veces al año, generalmente a finales de invierno o principios de
primavera y en otoño, con una duración aproximadamente 12 días. El tiempo de
gestación de las crías es de 63 días. (Nowak, 1991). La mayoría de los partos se
producen durante los meses de febrero-mayo, lo que indica que la crianza de los
cachorros incrementa en primavera (Boitini et al. 1995). El tamaño de las camadas
varía entre 3 y 10 crías. Las hembras generalmente no cavan madrigueras,
tienden a tener sus crías en sitios de vegetación densa y abundante o pueden
usar guaridas que antes fueron de coyotes o zorros. La madre amamanta a sus
crías por un periodo aproximado de 6 semanas (Nowak, 1991; Green y Gipson,
1994).
2.6.6. Hábitos alimenticios
Los perros ferales son considerados depredadores oportunistas, al igual
que los coyotes y poco dependientes de los humanos; dependiendo de su
cercanía a los asentamientos humanos (Vanak y Gompper, 2009); son hábiles
cazadores gregarios que se alimentan de una gran variedad de organismos, sus
presas van desde conejos, roedores, aves acuáticas lisiadas (Green y Gipson,
1994), pinnípedos (García-Aguilar, 2012), e incluso pequeños carnívoros silvestres
(Vanak y Gompper, 2009). Es considerado como depredador de venados, sin
embargo se ha demostrado que no afectan significativamente a las poblaciones de
estos organismos. De acuerdo con varios estudios se puede alimentar de una gran
variedad de frutos, vegetación verde, basura, animales muertos en carreteras y en
ocasiones pueden matar perros y gatos domésticos (Nowak, 1991, Green y
Gipson, 1994; Vanak y Gompper, 2009).
26
2.6.7. Comportamiento social y predatorio
Generalmente en vida silvestre, un perro feral presenta un comportamiento
evasivo y agresivo hacia el humano, difiriendo claramente su comportamiento en
comparación con los perros domésticos, aunque algunos individuos se pueden
comportar de una manera intermedia. Son canidos sociales, aunque también
pueden ser encontrados solitarios o en grupos con una hembra como jerarca. Los
perros ferales son altamente adaptables y su actividad se concentra durante el
amanecer, el atardecer y la noche, actitud similar a varios canidos salvajes. Viajan
en jaurías, o grupos, frecuentemente, con rutas bien definidas a los sitios de
reunión y guaridas, como los lobos (Nowak, 1991; Green y Gipson, 1994; Boitini y
Cuicci, 1995; García-Lodoño, 2008).
Como cualquier otro canido silvestre, los perros ferales dependen de su
habilidad para encontrar comida. Cuando cazan, consumen mucho de la presa
que matan; prefieren las viseras y los cuartos traseros, si es un animal
relativamente grande o todo el animal, si este es pequeño. A diferencia de los
perros domésticos cuando atacan a otros animales pueden herir y matar, pero rara
vez se los comen. Tal vez las características de un ataque de perros es
usualmente los rasguños y mordidas en las presas en varias partes del cuerpo
(García-Londoño, 2008)
2.7. Competencia por recursos entre canidos: perro feral y coyote.
En los canidos, la evolución hacia la hipercarnivoria, convirtió a estos
organismos en depredadores especializados. Esta es la causa más probable de la
prevalencia de la competencia interespecifíca entre canidos simpátricos. La
competencia interpecifíca tiende a ser más intensa entre los miembros grandes en
este gremio, debido a que las presas son más difíciles de capturar y representan
una cantidad de alimento considerable, que es digno de robarse y defender de
otros carnívoros. Algunos canidos retornaron al forrajeo, debido al gasto
energético que conlleva atrapar presas de gran tamaño (Wang et al., 2004)
27
La competencia interespecifíca suele afectar negativamente a los canidos
pequeños por miembros simpátricos más grandes de su gremio (Hunter y Caro,
2008; Vanak y Gompper, 2010); la dinámica competitiva entre los carnívoros
salvajes sugiere que la competencia integremios afecta la abundancia de las
poblaciones de algunos carnívoros, y pueden tener consecuencias negativas para
la estructura de las comunidades de estos (Vanak y Gompper, 2009).
Cuando poblaciones de carnívoros simpátricos compiten por recursos, tiene
como resultado la exclusión parcial o completa de al menos una de las especies
en competencia; la supresión de poblaciones de carnívoros simpátricos se da
entonces, por depredación directa, por comida y a través de dos formas de
competencia interespecífica: la competencia de explotación y la competencia por
interferencia, ambas en función a la disponibilidad de los alimentos (Vanak y
Gompper, 2009).
Se necesitan más estudios para evaluar los efectos de la competencia y
depredación de perros ferales a las diversas poblaciones de fauna silvestre; de
igual forma estudios para conocer los efectos de la eliminación y control de perros
ferales. La mayoría de los datos obtenidos hasta la fecha son de observaciones
personales, o registros indirectos de estudios destinados a otros objetivos (Young
et al., 2001).
2.8. Problemática de los perros ferales
Los perros ferales no son depredadores naturales, sino una especie
invasora introducida en hábitats silvestres. En el curso de su actividad interactúan
con la vida silvestre en múltiples niveles, como depredador (Butler y Du-Toit, 2002;
Galetti y Sazima. 2006; Campos et al., 2007; García-Aguilar, 2012), presa
(Edgaonkar y Chellam, 2002), competidor (Butler et al., 2004; Vanak et al., 2009) y
como vector de enfermedades (Trotman, 2003; Butler et al., 2004; Bradley y
Altizer, 2008, Pérez-Martínez, 2009; Cruz-Reyes, 2009). A pesar de esto, el
impacto de los perros en un ambiente natural no ha sido bien documentado y se
28
sabe poco de las interacciones entre el perro y carnívoros simpátricos (Vanak y
Gompper, 2009). En México, los perros ferales están incluidos en la lista de
“Especies Invasoras de Alto Impacto a la Biodiversidad”, de la Conabio (2010).
Existe poca evidencia de que la depredación de los perros ferales sea
suficientemente alta como para disminuir la disponibilidad de presas para otros
carnívoros (Vanak y Gompper, 2009). Pero si se ha demostrado que los perros
pueden tener impactos localizados significativos, que pueden conducir a una grave
disminución de algunas presas. Algunos estudios mencionan ejemplos de la grave
depredación y disminución poblacional de especies como los kiwis (Apteryx
australismantelli) en North Island, Nueva Zelanda, en este caso los perros ferales
depredaron el 57% de individuos contabilizados para tal estudio (Taborsky, 1988).
En Israel, los perros causaron el declive de la población de crías y hembras las
gacelas de montaña (Gazella gazella) (Manor y Saltz, 2004). Otro ejemplo es el
de las iguanas de las rocas (Cyclura carinata) en las Islas Caicos, en el Mar
Caribe, donde casi son extirpadas, debido a los altos niveles de depredación por
los perros y gatos ferales (Ritchie et al., 2014). En México, se ha documentado la
disminución de poblaciones de venado bura (Odocoileus hemionus cerrosensis) y
del conejo (Sylvilagus bachmani cerrosensis) dentro de la Isla de Cedros (Mellink,
1993).
Como cazadores oportunistas, los perros ferales pueden incluir en su dieta
otros carnívoros silvestres, como los zorros (Vulpes vulpes) (Marsack y Greg,
1990) y coatíes (Nasua nasua) (Campos et al., 2007); aunque no está claro que
porcentaje de ellos se consume (Vanak y Gompper, 2009). Se ha establecido que
los perros atacan y matan otros carnívoros, sin consumirlos, tales como hurones
(Mustela nigripes) (Miller et al. 1996), coyotes (Kamleret al. 2003) y zorros kit
(Vulpes macrotis) (Ralls y White, 1995).
La pérdida de ganado doméstico y animales de caza, es uno de los efectos
más negativos provocados por los perros ferales, visto desde una perspectiva
económica. El ganado y las aves de corral también pueden ser víctimas de heridas
lesiones y muerte por parte de los ferros ferales (Green y Gipson, 1994).
29
2.9. Manejo de especies invasoras
El impacto por las especies invasoras y exóticas es considerada la
segunda causa, a nivel global, de la perdida de la biodiversidad, sólo después de
la destrucción del hábitat (IMTA, CONABIO, GECI, Aridamérica, The Nature
Conservancy, 2007). Estas especies, desplazan a las especies nativas de flora y
fauna por competencia directa, depredación, transmisión de enfermedades,
modificación del hábitat y alteración de niveles tróficos. Por estas razones, la
conservación de la biodiversidad debe contemplar una detección temprana,
prevención, legislación y un manejo adecuado de las especies invasoras (Álvarez-
Romero et al., 2008; Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras, 2010).
Los efectos potenciales de una especie invasora son impredecibles y
pueden llegar a ser devastadores, por lo que las defensas más eficientes son la
prevención, detección y erradicación temprana. El manejo de las especies
invasoras no representa un objetivo de conservación en sí mismo, sino un
instrumento fundamental para alcanzar la conservación de la biodiversidad y
mantener el equilibrio de los hábitats (IMTA, CONABIO, GECI, Aridamérica, The
Nature Conservancy, 2007; Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras,
2010).
Antes de llevar a cabo algún tipo de control o manejo sobre depredadores
se propone seguir una serie de preguntas sobre el costo-beneficio del manejo
(Figura No.1; (Gilbert et al., 1981; Rollins et al., 2004); además, se debe tener una
base solida de estudios científicos de la especie invasora y del área donde habita,
además de tener consideración varios factores que pueden desequilibrar las
poblaciones de otras especies, sean estas presas u otros depredadores
(Knowlton, 1972).
Para la mayoría de las especies de mesocarnívoros, como los perros
ferales y coyotes, se carece de datos poblaciones, distribución real y hábitos
30
alimenticios, que permiten emitir juicios correctos acerca del nivel de riesgo, y
programas de manejo y conservación (Servin, 2013).
Los métodos de control pueden ser letales, como los cebos envenenados,
trampas de cuello, cacería aérea y terrestre; o también no letales como el
mejoramiento de hábitat, cercamiento de zonas de interés, trampas de jaula y la
esterilización (Green y Gipson, 1994; The State of Queensland Department of
Agriculture, Fisheries and Forestry, 2013)
Los programas de manejo de perros ferales deben considerar algunos
puntos: la educación pública y ambiental sobre el cuidado apropiado y
confinamiento de los perros; diseño e implementación de políticas públicas como
leyes que identifiquen a los dueños de perros que provocan daños ambientales y
que prohíban el abandono de perros no deseados; métodos humanitarios para su
sacrificio; especialistas en control de perros ferales que cuenten con instalaciones
y personal capacitado para su adecuado manejo; e investigación sobre especies
invasoras y sus impactos (Green y Gipson, 1994; IMTA, CONABIO, GECI,
Aridamérica, The Nature Conservancy, 2007).
31
Figura 1. Diagrama de flujo para llevar a cabo un óptimo manejo de depredadores (Tomado
de Gilbert et al., 1981; Rollins et al., 2004)
2.10. Análisis de dieta
La dieta o hábitos alimenticios de los carnívoros han sido ampliamente
estudiados en Norteamérica. Entre las especies más estudiadas se encuentran los
zorros, pumas, coyotes, mapaches, osos, jaguares, etc. (Guerrero et al., 2002).
Los estudios de dieta, con fines de manejo de fauna silvestre, proveen
información práctica y útil para realizar un correcto manejo de la especie de
interés. Incluye obtener información de especies preferidas, evaluación de daños a
31
Figura 1. Diagrama de flujo para llevar a cabo un óptimo manejo de depredadores (Tomado
de Gilbert et al., 1981; Rollins et al., 2004)
2.10. Análisis de dieta
La dieta o hábitos alimenticios de los carnívoros han sido ampliamente
estudiados en Norteamérica. Entre las especies más estudiadas se encuentran los
zorros, pumas, coyotes, mapaches, osos, jaguares, etc. (Guerrero et al., 2002).
Los estudios de dieta, con fines de manejo de fauna silvestre, proveen
información práctica y útil para realizar un correcto manejo de la especie de
interés. Incluye obtener información de especies preferidas, evaluación de daños a
31
Figura 1. Diagrama de flujo para llevar a cabo un óptimo manejo de depredadores (Tomado
de Gilbert et al., 1981; Rollins et al., 2004)
2.10. Análisis de dieta
La dieta o hábitos alimenticios de los carnívoros han sido ampliamente
estudiados en Norteamérica. Entre las especies más estudiadas se encuentran los
zorros, pumas, coyotes, mapaches, osos, jaguares, etc. (Guerrero et al., 2002).
Los estudios de dieta, con fines de manejo de fauna silvestre, proveen
información práctica y útil para realizar un correcto manejo de la especie de
interés. Incluye obtener información de especies preferidas, evaluación de daños a
32
cultivos, ganado y especies cinegéticas. También se puede conocer la variabilidad
estacional y la disponibilidad de alimentos principales, la dinámica poblacional
relacionada con factores nutricionales, entre otros aspectos (Korschgen, 1980;
Gallina-Tessaro, 2001; Sinclair et al., 2006).
En México, se tienen un número considerable de estudios de la dieta de los
coyotes en diferentes tipos de hábitats (Vela-Coiffier, 1985; Servin y Huxley, 1991;
Hidalgo, 1998; Servin, 2000; López-Soto, 2000; López-Soto et al., 2001; Guerrero
et al., 2004; Martínez-Vázquez et al., 2010). El enfoque principal de la mayoría de
los estudios es entender la ecología de la alimentación de este depredador se
debe a que el coyote suele habitar en zonas ganaderas y Unidades de Manejo
Conservación y Aprovechamiento de Fauna Silvestre (UMAs), estos estudios
tratan de conocer su impacto negativo hacia el ganado doméstico y animales de
interés cinegético (Servin y Huxley, 1991; López-Soto et al., 2001; Sillero-Zubiri y
McDonald, 2004). En los últimos años ese enfoque se ha tratado de cambiar, lo
que ha permitido demostrar la relevancia de la especie; además, estos estudios
sirven como herramientas para establecer planes y programas de conservación y
manejo (Korschgen, 1980; Guerrero et al., 2001).
A pesar de la gran distribución mundial de perros ferales cerca de zonas
rurales y en áreas naturales, existen relativamente pocos estudios que abordan
temas de alimentación y competencia con otros carnívoros silvestres (Vanak y
Gompper, 2009). La mayoría de los estudios se enfocan en conocer las presas
silvestres, solo unos pocos han examinado a los perros como competidores por
los recursos con otros depredadores (Boitaniet al., 1995; Butler y Du Toit, 2002;
Butler et al., 2004; Galetti y Sazima, 2006; Campos et al., 2007; Vanak y
Gompper, 2009). La información de la dieta de los perros ferales en México es
bastante escasa, hasta la fecha solo se ha publicado el trabajo de García-Aguilar
(2012).
33
2.11. Técnicas de estudio de hábitos alimenticios
Cada alimento disponible para un organismo tiene diferentes valores
nutricionales, así como un costo energético diferente para su captura y
procesamiento. Los animales tienen un tiempo limitado de energía, al desplazarse,
escoger su alimento, y otros elementos potenciales puede ser crítico para su
supervivencia y éxito evolutivo (Morrison et al., 1992; Gallina-Tessaro, 2001). Por
esta razón, los estudios de dieta deben ser realizados meticulosamente para
determinar cuáles son los alimentos más importantes para una especie animal por
el volumen y frecuencia que se encuentran en sus hábitos alimenticios (Gallina-
Tessaro, 2001).
Las técnicas de análisis varían con los objetivos y pueden ser muchas. La
mayoría se agrupan en 3 grandes categorías (Litvaitis et al., 1996):
1) Observacionales – donde se observa que comen los animales.
2) Sitios de alimentación – se mide o estima la cantidad de vegetación que
es consumida por los herbívoros.
3) Post ingestión – se identifica lo que consume un animal, ya sea en el
tracto digestivo, analizando los rastros que quedan en las heces o en
regurgitaciones.
Las técnicas de los análisis en carnívoros varían con los objetivos. Pueden
ser estudios rudimentarios utilizando métodos prácticos examinando el contenido
estomacal o métodos no invasivos examinando las heces de los animales (Gallina-
Tessaro, 2001).
2.12. Muestra fecales y estudios de hábitos alimenticios
El análisis de la dieta a partir de muestras fecales es la técnica más usada,
semeja el examen de contenidos del tracto digestivo. Esta técnica permite la
obtención de muchas muestras sin necesidad de sacrificar a los individuos,
34
además de que están disponibles todo el año. Es recomendable para
investigaciones en carnívoros, cuyas presas pueden ser identificadas por restos
óseos o pelos (Gallina-Tessaro, 2001; Aranda, 2012).
Las heces de la mayoría de las especies pueden ser identificadas por el
tamaño, forma, composición, olor y para mayor seguridad, se deben encontrar
huellas relacionadas (Aranda, 2012, teniendo precaución de que esta
identificación vaya acompañada de un método más consistente, como los análisis
genéticos moleculares procedentes de heces, pieles o pelos (Napolitano et al.,
2008; Fajardo et al., 2014). No obstante el material consumido no siempre es fácil
de identificar. En carnívoros, aunque muchas presas pueden ser identificadas
macroscópicamente, algunas partes pequeñas de los restos animales o vegetales
requieren el uso del microscopio para su identificación (Reynolds y Aebischer,
1991; Gallina-Tessaro. 2012).
El uso de técnicas no invasivas, como el análisis de heces, es una
alternativa viable y efectiva que permite obtener información sobre la dieta de
especies esquivas, de hábitos nocturnos o crepusculares y con poblaciones
generalmente poco abundantes como los carnívoros (Korschegen, 1987; Klare et
al., 2011; Zúñiga y Jiménez, 2010; Fajardo et al., 2014).
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el presente proyecto aporta
información referente a la dieta del coyote y perro feral, especies que ocurren
dentro de las áreas naturales protegidas en la región y de los cuales, no existe
suficiente información para el desarrollo de planes de conservación y manejo de
poblaciones.
35
3. JUSTIFICACIÓN
Los depredadores son especies clave en el equilibrio de los ecosistemas, no solo
controlan las poblaciones de las presas, sino también contribuyen al
funcionamiento de los hábitats de diferentes formas, como por ejemplo,
impactando directamente en las poblaciones de otros depredadores subordinados,
controlando el forrajeo excesivo por parte de los organismos herbívoros o
influyendo en el comportamiento de las presas. Los depredadores se han
enfrentado a la caza desmedida o al exterminio por parte de los humanos, debido
a que suelen catalogarse como animales peligrosos, plagas o fuertes
competidores por los recursos naturales. Cuando los depredadores desaparecen
de un ecosistema, comienzan efectos negativos que desencadenan la
desestabilización de las cadenas tróficas de los ecosistemas, llevándolos al
deterioro o transformándolos por completo. Por todo esto, es de suma importancia
la divulgación a la sociedad de los beneficios que trae consigo la protección y
conservación de los depredadores en los ecosistemas.
Los coyotes son importantes mesodepredadores, que tienen un papel fundamental
en los ecosistemas neárticos, ya que controlan las poblaciones de roedores y
lagomorfos, además que son agentes dispersores naturales de semillas. Esta
especie se encuentra en conflicto con el humano, debido a que se le relaciona con
la depredación de ganado y animales cinegéticos. Por lo que es un depredador al
que se le suele cazar indiscrimadamente, sin existir un plan de manejo previo. Su
desaparición parcial o total traería consigo efectos negativos en los habitas donde
vive.
La introducción de especies invasoras, como los perros ferales, a los ecosistemas
silvestres, trae consigo graves problemas ecológicos, por lo que es indispensable
que se realicen estudios sobre la biología y ecología de este tipo de especies,
para realizar un óptimo manejo de la especie invasora.
36
En las UMA’s cinegéticas y ANP’s se requiere información científica dentro de sus
planes de manejo sobre las poblaciones de depredadores nativos y depredadores
invasores, ya que posiblemente se necesita la aplicación de un plan de control o
manejo de depredadores en algunas zonas de estas aéreas de conservación.
En México se han realizado pocos estudios sobre los perros ferales; a nivel
regional no se ha realizado ningún estudio sobre esta especie invasora, por lo que
se requiere la generación de información científica relevante de la relación
ecológica y biológica que mantiene el perro feral con otras especies silvestres.
37
4. HIPÓTESIS
“Existe un uso de recursos alimentarios similares entre las especies de
coyote y perro feral en el área natural Sierra Fría, Zacatecas”.
38
5. OBJETIVOS
5.1. Objetivo General
Identificar la dieta alimentaria del coyote y el perro feral en el área natural
Sierra Fría, Zacatecas.
5.2. Objetivos Particulares
- Identificar el uso de los recursos alimentarios del coyote y perro feral en el
área natural Sierra Fría, Zacatecas.
- Evaluar similitudes y diferencias entre las dietas de perro feral y coyote en
el área natural de Sierra Fría, Zacatecas.
- Establecer la diversidad de dieta invernal del en el área natural Sierra Fría,
Zacatecas.
39
6. MATERIAL Y METODOS
6.1. Área de estudio
El estudio se realizó en el área natural Sierra Fría del estado de
Zacatecas, dentro de las comunidades pertenecientes al municipio de Villanueva,
La Laguna del Carretero, ubicada entre las coordenadas 22º 16' 45.1884"N, -102º
48' 25.3506"O; San Antonio de las Huertas, ubicada entre las coordenadas 22º 24'
3.9306"N, -102º 41' 26.3898"O; y El Cerro de la Gallina, entre las coordenadas 22º
27’ 2.001’’N, -102º 34’ 19.9986’’O, perteneciente al municipio de Genaro Codina.
Ambos municipios comparten la Sierra Fría y colindan con el estado de
Aguascalientes.
La selección de las áreas de estudio se sustentó con base en los criterios
establecidos por Bekoff (1984), y a la información referente a la ubicación de
poblaciones de coyote en el área en estudios anteriores (Mercado et al., 1997);
para cerciorarse de la presencia de poblaciones de coyote en los puntos de
estudio, se realizaron visitas de identificación de indicios de la presencia de
canidos (perros y coyotes) en los puntos de estudio (Aranda, 2012).
Figura 2. Sierra Fría, Laguna del Carretero.
40
6.1.1 . Descripción del área de estudio
La Sierra Fría es una región prioritaria para la conservación de la
biodiversidad, ya que se trata de un macizo de vegetación templada bien
conservada rodeada de zonas áridas (Arriaga et al., 2000).
La superficie de la Sierra Fría es de 1,491 km² con una altura de 2,150
metros sobre el nivel del mar. Los principales tipos de vegetación son en su
mayoría bosques de encino o asociaciones de encinos con otras especies.
También existen matorrales templados, áridos y subtropicales, chaparrales,
matorral crasicaule, matorral espinoso y pastizal natural (Rzedowski, 1986; Arriaga
et al., 2000).
Presenta un clima templado, con una temperatura media anual que oscila
entre 12°C y 18°C, la temperatura del mes más frío varia de -3°C y 18°C; la
temperatura del mes más caliente es mayor de 22°; la precipitación anual es de
Figura 3. Sierra Fría, San Antonio de las Huertas.
41
200 mm a 1,800 mm y la precipitación en el mes más seco de 0 mm a 40 mm;
lluvias de verano del 5% al 10.2% anual (Arriaga et al., 2000).
Las zonas de muestreo se encuentran rodeadas de grandes áreas
cercadas e impactadas por la actividad agrícola y ganadería extensiva; se observó
la presencia de brechas, asentamientos humanos y caminos activos, así como la
presencia de cuerpos de agua estacionales y artificiales (bordos, arroyos y una
presa). Las comunidades vegetales presentes en el área de estudio fueron
identificadas como pastizal natural, matorral xerófilo, matorral de manzanita y
bosque encino (Rzedowski, 1986)
Figura 4. Zona de agostadero, Sierra Fria.
42
Figura 5. Area de muestreo.
Mapa de las tres áreas de muestreo seleccionadas para este estudio, con la ubicación de los puntos de identificación de las hecesfecales de coyote y perro feral.
43
2. Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó durante el periodo que comprendió los
meses de diciembre del 2013 a marzo del 2014. Para el análisis de dieta, tanto de
perros como de coyotes, se llevo a cabo la recolección y análisis del contenido de
heces, método no invasivo muy utilizado en estudios de carnívoros (Reynolds y
Aebischer ,1991).
6.2.1. Colecta e identificación de muestras fecales de depredadores
Las áreas fueron muestreadas siguiendo la metodología de García-Aguilar
(2002), a través de transectos, con características lineales; el ancho de cada
transecto fue de 5-10 m, la longitud de cada transecto variando entre cada sitio.
Las rutas de los transectos fueron recorridas por 2 personas una sola vez y
georreferenciadas con Geoposicionador Satelital (GPS) (modelo GPS II Plus,
Figura 6. Sierra Fría, Laguna del Carretero.
44
marca GARMIN), y los rastros (excretas, huellas y restos) de mamíferos fueron
registrados.
Las muestras fecales de los canidos se recolectaron, en zonas cercanas a
las comunidades rurales, campos de ganadería extensiva, cerca de arroyos y
cañones, o sobre caminos de terracería, veredas, rocas y cobertura vegetal.
Se recolectaron las muestras fecales considerando criterios morfológicos
como tamaño, forma y diámetro, según los parámetros de las excretas de coyote,
establecidos por Aranda (2012), las cuales son de forma más o menos cilíndricas
y de color café oscuro, pero puede haber distintas variaciones, dependiendo de los
alimentos consumidos, cuando están principalmente formadas por pelo pueden
aparecer como tranzadas y terminadas en un delgado mechón; además de las
mencionadas, se tomaron en cuenta otras características como olor, lugar de
deposición, contenido y huellas asociadas, con el fin de asignarles
preliminarmente a una de las dos especies estudiadas (Figura 7).
Figura 7. Muestra fecal identificada en campo por medio de característicasmorfológicas.
45
Según los criterios de Tavizón (1998) y García-Aguilar (2002), las heces
de ambos canidos fueron fotografiadas y posteriormente colectadas de manera
individual en bolsas de plástico, etiquetadas con la fecha de colecta, sitio de
muestreo, especie de depredador y el nombre del colector; finalmente el punto de
colecta fue georeferenciado mediante GPS. Al llegar al laboratorio las muestras se
pusieron en refrigeración para su posterior análisis de contenido.
6.3. Trabajo de laboratorio (análisis de hábitos alimenticios)
6.3.1. Lavado y separación de Ítems de muestras fecales
Antes de realizar el procesamiento de las heces, cada muestra se pesó y
se describió el contenido aparente (Figura 8 y 9). Todas las muestras se
procesaron siguiendo las recomendaciones y el protocolo establecido por
Reynolds y Aebischer (1991). La metodología del lavado de heces es descrita en
el ANEXO I. Al final del proceso de secado, los ítems como frutos, semillas,
material foliar, material leñoso, exoesqueletos, piezas dentarias, uñas, huesos y
pelo de cada muestra fueron separados de forma manual con ayuda de un
estereoscopio y pinzas, cada ítem fue pesado y depositado en tubos de ensayo.
Figura 8. Muestra fecal de coyote en procesamiento.
46
6.3.2. Identificación de ítems alimenticios.
Las piezas dentarias se identificaron usando el criterio morfológico de las
claves dicotómicas de molares de Chomko (1980) (Figura 10). Las especies de
frutos se determinaron usando las claves dicotómicas de Rzedowskiy Rzedowski
(2005) y comparándolas con ejemplares de la zona de muestreo.
Los exoesqueletos de los coleópteros se identificaron con la descripción
morfológica de Ramirez-Salinas et al., (2011) de los estados larvarios de
escarabajos. En el caso de los organismos del orden Ortóptera se determinaron
en base a los criterios de morfológicos de Carpinera (2008).
Un ítem se consideró como un taxón que pudo ser identificado en las
heces. En la mayoría de los ítems se consideró un nivel taxonómico mayor (como
Género y Orden) por la dificultad de la identificación de los pequeños fragmentos
solo en algunos casos se llego hasta especie.
Figura 9. Muestra fecal de perro feral en procesamiento.
47
6.3.3 Preparación e identificación de pelos
Los pelos obtenidos se analizaron usando sus características internas
(patrón medular) y las marcas cuticulares (Aranda y Arita, 1987). Para las
impresiones cuticulares y de patrón medular de pelo se siguió el método de
preparación y caracterización de Monroy y Rubio (2003). Las técnicas de
preparación y fijación de pelos son descritas en el ANEXO II.
La identificación se realizó comparando las muestras con los catálogos de
pelos de Baca y Sánchez (2004) y Pech-Canché et al., (2009); además de seguir
las claves dicotómicas de Monroy y Rubio (2003).
6.3.4. Análisis estadísticos
Se utilizo estadística descriptiva para el análisis y descripción de la dieta de
perro y coyote en los puntos de muestreo. La importancia dietaría de cada ítem
fue expresado como la Frecuencia de Ocurrencia (número de heces en que se
encuentra dicho ítem dividido por el total de heces analizadas) y Abundancia
(número de presas de un taxón divido por el total de heces analizadas) (Hyslop
1980; Servin y Huxley, 1991).
La diversidad de los ítems consumidos por cada cánido se evaluó
mediante el Índice de Shannon–Wiener (Krebs, 1989), como sigue:
H = - ∑ (pi) (log2 pi)
H = Índice de diversidad
Pi = Proporción de la especie i del total de la muestra
48
Para establecer la diferencias en el consumo de ítems alimenticios entre la
dieta de coyote y perro feral en el área de estudio, se aplicó la prueba estadística
de U test de Mann-Witney, utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistics
20.
49
7. RESULTADOS
7.1. Identificación de muestras colectadas en campo
Se colectaron y analizaron un total de 61 muestras fecales, de las cuales
39 muestras son de perro feral y 22 de coyote (Figura 13), la mayoría de las
muestras fecales se encontraron sobre rocas y material foliar (Figura 14), cerca de
riachuelos o zonas poco impactadas por el hombre; solo algunas de las heces
colectadas se encontraron cerca de los asentamientos humanos, sobre caminos,
brechas y pastizales usados para el ganado. Las heces se identificaron de
acuerdo a las características morfológicas mencionadas por Aranda (2012). En
general las heces fecales presentaron un color de café oscuro a café claro, con un
alto contenido de semillas, exoesqueletos y pelo; su morfología natural se modificó
debido a la exposición ambiental, ya que una gran cantidad de muestras se
encontraron desintegradas. Las excretas de los coyotes presentaron un promedio
de15 a 20 cm de largo, y de 2 a 3.5 cm de ancho, las heces de perros presentaron
un promedio de15 a 20 cm de largo y de 3 a 4.5 cm de ancho. Estas
características de las heces coincidieron con las establecidas por el autor antes
mencionado.
50
Figura 10. Heces identificadas por especie y total de las mismas.
39
0
10
20
30
40
50
60
70
Perro Feral
Figura No.Figura 11. Muestra fecal encontrada sobre materia foliar.
50
Figura 10. Heces identificadas por especie y total de las mismas.
22
61
Perro Feral Coyote Total de Heces Fecales
No. De Heces Fecales Identificadas
Figura No.Figura 11. Muestra fecal encontrada sobre materia foliar.
50
Figura 10. Heces identificadas por especie y total de las mismas.
61
Total de Heces Fecales
Figura No.Figura 11. Muestra fecal encontrada sobre materia foliar.
51
7.2. Análisis de hábitos alimentarios
Los resultados del análisis de ítems alimenticios identificados en un total
de 61 muestras fecales colectadas, mostraron que la dieta invernal del coyote está
conformada por 9 ítems alimenticios y la dieta del perro feral está formada por 11
ítems alimenticios; de los cuales se identificaron 5 especies de roedores, 5
especies de frutos, una especie de felino y una especie de tayasuido, coleópteros,
ortópteros, y gramíneas (Figura 12). De acuerdo a los hallazgos durante el
análisis de las muestras fecales, se establecieron 5 categorías de ítems
alimenticios, los cuales se identificaron como: mamíferos, frutos, plantas, insectos
y otros (Figura 13).
Figura 12. Número de ítems identificados del total de muestras fecales colectadas.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
51
7.2. Análisis de hábitos alimentarios
Los resultados del análisis de ítems alimenticios identificados en un total
de 61 muestras fecales colectadas, mostraron que la dieta invernal del coyote está
conformada por 9 ítems alimenticios y la dieta del perro feral está formada por 11
ítems alimenticios; de los cuales se identificaron 5 especies de roedores, 5
especies de frutos, una especie de felino y una especie de tayasuido, coleópteros,
ortópteros, y gramíneas (Figura 12). De acuerdo a los hallazgos durante el
análisis de las muestras fecales, se establecieron 5 categorías de ítems
alimenticios, los cuales se identificaron como: mamíferos, frutos, plantas, insectos
y otros (Figura 13).
Figura 12. Número de ítems identificados del total de muestras fecales colectadas.
No. de Heces Fecales
51
7.2. Análisis de hábitos alimentarios
Los resultados del análisis de ítems alimenticios identificados en un total
de 61 muestras fecales colectadas, mostraron que la dieta invernal del coyote está
conformada por 9 ítems alimenticios y la dieta del perro feral está formada por 11
ítems alimenticios; de los cuales se identificaron 5 especies de roedores, 5
especies de frutos, una especie de felino y una especie de tayasuido, coleópteros,
ortópteros, y gramíneas (Figura 12). De acuerdo a los hallazgos durante el
análisis de las muestras fecales, se establecieron 5 categorías de ítems
alimenticios, los cuales se identificaron como: mamíferos, frutos, plantas, insectos
y otros (Figura 13).
Figura 12. Número de ítems identificados del total de muestras fecales colectadas.
No. de Heces Fecales
52
Figura 13. Comparación del numero ítems identificados en cada categoría alimenticia entre perroferal y coyote.
7.3. Dieta del coyote (Canis latrans)
Se identificaron 8 ítems alimenticios de 22 muestras fecales de coyote colectadas
en campo, de las cuales fueron identificados un total de 4 ítems de frutos, siendo,
manzanita (Arcostaphylos pungens) (36.58%), tunas (Opuntia sp.) (17.07%), chiles
(Capsicum spp.) (14.63%) y maíz (Zea mays) (7.35 %), dentro de esta categoría,
los chiles, las tunas y el maíz, solo se identificaron en las muestras de coyote. Los
frutos son la categoría más representativa en su dieta, con un 75.59% de los ítems
identificados; en cuanto a los mamíferos, fueron consumidos un par de especies
de roedores, los cuales son, Perognathus sp. (2.19%) y Peromyscus sp., (2.3%),
también se identificó como ítem un pecarí de collar (Tayassu tajacu), que
representó un 2.43% de abundancia en las muestras. Los mamíferos aparecen un
17.05%, como segundo ítem de importancia.
0
1
2
3
4
5
Mamiferos
Perro (Canis lupus familiaris)
No.deItems
52
Figura 13. Comparación del numero ítems identificados en cada categoría alimenticia entre perroferal y coyote.
7.3. Dieta del coyote (Canis latrans)
Se identificaron 8 ítems alimenticios de 22 muestras fecales de coyote colectadas
en campo, de las cuales fueron identificados un total de 4 ítems de frutos, siendo,
manzanita (Arcostaphylos pungens) (36.58%), tunas (Opuntia sp.) (17.07%), chiles
(Capsicum spp.) (14.63%) y maíz (Zea mays) (7.35 %), dentro de esta categoría,
los chiles, las tunas y el maíz, solo se identificaron en las muestras de coyote. Los
frutos son la categoría más representativa en su dieta, con un 75.59% de los ítems
identificados; en cuanto a los mamíferos, fueron consumidos un par de especies
de roedores, los cuales son, Perognathus sp. (2.19%) y Peromyscus sp., (2.3%),
también se identificó como ítem un pecarí de collar (Tayassu tajacu), que
representó un 2.43% de abundancia en las muestras. Los mamíferos aparecen un
17.05%, como segundo ítem de importancia.
Mamiferos Frutos Plantas Insectos Otros
Perro (Canis lupus familiaris) Coyote (Canis latrans)
52
Figura 13. Comparación del numero ítems identificados en cada categoría alimenticia entre perroferal y coyote.
7.3. Dieta del coyote (Canis latrans)
Se identificaron 8 ítems alimenticios de 22 muestras fecales de coyote colectadas
en campo, de las cuales fueron identificados un total de 4 ítems de frutos, siendo,
manzanita (Arcostaphylos pungens) (36.58%), tunas (Opuntia sp.) (17.07%), chiles
(Capsicum spp.) (14.63%) y maíz (Zea mays) (7.35 %), dentro de esta categoría,
los chiles, las tunas y el maíz, solo se identificaron en las muestras de coyote. Los
frutos son la categoría más representativa en su dieta, con un 75.59% de los ítems
identificados; en cuanto a los mamíferos, fueron consumidos un par de especies
de roedores, los cuales son, Perognathus sp. (2.19%) y Peromyscus sp., (2.3%),
también se identificó como ítem un pecarí de collar (Tayassu tajacu), que
representó un 2.43% de abundancia en las muestras. Los mamíferos aparecen un
17.05%, como segundo ítem de importancia.
Otros
Coyote (Canis latrans)
53
Figura 14. Número de ítems identificados en las muestras fecales de coyotes.
Respecto a la categoría de las plantas, se identificó materia foliar de gramíneas,
siendo el único ítem de esta categoría, representó el 2.43% en la dieta de los
coyotes, finalmente, como parte de la categoría otros, se encontraron restos de
basura humana solo en las muestras de coyote, siendo pedazos de cobija y bolsas
de plástico, que representaron el 8.87% de abundancia en las muestras. A
comparación de los perros ferales, no se encontraron restos de insectos en las
heces de los coyotes.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
MAM
IFER
OS
Mus
sp.
Pero
mys
cus
sp.
Rei
thro
dont
omys
sp.
No. deheces
53
Figura 14. Número de ítems identificados en las muestras fecales de coyotes.
Respecto a la categoría de las plantas, se identificó materia foliar de gramíneas,
siendo el único ítem de esta categoría, representó el 2.43% en la dieta de los
coyotes, finalmente, como parte de la categoría otros, se encontraron restos de
basura humana solo en las muestras de coyote, siendo pedazos de cobija y bolsas
de plástico, que representaron el 8.87% de abundancia en las muestras. A
comparación de los perros ferales, no se encontraron restos de insectos en las
heces de los coyotes.
Rei
thro
dont
omys
sp.
Sigm
odon
sp.
Felis
silv
estri
s ca
tus
Taya
ssu
taja
cuPe
rogn
athu
s sp
.
FRU
TOS
Opu
ntia
sp.
Arct
osta
phyl
os p
unge
nsJu
nipe
rus
depp
eana
Cap
sicu
mZe
a m
ays
INSE
CTO
SO
rthop
tera
Col
eopt
era
Coyote (Canis latrans)
53
Figura 14. Número de ítems identificados en las muestras fecales de coyotes.
Respecto a la categoría de las plantas, se identificó materia foliar de gramíneas,
siendo el único ítem de esta categoría, representó el 2.43% en la dieta de los
coyotes, finalmente, como parte de la categoría otros, se encontraron restos de
basura humana solo en las muestras de coyote, siendo pedazos de cobija y bolsas
de plástico, que representaron el 8.87% de abundancia en las muestras. A
comparación de los perros ferales, no se encontraron restos de insectos en las
heces de los coyotes.
PLAN
TAS
Poac
eae
OTR
OS
Sem
illas
Basu
ra
Coyote (Canis latrans)
54
7.4. Dieta del Perro feral (Canis lupus familiaris)
Se identificaron 11 ítems alimenticios de 39 muestras fecales de perro
feral colectadas en campo. Los frutos son la categoría más consumida por los
perros ferales (43.67%), aunque solo se consumieron 2 especies, estas fueron
abundantes, las cuales corresponden a los frutos de Arctostaphylos pungens
(34.48%) y los frutos de Juniperus deppeana (9.9%); los ortópteros consumidos
por los perros ferales se identificaron hasta la categoría taxonómica Orden, debido
a que las muestras estaban muy destruidas, lo que dificulta su identificación. Los
perros consumieron un total de 28.73% de ortópteros (chapulines) y un 8.04% de
Phyllophaga sp. (estado inmaduro). Dentro de las muestras se encontraron restos
de hormigas, que no representaron porciones mínimas en la dieta de este cánido;
la categoría insectos representa el 36.81%, siendo la segunda categoría de
importancia en la dieta del perro feral; la categoría mamíferos fue la más diversa
de ítems, aunque no representó una gran cantidad de alimento (11.45%). Se
identificaron un total de 5 taxones de mamíferos los cuales fueron Peromyscus
sp.(6.89%), Mus sp. (1.14%), Reithrodontomys sp. (1.14%), Sigmodon sp.
(1.14%), además de un gato doméstico (Felis silvestris catus) (1.14%), siendo los
roedores los mamíferos más abundantes de la dieta (11.09%).
55
Dentro de la categoría de las plantas solo se encontró material foliar de
gramíneas (Poaceae), al igual que en los coyotes, las cuales representaron el
6.89% del total de las muestras; dentro de las muestras fecales se encontraron
semillas las cuales no fueron identificadas, las cuales representaron el 2.29% de
los ítems, se incluyeron de la categoría otros ya que no se identificaron.
7.5. Comparación de dietas de coyote y perro feral
Los frutos son la categoría de mayor importancia, con un 53.91%
consumido, donde el 35.16% de frutos corresponden a Arctostaphyllos pungens
(Figura 16); los mamíferos conformaron el 13.28% del total de las muestras; esta
categoría fue constituida principalmente por roedores con el 11.72%. Peromyscus
sp. representó el 5.47% de los ítems identificados, siendo el único mamífero
consumido por ambos canidos y con mayor frecuencia de consumo (Figura 17).
Los insectos solo fueron encontrados en la dieta de los perros, siendo el 25% de
0
5
10
15
20
25
30
MAM
IFER
OS
Mus
sp.
Pero
mys
cus
sp.
Rei
thro
dont
omys
sp.
No. deheces
Figar. No. 19. Grafica No. 5. Número de ítems identificados en las heces fecales de perros ferales.Figura 15. Número de ítems identificados en las heces fecales de perros ferales.
55
Dentro de la categoría de las plantas solo se encontró material foliar de
gramíneas (Poaceae), al igual que en los coyotes, las cuales representaron el
6.89% del total de las muestras; dentro de las muestras fecales se encontraron
semillas las cuales no fueron identificadas, las cuales representaron el 2.29% de
los ítems, se incluyeron de la categoría otros ya que no se identificaron.
7.5. Comparación de dietas de coyote y perro feral
Los frutos son la categoría de mayor importancia, con un 53.91%
consumido, donde el 35.16% de frutos corresponden a Arctostaphyllos pungens
(Figura 16); los mamíferos conformaron el 13.28% del total de las muestras; esta
categoría fue constituida principalmente por roedores con el 11.72%. Peromyscus
sp. representó el 5.47% de los ítems identificados, siendo el único mamífero
consumido por ambos canidos y con mayor frecuencia de consumo (Figura 17).
Los insectos solo fueron encontrados en la dieta de los perros, siendo el 25% de
Rei
thro
dont
omys
sp.
Sigm
odon
sp.
Felis
silv
estri
s ca
tus
Taya
ssu
taja
cuPe
rogn
athu
s sp
.
FRU
TOS
Opu
ntia
sp.
Arct
osta
phyl
os p
unge
nsJu
nipe
rus
depp
eana
Cap
sicu
mZe
a m
ays
INSE
CTO
SO
rthop
tera
Col
eopt
era
Perro (Canis lupus familiaris)
Figar. No. 19. Grafica No. 5. Número de ítems identificados en las heces fecales de perros ferales.Figura 15. Número de ítems identificados en las heces fecales de perros ferales.
55
Dentro de la categoría de las plantas solo se encontró material foliar de
gramíneas (Poaceae), al igual que en los coyotes, las cuales representaron el
6.89% del total de las muestras; dentro de las muestras fecales se encontraron
semillas las cuales no fueron identificadas, las cuales representaron el 2.29% de
los ítems, se incluyeron de la categoría otros ya que no se identificaron.
7.5. Comparación de dietas de coyote y perro feral
Los frutos son la categoría de mayor importancia, con un 53.91%
consumido, donde el 35.16% de frutos corresponden a Arctostaphyllos pungens
(Figura 16); los mamíferos conformaron el 13.28% del total de las muestras; esta
categoría fue constituida principalmente por roedores con el 11.72%. Peromyscus
sp. representó el 5.47% de los ítems identificados, siendo el único mamífero
consumido por ambos canidos y con mayor frecuencia de consumo (Figura 17).
Los insectos solo fueron encontrados en la dieta de los perros, siendo el 25% de
PLAN
TAS
Poac
eae
OTR
OS
Sem
illas
Basu
ra
Figar. No. 19. Grafica No. 5. Número de ítems identificados en las heces fecales de perros ferales.Figura 15. Número de ítems identificados en las heces fecales de perros ferales.
56
los ítems consumidos. Las plantas, representadas solo por gramíneas en ambas
dietas, fueron el 5.47%. La categoría, otros, fue representada por basura, en
coyotes y semillas no identificadas en perro feral, con el 2.34% del total de los
ítems alimenticios. Se encontraron dos grandes categorías de alimentos para los
perros y los coyotes en las zonas de estudio durante el invierno, los frutos y los
mamíferos, ambos suman el 67.19% del alimento consumido en invierno.
57
Figura 16. Comparativa de los ítems de la categoría alimenticia Frutos.
Figura 17. Comparativa de los ítems de la categoría alimenticia mamíferos.
0
5
10
15
20
25
30
No. deheces
0
2
4
6
No. deheces
57
Figura 16. Comparativa de los ítems de la categoría alimenticia Frutos.
Figura 17. Comparativa de los ítems de la categoría alimenticia mamíferos.
Perro (Canis lupus familiaris)
Coyote (Canis latarns)
Perro (Canis lupus familiaris)
Coyote (Canis latrans)
57
Figura 16. Comparativa de los ítems de la categoría alimenticia Frutos.
Figura 17. Comparativa de los ítems de la categoría alimenticia mamíferos.
Perro (Canis lupus familiaris)
Coyote (Canis latarns)
Perro (Canis lupus familiaris)
Coyote (Canis latrans)
58
Categoría de AlimentosPerros Coyotes
FO (%) A (%) FO (%) A (%)
MamíferosMus sp. 2.56 1.14
Peromyscus sp. 15.38 6.89 4.54 2.43
Reithrodontomys sp. 2.56 1.14
Sigmodon sp. 2.56 1.14
Felis silvestris catus 2.56 1.14
Tayassu tajacu
Perognathus sp.
4.54
22.72
2.43
12.19
FrutosOpuntia Sp. 31.81 2.43
Arctostaphylos pungens 76.92 34.48 68.18 36.58
Juniperus deppeana 20.51 9.19
Capsicum 27.27 14.63
Zea mays 13.63 7.31
Insectos
Orthoptera 64.10 28.73
Phyllophaga sp. 17.95 8.08
PlantasPoaceae 15.38 6.89 4.54 2.43
OtrosBasura 9.10 8.87
Semillas (no identificadas) 2.56 2.29
Nº de Ítems consumidosNº de heces
11
39
8
22
Figura 18. Frecuencia de ocurrencia (FO%) y abundancia (A%) de los ítems alimenticiosconsumidos por los coyotes y perros ferales.
59
De acuerdo al resultado de comparación estadística con la prueba No
Paramétrica de U de Mann - Whitney de muestras independientes, en las
categorías, Mamíferos (P>0.05, 0.920) y Plantas (P>0.05 0.206), no existe
diferencia significativa entre las dietas; a comparación de las categorías Insectos
(P<0.05, 0.000) y Frutos (P<0.05, 0.007), en las que la diferencia es considerable.
Las pruebas de índice de diversidad de Shannon-Wiener dieron como
resultado que la diversidad de ítems alimenticios consumidos en invierno por los
perros ferales (H’= 3.0314) es mayor que la consumida por los coyotes
(H’=2.5408).
60
7. DISCUSIÓN
De acuerdo a la identificación de las características morfológicas y
registros realizados en campo y laboratorio, se establece que la Sierra Fría forma
parte del área de distribución del coyote, y que en esta zona existe la presencia de
perros domésticos que, por las observaciones realizadas, sean de poblaciones
ferales, tal como lo establecen Nowak, (1991) y Green y Gipson, (1994). De las
muestras colectadas en campo, se identificó en mayor porcentaje heces de perro,
las cuales, se encontraron distribuidas dentro áreas naturales poco impactada,
como en zonas altamente impactadas por actividades humanas (zonas ganaderas,
zonas agrícolas, asentamientos humanos, etc.). El área natural Sierra Fría se
encuentra rodeada de comunidades rurales pertenecientes a los estados de
Zacatecas y Aguascalientes (Arriaga et al., 2000); se ha mencionado que los
perros ferales son los cánidos silvestres más abundantes y con mayor distribución
a nivel mundial los cuales, son frecuentemente encontrados en áreas boscosas o
de matorrales en cercanías de asentamientos humanos y que además, tienen una
alta capacidad de sobrevivir en áreas donde el acceso humano es limitado (Green
y Gipson, 1994; Brickner, 2002).
En cuanto al coyote, las muestras fecales se identificaron en un menor
porcentaje, solo localizadas en áreas poco impactadas y con mayor cobertura
vegetal; algunos autores establecen que las zonas deforestadas y de pastoreo
favorecen el establecimiento de nuevas poblaciones de esta especie, debido a que
los hábitats abiertos mejoran sus posibilidades de tener una cacería exitosa
(Hidalgo-Mihart et al., 2004); lo cual define la capacidad de esta especie de habitar
y adaptarse en un gran número de hábitats, en los que se incluyen los pastizales,
bosques, montañas, zonas áridas; además pueden sobrevivir cerca de áreas
rurales y urbanas (Gese y Bekoff, 2004); por lo anterior, el área de Sierra Fría
presenta las condiciones óptimas para la distribución del coyote, ya que se
encuentran comunidades vegetales de pastizal natural, bosque de encino y
matorral de manzanita (Rzedowski, 1986).
61
7.1. Análisis de dieta invernal de coyote
De acuerdo al análisis de hábitos alimenticios en las muestras fecales de
coyote, se identificaron un total de 8 ítems alimenticios en heces de coyote en el
área natural Sierra Fría, los frutos fueron la categoría más representativa en la
dieta del coyote observado en el área de estudio, los ítems consumidos son:
Arcostaphylos pungens (36.58%), Opuntia sp. (17.07%), Capsicum (14.63%) y
Zea mays (7.35%). Se ha determinado que el consumo de frutos en esta especie
es notable durante todas las estaciones del año, lo cual podría indicar que es la
base de su alimentación (Guerrero et al., 2004), además de que puede ser un
aspecto ecológico benéfico para diversas especies de vegetales, ya que favorece
la propagación de poblaciones vegetales para el aumento de su distribución en
otras áreas, después de ser expulsadas las semillas en las excretas del coyote
(Monroy et al., 2003). Los resultados referentes a la cantidad de frutos
identificados en el presente estudio, coincidieron con lo descrito en otro estudio
realizado en la Estación Biológica “Agua Zarca” en parte de la Sierra Fría del
estado de Aguascalientes, donde los frutos fue la categoría más importante
(Martínez-Vázquez et al., 2010), así como en los resultados descritos para análisis
de dieta de la especie en la costa norte de Jalisco (Guerrero et al., 2004), en
donde se establece que los frutos de A. pungens son el ítem de mayor consumo
en invierno para esta especie, y que se diferencian de los resultados descritos en
el estudio de Servin y Huxley (1991) en un bosque de encino, donde el consumo
de este fruto en invierno son en bajas proporciones. En cuanto a los frutos de
Opuntia sp, se ha establecido que son comunes en las zonas áridas y en menor
cantidad a comparación de estudios realizados en zonas desérticas, donde se
describen como especies más frecuentes en la dieta de los coyotes, sobre todo en
temporada seca (Grajales-Tam y González-Romero, 2014). Los frutos cultivados
por el hombre como el chile (Capsicum) y el maíz (Zea mays), son consumidos en
mayor cantidad y comúnmente cerca de zonas rurales y suburbanas (Guerrero et
al.2004). Servin y Huxley (1991) mencionan que la relación costo beneficio y la
62
optimización de recursos se hace más eficiente para la especie al consumirlas
sobre otros frutos cuando estos son abundantes, ya que les aportan la energía
neta necesaria para efectuar sus funciones fisiológicas y conductuales en invierno,
época donde se lleva a cabo su periodo reproductivo, lo que sugiere que este
cánido es un forrajeador optimo.
Los mamíferos identificados en las muestras fecales de los coyotes son
poco diversos y consumidos en cantidades pequeñas, los cuales, Perognathus
sp. (2.19%) y Peromyscus sp., (2.3%). y Tayassu tajacu (2.43%); otros trabajos
destacan el consumo de mamíferos como principal fuente de aliementos, en
especial de micro-mamíferos en invierno (Servin y Huxley, 1991; Aranda et al.,
1995; López-Soto, 2000; López-Soto et al., 2001; Cruz-Espinoza et al., 2010;
Grajales-Tam y González-Romero, 2014), estas diferencias son atribuidas a la
capacidad del coyote para substituir elementos en su dieta que pueden implicar
una mayor facilidad para su obtención y un menor gasto de energía. El consumo
de mamíferos, aves y reptiles, está en relación con su disponibilidad y facilidad de
captura (Aranda et al., 1995), por ejemplo se reporta que el género Perognathus,
roedores que se encuentran comúnmente en la dieta de los coyotes, en invierno
disminuyen su actividad, por lo que es mínima la biomasa que aporta (López-Soto
et al., 2001). En cuanto al consumo de T. tajacu en la dieta del coyote, se ha
registrado a la Sierra Fría como área de distribución natural del jabalí de collar
(Arriaga et al., 2000); esta especie ya ha sido reportada como parte de la dieta del
coyote en otros estudios (Grajales-Tam y González-Romero, 2014); en algunas
heces se encontraron restos de bolsas de plástico y de tela, lo que sugiere una
posible intromisión a áreas cercanas a asentamientos humanos o zonas de
desecho, esta situación ha sido reportada por otros autores como Aranda et al.,
(1995). Por otro lado, en las heces de coyote analizadas en el presente estudio, no
se encontraron restos de insectos, aunque se ha establecido que los coyotes
consumen artrópodos en la mayoría de los hábitats, ya sea por la ausencia de
mamíferos o por la alta disponibilidad de estos (Grajales-Tam y González-Romero,
2014), estos resultados muestran que es un depredador oportunista, pero con una
63
dieta poco diversa a comparación de otros estudios en realizados en invierno
(Servin y Huxley, 1991; López-Soto et al., 2001).
7.2. Análisis de dieta invernal de perro feral
En el análisis realizado en muestras fecales de perro feral en el presente
estudio, se identificaron un total de 11 ítems alimentarios, la categoría de mayor
consumo por parte de esta especie en el área de estudio fueron los frutos, que al
igual que en la dieta observada en el coyote, la especie vegetal Arctostaphylos
pungens fue el ítem más frecuentemente observado en esta categoría para los
perros ferales, probablemente debido a la gran abundancia y disponibilidad de
este arbusto en la Sierra Fría (Rzedowski, 1986), También se identificó la
presencia de frutos de Juniperus deppeana, aunque en menor cantidad; ambos
frutos se encuentran presentes de manera común en la dieta de varios mamíferos
silvestres como osos, linces, zorras, coyotes, conejos y roedores (Vázquez-Yanes
et al., 1999; Márquez-Linares et al., 2006), esta categoría de alimento se ha
descrito como una fuente energética de fácil obtención en estudios dietarios de
varios autores (Campos et al. 2007; Butler y du Toit, 2007; Vanak y
Gompper,2009).
Por otro lado, en el presente estudio se identificó que los insectos
constituyeron una parte importante en la dieta de los perros ferales los cuales, se
observaron en un alto porcentaje de exoesqueletos de saltamontes (Ortóptera) en
las excretas colectadas en campo; las poblaciones de estos artrópodos son
abundantes en zonas semiáridas que rodean a la Sierra Fría (Lozano-Gutiérrez y
España-Luna, 2009); así mismo se encontraron en las excretas restos de larvas
del escarabajo Phyllophaga sp., los cuales son considerados plaga de los cultivos
de maíz (Marín-Jurillo y Bujanos-Mullis, 2008).
Respecto a la presencia de mamíferos en las muestras fecales analizadas,
se identificó la presencia de cuatro especies de roedores, Peromyscus sp, Mus sp,
64
Reithrodontomys sp y Sigmodon sp., así como un individuo de la especie Felis
silvestris catus; esta categoría de ítems no fue tan diversa como ha sido descrita
en otros estudios, donde se representaron como la principal fuente de alimento
(Butler y du Toit, 2007; Mitchel y Banks, 2005; Vanak y Gompper, 2009;García-
Aguilar, 2012). Los micro-mamíferos, como los roedores, son una presa frecuente
de los perros ferales (Nowak, 1991; García-Aguilar, 2012). Por otro lado, se
sugiere que la presencia de gatos (F. silvestris catus) en la dieta de perros,
pueden ser debido a que comúnmente son atacados y cazados por parte de
perros ferales (Green y Gipson, 1994).
La identificación de material foliar de gramíneas (Poaceae) en porcentajes bajos
fue observada en ambas especies analizadas en el presente estudio; su presencia
aún permanece en discusión respecto a su consumo en la dieta de cánidos tanto
en los perros como en los coyotes; en donde se sugiere que posiblemente es
debido a su ingesta accidental al consumir animales o frutos, aunque algunos
autores mencionan que son ingeridas a propósito, ya que actúan como un agente
desparasitante (López-Soto et al., 2001), sin embargo en México, los estudios
sobre la dieta de perros ferales hasta la fecha son escasos.
7.3. Comparación de la dieta del perro y el coyote
De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de hábitos alimenticios
invernales de coyote y perro feral, se identificaron un total de 11 ítems alimenticios
de las heces fecales de ambas especies, los cuales se incluyeron en 5 categorías,
frutos, mamíferos, plantas, insectos y otros. Ambas especies tuvieron la presencia
de tres ítems que se traslaparon, Peromyscus sp. en la categoría mamíferos,
Arctostaphylos pungensen la categoría frutos y Poceae en la categoría plantas.
Los resultados del presente estudio muestran que el traslape de ítems
alimentarios entre el coyote y perro feral es limitada, en lo referente a este punto
algunos autores sugieren que los carnívoros simpátricos se adaptan para dividirse
los recursos alimenticios escasos en el medio, de manera que se reduce la
65
competencia interespecífica (Estrada-Hernández, 2006); pero al respecto, no
existe suficiente información acerca de la comparación de dieta entre perro feral y
coyote.
Por otro lado, el resultado del índice de diversidad de Shannon-Wiener
que indicó que los ítems alimentarios consumidos en invierno por los perros
ferales fue más diverso que los ítems de coyote; otros estudios sobre dieta de
canidos simpátricos indicaron que la diversidad de la dieta de perro feral depende
de la cantidad de recursos disponibles, y que puede ser más o menos diversa
(Silva-Rodríguez et al., 2010) que la de sus competidores simpátricos (Vanak y
Gompper, 2009). Respecto a la diversidad de la dieta de coyote comparada con
otros canidos simpátricos, se ha sugerido que la variedad de ítems alimentarios
depende de la disponibilidad de alimento y el hábitat donde se desarrolla el
coyote, ya que en zonas donde el alimento es abundante, su dieta es diversa,
formada hasta por 40 ítems alimenticios, además de que su dieta se traslapa en
un 50% con otros carnívoros (Guerrero et al. 2002).
Los resultados observados en el presente estudio, indican que ambas
especies de cánidos tienen estrategias tróficas distintas, la del perro está basada
en la diversidad de consumo de micro-mamíferos e insectos, y la del coyote se
centra en el consumo de frutos, lo anterior indica que es posible que ambos
cánidos tengan una relación de evasión y coexistencia con diferentes recursos
compartidos cuando estos son variados; aunque no se puede descartar la
presencia de una segregación de nicho y fragmentación de poblaciones, producida
por la competencia, por el uso e interferencia ya documentada entre carnívoros
simpátricos (Gil-Sanches, 1998; Vanak y Gommper. 2009). Tal observación se
desprende de lo que anteriormente se describe y que, de acuerdo a las
observaciones realizadas en el presente proyecto, hubo menor presencia del
coyote que del perro, a lo anterior, Monroy et al., (2003) sugiere que las
actividades humanas pueden afectar de manera negativa el uso de hábitat por
66
parte del coyote, mientras que la heterogeneidad del paisaje le ofrece más presas.
Se ha definido en algunos estudios, que las especies del perro y coyote, son
cánidos simpátricos, por lo que existe la posibilidad de que pueda existir una
competencia por recursos, ya que ambas especies presentan hábitos hogareños y
alimenticios similares, son considerados depredadores oportunistas, ya que se
caracterizan por su adaptabilidad a diferentes condiciones de disponibilidad de
recursos, (Green y Gipson, 1994; Gese y Bekoff, 2004), cuando las poblaciones
de carnívoros simpátricos, compiten por los mismos recursos, esta competencia
tiene resultados en los patrones espaciales, como la exclusión parcial o total de
una población de al menos una especie (Emmel, 1975; Vanak y Gommper. 2009,
2010).
De acuerdo a lo observado en el presente estudio, existe una posibilidad
de que las poblaciones de perro estén desplazando directa o indirectamente a las
poblaciones de coyote, ya que la localización de muestras de perro feral en el área
de estudio fue más extensa que las muestras de coyote, lo que podría indicar
mayor presencia de esta especie dentro del área analizada, aunque aún existen
pocos estudios que examinen el rol de los perros ferales como competidor por
recursos con otros carnívoros silvestres, se ha establecido que los perros son
potenciales competidores por interferencia y en algunos casos por uso de
recursos; especialmente son vulnerables los carnívoros de tamaño medio, los
cuales presentan tácticas de evasión contra los perros como lo harían contra otro
competidor intergremio (Hunter y Caro. 2008; Vanak y Gommper. 2010). Los
perros aún conservan características de los lobos, además de adquirir con la
domesticación una mayor plasticidad en el desarrollo de su conducta, rasgos que
los hacen importantes competidores dentro del gremio de los carnívoros (Boitani y
Ciucci. 1995).
67
7. CONCLUSIONES
- La dieta invernal del coyote en el área de estudio consistió en cuatro
categorías de ítems alimenticios en los cuales predominaron los frutos y
mamíferos, lo que lo reitera como un omnívoro generalista oportunista.
- El perro feral es una especie invasora presente en el área de estudio, su
dieta invernal consistió en cinco categorías de ítems alimenticios diferentes en los
cuales, predominaron los frutos y los insectos, siendo un depredador generalista
oportunista.
- Las dietas invernales de coyote y perro feral en el Área de Sierra Fría
fueron diferentes respecto a la diversidad y cantidad de ítems alimenticios, por lo
que se rechaza la hipótesis de trabajo; sin embargo, existe un traslape entre tres
categorías en menor grado.
- El perro feral presentó una dieta invernal flexible, la cual se modifica de
acuerdo a la disponibilidad de recursos en el área.
-Se necesitan estudios referentes al monitoreo de poblaciones de coyote y
perros ferales, así como un estudio de dinámica poblacional de coyote en la zona
de estudio para evaluar los efectos de la competencia y depredación de perros
ferales a las poblaciones de fauna silvestre.
68
9. BIBLIOGRAFÍA
Álvarez-Romero J y RA Medellín. 2005. Canis lupus. Vertebrados superiores
exóticos en México: diversidad, distribución y efectos potenciales. Instituto de
Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. Bases de datos SNIB-
CONABIO. Proyecto U020. México. D.F. 1-19 p.
Álvarez-Romero J, RA Medellín, A Oliveras de Ita, H Gómez de Silva y O
Sánchez. 2008. Animales exóticos en México: una amenaza para la biodiversidad.
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto de
Ecología, UNAM, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México,
D.F. 518 p.
Andelt WF. 1995. Behavior of coyotes in Texas. Symposium Proceedings Coyotes
in the Southwest: A Compendium of Our Knowledge. 43p.
Aranda M. 2012. Manual para el rastreo de mamíferos silvestres de México.
Conabio. México D.F. 103-109 p.
Aranda M y H Arita.1987. Técnicas para el estudio y clasificación de pelos.
Cuadernos de Divulgación. INIREB. Xalapa, Veracruz. 21p.
Aranda M, López-Rivera N y L López-De Buen. 1995. Hábitos alimentarios del
coyote (Canis latrans) en la sierra del Ajusco, México. Acta Zoológica Mexicana.
65: 89-99.
Arriaga L, JM Espinoza, C Aguilar, E Martínez, L Gómez y E Loa. 2000. Regiones
terrestres prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de
la Biodiversidad, México.
69
Armella MA. 2011. Mamíferos mexicanos en peligro de extinción. México: Revista
digital universitaria UNAM. 12(1): 4-5.
Audesirk T, Audesirk G y BE Byers. 2011. Biology: Life on Earth whit physiology
(9th Edition). Pearson Education Inc. United States. 1008 pp.
Bacca II y Sánchez-Cordero. 2004. Catalogo de pelos de guardia dorsal en
mamíferos del estado de Oaxaca, México. Anales del Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México. Serie Zoología. 75(2): 383-437.
Bekoff M. 1984. Coyote. En: Chapman y Feldhame. (Eds). Wild Mammals of North
America. Biology, Management and Economics. The John´s Hopknis Univ. Press.
Maryland, USA. 1147 p.
Bekoff M y EM Gese. 2003. Coyote (Canis latrans). En: Feldhamer G A,
Thompson BC y JA Chapman. 2003. Baltimore, Maryland, Johns Hopkins
University Press. 467-481 p.
Boitani L. 2001. Carnivore introductions and invasions: their success and
management options. En: John L. Gittleman, Stephan M. Funk, David W.
Macdonald y Robert K. Wayne. Carnivore Conservation. Cambridge University
Press, Cambridge, U.K. 123-144 p.
Boitani L y P Ciucci. 1995 .Comparative social ecology of feral dogs and wolves.
Ethology Ecology & Evolution. 7(1): 49-72.
Boitani L, F Francisci, P Ciucci y G Andreoli. 1995. Population biology and ecology
of feral dogs in central Italy. En: The domestic dog: its evolution, behaviour, and
interactions with people (ed.). Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom. 217–244 p.
70
Bradley CA y S Altizer. 2008. Urbanization and the ecology of wildlife diseases.
TRENDS in Ecology and Evolution. 22(2): 95-102.
Brickner I. 2002. The impact of domestic dogs (Canis familiaris) on wildlife welfare
and conservation: a literature review. With a situation summary from Israel.
University of Harare, Zimbabwe. 2-16 p.
Bueno F. 1996. Importancia Ecológica de los Carnívoros. En: García-Peréa R.,
Baquero RA, Fernández-Salvador R. y Gisbert J. (eds.). Los Carnívoros,
Evolución, Ecología y Conservación (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas Museo Nacional de Ciencias Naturales, Sociedad Española para la
Conservación y el Estudio de los Mamíferos, España. 171-182 p.
Butler, JRA y JT Du-Toit. 2002. Diet of free-ranging domestic dogs (Canis
familiaris) in rural Zimbabwe: implications for wild scavengers on the periphery of
wildlife reserves. Animal Conservation. 5:29–37.
Butler JRA, Du-Toit JT y J Bingham. 2004. Free-ranging domestic dogs (Canis
familiaris) as predators and prey in rural Zimbabwe: threats of competition and
disease to large wild carnivores. Biological Conservation. 115:369–378.
Campos CB, Esteves CF, Ferraz K, Crawshaw PG y LM Verdade. 2007. Diet of
free-ranging cats and dogs in a suburban and rural environment, south-eastern
Brazil. Journal of Zoology London. 273:14–20.
Carpinera JL. 2008. Encyclopedia of Entomology. University of Florida. Springer
Science. Florida, USA.
Causey MK y CA Cude. 1980. Feral dog and white tailed deer interactions in
Alabama. Journal of Wildlife Management. 44: 481-483.
71
Ceballos G. 1993. Especies en peligro de extinción. El Tercer planeta, Medicina y
Ecología. BoehringerIngelheim–México. México D.F.
Ceballos G y J Arroyo-Cabrales. 2007. Lista actualizada de los mamíferos de
México 2012. Revista Mexicana de Mastozoología Nueva época. 2(1): 27-80.
Ceballos G y G Oliva. 2005. Los mamíferos silvestres de México. México
(D.F.):CONABIO – Fondo de Cultura Económica. 986 p.
Ceballos G y JH Brown. 1995. Global patterns of mammalian diversity, endemism,
and endangerment. Conservation Biology, 9: 559-568.
Ceballos G et al. 2006. Vertebrados terrestres. En: Atlas de la cuenca Lerma-
Chapala. Cotler-Ávalos H, Mazari-Hiriart M, De Anda-Sánchez J. (eds). México:
SEMARNAT. 193 p.
Chomko SA. 1980. Identification of North America rodent teeth. In: Gilbert BM.
(Eds.). Mamalian Osteology. Publusher B. Miles Girbert. Wyoming, USA. 72-109 p.
Cruz-Reyes A. 2009. Fauna feral, fauna nociva y zoonosis. En: Lot, A. y Cano-
Santana, Z. (Eds.) Biodiversidad del ecosistema del Pedregal de San Ángel.
Sección: Restauración, conservación y manejo. Universidad Nacional Autónoma
de México. 453-461 p.
Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras. 2010. Estrategia nacional
sobre especies invasoras en México, prevención, control y erradicación. Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional de
Áreas Protegidas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México.
72
Daniels TJ y M Bekoff. 1989. Feralization: the making of wild domestic animals.
Behavioural Processes. 19: 79-94.
Edgaonkar A y R Chellam. 2002. Food habit of the leopard, Panthera pardus, in
the Sanjay Gandhi National Park, Maharashtra, India. Mammalia. 66: 353–360.
Espinosa, D y S Ocegueda. 2008. El conocimiento biogeográfico de las especies y
su regionalización natural. En: Capital natural de México. Vol. I: Conocimiento
actual de la biodiversidad. México: CONABIO. 621 p.
Estes J, Crooks K, Holt R. 2001. Ecological role of predators. Encyclopedia of
biodiversity. Academic Press. 878 p.
Fajardo U, Cossios D y Pacheco V. 2014. Dieta de Leopardus colocolo (Carnivora:
Felidae) en la Reserva Nacional de Junín, Junín, Perú. Revista peruana de
biología. 21(1): 061 – 070.
Galetti, M e I Sazima. 2006. Impact of feral dogs in an urban Atlantic Forest
fragment in Southeastern Brazil. Natureza & Conservação. 4(1): 146-151.
Gallina-Tessaro S. 2011. Técnicas para conocer la dieta. En: Manual de Técnicas
para el estudio de la Fauna. (eds). Gallina-Tessaro S y C López-González.
Instituto de Ecología A.C. Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro,
México. 236-257 pp.
Garcia-Aguilar, MC. 2012. Monitoreo de la población de perros ferales en la Isla de
Cedros, Baja California, y las amenazas a la Mastofauna nativa. Acta Zoológica
Mexicana. 28(1): 37-48.
Garcia-Londoño, AF. 2008. Ecología Comportamental Y Etología De Una Jauría
De Perros Ferales (Canis lupus familiaris) Al Interior Del Humedal De La Conejera,
73
Bogotá D.C., Colombia. Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, Colombia. 62 p.
Gil-Sánchez, JM. 1998. Dieta comparada del gato montés (Felis silvestrs) y la
jineta (Genetta genetta) en un area de simpatria de las Sierras Subbeticas (Se
España). Miscellanea Zoolígica. 21(2): 57-64.
Gilbert DL, Schmidt JL y CW Schwartz. 1981. Big Game of North America: Ecology
and Management. Stackpole Books. Harrisburg, Pa. USA.
Gómez-Vásquez EA. 2005. Importancia del coyote para la ganadería en el Valle
de Perote. Tesis de Maestría. Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz,
México. 118 p.
Groombridge B y MD Jenkins. 2002. World atlas of diversity: Earth’s living
resources in the 21st century. USA (California): University of California Press. 352
pp.
Guerrero S, Badii MH, Zalapa SS y JA Arce. 2004. Variación espacio-temporal en
la dieta del coyote en la costa norte de Jalisco, México. Acta Zoológica Mexicana.
20(2): 145-157.
Guerrero S, Badii MH, Zalapa SS y AE Flores. 2002. Dieta y nicho de alimentación
del coyote, zorra gris, mapache y jaguarundi en un bosque tropical caducifolio de
la costa sur del estado de Jalisco, México. . Acta Zoológica Mexicana. 86: 119-
137.
Hidalgo M. 1998. Hábitos alimentarios del coyote (Canis latrans) en un bosque
tropical caducifolio de la costa de Jalisco, México. Tesis de licenciatura. Facultad
de Ciencias, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. México. 56 pp.
74
Hidalgo-Mihart MG, Cantú-Salazar L, Gonzales-Romero y CA López-González.
2004. Historical and present distribution of coyote (Canis latrans) in Mexico and
Central America. Journal of Biogeography. 31: 2015-2018.
Hunter J y T Caro. 2008. Interpecific competition and predation in American
carnivore families. Ethology Ecology & Evolution 20: 295-324.
Hyslop J. 1980. Stomach contents analysis. A review of methods and their
applications. Journal Fishery Biology 17:411-429.
IMTA, CONABIO, GECI, Aridamérica y The Nature Conservancy. 2007. Especies
invasoras de alto impacto a la biodiversidad. Prioridades en México. Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua. Jiutepec, Morelos, México.
Kamler JF, Keeler K, Wiens G, Richardson C. y PS Gipson. 2003. Feral dogs,
Canis familiaris, kill coyote, Canis latrans. The Canadian Field-Naturalist. 117:
123–124.
Klare U, J.F. Kamler & D.W. Macdonald. 2011. A comparison and critique of
different scat-analysis methods for determining carnivore diet. Mammal Review.
41(4): 294-312.
Knowlton FF. 1972. Preliminary interpretations of coyote population mechanics
with some management implications. Journal of Wildlife Management, 36 (2): 369-
382.
Koop B, Burbidge M, Byun A y U Rink. 2000. Ancient DNA Evidence of a Sperate
Origin for North American Indigenous Dogs. En: Crockford, SJ. Eds. Dogs Through
Time: An Archaeological Perspective. Proceedings of the firs ICAZ Symposium on
the History of the Domestic Dog. Victoria, B.C., Canadá.
75
Korschgen LJ. 1980. Procedimientos para el análisis de los hábitos alimentarios.
En: TR Rodriguez (ed). Manual de gestión de vida silvestre. USA. 191-134.
Krebs CJ. 1989. Ecological methodology. Harper Collins Publisher, New York.
López-Soto J. 2000. Predación de coyote (Canis latrans texensis) en venado cola
blanca (Odocoileus virginianus texanus) en Anáhuac, Nuevo León, México. Tesis
Maestría. Universidad Autónoma de Nuevo León. 39 p.
López-Soto JH, García-Hernández RE y MH Badii. 2001. Dieta Invernal del Coyote
(Canis latrans) en un rancho del noreste de México. Ciencia Nicolaita. 27: 27-35.
Lozano-Gutiérrez, J y MP España-Luna. Ecología y control biológico del chapulín
Brachystola spp. en Zacatecas. Primera edición. Universidad Autónoma de
Zacatecas. Pp. 139-150
Macdonald, DW y MD Thom. 2001. Alien carnivores: unwelcome experiments in
ecological theory. En: John L. Gittleman, Stephan M. Funk, David W. Macdonald y
Robert K. Wayne. Carnivore Conservation. Cambridge University Press,
Cambridge, U.K.
Marín-Jarillo, A y R Bujanos-Muñiz Especies del complejo "gallina ciega" del
género Phyllophaga en Guanajuato, México. Agricultura Técnica en México.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 34 (3):
349-355.
Márquez-Linares MA, Jurado E y S González-Elizondo. 2006. Algunos aspectos
de la biología de la manzanita (Arctostaphylos pungens HBK) y su papel en el
desplazamiento de bosques templados por chaparrales. Ciencia UANL. 9: 57-64.
76
Martínez-Vázquez J, González- Monroy RM y D Díaz-Díaz. 2010. Hábitos
alimentarios del coyote en el parque nacional Pico de Orizaba. Therya 1(2): 145-
154.
Mellink E. 1993. Biological conservation of Isla de Cedros, Baja California, México:
assessing multiple threats. Biodiversity and Conservation. 2: 62-69.
Mercado M, Mondragón PC, Ramos SS y GP Tavizón. 1997. Hábitos alimenticios
de los depredadores de Sierra Fría en el estado de Zacatecas, México. Memorias
del XIV Congreso Nacional de Zoología. Instituto de Ecología Guanajuato. 85 p.
Miller B, Reading RP y S Forrest. 1996. Prairie Night: Black-Footed Ferrets and the
Recovery of Endangered Species. Smithsonian Institution Press, Washington, DC,
USA.
Monroy O y R Rubio. 2003. Clave para la identificación de mamíferos del Estado
de México a través del pelo de guardia dorsal. Universidad Autónoma del Estado
de México. Toluca, México, 115 pp.
Monroy O, Ortega AM y A Velázquez. 2003. Dieta y abundancia relativa del
coyote: Un dispersor potencial de semillas. En: Velázquez A, Torres A y A Bocco.
(Eds). Las enseñanzas de San Juan: Investigación participativa para el manejo de
recursos naturales. Mexico, DF. INE-Semarnat. 26: 565-591
Morales-Mejia FM y J Arroyo-Cabrales. 2012. Estudio comparativo de algunos
elementos de las extremdades de las familias Felidea y Canidae (Mammalia,
Carnivora). Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas. 15(2): 75-84.
Morrison ML, Marcot BG y RW Mannan. 1992. Wildlife habitat relationships.
University of Winsconsin Press.
77
Napolitano C, Bennett M y WE Johnson. 2008. Ecological and biogeographical
inferences on two sympatric and enigmatic Andean cat species using genetic
identification of faecal samples. Molecular Ecology 17: 678-690.
Nowak RM. 1991. Walker's mammals of the world. The Johns Hopins University
Press. Baltimore, Maryland, EUA.
Pech-Canché JM, Sosa-Escalante JE y ME Koyoc Cruz. 2009. Guía para la
identificación de pelos de guardia de mamíferos no voladores del estado de
Yucatán, México. Revista Mexicana de Mastozoología. 13: 7-33.
Pérez-Martínez M. 2009. La sobrepoblación de perros no domiciliados: un
problema social vinculado con la difícil tarea de educar. Temas de Ciencia y
Tecnología.
Pia MV, Baldi R y A Mangeaud. 2014. La importancia de los roedores en la dieta
de dos carnívoros simpátricos bajo diferentes contextos de disponibilidad de
presas en la pampa de Achala, Cordoba. Nótalas faunísticas. 2(164):1-7.
Ramírez-Salinas C, Morón MA y AE Castro-Ramírez. 2011.Descripciones de los
estados inmaduros de cuatro especies de Phyllophaga, Paranomala y
Macrodactylus (Coleoptera: Melolonthidae) de los altos de Chiapas, México. Acta
Zoológica Mexicana. 27(3): 527-545.
Ralls K y PJ White. 1995. Predation on San Joaquin kit foxes by larger canids.
Journal of Mammalogy. 76: 723–729.
Reynolds JC y NJ Aebischer. 1991. Comparison an quantification of carnivore diet
by feacal analysis: acritique, with recommendations based on a study of the Fox
Vulpes vulpes. Mammal Rev. 21(3): 97-122.
78
Ritchie EG, Dickman CR, Letnic M y AT Vanak. 2014. Dogs as predators and
trophic regulators. En: Gompper ME. (Eds). Free-Ranging Dogs and Wildlife
Conservation. Oxford University Press. United Kingdom.
Rollins DJ, Brooks R, Elledge M, Mapston J, Allen R, Kott M, McDougall R, Taylor,
Cearley, Brandenberger D y A Gilliat. 2004. Predator control as a tool in
wildlife management. Texas Cooperative Extension publication B-6146. College
Station. 29pp.
Rzedoswski J. 1986. Vegetación de México. Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas. Instituto Politécnico Nacional, México, D.F. 432 p.
Rzedowski GC de y J Rzedowski. 2005. Flora fanerogámica del Valle de México.
Instituto de Ecología, A.C. y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad. Pátzcuaro, Michoacán, México. 1406 pp.
Servín J. 2000. Ecología conductual del coyote en el sureste de Durango. Tesis
doctoral. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.
México, D.F. 176 pp.
Servín J y E Chacón. 2005. Coyote. En: Ceballos G y G Oliva. (Eds). Los
mamíferos silvestres de México. México (D.F.): CONABIO – Fondo de Cultura
Económica. 349-350 pp.
Servín J y C Huxley. 1991. La dieta del coyote en un bosque de encino-pino de la
Sierra Madre Occidental de Durango, México. Acta Zoológica Mexicana. 44: 1-26.
Silva-Rodríguez E, Verdugo C, Aleuy A, Sanderson J, Ortega-Solís G, Osorio F y
D González. 2009. Evaluating mortality sources for the Vulnerable pudu Pudu
puda in Chile: implications for the conservation of the threatened deer. Oryx. 1-11.
79
Silva-Rodríguez E., Ortega-Solís G. y Jiménez J. 2010. Conservation and
ecological impliation of the use of space by chilla foxes and free-ranging dogs in a
human-dominated landscape in southern Chile. Austral Ecology. 35: 765 - 777.
Sillero-Zubiri C, Hoffmann M, Macdonald DW. 2004. Canids: Foxes, Wolves,
Jackals and Dogs: Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Canid
Specialist Group. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 430 p.
Sinclair ARE, Fryxell JM, Caughley G. 2006. Wildlife Ecology, Conservation and
Management. Second Edition. United States of America, Blackwell Publishing. 450
p.
Taborsky M. 1988. Kiwis and dog predation: observations in Waitangi State Forest.
Notornis, 35: 197–202.
Tavizón-Garcia JP.1998. Estudio del nicho alimenticio de los mamíferos
depredadores del orden Carnivora en la Sierra del Carmen, noreste de Coahuila,
México. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Biologicas. Universidad
Autónoma de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. 66 p.
Trotman M. 2003. Regional realities: Impact of stray dogs and cats on the
community: Impact on economy, including tourism: Impact on livestock, wildlife and
the environment. Ministry of Agriculture and Rural Development Barbados.
Vanak AT y ME Gompper. 2009a. Dietary niche separation between sympatric
free-ranging domestic dogs and Indian foxes in central India. Journal of
Mammalogy. 90(5): 1058-1065.
Vanak AT y ME Gompper. 2009b. Dog Canis familiaris as carnivores: their role and
function in intraguild competition. Mammal Rev. 39(4): 265-283.
80
Vanak AT y ME Gompper. 2010. Interference competition at the landscape leel:
the effect of free-ranging dogs on native mesocarnivore. Journal of Applied
Ecology. 47: 1225-1232.
Vanak AT, Thaker M y ME Gompper. 2009. Experimental examination of
behavioural interactions between free-ranging wild and domestic canids.
Behavioral Ecology and Sociobiology. 64: 279–287.
Vela-Coiffier EL. 1985. Determinación de la composición de la dieta del coyote
Canis latrans Say, por medio del análisis de heces en tres localidades del Estado
de Chihuahua. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de Nuevo León.
Monterrey, México. 131 pp.
Vázquez-Yanes C, Batis Muñoz AI, Alcocer Silva MI, Gual Díaz M y C Sánchez-
Dirzo. 1999. Árboles y arbustos potencialmente valiosos para la restauración
ecológica y la reforestación. Reporte técnico del proyecto J084. CONABIO -
Instituto de Ecología, UNAM.
Wang X, Tedford RH, Van Valkenburgh, B y RK Wayne. 2004. Phylogeny,
Classification, and Evolutionary Ecology of the Canidae. En: Sillero-Zubiri C,
Hoffmann M. y DW Macdonald. Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status
Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Canid Specialist Group. Gland,
Switzerland and Cambridge, UK. 8-20 pp.
World Health Organization - World Society for the Protection of Animals. 1990.
Guías para el manejo de la población Canina. Ginebra, Suiza.
Young JK, Olson KA, Reading RP, Amgalanbaatar S y J Berger. 2011. Is Wildlife
Going to the Dogs? Impacts of Feral and Free-roaming Dogs on Wildlife
Populations. BioScience 61: 125–132
82
10. ANEXO
10.1. ANEXO I
Lavado de muestras fecales
Se desarrollo la técnica de lavado de heces fecales de carnívoros de
Reynolds y Aebischer (1991) con algunas variaciones.
1. Antes de realizar el lavado de las excretas, las muestras se secaron en
un horno de secado a 55ºC durante una noche, para hacer más fácil la
desintegración de los pellets.
2. Cada excreta fue sumergida en agua (algunas con agua caliente) en
un vaso de precipitado durante 1 hora, para su ablandamiento.
3. Luego se colocaron en coladores de 1-3 mm, con ayuda del chorro de
agua y un abate-lenguas se desintegró cada trozo de excremento
(pellet) de forma manual, tratando de no dañar los ítems.
4. La totalidad de los ítems contenidos de cada muestra se pusieron en
Placas de Petri y se dejaron durante un día en un horno de secado a
55ºC.
83
ANEXO II
Para observar las características deseadas de los pelos, se siguió la
metodología descrita por Aranda y Arita (1987) y Monroy y Rubio (2003).
1. LavadoPrimero los pelos se lavaron en detergente antigrasa por 24 horas
aproximadamente, posteriormente se enjuagan y se dejan secar, para eliminar las
partículas de polvo y grasa. Cuando la muestra se secó, se midió la longitud y el
patrón de tonalidad.
2. Impresiones de marcas CuticularesPara las impresiones de marcas cuticulares, los pelos se montaron en
cubreobjetos, a los cuales se les pusieron 2 gotas de barniz incoloro para uñas, y
el barniz se cubrió con una gota de acetona, para que se formara una película
uniforme sobre la laminilla, se dejó secar un poco, después se colocó solamente
un pelo sobre la preparación y se cubrió con otro portaobjetos, la preparación se
presiono con un clip de pinza y se retiro después de 20 minutos así como el
portaobjetos que cubría la muestra, esta se retiro por medio de un estirón rápido,
se etiquetaron y se observaron con microscopio.
3. Impresiones de patrones medulares.Para la observación de las características internas de los pelos, se
sumergieron en xileno absoluto durante 8 días el cual sirve como aclarador. Las
preparaciones se hicieron en portaobjetos, montando los pelos con una gota de
barniz para uñas transparente como fijador, estas se cubrieron con un
cubreobjetos, se etiquetaron y se dejaron secar hasta su observación al
microscopio.
84
ANEXO III
Figura 19. Molares de roedor (Sigmodon Sp.) encontrados en muestra fecal deperro feral.
Figura 20. Pelo de roedor (Peromyscus sp.) encontrado en muestra fecal decoyote.