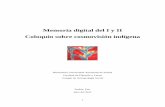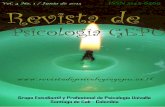De la lealtad a la negociación de la obediencia. Ponencia Interescuelas 2013
Alimento y Hambre, Ponencia ante el Club de Roma , Eric Mora M, Jorge Poveda Q.
Transcript of Alimento y Hambre, Ponencia ante el Club de Roma , Eric Mora M, Jorge Poveda Q.
acta~dica
costarricenseJUN 10 1981
PUBLlCACION TRIMESTRALDEL COLEGIO DE MEDICaS yCIRUJANOS DE COSTA RICA
CONTENIDO
EDITORIALEric Mora Morales, Jorge Poveda Quirós.Alimento y Hambre 173
ARTICULOS1. Gerardo Escalante López, Ricardo von Muhlenbrock S., Jorge
Hasbún H., Helena Altieri M.Evaluación del test de etanol 50% como índice de madurez pulmo-nar fetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 177
2. German F. Sáenz R., Mario Chaves V.Deficiencia de la deshidrogenasa de la Glucosa-6-Fosfato "G6PD"eritrocítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 187
3. Abdón Castro Bermúdez, Bernal Yong Piñar, Carlos Silva Navarro,Sergio Aguilar Peralta, Roberto Ortiz Brenes, Roberto GalvaJiménez.Doble vía de salida del ventrículo derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
4. Róger Bolaños, Oswaldo Marín, Eduardo Mora Medina, Emer A.Alfaro.El accidente ofídico por cascabela (Crotalus durissus durissus) enCosta Rica 211
5. Rodrigo Quintero M., Yadira Morales Ch., Martín Barboza H.,Elizabeth Castro J., Oswaldo Marín J.Infecciones urinarias en la población puntarenense 215
6. Eustasio Sánchez F.-Villarán, Luis Cerezo González.Valoración cuantitativa de la contractilidad cardiaca 225
CONFERENCIA CLINICO-FARMACOLOGICA7. German Naranjo Cascante.
Prostaglandinas 245
CASOS CLINICOS8. Jorge Miranda Martínez.
Sprue tropical en Costa Rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 249
9. Luis Fdo. Blanco Rojas.La Consulta Pediátrica Prenatal Colectiva 255
10. Luis Fdo. Blanco Rojas, Mima Osegueda López, Daniel ZúñigaRamírez.Lactancia Materna 267
EDITORIAL
Alimento y HombreDr. Eric Mora Morales *Sr. Jorge Poveda Quirós**
Del 16 al 19 de junio de 1981 se realizóen Caracas, Venezuela, la Conferencia delClub de Roma: Alternativas para la humanidad, La misión de América Latina; bajo elpatrocinio de la A.C. ORlNOQUlA y elgobierno de ese país. Nos correspondióatender invitación para presentar el tema"ALIMENTO y HAMBRE" cuyos aspectosmás importantes resumimos en este editorial.
Es un hecho cierto y doloroso que lahumanidad padece hambre y como señalaRené Dumont (2) 300 a 500 millones depersonas viven permanentemente subnutridasy 1.600 millones más están mal nutridas, conhambre de proteínas principalmente, señalándola como la "enfermedad de los esclavos" debida al aporte inadecuado e insuficiente de alimentos como causa principal. Elhambre afecta el desarrollo del hombre, cuyaintegridad biológica, fisiológica y capacidadde adaptación al medio ambiente no esposible alcanzar si no recibe una adecuadaalimentación. El hambre crónica JJeva al serhumano al estado de desnutrición, en cuyaetiología la mayoría de los autores (I ,2,3,4)reconocen múltiples factores: produccióninsuficiente de alimentos; influencias socioculturales; factores económicos, sociales ypolíticos; bajo consumo de alimentos, infecciones condicionantes o predisponentes;
*Presidcnte Colegio de Médicos y Cirujanos.**Director Administrativo, Colegio de Médicos y
Cirujanos.
calidad de la asistencia médica y de los programas de educación, etc. JeIliffe (I) definela desnutrición como el estado patológicosecundario a un defecto o a un exceso relativoo absoluto de uno o más principios nutritivosindispensables y Mata (4) agrega que "ladesnutrición es el estado patológico secundario a un aporte insuficiente de nutrientesa nivel celular y tisular durante un largoperíodo, manifestado por alteraciones físicas,psicológicas y bioquímicas" y el mismoautor, aplicando el método científico alestudio de la desnutrición (4,6) demostró laimportancia de las infecciones virales yparasitarias en la génesis de la desnutrición.
Según Dumont (2) son dos las principalesconsecuencias de una nutrición insuficienteen cantidad y calidad: el hambre crónicaimpide a las personas JJegar a un plenodesarroJJo de sus posibilidades físicas ymentales, condenándolas a una vejez precozy a una muerte prematura; además de queafecta a todos los órganos del cuerpo humanoen forma irreversible y engendra hombresdisminuidos, a menudo definitivamente,observándose que en los países donde sesufre hambre, los seres humanos ven seriamente comprometidas sus posibilidades dehacer una vida útil. Cada año 150 millones depersonas mueren de inanición y de 1973 a1980 murieron más personas por hambre quepor guerras, actos de terrorismo, contingencias naturales y confrontaciones armadas,10 que da una visión más exacta y terrible de
Act. Méd. Cosl. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 173-175 173
la importancia del hambre como factor queinfluye negativamente en el desarrollo de lahumanidad (3). Las naciones pobres estánclamando por hacer efectivo el derecho de loshombres a estar bien alimentados yanapadecer hambre, que no es el resultado delexceso de población como malintencionadamente se dice en algunas propagandas, sinola resultante de producción insuficiente dealimentos por las tres cuartas partes de lapoblación mundial y el consumo excesivo porla parte restante, con el agravante de que enla mayor parte de los países la disponibilidadde alimentos está sujeta a las leyes comerciales (e incluso a posiciones políticas) de laoferta y demanda, tanto en los paísesdesarrollados capitalistas como socialistasy al comercio de las compañías transnacionales que negocian con alimentos. Loanterior está respaldado por el Director delBanco Mundial, Robert McNamara quienclama porque su país, los Estados Unidos,tenga más conciencia de lo anterior y señalaque en igual situación se encuentran los paíseseuropeos y el Japón. George (3) demuestraque la actitud paternalista de estos países alregalar alimentos a los pueblos pobres,encubre una situación de explotación que noresuelve ningún problema básico y que por elcontrario aumenta la dependencia, causaprincipal del subdesarrollo. Enfatiza quedebe existir un esfuerzo internacional conjunto, dirigido al cambio de estructuras quehagan nacer un nuevo orden de justicia en elacceso de los bienes universales que producela humanidad, y dentro de ellos, al másbásico: el alimento. En Costa Rica la desnutrición no es un problema que incide fundamentalmente en su desarrollo. El hambrecomo problema social no existe en la actualidad en nuestro país pero es evidente lanecesidad de mejorar la ingesta calórica denuestros habitantes (4,6,7,8). El Ministerio deSalud mantiene funcionando 534 centrosde educación y nutrición, una clínica denutrición que atiende casos severos y 34centros infantiles de atención integral quepermite a la población costarricense obtenersuplementos alimenticios para mejorar suingesta calórica, pero estamos lejos deresolver los problemas básicos de la producción, distribución y entrega de alimentos.
Pedimos en dicha conferencia que se digaal mundo, que el hambre es la causa principal
de la desnutrición, con factores contribuyentes como las infecciones virales y parasitarias, factores económicos, sociales y culturales y que no es aconsejable considerar a lasinfecciones como causa principal de desnutrición porque podrían entonces descuidarselos mecanismos de producción, distribucióny utilización de alimentos. Además enfatizamos que el derecho a estar bien alimentadodebe ser una condición inherente del serhumano. Es necesario que la alimentación delos pueblos responda a poI íticas definidas pororganismos internacionales, aceptadas ypuestas en práctica por organismos regionalesy los gobiernos locales. La producción, distribución y consumo de alimentos no debenser objeto de actividad comercial por paísesy compañías transnacionales y que mientrasexistan pueblos y regiones mal alimentadas,seguirán en desventaja física y mental con lospaíses desarrollados, en tanto que los programas de suministro y regalo de alimentosde los países ricos a los pobres no resuelvenningún problema básico y por el contrarioaumentan la dependencia, una de las principales causas del subdesarrollo.
Lo anterior fue aceptado por la mayoríade los asistentes a la Conferencia del Club deRoma pero también fue consenso unánimeque por entrar estas resoluciones en conflictocon intereses creados, económicos y políticos,va a ser muy difícil la solución del problemadel hambre y el alimento en el mundo.
BIBLIOGRAFIA
1.- Jelliffe, D.B. Evaluación del Estado deNutrición de la Comunidad. OMS, 1968.Monografía No.53.
2.- Dumont, R.; Rosier B: El hambre: Futurodel Mundo. Editorial Nova Tena (NousAllous a la famine, Editions du Sevil, París,1980)
3.- George, S: Como muere la otra mitad delMundo. Las verdaderas razones del hambre.Siglo Veintiuno Editores, S.A. PrimeraEdición, 1980.
4.- Mata, L: The nature of the nutritionproblem. Nutrition planning. Press Limited,Suney, England, p. 91-99,1978.
174 Act. Méd. Costo . Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
5.- Metodología de la Vigilancia Nutricional.Informe Comité Mixto FAO/UNICEF/OMSde expertos. Serie de Informes Técnicos593 OMS, 1976.
6.- Mata, L. y Cols: La Salud en Costa Rica en1978: Ciencia y Tecnología en un marco deprioridades. Acta Médica Costarricense Vol.22, No.2, 1979. p. 209-215.
7.- Encuesta Nacional de Nutrición, 1978.Publicación del Ministerio de Salud. Departamento de Nutrición, Costa Rica, CentroAmérica.
8.- Plan Nacional de Salud, Evaluación de lasituación actual, Ministerio de Salud deCosta Rica, 1981.
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 173-175 175
Eualuación del testde etanol 50 ~ como índicede madurez pulmonar fetalDr. Gerardo Escalante López*Dr. Ricardo von Muhlenbrock S. **Dr. Jorge Hasbún H. ***Helena Altieri M. ****
(1 )
ARTICULOS
RESUMENEn el año 1971, Gluck y colaboradores (l)
dan a conocer la importancia de la proporción entre lecitina y esfingomielina (L/E) enlíquido amniótico, como un método cuantitativo para calcular el riesgo de que unneonato pudiera presentar Síndrome deDificultad Respiratoria (SDR) por inmadurezpulmonar. Un año después, Clements (2) daa conocer un método semicuantitativo, másrápido, sencillo y económico para evidenciarde manera indirecta la presencia de cantidades suficientes de fosfolípidos en el líquidoamniótico como para pronosticar un riesgomínimo del síndrome anterior en el períodoneonatal. Dicho método ha sido denominado"Prueba de la sacudida" (Shake Test) osimplemente "Test de Clements". El transcurso de los años posteriores, ha ido asentando la confianza del clínico respecto a laestimación de madurez funcional del feto enbase al uso de cualquiera de las pruebas,pudiéndose asegurar que la disponibilidad derecursos económicos ha sido el factor que hamarcado la pauta sobre el método empleadoen cada lugar.
1 Depto. Obstetricia y Ginecología. HospitalClínico "José Joaquín Aguirre". Facultad deMedicina Norte, Universidad de Chile. 1980.
*Becado Internacional de la Unidad de.Perinatología.
**Docente de la Unidad de Perinatología.***Jefe de la Unidad de Embarazo Patológico.
****Tecnóloga Médica.
En relación a los diferentes esquemas demanejo del embarazo patológico, la amniocentesis para determinación de surfactantepulmonar ha ocupado una posición clave entodas ellas, ya que de su resultado depende,en muchos casos, la decisión de interrumpirel embarazo y el mejor momento parahacerlo.
Algunas publicaciones posteriores (3) hancorroborado el alto valor pronóstico deambas pruebas cuando el resultado es positivo, pero a la vez llaman la atención sobre laalta incidencia de "falsos negativos" (30%para la proporción L/E y hasta un 50% parala prueba de Clements). Por el contrario, laincidencia de falsos positivos es extraordinariamente baja y suele asociársele con embarazos complicados con diabetes mellitustipo A o B, y algunos casos de asfixiaperinatal. En un grado aún mayor de complejidad técnica y un costo de procedimientoalto, la determinación de otros tipos defosfolípidos como el .fosfatidilglicerol yfosfatidilinusitol (ácidos) así como mediciones del porcentaje de bisaturación delecitina han sido llevadas a cabo y su usorecomendado bajo el nombre de "Perfilpulmonar fetal" (4). En 1979, Geoffrey Shery colaboradores (5) publicaron una variantede test original de Clements, a la que denominaron "test del Etanol al 50%", y la cual, acriterio de sus autores, merece igual o mayorgrado de confiabilidad que la misma determinación de la proporción L/E. Dado que la
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 177-186 177
simplicidad, rapidez y bajo costo de estaprueba son realmente alentadores, nos hemospropuesto como objetivo de este estudio elevaluar en nuestro medio y con las características propias de nuestra poblaciónobstétrica, el test del etanol al 50%.
PACIENTES, MATERIALES Y METODOSEste estudio fue realizado en el grupo
poblacional de Alto Riesgo Obstétricoatendido tanto en la Sección de Hospitalización como en la de Consulta Externa delHospital Clínico José Joaquín Aguirre, en laciudad de Santiago de Chile. La mayor partede las pacientes pertenecían a la Sección deHospitalización. Las características de edad,paridad y patologías se exponen en las tablas1, 11 Y IlI. Las muestras de líquido amnióticose obtuvieron por amniocentesis y exclusivamente por razones clínicas propias delmanejo de cada paciente. El test del Etanolal 50% -al que de ahora en adelante Bamaremos Test de Sher- fue practicado simultáneamente al Test de Clements, no considerándose determinante en ningún caso, para elposterior manejo de la paciente. No seincluyó en el estudio aquellas muestrascontaminadas de sangre o meconio. Para laevaluación de los resultados se consideró sólomuestras tomadas en el intervalo de los 7días previos al parto. El promedio generalde dicho período fue de 2.24 días, con doscasos extremos de 7 días y diez casos endonde no transcurrieron más de 24 horasdespués de efectuado el Test. (gráfico I).En base a los criterios anteriores, 50 casosreunieron los requisitos necesarios y en eBosse fundamenta el presente estudio. Tanto el
Tabla IDISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD
EDADES #= PACIENTES ~/o
15 - 19 1 2
20 - 24 16 32
25 - 29 23 46
30 - 34 5 10
35 - 39 4 8
40 -44 1 2
Tabla 11DISTRIBUCION POR PARIDAD
PARIDAD #=PACIENTES %
O 9 18
1 17 34
2 12 24
3 8 16
4 2 4
5 O O
6 O O
7 2 4
Test de Clements como el Test de Sher fueronrealizados por la misma persona, siguiendo laspautas recomendadas por dichos autores ensus respectivas publicaciones (2) (5). Elmaterial empleado consistió en etanol puro(100%) para el Test de Sher y etanol de 95grados para el Test de Clements. Se utilizarontubos de ensayo -cuatro para el Test deClements y uno para el Test de Sher- de13mm de diámetro por 100mm de alto, enlas que se depositaron las cantidades exactasde cada sustancia -etanol, suero fisiológicoy líquido amniótico- mediante el empleo deuna pipeta adecuada. Para cerrar herméticamente los tubos se usó papel parafinado,con el fin de evitar la contaminación de lamuestra. La agitación fue manual y en laforma más vigorosa posible. Los criterios paraave riguar si un resultado era negativo,positivo o dudoso en la prueba de Clements,se exponen en la Figura I. El test de Shersólo se consignó como positivo ante lapresencia de un anillo completo de burbujasen la interfase aire-líquido, y como negativocualquier otra posibilidad, no dando por 10tanto lugar a interpretaciones dudosas ointermedias (Figura 11). Otras variables en ellíquido amniótico fueron determinadas, éstasson: creatinina -según el método de Jaffémodificado, celularidad tipo IV de acuerdoa la clasificación de Lind (7), y aspectomacroscópico de líquido amniótico, deacuerdo a los principios establecidos porCastro y colaboradores (6).
178 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981- 171-278
FIGURA T CLEMENT5
CRITERIO INTERPRETACION
/i@ ® ® ®
ozom , , , ,::::>....
U::::>...Jo
oo«.......J::::>(/)
wa:::
I;a
+ + + ++ + + + -
+ + - -
'( +. + - - -
+ - - --- - - -
~-[ill.."...~.,:':~ .. :.
ETANOL 95 %
SOL. FISIOLOGICA
LIQUIDO AMNIOTICO
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 177-186 179
FIGURA TI Sher
CRITERIOS INTERPRETACION
ETANOL 100 %
LIQUIDO AMNIOTICO
La edad gestacional del recién nacido fueestimada por el pediatra neonatólogo y losneonatos clasificados adecuados, pequeños ograndes para la edad gestacional correspondiente, de acuerdo a los criterios deLubchenco y Battaglia (8).
Las bases para establecer los diagnósticosde Síndrome de Dificultad Respiratoria en susvariedades idiopático (Membrana Hialina) yTransitorio (Taquipnea Transitoria del ReciénNacido) fueron las consideradas por Clements(13) para la primera y el establecido porSwischuck (14) para la segunda variedad.
RESULTADOSEl 78 % de la población obstétrica estu-
diada estuvo comprendido entre los 20 y 29años (Tabla 1). Más del 80% de las pacientesfueron multíparas de uno o dos partosanteriores y sólo un 18 % nulíparas (Tabla 11).Como patologías más importantes en cuantoa frecuencia encontramos que tanto lacolestasia intrahepática del embarazo, lahipertensión arterial y la edad gestacionaldudosa ocupan los primeros lugares, conpoco más de un 30"10 cada una de ellas.(Tabla lll).
Fue considerado sólo un neonato comoportador de Síndrome de Dificultad Respiratoria Idiopática, no existiendo en las restantescuarenta y nueve signos clínicos de inmadurez
180 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3. 1981 - 171-278
Tabla IIIDISTRIBUCION POR PATOLOGIA
Patología # pacientes "lo
Colestasia LE. 17 34
Hipertensión arterial 16 32
Edad gestacional dudosa 15 30
Embarazo prolongado 7 14
Retardo C.LU. 4 8
Macrosomía 2 4
Incompatibilidad de Rh - 2 4
Obesidad 2 4
Cesárea anterior 2 4
Diabetes Mellitus HA" 1 2
Epilepsia G.M. I 2
Colagenopatía 1 2
pulmonar. Dado que fisiopatológicamente nose atribuye a déficit de surfactante la aparición de taquipnea transitoria del reciénnacido, sino más bien a una inmadurez delsistema linfático a nivel pulmonar, nofueron incluidos en este estudio los casoscatalogados como tales. El neonato afectadocorrespondió a un producto femenino, nacidopor cesárea y a quien se le asignó un scorede apgar 9 al minuto y a los 5 minutos, conun peso de 4500 gramos y cuya madrecontaba con los antecedentes de colestasiaintrahepática del embarazo, hipertensiónarte rial y macrosomía fetal sospechadaclínicamente. La edad gestacional estimadafue de 37 semanas. Tanto el Test de Clementscomo el Test de Sher fueron negativos para elmismo, siendo la amniocentesis practicadael mismo día del nacimiento. Este fue elúnico Test de Sher negativo que se dio en elpresente estudio. Con el Test de Clementshubo dos resultados negativos, uno de loscuales pertenecía al neonato anterior y elotro a un producto también de 37 semanas,2700 gramos de peso, nacido por cesárea, yde cuya madre pesaban los antecedentes dehipertensión arterial, obesidad y edad gestacional dudosa. La evolución neonatal fueenteramente satisfactoria, sin problema respiratorio alguno. Dado que el Test de Clements
admite la posibilidad de resultados dudososo "intermedios", como los llama el autor, sedieron en nuestra casuística 7 de ellos,llamando la atención que en ninguno deestos casos hubo problemas de inmadurezpulmonar.
La correlación entre los resultados delTest de Sher y la incidencia de S.D.R. seexpone en la tabla IV. En la tabla V para elTest de Clements.
Tabla IVRELACION TEST DE SHER
SINDROME DIF. RESP. (S.D.R.)
RESULTADO # DE CASOS S.D.R.
+ 49 O
- 1 1
La tabla VI establece la interrelación entrelos resultados del Test de Clements y el Testde Sher entre sí. Es de hacer notar que delos dos casos Clements negativos, sólo unocoincidió con inmadurez pulmonar evidente,mientras que el único caso Sher negativo,correspondió al producto afectado. De todaslas 49 pacientes cuyos hijos no presentaronproblemas respiratorios, 49 (100"10) tuvieronTest de Sher positivo, mientras que sólo 41(83"10) tuvieron positivo el de Clements, yaque 7 pacientes (14.2"10) tuvieron resultadosdudosos.
Tabla VRELACION TEST DE CLEMENTS
SINDROME DIF. RESP.
RESULTADO # DE CASOS S.D.R.
+ 41 O
? 7 O
- 2 1
Los gráficos 11, 1Il, Y la tabla VII esta··blecen en forma correspondiente la correlación obtenida entre edad gestacional yaspecto macroscópico de líquido amniótico,celularidad tipo IV y creatinina del mismo.
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 177-186 181
(1)
«o
oto:::«el.
<.>oz~
«
o-1«>o:::wt-Z
H
o<.>u..«o:::C)
~(\J
(\J
. .IXI
-
N
o
(1)
«O
1
N ce
S31N31J'Id .N
N
182 Act. Méd. Cost. . Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
N••• • -•
...J • •et ••Z ••••O • O- •O ••• ••et~(1) •••• •• zl¿J O(,!) O'l -
pt') O
a ••••• et~et (1)al¿Jl¿J •••••• • Q) (,!)
I pt')
1=1 o ••••• • (1)o et-o ~ zo o •• et- - ,....
~u.. z pt')
~ l¿J
a: ~ ••• (1)(,!) et
a \D- pt')...J •o'lo-~ It'>
pt')
Z •ooet...J •l¿J
a:
pt')pt')
•@ @ @) Cj)'N~\' OOlnOI1 Odll.
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3.1981- 177-186 183
RELACION CITOLOGIA L. A. ( CEL. IV )-EDAD GESTACIONAL
••
•• • ••• • •• ••• •• • • •• •• • ••• •• •• •
100
90
80
~ 70~o
I~I 60
Oa..1-
50en<l...J:::J 40...JWU
30
20
10 ••
32
• ••••
••
Dado que el presente estudio no tienepor objeto evidenciar la mayor o menorfidelidad de cada uno de estos parámetrosen relación a la edad gestacional, no sóloporque el interés primordial está dirigidohacia la madurez funcional pulmonar delfeto, sino porque para ese fin la casuísticaen cada edad gestacional debería ser mayor,nuestro propósito al evidenciar tales datos esfundamentalmente el demostrar, en formageneral, una correlación positiva de cada unode ellos, conforme avanza la edad gestacional,datos que sin lugar a dudas jugaron un papelmuy importante junto con el Test deClements, en el manejo de estas pacientes yen la decisión cuando así se impuso, delmejor momento para interrumpir elembarazo.
Tabla VIRELACION TEST DE CLEMENTS
TEST DE SHER
CLEMENTS
+ ? -
S + 41 7 1HER - O O 1
CONCLUSIONESl. Tanto el Test de Clements como el de
Sher, han demostrado un excelente valor
184 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
predictivo en cuanto a madurez pulmonar,no consignándose en este estudio ningúnfalso positivo. Esto está de acuerdo condiferentes publicaciones que destacanbajos índices de tales resultados (4) (11).Probablemente la baja incidencia deDiabetes Mellitus tipo A en la poblaciónestudiada, sea el factor responsable, yaque es con esa entidad que se da el mayornúmero de falsos positivos, esto enprobable relación, no a la cantidad sino ala calidad -"lo bisaturación- de la lecitinay a la capacitación que a la misma confieren las concentraciones adecuadas defosfolípidos ácidos, características queestarían "demoradas" en los casos dediabetes sin microangiopatía importante.En la publicación original (5) el Test deSher demostró ausencia de falsos positivos,en comparación con un 2.2% con laproporción L/E.
2. Con el Test de Clements, un caso de losnegativos que se presentaron, no evidenciósignos clásicos de inmadurez pulmonar, loque está de acuerdo con el índice apreciable de falsos negativos que refiere la literatura publicada (3) (9) (10).Incluso, la relación proporcional entrelecitina y esfmgomielina (L/E) cuentatambién con un alto índice de talesresultados, demostrando Sher en 1979 (5)un 71.6% en 164 pacientes estudiadas. Conel Test de Sher, no obtuvimos falsosnegativos, que si bien está de acuerdo conlas conclusiones del autor, en el sentidoque se presentan con menos frecuencia,deberá ser la experiencia futura la queestablezca, en definitiva, la posiblepresencia de tales resultados, ya que Sher(5) da un 53.1 % de los mismos.
3. El no contar con reportes dudosos en elTest de Sher, brinda al clínico un mayorgrado de seguridad en cuanto a suproceder terapéutico. En este sentido, elTest de Sher evidencia superioridad al deClements al no ofrecer la posibilidad deresultados dudosos, ya que cuando estosse presentaron con este último, el Testde Sher evidenció claros resultadospositivos, con magnífica correlación demadurez pulmonar.
4. Se ratifica la confianza que han merecidolas determinaciones de aspecto macros-
Tabla VIIRELACION CREATININA/
EDAD GESTACIONAL
Edad # de Casos CreatininaGestacional (X)
(M 65"10)
32 1 1.60
35 1 1.50
36 1 1.60
37 4 1.78
38 12 2.02
39 10 1.89
40 11 2.05
41 4 1.88
42 1 1.80
COplCO de líquido amniótico, celularidadtipo IV y creatinina del mismo, coincidiendo en términos generales con publicaciones específicamente hechas alrespecto (6) (7) (12).
5. La rapidez, sencillez y bajo costo del Testdel Etanol al 50% permite su realizacióny lectura en el mismo lugar donde fuerealizada la amniocentesis, tan solo 45segundos después de preparar adecuadamente la mezcla, aunado a la confiabilidad que merece su resultado, tanto deacuerdo a los repuntes de su autor, comoa los resultados del presente estudio; noshacen recomendar su uso, especialmenteen el trabajo rutinario de un servicioobstétrico de urgencia, ya que obvia lacomplejidad de laboratorio, aunquepequeña, propia del Test de Clements, loque a su vez significa disminución deltrabajo de laboratorio centralizado,rebajando los costos y aumentando larapidez y fidelidad de los resultados.
BIBLIOGRAFIA
1.- Gluck L., et al: Diagnosis of the respiratorydistress syndrome by amniocentesis. Am. 1.Obst.Gynecol.109: 440,1971.
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 177-186 185
2.- Clements J., et al: Assessment of the riskof the respiratory distress syndrome by arapid test for surfactant in amniotic fluid.N. Engl. J. Med. 286: 1077,1971.
3.- Gluck L.: Valoración de la madurez funcional del feto. Clin. Obst. Ginecol. N.A. 2:583, 1978.
4.- Kulovich M.V., et al: The Lung profiJe:Normal pregnancy; Kulovich M.V.,Gluck L;Abnormal pregnancy. Submited Am. J.Obst. Gynecol.
5.- Sher G. et al: Performance of the amnioticfluid foam stability 50% test. Am. J. Obst.Gynccol. 134: 705,1979.
6.- Castro F. et al: Determinación de edadgestacional median te un sistema de 4 variables elegidas de líquido amniótico. Rev. Chil.G.O. Vol XL: 105,1975.
7.- Lind T. et al: Biochemical and cytologicalchanges in Liquor arnnii with advancinggestation. 1. Obst. Gynecol. Brit. Comm.76: 673, 1969.
8.- Battaglia F.: A practical Classification ofNewborn lnfants by weight and gestationalAges.J.ofPed.71: 159, 1967.
9.- Farrel P.M., et al: Hyaline Membrane disease.Am. Rev. Resp. Dis. 111: 675, 1975.
10.- Farrel P.M., et al: The prevention of hyalinemembrane disease: New concepts andapproaches to thcrapy Adv. Pedo 23: 213,1976.
11.- Hallman M., Gluck L: Devclopment of thefetal lung. J. of Perinatal Med. S: 3, 1973.
12.- Armendaris R., Barsby F.: Valor de laCitología de líquido amniótico como índicepara la determinación de edad gestacional.Rev. Chil. Obst. Gin. XLI # 2: 109, 1976.
13.- Schlueter M., Clements J.: Antinatalprediction of graduated risk of Hyalinemembrane disease by amniotic fluid foamtest for surfactant. Am. 1. Obsto Gynec.134: 761,1979.
14.- Swischuck L.E.: Transicnt RespiratoryDistress of the Newborn, Am. J. ofRoentgenology. 108: 557,1973.
186 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Deficiencia de la deshidrogenasade la Glucosa -6- FosfatoH G6PD H eritrocíticaDr. German F. Sáenz R. *Dr. Mario Chaves V. *
I. Generalidades bioquímicas del eritrocito,papel de la G6PD, variantes genéticas yhemólisis, aspectos clínicos, diagnóstico.
RESUMENEl descubrimiento en 1956 de que la
anemia hemolítica inducida por primaquina(13) estaba asociada con una deficiencia hereditaria de la deshidrogenasa de la Glucosa-6Fosfato (G6PD) (D-Glucosa-6-Fosfato:NADP oxidoreductasa, E.C. 1.1.1. 49),promovió en los años subsiguientes una graninvestigación en torno al metabolismo glucosídico de los eritrocitos, y al esclarecimientode muchas formas de anemia hemolíticapreviamente inexplicables, señalándose comohecho histórico que la G6PD fue la primeraenzima del glóbulo rojo que claramente secaracterizó como causa de fenómeno hemolítico, sirviendo luego de modelo de estudiopara la investigación de otras eritroenzimopatías y de varios aspectos del metabolismoy la fisiopatología eritrocitarias. En la actualidad se han descrito más de 170 variantes omutantes de la enzima, siendo la mayoríainocuas.
La anemia hemolítica frecuente por deficiencia de G6PD es de carácter episódico,pero algunas variantes pueden causar anemiahemolítica congénita crónica no esferocítica.En general, y de acuerdo con la prevalencia
*Centro de Investigación en Hemoglobinas Anormales y Trastornos Afines (CIHATA), Universidadde Costa Rica, Hospital San Juan de Dios.
de las dos variantes más frecuentes en todo elmundo -la africana y la mediterránea-, lahemólisis se asocia con algún tipo de stress,notablemente con la administración de drogaso medicamentos (real problema de saludpública en países tropicales o semitropicales),infecciones, período neonatal y en ciertosindividuos caucásicos que se exponen a losfrijoles de fava (vicia fava). No persigue estarevisión señalar en todos sus apartadosla extensa bibliografía mundial sobre laG6PD. Se indicará la pertinente, y en losaspectos básicos generales se omitirán señalamientos bibliográficos cuando se trate deconocimientos harto conocidos.
GENERALIDADES SOBRE EL METABOLISMO GLUCOSlDlCO y EL MECANISMOREDUCTASICO DEL ERITROCITO
Las mitocondrias y los microsomas sepierden cuando el reticulocito madura haciaeritrocito; consecuentemente las células rojasmaduras consumen poco oxígeno y nosintetizan proteínas. La glucosa, el principalsustrato metabólico de los glóbulos rojos, semetaboliza a través de dos vías mayores:la vía anaerobia o Ciclo de Emben-Meyerhofen donde aproximadamente el 90-95 % de laglucosa se metaboliza a lactato, y la vía de losmonofosfatos de hexosa, ciclo oxidativo ovía de las pentosas fosforadas (VPF).
Es en la vía anaerobia en donde únicamente se puede sintetizar ATP en los glóbulos rojos maduros (2 moles de ATP se
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 187-204 187
generan por mol de glucosa consumida). Sise compara con otras células que poseenmitocondrias y un ciclo activo de Krebs (elcual genera 38 moles de ATP por mol deglucosa consumida) la producción de ATPpor esta vía glicolítica es altamenteineflciente.
Las funciones importantes del ATPeritrocítico incluyen transporte activo deNa+ y K+, mantenimiento de bajos nivelesde calcio, fosforilización de las proteínas dela membrana y mantenimiento en sí mismade laglucólisis. También a través de la glucólisis se obtiene la mayor fuente de NADH,un cofactor esencial en una gran variedad dereacciones de oxidoreducción, siendo una delas principales el mantenimiento del hierrodel heme en forma reducida a través de unproceso enzimático que es mediado por ladiaforasa (NADH-metahemoglobina
reductasa). Los glóbulos rojos poseen unaalta concentración de 2,3 DPG (4,5 mMoles/Lde glóbulos rojos), que se forman en el desvíoconocido como de Rapaport-Luebering. El2,3 DPG es un modulador del transporte deO2 por la Hb. Es un éster orgánico defosfato, y un intermediario glucolítico. Suconcentración en los glóbulos rojos normaleses igual a la de la Hb (aprox. 5mM). Esanión altamente cargado. El 2,3 DPG se unea un sitio específico de la desoxiHb (másávidamente que con la oxiHb), en una relación molar de 1: 1, de acuerdo con la siguiente reacción:
HbDPG + 4 O2 ... ~ Hb (02)4 + 2,3 DPG
Aproximadamente de 5-15 % de la glucosautilizada es normalmente catabolizada através de la vía oxidativa de las pentosasfosforadas (VPF) (Fig. 1). Esta vía es la
Figura 1CICLO O VIA DE LAS PENTOSAS FOSFORADAS
YDELGSH
OXIDANTES
GSH GSSG
(GSSG-R-GSH: Reductasa del Glutatión)
NADPH
6FGD
_________..~ R5F + C02
NADP
--------i~~ 6FG
GLUCOSA
ATP
) HQ
ADP
G6F
IG6FD
IIII•CICLO
ANAEROBIO
188 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
principal fuente de NADPH en los glóbulosrojos (2 moles de NADPH son producidospor cada mol de glucosa metabolizada). Bajocondiciones en las cuales la oxidación delNADPH se encuentra acelerada, el metabolismo a través de la VPF se encuentra estimulado. Las más importantes reaccionesasociadas con la oxidación del NADPH sonaquellas relacionadas con el metabolismo delglutatión (GSH). Los glóbulos rojoscontienen una concentración relativamentealta (2mM) de GSH, un tripéptido(O-glutamil-cisteinil-glicina) el cual es sintetizado de nuevo por los glóbulos rojosmaduros. Su vida media es de cuatro días.El GSH es un tampón intracelular queprotege a los glóbulos rojos contra injuriaspor oxidantes endógenos y exógenos.Oxidantes tales como el anión superóxido(Oi) y el H2 O2 son producidos por macró·fagos en asociación con infección, y por losglóbulos rojos en presencia de ciertas drogas(Fig. 2). Las drogas oxidantes en su mayoríaproducen H2 O2 Ó O;, o ambos, y el O;puede convertirse en H2 O2 por la dismutasadel superóxido, una enzima presente en muchas células incluyendo los glóbulos rojos yleucocitos (9). El ión superóxido se formacuando el O2 es reducido por un electrón.Si estos agentes se acumulan habrá daño enlas proteínas de las membranas. Normalmenteesto es prevenido por el GSH el cual inactivatales oxidantes. Esta detoxificación puedeocurrir espontáneamente pero es ampliadapor la peroxidasa del GSH. La catalasa también degrada H2 O2 , pero bajo condicionesfisiológicas su papel es menos importantedada su baja afinidad por el H2 O2 (9).La peroxidasa del GSH requiere GSH y envista del bloqueo que existe para la generación de éste en los pacientes con defiCienciade G6PD, el stress oxidante lleva a dañooxidativo dado el defectuoso sistema reductor del glóbulo rojo. En los procesos dereducción de H2 O2 , el GSH es en sí mismoconvertido a su forma oxidada (GSSG) yenmezclas inestables de disulfuro con grupostioles de la Hb y de otras proteínas(GS-S-proteínas) (6).
Algunas drogas pueden formar radicaleslibres que oxidan al GSH sin que se formeH2 O2 como intermediario (6). Los nivelesde GSH deben ser mantenidos en orden deofrecer una adecuada protección contra la
ofensa oxidante. Esta acción se halla modulada por la reductasa del glutatión, la cualcataliza la reducción del GSSG y las mezclasde disulfuro a GSH, mediando el ADPH.La oxidación del NADPH estimula la actividad del VPF, el cual genera NADPH. Por lotanto, existe una total y absoluta relaciónentre el VPF y el metabolismo del glutatión,coordinación bioquímica que normalmenteprotege a los glóbulos rojos de la oxidaciónofensiva. Cualquier defecto en uno y otrosistema dificulta la habilidad de los glóbulosrojos para defenderse contra los insultosoxidativos, incrementándose la vulnerabilidadde sus proteínas hacia el daño oxidativo. Laanormalidad más común asociada con hemólisis oxidativa es la deficiencia de G6PD, laprimera enzima de la vía oxidativa delVPF. La fisiopatología del daño oxidativocelular descansa en la siguiente secuencia deeventos, los cuales ocurren en el curso de ladeplesión de GSH (3):
l. Oxidación de la Hb a metaHb.2. Mayor desnaturalización oxidativa de la
Hb a sulfoHb.3. Precipitación intracelular de la Hb así
oxidada.4. Agregación de la Hb degradada en
grumos llamados cuerpos de Heinz.5. Fijación de los cuerpos de Heinz a la
membrana celular.
In vitro, los cuerpos de Heinz afectanadversamente varias propiedades de la membrana celular: disminuyen su desformabilidad, incrementan su permeabilidad a cationes e incrementan su fragilidad osmótica.In-vivo, los cuerpos de Heinz son eliminadosde los glóbulos rojos circulantes por acciónde los macrófagos del bazo por un procesode picoteo (6). Dichos cuerpos, por talmotivo, son más numerosos en pacientesesplenectonizados y no se observan con lastinciones hematológicas convencionales, porlo que para poder observarlos deben usarsetécnicas supravitales como las del azul cresilo del violeta de metilo. En los frotis de sangreteñidos con Wright no es infrecuente verglóbulos rojos con bocas marginales o célulastriangulares, como producto presumiblemente de la remoción de cuerpos de Heinzen pacientes con hemólisis inducida poroxidantes. La presencia de esferocitos esfactible también de ser detectada en vista de
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 187-204 189
Figura 2FISIOPATOLOGIA DE LA HEMOLISIS
ASOCIADA CON DEFICIENCIA DE G6FD (3)
INFECCIONDROGAS
Hb
Meta-Hb-Sulfo Hb
Cuerpos de Heinz
Hemólisis
H20 2 ~ H O
,mu,~
GSH GS-SG
~GSSG-RGSH
~NADP
~PH
G6FD
~~ G6F VPF 6FG
Glucosa
Lactato(VPF: Vía de las pentosas fosforadas)
que la remoción de los cuerpos de Heinzlleva a la pérdida de membrana y por lotanto a una disminución de la relaciónsuperficie: volumen (3). La historia de algunasdrogas, en términos de su potenciaI hemolítico en la deficiencia de G6PD, ha sidoconfusa, y ha sido a través de recientestrabajos que al menos en parte se puedeexplicar dicha situación. En muchos casos unmetabolito más que la droga como tal pareceser el agente hemolítico (16). Las drogasson metabalizadas primordialmente en elhígado, donde ellas pueden dar lugar haciala formación de un intermediario hemolíticoo ser detoxificada. Por lo tanto, hay oportu-
nidad para la interacción del sistema hepáticometabolizante de la droga con la deficienciaeritrocítica de G6PD, en el sentido de que seproduzca o no una respuesta hemolítica.Un buen ejemplo de lo anterior lo ofreceuna de las sulfonas, la tiazosulfona, la cualcausaba hemólisis en aproximadamente lamitad de los pacientes deficientes en G6PDcon el fenotipo GdA -. Esta droga es unsubstrato para la enzima N-acetil transferasahepática, siendo la mitad de la población deraza negra rápida acetiladora de la droga.Por estudios in-vitro, en donde la tiazosulfonase incubó con microsomas de hígado deratón (9), se ha concluido que dicha droga
190 Act. Méd. Cosl. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
es probablemente hidroxilada por el sistemade citocromo P450, convirtiéndose en uncompuesto hemolítico para eritrocitos deficientes, al contrario de la acetil-tiazosulfonaque es mucho menos tóxica. De esto sededuce que si un sujeto es un rápido acetilador, se protege contra la producción importante del derivado hidroxilado, y por lotanto de fenómeno hemolítico. Para ladapsona, que todavía se usa, así como otrassulfas que también son sustrato para acetilación, se presenta una historia similar. Por lotanto, variaciones genéticas en el sistema deacetilación hepática y, posiblemente influencias genéticas y ambientales en el sistema dehidroxilación del citocromo P450, contribuyen a la variabilidad en la respuesta hemolítica de algunas drogas.
DEFICIENCIA DE G6PD (Gd)La deficiencia de la G6PD (Gd) es la
anormalidad enzimática más común asociadacon anemiahemolítica, afectando millones depersonas en todo el mundo. Se han reconocido más de 170 variantes de la enzima conbase en propiedades bioquímicas anormalestales como movilidad electroforética, pHóptimo, inhibición por NADPH, termoestabilidad, y la Km para su substrato(G6PD) o su cofactor (NADP) (29,30,46,48).
La mayoría de tales mutantes no se hallanasociadas con desorden clínico; otras sí, conanemia hemolítica crónica y/o episódica.
VARIANTESUna gran parte de las variantes conocidas
de la Gd son enzimáticamente normales ypor lo tanto no provocan problemas clínicos(Cuadro 1). Existen dos tipos importantes deenzimas anormales, que se designanG6PD (A O), GdA - o variante africana, yG6PD (B-), GdB -, o Gd mediterránea. Laenzima normal se denomina G6PD (B+) óGdB. La variante GdA +, cuya movilidadelectroforética es mayor que la GdB, es muycomún, ocurriendo en un 20% de los negrosamericanos. Ella posee propiedades catalíticas normales y por lo tanto no hay problema de hemólisis. Su estructura difiere de lanormal (GdB) por la sustitución de asparagina por aspartato en la secuencia deaminoácidos (30).
La GdA - es la variante más común asociada con hemólisis episódica y se encuentraen un 13 % de los negros americanos (9).Su movilidad electroforética es idéntica a laGdA+ , pero su actividad catalítica se halladisminuida. La enzima anormal GdA - posiblemente se sintetiza en cantidades normales,pero tiene disminuida su estabilidad in vivo
Cuadro IVARIANTES GENETICAS DE ~6PD HASTA 1978
(30,47)
GRAN TOTAL GRAN TOTALDE CADA GRUPO
(%) (%)
1. Deficiencia enzimática con AHCNE (*) 46 27.3
n. Deficiencia enzimática severa (1) 50 29.5
IlI. Deficiencia enzimática ligera a modo (2) 47 27.8
IV. Actividad enzimática normal 25 14.8
V. Actividad enzimática incrementada 1 0.6
TOTAL 169 100
(*) AHCNE = Anemia hemolítica congénita no esferocítica.(1) Actividad -< 10% de la normal.(2) Actividad 10-60% de la normal.
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 187-204 191
(6). La GdA y la GdA- se pueden separar porcromatografía. La GdB - o Gd mediterránea,es la segunda variante más común, encontrándose en los pueblos del área mediterránea(Sardinianos, judíos sefartidas, árabes, etc.).Su movilidad electroforética es idéntica a laenzima normal o GdB, pero su actividadcatalítica es marcadamente disminuida. LaGdB - parece resultar de la formación demoléculas con una actividad enzimáticadisminuida (6). La deficiencia de G6PDtambién se ve en poblaciones orientales, enlas cuales la variante más común -es laGd-Canton, una mutante con propiedadessimilares a la Gd-mediterránea o GdB (~)
(Cuadro 2).
RELACION ENTRE ENZIMA ANORMALY HEMOLISIS
En las células rojas normales, in vivo, laactividad intracelular de la GdB decae lentamente con una T 1/2 de 60 días (3,30).A despecho de esta pérdida de actividadenzimática las células retienen suficiente
actividad de Gd como para producir NADPHy mantener por ende glutatión como GSHante un stress oxidante. El defecto en GdAda como resultado una variante con unaestabilidad enZimática anormal y una T 1/2de 13 días. Por lo tanto, las células jóvenespresentan una actividad enzimática normalen tanto las viejas se encuentran muy deficientes y por lo tanto anormalmente sensiblesa agentes oxidantes. La Gd mediterránea esaún más inestable, siendo baja la actividad eneritrocitos jóvenes y no hay virtualmenteactividad en las células maduras. Comoconsecuencia, la población eritrocítica totalde los individuos con la variante GdB- essusceptible de daño oxidativo (Fig. 3). Se haestimado que la T 1/2 de la GdB (normal) esde 60 días, 13 días la de la GdA -, de 8.5 lade la GdB-, y la de la mayoría de lasvariantes que cursan con AHCNE, menorde 8.5 días (30). Mientras que la hemólisisinducida por medicamentos es clásicamenteintravascular, la hemólisis crónica que sepresenta en enfermos con AHCNE es princi-
Figura 3DISMINUCION INTRACELULAR DE LA G6FD EN EL GLOBULO ROJO
EN FUNCION A LA EDAD DE LA CELULA (3)
Nivel crítico de G6FO necesario para¡proteger contra daño oxidante.
- - - - --- --- --- -----
20 40 60 80Edad del glóbulo rojo (días)
100 120
192 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Cuadro 2CARACTERISnCAS DE LA G6PD NORMAL Y DE ALGUNAS VARIANTES
(46)
Enzima Actividad (% Km para Km para Estabilidad pHde lo normal G6P NADP calor óptimo
(uM) (uM)
Variantes no asociadas con anemia hemolítica crónica
B+ (normal) 100 50-70 2.94.4 Normal 8-9
A+ 80 Normal Normal Normal 8-9
A- 8-20 Normal Normal Normal 8-9
Unión <3 8-12 3.6-5.2 Baja Bifásico
Markham 1.5-10 4.4-6.3 Baja Bifásico
Mediterránea <5 19-26 1.2-1.6 Baja Bifásico
Variantes asociadas con anemia hemolítica crónica (AHCNE)
Bat-Yam O 27 Muy baja Bifásico
Ramat·Gan O 35 Muy baja Bifásico
Worcester {) 11.6 61 Muy baja 8.0
Oklahoma 4-10 127-200 20 Baja 8.2
Ashdod 10 100 Lig. baja Bifásico
Freiburg 10-20 87-118 4 Bifásico
Albuquerque 1 115 11 Muy baja 8.2
Milwaukee 0.5 224 8.0
Clichy 2 178 9-10
Strasbourg 6 96 13 Baja 9.0
Bangkok 5 60 5.3 Muy baja 8.5
Torrance 2.4 48-60 2.4 Muy baja 8.5
Manchester 25-30 64 6 Baja Bifásico
Alhambra 9-20 55 2.6 Baja Truncado
Tripler 35 30 Muy baja Bifásico.
palmente extravascular, como lo prueban laausencia de hemoglobinuria crónica y, por lotanto, una deficiencia de hierro superpuesta(29).
En la mayoría de los pacientes con lasvariantes GdA - Y GdB - la sobrevida de losglóbulos rojos es cercana a la normal enausencia de drogas oxidantes o de infección.En algunos pacientes deficientes en G6PDocurre hemólisis crónica en ausencia de medi-
camentos o de otros factores oxidativos parael glóbulo rojo. Estos casos se caracterizanpor una enzima anormal que es incapaz demantener la producción basal de NADPH.Estas variantes generalmente presentan unaalta Km para NADP o una baja Ki paraNADPH (es decir, son inhibidas a una bajaconcentración de NADPH). Consecuentemente, la actividad enzirnática medida bajocondiciones ideales in-vitro (alto NADP y
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 187-204 193
Cuadro 3COMPUESTOS QUE INDUCEN HEMOLISIS
EN GLOBULOS ROJOS DEFICIENTES EN LA ENZIMA G6FD(3,45)
ANALGESICOS:AcetanilidaAcido Acetilsalicílico*FenazonaAminofenazonaFenacetinaAntipirina**Aminopiridina (Pyramidon)**
SULFONAMIDAS y SULFONAS:SulfanilamidaSulfapiridinaN2 -AcetilsulfanilamidaSulfacetamidaSulfafurazole*Tiazosulfona (Promizole)Salicilazosulfapiridina (Azulfadine)Aldesulfona sódicaSulfametoxipiridazina (Kynex)Sulfoxone (Dapsone)Diaminofenilsufona (DDS)2-amino-5-SulfaniltiazoleSulfisoxasol (Gantrisin)
ANTIMALARICOS:PrimaquinaPamaquinaPentaquinaMecacrina*QuinocidaQuimacrina (Atabrina)
AGENTES ANTlBACTERIANOSNO SULFAMIDlCOS:Furazolidona (Furoxone)Nitrofurantoina (Furadantin)Cloranfenicol**Acido para-aminosalictlicoFuraltadona (Altafur)Nitrofurazona (Furadin)
MISCELANEOS:NaftalenoVitamina K (análoga soluble en agua)Probenecid (Benemid)TrinitrotoluenoAzul de MetilenoDimercaprol (BAL)FenilhidrazinaQuinina**Quinidina**Frijoles de FavaAcido Nalidixico (Wintomilon)
* Discretamente hemolíticos en poseedores de la variante africana; sólo a grandes dosis son nocivos.** Hemolíticos en sujetos con la variante mediterránea, no con la variante africana.
194 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Figura 4DEFICIENCIA DE G6FD EN MUJERES
DE ACUERDO A LAS PREDICCIONES DE LA HIPOTESIS DE LYON (3)
X : Cromosoma nonnal
xo: Cromosoma deficiente en G6FD
INACTIVACION DE CROMOSOMA X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
% DE CELULAS ANORMALES
O
25
50
75
100
bajo NADPH) puede ser cercana de lo nonnal,a pesar de que la misma enzima in-vivo, bajocondiciones fisiológicas (bajo NADP, altoNADPH), se comporte como marcadamentedisminuida. Es claro entonces que el grado dedeficiencia enzimática no se correlaciona biencon la severidad clínica de la enfennedadhereditaria, siendo este uno de los problemasen la patología molecular de los desórdenesgenéticos (46). Por lo tanto, algunas variantesasociadas con deficiencia severa de G6PD,tales como Gd Markham y la Gd Unión nocausan problema hemolítico, en tanto queotras asociadas con una menor severa deficiencia, tales como Gd Manchester, GdAlhambra y Gd Iripler causan anemia hemolítica crónica aun en ausencia de agentesexógenos. En algunas oportunidades lasmanifestaciones clínicas pueden ser explicadas por una inusual baja afinidad de unadetenninada variante por su substrato (G6P)o coenzima (NADP), es decir con altosvalores de la Km. Estas discrepancias hansido en gran parte resueltas al estimarse laactividad fisiológica de la G6PD a través de
estudios cinéticos simulados en donde hanmediado concentraciones fisiológicas delsustrato, de las coenzimas y de varios metabolitas que pueden afectar la actividad de laenzima. Estos análisis han demostrado quelas variantes enzimáticas hemolíticas sonfuertemente inlúbidas por el NADPH aconcentraciones fisiológicas en vista de sualta Km para NADP o su baja Ki paraNADPH, y que ellas son más fuertementeinhibidas por el AIP que las enzimasnonnales. De ello se deriva, que estasvariantes enzimáticas no pueden generar unacantidad suficiente de NADPH a fin demantener una concentración adecuada deGSH (46,48). Por otro lado, las variantesno hemolíticas son mucho menos sensitivasa la inhibición por NADPH en vista de subaja Km para NADP y su alta Ki paraNADPH. Estas variantes también son másresistentes a la inhibición por AIP, Y la actividad de las mismas se estima que es mayordel 30% de los niveles nonnales. En personasde raza negra la variante común en ellas, laGdA , es también menos sensitiva a la
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 187-204 195
inhibición por NADPH y es probablementetan activa como la normal bajo condicionesfisiológicas.
GENETICAEl gene de la G6PD se halla localizado en
el cromosoma X, por lo que la herencia deesta enzima polimórfica se halla ligada alsexo. Los hombres presentarán un solo tipode G6PD en tanto las mujeres pueden tenerun fenotipo doble. Por ejemplo, en la razanegra de los Estados Unidos, el 70"10 de loshombres son GdB, el 20"10 GdA+ y el 10"10son GdA - (3). Las mujeres, por otro lado,pueden ser homocigotas o heterocigotas parados de esas tres enzimas. De acuerdo con lahipótesis de Lyon -cuya validez ha sidofuertemente sustentada por los datos genéticos sobre G6PD-, solamente un cromosomaX es activo en cualquier célula somática. Porlo tanto, eritrocitos individuales de mujerescontienen solamente un tipo de G6PD. Envista de la hipótesis de Lyon, cualquierglóbulo rojo dado en una mujer heterocigotadeficiente (por ej. GdA/GdA-) será normal(GdA) o deficiente (GdA -). La confirmaciónde que mujeres con el ejemplo señaladopresentan una doble población celular se veconfirmada por tinción citoquímica de losglóbulos rojos. Estos fenómenos celulareshan permitido útiles estudios acerca delorigen celular de tumores.
Así, el aislamiento de estas enzimas decélulas tumorales en mujeres doble heteracigotas por ej. GdB+ y GdA-, han permitidodemostrar el origen unicéntrico o multicéntrico del tumor.
La actividad enzimática en mujeres queposeen un gene de G6PD deficiente puede sernormal, moderadamente reducida (usual) omarcadamente deficiente (Figura 4). Obviamente, los glóbulos rojos defectuosos en laenzima son tan susceptibles a la hemólisisoxidativa como los de hombres deficientes enGd. Sin embargo, por lo general, la magnitudabsoluta de la hemólisis es generalmentemenor en vista de que es menor la poblacióncelular vulnerable (3). Se ha señalado quealrededor de una tercera parte de todas lasmujeres heterocigóticas, tienen una proporción de eritrocitos anormales suficientemente elevada para predisponerlas a sufrirhemólisis de importancia clínica (35). Lahemofilia A, un desorden recesivo ligado al
sexo, está íntimamente ligado allocus de laG6PD (43), y fue anticipado que las varianteselectroforéticas de ésta enzima podríanexpresarse en células de líquido aminiótico,éxito analítico-diagnóstico que fue hecho enuna madre que tenía el fenotipo Gd AB ypara la cual los estudios familiares indicaronque el locus de la hemofilia estaba acopladocon el fenotipo GdA (20). El fenotipo GdBde las células fetales estudiadas exactamentepredijo que el niño in-utero no tendríahemofilia.
La distribución geográfica de la deficiencia de G6PD ha servido de soporte a lahipótesis de que los pueblos con este defectoenzimático son más resistentes a la malariatal y como la insinuaron los estudios deAllison (1). Trager (42) encontró que losparásitos de la malaria requieren GSH y unmecanismo oxidativo óptimo derivado delmetabolismo de la glucosa. El bajo contenidoen GSH, y la actividad disminuida del ciclooxidativo directo de los eritrocitos primaquina sensibles, son factores que aparentemente dificultan la vida intracelular de estosparásitos. Estos criterios se han soportado porestudios epidemiológicos y por observacionesen mujeres heterocigotas en donde se hademostrado la resistencia de las células deficitarias en la enzima al comprometimientomalárico (3). Sin embargo, la prevalencia delfenotipo GdA+ en negros es inexplicable entérminos de polimorfismo genético.
ASPECTOS CUNICOSEl descubrimiento de que la deficiencia
de Gd es causa de hemólisis se debió a laobservación inicial en soldados de raza negrade los Estados Unidos que manifestaronhemólisis luego de recibir primaquina comoagente profilactivo contra la malaria.Posteriormente, numerosas otras drogasoxidantes han sido implicadas como agentescausales (Cuadro 3). Sin embargo, la infección es la causa más frecuente de hemólisis,estando implicada virtualmente cualquiertipo de in fección (3,6,16,25,32,37,45).Presumiblemente son el anión superóxido yel H2 O2 que se generan en los macrófagos enrespuesta a infección, los agentes que dañanindirectamente los glóbulos rojos deficientes.La hemólisis en hombres de raza negra sehalla limitada al 20-30"10 de sus glóbulosrojos que son los más viejos (más de 50 días)
196 Act. Méd. Cost.· Vol. 24 - No. 3, 1981- 171-278
y por ende deficientes en la Gd (35). Comolos glóbulos rojos más jóvenes poseen unaactividad enzimática cercana a la normal ellosno son susceptibles a la hemólisis aunquepersistan, ya sea la administración de la droga oxidante, o un determinado procesoinfeccioso. Los fenómenos hemolíticosimportantes son inusuales en mujeres de razanegra a menos que haya una significativalyoinización del cromosoma anormal (3).
La hemólisis en caucásicos (GdB-) esgeneralmente más severa, toda vez que existeuna marcada deficiencia de la enzima entodos los eritrocitos.
La persistencia de una infección o laadministración continuada de una drogaoxidante puede producir una anemia significativa (Cuadro 4). La muerte debida a deficiencia de G6PD es rara, pero cuando éstaocurre es en el grupo de pacientes de razablanca, (3,35). Las mujeres caucásicas puedenpresentar episodios hemolíticos significativos,siendo la magnitud de la hemólisis propor·
cional al grado de lyonización. La anemiahemolítica crónica (AHCNE) debida avariantes severas de G6PD se ve solamenteen individuos de raza blanca. En algunossujetos con AHCNE la esplenectomia ha sidobeneficiosa (4). En algunos individuos lamutante GdB- puede originar AHCNE (6,47). Ocasionalmente se observa un severoepisodio hemolítico en algunos sujetoscaucásicos o caucasoides con la variedadGd mediterránea luego de la exposición a losfrijoles de fava o su polen (5). Es posible queotros factores como alergia estén comprometidos en esta condición clínica severaconocida como favismo. Es intrigante elhecho de que los frijoles de fava sean ricosen L-Dopa y el de que un metabolito de estecompuesto, la dopaquinona, sea un potenteoxidante (3). De allí que tal vez la limitadasensibilidad a dichos frijoles pueda ser debidaa diferencias individuales en el metabolismo.de la L-Dopa. La observación de una excreción aumentada de ácido glucárico en pacien-
Cuadro 4ALGUNOS ASPECTOS DE LAS VARIANTES POR DEFICIENCIA DE G6PD,
CLINICA y BIOQUIMICAMENTE BIEN CARACTERIZADASY ASOCIADAS A UNA HEMOLISIS AGUDA,
PERO NO CON LA CRONICA O CLINICAMENTE SIGNIFICATIVA (29).
Africana (A-) Canton Mahidol Mediterránea (B -)
Pueblos donde es corriente: Africanos o Chinos Tai Griegos, sardos,descendien tes israelíes, iraquíes,de africanos etc.
Límites de actividad de laG6PD del glóbulo rojo, % delo normal 10-20 4-24 5-16 0-5
Asociación con hemólisisprovocada por medicamentos,infección Sí Sí Sí Sí
Asociación con favismo ? Sí ? Sí
Asociación importante conictericia neonatal Sí Sí Sí Sí
Actividad aumentada de laG6PD en los glóbulos rojosrestantes después del ataquehemolítico Sí Sí Mínima
Descenso de la hemoglobina,g/dI, observado frecuentementeen el ataque hemolítico 2-5 4-10 2-8 4-10
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 187-204 197
Figura 5CURSO CLINICO DE LA HEMOLISIS PROVOCADA POR PRIMAQUINA
EN INDNIDUOS DE RAZA NEGRA CON EL GENOTIPO GdA (tomado de -45-)
Resistenciao equilibrio
12040 11432
-
24
DIAS
Recuperación
----
16
---
50I Hemólisis
Aguda
oEI
"o
""40
ECll:c
30
Hb-nuria12
'" 8Cll~ 4;f O
100
60
~o40
oo."."oo-.... tJl/}> ~ ... 20]E~a~8~rj
10-8 ·4 O 8
tienen un papel importante. Pero en la actualidad, y como se ha reiterado, se conoce conexactitud que los alimentos (viciafava) y losmedicamentos no son los únicos causantes,y que infecciones como la fiebre tifoidea y lahepatitis vírica pueden ser tan importantes omás en la epidemiología de las manifestaciones de deficiencia de G6PD.
Probablemente, la más importante es laexistencia mayoritaria de gente anémica en lapoblación. Clásicamente se ha podidoconstatar, por ejemplo, que en individuos condeficiencia de G6PD de tipo Africano (A-) lahemólisis es en general muy leve (29). Peroclaro está que el peligro potencial de unataque hemolítico agudo viene sustancialmente ampliado cuando va superpuesto a unaanemia preexistente: un descenso de hemoglobina de 4 a 5 g/di tiene muy diferentesimplicaciones en el diagnóstico y pronósticosi el nivel inicial es de 15, o si es de 7.5 g/dI.En tercer lugar, la deficiencia de G6PD
desempeña un importante papel patogénicocon respecto a un también importante problema de salud pública en pediatría, enespecial en la ictericia neonatal. Ahora ya sesabe que en varios lugares del mundo, porejemplo en algunas áreas del Mediterráneo,en Africa Occidental y en el lejano Oriente,la deficiencia de G6PD, y no la isoinmunización de grupo sanguíneo, es la causa mássimple y corriente de la ictericia neonatal(12,19,22,23,28,44). También se presenta enáreas en las cuales antes ni se había pensado,por ejemplo, en El Salvador (7).
La ictericia puede ser lo suficientementesevera por requerir la exanguíneo-transfusión.La susceptibilidad de los niños deficientesen G6PD hacia le hemólisis ha sido atribuidaa sus bajos niveles de glucosa, "inmadurezenzimática", bajos niveles de peroxidasa delGSH y tal vez también a drogas, tales comola vitamina K, cuando se da estando el sistema de detoxificación hepática incomple-
Act. Méd. Cost. . Vol. 24 - No. 3, 1981 - 187-204 199
tamente desarrollado (45). Un aspectocurioso de este síndrome es que, a pesar desu gran asociación con la deficiencia deG6PD, no todos los niños con deficiencia deG6PD presentan luego ictericia, lo que vienea indicar que .otros factores adicionales,genéticos, de desarrollo o ambientales también intervienen (11,22,29,33,36,44). Conrespecto a este problema se citan algunos
. puntos importantes para establecer medidaspreventivas (29):
l. No sólo la exposición del nmo, sinotambién la administración de medicamentos muy activos o peligrosos a lamadre en el período prenatal pueden irseguidas de ictericia en el recién nacido.
2. La incidencia de la ictericia neonatalentre los niños deficientes de G6PD sepresenta mucho más entre los africanosque entre los americanos antiguos descendientes de africanos, aun cuando poseenla misma variante de la enzima. Esto ponede relieve la importancia del medioambiente.
3. Meloni et al. (31) han proporcionadohace poco una notable evidencia de quela hiperbilirrubinemia de los niños deficientes de G6PD puede con mucho no serhemolítica de origen, señalando unaposible implicación del hígado. Los mismos autores han demostrado que elfenobarbital puede ayudar a prevenir quela bilirrubinemia alcance un nivel peligroso, lo que constituye un importantemedio de disminuir al mínimo la necesidadde las transfusiones.
4. Por último, en el lado positivo, se puededecir que las manifestaciones clínicas dedeficiencia de G6PD son menos prominentes de lo que cabría esperar. Porejemplo, en Nigeria, con alta frecuenciade deficiencia de G6PD tendría que seruna de las causas más corrientes de anemiahemolítica aguda. De hecho, se presentanataques hemolíticos típicos que puedenser fatales. No obstante, la experiencia deLuzatto (29) no los detecta tan frecuentemente como sería de esperar si tenemosen cuenta la gran población que correeste riesgo. Hasta cierto punto, la discrepancia puede ser sólo aparente, porquefrente a una prevalencia de anemia en
general alta, el papel de varios factoresque participan puede ser difícil dedesentrañar. Pero esta alta prevalencia deanemia puede también, paradójicamente,producir otro efecto protector; en especial, que un buen número de individuosde la comunidad tienen altos niveles deenzimas de los eritrocitos, incluyendo laG6PD, y, por consiguiente, una campensació n parcial de su rasgo genéticoanormal, al ser deficientes de G6PD.
En cuanto a los bancos de sangre, convienedetectar esta deficiencia en los donadores.ya que los eritrocitos deficientes tienensolamente días de sobrevida y por lotanto podrían ser destruidos o eliminadosde la circulación especialmente en receptores que se encuentran bajo ciertaterapéutica quúnica o que estén sufriendoinfección severa, insuficiencia renal, enfermedad hepática o acidosis diabética (10,14). Asimismo, parece importante evitarlas transfusiones, pues estos enfermos sonpropensos a la evolución grave o fatal,cuando desarrollan enfermedades hepáticas (37).
ANORMALIDADES EN EL METABOLISMODELGSH
La primera línea de defensa del glóbulorojo contra agentes oxidantes es el GSH, porlo que anormalidades en su metabolismopueden estar asociados con proceso hemolítico. La disminución de la síntesis de GSHse ha reportado en muy pocos pacientes quepresentan una anemia hemolítica ligera omoderada, siendo la condición drogaoxidante-sensible. También son raros loscasos de hemólisis debidos a deficiencia deperoxidasa del GSH. Los insólitos casosreportados de deficiencia de reductasa delGSH no parecen vinculados con hemólisis.Se sabe que el dinucleótido de flavinaadenina es un cofactor para la reductasa delGSH (3).
Entre otras causas de daño oxidativo a losglóbulos rojos, se citan la administración dedrogas oxidantes en altas dosis, condición quesobrepasa la capacidad protectora de eritro·citos normales. Por otra parte, algunas hemoglobinas anormales, por su configuraciónmolecular inestable, son muy susceptiblesaun a un ligero stress oxidativo condicio·
200 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3. 1981 - 171-278
nándose regulannente un accidente hemolítico importante.
Para terminar, Luzzato (29) hace unacorta lista esquemática de los problemassobresalientes que pueden ocupar a nuestrosclínicos, a nuestros laboratorios y nuestrainteligencia durante bastan te tiempo, entomo a la G6PD:
l. La química de la molécula de G6PD debeser aclarada. La información sobre suestructura primaria y sobre la configuración espacial nos ayudará a interpretarde modo más concreto el caudal de datosque podemos obtener sobre la cinéticade los tipos normales y anonnales de estaenzima la cual es hasta ahora única en lagenética bioquímica humana.
2. Todavía no está claro, si el número devariantes conocidas de G6PD es muygrande sólo porque el sistema ha recibidomás atención que otros y porque hayinherentemente una mayor mutabilidad eneste locus genético.
3. La coexistencia de dos tipos de células enlos heterocigotos puede constituir una basepara el estudio de los papeles relativos delcambio y de la selección, operante en lascélulas más que en la población de losorganismos. Estos procesos, escalonadosen tiempo y tamaño, pueden ser ahoraanalizados en el laboratorio en cultivoscelulares y la importancia del medioambiente puede ser estudiada mediante laselección de los medios apropiados.
4. A pesar de los conocimientos generalesque se han logrado sobre la naturaleza delos procesos hemolíticos asociados con ladeficiencia de G-6-PD la secuencia precisade los acontecimientos que conducen auna masiva o repentina destrucción deglóbulos rojos bajo una gran variedad decircunstancias no ha sido todavía del tododilucidada. Esto resulta en cierto modoparadójico, ya que uno creería que lahemólisis intravascular debería ser el modomás fácil de imitar en el tubo de ensayo(como lo es, por ejemplo, en la hemoglobinuria paroxística nocturna). Evidentemente, algún momento de nuestro sistemain vitro no imita en forma adecuada lasituación in vivo.
5. Para algunas medidas pertinentes a la
prevención y tratamiento podrá aplicarseen un futuro algún sistema específico deestudio. Por ejemplo, pueden encontrarseo prepararse agentes que puedan disminuirla evolución rápida, asociada con la edaddel glóbulo rojo, de ciertas variantesinestables de la G6PD. También es concebible que puedan existir verdaderos antídotos, que contrarrestaran los efectos destress producidos por los medicamentosofensivos sobre los glóbulos rojos G6PDdeficientes, y, de este modo, poder prevenir o limitar las hemólisis agudas. Mientrasque por el momento, la aplicación de unacirugía genética parece remota y cuestionable, en cierto modo, alguna suerte decura fenotípica está quizás a la vista.Para terminar, creemos importante men-
cionar lo que en relación a la deficiencia deG6PD se ha investigado en nuestro país. En1966, Alvarado (2) trabajó en una tesis degrado sobre actividad de G6PD en reciénnacidos normales e ictéricos de la provinciade San José, no encontrándose ningún casopositivo de ictericia neonatal por deficienciade G6PD. En 1971 (38) encontramos enpoblación de raza negra de Limón unafrecuencia de 14.5 % en varones y de 3.3 %en mujeres homocigotas. Posteriormente, en1973 (39) se obtuvo un 4.3% de varones deficientes en población mestiza de Santa Cruz,Guanacaste, y de 0.2% en caucásicos de SanJosé. En un estudio de 12.000 escolares (40)se logró demostrar un 2.3 % de varones deficientes, al margen de su condición racial.El análisis de G6PD por electroforesis y actividad enzimática de 25 muestras de sangre deindividuos de nuestros laboratorios, 13 varones y 12 mujeres, nos permitió encontrar21 casos con el fenotipo GdB, uno GdAB yGdA. Los poseedores del fenotipo GdA erande carácter racial mestizo; el resto caucásicos.En 1974, Castro y Snyder (16) reportaronuna nueva variante de la G6PD en un varóncaucásico costarricense, que era indistinguiblede la GdA - por electroforesis, pero diferentepor estudios de inhibición con NADPH. A lamutante se le denominó Gd San José.
En nuestros laboratorios y en asocio conel Instituto de Hematología de La Habana,Cuba, hemos encontrado una variante demigración semejante a la GdB y por cuyocompartimiento físico-químico se le hacaracterizado como mutante nueva, de gran
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 187-204 201
expresividad clínica, originando en el propositus una fonna de AHCNE. Se le ha designado como Gd Costa Rica (21).
DIAGNOSTICOExisten varias pruebas de laboratorio para
el diagnóstico de la deficiencia de la G-6PD(34). En nuestro laboratorio usamos de rutinala del cianuro-ascorbato (26), como tambiénlas de la reducción de la metahemoglobina(8) y del azul de metileno (41). La sensibilidad de estas pruebas es variable, especialmente en la detección de heterocigotas. Porello, la utilidad de una u otra la detenninala situación clínica, es decir, el sexo delpaciente, su extracción racial y la potencialidad de que se desarrolle o se esté ante unepisodio hemolítico.
La segunda parte de esta investigaciónofrecerá la oportunidad a los lecto'res deconocer el uso de nuestra metodología,tanto de escrutinio como de certeza, alabordarse un protocolo sobre la prevalenciay la identificación fenotípica de la G6PDen diversas regiones de nuestro país.
BIBLIOGRAFIA
1.- Allison, A.C. Malaria and glucose-6phosphate deshydrogenase deficiency.Nature, 197 :609, 1963.
2.- Alvarado, E. Contribución al estudio de laG6PD eritrocítica (Tesis de Grado). Universidad de Costa Rica, 1966.
3.- Beck, W.S. Hematology. 2nd Edit. 282-294pp. Mass. Inst. Tech.; The Alpine Press Inc.,1977.
4.- Benbassat, J. & Ben-ishay, D. Hereditaryhemolytic anemia associated with glucose6-phosphate dehydrogenase deficiency.(Mediterranean Type). Israel J.. Med. Sci.,5: 1053,1969.
5.- Beutler, E. Pathogenesis and diagnosis ofsponlaneous and drug-induced hemolyticanemia due to lack of glucose-6-phosphatedehydrogenase in the erythrocyte.Relazione al VI Congresso Internazionale diPatología Clínica, Roma 3-8 Ottobre, 1966.
6.- Beutler, E. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Chapter 50, 466-479 pp.In: Williams, W.J. et al.: Hematology 2ndEd., 1977. Mc Graw-Hill, Inc.
7.- Block, M., Sancho, G. & Rivera, H. Ictericianeonatal y deficiencia de glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa. Sangre, 16: 253, 1971.
8.- Brewer, G.J., Tarlov, A.R. & Alving A.S.The methemoglobin reduction test forprimaquine type sensitivity of erythrocytes.JAMA, 180:386, 1962.
9.- Brewer, G.J. Inherited Erythrocyte metabolicand membrane disorders, 579-591 pp. In:The Medical Clinics of North America, Vol.64, NoA, 1980. W.B. Saunders Co.
10.- Bowman, T.E., P.E., Carson, H. Frischer,M., Kahn & Ajmar, F.A. A capillary tube,Nile blue methemoglobin reduction test forgl u co se-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Proc. 10 th. Congr. lnt. Soco BloodTrans., Stockholm, 592, 1965.
11.- Brown, A.K. & Cevil, N. Hemolysis andJaundice in the Newborn following maternalT rea tm en t with sulfamethoxypyridazine(Kynex). Pediatrics, 36:742, 1965.
12.- Capps, F.P. Gilles, H.M., Jolly, H. &Worlledge, S. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency and neonatal jaundice inNigeria. Lancet 379,1963.
13.- Carson, P.E., Flanangan, c.L. Ickes, C.D. &Alving, A.S. Enzymatic deficiency inprimaquine-sensitive erythrocytes. Science,124:484,1956.
14.- Carson, P.E. & Frischer, H. Glucose-6dehydrogenase deficiency and relateddisorders of the pentose phosphate pathway.Am. 1. Med., 41: 744, 1966.
15.- Cassimos, C.H.R., Malaka-Zafiriu, K. &Tsiures, J. Urinary D-glucaric acid excretionin normal and G-6-PD deficient childrenwith favism. 1. Pediatr., 84: 871, 1974.
16:- Castro, G.A.M. & Snyder, L.M. G6PD SanJosé: A New Variant. Characterized byNADPH inhibition Studies. Humangenetik21:361,1974.
17.- Dern, R.J., Weinstein, J.M., Leroy, G.V.Talmage, D.W., & Alving, A.S. 1. The localization of the drug-induced hemolytic defectin primaquine sensitive individuals. J. Lab.Clin. Med., 43:303, 1954.
18.- Dern, R.J., Beutler, E. & Alving, A.S. Thehemolytic effect of primaquine. n. Thenatural course of the hemolytic anemia andthe mechanisms of its self-limited character.J. Lab. Clin. Med., 45:30,1955.
19.- Doxiadis, S.A., P.H. Fessas, Valaes, T. &Mastrakalos, N. Glucose-6-phosphatedehydrogenase deficiency. A new aetiological
202 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
factor 01' severe neonatal jaundice. Lancet, 1:297,1961.
20.- Edgell, E.1.S., Kirkman, H.N., Clemons, E.,et al. Prenatal diagnosis by linkage:hemophilia A and polymorphic glucose-6phosphate dehydrogenase. Am 1. Hum.Genet., 30: 80, 1978.
21.- Elizondo, J., Sáenz, G.F. Estrada, M., et al.Una nueva variante de G6FD en un caucásicocostarricense: Gd Costa Rica (en desarrollo).
22.- Fessas, P., Doxiadis, S.A. & Valaes, T.Neonatal jaundice in glucose-6-phosphatedehydrogenase-deficient infants. Brit. Med.J., 2: 1359. 1962.
23:- Flatz, G., Sringam, S., Premyothin, C..Penbharkul, S., Ketusingh, R. & Chulajata,R. Glucose-6-Phosphate dehydrogenase.Deficiency and neonatal Jaundice. Arch. Dis.Child., 38:566, 1963.
24.- Freir, S., Mayer, K., Levence, C. &Abrahamov, A. Neonatal Jaundice associatedwith familial G6PD deficiency in Israel.Arch. Dis. Child., 40:280, 1965.
25.- Gulati, P.D. & Rizvi, S.N.A. Acute reversiblerenal failure in G-6-PD deficient siblings.Post. Med. J., 52:85, 1976.
26.- Jacob, H.S. & Jandl, J.H. A simple visualscreening test for glucose-6-phosphatedehy"drogenase deficiency, employingascorbate and cyanide. New Eng. J. Med.,274:1162, 19~6.
27.- Keller, D.F. G·6-PD Deficiency. The Chemical Rubber Co., Bu tterworths, 1971.
28.- Lu, T.C., Wei, H. & Blackwell, Q. Increasedincidence 01' severe hyperbilirubinemiaamong newborn chinese infants with G-6-PDdeficiency. Pediatrics, 37:994, 1966.
29.- Luzzatto, L. Estados hemolíticos heredi·tarios: Deficiencia de glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa. Cap. 5, 83-109 p. En:Clínica Hematológica (Anemias Hemolíticas)3/1. Salvat Ed., S.A.
30.- Luzzatto, L. & Testa, V. Human ErythrocyteG lucose-6 -Ph os pha te de h yd ro ge nase.Structure and function in normal andmutant subjects. In: Current topics inHematology, 1:1-70, 1978, Alan R. Liss,Inc., N.Y.
31.- Meloni, T., Cagnazzo, G., Dore, A. &Culillo, S. Phenobarbital for prevention 01'hyperbilirubinaemia in glucose-6-phosphatedehydrogenase-deficient newborn infants.J. Pediatrics, 82: 1048, 1973.
32.- Mengel, c.E., Metz, E. & Yancey, W.S.Anemia during acute infections. Arch. In!.Med., 119: 287, 1967.
33.- Mentzer, W.C. & Collier, E. Hydrops fetalisassociated with erythrocyte G-6-PD deficiency and maternal infestion 01' fava beansand ascorbic acid. J. Pediatrics, 86:565,1975.
34.- OMS: ormalización de las técnicas de estudio de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.OMS. Servo Inf. Técn., No.366, 1967.
35.- OMS: Tratamiento de las hemoglobinopatíasy de los trastornos afines. OMS, Servo Inf.Técn., No.509, 1972.
36.- Perkins, R.P. Hydrops fetalis and stillbirthin a male glucose-6-phosphate dehydrogenasedeficient fetus possibly due to maternalingestion 01' sulfisoxasole. Am. 1. Obste!.Gynecol. 111 :379,1971.
37.- Phillips, S.M. & Silvers, N.P. Glucose-6phosphate dehydrogenase deficiency, infec'tions hepatitis, acute hemolysis and renalfailure. Ann. Intern. Med. 70:99, 1969.
38.- Sáenz, G.F., Brilla, E., Arroyo, G., Valenciano, E. & Jiménez, J. Deficiencia de laglucosa-6-fosfato (G6PD) eritrocítica enCosta Rica. Rev. Med. Hosp. Nal. Niños,6:129,1971.
39.- Sáenz, G.F. (datos sin publicarse).
40.- Sáenz, G.F., E!izondo, J., Arroyo, G., et al.Hemoglobinopatí"as en 12.000 escolares.Acta Med. Cost., 23:89,1980.
41.- Sass, M.D. & Caruso, ej. A simple andrapid dye test for glucose-6-phosphatedehydrogenase deficiency for rutine use.use. J. Lab. Clin. Med. 76:523, 1980.
42.- Trager, W. Studies on Conditions affectingthe survival in vitro 01' a Malarial parasite(Plasmodium lophurae). J. Exp. Med. 74:441, 1941.
43.- VCLA Conference. Human Gene Mapping,Genetic Linkage and Clinical applications(R.S. Sparkes, moderator). Ann. Inl. Med.,93 :469, 1980.
44.- Valaes, T. Bilirrubin and red cell metabolism in relation to neonatal JaundicePostgraduate Med. J., 45:86, 1969.
45.- Wintrobe, M. Clinical Hematology. 7nd Edil.779-788 pp. Lea & Febiger, Pha., 1974.
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3,1981 - 187-204 203
46.- Yoshida, A. & Lin, M. Regulation ofglucose-6-phosphate dehydrogenase activityin Red Blood Cells From Hemolytic andNonhemolitic variant subjects Blood, 41:877,1973.
47.- Yoshida, A., Beutler, E., & Motulsky, A.G.
Human Glucose-6-phosphate dehydrogenasevariants. Bull. World Health. Organ., 45:243,1971.
48.- Yoshida, A. Hemolytic anemia and G-6-PDdeficiency. Science, 179: 532, 1973.
204 Act. Méd. Cosl. - Vol. 24· No. 3, 1981 . 171·278
Doble uio de solidodel uentriculo derechoDr. Abdón Castro Bermúdez *Dr. Bernal Yong Piñar**Dr. Carlos Silva Navarro***Dr. Sergio Aguilar Peralta****Dr. Roberto Ortiz Brenes*****Dr. Roberto Calva Jiménez******
RESUMENUn total de 19 casos de doble vía de salida del
ventrículo derecho (DVSVD) fueron diagnosticadosentre enero de 1976 y diciembre de 1978 en elServicio de Cardiología del Hospital Nacional deNiños "Dr. Carlos Sáenz Herrera". En 13 casos nohubo estenosis pulmonar y en 6 casos si la presentaban. No hubo predominio de ningún sexo. Lasedades variaron de 7 días a 17 meses. Sólo el 33 %tuvo cianosis. El 100% tuvo cardiomegalia. Elelectrocardiograma no mostró eje a la izquierdacomo se ha descrito y predominó el tipo sin estenosis pulmonar en contraposición con algúnreporte (15). El cuadro clínico cuando nohay estenosis pulmonar es igual a la comunicacióninterventricular con hipertensión arterial pulmonary cuando existe estenosis pulmonar es igual a latetralogía de Fallot. Hasta la fecha se ha realizadocirugía en 11 casos, con 4 fallecidos después delprocedimiento. Se enfoca la fisiopatología de laenfermedad.
INTRODUCCIONLa doble vía de salida del ventrículo
derecho (DVSVD) es una malfonnacióncardíaca poco común, pero fascinante en sufisiopatología. A raíz del aborde quirúrgicode la anomalía (16-15), toma mayor importancia su diagnóstico cI ínico. En nuestroHospital hemos querido analizar los casos que
*Asistente Cardiología H.N.N. "Dr. C.S.H.".**Residente Pediatría H.N.N. "Dr. C.S.H.".
***Asistente Cirugía Cardiovascular H.N.N."Dr. C.S.H.".
****Jefe S. Cardiología H.N.N. "DI. C.S.H.".*****Jefe Depto. Cirugía H.N.N. "Dr. C.S.H.".
******Jefe S. Cirugía Cardiovascular H.N.N."Dr. C.S.H.".
se han presentado en 2 años y confrontarlocon otros estudios.
Neufeld et al (14) clasificaron a la malformación de acuerdo a la posición de la comunicación interventricular y su relación con lasarterias. Además, agregaron un diagnósticodiferencial para cada tipo. Figura l.
Al igual que los citados autores, definimosa la DVSVD cuando ambas arterias salen delventrículo derecho o cuando una se originatotalmente de la cámara ventricular derechay la otra lo hace en un 50 por ciento.
MATERIAL Y RESULTADOSSe revisaron los cateterismos card íacos
efectuados en el Servicio de Cardiología delHospital Nacional de Niños "Dr. Carlos SáenzHerrera" entre enero de 1976 y diciembre de1978, en contrándose 19 pacientes conDVSVD.
Entre enero de 1976 y diciembre de 1978se diagnosticaron diecinueve pacientes portadores de DVSVD, en el Servicio de Cardiología del Hospital Nacional de NiñosDr. Carlos Sáenz Herrera. Todos tenían situssolitus con concordancia auricular ventricular; de los cuales el 42.2% fueron delsexo femenino y el 57.8 'lo del sexo masculino.Se excluyeron los casos de anesplenia y situsinversus. La edad varió de siete días adiecisiete meses con promedio de 12.9meses. En cinco casos (26 %) se encontró elantecedente de cardiopatía congénita familiarsin especificarse el tipo. En un caso hubo
Act Méd. Cost. - Vol. 24 - o. 3. 1981 - 205-210 205
rubéola durante el embarazo; tres teníanantecedentes familiares de diabetes mellitus;tres de asma; dos de epilepsia y seis pacientestenían retraso psicomotor (37.5%). Lacianosis estuvo presente en diez casos (33%);mientras que en nueve no se presentó (47%).La insuficiencia cardíaca se presentó en trescasos (15.7 %). El 63.3 % presentó un soploholosistólico de regurgitación, el 26.3 % dede eyección y en el 10.5 % ambos soplosestaban presentes. El índice cardiotorácicovarió de 0.55 a 0.66 con un promedio de0.58. El electrocardiograma mostró un ÁQRSvariable. En ocho casos se encontró hipertrofía biventricular. De acuerdo a la clasificación de Neufeld (3) ya los datos recogidosencontramos:
12 casos (63%) Sin estenosis pulmonar y.concomunicación interventricularsubaórtica.
1 caso (5.5 %) Sin estenosis pulmonar y comu-nicación 'interventricular subpulmonar
6 casos (31.5 %) Con estenosis pulmonar.
Se ha realizado cirugía a 11 pacientes,cuyos resultados se muestran en la figura 2.
DlSCUSIONUna de las malformaciones congénitas del
corazón en la cual existe una relaciónanormal entre la aorta y el tronco pulmonares aquella en que ambas arterias nacen delventrículo derecho. La única salida delventrículo izquierdo es por una comunicación interventricular. Una gran variedad detérminos se han usado para la malformación,tales como doble cámara de salida delventrículo derecho, complejo de Taussig-Bing,doble origen de las grandes arterias delventrículo derecho. .
Solamente unos pocos casos de DVSVDfueron documentados en el siglo pasado. En1957, Witham (17) resumió los casos previamente reportados y añadió cuatro más. En1961, Neufeld (2-3), propuso una clasificación, que es la que hemos usado en nuestroreporte.
La frecuencia de la malformación según laliteratura (10), es menos del 0.09 casos/1000 nacimientos y en nuestro Hospital es
menos del 1% dentro de las cardiopatíascongénitas (3).
Figura 1CLASIFICACION DE LA DOBLE VIA DESALIDA DEL VENTRICULO DERECHO
según Neufeld (14)
l. Sin Estenosis PulmonarTipo A:C.LV. debajo de la cresta supraventricular:a. C.LV. subaórtica.b. C.l.V. lejos de ambas valvas semilunares.
TipoB:C.l.V. encima de la cresta supraventricular:a. C.l.V. sub-pulmonar. (Taussig Bing).b. C.LV. más grande y claramente relacionada
con ambas arterias.
11. Con Estenosis PulmonarLa c.l.V. es siempre subaórtica.
lliagnóstico DiferencialTipo A C.l.V. TGA. tronco arterioso.Tipo B T.G.A. Tronco arterioso-ventrículo único
sin E.P. DATVP.
Grupo II T. de Fallot
CIV = Comunicación interventricular.TGA = Transposición de las grandes arterias.EP = Estenosis pulmonar.DATVP = Drenaje anómalo total de venas pulmo
nares.
Parece existir una asociación mayor de laDVSVD con el síndrome de la trisomía 18.De acuerdo con Kurian y Duke (8) en 5 % desus casos estaba presente.
La prematuridad es común en pacientescon DVSVD, estando presente en el 80%de algunos reportes (12); sin embargo estedato no se puede comparar en nuestroestudio, por no tener en muchos el dato depeso al nacer.
Fisiopatología:En los casos sin estenosis pulmonar, el
ventrículo derecho impulsa la sangre tantohacia la aorta como a la arteria pulmonar, yes así como la presión en el ventrículoderecho es igual. a la de la aorta y lapulmonar, la comunicación interventricular esgrande y las presiones en ambos ventrículosson iguales. Cuando la comunicación interventricular es grande, la presión en el
206 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3. 1981 - 171-278
tes con favismo (15) ha pennitido tambiénsugerir que un defecto en la fonnación deg1ucurónidos puede estar presente en estacondición. En cuanto a las manifestacionesclínicas de la deficiencia de G6PD ocasionadapor drogas o medicamentos, señalemos concierto detalle esta condición por ser~I cuadro más frecuente y de mayorimportancia clínica. Comprende tres fasesclínicas (Figura S) de acuerdo al modeloclásico que desde 1954 fue establecido alseguirse el curso natural de la anemiahemolítica en voluntarios negros GdA-, aquienes se les administró 30 mg/día deprimaquina (17,18,27):
a. Fase hemolítica aguda: a pesar de queesta fase se presenta ya desde el comienzode la administración de la droga, los nivelesde Hto y Hb no comienzan realffiimte a declinar sino hasta el segundo o tercer día. Loscuerpos de Heinz se hacen presentes~spontá
neamente en la sangre periférica durante losprimeros días de la administración de la droga pero desaparecen cuando se establece lahemólisis. Durante estos primeros días, lacaída del GSH es rápida, precediendo alfenómeno hemolítico. Durante los díassubsecuentes la hemólisis es evidente, y loshallazgos hematológicos a este tiempo sonaquellos característicos de una anemia hemolítica aguda, con valores elevados de bilirrubina, Hbnemia, y Hbnuria. En casos severospuede ocurrir dolor abdominal o de laespalda (6). Se ha estimado que del 30 al50% de la masa eritrocítica se destruye deacuerdo con el modelo experimental de laprimaquina, pero la misma se limita a losglóbulos rojos viejos. El nivel más bajo deHb se observa entre el octavo y el duodécimodía s. La destrucción de glóbulos rojosusualmente cesa dentro de las 38 y 96 horassi la droga se suprime por completo duranteesta fase aguda.
b. Fase de recuperación: esta fase, por definición, se inicia cuando se observa la máximadeclinación de los niveles de Hb, a pesar deque no se suspenda la dosis del medicamento.Esta recuperación clínica gradual es posibleen vista de la supervivencia de la poblaciónde glóbulos rojos, jóvenes, la cual ha sidoseleccionada por la propia droga, siendorelativamente resistente a los niveles sostenidos del medicamento. Los máximos niveles
de reticulocitos se observan en esta fase, convalores de 8 al 12 % Y los valores de Hto yHb lentamente llegan a los niveles basales abase de glóbulos rojos jóvenes y relativamente jóvenes (de menos de SO días). Se haobservado que los reticulocitos no se elevancuanto es de esperarse, si media infeccióncomo factor desencadenante del episodiohemolítico o si un paciente en particularrecibió una droga oxidante para el tratamiento de una infección activa (6). La recuperación clínica toma alrededor de 30 a 40días.c. Fase de resistencia o de equilibrio: estafase comienza cuando la anemia desaparecepero persiste tanto como se mantenga la misma dosis del medicamento. Una hemólisisligera continúa pero es limitada a aquellascélulas rojas que tienen una edad suficientecomo para hacerse sensitivas al agenteoxidante. Niveles nonnales de Hto se mantienen en tanto no sea excedida la capacidadregeneradora de la médula ósea, dando todoello en cuadro de síndrome hemolíticocrónico compensado, el cual persistirá entanto se siga administrando el agente oxidante. Sin embargo, un incremento en ladosis de la droga hemolítica a este puntocausaría otra vez acentuación de la hemólisis de aquella porción poblacional deglóbulos rojos inicialmente resistente queahora se hará susceptible al incrementarse losniveles hemáticos de la droga.
Varios factores pueden marcadamentealterar la susceptibilidad hemolítica de losindividuos deficientes en G6PD, pudiendopor lo tanto dar por resultado un inesperadoy sorpresivo episodio hemolítico severo entales pacientes. Dentro de esos factores sedestacan el tipo de droga o medicamento, laconcentración sanguínea del mismo, o de unproducto de su metabolismo. La enfennedadhepática o renal concurrente, la acidosisdiabética y bajos niveles de glicemia, refuerzan la actividad oxidante de ·los medicamentos oxidantes, a pesar de que las dosúltimas condiciones por sí mismas puedencondicionar una hemólisis espontánea (27).
La causa que provoca la hemólisis en ladeficiencia de G6PD es principalmenteambiental. Los factores socioeconómicos yculturales que influyen en la utilización demedicamentos potencialmente peligrosos, yla tendencia de la gente a consumirlos,
198 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Pacientes Operados
AV = Aurículo ventricularCIV =Comunicación interventricularEP = Estenosis pulmonarHAP = Hipertensión arterial pulmonar.
Figura 2RESULTADO QUlRURGICO DE
LA DOBLE VIA DE SALIDADEL VENTRICULO DERECHO
En algunos casos hay poca mezcla desangre saturada y no saturada en el ventrículo(hecho; esto debido a la posible existenciade flujos preferenciales, de tal manera que el
ventrículo izquierdo expulse su sangre selectivamente hacia la aorta. En estas circunstancias, la saturación de O2 en la sangrearterial pulmonar es significativamente menorque la sistémica. Los hallazgos hemodinámicos pueden ser muy similares a los deaquellos pacientes con una gran comunicación interventricular, creando un difícilproblema diagnóstico durante el cateterismo;solamente la demostración de las relacionesanatómicas, poco usuales entre las grandesarterias, y la visualización de la posición delas válvulas aórticas y pulmonares puedenconducir al diagnóstico final. Figura 3.
La arquitectura del tracto de salida delventrículo derecho influenciará de maneraimportante la dirección de los flujos sanguíneos que salen de cada ventrículo. La comunicación interventricular está separada de laválvula pulmonar por la cresta supraventricular, de tal manera, que la mayoría delflujo del ventrículo izquierdo es hacia laaorta, el del ventrículo derecho hacia laarteria pulmonar.
En los tipos con la comunicación interventricular lejos de las sigmoideas y en lasubpulmonar, la sangre desaturada de laaurícula derecha, pasa al ventrículo derechoy de ahí a la aorta y arteria pulmonar. Lasangre oxigenada en los pulmones retoma ala aurícula izquierda, ventrículo izquierdo yde ahí al ventrículo derecho por la comunicación interventricular. Por otra parte, laarteria pulmonar lleva sangre saturada delventrículo izquierdo y no saturada delventrículo derecho. Las presiones en el tipo 1son las mismas en ambos ventrículos y enambas arterias.
En los casos con estenosis pulmonar lahemodinámica es similar a la de la tetralogíade Fallot. Las presiones en ambos ventrículosson iguales y existe un gradiente de presiónentre el ventrículo derecho y la arteriapulmonar. En la periferia existe una bajasaturación de O2 , La presión en las grandesvenas y la aurícula derecha generalmente esnonnal. En los casos con comunicacióninterventricular pequeña la presión en elventrículo izquierdo está desusadamenteelevada (17). En algunos casos hay unamezcla casi completa de la sangre en elventrículo derecho. En la mayoría de loshallazgos del cateterismo cardíaco son indistinguibles de los de la tetralogía de Fallot.
4. C.LV. subaórtica, falla técnica.
2. 1nsu ficiencia renalpostoperatoria C.l.V.subaórtica.
3. Bajo gasto cardíacoC.LV. subaórtico.
MUERTOS1. Falla técn ica C.l.V.
subaórtica y E.P.
2. Bloqueo A.V. completo.
3. Banding de la arteriapulmonar con hipertensión arterial pulmonar severa, vasculopatía pulmonar.
4. Fístula sistémica pulmonar (Waterston).
5. Estenosis pulmonarresidual con moderado gradiente transvalvular.
6. C.LV. con discretaE.P. residual.
7. CoI.V. + H.A.P.(bien)
VIVOS1. Aneurisma del sep
tum, comunicacióninterventricular, residual, comunicacióninterauricular.
ventrículo derecho y en las grandes arteriasdependería de la relación entre las resistenciaspulmonares y sistémicas. Estas variacionesanatómicas determinarán en gran parte elgrado de corrientes sanguíneas en elventrículo derecho. En el tipo 1 el flujodependerá de la relación entre las resistenciaspulmonares y sistémicas; en aquellos casos enlas cuales las resistencias en el circuito menorestán ligeramente elevadas, el flujo pulmonarestá muy aumentado. Sin embargo, en lospacientes en que las resistencias pulmonaresestán elevadas e iguales a las sistémicas elflujo pulmonar puede igualarse al sistémico.
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 205-210 207
A B
FIG. 3. Ventriculograma izquierdo de dos casos. Obsérvese la aorta cabalgando 50% sobre el tabiqueinterventricular y el defecto septal subaórtico. En A se observa el plano valvular aórtico y su relacióncon el septum interventricular. En B durante la diástole se observa el paso por la comunicacióninterventricular. En ambos casos sólo existe un defecto septa/.
CIíIÚca:Las manifestaciones clínicas dependerán
de las lesiones asociadas.El flujo pulmonar aumentado determina
la tendencia a infecciones respiratorias repetidas, pudiendo aparecer sobrecargaizquierda, así como encontrar manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha oizquierda.
Un grado leve de cianosis puede detectarsehasta después de la primera década, hechoq u e e xp Iica el pequeño porcentaje decianosis que encontramos en nuestros casos.
Los pulsos periféricos están generalmentenormales. A menudo se palpa un frémitosistólico en el tercer y cuarto espaciointercostal a lo largo del borde paraesternalizquierdo; en esta misma área, puede escucharse un soplo holosistólico IlI-IVj6. Elprimer ruido es normal, el segundo ruido estádesdoblado, con el componente pulmonar
acentuado en todos los casos sin estenosispulmonar. A menudo, se puede escuchar untercer ruido en el ápex, seguido de un cortoretumbo por flujo.
En los pacientes no tratados, la resistenciapulmonar se elevará y el cuadro clínico seasemejará al síndrome de Eisenmenger.
Estos pacientes aparecerán cianóticos ymostrando diversos grados de hipocratismodigital; desaparece el retumbo por flujo en elápex, el soplo sistólico disminuye en intensidad y eventualmente puede desaparecer.El segundo ruido puede hacerse único yfuerte, y algunas veces, ser seguido por unsoplo de regurgitación pulmonar.
Todos los pacientes con el tipo 1 tienenritmo sinusual, estando a veces el PR prolongado y las ondas P muestran signos decrecimiento de la aurícula izquierda. Elhallazgo electrocardiográfico más notable esla dirección de las fuerzas vectoriales en el
208 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
plano frontal, con eje eléctrico de QRS quevaría de -30 a -170 grados. Solamenteen casos excepcionales está el eje nonnal.Siempre habrá crecimiento biventricular conpredominio de uno u otro ventrículo. Ennuestros casos el electrocardiograma nomostró un patrón definido, hecho quecontrasta con la literatura.
Hay una característica radiológica paraestos casos, habiendo cardiomegalia leve omoderada con crecimiento del ventrículoderecho y del tronco de la arteria pulmonarcon flujo pulmonar aumentado. En síntesis,se parecen a una comunicación interventricular con hipertensión pulmonar.
En el tipo 1, después de la inyección decontraste en el ventrículo derecho, se llenatanto la pulmonar como la aorta, pero seimpregna menos la aorta, porque es lavadacon sangre sin medio de contraste proveniente del ventrículo izquierdo.
El grado de transposición es variablecuando se ve en la proyección lateral, la cuales útil para detenninar la relación entre lasválvulas aórtica y mitral (6), no existiendoen la mayoría de los casos continuidad entreellas.
Tanto en el tipo 1 como en el tipo II, laventriculografía izquierda es el mejor métodopara demostrar y detenninar la posición de lacomunicación interventricular (8) y su relación con la cresta supraventricular. Esta esuna infonnación importante de obtener paradecidir sobre la técnica operatoria. En loscasos de tipo II, generalmente hay cianosisdesde el nacimiento o muy pronto y se hacemás severa después del año; hay retardopondoestatural e infecciones respiratoriasrepetidas; con frecuencia se palpa un frémitosistólico.
Las lesiones obstructivas izquierdas sonbastante comunes en el tipo 1 b; especialmente cuando la comunicación interventricular es subpulmonar. En los casos concoartación o interrupción del arco aórtico,los pulsos femorales pueden estar ausentes odébiles. En todos los casos de obstrucciónizquierda, hay signos de insuficienciaizquierda, manifestándose ésto con respiración rápida y suspirosa. Los casos conobstrucción mitral, resultan muy difíciles dediagnosticar, por la presencia de retumbo enel ápex debido al hiperflujo y a la ausenciade chasquido de apertura. Los pacientes con
obstrucción del tracto de salida dan unfrémito sistólico y un soplo expulsivo en elborde estemal izquierdo.
Existen reportes aislados, en los cuales noexistía comunicación interventricular (1-9).En dos de nuestros pacientes la cianosis sehizo aparente hasta las seis semanas. Un casotenía un soplo pansistólico en el cuartoespacio intercostal izquierdo.
Otra causa importante de obstrucción delventrículo izquierdo es la presencia de unacomunicación interventricular restrictiva (11).El electrocardiograma típicamente muestradesviación del eje hacia la derecha, conhipertrofia ventricular y auricular derecha.Las placas de tórax mostrarán crecimientode la aurícula izquierda, arteria pulmonar yaumento de la vascularidad pulmonar.
El ventriculograma mostrará mayor opacificación de la arteria pulmonar que de laaorta y clara evidencia de la comunicacióninterventricular.
Los casos con estenosis pulmonar, seasemejan a la tetralogía de Fallot. Lacianosis generalmente es severa y se evidenciadesde la lactancia. Los niños se desarrollanmal y son comunes las disnea de esfuerzo, lafatiga y el acuclillamiento. El examen delcorazón revela cardiomegalia moderada, amenudo se palpa un frémito sistólico fuertede carácter eyectivo, siendo el segundo ruidoúnico. Las lesiones asociadas a este grupo sonmenos comunes. El hallazgo más común eneste grupo es la hipertrofia ventricularderecha, la onda R de VI, es más alta que laR de la tetralogía de Fallot, estando presenteen un tercio de los casos. Uno esperaríaencontrar crecimiento izquierdo en estospacientes con estenosis pulmonar, pero elsevero crecimiento derecho oculta elizquierdo. Radiológicamente es indistinguible de la tetralogía de Fallot. El cineangiohace la diferencia cuando ambas arteriassalen del ventrículo derecho.
BIBLIOGRAFIA
\,- Aiger, L.E: Double outlet right ventricleintact ventricular septum, mitra! stenosis andblind left ventricle. Am. Heart J. 70:521,1965.
2.- Baron, M.G: Angiographic differentiationbetween Tetra!ogy of Fallot and Double
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 205-210 209
Outlet right ventricle: relationship of themitral and aortic valves. Circulation 43 :451,1971.
3.- Castro, A: Cardiopatías Congénitas. Rev.Hospital Nacional de Niños (ed. especial)181:194,1979.
4.- Coelho, E; Paiva, E; Núñez, A; Amram D:Origin of both great vessels from the rightventricle with pulmonary stenosis: angiocardiographies findings. Am Heart 65:766,1963.
5.- Davichi F; Moller J.H; Edwards, J: Originof both great vessel from right ventriclewith intact ventricular septum. Am. Heart J,75:790,1968.
6.- Hallerman, F.J; Kincaid, O.W; Ritter D.G;Ongley, P.A and Titus, J.L: Mitral semilunarvalve relationships in the angiography ofcardiac malformations. Radiology 94:63,1970.
7.- Kirklin J.W, citado por McGoon Dc. Originofboth great vessels from the right ventricle.Surg. Clin North Am. 41: 1113, 1961.
8.- Kurien, V.A; Duke M; Trisony 17-18Syndrome report of a case with difusemyocardial fibrosis and review of cardiovascular abnormalities. Am. J. Cardiol 21:431,1968.
9.- Mac Mahon, N.E; Lipa M: Double outletright ventricle with intact ventricular septum.Circulation 30:745,1964.
10.- Mitchell, S.C; Korones, S.B; Berendes, H.W:CHD in 56.109 births: lncidence and Natura\.History. Circulation 43:323,1971.
11.- adal-Ginard, B; Sanz G; Froufe J: Totaldextroposition of the great vessels withobstruction of the left ventricular outlet.Chest 64:270,1973.
12.- Nadas, A.S; Fyler, D.C. Pediatric Cardiology,3 ed, pág 638, W.B. Saunders Company,1972.
13.- Neufeld, H.N; Dushane, J.W; Edwards, J.E.Origin of both great arteries from the righ tven tricle n. With pulmonary stenosis.Circulation. 23:603, 1961.
14.- Neufeld, H.N; Dushane, J.W; Wood, E;Kirklín J.W; Edwards J.E; Origin of bothGreat arteries from the right ventric!e1 Without pulmonary stenosis. Circulation23:399,1961.
15.- Sondheimer, H; Freedom, R; Olley P:Dou ble ou tlet right ventricle: Clínicalspectrum and prognosis. Am. J Cardiol 29:709, 1977.
16.- Stewart R.W; Kirklin J.W; Pacífico A.D;Blackstone E, Bargeron H. Repair of doubleoutlet right ventric!e. J. Thorac. Cardiovasc.Surg. 78:502, 1979.
17.- Witham, A.C: Double outlet right ventricle:a partial transposition complex. Am. Heart J.53:928,1957.
210 Act. Méd.Cost.-Vol. 24-No. 3, 1981-171-278
El occidente ofidico por cascabela(Crotalus durissus durissus)
en Costo RicoRóger Bolaños*Oswaldo Marin**Eduardo Mora Medina***Emer A. Alfaro****
RESUMENDel estudio de 149 casos de mordedura por
serpiente en la región del Pacífico Seco de CostaRica (Guanacaste, norte de Puntarenas y suroestede Alajuela), zona en donde es prevalente Crotalusdurissus durissus, solamente el 14 por ciento puedeimputarse, con cierta exactitud, a esta especie.Todos los pacientes con envenenamiento crotálicopresentaron una sintomatología de poca severidad,y todos evolucionaron satisfactoriamente al tratamiento sin presentar secuelas de consideración.Unicamente cuatro pacientes requirieron medidasterapéuticas adicionales a la seroterapia (drenaje,debridación, fasciotomía). Aún en los casos másseveros, no se observó signos neurológicos, alteraciones en la presión sanguínea o complicacionesrenales; únicamente se observó, sistemáticamente,dolor, edema, calor local, náuseas, cefalea, sangradoleve, necrosis local y alteraciones en las pruebas decoagulación. Se concluye que el envenenamientocrotálico en Costa Rica es raro y similar a unenvenenamiento bothrópico leve.
SUMMARYWe studied 149 snake bite cases from the Dry
Pacific region of Costa Rica (Guanacaste, North ofPuntarenas and South West of Alajuela); in thiszone the most abundant poisonous species isCrotalus durissus du rissus, however, only 14 percentof all accidents could be atributed to this species.All patients with crotalic envenomation showedsimptomathology of littIe severity and the clinical
*Instituto Clodomiro Picado, Facultad deMicrobiología, Universidad de Costa Rica.
**Laboratorio Clínico, Hospital MonseñorSanabria, CCSS, Puntarenas.
***Laboratorio Clínico, Hospital DI. EnriqueBaltodano Briceño, CCSS, Liberia, Guanacaste.
****Laboratorio Clínico, Hospital de la Anexión,C.C.S.S., Nicoya, Guanacaste.
evol u tion was satisfactory without importantsequels. Only four patients needed additionaltreatment (j.e. drainage, debridation, fasciotomy).Even among the most severe cases we observed noneurological signs, altera tions in the blood pressureor renal complications; yet, we did find pain,edema, local temperature, neuseousness, headache,mild bleeding, local necrosis and alteration of theblood coagulation test. We conclude that crotalicpoisoning in Costa Rica is rare and similar to a mildbothropic envenomation.
INTRODUCCIONLos accidentes por ofidios venenosos, en
Costa Rica, son causados en su mayor partepor el género Bothrops (Roboz, 1959;Mekbel & Céspedes, 1963; Vallejo-Freire,1967;Jiménezy García, 1969). Sin embargo,es posible que en la región del Pacífico Seco(Guanacaste, norte de Puntarenas y suroestede Alajuela) una porción importante de loscasos sea producida por la cascabelacentroamericana (Crotalus durissus durissus);esta presunción se basa en que en esa zonaesta serpiente se colecta con mayor frecuencia(Taylor et al., 1974). No obstante, la incidencia del accidente crotálico y la sintomatología y la patología que provoca enhumanos, no han sido evaluadas en el país,pues en los estudios sobre ofidismo quehemos citado anteriormente, no se destacanestos aspectos de esta especie en particular.
Estudios realizados en otros países conespecies de cascabelas diferentes de lacentroamericana -aunque filogenéticamenterelacionadas con ella- demuestran en sus
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3,1981- 211-214 211
venenos dos tipos muy diferentes de efectosen el hombre. Par un lado, la cascabelasudamericana (Crotalus durissus terrificus),que produce un veneno altamente neurotóxico y hemolítico, causa cuadros muyseveros que incluyen parálisis del músculoesquelético e insuficiencia renal; no se presentan fenómenos locales importantes nisangrado (Amarin, 1971; Rosenfeld, 1971).En oposición a estos efectos, los de losvenenos de las cascabelas del norte delcontinente (alrededor de 50 variedades entreespecies y subespecies) se caracterizan por serhemorrágicos y necrosantes; aunque de ellosse han aislado neurotoxinas, y a veces lospacientes presentan signos neurotóxicos, lapatología es principalmente local (RusseIl,1980).
En el presente estudio hemos reunido loscasos de accidente ofídico en los que seincriminó a la cascabela como agresor, con laintención de presentar las manifestacionessintomáticas que su veneno origina, la evolución y la patología residual en los pacientes;nos basamos en la descripción que del reptilhicieron las personas mordidas -o sus acompañantes- en el momento del ingreso alhospital, y en el criterio de personas entendidas que pudieron estudiar el espécimen.Este criterio nos parece válido por ser laespecie común en la región y fácilmentereconocible; además, en muchos casospudimos corroborar la veracidad de la identificación mediante conversación personal conel paciente y con las personas que efectuaronla identificación. Los casos dudosos fueronexcluidos; por lo tanto la incidencia delaccidente crotálico en Costa Rica puede sermayor de lo estimado en la presente revisión.
MATERIALESEl estudio se basó en los expedientes
clínicos de 149 personas que ingresaron, pormordedura de serpiente, en los hospitales dePuntarenas, Liberia y Nicoya. Se incluyeronlos sobres clínicos de los últimos cinco, tres ydos años, respectivamente.
RESULTADOSSolamente 22 envenenamientos fueron
atribuidos a la cascabela (Cuadro 1) loscuales clasificamos en las siguientes trescategorías, según la sintomatología al ingreso
y su evolución: triviales, leves y moderados.Ninguno ameritó la consideración de severo.a) Triviales. Pacientes que mostraron comoúnico dato dolor y edema moderado en elsitio de la mordedura o áreas adyacentes.b) Leves. Además de dolor y edema local oprogresivo, también presentaron alteracionesen las pruebas de coagulación, pero sinmanifestaciones de sangrado (excepto par lasmarcas de los colmillos) o de necrosis.e) Moderados. Se presentó, además de lossíntomas descritos, sangrado o necrosis y, enalgunos individuos, ambas complicaciones. Lafrecuencia de estas tres categorías se ilustraen el Cuadro 2. Es de hacer notar que enninguno de los accidentados se presentódescenso de la presión sanguínea, signosneurológicos ni insuficiencia renal; tampocohubo necesidad de amputación y ningúnpaciente falleció como consecuencia delenvenenamiento.
Cuadro 1Accidentes por mordedura de serpientesadmitidos en los hospitales de Puntarenas,Liberia y Nicoya durante los últimos años.
Procedencia Total de Crotalus Otrascasos d. durissus especies*
Puntarenas 88 8 80
Liberia 52 6 46
Nicoya 9 7 2
Total 149 21 128
Por ciento 100 14,1 85,9
* Incluye pacientes asintomáticos, mordidos porofidios no venenosos.
En los casos catalogados como moderados,los más severos, el dolor en el sitio de lamordedura y sus alrededores se describecomo intenso. El edema, progresivo, llegandoa abarcar todo el miembro afectado o unaparte importante de él. Las manifestacionesde sangrado incluyeron epistaxis leve, vómitocon estrías sanguinolentas, microhematuriao hematuria franca y sangrado por las marcasde los colmillos. Las pruebas de coagulación(tiempo de protrombina, de tromboplastinay, en un caso, de trombina) se mostraron
212 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
alteradas, algunas veces indefinidas; tambiénse observó disminución importante de laconcentración de fibrinógeno. Tres de lospacientes sufrieron necrosis localizada en elsitio de la mordedura, la cual ameritó cirugíaconsistente en debridación, fasciotomía porisquemia y drenaje de un absceoo consecuenciade la mordedura. En todos se describe,además, calor local, náuseas, cefalea y,ocasionalmente, equimosis, eritema ycianosis. Todos los enfermos evolucionaronen forma satisfactoria, sin que permanecieransecuelas importantes.
DISCUSIONExperimentalmente, el veneno de la
cascabela centroamericana es uno de los másletales para el ratón blanco (Bolaños, 1972),con signos de envenenamiento que sugierenla presencia de una neurotoxina. Sinembargo, en ninguno de los pacientes objetodel presente estudio se consignaron manifestaciones neurotóxicas tales como ptosispalpebral, rigidez del cuello, dificultades dedeglución o fonación, parálisis o dificultadesrespiratorias. Pareciera ser, entonces, que lassusceptibilidades del ratón y del hombre sondiferentes. Este veneno también ha sidoestudiado en el ratón blanco en cuanto a susefectos hemorrágico y mionecrótico, conjuntamente con los demás venenos costarricensesde los géneros Bothrops y Lachesis (Gutiérrezy Chaves, 1980); en ese estudio se observaque estos dos efectos son, en esta especie,leves, lo que corresponde a la patología observada en nuestros casos humanos, aun en losmás severos.
El envenenamiento crotálico en Costa Ricase asemeja al de Norte América en donde losefectos locales y hemorrágicos son los eventosprincipales y tiene semejanza, de acuerdo alos datos que hemos recopilado, a un envenenamiento botrópico de poca severidad. También se puede concluir que el accidentecrotálico en Costa Rica no es frecuente, puesen una región donde C.d. durissus es la especie venenosa prevalente, sólo se le puedenimputar el 14 por ciento del total de losenvenenamientos ofídicos que ahí suceden.Lo leve de la patología puede ser debido aque todos los casos fueron tratados con sueropolivalente con especificidad anti-crotálica;sin embargo, encontramos pacientes queingresaron al hospital varias horas después del
Cuadro 2Clasificación de los casos por mordedura deCrotalus Durissus Durissus en Costa Rica, deacuerdo a la severidad de su sintomatología.
Procedencia Triviales Leves Moderados
Puntarenas 6 1 1
Liberia 3 1 2
Nicoya 2 4 1
Total 1] 6 4
accidente y aún así la sintomatología no fuesevera. Por último, queremos señalar quepudimos notar una falta de uniformidad encuanto a la forma de consignar, en losexpedientes clínicos, la evaluación y evolución del caso; este hecho dificulta enormemente un estudio como el presente y sugierela conveniencia de uniformar los datos queconviene anotar, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, mediante un formulario oficial para ser usado en todo elterritorio nacional.
AGRADECIMIENTOSEste estudio fue financiado en su totalidad
por la Universidad de Costa Rica, proyecto02-07-10-25.
BIBLIOGRAFlA
1.- Amorin, M. de F. lntermediate nephronnephrosis in human and ex perimental crotalicpoisoning. In: Venomous Animals andTheir Venoms. Vol. 11. Venomous Vcrtebrates, pago 319 (Bücherl, W. & E. 8uckley,Eds.). Academic Press, New York, 1971.
2.- Bolaños, R. Toxicity of Costa Rican snakevenoms for the white mouse. Amer. 1.Trop. Med. & Hyg. 21: 360, 1972.
3.- Gutiérrez, 1.M. & Chaves, R. Efectosproteolítico, hemorrágico y mionecróticode los venenos de serpientes costarricensesde los géneros Bothrops, Crotalus y Lachesis.Toxicon 18:315, 1980.
4.- liménez, E. & 1. GarcÍa. Análisis de 86 casosde ofidismo en niños. Rev. Méd. Hosp. Nal.Niños 4: 91-99, 1969.
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 211-214 213
5.- Mekbel, S.T. & R. Céspedes. Las lesionesrenales en el ofidismo. Acta Méd. Cost. 6:111-118,1963.
6.- Roboz, L. Mordeduras por serpientes. Estudio clínico patológico y apuntcs sobre sutratamiento. Rev. Méd. Cost. 2:134,J959.
7.- Rosenfeld, G. Symptomatology, pathologyand treatment of snake bites in SouthAmerica. In: Venomous AnimaIs and TheirVenoms. Vol. 11. Venomous Vertebrates,pago 345 (Bücherl, W. & E. Buckley, Eds.).Academic Press, New York, 197 I.
8.- Russell, F.E. Snake Venom Poisoning. J.B.Lippincott Co. Philadelphia Pa., 1980.
9.- Taylor, R.T., A. Flores, G. Flores & R.Bolaños. Geographical distribution ofViperidae, Elapidae and Hydrophidae inCosta Rica. Rev. BioI. Trop. 21: 383,1974.
10.- Vallejo-Freire, A. Informe sobre condicionespara la elaboración de sueros antiofídicosy programas correlativos en Costa Rica.Organización Panamericana de la Salud.Oficina Sanitaria Panamericana, 1967.
214 Ac!. Méd. Cos!. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Infecciones urinariosen lo población puntarenenseDr. Rodrigo Quintero M. M. Q. e. *Dra. Yadira Morales Ch. M. Q. e. *Dr. Martln Barbaza H. M. Q. e. *Dra. Elizabeth Castro J. M. Q. e. *Dr. Oswaldo Marln J. M. Q. e. **
RESUMENSe estudiaron 3460 muestras de orina para
análisis bacteriológico de pacientes hospitalizadosy de Consulta Externa del Hospital MonseñorSanabria en Puntarenas; encontrándose que laEscherichia coli, era la causante del 82.5 % de lasbacteriurias significativas. Proteus mirabilis,Staphylococcus aureus y Pseudomona auriginosafueron otros de los gérmenes aislados.
Al practicar la prueba de sensibilidad a losantibióticos se encontró que la Escherichia coliposee alta sensibilidad a la Gentamicina (86.9%),el Staphylococcus aureus presentó una mayorsensibilidad a la Cefalosporina (90%). Se revisaron74 expedientes correspondientes al 10% de lospacientes con bacteriuria significativa, de los mismos se desprende que la Gentamicina, TrimetoprinSulfa y Ampicilina fueron los antibióticos másusados, en un 30%,27% y 24% respectivamente.
INTRODUCCIONEl término "infección de vías urinarias"
ha de ser utilizado para designar la presenciade bacterias en número estadísticamentesignificativo ya sea que haya síntomas osignos clínicos de enfelmedad o no. Variosinvestigadores han estimado que una cifra de100.000 colonias o más de bacterias por mIde orina es significado de infección; unabacteriuria menor es sólo índice presuntivode infección o enfermedad potencial, y enesto radica su valor. En 1955 Kass demostróque la verdadera bacteriuria podía distinguirse de la contaminación mediante estudios
*Microbiólogos Hospital Monseñor Sanabria.** Jefe de Laboratorio Hospital Monseñor Sanabria.
bacteriológicos cuantitativos, llevados a caboen condiciones definidas (6).
Nuestro propósito al realizar este estudioes el de determinar la etiología de las infecciones urinarias, su sensibilidad a los antibióticos y el tratamiento prescrito en laprovincia de Puntarenas.
MATERIALES Y J\!'ETODOSEn los meses comprendidos de enero a
diciembre de 1980 se recolectaron 3.460muestras de orina, provenientes de pacientessintomáticos, hospitalizados y de consultaexterna del Hospital Monseñor Sanabria enPuntarenas, a los que se les realizó análisisbacteriológicos.
Se recomendó recolectar la muestradespués de un cuidadoso lavado de losgenitales externos y obtenerla de "mitadde chorro" la cual es considerada comosatisfactoria para fines de diagnóstico (2).En todos los casos la orina se cultivó dentrode los 30 minutos después de la recolecciónde la muestra, para evitar la multiplicaciónambiental de las bacterias que pudiera darfalsos positivos en los cultivos (1).
Las muestras de orina fueron inoculadaspor rayado, en medios de cultivo (AgarSangre- BBL Cockexwille Maryland USA yen Levine) usando el método directo del asacalibrada, descrito por Hoeprich (5) en 1960.Luego de una incubación a 379C por 24 Ó
48 horas, el número de colonias presentes fueestimado, procediéndose a la identificación
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3. 1981 - 215-224 215
bioquímica de las mismas; se siguió elcriterio de acuerdo a Ewing (9), para la diferenciación de Staphylococcus aureus yepidermis, la prueba de la coagulasa, para lasPseudomonas, la licuefación de la gelatina, laprueba de oxidasa (Kovacs) y su pigmentoazul verdoso característico.
Las muestras de orina fueron consideradaspositivas si contenían 100.000 o másmicroorganismos por mI de una especiebacteriana; con base en este criterio sepracticó el antibiograma por el método deplacas-disco descrito por Kirby y Bawer, enmedio de Mueller·Hinton (7). Queriendoconocer la relación entre la prueba de sensibilidad a los antibióticos y el tratamientoadministrado, se consultaron 74 expedientesque dieron la información deseada.
RESULTADOS y DISCUSIONDe los 3.460 cultivos de orina estudiados,
se obtuvo un tata! de 749 con recuentosmayores de 100.000 colonias por mI, equiva-
lentes al 21.6 % de las muestras analizadas.Comparando los resultados obtenidos en esteaño con los años anteriores, obsérvese unaligera disminución en cuanto al porcentajede cultivo con bacteriurias significativas(ver cuadro NI.? 1).
En cuanto a la distribución por sexo, delos pacientes estudiados 2.620 (75.7%)correspondieron al sexo femenino y 840(24.3%) al masculino.
Contrariamente a lo esperado, se obtuvouna mayor frecuencia de infecciones urinariasen varones (22.3 %) con respecto a las mujeres(21.5%), (ver cuadro Wl 2).
El microorganismo aislado más frecuentefue Escherichia coli en 618 casos (82.5%),en orden decreciente fueron aisladosProteus mirabilis (6%), Staphylococcusaureus (3.7 %) Y Pseudomas aureuginosa(1.4%). (Ver cuadro N9 3 y gráfico N9 l).
De acuerdo a los resultados obtenidos a!practicar el antibiograma, se observa que laEscherichia coli presenta una elevada sensi-
Cuadro Nº1INFECCIONES URINARIAS EN LA POBLACION PUNTARENENSE
1977 a 1980
CULTIVO tF % # % # % tF %
TOTAL 1.625 1.611 2.204 3.460
Ncga tivo por microorganismos 1.062 65.3 1.049 65.1 1.585 71.9 2.615 75.5
Con más de lOO y menos de100.000 coI/mI. 146 8.9 116 7.2 113 5.1 96 2.7
Con 100.000 o más col/mI. 417 25.6 446 27.6 506 22.9 749 21.6
Cuadro Nº2INFECCIONES URINARIAS EN LA POBLACION PUNTARENENSE
SEGUN SEXOH.M.S.1980
~Negativo por Con más de 100 y Con más de TOTALES
SEXO Microorganismos menos de 100.000 col/cc 100.000 col/cc
Hombres 637 (75.8%) 16 (1.9%) 187 (22.3 %) 840(24.3 %)
Mujeres 1.978 (75.5%) 80 (3.0%) 562 (21.5%) 2.620(75.7%)
TOTALES 2.615 (75.5 %) 96 (2.7%) 749 (21.6%) 3.460
216 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Gráfico Nº1MICROORGANISMOS AISLADOS EN INFECCIONES URINARIASEN CONTEOS DE 100.000 O MAS COLONIAS POR mI DE ORINA
H.M.S. Puntarenas, 1980
82.5%
3.7%
1 I
1_1(- ~ ---~f=-~= -=-=-~- - - - ._----------
Escherichia co1i
Proteus mirabilis
Staphylococcus aureus
2.8%
1.4%
3.6 c ',
Escherichia coli +Proteus mirabilis
Pscudomonaallri~dnosa
Otrosmicroorganismos
bilidad a la Gentamicina (86.9%), lo cualconcuerda con los resultados obtenidos porotros autores en diferentes regiones del país(14-8). En el cuadro N94 y gráfico N9 2puede observarse la sensibilidad a' otrosantibióticos.
El Staphylococcus aureus mostró unasensibilidad a la Cefalosporina de 90% y a laGentamicina de 85.7% (ver cuadro N9 5).
Para Pseudomonas auriginosa la sensibi-
lidad fue de 81.8 % para Gen tamicina (cuadroN96).
En el análisis de 74 expedientes (correspondientes al 10% de los pacientes conbacteriuria significativa), encontramos quelos antibióticos de elección usados en laantibioticoterapia fueron: Gentamicina(30%), Trimetoprin-sulfametoxazol (27%) yAmpicilina (24%) (Cuadro NQ7 y gráficoN( 3).
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3,1981- 215-224 217
I
III
"
IlUlJodsorep::>
II
II
II
,
ou¡::2:91Z<:
II
I
lluJlullpllm.l°J¡~N
oo
o'"
oN
o
218 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981- 171-278
Cuadro N93MICROORGANISMOS AISLADOS EN INFECCIONES URINARIAS
CON CONTEOS DE 100.00 O MAS COLONIAS POR CCPUNTARENAS 1980 H.M.S.
Microorganismo N9 de Casos Porcentaje
TOTAL 749
Escherichia coli 618 82.5
Proteus mirabilis 45 6.0
Staphylococcus aureus 28 3.7
Escherichia coli + Proteus mirabilis 21 2.8
Pseudomonas auriginosa. 11 lA
Staphylococcus epidermidis 5 0.6
Enterobocter sp 4 0.5
Pseudomonas auriginosa + Escherichia coli 3 004
Proteus vulgaris 3 004
Streptococcus Beta hemolz'ticos 3 0.4
Streptococcus Alfa hemoliticos 2 0.2
Streptococcus faecalis 1 0.1
Citrobacter sp 1 0.1
Klebsiella 1 0.1
Proteus morganii 1 0.1
Proteus vettgesi 1 0.1
Providencia sp 1 0.1
Por último, queriendo conocer la importancia dada por los facultativos al antibiograma, procedimos a determinar en qué casosel tratamiento prescrito fue dado de acuerdoal reporte del antibiograma in vitro (CuadroNQ8).
CONCLUSIONESl. En la mayor parte de los hospitales hay
reconocimiento actualmente de los problemas que entrañan la obtención, eltransporte, al almacenamiento y la"siembra" para que no ocurra crecimientoambiental de bacterias. Para comprobarla eficacia en el hospital donde laboramos,procedimos a comparar los resultadosobtenidos en nuestro estudio con datosestablecidos en años anteriores. Al hacer
esta comparación comprobamos que elporcentaje de muestras con bacteriuriasignificativa fue menor en 1980; año en elcual se hizo hincapié en la importancia dela recolección ascéptica y envío inmediatode la muestra al laboratorio para su procesamiento.
2. Nótese en el cuadro Nº2 que el mayorporcentaje de infecciones urinarias correspondió al sexo masculino. Este hecho sebasa en que los varones acuden a laconsulta solamente cuando presentan unasintomatología definida que orienta almédico hacia el problema real; no siendoasí en el caso de las mujeres, puesto que ala gran mayoría se les indica el urocultivocomo examen de rutina. Hacemos énfasisen que, aunque la literatura indica una
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 215-224 219
Aminosidina
Penicilina G
r--
i--r--
'--....-
Vl«-llI::«~
i--,...--
~OVlOO¡,¡lO'-
Z-: L--Or.¡ ,...--- 1::tl~ I1¡,¡l ....
~~ L--
6.' z tiZ ¡,¡l '1::8Vl~1::8 a'f! Vlt.:l~l5
¡... tI::
¡a~~ o~~Qta« .t::Vlo.O ~u::c - - -¡::O
=¡:~
Colistina
Mandelamina
Tetraciclina
oU
~llQ
Cefalosporina ¡:~
Furadantina
Ampicilina
Trimetoprin
Gentamicina
o.... o..... oN
o-
220 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3. 1981- 171-278
Cuadro N94SENSIBILIDAD DE LA E. COL! A LOS DIFERENTES ANTIBIOTlCOS
EN INFECCIONES URINARIASHOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA
PUNTARENAS 1980
Antibiótico Sensible Intermedio Resistente TOTAL
# % #' % # %
Gentamicina 233 86.9 12 4.4 24 8.9 268
Nitrofuradantina 138 74.1 10 5.3 38 20.4 186
Kanamicina 107 63.3 4 2.3 58 34.3 169
Aminosidina 76 59.8 7 5.5 44 34.6 127
Trimethoprin 100 59.5 3 1.7 65 38.6 168
. Estreptomicina 72 54.9 4 3.0 55 41.9 131
Cloranfenicol 128 54.4 12 5.1 95 40.4 235
Tetraciclina 69 44.2 2 1.2 85 54.4 156
Carbenicilina 82 38.6 1 0.4 129 60.8 212
Cefalosporina 75 38.4 33 16.9 87 44.6 195
Sulfonamidas 48 30.1 5 3.1 106 66.6 159
Dolimixinas 83 29.8 59 21.2 136 48.9 278
Ampicilina 65 27.3 8 3.3 165 69.3 238
mayor incidencia de infecciones urinariasen mujeres, el objetivo de nuestro trabajono era demostrarlo; pues las muestras nofueron recogidas al azar.
3. La bacteria más comúnmente encontradaen el tracto urinario fue Eseheriehia eoli,siendo 6 veces más frecuente que todaslas otras juntas.
4. De acuerdo con los resultados obtenidos,en e187 % de los casos, Eseheriehia eoli fuesensible a la Gentamicina, sin embargoúnicamente se dio tratamiento con dichoantibiótico en el 30% de los pacientesestudiados (cuadros 6 y 7).Ello obedece probablemente a que, aunquein vitro se observan pocos casos de resistencia, clínicamente se han comprobadoefecto de nefro y ototoxicidad, ademásque en ciertas ocasiones se debe hospitalizar al paciente para que sea administradaadecuadamente.
5. Demuéstrase la tendencia a administrarantibióticos antes de ser reportado el
resultado del antibiograma, aun cuandolos resultados se obtienen con relativarapidez y raramente los casos son considerados de gravedad.El tratamiento empírico posee un lugaradecuado, pero debe producir resultadosinmediatos; el cultivo se comienza inmediatamente, para asegurar que se dispondráde los resultados en 48 ó 72 horas, encaso de que la respuesta no haya sidoadecuada con el fármaco elegido. En esteestudio, el 58.4% de los pacientes recibiótratamiento antes del resultado del antibiograma, no siendo efectivo en el 33.8 %de los casos, por lo que fue posteriormenteorientado de acuerdo con el resultado delmismo.El 41.6 % de los pacientes, recibió tratamiento únicamente después de que laprueba de sensibilidad a los antibióticosfue reportada, de lo que se deduce que enel 75.4 % de los casos, el tratamiento fuedado, basándose en el resultado de laprueba de sensibilidad a los antibióticos.
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981- 215-224 221
Cuadro N9 SSENSIBILIDAD A LOS ANTIBIOTICOS
DEL STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN INFECCIONES URINARIASHOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA
PUNTARENAS 1980
Antibiótico Sensible Intennedio Resistente TOTAL# % # % # %
Cefalosporina 9 90 O O 1 10 10
Gentamicina 12 85.7 1 7.1 1 7.1 14
Kanamicina 9 81.8 O O 2 11
Vancomicina 8 80 O O 2 20 10
Cloranfenicol 7 77 O O 2 22.2 9
Ampicilina 8 72.7 O O 3 27.2 11
Trimethoprin 5 71.4 O O 2 28.5 7
Carbenicilina 9 69.2 O O 4 30.7 13
Eritromicina 8 66.6 O O 4 33.3 12
Aminosidina 8 66.6 O O 4 33.3 12
Lincocin 8 61.5 3 23 2 15.3 13
Tetraciclina 7 58.3 O O 4 33.3 12
Penicilina G. 7 53.8 2 15.3 4 30.7 13
Meticilina 3 30.0 1 10.0 6 60.0 10
222 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981- 171-278
Cuadro NQ6SENSIBILIDAD A LOS ANTIBIOTICOS DE LA PSEUDOMONAS AUREUGINOSA
EN INFECCIONES URINARIASHOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA· PUNTARENAS 1980
Antibiótico Sensible Intennedio Resistente TOTAL
# % # % # %
Gentamicina 9 81.8 O O 2 18.1 II
Aminosidina 6 54.5 2 18.1 3 27.2 11
Carbenicilina 5 50.0 O O 5 50.0 10
Polimixina 4 36.3 4 36.3 3 27.2 11
Estreptomicina 2 25.0 O O 6 75.0 8
Kanamicina 2 18.1 I 9.0 8 72.7 11
Trimethoprin 1 10.0 1 10.0 8 80.0 10
Tetraciclina O O I 9 10 91.0 II
Ampicilina O O O O II 100 10
Cefalosporina O O O O 10 100 10
Cloranfenicol O O O O II 100 II
Sulfonamidas O O O O 11 100 II
Nitrofuradantina O O O O 9 100 9
Cuadro Nº7ANTIBIOTICOS SUMINISTRADOS
EN INFECCIONES URINARIASHospital Monseñor Sanabria
Puntarenas 1980
Antibiótico No. de Casos Porcentaje
Gentamicina 22 30
Trimethoprin 20 27
Ampicilina 18 24
Furadantina 6 8
Cefalosporina 3 4
Penicilina G I 1.4
Aminosidina 1 1.4
Tetraciclina 1 1.4
Mandelamina 1 1.4
Colistina I 1.4
TOTAL 74 100
En el 24.6% de las bacteriurias, eltratamiento no fue valorado posteriormente al reporte de la prueba de sensibi·lidad a los antibióticos, hecho que esconveniente destacar.
6. En el 94% de los casos tratados conAmpicilina, Escherichia coli fue resistenteal antibiótico y sólo en el 39 % de ellos,el tratamiento fue variado hacia otroantibiótico, de acuerdo al reporte de laprueba de sensibilidad a los antibióticos.
AGRADECIMIENTOAgradecemos la colaboración que nos
brindó la Sra. Angela Inés Velásquez Uribe,Laboratorista del Hospital Monseñor Sanabria, en la elaboración de este trabajo.
BIBLIOGRAFIA
1.- Alvarado, G.R. y cols. Bacteriuria. RevistaMédica de Costa Rica 46: 19. 1979.
Act. Méd. Cos!. - Vol. 24 - No. 3,1981- 215-224 223
2.- Arguedas, J.A. y cols. Bacteriuria en Embarazo. Revista Médica de Costa Rica 44:79, 1977.
3.- Bailey, W.R. Scott, E.G. Diagnostic Microbiology. The C.V. Mosby Co, 75. 1979.
4.- Cunninghan, L., Chaves, O. Sepsis Urinaria.Revista Médica de Costa Rica 46: 171,1979.
5.- Hoeprich, P.D., Culture of the urine. Lab.Clin. Med. 56: 899, 1960.
6.- Jawetz, H; Melmick J, Adelberg E.A. Manualde Microbiología Médica, El Manual Moderno, 4: 120, 1970.
7.- Kass, E.H. Chemotherapeutic and antibioticdrugs in the management on infections ofthe urinary tracto Ames. J. Med. 18: 764.
8.- Kirby, W.A. Bawer; J. Sherris. AmericanJoumal Clinical Pathologie 4S: 493, 1966.
9.- Salas P.J. y cols. Bacteriuria y antibigrama.Revista Médica de Costa Rica 47: 13 ,.1980.
10.- Solano L., Castillo M., S.J. Información deLaboratorios Clínicos Hospital México.C.C.S.S. Octubre-Dic 1970.
11.- Vargas, G.W; Donato G., Infección de víasurinarias en niños con desnu triciónproteínico-calórica severa. Acta Médica 15:207.1972.
224 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 . 171-278
Valoración cuantitatiuade la contractilidad cardiacoEustasio Sánchez F. -Villarán *Luis Cerezo González*
RESUMENEl estudio de la contractilidad cardiaca (9) tiene
en la actualidad un interés extraordinario, pues setrata de expresar en cifras cuantitativas el estudio yla función del miocardio, tan interesante para suaplicación en clínica médica y quirúrgica cardiaca.Por otro lado, la extensa variación de fórmulasmatemáticas y la corrección de las mismas, relacionadas a veces entre sí o por coeficientes, hace queya sea signo evidente de su falta de fiabilidad. Noen vano la formulación matemática no puede serextendida a la biología en toda su amplitud. También la variedad de las mismas indica que no esfácil justificar en cada aplicación un error proporcionado y casi común para to<1os los cálculos, locua! podía significar un valor intrínseco fehacienteaun con cifras erróneas en sí.
GASTO CARDIACO
Gasto cardiaco =volumen del latido x frecuencia. En cc.
Volumen por latido =volumen telediastólico - vol. telesistólico
Para determinar el volumen ventricular seutiliza casi con exclusión la imagen de unaventriculografía en telesístole y otra entelediástole, en proyección DAD a 309
corregida de la fórmula inicial a biplano.Dodge (13,16,17,18,20) dispuso la
fórmula con estudio del área en biplano,pero pronto se dio cuenta que el error, relativo a su primera investigación, obtenido en
*Servicio de Hemodinamia. Centro Especial Ramón
y Caja!. Madrid.
un solo plano (ántero-posterior) era mínimo;a continuación vio que lo mismo era emplearla situación ántero-posterior que la oblicuaanterior derecha (DAD) a 309 , como se haceactualmente en todas partes por mayorcomodidad (! 1).
Técnica de Creen (26) para un solo plano,comúnmente usada en DAD a 309 , considerael ventrículo izquierdo a la manera de unafigura en revolución, con objeto de obtenerel volumen ventricular, referido siempre alventrículo izquierdo. El eje longitudinal sedescribe en la figura adjunta (No.!), desde lamitad del plano valvular aórtico hasta lapunta del ventrículo izquierdo; el eje odiámetro transversal corresponde a unaperpendicular al medio del eje anterior, elcual se eleva al cuadrado por considerarlehipotéticamente igual en magnitud al del ejeno visible en esta proyección. Se trata devolúmenes, donde hay tres ejes.
Volumen del ventrículo = KLM 2
L = eje longitudinal
M = eje o diámetro transversal
FC = factor de corrección obtenido al dividirla longitud de la rejilla obtenida entrela imagen proyectada y la real. Se elevaal cubo porque se trata de volúmenes.
K = constante obtenida mediante la fórmula siguiente,
7T 1K = (6) (FC3 )
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 225-243 225
En la práctica se omite(~ )FC
En la práctica (5) FC equivale siempre a
mm reales
a = área ventricular obtenida por planimetría o equivalente.
CIFRAS NORMALES:Volumen telediastólico de ventr.izquierdo:100 - 130 cc.
Volumen telesistólico de ventr.izquierdo:40 - 60 cc.
Volumen sistólico o de expulsión delmismo (vol. telediastólico menos vol.telesistólico): 60 - 80 cc.
volumen telediastólico
superficie corporal en m2
Con objeto de relacionar el volumen delventrículo izquierdo con cada individuo, seha establecido el llamado índice telediastólico del citado ventrículo
DI = diámetro longitudinal en la imagendel ventrículo izquierdo en cualquiera de las posiciones dichas,aunque se use más la OAD a 309 .
F = factor de corrección de distorsiónde la imagen, que en la práctica (5)es;
diámetro externo del cáteter real
diam. ext. caL real en angiocardiogr.
Se traza la imagen obtenida del ventrículoizquierdo en telesístole y telediástole (dospor tanto) en un papel directamente delfotograma proyectado o de la placa de AOT.(Se pueden usar ambas posiciones, como seha dicho). Aquí hay siempre un error en lareconstrucción del dibujo por los límitesborrosos del contraste, supliendo en parte oañadiendo, lo cual supone una relatividad alo que en sí ya encierra la fórmula dealeatorio. No hay evidencia donde consteque hay un error similar en estos cálculos,pues las añadiduras son propias de cada casoy de cada operación. Hay que pensar cómoal no haber otro medio más certero de obtener el dato cuantitativo del volumenventricular solamente queda aceptar éste,no obstante sus grandes inexactitudes.
Figura 1
La correlación entre los valores obtenidospor ambas fórmulas precedentes, en sujetoscon contracción normal, fue de 0,978 envolúmenes telediastólicos, y de 0,908 envolumenes telesistólicos (Flores Delgado y sugrupo -17-).
Actualmente se usa más bien la fórmulaabreviada de Dodge (19), la cual es comosigue:
Volumen ventricular =( 4 1T) (l:-) (~)2
3 2 2
mm imagen radiológica
Técnica de Sander y Dodge(20,52,53) parasu uso en monoplano en OAD a 309 . Eldiámetro longitudinal se mide sobre la figuracomo en la anteriormente citada, el ejetransversal mediante la fórmula 4a, cuyo
1TL .valor se eleva al cuadrado por tratarse de unasuperficie. También en este método se considera al ventrículo como un elipsoide enrevolución.
Volumen ventricular =a2
0,807 x - x F3- 3
DI
Normal 55 - 90 cc/m2.
Indice telediastólico de vento izquierdo
a área de la imagen del ventrículoizquierdo en PA o en OAD a 309.
vol. telesistólico
superf. corporalN. 20 - 35 cc/m2 •
226 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Indice sistólico o de expulsión del vent .izqdo.volumen sistól.
superf. corporal
N. 40 - 60 cc/m2 /la1.
Indice cardiacovolumen minuto
superf. corporal
Normal 2,5 - 5 litros/min./m2.
Todavía, tratando de corregir el índicecardiaco, se ha procedido a una relación:
índice cardiaco
tiempo de eyección en segundos
Normal 159 ± 40 cc/seg/m2.
El volumen de expulsión o eyecclOnsistólica media se influye por aumento de laprecarga, fármacos inotrópos; disminuye poraumento de la postcarga (estenosis aórtica,por ejemplo) e insuficiencia ventricularizquierda. Se eleva durante el ejercicio en elcorazón normal, pero en insuficienciacardiaca durante el ejercicio hay aumentoexcesivo de tensión de la pared por dilatación, así corno disminución de la velocidadde acortamiento de la fibra, pero no aumentala velocidad de expulsión sistólica media. Noes fiable este concepto en sí (58), ya quedepende de la frecuencia cardiaca y de lapresión diastólica aórtica.
VELOCIDAD DEEYECCION SISTOLICA MEDIA
Representa la cantidad de sangre que elventrículo izquierdo expulsa por segundo,referida a metro cuadrado de superficiecorporal, para lo cual se ha establecido lacorrespondiente fórmula (10,58), cuyomódulo se expresa en cc/seg de eyección/m2
de superficie corporal.
V.E.S.M. =~ = IVLPes pes
IC = índice cardiaco (cc/min/m2).
Pes = período de eyección sistólica por·minuto (seg/min).
IVL = índice del volumen del latido(cc/latido/m2
).
pes = período de eyección sistólica porlatido (seg/lat.).
Normal 159 ± 39 cc/seg/m2 (Levine ycoL). Se eleva durante el ejercicio. Aumentaal hacerlo la precarga y como respuesta afármacos inotropos; disminuye en la insuficiencia ventricular izquierda y cuandoaumenta la postcarga (como en la estenosisaórtica). No es un parámetro que mida bienla función ventricular (58).
Expuesta su deficiencia, algunos (10)usan de un cociente corrector:
VESM VTD
VTD
volumen telediastólico con objeto demejorar lo que se pueda. Normal 2.18,como cifra mínima (Calderón).
OTROS MEDIOS PARA OBTENER ELVOLUME MINUTO
Por dilución de colorantes.
Volumen minutoCantidad de colorante x 6
Area de la curva
También se puede hallar por isótoposradioactivos, o por medio de complicadosaparatos presentados por la técnica. De todasformas, el hecho de haber tantos modos deobtener el débito cardiaco ha llevado muchasveces a confusión; los valores encontrados enun mismo sujeto y en similares circunstancias difieren considerablemente entre sí.En vista de tantas dificultades, se ha extendido el uso del llamado consumo de oxígenoteórico, que sirve como parámetro fundamental para aplicar unas tablas, siendo yaen su origen también erróneo.
TRABAJO CARDIACOEn Física, trabajo es igual a la fuerza por la
distancia realizada. Esta ley se aplica alcorazón, suponiendo que la presión esconstante mientras dura el flujo cardiaco osanguíneo. Estas premisas, ya intrínsecamente, son inexactas. Se hace el estudio,como es habitual, sólo del ventrículoizquierdo (6,10,31,58).
Así pues, el trabajo neto del ventrículoizquierdo = trabajo del mismo en sístolemenos trabajo del mismo en diástole. Normal50 ± 10 gr./m2 sup.cp.
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 225-243 227
Hay dos fórmulas para hallar el trabajopor latido:
a. Trabajo por latido =índice de volumen por latido (cc/lat./m2
)
x presión media del ventrículo izquierdo(mm Hg) x 0,0136 (factor de conversión de mm Hg/cc a gr.m). Normal promedio 70 gr.m/latido/m2 superficie corporal.
Esta fórmula se aproxima al trabajosistólico del ventrículo izquierdo.
b. Trabajo por latido =índice de volumen por latido x (presiónmedia del ventr. izqdo. menos presióntelediastólica del mismo, ambas en mmHg)x 0,0136. Normal promedio 45 gr.m/lat./m2 .
Esta fórmula se aproxima al trabajo netodel ventrículo izquierdo.
En la insuficiencia de ventrículo izquierdo
aumentan las presiones diastólicas y telediastólicas del mismo, por cuyo motivo hayen t onces una gran diferencia entre losvalores hallados por las fórmulas a) y b) (58).
Trabajo sistólico del ventrículo izquierdo =gasto cardiaco (cc/lat) x preso sistólicapromediada (mm Hg) x 0,0136 (factorde conversión) x 9,8 (para convertir la
gravedad a mfseg2 )
Superficie corporal en m2
Normal 470 - 833 g/m2 /seg2 /m2 sup.corp./latido (equivalente a ergios x 101m2
sup.corporal/latido. Promedio 575.
El trabajo diastólico del mismo ventrículoha de sacarse según un complicado procedimiento, que se expondrá a continuación.
Normal 1,60 x 0,7 gr.m/1at/m2 sup.corp.
Figura 2CURVA DE PRESION VOLUMEN
(17)
,-... 130u~
c: 120<l.l
E:l 110
'O;>
100
90 VolumenVI
80
70 2
60
50
404
30bO::c 20
! 10
1::~g O'"<l.l QRS...
c..
.6 .7 .8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 O 40 50 60 70 80 90
Tiempo QRS (seg) Volumen (ce)
228 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981- 171-278
El trabajo externo del corazón necesariopara acelerar la masa sanguínea, que expulsanlos ventrículos, no se incluye generalmentepor ser insignificante; por mucho que seafecte en aumento, no llega más allá del 34%del trabajo presión/volumen.
Curva de presión-volumen (6,10,31,58),que se utilizan para el estudio de los trabajosrecién enunciados. La correlación de ambosparámetros en un eje de coordenadas constituye los diagramas conocidos como depresión-volumen, que siempre se refieren enexclusión al ventrículo izquierdo, lo usual.La presión de tal ventrículo se obtiene conun trazado del papel a 100 mm/seg, quecorresponde al momento del disparo de lapelícula con contraste para obtener elventriculograma izquierdo, manteniéndosedurante él. Para obtenerlo se ha de usar deotro catéter introducido también en el mismoventrículo, el cual recogerá las presioneshabidas en la cámara desde el momento deldisparo de constraste; o bien, dicho catéteres uno de empleo habitual introducido porotra vía, o bien es uno de angiocardiografíacon micromanómetro en la punta. Se sabeque hay un retardo en la obtención depresiones, a causa de la transmisión delmovimiento a la cápsula manométrica de lacolumna de suero-sangre del catéter habitual;cuando se emplea el micromanómetro en lapunta del catéter se influye por el golpe delchorro de contraste impulsado por la máquinadirectamente.
La curva adjunta (I 7) (Fig.2) se interpretaen sentido inverso a las manillas del reloj. Laporción ascendente corresponde al periodoisovolumétrico sistólico; se ve cómo aumentala presión, conservando idéntico volumen.
Al llegar al punto señalado como aperturaaórtica se reduce el volumen, mas sigueaumentando la presión, es el periodo expulsivo o sistólico. Cuando viene el cierre de lassigmoideas aórticas, final de la sístole,comienza el periodo isovolumétrico diastólico, hay descenso de presión con el mismovolumen. En la base, marcado con trazooscuro, se expresa el periodo de llenadoventricular, rápido y lento.
Con esta curva de presión-volumen seobtiene el trabajo total del ventrículo izquierdo y el de sus componentes, pero con complejas operaciones matemáticas (I7). Como
el volumen y la preSlün varían constantemente durante todo el ciclo cardiaco, noqueda otra solución que proceder a unaintegración matemática.
Se estableció una fórmula general:
Trabajo = J P dV.P = presión. dV = incremento de volumen.
Así pues, aplicado al ciclo cardiaco (4,50)(Fig.2):
Trabajo sistólico del ventrículo izqdo. =
Jvs Ps dV.vd
o sea:
0+_
Trabajo diastólico del citado ventrículo =¡vd Pd dV.
vs
o sea: -
Trabajo total del ventrículo izqdo. =
PdV, o sea: G.
Ps = presión sistólica.vs = volumen telesistÓlico.Pd = presión diastólica.vd = volumen telediastólico.
La diferencia entre el trabajo sistólico y eltrabajo diastólico representa el trabajo netosistólico, o sea el realizado por el ventrículoizquierdo para vaciar toda su sangre a laaorta, ya se sabe que siempre queda unresiduo, y corresponde a la integración delárea señalada para la sístole.
El trabajo diastólico es la integración delárea señalada en la curva para la diástole ycorresponde al trabajo efectuado en dichoperiodo para disponer la sangre a su expulsión.
Finalmente, se sabe que el trabajo efectuado por la fibra miocárdica es proporcionala la carga habida en reposo, es decir a sulongitud. El trabajo depende, entre otrascosas, de la precarga, postcarga y contracciónm ¡acá r d ica. El inconveniente del largoproceso para obtención de los datos y losvalores inconstantes en sucesivas operaciones,hace que sea un método poco empleado.
PODER VENTRICULARSignifica la velocidad con que el trabajo
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - o. 3, 1981 - 225-243 229
del parámetro presión-volumen se efectúa,para ello se ha establecido una fórmulamatemática (10,58):
P.V. = P x dVdt
P = presión.dV = incremento de volumen.dt = incremento de tiempo.
Debido a su complejidad de obtención ya que no aporta una medida buena cuantitativa, se colocó en su lugar otra fórmula designificado equivalente:
P.L. = TLpes
P.L. = poder por latido (g.m/seg/m2
superf.·corporal).TL = trabajo por latido (g.m/seg/m2
supo corporal).pes = tiempo de eyección o expulsión
sistólica por-latido (seg/latido).
Lo mismo que en las fórmulas anteriores,además de las imprecisiones de datos fundamentales, el resultado final depende de la
Figura 3
Este problema es verdaderamente difícilde consignar y de plasmar de una maneraobjetiva, pues la pared ventricular no esuniforme, no se mueve o contrae por igualen toda su extensión, ni siquiera siempretiene un similar comportamiento. Finalmente,la cavidad ventricular no adopta una formageométrica constante; por todo ello se hanpropuesto ecuaciones matemáticas muy complicadas, pero por definición todas ellasestiman la tensión de la pared circunferencial en el ecuador de un modelo elipsoide,que se debe aceptar sea así el corazónhumano (10,58). Es mejor decir que estaparte aún no ha pasado del terreno de simpleexperimentación. Aunque sea para expresarcon claridad la poca evidencia de estoscálculos, se transcriben tres ecuaciones, lasmás acostumbradas a ser plasmadas, ademástodas ellas suponen el corazón necesariamente elipsoide en revolución.
Ecuación de Tímoshenko y WoinowskyKrieger (56), donde también se supone unapared ventricular bastante delgada:
Ecuación de Sandler y Dodge (52), quetambién considera una pared delgada deventrículo izquierdo:
Es necesario recordar que a y b seobtienen por los métodos de monoplano obiplano usuales para la obtención de ejes,señalados anteriormente.
a2 (2b + h)1 -
Pb
ha
a tensión de la pared (g/cm2).
P presión intraventricular (g/cm2).
b semieje menor (cm).a semieje mayor (cm).h grosor de la pared (cm).1 mm Hg = 1,36 g/cm2
•
200 300
Tensión de la pared (g/cm2)
100
10
20
TENSION DE LA PAREDDEL VENTRICULO IZQUIERDO
Ecuación de Mirsky (43), que considera elventrículo izquierdo con pared gruesa, másconsonante con la realidad:
230 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3. 1981- 171-278
( Pb) ( 1 _ ~) ( 1 _ hb )al = h 2b 2a2
+ 2,25 (.2.)4 + 2,5 (~)6a a
10 (~) 8a
4,5 + 3(~)2 +a
al = Tensión a la mitad de la pared.
a y b = son los semiejes, como antes sedijo, pero incluyen el grosor de lapared en su mitad.
Relacionando en eje de coordenadastensión de la pared ventricular izquierda(g/cm2 ) y tiempo (seg), da una curva comola figura inmediata (la normal), cuyo ápice sesepara hacia la derecha en enfermedadmiocárdida. Igualmente se ha relacionado lavelocidad de acortamiento circunferencial dela fibra miocárdica (más adelante) (circ./seg.)y la tensión de la pared ventricular citada(g/cm2
), señalada igualmente en la figura(curva normal), cuando hay afectaciónmiocárdica la curva empequeñece en todassus dimensiones. Estas relaciones se deben aestudios de De Gault, Ross y Braunwald(1968). (Fig. 3).
Finalmente, se comentan dos índices decorrección a medidas anteriores:
Indice de trabajo sistólico del ventrículoizquierdo
= volumen sistólico del ventrículo izquierdo (cc/m2
) x presión sistólica delmismo (en mm Hg) x 1,36 X 10-2
(factor de conversión de mm Hg engr/m) x 1,055 (peso específico de lasangre) (50).
Normal 79,4 ± 19 gr.m/m 2 supocorporal.
Para evitar la influencia del volumentelediastólico sobre el trabajo por latido, seha propuesto el indice de contractilidad:
volumen de eyección x presión mediade la aorta. Para ello se multiplica elvolumen de eyección x 1,055 (densidad de la sangre) x presión media deaorta x 0,0136 (factor de conversiónya citado).
Normal 60 - 113 gr.m. Promedio 90.
MASA VENTRICULARSe trata de obtener, de una manera cuanti
tativa, la musculatura del ventrículo izquierdo, unas veces referido en peso, otras enespesor. Como se puede comprender, apartir de los puntos de referencia o arranquepara la obtención de sus cálculos, todo datoobtenido está lejos de la realidad y lejos deasegurar un error común para todos ellos; portanto encierra un escaso valor intrínseco(7,49,58).
Figura 4
DI es el lado más largo, según se ve en lafigura adjunta (FigA); va desde el planoaórtico a la punta. Dt es la perpendicular al
índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo (gr.m/m2 sup.corpor.)
volumen telediastólico (cc/m 2 sup.corporal) 4
Normal 0,98 ± 0,16 gr.m/cc/latido.
No es un método fiable (30,58); se afectapor cambios de precarga, postcarga y contractilidad intrínseca del miocardio.
Finalmen te, se propuso también eltrabajo cardiaco:
plano medio del eje anterior. La perpendicular a la tangente, como indica la figura, yque se une al lado D t se llama e, puescorresponde al espesor del ventriculoizquierdo.
El volumen de la cavidad, referida a un
¡{eL Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 225-243 231
o 100 200 300 400
Tiempo (m seg)
solo plano, se obtiene según técnica ya referida en las páginas anteriores, o sea, comosigue
= (4 11" ) (Di) (Dt)2 .3 2 2
Corrección del volumen (V I )
= volumen obtenido por fórmula anteriorx 0,882 - 6,6.
Volumen total del ventrículo izquierdo (V 11 )
= (~) (Dl + e) (Dt + e)2 .322
Falsetti y col. (21) dan otra fórmula paracorregir los volúmenes calculados por angiocardiografía:
Volumen corregido en ce= 0,848 x volumen obtenido por angio
cardiografía - 10,24.
El espesor de la pared del citadoventrículo puede medirse sobre el plano,
pero hay que referirlo a la realidad con elfactor de corrección citado anteriormente, obien calculada.
Masa ventricular calculada= (V /1 _ V') x 1,05.
Los volúmenes se expresan en cc. Elcoeficiente 1,05 es el peso específico delmiocardio. La masa se da en gramos.
Masa real= masa calculada x 1,05 - 6,5 .
En las fórmulas precedentes, Dl y e semiden sobre la figura. El diámetro transversopuede medirse sobre la misma o calcularse,en cuyo caso se dirá Dt calculado =4a / 7T DI . Donde a es el área del ventrículoizquierdo.
eo n objeto de evitar errores se hapropuesto el índice de dilatación, que es lamasa hallada con el índice telediastólicomedio (en esto no hay constancia de aproximación según autores), por ejemplo, puedeestimarse 66 cc/m2 supo corporal.
232 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981- 171-278
Indice de dilataciónvalor hallado
66
Igual sucede con el llamado índice dehipertrofia, pero aquí se considera el mismoíndice anterior en su cifra máxima, que puedeestimarse en 90.
Indice de hipertrofia
valor hallado
90
Valores normales:Masa 167 ± 42 gro
92 ± 16 gr/m2 sup.corporal.2,5 ± 0,4 gr/Kg del peso total delindividuo.
Otras fónnulas propuestas como correctoresde errores:
Trabajo sistólico
Masa del vent.izqdo.
= Normal I gr m./g/latido.
Masa ventricular izqda.
VoJ.telediast.vent.izqdo/m2 sup.corp.
N. 1,33 ± 0,33 gr./cc/m2 sup.corp.
VOLUMEN VENTRICULARSe puede expresar en cc. como forma
absoluta, o bien relacionarle a la superficiecorporal del individuo; de todas formas, alobtenerse cifras según las fórmulas anteriormente descritas y convencionales se deducecon facilidad que hay error significativo, porcuyo motivo se ha establecido, como corrección, la llamada fracción de eyección (9,36,58).
Fracción de eyecciónVol. expulsión
Vol. telediastólico
vol. telediast. - vol. telesist.
vol.telediastólico
Se puede expresar en números decimales omultiplicados por cien en OJo :
Cohn y col. (12), que propusieron estemódulo, daban como cifras normales 0,62(62%). Calderón da normal 0,67 (67%), conun mínimo de normalidad de 0,52 (52 OJo).
Otra fórmula similar. pero más complicada:
Fracción de eyecciónLd x Dd2
- Ls x Ds
Ld X Dd 2
Ld =eje longitudinal en diástole.Ls = eje longitudinal en sístole.Dd = eje transverso en diástole.Ds = eje transverso en sístole.
La fracción de eyección es inversamenteproporcional a la postcarga (no sirve, portanto, para casos de estenosis aórtica). Lahipervolemia la aumenta; la hipovolemia y lataquicardia la disminuye. Tras administrarpropanolol permanece sin alterarse, aunquela contractilidad miocárdica esté reducida.La regurgitación valvular grave, la insuficiencia de miocardio y el gasto anterógradoefectivo disminuido pueden dar una fracciónde eyección nomlal. O sea que principalmente depende de la postcarga, limitándoseasí su uso, nunca con valor universal.Cuando el espesor de la pared es pequeño lafracción de eyección desciende, es bajo (lO).
Velocidad normalizada de la frac. de eyección
vol. telediastól. vol. teledist.
vol.telediastól. - tiempo eyecc.
fracción eyec.
tiempo eyecc. ven.
Normal 1,9 seg - I .
Para reducir la precarga (disminución delaporte venoso al corazón) se procede a ocluirla vena cava inferior con un catéter-balón.Entonces el comportamiento normal es quedescienda la presión telediastólica y disminuya el volumen de expulsión, mas cuandohay disminución de la capacidad contráctildel miocardio no se dan estos cambios de unamanera tan manifiesta.
Ahora bien, para aumentar las resistencias,
o sea, la postcarga, basta aumentar la tensiónarterial con fármacos que carezcan de accióncentral (metoxamina). Entonces normalmente debe presentarse una mínima elevación de la presión telediastólica y un aumentodel volumen de eyección marcado; cuando lacontracción miocárdica está afectada
Áct. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 225-243 233
aumenta la telediastólica, pero se influyepoco el volumen de eyección.
INTERVALOS DE LA SISTOLELa duración de la sístole ventricular
izquierda tiene variaciones importantes, quedependen de la frecuencia cardiaca, incremen to de volumen por latido, presiónaórtica, efecto inótropo de substancias, insuficiencia cardiaca, etc. (58).
Una de las fórmulas propuestas es laecuación de Jones y Foster (32):
Periodo de expulsión ventricular izquierda(seg/latido)
== 0,00108 + frecuencia cardiaca (lat/min) - 0,00036 x presión aórticaen diástole (mm Hg) + 0,00076 xvolumen por latido (cc/lat/m2 sup.corp.).
Como los datos obtenidos no son fiables,Weissler y su grupo (57) introdujeron elsiguiente índice
periodo isovolumétrico== ---------
periodo expulsivo
tratando de corregir errores. Normal 0,345± 0,036.
La insuficiencia miocárdica eleva esteíndice. Nada se ha conseguido con esa relación, aunque haya más independencia de lafrecuencia y del sexo. Sucesivamente se hanpropuesto nuevos cocientes con la mismapretensión, corregir los periodos sistólicos oexpulsivos, pero sin llegar a conseguir nadaefectivo.
Cociente sistólico de Blunberger (1)
periodo expulsivo de vent.izqdo.
periodo isovolumétrico de idem
Normal 2,5 - 5.
Aumenta cuando hay gasto sistémicoaumentado (insuficiencia aórtica, ductusapertus) y en estenosis aórtica compensada;disminuye cuando hay gasto sistólico disminuido (insuficiencia cardiaca) y en estenosismitra!. Tampoco encierra en sí fiabilidad.
DERNADA DE LA PRESION RESPECTOA LA DERIVADA TIEMPO (DP/DT)
Interesa solamente la parte ascendente de
la curva, porción positiva, cuyo pico debecorresponder al instante de la apertura,aunque si la presión diastólica aórtica estámuy elevada puede ocurrir antes de lacitada apertura (9,39,58).
Los valores normales desde el origen de lacurva en su rama ascendente o positiva hastael pico referido es de 250 mm Hg/seg para elventrículo derecho y alrededor de 1.500para el izquierdo. Actualmente los valores seobtienen por una integración electrónica enlos aparatos de registro habituales.
Cuando aumenta la precarga, por elevarsela presión y el volumen telediastólico, el picotambién se eleva. Una elevación de la presiónarterial diastólica también hace subir el valorde la dp/dt. El retraso en la eyección ventricular (en estenosis aórtica, hipertensiónsistémica, estenosis pulmonar e hipertensiónpulmonar) la aumenta igualmente. Se elevaen taquicardias, cuando la despolarizaciónventricular tiene lugar por vías anómalas,aberrantes, como el bloqueo de ramaizquierda; el pico de referencia baja. O seaque depende de la pre y de la postcarga.También aumenta por acción de la digital eisoprotereno!. Su utilidad es muy aleatoria.La elevación obtenida por hipertrofia ventricular se relaciona en parte por el incremento de la masa muscular. En los cortocircuitos el aumento no es tan elevado comoen los casos de sobrecarga de presión. Unaapertura prematura de las sigmoideas puedeimpedir que un incremento de la contractilidad sea expresado como incremento delpiso de la dp/dt. Ordinariamente se habla sinmás de dp/dt, pero su significado exacto esdp/dt máxima.
Como en casos anteriores, con el ánimo dehallar cifras más exactas o menos erróneas,se ha tratado de corregir la dp/dt máximarelacionándola con otras circunstancias,algunas de ellas han obtenido una mayorconsideración, aunque no hayan conseguidosu objetivo.
Para el cálculo de velocidad de acortamiento del elemento contráctil, se entiendeen corazón entero (9,39,58), se han tenido encuenta los modelos del músculo usados enfisiología (de dos elementos, de Maxwelly Voigt, éstos últimos son de tres elementos),ninguno de ellos explica la realidad comopuede deducirse de su pluralidad; terminaronpor referirse al de dos elementos, que abrevia
234 Act. Méd. Cosl. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Figura 5
cardiaco en cualquier momen to de la con tracción, independiente de la pre y de la postcarga. El aumento inicial de la longitudinicial de la fibra muscular eleva la fuerzaisométrica máxima (Po de la figura, curvasa y b) sin afectar la V máx, pero tras unaintervención con fánnacos inotropos positivos (digital, catecoláminas, calcio) hayaumento de la V máx y de la fuerza isométrica (fig.6; curva o de la fig.5). De estosconceptos sacó el referido au tor su interéspor esta medida (V máx).
Trabajos experimentales realizados en lafase de expulsión han enseñado que la velocidad de acortamiento del elemen to contráctil (Vee) es menor en enfermos con insuficiencia de ventrículo izquierdo, respecto aciertos niveles de tensión de la pared; a pesarde todo se ha elegido la fase isovolumétrica,pues resulta la más libre de complicacionescircunstanciales.
Para el cálculo de la velocidad de acortamiento circunferencial del elemento elástico(Ves) se emplea la fórmula siguiente:
da / dtVes = Ka
en circunferencias/segundos.
K = 31, obtenido con fórmula especialultimamente; antes Hugenhol tz (30)usó la cifra 28, y Masan (39,40) lade 32.
PoPoPo
v. máx. -
los cálculos. En tal supuesto, hay un elementocontractil (Ee) y otra elástico en serie (Es)'Entonces, la velocidad del elemento contracti! (Vee) es la suma de la velocidad deacortamiento de la fibra (Vaf) y de la velocidad de elongación del elemento elástico enserie (Ves)' Vee = Vaf + Ves' El cálculode Vaf es muy complicado, por ello se haconsiderado que en la fase isovolumétrica delciclo cardiaco Vaf se convierte en 0, se anula;por lo cual y en tales circunstanciasVee = Ves' Cuando por el motivo quefuere en la fase citada hubiera escape oaumento del volumen, ello significa que no esverdadera fase isovolumétrica, no queda otrasolución que acudir a la fórmula general
Vee = Vaf + Ves'La ley que Hill (29) dio para el músculo
esquelético, Sonnenblick (54) la extendió(1962) para el miocardio. Ley de Hill: lavelocidad de acortamiento del músculo esinversamente proporcional a la carga a que seSomete (es lo mismo que decir a la fuerza delmúsculo). Ahora bien, si se lleva a un eje decoordenadas la carga y la velocidad deacortamiento, como se expresa en la figurainmediata (Fig.5) (58), se ve cómo elmúsculo desarrolla con una carga O lavelocidad máxima (V máx). Sonnenblick ensus estudios empleó para la explicaciónteórica el modelo muscular de los treselementos de Maxwell.
Por la existencia de una precarga la fibramiocárdica desarrolla alguna fuerza durante elacortamiento del músculo, aunque no hayapostcarga, así la V máx no se obtiene paraninguna de las longitudes fisiológicas enreposo, debiendo ser calculada por extrapolación. El aumento de la longitud inicialde la fibra muscular eleva la fuerza máximadesarrollada (Po) sin afectar la V máx; no asíbajo el efecto de inotrapos positivos (digital,catecoláminas) que motivan aumento deV máx· y a la vez de la fuerza isómetricamáxima.
Experimentalmente se comprueba quepara cualquier postcarga, la velocidad decontracción del músculo es mayor mientrasmayor sea la longitud diastólica.
Los estudios se hicieron en el periodoisovolumétrico, pues la fuerza y longitudinstantánea de la fibra son practicamenteconstantes. De ahí dedujo Sonnenblick quela velocidad máxima es única para el músculo
Aet. Méd. Cosl. - Vol. 24 - No. 3, 1981- 225-243 235
dp / dt
K Pi
= dp / dtKp
presión total menos presión diastólica.Normal (fara cálculo elipsoide):25 x 10 .
La complicación que encierran las fórmulas anteriores ha dado paso a una formulaciónmás sencilla, donde los errores de diferenciano entrañan significación práctica.
Así ha quedado la fórmula como antes seexpuso:
Vec == Ves
da /dt == velocidad de cambio de tensióndel elemento contráctil en serie(gr/cm2 /seg), obtenido de la gráficade a.
a = tensión del elemento elástico enserie (o sea la tensión de la paredecuatorial); su cálculo es muy complicado. (En gr/cm2
).
Cuando el ventrículo se considera comouna esfera a = Pb/2h.
Cuando se le considera como elipsoidePb b3
a == h (1 - a2 (2b + h) )
P Presión telediastólica (g/cm2).
b semidiámetro transverso calculadopor la fórmula ya conocida:4a
1TDla semidiámetro longitudinal.h espesor de la pared ventricular en el
punto medio del diámetro longitudinal.
Fórmula para calcular considerando elventrículo izquierdo un elipsoide:
Vec Ves
A pesar de todo, la construcción de unacurva velocidad/carga con esta fórmula estambién una tarea muy pesada; se debenhacer los trazados con registro a una veloci·dad del papel de 200 mm/seg. No sirve paracasos de escape o regurgitación durante lafase isovolumétrica, como se ha dicho, nipara valores de Pi menores de 10 mm Hg, yaque se distorsiona entonces demasiado lacurva.
Con la fórmula anterior se construye unacurva como se consigna en la figura adjunta,(fig.6), tomada de Mason y col. (40) modificada, la cual ha resultado ya clásica.
Los valores de V máx con extrapolacióno carga a presión diastólica se obtienen comose dice bien por extrapolación de la curva.Mason (40) Y otros dan igual valor a la extrapolación lineal, mientras otros prefieren,como más ajustada, una extrapolación geométrica de la curva, mostrándose opuestos, encierto modo, a lo anterior (Calderón -9-); detodas formas la diferencia no tiene muchointerés práctico. Ahora bien, una mismacurva puede proporcionar cifras diferentes deV máx y hasta de V I máx, según sea la presión telediastólica usada (58). Todo ello haceque no sean ambas de utilidad como expresión de la contractilidad miocárdica. Enrealidad hay que establecer estos parámetrossobre otros inciertos (58); como ya lo hizoHugenholtz (58): fracción de eyección,volumen telediastólico, forma geométricasupuesta al ventrículo izquierdo, orientaciones de las fibras en la pared ventricular,distribución de fuerza en las mismas, etc.El valor de K se obtuvo en animales. No es unparámetro fundamentado en la certeza, perohoy su uso se considera como de los mássólidos (9). Sin embargo, todos los autoresno se manifiestan del mismo modo, algunosson abiertamente escéptícos (22,42,44,48,49,58).
La velocidad máxima del elementocontráctil (Vpm) se presenta con mejoresapariencia que las dos anteriores (9,58), perono se· ha podido aún establecer la ciframínima verdaderamente normal. Sus fautoresprecisan este parámetro corrector de la fracción de eyección, cuando ésta da erróneamente cifras normales.
pa2 (2b + h)
b3 dp
a2 (2b + h) dt
K~h
b
h
K 31 (véase arriba).Pi = presión instantánea, o sea, en cada
momento de la fase isovolumétrica.CIFRAS NORMALES:
236 Act. Méd. Cost. - Vol. 24- No. 3. 1981· 171-278
V máx con extrapolación a carga O.. 2,60 + 0,46 circunferencias/segundo
V' máx con extrapolación a presióntelediastólica . 2 + 0,48 circunferencias/segundo
Velocidad máxima del elementocontráctil (Vpm) . 1,94 + 0,46 circunferencias/segundo
ESTUDIO SEGMENTARlO DE LACONTRACTILIDAD VENTRICULARIZQUIERDA (36)
Dd = diámetro transverso en telediástole.Ds = diámetro transverso en telesístole.t periodo de eyección en segundos.
Se modifica con los cambios de laprecarga (46). Las dos fórmulas citadas sonsimilares, ya que una deduce de la otra, comose ha señalado.
Cd = circunferencia del ventrículo izqdo.en diástole = 1rDd.
Cs = circunferencia del ventrículo izqdo.en sístole = 1rDs.
Dd - Ds
Dd / t
1rDd - 1rDsV -----
cf - 1rDd / t
Acortamiento del diámetro longitudinal.Se parte de la figura habitual del ventrículo
izquierdo en OAD a 30º , de donde se deducela formulación siguiente:
El diámetro transverso se mide directamente, trazando una perpendicular en elpun to medio del diámetro longitudinal(Karliger -33-), como se ha dicho repetidasveces con anterioridad. También puedehallarse por la fórmula ya citada en páginasanteriores Dt = 4a/1rDl, donde a = áreaventricular; DI = diámetro longitudinal.
Peterson y col. (46) dan como cifrasnormales 1,1 - 3,15 circ/seg ó seg -l.
Cuando el diámetro se obtiene midiendosobre la figura se habla de V cf medida;cuando es por la fórmula anterior, Vcf
calculada.Para Calderón (comunicación personal
-10-) los valores normales son:
Vcf medo 1,49 ± 0,31 circ./seg.Vcf calco 1,37 ± 0,33 circ./seg.
Promedio mínimo: 0,72 - 0,88 circ./seg.
En circunferencias diastólicas/segundo.
Pero puede simplificarse como sigue:
DC = 21r- = 1rD.
2
Presión isovolumétrica
Su fidelidad dista mucho de ser buencriterio (58).
Presión isovolumétrica = Presión en apertura de sigmoideas aórticas menos presióntelediastólica de ventrículo izquierdo.Normal 20 . 30 seg -1 (algunos autoresprescinden de las unidades, dan sólocifras.
VELOCIDAD MEDIA DE ACORTAMIENTODE LAS FIBRAS ENDOCARDIACAS(Ver) (2,9,46)
Para la medición de los diámetros requeridos se usa la figura habitual con contrastedel ventrículo izquierdo en situación OADy a 30º (Fig.l).
V _ Cd - Cscf - Cd/t
El cálculo de la velocidad maX1ma deacortamiento del elemento contráctil delventrículo izquierdo hallados por el métodoexpuesto da cifras más bajas que las obtenidas por el complicadísimo método deHugenholtz (30), el cual obligatoriamentelleva el camino de la extrapolación exponencial, como se ha dicho. El método estudiadoes una extrapolación lineal y entre amboshay una estrecha correlación del 92 %
(coeficiente 0,92), suponiendo la plenitudde datos al de Hugenholtz; por ello se usaampliamente para fines clínicos el primero.
También se intentó corregir la deficienciadel valor de la dp/dt obteniendo una nuevarelación (58):
dp/dt máxima
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 225-243 237
Figura 6MODIFICACIONES DE MASON y COL. (40)
Vi máx
50
• Sin fármacos.O Con fármacos.
--0--..
4030
--- ~pm. --.....--- --.--- ---.---•
20
•
10
-... __ --.. -0 -... --.. v' máx
~ 'i ~ - / o-""~~ ° --.. 0-- -0--
I I 0--""--....
I lOI I1 0 1
I I¡Ol •1°1I ,.
°1 l.I II II I
o
0'25
0'75
.; '"Q"
1>- ...."" M
U 0'5'";;.
V. máx
V. máx
Presión isovolumétrica (mm Hg)
. Dld - DlsAcortamIento % = x
Dld100 O/o = Dtcd - Dtcs x 100
Dtcd
Old = diámetro longitudinal en diástole.Ols = diámetro longitudinal en sístole.
Normal 24 ± 5%.
Acortamiento del diámetro transversal.Se u tiliza la figura de referencia y la
fórmula siguiente:
Dtcd = diámetro transversal calculado endiástole por la fórmula habitualmás arriba citada.
Dtcs diámetro transversal calculado ensístole por la misma fórmula.
Normal 36,7 ± 8,6 0(0.
. Dtmd - OtmsAcortamIento % =. x 100
Dtmd
Dtmd = diámetro transversal medido sobre la figura en diástole.
Dtms = diámetro transversal medidosobre la figura en sístole,
Normal 40,5 ± 7%.
o bien, acortamiento del diámetro transversal calculado:
La relatividad de las medidas anterioresviene dada por la fiabilidad de las mismas,por ello se ha tratado nuevamente de dismi·nuir el error con la relación siguiente:% diámetro transversal calc, / % diámetrolongitudinal. Normal 1,53.
DISTENSIBlLIDAD, RELAJACIONVENTRICULAR ORIGIDEZ VENTRICULAR (compliance)
Se define como la magnitud de la defor-
238 Act. Méd. Cost. . Vol. 24 - No. 3, 1981 . 171·278
mación del ventrículo izquierdo tras haberleaplicado una fuerza. En el funcionamientodel ventrículo entra en función la contractilidad de las fibras miocárdicas (sístole) y lacapacidad de distenderse (diástole), lo cualequivale a decir que depende de ambas actividades, opuestas entre sí, pero una es continuación de la otra. Las sobrecargas de volumen crónicas aumentan la distensibilidadventricular, pero no caerá en insuficienciacardiaca hasta que no falle la contractilidad.En la miocardiopatía congestiva hay fracasode la contractilidad, no de la distensibilidad.En las miocardiopatías con/sin obstrucciónhipertrófica y en la hipertrofia cardiaca porsobrecarga de presión hay disminución, enambas, de la distensibilidad (volumenventricular), no de la contractilidad. Porúltimo, en las cardiopatías isquémicas hayfallo de las dos, distensibilidad y contractilidad. El aumento brusco de la frecuencia
cardiaca produce un incremento progresivode la fuerza de contracción (efecto en escalera) hasta alcanzar un nivel más elevado, sincambios en la precarga ni en la postcarga. Elefecto en escalera también se observa enextrasístoles (6,58). De forma exclusiva sehace el estudio en ventrículo izquierdo.
Por la clínica no es posible obtener datosdirectamente, así de manera obligada se hapropuesto su estudio a través de la relaciónpresión-volumen diastólicos (6 p / 6 v), o alrevés, pero siempre reconociendo graves dificultades en el cálculo y fiabilidad de esteparámetro (I4,15,24,25,28,35,37,45,55).También se utiliza, a veces, la dp/dt máximaen su parte negativa (51).
La obtención de las curvas fuerzavelocidad, partiendo de los trazados habituales es tremendamente complicada, peroGrossman y col. (27) han conseguido unaforma de obtenerlas electrónicamente. Deesta manera se consigue la Vpm de manerasencilla y con rapidez; se le considera comocierta garantía de medida de la contractilidaddel miocardio (9,17,40).
Es un hecho demostrado la relación directaentre velocidad de acortamiento de las fibrasmiocárdicas y su grado de contractilidad.
La velocidad máxima de relajación de lafibra miocárdica (DVpm) no es estimadacomo índice fiable de la distensibilidad delmiocardio. Cifra normal 1,44 ± 0,11 LM/seg.
En la insuficiencia miocárdica disminuye.
Esta velocidad tiene lugar al comienzo de ladiástole, según se desprende experimentalmente.
La velocidad de acortamiento de la fibramiocárdica (CVpm ) tiene valores normales de1,33 ± 0,05 LM/seg, disminuyendo en lainsuficiencia del miocardio.
Como los parámetros anteriores no representan una fiabilidad suficiente, se hanrelacionado, tratando de hallar un cocientemejor:
CVpm
DVpm
Normal 0,8 ± 0,03 LM/seg, que aumentaante la insuficiencia miocárdica.
El sistema electrónico citado da unostrazados directos:
a. Electrocardiograma.Velo ci da d d el e lem e n to contráctil(LM/seg).Dp/dt.El logaritmo de la presión del ventrículoizquierdo.Presión del ventrículo izquierdo.
b. Una figura, donde arriba se obtiene elre gi stro de la curva fuerza-velocidadmiocárdica con detemlinación de laCVpm; abajo determinación de la DVpm'Los ápices dan el valor de cada una.
OTRA FORMULACION:
Distensibilidad del ventr-izqdo.
Volumen vent. izqdo.
Pres.telediast.de él.
Vol. por latido
Pres.telediast. del vent.izqdo.menos pres.protodiast. de idem.
Normal 3.
En un mismo individuo, enfermo o no,varía la presión-volumen si se hace su estudioen dos momentos diferentes. La presióndiastólica ventricular izquierda depende de(38):
a. Grado de repleción del ventrículo.b. Propiedades viscosas del mismo.c. Succión ventricular.d. Propiedades de inercia.e. Rigidez-distensibilidad del ventrículo.
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 225-243 239
En a) a veces no se completa la interacción Ca+ + / ATP, pero se interfiere provocando taquicardias. Esto viene estudiado porla porción negativa de la dp/dt, pero no esposible conseguir una buena medida, ya queno ha podido ser estudiada en un corazónhumano in situ, fácil comprensión.
La viscosidad, b), es una fuerza queretrasa, impide, el deslizamiento entre doscapas; primero actúan las porciones endocárdicas, luego las más superiores. Paraexplicar racionalmente ésto, se procede conesquemas muy complicados, convencionalismos a veces difíciles de aceptar y finalmente con aplicaciones físicas sin adaptar ala biología.
Las consideraciones c) y d) son pocoimportantes y muy mal conocidas.
Respecto a e) hay que decir que la teoríade Laplace no es aplicable a un cuerpo sólidocon paredes gruesas según la constitución delos ventrículos. La rigidez puede variar modificando o no la distensibilidad, sin embargo,todo ello permanece muy oscuro. Lo ciertoes que la distensibilidad varía a lo largo delciclo cardiaco.
Gaasch y coL (1972) (24) propusieronun índice de distensibilidad:
6v 1= 6p = Kp
6 p = derivada del volumen instantáneo.6 v derivada de la presión instantánea.K constante.p presión instantánea.
Se mide en cc/m2 superficie corporal/mm Hg.
Distensibilidad normalizada para volumen6v/6p. v=ljK.p.v
v = volumen instantáneo. Se mide enmm Hg- 1 .
No es un parámetro exacto (38), ya quese parte de presupuestos inexactos (no seconoce el espesor del músculo ventricular, nilas propiedades de las fibras elásticas, elventrículo izquierdo no es un elipsoide, nisus paredes son homogéneas...).
La ley física de Hookiand, método deYoung, para estudio de la elasticidad no esaplicable en biología por las razones de sobracomentadas y conocidas. No ha faltado quienhaya pretendido obtener un módulo elásticobiológico, basado en constantes con largéts ydifíciles fórmulas matemáticas. Esta parte dela fisiología cardiaca (la distensibilidad)continúa en estudio y nada más (38).
FORMULAS MAS UTILIZADAS PARAEXPRESAR CUANTITATNAMENTE LACONTRACTILIDAD MIOCARDICA,FUNDAMENTADAS EN SUSENCILLA OBTENCION (la)
Fracción de eyección.Velocidad media de acortamiento circunferencial (Vef).Velocidad de eyección sistólica media.Idem normalizada.Este oportuno estudio señala una discor
dancia del valor cuantitativo de los métodosmás simples, qué será de los muy complicados. En general, se va aceptando insensiblemente más un sentido cualitativo de loscálculos matemáticos que cuantitativo. Esmuy usual hallar cocientes entre ellOS,con labuena intención de evitar tanta irregularidad.
COMENTARIONo obstante la relatividad comentada en
COMPARACION DE DATOS OBTENIDOSEN SESENTA CASOS ELEGIDOS AL AZAR (lO)
Nonnales Anonnales
Fracción de eyección 37 (61,7%) 23 (38,3%)
Vef 51 (85 %) 9 (15 %)
VESM(veL eyec. normalizada) 30 (50 OJo) 30 (50 OJo)
VTD
240 Aet. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 198[ - 17[-278
las fónnulas precedentes, la extensión de lasmismas es de uso amplio. Sin que se dépalabra final sobre todo lo anterior, nosotrospreferimos referir la contractilidad ventriculara aspectos cualitativos: la telediastólica delventrículo, su comportamiento tras el esfuerzo (cifras anonnales representan disminuciónde la contractilidad) y el comportamientodel ventrículo durante la ventriculografía,donde se expresa la realidad de su contracción. Nuestra experiencia ha sido comprobada en el estudio ulterior a expensas deaños en los enfennos y el comportamiento delos ventrículos ante el acto operatorio ypostoperatorio en los casos de discordanciacon cifras cuantitativas.
BIBLIOGRAFIA
1.- Kj. Blunberger. Arch. Kreislaufforsch 6:203, 1940.
2.- S. Borges, V.W. Cunha, P.C. Almeida, H.J.Victer e J.S. Saud. Estudo sobre o empregoda velocidade media de encurtamento circunferencial (V Mec) na avaliacao da contractilidade ventricular. Arq. Bras. Cardiol. 27:489,1974.
3.- J.D. Bristow, O.E. van Zee and N.P.Jundkins. Systolic and diastolic abnormalities of the left ven tricle in coronary disease.Circulation 42: 219, 1970..
4.- 1.1. Bunnell, C. Grant and D.G. Greene.Left ventricular fUllction derived from thepressure-volume diagram. Am.J.Med. 39:881, 1965.
5.- J. Calderón Montero, J. Márquez Blasco,1. Cerezo González y E. Sánchez F.-Villarán.Determinación del volumen de expulsiónpor cineangiocardiografía en proyecciónántero-posterior. Correlación con el métodode Fich. Arch. Inst. CardioL Méx. 38: 214,1968.
6.- J. Calderón Montero, P. Yuste Pescador yLA. Peleteiro. Tensión y trabajo delventrículo izquierdo en condiciones normales y patológicas. Arch. lnst. CardioL Méx.40: 164, 1970.
7.- J. Calderón Montero, J. Márquez Montes,1. Novo Valledor, J. Piñeiro Zabaleta, A.Muela de Lara y J. Eizaguirre Pérez. Determinación del volumen y de la masa delventrículo izquierdo por cineangiocardiografía en un solo plano. Arch.Inst.Cardiol.Méx. 42: 93, 1972.
8.- J. Calderón Montero, J.1. López Sendón, 1.Carrillo Kábana, A. Fuertes García y J. PeyIllera. Estudio segmentario de la contracciónventricular izquierda en condiciones normales y patológicas. Rev. Esp. CardioL 29:161,1976.
9.- J. Calderón Montero. Estado actual de lavaloración de la función miocárdica en laexploración hemodinámica. Rev. Esp.CardioL 29: 275, 1976.
10.- J. Calderón Montero. Conceptos generalessobre función ventricular. Curso internacional de angio-hemodinámica en las cardiopatías congénitas. Centro Especial Ramón yCajal, 23-25 Enero 1980. Madrid.
11. - I. Carmelo, A. Loma-0sorio, J. Martínez,J. Barba, 1.F. Arcos y D. Martínez Caro.Influencia de la posición radiológica en ladeterminación del volumen ventricularizquierdo mediante angiocardiografía en unsolo plano. XVI Congreso de la Soco Española de Cardiología. (NoAO de las comunicaciones). Granada 1979.
13a.- J.H. De Gault, J. Ross Jr. and E. Braunwald.The contractile state of the left ventricle inman: Instantaneous tension-velocity lengthrelations in patients with and without diseaseof the ventricular myocardium. Circo Res.22: 451,1968.
14.- G. Diamond, J.S. Forrester, J. Hargis, W.W.Parmley, R. Danzig and H.J.C. Swan.Diastolic pressure-volumen relationship inthe canine left ventricle. Circo Res. 29:267,1971.
12.- P.F. Cohn, J.A. Levine, S.A. Bergeron andR. Gorlin. Reproductibility of the angiographic left ventricular ejection fraction.Circulation 48: (Supp. IV), 86,1973.
13.- C.B. Chapman, O. Baker, J. Reynolds andF.J.Bonte. Use of biplane cinefluorographyfor measurement of ventricular volume.Circulation 18: 1105,1958.
15.- G. Diamond and J.S. Forrester. Effect ofcoronary disease and acute myocardialinfarction on left ventricular compliance inmano Circulation 45: 11, 1972.
16.- H.T. Dodge, H. Sandler, D.H. Bellew andJ.D. Lord. The use of biplane angiocardiography for measurement of left ventricularvolumen in mano Am. Heart J. 60: 762,1960.
17.- H.T. Dodge, H. Sandler, W.A. Baxley andR.R. Hawley. Usefulness and limitations ofradiographic methods for determining leftventricular volume. Am. J. Cardiol. 18:10, 1966.
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981- 225-243 241
18.- H.T. Dodge and W.A. Baxley. Left ventricular volume and mass and their significancein heart disease. Am. J. Cardio!. 23: 528,1969.
19.- H.T. Dodge. Determination of left ventriclevolume and mass. Radiol, Clin. of N. Amer.9: 459, 1971.
20.- H.T. Dodge, J.W. Kennedy and J.L. Petersen.Quantitative angiographic methods in theevaluation of valvular heart disease. Prag.Cardiovasc. Dis. 16: 1, 1971.
21.- H.L. Falsetti, A.R. Geraci, 1.L. Bunnell, D.G.Greene and C. Grant. Stimation of leftventricular volume and function by oneplane cineangiography in coronary arterydisease. (A bstrac.). Circulation (Supp.lIl)40: 78.1969.
22.- H.L. Falsetti, E.E. Mates, D.G. Greene and\.L. Bunnel!. V max as an index of contractilstate in mano Circulation 43: 467, 1971.
23.- \. Flores Delgado, E. Olvera Sarabia y M.A.Martínez Ríos.Cuantifación de Jos volú'menes ventriculares: Estudio comparativo de2 métodos angiográficos. Arch. lnst. Cardio!.Méx.49: 561, 1979.
24.- W.H. Gaasch, W.E. Batlle, :A.A. Obeler, J.S.Bancs and H.J. Levine. Left ventricularstress and compliance in mano Circulation45: 746, 1972.
25.- W.H. Gaasch, H.1. Levine, M.A.. Quiñonesand J.K. AJexander. Left ventricular compliance: mechanism and clinical implication.Am. J. Cardio!. 38: 645,1976.
26.- D.G. Green, R. Carliste, C. Grant and \.L.Bunnell. Estimation of left ventricularvolume by one plane cineangiography.Círculation 35: 61, 1967.
27.- W. Grossman, H. Brook, S. Neister, H.Sherman and L. Dexter. New technique fordetermining instantaneous myocardial forceve\ocity relations in the intact heart.Circulation Res. 28: 290, 1971.
28.- W. Grossman, M.A. Stephadouros, L.P.McLaurin, E.L. Rolett and D.T. Young.Quantitative assesment of left ventriculardiastolic stiffness in mano Cireulation 47:567, 1973.
29.- A.V. Hill. Heart of shortening and dynamicconstans of muscle. Proc. Roy. Soco London(Biol) 126: 136, 1938.
30.- P. Hugenholtz, R.C. Ellison, C.W. Urschel,\. Mirsky and E. H. Sonnenblick. Myocardialforce-velocity relationships in clinical heartdisease. Circulation 41: 191,1970.
31.- M. Iriarte Ezcudia, 1. Froufe, J.\. AzcunaUrreta, F. Gárate, A. Calderón Sanz y J.Negueruela Ugarte. El cálculo del volumenventricular izquierdo mediante la cineangiografía. Su utilidad en la valoración de lafunción miocárdica. Rev. Esp. Cardio!.XXII,4I5,1969.
32.- W.B. Iones and G.L. Foster. Determinantsof duration of left ventricular ejection innormal young meno J. App\. Physio\. 19:279, 1964.
33.- S. Karliner, J.H. Gault, D. Eckberg, C.B.Mullins and 1. Ross. Mean velocity of fibershortening. A simplified measure of leftventricular contractility. CircuIation 44:323, 1971.
34.- H.P. Krayenbuehl, W. Rutishauser, P. Wirz,\. Amende and H. Mehme!. High fidelity leftventricular pressure measurement for aassessment of cardiac contractility in manoA.m. J. Cardio\. 31: 415, 1973.
35.- H.l. Levine. Compliance of the left ventricle.Circulation 41: I91, 1970
36.- l. L. Sendón, 1. Carrillo Kábana, J. SilvestreGarcía y J. Calderón Montero. Relaciónentre fracción de eyección y el acortamientodel diámetro transverso del ventrículoizquierdo. Rev. Esp. Cardio!. 29: 251, 1976.
31.- W.H. McCullagh, J.W. Covell and J. Ross.Left ventricular dilatation and diastoliccompliance changes during chronic volumeoverloding. Circulation 45: 943, 1972.
38.- V. Martín JÚdez. Conceptos fundamentalespara la valoración de la distensibilidadmiocárdica. Curso internacional de angio·hemodinámica en cardiopatías congénitas.Centro Especial Ramón y Cajal, Madrid.23 - 25 enero 1980.
39.- D.T. Mason Usefulness and Iimitations of therate of rise intraventricular pressure (dp/dt)in the evaluation of myocardial contractilityin mano Am. J. Cardio\. 2: 516, 1969.
40.- D.T. Mason, J.F. Sapun and R. Zelis.Quantification of the contractile state of thehuman heart. Am. J. Cardio!. 26: 248,1970.
41.- G.A. Miller, 1.W. Kirklin and H.l.C. Swan.Myocardial function and left ventricularvolumes in adquired valvular insufficiency.Circulation 31: 374, 1965.
42.- \. Mirsky. A critical review of cardiacfunction parameters (abstrac) Circulation39,40, Supp. I1I, 147. 1969.
242 Act. Méd. Cost. - Vo!. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
43.- 1. Mirsky. Left ventricular stress in theintact human heart. Biophys. J. 9: 189,1969.
44.- M.1. Noble. Problems concerning the applications of concepts of muscle mechanics of thecontractil state of the heart. Circulation 45:252, 1972.
45.- M.1. Noble, E.N.C. Milve, R.J. Guerke, E.Carlsson, R.J. Domenech, K.B. Saunders andJ.LE. Hoffman. Left ven tricuJar filling anddiastolic pressure-volume relations in theconscions dogo Circo Res. 24: 269, 1969.:
46.- K.L. Peterson, D. Skloven, Ph. Ludbrook,.J.B. Uther and 1. Ross Jr. Comparison ofisovolumic and ejection phase. Indices ofmyocardial performance in mano Circulation49: 1088, 1974.
47.- G.H. Pollach. Maximum velocity as anindex of contractility in cardiac muscle. Acritical evaluation. Cir. Res. 26: lll, 1970.
48.- G.H. Pollack. Is V max a valid contractileindex? Am. Heart J. 81: 572, 1971.
49.- C.E. RackJey, H.T. Dodge and Y.D. Coble.A method for determining left ventricularmass in mano Circulation 29: 666, 1964.
50.- C.E. RackJey, V.S. Behar, R. Whalen andH.D. Mclntosh. BipJane cineangiographicdeterminations of left ventricular function:pressure-volume relationships. Am. Heart J.74: 766, 1967.
51.- A. Reale, P.A. Gioffre, A. Nigri and M.Motelese. Maximun rate of pressure declinein the normal, hypertrofied and dilated leftventricle in mano Am. J. Cardiol. abs. 29:286, 1972.
52.- H. Sandcr and H.T. Dodge. Left vcntriculartension and stress in mano Cir. Res. 13:91, 1963.
53.- H. Sander and H.T. Dodge. The use ofplane angiocardiograms for the calculationof left ventricular volume in mano Am.HeartJ. 75: 325,1968.
54.- E.H. Sonnenblick. Force-velocity relationsin mammalian hcart muscle. Am. J. Physiol.202: 931, 1962.
55.- M. Swith, R.O. Russel, B.J. Feild and Ch. E.Rackley. Left ventricular compliance andabnormaly contracting segments in postmyocardial infarction patients. Chest 65:368, 1974.
56.- S.P. Timoshenko and S. Woinowsky-Krieger.Theory ofplates and shells. Ed. IlL McGrawHill Book Co. New York 1959.
57.- A.M. Weissler, W.S. Harris and C.D.Schoenfeld. Bedside thecnics for the evaluation of ventricular function in mano Am. J.Cardiol. 23: 577,1969.
58.- S.S. Yang, L.B. Bentivoglio, V. Maranhaoand H. Goldberg. From cardiac catheterization data to hemodynamíc parameters.Ed. 11, F.A. Davis CO., Philadelphia, (Pen).1978.
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 225-243 243
CONFERENCIA CLlNICO-FARMACOLOGICA
ProstoglondinosDr. German Naranjo Cascante
HISTORIALa farmacología de las prostaglandinas
ha generado un gran interés en la investigación y la el ínica desde 1960, pero suhistoria se remonta al año 1930 en que dosginecólogos norteamericanos (l), observaronque la musculatura uterina se contraía orelajaba cuando se ponía en contacto consemen humano.
Algunos años más tarde Goldb1att enInglaterra y Von Euler en Suecia independien temente, reportaron contracción demúsculo liso y actividad vasodepresora enlíquido seminal y en las glándulas accesoriasreproductivas; y en 1935 Von Euler denominó a este grupo de sustancias "Prostag1anglandinas" .
Tuvieron que pasar más de 20 años paraque se tuviera demostración que estas sustancias pertenecían todas a una familia de compuestos con una estructura común y seobtuviera en 1957 dos sustancias en formacristalina por Bergstron y Sjoval: PGE 1 YPGF 1. Se demostró poco después que lasprostaglandinas son estructuras de 20 átomosde carbono de ácidos carboxtlicos nosaturados unidos con un anillo de ciclopentano. En 1964 Bergstron efectuó labio-síntesis de PGE 2 a partir del ácidoaraquidónico y vesículas de oveja.
QUIMICA y NOMENCLA11JRA
La mayoría de las prostaglandinas naturales se consideran derivados del ácidoprostanoico. (Fig. 1).
Las diferentes prostaglandinas pertenecenbásicamente a cuatro grupos E, F, A, B, C,D. Estas clases principales se sub-dividensegún el número de dobles ligámenes con losnúmeros 1.2.3. Las prostaglandinas E y Fse describen también como prostaglandinasprimarias y de ésta las series E2 y F2 O' sonlas más conocidas y estudiadas hasta elmomento.
D1STRIBUCIONAunque su descubrimiento fue a partir de
líquido seminal y vesícula seminal su distribución no está limitada a los órganos sexualesaccesorios en el hombre, está ahora bien establecido que se encuentran en varios tejidosy órganos, sea en hombres que en mujeres.La siguiente tabla resume las principalesprostaglandinas:
Casi todos los órganos poseen los precursores y las enzimas necesarias para sintetizarprostaglandinas.
LIBERACIONContrariamente en otros mediadores
bioquímicos o neuro-transmisores, las prostaglandinas son sintetizadas al momento de suutilización y liberadas haciendo que estasustancia tenga un metabolismo muy acelerado. Grandes cantidades de prostaglandinasson liberadas en las siguientes condiciones:
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 245-248 245
ORGANO PGE PGF
Utero:No gestante Inhibe motilidad y tono Aumenta motilidad y tonoGestante Aumenta motilidad y tono Aumenta motilidad y tono
Sistema Cardiovascular:Gasto cardiaco Aumentado AumentadoContractilidad Aumentada AumentadaTensión arterial Disminuida Aumentada
Sistema Renal:Flujo sanguíneo Aumentado DisminuidoExcreción de NA Muy aumentado Disminuido
Sistema Respiratorio:Bronquios Relajación Contracción
Gastro httestinal:Acidez DisminuidaMotilidad Aumentada
Sangre:Agregación plaquetas Inhibición Estimulación
Piel:Hipermia AumentadaPermeabilidad Aumentada
ACCIONES FARMACOLOGICASEntre todos los autacoides, las prostaglan
dinas son las que muestran las más numerosasy variadas acciones, no sólo la variedad deacciones es amplia, pero también en algunoscasos la prostaglandinas tienen efectosdistintos cualitativa y cuantitativamente.
Un resumen de las principales accionesfarmacológicas es como sigue:
a. Fluido amniótico durante aborto olabor.
b. Sangre circulante durante labor.c. En riñones durante isquemia.
d. Durante reacción anafJ.1áctica.
ACCIONES BIOQUlMICASEn muchos órganos las prostaglandinas
han demostrado profundos efectos fisioló'gicos, posiblemente con la participación de la
molécula conocida como AMP Cíclico(C' AMP).
PROSTAGLANDINAS ENDOGENAS,POSIBLES ACCIONES FISIOLOGICAS
l. Menstruación, embarazo, aborto y parto(2-3-4)1.1. PGF2a puede ser la responsable por
la degradación y la ruptura de lamembrana endometrial, llevando a lamenstruación.
1.2. PGEl ha sido propuesto corno útilpara el embarazo causando relajacióndel cuello uterino, músculo uterino,y trompas de Fallopio.
1.3. PGE 1a puede ser responsable de lainducción de labor de parto.
2. Hipertensión:La disminución de la producción de prostaglandinas vasodilatadoras pueden llevar
246 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981- 171-278
a la aparición de la hipertensión. La liberación de PGE2 por parte de las plaquetaspuede contribuir a la agregación plaquetaria, y a la fonnación de trombos. Estaprostaglandina ha sido también indicadacomo la responsable en la inducción delas crisis de Anemia Falciforme. (5).
3. Inflamación:Las prostaglandinas son liberadas entraumasténnicos, químicos bacteriológicosy aparentemente tienen un gran papel enlos fenómenos inflamatorios sobre todo enlos proce~os crónicos, particulannente enlos de los ojos (6), en crisis alérgicás yataques asmáticos en algunos pacientes(7) yen la colitis ulcerativa (8).
USOS CLINICOSDE LAS PROSTAGLANDINASl. Inducción de labor de parto y aborto
terapéutico: (4-10).De todas las prostaglandinas utilizadas yestudiadas en el aparato rep.roductorfemenino, las PGE2 y PGF2 han sido lasmás eficaces en estimular el músculo lisouterino y han sido utilizadas en:
1.1. Inducción de labor.
1.2. Finalización de embarazo de primerosegundo trimestre.
~.3. Contraceptivo post implantante.
Las principales ventajas en la inducción delabor y en el aborto se basa en su mayoreficacia y rapidez de acción, los principales efectos adversos de la administraciónde las prostaglandinas en esta indicaciónson:
1.4. Acción abortiva incompleta.
1.5. Hipertono uterino.
1.6. Flebitis post infusión.
2. Acción broncodilatadora en asma:La acción broncodilatadora ha sido estudiada (11) en "status asmaticus" cuandootras medidas han fallado. Su efectoirritante por inhalación ha sido un límitepara su uso.
3. Ulcera gástrica:PGE 1 ha sido utilizada en el estudio ytratamiento de la úlcera gástrica y el usoconcomitante en úlcera inducida porsalicitatos (8-9-12-13), aparentemente conresultados prometedores.
4. Hipertensión arterial:PGE2 y A, son las prostaglandinas quehan mostrado algún efecto, en fase experimental, sobre hipertensión.
DROGA DISPONIBLEDynaprost (5 mg/ml) en ampollas de 4-8
mI para administración intra aminiótica
Tabla N9 1
ORGANO - TEJIDO TIPO DE PROSTAGLANDINAS
Semen El, E2, E3, F lO' , F20'
Fluido Menstrual E2, F20'
Vasos Umbilicales El, E2, F lO' , F20'
Sangre Materna (Labor) E2, F
Pulmón, Bronquios E2, F2
Mucosa estómago E2
Nervios autónomicos E2, F2
Músculo cardiaco E2
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 245- 248 247
(Prostin F2a). También se encuentra disponible prostin E2 en forma de tabletas y comoaerosol para el tratamiento del asma.
BIBLIOGRAFIA
1.- Kurzrok, R. and Lieb C.C. Biochemicalstudies of Human Semen n. The action ofsemen on the Human Uterus. Proc. Socoexpi BioI. Med. 28: 268, 1939.
2.- Speroff, LT., and Ramwell, PW. Prostaglandins in reproductive Physiology. Amen.J. Obstet. Gynec. 107: 1111, 1970.
3.- Karms, S.M.M. and Killier, K. Pharmacological and Therapeutic Advances. J.B.Lippicontt Co. Philadelphia 167. 1973.
4.- Behrrnan, HR and Anderson, G.G. Prostaglandins in reproduction. Archs. lnt. Med. 133:77, 1974.
5.- Allen, J.E. and Valeri, CR. Prostaglandins inHematology. Archs. Int. Med.133:86.1974.
6.- Whitelocke, R.A.F.; Eakins, K.E.; andBennett, A. Prostaglandins and the eye.Proc. R. Soco Mrd. 66:429,1973.
7.- Zurier, R.B. Prostaglandins, infiamation andasthma. Archs. Int. Med. 133: 101, 1974.
8.- Gould, S.R. Production of Prostaglandinsin ulcerative colitis and Inhibition fromsulfasalazine qut. 17: 828, 1976.
9.- Guth P.H. Aures D, Paulsen G: TopicalAspirin, HCL lesions: Proteccion by Prostaglandins and cimetidine. Gastroenterology74: 1126,1978.
10.- International Multicenter Trial: Comparisonof intra amniotic Prostaglandin F2 andHipertonic Saline for induccion of secondtrimester abortion. Brit. Mrd. J. 1: 1373.1973.
11.- Cuthbert, M.F. Prostaglandins and respiratOlYsmooth muele. The prostaglandins: Pharmacological and therapeutic advances. J.B.Lippincott Co. Philadelphia 253. 1973.
12.- Kauffman G.L. Jr. Grossman M.l. Prostaglandins and Cimetidine Inhibit formationof ulcers Produced by parenteral SalicylatesGastroenterology. 75: 1099.1978.
13.- Robert, A.; Nylander, B. and Anderson, S.Marked Inhibition of gas trie secretion bytwo Prostaglandins analogs given orally tomano Life Sd. 14.553, 1974.
248 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
CASOS CLINICOS
Sprue tropical en Costo RicoDr. Jorge Miranda Martinez*
INTRODUCCIONExiste en nuestro medio confusión y falta
de conocimiento en relación con estepadecimiento. Creemos que la primera justificada, ya que durante mucho tiempo el spruetropical ha sido un síndrome en búsquedade una etiología clara y definida.
Durante años se especuló sobre la etiología infecciosa de este mal, en base principalmente a su incidencia epidémica entrelas tropas coloniales inglesas en la India o,más recientemente, entre las tropas norteamericanas asentadas en Asia o en PuertoRico; pero todos los esfuerzos por aislar unagente viral o bacteriano específico fracasaron.
No fue sino hace pocos años que se demostraron enterobacterias en la luz del intestinodelgado en pacientes de diferentes partes delmundo que sufrían sprue tropical (2-7-8-11).
Aún más, se ha encontrado correlaciónentre el grado de daño mucoso intestinal y elnúmero de bacterias presentes dentro de él(2) Yhasta se han podido desarrollar lesionesmucosas en animales de experimentación,mantenidos libres de gérmenes y que fueron
*Gastroenterólogo. Hospital México - C.C.S.S.Profesor Asociado Facultad de Medicina - U.C.R.
infectados con cepas bacterianas escogida s(8).
Klipstein (7) identificó los tipos de bacte.rias residentes en el intestino delgado comoKlebsiella Pneumoniae en 7 de 11 casos yE. Coli en dos. Otros autores, o los mismosen trabajos posteriores, han encontradosiempre predominancia de coliformes (8).
Algunos sugieren que la patogenicidad deestos microorganismos no está necesariamente relacionada a su presencia en elintestino delgado, sino también a su capacidad para "adherirse" y proliferar sobre lamucosa (11).
Además del factor bacteriano citado, enuna segunda etapa se produciría un bloqueoen la absorción de folatos, bloqueo aún nodilucidado en sus mecanismos más íntimos, locual agrava la lesión mucosa intestinal y, si elindividuo se encontraba en un balance críticoen sus existencias de vitamina B12 o de ácidofólico, sobreviene la aparición temprana deanemia megaloblástica en el curso de la enfermedad.
Aún con estos recientes hallazgos concernientes a la etiopatogenia, y desde el puntode vista de lo que interesa al clínico práctico,se nos hace difícil definir el sprue tropical.
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3,1981- 249-254 249
BIOPSIA DE YEYUNO. (H.E. 250X) Se observan fácilmentevellosidades achatadas e infiltrado inflamatorio de tipocrónico en la lámina propia. Tales hallazgos, inespecíficos,son los comunes en pacientes con sprue tropical. (Cortesíadel Dr. Víctor Jiménez).
Creemos que sus rasgos fundamentales sonlos de una diarrea prolongada, que no cede alos tratamientos habituales, que se acompañade mala absorción de carbohidratos, vitaminasy grasas y que responde exitosamente altratamiento con ácido fólico, vitamina B12
Ylo antibióticos.Se da por un hecho que se han descartado
razonablemente, en la práctica corriente conla biopsia de yeyuno y con la radiología delintestino delgado, otras causas de malaabsorción.
En la definición no se incluye la anemiamegaloblástica como rasgo característico,porque su presencia no es necesaria parapensar en esta entidad, como comentaremosmás adelante.
No se precisa tampoco sobre la etiología,porque la comprobación de la pululación
bacteriana antes mencionada constituye unprocedimiento difícil y fuera del alcance delclínico práctico, al menos por ahora.
El inicio de la enfermedad en formaepidémica, a veces como una gastroenteritisaguda bacteriana, aunque muy sugerente desprue, tampoco es constante.
Creemos que en Costa Rica existe spruetropical, como país cálido que es, pero quemuchas veces su presencia pasa inadvertidaporque el padecimiento remite espontáneamente o porque el médico, en formaempírica, receta antibióticos o vitamínicosque mejoran o "curan" la diarrea persistenteque tiene a su cuidado, o la anemiamegaloblástica que motiva la consulta.
Presentamos tres casos escogidos entrevarios que hemos visto en los dos últimosaños en el Hospital México, para ilustrar
250 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981- 171-278
algunas variantes clínicas del padecimiento.
Caso NQ 1:E.C.D.M. 32 años, masculino, qu¡m¡co
industrial, vecino de Santa Ana, cantón deSan José.
Antecedentes personales: Hace 8 añostuvo un episodio de diarrea de varios mesesde evolución que cedió espontáneamente.
Ingresa al Hospital por diarrea crónica de4 meses de evolución con evacuacionesespumosas y semilíquidas, hasta 10 por díay pérdida de peso de 10 Kgs.
Examen físico: Peso 91 Kgs. Estatura1.86 m. Resto sin particularidades.
Exámenes de laboratorio: Hemoglobina13.4 grs. Proteínas séricas 6.8 grs. Albúmina4.4. Coprocultivos y coproparasitarios negativos.
Test de Schilling: 0.67% (normal más de
10%). Grasas fecales: SO grs. en 24 hrs.(normal hasta 7 grs.). Excreción urinaria ded-xilosa: 1.7 grs. en S hrs. (normal más de4 grs.).
Tránsito intestinal: con dilatación de asasy pliegues engrosados.
Biopsia de yeyuno: discreto engrosamiento y aplanamiento de vellosidades,acompañado por edema e infIltrado inflamatorio de la túnica propia.
Tratado con ácido fólico primero y luego,por no mejorar con la rapidez deseada, contetracic1inas, tiene una espectacular mejoríacón desaparición de la diarrea y aumento de13 libras de peso.
Caso NQ2:36 años, masculino, de profesión salonero;
vecino de La Uruca.
No deben esperarse en el tránsito intestinal de estos pacienteslos clásicos hallazgos de "disfunción motora", tan característicos en otros problemas de mala absorción (enfermedadcelíaca).
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 249-254 251
La dilatación de asas y el engrosamiento de pliegues son los hallazgos más frecuentes en eltránsito intestinal de los pacientes con sprue tropical.
Antecedentes personales: de alcoholismodesde su juventud, práctica que suspendiótotalmente hace año y medio. Previamente asu enfermedad actual dice haber tenido unadieta variada, con frecuente ingesta deoroteínas v vegetales crudos.
Enfermedad actual: previo buen estadogeneral, 3 meses de evolución con dolorcólico epigástrico post prandial, de unminuto de duración, malestar general, astenia,anorexia y pérdida de peso de 25 libras enun año. Evacuación intestinal una vez pordía, heces amarillas, fétidas, que flotan en elagua; habla de estreñimiento ya que su hábitoprevio eran dos evacuaciones diarias.
Examen físico: Talla 1.72 m. Peso 48kgs., lengua lisa; palidez mucocutánea, restosin particularidades. Diagnóstico presuntivo
de ingreso: neoplasia gástrica.Exámenes de laboratorio: Hemoglobina
9.2 grs.Curva de tolerancia a la glucosa: plana,
con un máximo de 99 mgs. a los 120minutos. Absorción de triglicéridos: 110mgs. en ayunas; 144 mgs. 3 horas postprandio (normal si hay más de un 30% deaumento post prandial).
Excreción de d-xilosa en orina de 5 hrs.3.5 grs. (normal más de 4 grs.).Médula ósea: maduración megaloblástica.
Tránsito intestinal: con pliegues gruesosy dilatación de asas.
Biopsia de yeyuno: con infiltrado inflamatorio crónico y ensanchamiento de lasvellosidades, compatible con mala absorción.
252 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Otros exámenes, incluidos gastroscopía,radiografía de tórax son normales.
Tratado con B12 Y tetraciclinas y ácidofólico, desaparecen las evacuacionesanormales y la anemia y aumenta 5 libras depeso en dos meses.
Caso Nº 3:M.V.A., sexo femenino, 35 años, oficios
domésticos, vecina de Sardinal de Guanacaste.Enfermedad actual: internada en obser
vación por neoplasia de colon, con diarreacrónica de 8 meses de evolución y pérdidade peso de 25 libras; el inicio de su enfermedad coincidió con su traslado a vivir enGuanacaste, ya que anteriormente residía enAlajuela.
Examen físico: sólo se encontró pacienteemaciada y con pigmentación cutáneomucosa.
Exámenes de laboratorio: Hemoglobina10.2 grs. Colesterol 107 mgs. Tiempo deprotrombina 34% que remontó a un 72%con vitamina K.
Coprocultivos y coproparasitarios negativos.Médula ósea: maduración megaloblástica.
Excreción urinaria de d-xilosa 1 gr. enorina de 5 horas (normal más de 4 grs.).
Tránsito intestinal: acelerado, como únicohallazgo.
Biopsia de yeyuno: con infiltrado inflamatorio de células plasmáticas y linfocitos yvellosidades achatadas, compatible con malaabsorción.
Colon por enema, proctoscopía, gastroscopía y radiografía de tórax son normales.
Se descartó la Enfermedad de Addisoncon dosificación de cortisol plasmático.
Tratada con B12 , ácido fólico y tetraciclinas, desaparece la diarrea y la anemia yaumenta 13 libras de peso en el curso de unmes.
COMENTARIOEl primer caso ejemplifica bien la ocurren
cia de sprue en un joven profesional enmagnífico estado de salud previo, con unadieta variada y sin aparentes carencias. Esmuy probable que ese buen estado de nutrición tuvo que ver con la ausencia de anemiaen este paciente, como se describe que ocurrecon frecuencia. (9).
Por otra parte, el defecto de absorción
está bien documentado, así como la dramática respuesta a la terapia indicada.
El segundo caso, en un paciente sin elstatus socio-económico del primero, peroque al parecer recibía una dieta variada,ejemplifica un caso que se desarrolló sinaparente diarrea, como se describe que puedeocurrir hasta en un 10% de los casos. (9).
Además nos sirve de pretexto para discutiralgunos aspectos de la anemia megaloblásticanutricional y sus límites, a veces no muyprecisos, con el sprue tropical.
Aunque se dice que la anemia megaloblástica nutricional puede provocar malaabsorción de xilosa y cambios citoblásticosen el intestino (10), debemos aclarar que suincidencia es más frecuente en mujeresembarazadas, cuando se toman ciertosmedicamentos (anticonsulsivantes) o en losalcohólicos. Winawer, citado por Cook (3),no pudo demostrar anormalidades funcionales en anemia megaloblástica nutricional ySiang, también citado por Cook, demostrómala absorción de xilosa sólo en 2 pacientesde 8 con anemia megaloblástica nutricional.
Además, en la serie de pacientes deCook, la biopsia de yeyuno en enfermos conanemia megaloblástica nutricional eranormal, cosa que no ocurría en nuestro casoN92 en el que también se presumía malaabsorción para las grasas (absorción de triglicéridos) y para los azúcares (curva de tolerancia plana).
Según Forshaw (6) el diagnóstico deanemia megaloblástica nutricional dependede la demostración de deficiencia sérica defolatos o Vitamina B12 , a pesar de una función absortiva intestinal normal.
Tales anemias, las megaloblásticas carenciales, constituyen en Inglaterra (donde nohay sprue tropical autóctono), y para esteautor, sólo un 20% del total de anemiasmegaloblásticas.
Además, según Banwell, (1) es pocoprobable que deficiencias de B12 ó ácidofólico sean per se responsables por los cambios morfológicos vistos en la biopsia deyeyuno de pacientes con sprue.
Por todo lo anterior consideramos que nose debe achacar a una anemia megaloblásticacarencial un florido síndrome de malaabsorción. En otros términos, sugerimos noetiquetar una anemia megaloblástica como
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981- 249-254 253
carencial sin una clara evidencia de undesbalance dietético, o si no se trata de unamujer embarazada o un alcohólico y, sobretodo, si no se ha tomado en cuenta unaclínica, un laboratorio y una histologíayeyunal que excluyan la posibilidad de spruetropical.
Hasta el momento en Costa Rica no hemosvisto publicaciones sobre sprue tropical y sísobre anemias megaloblásticas (4-5); creemosque algunos de estos casos pudieron serpacientes con sprue.
El caso Nº3 nos hace especular si el cambio de domicilio de la paciente, a una zonacálida y supuestamente con mayor pululación bacteriana ambiental, fue el determinante de que ésta se infectara con una cepacoliforme productora de enterotoxinas y asídiera inicio a su padecimiento.
La pigmentación cutáneo mucosa de estapaciente se ha descrito como ocurriendo ensíndromes de mala absorción.
Para terminar, breves palabras con respectoa la terapéutica. Los folatos, dados en formade monoglutamatos se absorben mejor en elpaciente con sprue, que los poliglutámicos dela dieta (inhibición de una hidrolasa delribete en cepillo de las células mucosasintestinales ?). El efecto terapéutico de losfolatos, se ha relacionado a que "activan",sin formar parte de ellas, a una serie deenzimas de la mucosa intestinal y así mejoranla absorción. (9).
En ocasiones su uso no basta y es necesario recurrir a los antibióticos (nuestro casoNI.? 1) a veces en forma repeti tiva.
La dramática mejoría que se obtiene conel uso de ácido fólico y antibióticos constituye a la vez una prueba terapéutica, ya queotras lesiones difusas de la mucosa intestinal(enfermedad celíaca), excepcionalmentemejoran de esta forma. Un síndrome de asaciega podría tener buena respuesta con estetratamiento, pero la lesión causante delmismo, por ejemplo, divertículos o estenosis
intestinal, suponemos que habría sidodiagnosticada previamente con la radiologíade intestino delgado.
BIBLIOGRAFIA
1.- Banwell J.; Gorbach S. Tropical Sprue. Gut10:328, 1969.
2.- Bhat P. et al. Bacterial Flora of theGastrointestinal tract in sou ther IndianControl subjects and patients with tropicalsprue. Gastroenterology 62: 11, 1972.
3.- Cook G.c. Absorption of xilosa, glucose,glycine and folic acid in Zambian Africanswith anaemia. Gut 17: 604, 1976.
4.- Elizondo J., Miranda M., Ingiana A. AnemiasMegaloblásticas. Acta Médica CostarricenseNo.13. Vol. 2,121,1970.
5.- Elizondo J., Cavallini W. Anemias Megaloblásticas. Acta Médica Costarricense N0.19,Vol. 4, 35, 1976.
6.- Forshaw 1., Moorhouse E.H., Harwood L.Megalo blastic Anaemia due to DietaryDeficiency. The Lancet 1004, 1964.
7.- Klipstein F.A., Holdeman Lillian V.Annals of 1nternal Medicine 79: 632,1973.
8.- Klipstein F.A., Engert R.F., Short Helen.Enterotoxigenicity of colonising coliformbacterias in tropical sprue and blind loopsyndrome. The Lancet, Vol. 11, 342, 1978.
9.- Lindenbaum J. Tropical Enteropathy.Gastroenterology 64: 637, 1973.
10.- Lindenbaum J. Aspects of Vitamin B12 andFolate Metabolism in MalabsorptionSyndromes. American Journal of Medicine67: 1037, 1979.
11.- Tomkins A.M., Drasar B.S., James W.P.T.Bacterial Colonisation of Yeyunal Mucosain Acute Tropical Sprue. The Lancet. Vol. 1:59, 1975.
12.- Mucosal Biopsy of the GastrointestinalTract Whitehead. W.B. Saunders, 1979.
254 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Lo consulto PediótricoPrenatal ColectiuoDr. Luis Fdo. Blanco Rojas*
Es importante que la madre del futuroniño conozca los tipos de consulta queexisten. En la primera consulta, a los 8 días(o antes), el pediatra revisará con la madreaspectos básicos de lactancia, observará siexisten problemas físicos en los pechosmaternos y se harán procedimientos comoretracción del prepucio en el varón, y enambos sexos se explicarán las técnicas másadecuadas de higiene umbilical, genitales,orificios del cuerpo, etc. Lógicamente quedaráen esta consulta, adecuadamente elaborada lahistoria clínica pediátrica y examen generaldel recién nacido, con referencia al curso delembarazo, parto (apgar al minuto y 5 minuto y 5 minutos), etc.
A los 30 y 90 días; son consultas esenciales, para dar apoyo a la madre lactando yhacer de su conocimiento:
a. El riesgo de fallo al introducir elbiberón; y,
b. El fenómeno normal que sucede a estasedades del niño, el cual succionafuertemente y los pechos ya no estaránllenos, o ingurgitados como en losprimeros días, lo que gran mayoría demadres interpretan como "fallo inrni-
*Médico Asistente Especialista en Pediatría. ClínicaDr. Francisco Bolaños. Heredia.
nente" y, ésto les produce angustia, yrecurren al biberón, o intensifican suuso si ya lo estaban haciendo.
c. La no necesidad de ablactacióntemprana, la cual si se hace antes de los dosmeses edad, atenta contra una adecuadalactancia.
CONFERENCIA SEMANAL
1. IntroducciónEl grupo de pediatría de la Clínica Fran
cisco Bolaños, de Heredia, preocupados porel alto porcentaje de madres que no hacenuso de la lactancia materna, y considerandola tremenda importancia desde el punto devista inmunológico que representa la ingestión de leche materna en el recién nacido ylactante menor, grupos etarios más afectados(mayor morbi-mortalidad). Desde el puntode vista económico, social, desarrollo intelectual, el papel que representa este elementoes también de considerable importancia.Nos hemos propuesto modificar el hábitoalimentario del recién nacido y lactante, locual conseguiremos con un programa educativo a las madres embarazadas.
Con base en el trabajo-encuesta: "Factoresde abandono de la lactancia materna" de losdoctores Blanco Rojas y Osegueda López,
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 255-265 255
conocemos que los pacientes de mayorriesgo de abandono o no inicio de la lactancia,son: primigesta, madres solteras, madres conbajo nivel educacional, falta de instrucciónprenatal por parte del pediatra. La maternidad de procedencia juega un papel importante, en cuanto a instrucción, uso tempranode la leche materna y, por consiguiente, el nouso de fórmulas maternizadas u otras, excepto en casos especiales.
El pediatra y el obstetra son los médicosmás indicados para la preparación física,psicológica o anímica, tanto para el embarazocomo para la culminación de este proceso,y posteriormente la persistencia de la uniónmadre-hijo mediante el seno materno; para locual es fundamental generalizar el "alojamiento conjunto" en todas las maternidades.
Berg propone el siguiente esquema de educación y preparación de la paciente para elparto y la lactancia materna (3).
11. Anatomía básica de la glándula mamaria
Obsérvese cómo en la figura 1 existenmiles de alveolos mamarios en glándulasmamarias que desembocan en conductos
mamarios, los cuales llevan la leche hasta lossenos colectores que desembocan en elpezón. Este sistema glandular con suscanalículos de drenaje, siempre deben permanecer permeables durante la lactancia a finde evitar mastitis o abscesos. Esto se logracon un adecuado masaje en cada pecho,buscando el sitio de drenaje en el pezón. Elpezón también debe recibir masaje, buscandola protractibilidad y endurecimiento. Estosejercicios se inician al sexto mes de embarazo,5 minutos cada 8 horas; usando cremas oaceites de lanolina.
III. Endocrinología o fisiología de lalactancia
La glándula mamaria y la producciónláctea está sujeta a una interrelación estrechacon el sistema neuro-endocrino (hipotálamohipófisis).
La madre del lactante debe conocer 10fundamental de este proceso. Lo esencial es elconocimiento del reflejo de eyección de laleche (Fig. 2).
Obsérvese en el diagrama anterior que elreflejo se inicia con la estimulación de la boca
Figura NºlANATOMIA DE LA GLANDULA MAMARIA
1. Tejido graso2. Glándula3. Alveolo4. Conductos mamarios5. Senos colectores6. Pezón
256 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3. 1981 - 171-278
del nmo sobre receptores nerviosos, y elestímulo viaja a la médula espinal, luego alhipotálamo en los núcleos supraópticos yparaventriculares que a la vez estimulan lahipófisis posterior, que descarga la producción de oxitocina, y, como se observa en eldiagrama, por vía sanguínea la oxitocina llegaal corazón que la envía de regreso a la
una disminución de la producción láctea..(Fig.3).
Además, estas situaciones de stress hacenproducirse cantidades de norepinefrina yepinefrina, que producen vasoconstrucción,por lo cual la oxitocina no llega a las célulasmioepiteliales.
Figura Nº2EL REFLEJO DE EYECCION DE LA LECHE
l. Estimulación mecánica2. Sección médula espinal3. Cordones posteriores4. Cerebelo5. Corteza cerebral6. Hipotálamo
,,,,\(iJ
7. Núcleos supraópticos yparaventriculares
8. Hipófisis posterior9. Ojos
10. Oídos11. Corazón12. Aorta13. Glándula mamaria
glándula mamaria donde hace contraerse lascélulas mioepiteliales y se produce así laeyección de la leche.
La otra hormona que juega un papelfundamental es la prolactina, la cual producela leche en las células alveolares. Estahormona se produce también en la hipófisisposterior.
Es "importante que las madres conozcancomo el stress, la intranquilidad, ansiedad,llegan a afectar este reflejo y por consiguiente
Se ha demostrado que la administraciónde oxitocina vía intramuscular o nasal hacelograr la eyección de la leche en algunoscasos. Por otro lado, el stress actúa directamente sobre el hipotálamo.
Durante el embarazo y la lactación entranen juego una serie de hormonas más, comose observa en la siguiente figura:
Obsérvese que los niveles de estrógenosy progesterona aumentan conforme progresael embarazo y en menor forma la prolactina,
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981- 255-265 257
Figura 3CICLO DE LA INHIBICION DEL REFLEJO DE LA LECHE
Ansiedad einseguridad materna
Fallo maternoCesa la lactancia
!AJimen tación problemática
tMadre desalentada
Niño frustrado y enojado
Excesiva acumulaciónde leche
•Ingurgitación de pechos.Mayor aplanamiento del pezón.
\Aumenta ingugitación
de los pechos
Aumenta laansiedad materna.Sensación de fallo.
Fallo del niño para alimentarse
pero las dos primeras son responsables de queno haya producción de leche; y caen casiverticalmente después del parto con la predominancia de la actividad prolactínica yH.G.H.Algunas observaciones sobre otras honnonas:
Otras hormonas que tienen tambiéninfluencia sobre la producción láctea son lahormona de crecimiento, ACTH, TSH,insulina y hormona paratiroidea (Fig. 3).
Se ha visto que ratas hipofisectomizadas requieren de ACTH y prolactinaexógena para mantener la lactación. La administración de T.R.H. aumenta el volumen deleche en madres con lactación insuficientepero no las aumenta en las normales.
Los alcaloides de la ergotamina producendisminución de prolactina en el ~uero devarios animales y humanos. La L-Dopadisminuye la producción de leche y ha sido
usada para suprimir lactación en humanosque padecen enfermedades severas. LaH.G.H. tiene una acción sinérgica con laprolactina.
Glucocorticoides adrenales: la adrenalectomía inhibe la producción de leche y lahipersecreción adrenal produce lactaciónpersistente en humanos.
Las honnonas tiroideas: se ha observadoque los animales grandes productores deleche tienen más baja concentración detiroxina.
La extirpación de paratiroides en animalesdisminuye la producción de leche y la administración de paratohormona la restituye.
Honnonas ováricas: la administración deestrógenos y progesterona disminuye la lactación en muchas especies. Los contraceptivos que tienen estrógenos inhiben la lactación, y los que son a base de progesterona
258 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
no la inhiben cuando la lactación está bienestablecida.
IV. Composición de la leche maternaAlgunos autores dividen la leche materna
en: a) calostro del cero al quinto día.b) leche transicional del sexto al décimo día.c) leche madura después de los once días.Es conveniente que la madre conozca que elcalostro es el elemento precioso y salvadordel recién nacido, ya que se conoce poseeaproximadamente de cuatro a seis veces máscantidad de anticuerpos que la leche madura.El calostro tiene una alta concentración deproteínas, de las cuales la mayor parte esinmunoglobulina A que juega un gran papelproteccional en infecciones del tubo digestivo, tráquea, bronquios y nasofaringe.
difícilmente, presenta una difícil diyestión:la digestión de leche materna es de 1 /2 hr. a2 1/2 hs. y en leche de vaca es de 3 1/2 hs. a4 hr. Esto tiene mucha importancia, ya quegeneralmente el horario de alimentación delniño es de 2 1
/2 a 3 hrs. (vómitos dellactante, dispepsias, regurgitaciones).
La concentración de caseína en el calostroy la leche madura parece ser variable: Waltery Cols, reportan un promedio de 323 mgpor 100 mi de caseína nitrógeno en 40muestras'tomadas entre el uno y el cuarto díapost-parto,y 144mg en 84 muestras tomadasdel 5 al 14 días post-parto. Nagasawa y Cols.encontraron 28.6 mg de caseína nitrógeno en14 muestras del 3 al 5 día y 87.6 mg de 15muestras del 6 al 10 día.
Figura 4CAMBIOS EN CONCENTRACION DE A-LACTOALBUMINA
EN TEJIDO MAMARIO Y HORMONAS EN SUERO O PLASMA SANGUINEO(período peri-partum en vacas)
Glucocorticoides 12
ng/ml de suero "o4
Hormona de 9crecimiento
6ng/mI de suero3
Prolactina 200ng/ml de suero l :~'1
OProgesterona "ng/mI de suero 4
OProslaglandina F 4ng/ml de plasma 2
OEstradiol·17 B 200pg/ mi de suero lOO
OLactógeno placentario 1.000
ng/mI de suero 500
LacloalbúminaO
200Ug/g de tejido
100mamarioO
vJk---- ~k~~
-~
/~./Ut-.--- '---
·26 -22 -19 -15 -12 -9 -5 -3 -1 O 1 3 5 9
Días antes del parto Después del parto
1. Proteínas: Como se observa en la figura 5,la proteína fundamental de la leche es lalactoalbumina, la fundamental en la lechede vaca es la caseína, que se encuentra enconcentraciones de 2.5 g por 100 mI (80%del total de la proteína de la leche de vaca escaseína. En leche materna sólo el 20% escaseína) (0.18-0.20 gramos por 100 mI).Siendo la caseína una proteína que precipita
La leche materna tiene los niveles másbajos de proteínas que otras leches (tablaNº3), sin embargo, el crecimiento de losniños alimentados al seno materno es muysimilar en los alimentados con otra fórmulacon igual capacidad calórica pero con mayorcontenido de proteínas. La diferencia puederadicar en la calidad de proteína (mayorcantidad de caseína y menor cantidad de
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 255-265 259
lacto albumina en las otras fórmulas).
2. Factores defensivos de la leche materna:
a. Inmunoglobulinas: l g A, 1 g G, 1 g M,1g E, 1g D. De todas, la más importante esla 1g A que se encuentra en altas concentraciones: 140 mg por 100 mI. La 1 g Asecretora es un dímero de 1 g A. Lasconcentraciones de 1 g M e 1 g G son másbajas, en el rango de 1 a 5 mg por 100 mI.Las inmunoglobulinas en la leche maternacontienen anticuerpos contra una grancantidad de microorganismos y toxinas.Aparentemente no se absorben, peroimpiden la absorción de sustancias extrañas.Las inmunoglobulinas activan al complemento que libera varios mediadores deinflamación tales como anafIlotoxinas yfactores quimiotácticos. Los neutrófilosresponden a este estímulo, fagocitando elcomplejo inmune o destruyendo la célulacon enzimas secretadas. La cantidad deinmunoglobulinas es máxima en la primerasemana. McCleIland y Cols han calculadoque el 97% de las proteínas del calostroes 1 g A, Y cae al 25 % al cuarto día.Ogra y Ogra encuentran valores más bajosde I g A (16%) en el calostro y tambiénencuentran una caída significativa en los
primeros días. C3 , C4 e 1 g A son las quese mantienen más altas en el calostro.I g E se ha encontrado más alta en elcalostro que en el suero. Estudios deWalker, y Ogra y Cols indican que losanticuerpos de secreciones lácteas, sólo seabsorben inmediatamente al nacimiento.Estudios inmunohistoquímicos demuestran que 1 g E e 1 g M son absorbidospreferentemente en las criptas epitelialesdel intestino. Carlsson y Cols demuestranque anticuerpos 1 g A en la lechean ti -escherichia coli, permanecen casiconstantes durante toda la lactación.
Los niños alimentados con leche maternatienen menor test - 1g E - piel positiva: secree que los anticuerpos maternos hacenun bloqueo, y además, por no exposicióna alergenos de la leche de vaca.
b. Leucocitos: la leche materna contiene unacantidad de leucocitos comparable con lapropia sangre materna, de ahí la frase:"La madre que da su leche está transfundiendo a su hijo con su propia sangre".El 90% de los leucocitos son macrófagos,yel 10% son linfocitos.Los linfocitos se dividen en: linfocitos T,que son los circulantes en la sangre y laIinfa,juegan un papel en el reconocimiento
Tabla NºlESQUEMA DE CONSULTA PEDlATRICA
Niño Sano Niño Enfenno
- Consulta con el pediatra
. Consulta con enfermerade Pericultura
- 8 días edad- 30 días- 90 días
y luego cada- 3 meses hasta
el año edad .. Después del
año se hace unaconsulta poraño .
- Se hace coincidircon el esquemade vacunación.
- Se practica cuandose justifique.
260 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171·278
Figura 5CONTENIDO DE NITROGENO (9)
Bovina(512)
+- a-Lactoalbumina
1111111- NPN' --'11[;1111111
Humana
O
20
40
140
160
~
120 Lisozima
Eoo
t;¡; 100
-5oc:.. 80Ofl Lacto-'g ferrina ~i
60
* NPN : Nitrógeno no proteico.
de antígenos. También pueden actuarcomo efectores (células citotóxicas). Loslinfocitos B son los encargados de sintetizar inmunoglobulinas. Tienen tambiénreceptores propios para el complemento.Se encuentran fundamentalmente en lamédula ósea, bazo, nódulos linfáticos yplacas de Peyer. Los neutrófilos responden al llamado de los factores quimiotácticos y anafilotoxinas que producen lasinmunoglobulinas al activar el complemento.
c. Lisozimas: es una proteína, que tiene unaacción bactericida.
d. Lactoferrina: es una proteína con unamolécula de hierro. Actúa como unquelador de hierro, impidiendo así elcrecimiento de las bacterias.
e. Lacto bacilus bífidos: constituyen bacterias (bacilos), que desdoblan los azúca,
res propios de la leche materna en ácidoacético y láctico con lo cual dan un gradode acidez a la materia fecal del intestino,lo que impide el crecimiento de bacterias.
Estos bacilos crecen gracias al factorbífidus que es un oligosacárido propio dela leche materna (Lacto-N-tetraosa yLacto-N-fucopentosa).
El bacilo bífidus se ha identificado comoun bacilo gram positivo.
3. Vitaminas y minerales: Como se nota enla tabla NQ3, el contenido de minerales delas leches comerciales es significativamentemayor que la leche materna. Este aumentode solutos, lleva consigo aumento de losrequerimientos de agua, hiperosmolaridad yedema. Se ha relacionado esta situación conla aparición de hipertensión en la vida deadulto, o con secuelas del sistema nervioso,cuando el niño sufre deshidratación(hiperosmolar) en caso de diarrea o vómitos.
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 255-265 261
Vitaminas: las únicas vitaminas que seencuentran en cantidades más bajas queen otras leches son las vitaminas D y KY se reponen ambas en la dieta y parenteralmente, en el caso de la segunda.
Hierro: Es bajo en todas las leches (0.5mg por litro). Algunas fórmulas se hanfortificado quedando con 12-13 mg porlitro. Niños alimentados con cualquiertipo de leche, debe dárseles Fe suplementaria a dosis profilácticas en el niño debajo peso, iniciándose al mes y en el pesoadecuado a los 3 meses dosis de 0.5 mgpor Kg por día de Fe++ elemental.
Contenido fluornro: la leche humanacontiene cantidades adecuadas cuando elagua que se ingiere contiene más de unaparte por millón o en áreas donde elcontenido de fluoruro del agua es menor,los niños alimentados con leche maternadeben recibir fluor suplementario a dosisde 0.5 mg por día.
Calcio y fósforo: la leche humana tienemucho menos fósforo en relación aproteínas y calcio. En la leche de vaca, lare1ación proteína-calcio-fósforo es de1:0.039-0.031 y en la leche humana es de1:0.039-0.017. (Tabla N93).
Grasa: aunque el contenido total de grasaes relativamente mayor en leche materna,la composición fina de la grasa de lechematerna hace que exista una mayorabsorción intestinal (mayor cantidad detriglicéridos). En leches modificadas, alintentar agregar otros ácidos, grasas, talescomo linoleico, se ha mejorado la absorción de grasa, pero disminuye la absorciónde vitamina D.
La absorción de calcio: Es mayor en laleche materna. La hipocalcemia que se veen niños recién nacidos es alimentado conleche de vaca, generalmente debido a dosfactores: 1) la menor absorción de calcio.2) mayor contenido de fosfatos.
Carbohidratos: El carbohidrato esencialde leche materna y fórmulas comercialeses la lactosa que se hidroliza en unamolécula de glucosa y una molécula degalactosa. Galactosa es un componenteimportante de los lípidos del sistemanervioso central. La leche de vaca tieneapenas la mitad del contenido de lactosaque la leche materna y las fórmulas comerciales le han aumentado este azúcar.
V. Causas de fallo en la lactancia materna
1. En el niño:a. Enfermedades congénitas graves:
Cardiopatías, atresia esófago, atresiaintestinal, paladar hendido (conocemosmadres con niños con este problema, yse mantienen alimentando a su niñocon leche materna, mediante extracción manual, o uso de "tira-leche" oextracción con bombas, con lo cuallogran mantenerlo con este beneficiomientras al niño se le corrige el problema).En muchas patologías con correcciónquirúrgica, la madre, si está suficientemente motivada, se estimulará lospechos, y logrará extraerse su leche,para mantenerse con adecuada produccióJ;l mientras el niño es apto parainiciar la vía oral.
262 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
TablaN!?2GUIA PARA LA EDUCACION DE LA FUTURA MADRE
Según Berg (3)
Transcurso del Embarazoy Post Partum
En la mitad del embarazo
6 - 8 semanas antes del parto
Post parto inmediato
Continuación Post-Partum
Procedimiento a seguir
a. Información básica sobre ventajas y beneficiostanto para el niño y la madre que hacen uso dela lactancia materna.
b. Sesiones de preguntas y respuestas.
c. Cuidados del pecho y pezones.
Examen de pezones para ver la protractibilidad.Demostración de las técnicas de amamantamiento.
Discusión de la estructura y función de la glándulamamaria.
Revisión de la información previa sesión preguntasrespuestas.
Posiciones correctas de madre y nmo lactando.Interacción de madre-niño. Técnicas preventivas.
Guía y adiestramiento como sea necesario. Revisiónde la consulta prenatal.
b. Enfennedades metabólicas: Fenilcetonuria, galactocemia, deficiencia congénita de disacaridasas, son patologíasen las cuales el pediatra indica suspende r la lactancia materna. Ictericiaimportante (inhibición de glucoroniltransferasa por la hormona pregnanediol de la leche materna).Se suspende la lactación por un períodode dos días mientras se logra undescenso adecuado de las bilirrubinas.
2. En la madre:a. Carencia de educación respecto a la
lactancia materna.b. Pezones dolorosos y agrietados (Ver
técnicas de tratamiento, tabla 2).c. Mastitis y absceso: (Ver técnicas de
prevención, tabla 2). El tratamientoconsiste en: continuar la lactancia,evacuación completa de leche en zonasafectadas. Antibióticos, si es necesario,compresas tibias locales.
d. Uso de biberón: Cuando la madre usaalimentación mixta (materna y otrafórmula) el riesgo de fallo es muy
grande. Sobre todo si se inició biberóndesde la maternidad.
e. búcio de ablactación temprana: Si seintroduce antes de los dos meses, elriesgo de fallo es muy alto.
f. Infecciones generales: Septisemia,tuberculosis, paludismo.
g. Enfermedades severas, crorncas oagudas: Insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renalaguda.
VI. Características de las evacuaciones delrecién nacido alimentado al senomaterno
a. Color amarillo.b. Con olor ácido (no hay fetidez).c. Consistencia grumosa, suave, en ocasiones
semilíquida.d. Frecuencia: Variable, desde 1 deposición
hasta 8 deposiciones por día, en ocasionesminutos después de la ingesta de leche.
vn. Ventajas1) económica. 2) inmunológica. 3) mayor
desarrollo físico del niño. 4) mayor desarrollo
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 255-265 263
Tabla Nº3(11)
COMPARACION ENTRE LECHE HUMANA, LECHE VACAy FORMULAS MATERNIZADAS
Humana Vaca Maternizadas
Agua (mIIlOO mI) 87 87 87-90
Proteína (gr/100 mI) 1.1 3.5 1.5
Relación lacto albúminacaseína 60/40 18/82 20/80
Lactosa (gr/100 mI) 6.8 4.9 7.1 a 7.2
Grasa (gr/lOO mI) 4.5 3.7 3.6
Acido linoleico ("lo de grasa) 7 1 21 a 4
Calorías (Kcal/100 mI) 67-75 67 67
Minerales:
Sodio (Meq/litro) 7 22 9-11
Potasio (Meq/litro) 13 35 19-20
Cloruro (Meq/litro) 11 29 11-16
Calcio (Mg/I00 mI) 34 117 55-58
Fósforo (Mg/IOO mI) 14 92 43·46
Magnesio (Mg/100 mI) 4 12 4-5
Hierro (Mg/I00 mI) 0.05 0.05 Trazas++
Cobre (Mg/I00 mI) 0.04 0.03 0.4·0.6
Total cenizas (Gr/l00 mI) 0.2 0.7 0.3-0.4
Vitaminas:
Vit. A (U.L/litro) 1898 1025 1700-2500
Tiamina (Ug/litro) 160 440 400-710
Rivoflavina (Ug/litro) 360 1750 630
Niacina (Mg/litro) 1.5 0.9 4-8
Pirydoxina (Ug/litro) 100 640 260-420
Pantotenato (Mg/litro) 1.8 3.5 2-3.1
Fólico (Ug/litro) 52 55 32-100
B 12 (Ug/litro) 0.3 4 1-2
Vit. C (Mg/litró) 43 11 36-53
Vit. D (U.L/litro) 22 14 400-422
Vit. E (U.L/litro) 1.8 0.4 10.13
Vit. K (Ug/litro) 15 60 19-69
++: Fórmulas suplementada con hierro: contienen hasta 12 mg por litro.
intelectual, se cree que la presencia detaurina en la leche materna, el cual es insuficiente en otras leches, participa en el desarrollo del sistema nervioso. 5) evita la obesidad.
"Se dice que el mno alimentado al senomaterno, se convierte en árbitro de su propiaingesta" .
264 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
VIII. Técnicas de lactancia
l. Posición correcta (Fig. 6)2. Frecuencia duración de las tetadas: conbase en la demanda, se recomienda iniciar elprimer día cinco minutos de cada pecho y enlos días siguientes ir aumentando el tiempo,(esto ayudará al endurecimiento progresivode los pezones); hasta llegar a dar 15 minutoscada lado. Posteriormente, de acuerdo alapetito y velocidad de alimentación del niño,así será el tiempo de lactancia.
3. El acto de suspender o cambiar de pecho:no debe hacerse bruscamente. Se introduceel dedo número cinco de la mano (meñique)en la boca del niño, con el cual se le retira elpezón y en este momento se hace el cambioo se suspende.
4. Limpieza o higiene: la madre no debehacer uso de alcohol, jabones, etc., bastarácon el baño diario y toques con agua hervidatibia en el pezón y la areola (se evitará así ladescamación y pezones agrietados ydolorosos).
5. Se recomienda prendas de vestir suaves oligeras, uso de sostén o brassier a base dematerial absorvente o del todo no usarlo. Nose recomiendan brassiers con materialplástico.
6. Se recomienda que después de cada tetada,la madre deje sus pechos al aire libre por 15ó 20 minutos para mejorar el endurecimientode los pezones. Puede recomendarse exposiciones cortas a la luz solar o calor local, sinser en exceso.
7. Rotación: si la madre comienza la lactancia con el seno derecho, en la tetada siguiente(2 a 3 hrs. después) iniciará con el pechoizquierdo, en el entendido de que siempre sedebe dar de ambos senos.
IX. Dieta de la madre lactandoDebe ser usual o que la madre acostum
bra. Sí se debe hacer énfasis en que la ingestade calcio e hierro, debe ser adecuada. Darsuplemento de hierro y calcio, sobre todoa madres de escasos recursos económicos queno pueden ingerir leche y carne en cantidades
adecuadas y diariamente. No es necesariocontraindicar la ingesta de ningún alimento,si la madre está acostumbrada a ingerirlo,siempre que sea en cantidades moderadas.
BIBLIOGRAFIA
1.- Anderson, P. Drugs and Breast Feeding.Seminars in Perinatology. 3: 271-279. 1979.
2.- Berg, T. Nursing the Newborn. Seminars inPerinatology. 3: 241-254.1979.
3.- Butler, J. Inmunologic Aspects of BreastFeeding, Antinfectious activity of BreastMilk. Seminars in Perinatology. 3: 255-210.1979.
4.- Catz, Ch. and Giacoia, G. Drugs and BreastMilk. Pediatric Clinics of North America.19: 151-163.1972.
5.- Díaz, J. La Recuperación de la LactanciaMaterna. Bol. Med. Hosp. Infant. 36: 11471152. 1979.
6.- Dickey, R. Drugs Afecting Lactation. Seminars in Perinatology. 3: 279-286. 1979.
7.- France, G. et al. Breast Feeding and Sa1monella Infection. Am. J. Dis. Child. 134:147-152.1980.
8.- Harrison, R. Supression oC lactation. Seminars in Perinatology, 3:287-297. 1979.
9.- Jenness, R. The Composition oC HumanMilk. Seminars in Perinatology, 3:225-239.1979.
10.- Puga, T. et al. Internación conjunta madrehijo y lactancia materna. Bol. Med. Hosp.Infant. 36: 1025-1050. 1979.
11.- Raye, J. Diseases of the newborn. Courth ed.Philadelphia. W.B. Saunders Co. 840-847.1977.
12.- Verronen, P. et al. Promotion of BreatsFeeding: Effect on neonates of change offeeding routine at a maternity unit. ActalPediatr. Scand. 69:279-i8'2. 1980.
13.- Vorherr Helrnuth. Pregnancy and lactationin relation to breast cancer risk. Seminars inPerinatology. 3:299-310. 1979.
Act Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 255-265 265
Lactancia maternaFactores que influyen enel abandono precoz
Dr. Luis Fdo. Blanco Rojas*Dra. Mima Osegueda López*Dr. Daniel ZúñigaRamírez**
INTRODUCCIONEn el afio 1979, Año Internacional del
Niño, se plantearon metas y propósitos a finde salvaguardar la salud del niño, comenzando con la protección del recién nacido.
Pediatras de todo el mundo, nos hemospuesto a la tarea de "recuperar la lactanciamaterna". Existen numerosas publicacionesde grupos de trabajo, entre ellas la del grupo"Ñu-Ñu" (palabra quechúa que significaindistintamente madre, seno, mama) delHospital José de San Martín de la U.N.B.A.,Argentina, grupo bien organizado que hapretendido lograr la instrucción prenatalrespecto a la lactancia materna, trabajando enunión pediatra, gineco-obstetras, enfermerasy psicólogos. Volviendo los ojos a la naturaleza, han propugnado el amamantamientoprecoz (en el período expulsivo) y a continuación como única alimentación en lamaternidad. Han comprobado un éxito totalen la prolongación de la lactancia materna.Esquematizan la más ad"ecuada consultapediátrica, orientada a prolongar el apoyo
*Médico Asistente Especialista Pediatría. ClínicaFrancisco Bolaños. Heredia.
**Médico Asisten te Especialista Gineco-Obstetricia.Clínica Francisco Bolaños. Heredia.
y la instrucción a la madre lactando, sobretodo en el curso de los períodos transitoriosde hipogalactia de origen psíquico yhormonal.
Conocemos también la fundación de otrosgrupos como la "Liga Internacional de laLeche", la "Liga Chilena de la LactanciaMaterna" y los trabajos que promueven elsistema de Rooming-in que no es más que elalojamiento conjunto de madre e hijo en lamaternidad, y la madre como única fuentede alimentación.
En nuestro país se hacen esfuerzos porgeneralizar el uso de la lactancia materna. LaCaja Costarricense de Seguro Social, hainiciado en muchas maternidades del paíseste sistema de alojamiento conjunto. Peroconsideramos que debe existir un programatotal y universal que arranque desde la épocaprenatal.
Nos proponemos en nuestro estudioconocer cuáles son los grupos de madres másafectadas por circunstancias tales como:estado civil, tipo parto, grado de parturidad,grado educacional, la maternidad de procedencia, situación económica, tiempo de iniciode la ablactación.
MATERIAL y METODOSEntre los meses de Agosto a Octubre de
Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 267-272 267
RESULTADOS
Equivalencias: C = Madres casadas. S = Madressolteras. U.L. = Madre unión libre.
1980, se entrevistaron 150 madres queacudían a la consulta de pediatría general,con niños menores de un año, que ya habíanhecho abandono de la lactancia materna, o,niños mayores de un año que persistíanamamantándose.
Se interrogó sobre el tiempo total de lactancia y aspectos como estado civil, tipoparto, grado de parturidad, educación,instrucción prenatal, maternidad de procedencia, situación económica familiar, iniciode la ablactación.
Cuadro NI]1
TOTAL POBLACION150 madres
133 C
16 S
I U.L.
COMENTARIOl. De la población de madres estudiada, el
10% son solteras, lo cual es un porcentajeimportante si consideramos el puntosiguiente.
2. Estado Civil: Encontramos un abandonoprecoz de la lactancia materna de 43.7%en solteras (abandonaron al cumplir el meso antes). Al cumplir el tercer mes elporcentaje era de 81.2 % . Por el contrario,obsérvese en el cuadro número 2, lasmadres casadas presentan 27.06% y60.13% respectivamente al I mes y3 meses.Consideramos este resultado de acuerdocon muchos autores, quienes atribuyenen Factores Psicógenos, inestabilidad,horarios de ocho o más horas de trabajo.Por lo tanto, este es un grupo problema, alcual debe tratarse adecuadamente, ordenándoles un plan de alimentación al niño,en el que se dé el máximo posible de tomasde leche materna, generalizar el uso de lahora diaria de lactancia que se resta a lajornada de 8 horas; y la conquista de
Cuadro NI]2
ESTADO CIVIL
0-1 1-2 2-3 34 4-5 50{) 6-7 7-mes másmes meses meses meses meses meses meses l-año 1 año
133 C 27.06% 19.54% 13.53% 9.02% 4.51% 5.26% 9.02% 9.77% 2.25%
16 S 43.75% 18.75% 18.75 % 6.25% - 6.25% 6.25% - -
1 U.L. 100% - - - - - - - -
Equivalencias: C = Madres casadas. S =Madres solteras. U.L. =Madre unión libre.
Cuadro NI]3
TIPO PARTO
0:1 1-2 2-3 3-4 4-5 50{) 6-7 7-mes másmes meses meses meses meses meses meses l-año 1 año
116 V 27.58% 21.55 % 12.06% 6.8% 4.31% 6.03% 7.75% 11.20% 2.58%
30 A.G. 30% 13.35 % 10% 13.35% 3.33% 3.33% 13.35 % 6.66% 6.66%
4 A.E. - 25% - - - 25% 25 % 25% -
Equivalencias: V = Parto vaginal. A.G. = Parto cesárea anestesia general. A.E. = Parto cesárea anestesiaepidural.
268 Act. Méd. Cost. . Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Cuadro N94GRADO DE PARTURIDAD
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-mes másmes meses meses meses meses meses meses l-año 1 año
71 Pr 28.26% 21.12% 12.67% 2.81 % 4.22 % 5.63% 12.67% 8.45% 4.22%
39 S.C. 21.64% 12.82% 12.82% 20.51 % 7.69 % 7.69 % 10.25% 4.08 % 2.56%
40 Mt 22.5 % 22.5 % 7.5 % 5% 5% 7.5 % 5% 17.5 % 7.5 %
Equivalencias: Pr =Prirnigestas. S.C. =Segunda gesta. Mt =Multiparas.
Cuadro NºSGRADO EDUCACIONAL
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-mes másmes meses meses meses meses meses meses l-año 1 año
32 P.l. 40.62 % 21.37% 15.62% 6.25 % 3.1 % - - 3.1 % 9.37%
34 P.e. 29.41 % 23.52% 11.76% 2.94% 5.88 % 5.88 % 2.94 % 11.76% 5.88 %
35 S.l. 17.14% 17.14% 14.28 % 14.28 % 5.71% 5.71% 11.4% 9.28 % 5.71%
23 S.C. 26.08 % 34.78% 13.04 % 8.69 % - 4.34 % 4.34% 4.34% 4.34%
26 U 19.23 % 19.23% 7.69 % 19.23% 3.84 % 11.53% 3.84 % 7.69% 7.69%
Equivalencias: P.I. = Primaria incompleta. P.C. = Primaria completa. S.1.S.C. = Secundaria completa. U = Universidad o equivalente.
Cuadro Nº6INSTRUCCION PRENATAL
Secundaria incompleta.
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-mes másmes meses meses meses meses meses meses l-año 1 año
45 (+) 17.77% 22.22 % 15.5 % 4.44% 4.44% 8.88 % 8.88 % 11.1% 6.66%
105 (-) 32.3% 20.88 % 10.44% 9.52 % 3.8 % 2.85 % 7.61% 11.42 % 0.95 %
Equivalencias: (+) =Con instrucción prenatal. (-) =Sin instrucción prenatal.
incapacidades adecuadas a toda madretrabajadora, a fin de. pasar el mayortiempo posible con su bebé.
3. Tipo de Parto: Los resultados de nuestrotrabajo, no demuestran la hipótesis quenos planteamos, en el sentido de que lasmadres con parto por cesárea hacenabandono más precoz de la lactancia quelas que tienen parto vía vaginal.
Sin embargo, en la práctica diaria, seobserva muy frecuente esta situación. Entodo caso, debe considerarse también estegrupo como "especial", en cuanto debeconvencerse a la madre, y al obstetra, deque el parto por cesárea no es motivo parano inicio de la lactancia en las primerashoras de nacido el niño. También debehacerse conciencia de que la anestesia
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3,1981 - 267-272 269
debe ser muy superficial y rápida, oanalgesia si es posible, únicamente con lafinalidad de obtener un niño y madreactivos, capaces de iniciar la lactancia lomás pronto posible (en la primera hora).
4. Parturidad: Encontramos mayor abandono en la primigesta que en lamultípara. Es lógico suponer que estamadre, con inexperiencia, muchos temoresy dudas, necesita el apoyo y la ayuda de"la consulta pediátrica prenatal". En elcuadro número 4 se observa como62.05 % fue la deserción al tercer mes y enmultípara al mismo mes fue de 52.5 %.
5. Grado Educacional: Obsérvese en elcuadro correspondiente la relación demenor uso de la lactancia a menor grado
educacional. Aunque a todos los niveleseducacionales se observa alto porcentajede deserción, por lo cual, el programaeducativo y de preparación debe sergeneral.
6. Instrucción Prenatal: Es evidente la relación exitosa en los grupos que recibieronalgún tipo de información o de instrucción. Es una realidad, que en todos loscentros de salud, en la actualidad lamayoría de las madres no reciben adecuadainstrucción pre y post-natal.
7. Maternidad de Procedencia: Los hospitalesMéxico y de Heredia son los que presentaron más alto porcentaje de abandonoprecoz.En el primero, explicamos el fenómeno
Cuadro NQ7MATERNIDAD DE PROCEDENCIA
0-1 1-2 2-3 34 4-5 5-6 6-7 7-mes másmes meses meses meses meses meses meses l-año 1 año
96H 39.58% 18.75% 8.33% 9.37% 5.2% 5.2% 7.29% 4.16% 2.08%
10 HSJD 20% 30% 10% - 10% 10% 10% 10% -
37 H.M. 24.32% 24.32% 18.91% 5.40% 2.70% 5.40% 8.1% 8.1% 2.70%
2 HCG - - 100% - - - - - -
3IMC 33.3% - - - - - 33.33% 33.33% -
2 H.A. - - 50% - - - - 50% -
Equivalencias: H = Hospital Heredia. H.S.J.D. = Hospital San Juan de Dios. H.M. = Hospital México.H.C.G. = Hospital Calderón Guardia. I.M.C. = Instituto Materno Infantil Carit.H.A. = Hospital de Alajuela.
Cuadro Nº8SITIJACIüN ECüNüMICA
0-1 1-2 2·3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-mes másmes meses meses meses meses meses meses l-año 1 año
41 + 34.14% 24.39% 9.75% 4.87% 2.43% 4.87% - 7.31% 12.19%
52 ++ 30.76% 19.88% 10.15% 9.6% 3.84% 7.69% 7.69% 7.69% 1.92%
28 +++ 21.42% 7.14% 10.7% 7.14% 7.14% - 11.4% 25% 10.7%
29 ++++ 17.24% 13.79% 34.13% 3.44% 3.44% 10.34% - 8.79% 8.79%
Equivalencias: + =In.llreso entre q¡ 1.000-q¡ 1.500. ++ =Ingreso entre q¡ 1.500-q¡ 2.5 OO. + ++ =Ingresoentre q¡ 2.500-q¡ 4.000. ++++ = Ingreso mayor q¡ 4.000.
270 Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 171-278
Cuadro Nº9ABLACTACION
0-1 1-2 2-3 J.4 4-5 5-6 6-7 7-mes másAblact. mes meses meses meses meses meses meses l·año 1 año
- 2 meses 27.94% 23.52% 10.29% 11.76% 2.94 % nS.88% 4.41% 8.82 % 4.41%
2-3 meses 25% 17.5% 15 % 7.5% 5% 5% 5% 15% 5%
3-4 meses 3.66 % 10% 16.33% 10.66% 8.33% 18.3% 17.33% 8.33% 7.33%
más4 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 16.6% 41.66 % - -
porque no hay, ni puede haber, alojamiento conjunto mientras separen al niñoy a la madre cinco pisos, lo cual hace quemuchas madres no alimenten a su hijo alpecho mientras están internadas.El hospital de Heredia, hasta la fecha deeste trabajo, no cuenta con pediatra oneonatólogo en su maternidad, el cual esimportante como organizador de programas tendientes a mejorar la relaciónmadre-hijo, y alimentación natural.
8. Situación Económica: La situación fuesimilar a todo nivel económico. Considerando que, las clases económicamentemas difíclles son las más afectadas (mayormorbi·,nortalidad) y conociendo el altovalor inmunológico de la leche materna,debemos considerar este grupo de madrescomo "especial" dentro del programa de"instrucción prenatal".
9. Ablactación: Se encontró mayor éxito enlas madres que iniciaron ablactación mástardía.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESa. Proponemos a las autoridades de salud
iniciar un programa que llamamos:"Instrucción pediátrica prenatal" o"Pediatría prenatal", en el cual cambiandode una actitud pasiva, a la acción educativa a grupos de madres embarazadas(después del 5º mes de gestación) porparte del grupo de pediatras de clínicas,hospitales o maternidades.
b. Debemos preparar adecuadamente el personal de enfermería, de manera que se nosconstituye en un aliado en contra delbiberón y fórmulas lácteas "ajenas" albebé.
c. Proscribir el uso de biberón y fórmulaslácteas en la maternidad (salvo caso justificados).
d. Iniciar la lactancia en la maternidad en laprimera o segunda hora de edad.
BIBLIOGRAFIA
1.- Anderson, P.: Drugs and breast feeding.Seminars in perinatology. 3 (3): 271-278,1979.
2.- Berg, T.: Nursing the newborn. Seminars inperinatology. 3 (3): 241-254, 1979.
3.- Butler, J.E.: lnmunologic aspects of breastfeeding, antiinfectius activity of breast milk ,Seminars in perinatology. 3 (3): 255·270,1979.
4.- Catz, Ch. and Giacoia, G.P.: Drugs andbreast milk. Pediatrics clinics of NorthAmerica.19 (1): 151-164,1972.
5.- Díaz, J.W.: La recuperación de la lactanciamaterna. Bol. Med. Hosp. Infant. 36 (6):1147-1152,1979.
6.- Dickey, R.P.: Drugs afecting lactation.Seminars in perinatology. 3 (3): 279-286,1979.
7.- France, G.L., et al.: Breast feeding andsalmoneUa infection. Am. J. Dis. Child.134: 147-152,1980.
8.- Harrison, R.G.: Suppression of lactation.Seminars in perinatology. 3 (3): 287-297,1979.
9.- Jenness, R.: The compositium of humanmilk. Seminars in perinatology. 3 (3): 225239, 1979.
Act. Méd. Costo - Vol. 24 - No. 3, 1981 - 267-272 271
10.- Puga, T.F., et al.: Internación conjuntamadre-hijo y lactancia materna. Bol. Med.Hosp. Infant. 36 (6): 1025-1050, 1979.
11.- Verronen, J.K. et al.: Promotion of breastfeeding. Effect on neonates of change offeeding routine at a maternity unit. ActaPaediatr. Scand. 69: 279-282, 1980.
Tucker, H.A.: Endocrinology of lactation.Seminars in perinatology. 3 (3): 199-223,1979.
12.- Vorherr, H.: Hormonal and biochemicalchanges of pituitary and breast duringpregnancy. Seminars in perinatology. 3 (3):193-197, 1979.
272 Act. Méd. Cost. - Vol. 24 - No. 3, 1981- 171-278