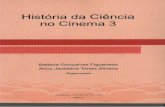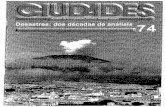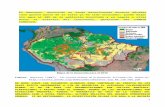Desastre y Reubicación en Nuevo Juan de Grijalva: Primera Ciudad Autosustentable del Mundo
El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná, de María Victoria Padilla....
Transcript of El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná, de María Victoria Padilla....
El año del hambreLa sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
MAR¸A VICTORIA PADILLA
Gobernación del Estado FalcónInstituto de Cultura del Estado Falcón (INDUDEF) Fundación Literaria
León Bienvenido WefferGrupo Tiquiba
El año del hambreLa sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
© María Victoria Padilla, 2012
De esta ediciónGobernación del Estado Falcón
Instituto de Cultura del Estado Falcón (INDUDEF) Fundación Literaria León Bienvenido Weff er
Grupo Tiquiba
Imagen de portada:
Cuidados de los textosIsaac López
Diseño, diagramación José Gregorio Vásquez
Hecho el Depósito de Ley:Depósito Legal: LF2372011
ISBN: 978-980-
ImpresiónProducciones Editoriales C.A.
Mérida, Venezuela
Impreso en Venezuela
7
CONTENIDO
PRÓLOGO 11Rogelio Altez
INTRODUCCIÓN 17
CAPÍTULO 1
APROXIMACIONES SOCIO-HISTÓRICAS
A LOS DESASTRES Y SUS EFECTOS 27
CAPÍTULO 2
CONTEXTOS 63
CAPÍTULO 3
RECONSTRUYENDO EL DESASTRE.
LA SEQUÍA, LA HAMBRUNA Y LAS ÁNIMAS DE GUASARE 101
CAPÍTULO 4
APROXIMACIÓN TRANSVERSAL A LA COMPRENSIÓN
DEL DESASTRE DE PARAGUANÁ EN 1912 145
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 173
REFERENCIAS 181
11
PRÓLOGO
ROGELIO ALTEZ
La investigación histórica y social de los desastres es un ejercicio reciente. Con el impulso decisivo que representó el Decenio Interna-cional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) en la década de los ’90 del siglo pasado, la Organización de Naciones Unidas le otorgó un lugar en las agendas internacionales al tema, al punto que a la vuelta de esa década los “desastres” dejaron de ser “naturales”, para ser comprendidos como el resultado catastrófico de procesos his-tóricos y sociales. Bajo esta perspectiva, las ciencias sociales ganaron terreno en el conocimiento sistemático de esos procesos, iniciando un diálogo sostenido y enriquecedor con las ciencias naturales, baluartes ancestrales en la observación de los fenómenos naturales y sus efectos.
La relación interpretativa entre ambas plataformas paradigmáticas permitió construir lentes transversales a través de los cuales compren-der, de manera integral, a los eventos adversos que por lo general se proyectan como momentos paroxísticos y dramáticos en los cuales las sociedades padecen desórdenes, desestabilizaciones y pérdidas en todos sus ámbitos. Con ello, los terremotos o los huracanes, por ejemplo, dejaron de ser “furias de la naturaleza” o “inclemencias de los elementos” para pasar a ser observados como variables dentro de un proceso que, casi siempre, acaba advirtiéndose desde sus expresiones más catastróficas. Estas aproximaciones analíticas permitieron com-prender que los desastres asociados a fenómenos naturales enseñan con crudeza la materialización de procesos humanos.
12 María Victoria Padilla
Otros desastres pueden observarse sin que en ello la naturaleza y sus fenómenos sumen variables a sus resultados catastróficos. Las guerras, las crisis sociales, los golpes de Estado, la desestabilización económica, las masacres, los derrames petroleros, la contaminación nuclear, la polución, las dictaduras, la represión armada, la desertifi-cación, y la inseguridad, representan procesos sociales e históricos con resultados tan adversos como el paso de un tornado o la erupción de un volcán. A menudo, estos tipos de desastres producen mayores pérdidas humanas y materiales que los que se asocian a fenómenos naturales.
Con todo, lo que permite que un desastre se manifieste no es, en realidad, la calidad de la amenaza (natural o de origen humano), sino la condición vulnerable del contexto en donde cristaliza la adversidad. Si los desastres son el resultado del cruce en el tiempo y en el espacio de una o varias amenazas y un contexto vulnerable, sin duda, la vul-nerabilidad es la variable determinante en esa relación.
Interesa, en este caso, atender a los desastres asociados a fenó-menos naturales. Entre ellos (siguiendo a la maestra y colega mexi-cana, Virginia García Acosta, quien ha posicionado e impulsado las investigaciones históricas y sociales sobre el tema en América Latina desde hace un par de décadas), pueden distinguirse dos tipos generales: los de impacto súbito (terremotos, aludes, erupciones, inundaciones, huracanes, tornados, tsunamis, deslizamientos), y los de impacto lento (epidemias, plagas, crisis agrícolas, sequías). Éstas últimas, las sequías, son las protagonistas de este libro, el cual, muy ciertamente, representa el único trabajo de investigación transversal sobre los efectos de una sequía en la historia de las ciencias sociales venezolanas.
El trabajo de María Victoria Padilla (antropóloga egresada de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela), sobre el desastre de 1912 en la Península de Paraguaná viene a llenar un vacío en el conocimiento de los desastres históricos en Venezuela. Además, desnuda con certeza y crítica al hecho en sí mismo, haciendo a un lado las tergiversaciones y distorsiones con las que, por lo general, se hace mención al suceso en la literatura al respecto.
Padilla realizó lo que inexplicablemente hasta entonces no se había llevado a cabo en los trabajos anteriores sobre este caso: revisó fuentes primarias en archivos regionales. Armada de una plataforma
13El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
teórica y conceptual con la cual interpretar al hecho, se dio a la ta-rea de penetrar el nebuloso silencio con que las fuentes impresas de entonces trataron el asunto. Con ello pudo conocer con claridad lo sucedido y hasta precisó el número de muertes de aquella tragedia.
El marco temporal escogido por la autora permitió sistematizar con mayor justeza los efectos de la sequía, la cual inició hacia finales de 1911 y se extendió por un año sostenidamente. No obstante, se conoce que desde 1905, aproximadamente, toda la región venezolana se vio afectada por una sequía prolongada como efecto del fenómeno El Niño. La hambruna que estalló en 1912 refleja años de desequilibrio social, económico y material, y no únicamente las consecuencias de una extensa ausencia de precipitación en la zona. El desastre de 1912 es la materialización dramática de un largo proceso de desadaptación a las condiciones naturales de la península y de empobrecimiento estructural de sus habitantes. Sin duda, ese proceso no ha cesado en el presente y continúa dando muestras de su indefectible vigor.
Aquella catástrofe tuvo la famélica expresión de una agonía lenta, y alcanzó a llevarse casi dos mil vidas tan sólo en ese año. En la actualidad, cuando las sequías se hacen presentes, todo parece indicar que nunca antes hubiesen ocurrido. Sin preparación para enfrentarlas y sin estrategias preventivas, las sequías continúan generando efectos catastróficos, tal como si se tratase de un fenómeno desconocido y sorprendente.
En el pasado año 2010 una severa sequía perturbó la estabilidad del país, generando una crisis energética sin precedentes y amenazando los embalses de diferentes regiones. Su efecto fue tan contundente que dio la impresión de tratarse de un fenómeno especial, el cual rápida-mente fue asociado con los protagonistas apocalípticos de los últimos tiempos: el cambio climático y el calentamiento global. Sin embargo, sólo doce años antes, en 1998, la sequía que por entonces tuvo lugar en estas mismas regiones, fue mucho más severa y prolongada. En aquella oportunidad no causó el impacto comunicacional que se sucedió en el 2010, ni tampoco recreó imaginarios apocalípticos.
Un ejemplo como el citado subraya que los efectos de los de-sastres se ven amplificados en el marco de contextos políticos con-vulsos. De esta manera, cuando una sociedad se ve sacudida por un
14 María Victoria Padilla
evento adverso que conduce a destrucción y muertes, la estabilidad o inestabilidad de los poderes de turno y sus instituciones contribuye a que las consecuencias de ese evento se potencien o se mitiguen. El manejo del desastre (su “administración”, en términos técnicos), da cuenta, asimismo, del significado que se le otorga al evento como tal y del sentido con el que es asimilado en el momento de su despliegue. Estas variables contextuales construyen, a su vez y en buena medida, el sentido posterior con el que la sociedad le dará un lugar (o no) en su imaginario y en su percepción de la realidad a aquella coyuntura catastrófica por la que se vio conminada a pasar, sin más remedio.
Ese sentido que una sociedad otorga al desastre no necesariamente conduce a darle un lugar dentro de la memoria colectiva. Más aún, sin importar la magnitud o la intensidad de los desastres, su significación histórica parece depender de la interpretación contextual (ideológica, política, simbólica, social) con que es digerido a partir de su manifesta-ción. Los desastres se vuelven historia (historiografía, relato, recuerdo, leyenda, mito), sólo si la sociedad los vuelve memoria. Y esto no parece ser directamente proporcional a los efectos del desastre.
Los desastres no generan memoria; la memoria es un producto social. Si una catástrofe no pasa a la historia o no es conmemorada, es porque su significado no guarda correspondencia con lo que la sociedad asume como pertinente o necesario para la conmemoración colectiva. Al comprender este axioma, es posible preguntarse por qué ciertos desastres estremecedores no han ocupado un lugar en la me-moria colectiva de una sociedad, y por qué otros (en igual o diferente proporción) sí han merecido ese lugar.
“El año del hambre” en Paraguaná, tal como acertadamente lo ha nombrado María Victoria Padilla, se escurrió de la historia nacional y acabó siendo apenas una metáfora envuelta en un culto que no da cuenta precisa de lo sucedido. Su memoria se deformó en la distorsión característica de la religiosidad popular, transformando su significado original en un recuerdo que nada tiene que ver con el desastre. No fue el desastre el que pasó a la memoria, sino una interpretación velada del mismo.
La memoria colectiva en nada tiene que parecerse a los hechos concretos, y eso está claro. Sin embargo, la historiografía, los modelos
15El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
y recursos educativos y socializadores, así como las estrategias que promueven la reproducción de la “historia nacional”, poseen la res-ponsabilidad de construir una memoria que robustezca a la sociedad y que la haga menos vulnerable, ya en lo material, como en lo sub-jetivo y en lo ideológico. A esto no se ha dedicado ningún programa educativo en casi doscientos años de instrucción pública en manos del Estado republicano.
Los desastres no pasan a la memoria colectiva a menos que repre-senten algo en la historia política e institucional, o en la historiografía nacionalista. La hambruna de Paraguaná en 1912 no significó nada por el estilo, y es por ello que no figura en la memoria de la nación. Sólo un culto, el de las Ánimas de Guasare, ha sobrevivido a la tragedia de aquellos años, y su función, muy lejos de la responsabilidad educadora del Estado, ha sido la de metaforizar la catástrofe detrás de una leyenda.
El valor del culto, asimismo, es independiente del significado del desastre. Y si bien el culto existe gracias al desastre, éste no pasó a la memoria colectiva gracias al culto. Memoria e historia, evidentemente, no siempre van de la mano. Y los desastres son un lamentable testi-monio de ello. El culto a las Ánimas de Guasare es una elaboración posterior al hecho que no necesariamente es el producto de ese hecho, sino una interpretación del mismo con arreglo a fines. No obstante, hoy es la única memoria visible de aquel desastre.
Esta investigación rescata al desastre y le da su justo valor den-tro del proceso histórico y social que le construyó como resultado catastrófico. Ha hurgado tras su distorsión y ha interpretado analítica y críticamente sus causas y sus efectos. No sólo es la investigación profunda de una coyuntura desastrosa poco advertida en la historio-grafía nacional, sino que también es la comprensión antropológica de aquel contexto vulnerable que se vio dramáticamente sobrepasado por una amenaza recurrente y siempre presente. Este trabajo contribuye, además, a continuar posicionando al estudio histórico y social de los desastres en Venezuela como una línea de investigación sólida y de urgente multiplicación dentro de las ciencias sociales en general.
María Victoria Padilla corre el velo seductor del olvido y desnuda esta historia que siempre estuvo allí, meciéndose entre vientos y dunas, deambulando entre Coro y Pueblo Nuevo, entre Adícora y la serranía,
16 María Victoria Padilla
zanjando un camino incansablemente recorrido por el hambre y la sed, y que hoy parece agradecer su retorno tras el lamento de miles de almas que de seguro descansarán más tranquilas al hallar un lugar en la memoria de todos.
17
INTRODUCCIÓN
…y en las loterías cantadas, transformadas ahora en bingo, el 12 se llama el año del hambre.
Brett, 1974: 117
En la Península de Paraguaná, hacia el año 1912, se combinaron catastróficamente dos variables: una prolongada sequía y un conjunto de condiciones de vulnerabilidad características de la sociedad pe-ninsular; esto dio lugar a trágicas consecuencias materializadas en un desastre de lento despliegue que produjo la muerte y el sufrimiento a miles de paraguaneros. Estos hechos funestos parecen haber pasado inadvertidos para la historiografía nacional y la memoria colectiva venezolana, pues al cabo de unos pocos decenios, tanto la hambruna y la sequía, como sus víctimas fueron invisibilizadas, distorsionadas, olvidadas y metaforizadas, transformándolas y configurándolas, final-mente, en un culto mágico-religioso velador del desastre, conocido como las Ánimas de Guasare.
En este sentido, para la comprensión de aquel desastre ha sido necesario desplegar el análisis formal de la variable determinante de su materialización: las condiciones de vulnerabilidad; éstas son el conjunto de elementos coyunturales y estructurales que configuran el contexto de la sociedad paraguanera de principios del siglo XX, y deben entenderse como el resultado de la relación dialéctica y concreta entre los elementos que permitieron que esa sociedad conviviera con el riesgo. Son factores sociales, económicos, materiales, culturales, simbólicos, ideológicos y políticos que produjeron, de una u otra
18 María Victoria Padilla
manera, que en la presencia de una prolongada sequía sobreviniera un desastre. Lo que hizo vulnerable a la región peninsular fueron sus características contextuales y productos históricos: los procesos mundiales de expansión capitalista, los intereses del régimen gome-cista recientemente instaurado, la intensificación de la dependencia agrícola monoproductora, el sistema de tenencia de tierras, la cuasi inexistencia de servicios públicos, la precaria relación del paraguanero con la tierra, las nociones y recursos (limitados, a la vista del presente) que poseían con relación al medio, etc. Es por ello que el conocimiento de cómo estos y otros muchos elementos relacionados dialécticamente configuraron aquel contexto vulnerable en Paraguaná hacia 1912, permitirá comprender la ocurrencia de un evento desastroso de tales magnitudes, así como su invisibilidad histórica y sus consecuencias estructurales.
En este sentido, parece quedar claro que la única forma de aten-der acertadamente a los procesos de desastres es tomando en cuenta todos estos elementos definitorios que se articulan dialécticamente, para examinarlos desde diversas herramientas analíticas de forma transversal. De esta manera, es necesario desdibujar cada vez más las fronteras disciplinarias para lograr comprender a los desastres como los procesos complejos, plurideterminados y multivariabilizados que realmente son. Es así que, sumando esfuerzos desde la Antropología de los Desastres y el Estudio Histórico y Social de los Desastres, se confi-guran tramas interpretativas conformadas por premisas analíticas de diversos ámbitos del conocimiento, los cuales permiten abarcan más acertadamente a los desastres.
En estos mismos términos, estas convergencias teórico metodoló-gicas han logrado trasladar el énfasis explicativo del fenómeno natural desencadenante del desastre, derivado de la supremacía positivista de las ciencias puras, y ha logrado centrar la atención en el contexto his-tórico, económico, político, social y cultural que propicia el desenlace catastrófico de una sociedad, al encontrarse con amenazas como la que se atiende en esta investigación.
Así, desastre se transforma en la categoría analítica clave, ya que se define como el cruce en el espacio y en el tiempo de un contexto vulnerable y un fenómeno natural (García Acosta, 1996). Esto permite
19El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
entender a los desastres como procesos históricos y sociales complejos, que se materializan en eventos adversos, dejando en evidencia aque-llos aspectos contextuales que configuran su latencia y potencialidad.
Con estos objetivos, fue necesario avocarse a la realización de una investigación antropológica e histórica que permitiera un acercamiento a estas coyunturas pasadas. Para esto se retomaron las premisas propias de una antropología con perspectiva histórica y se llevó a cabo una búsqueda amplia de fuentes escritas que dieran cuenta del contexto y caso de estudio: documentos, actas municipales, gacetas oficiales, relaciones ministeriales, crónicas, hemerografía, entre otros, que se encuentran en diversos reservorios documentales del país: Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, Archivo Histórico del Estado Falcón, Archivo Arquidiocesano de Caracas, etc., o bien, en colec-ciones privadas. Esta dificultosa búsqueda permitió notar la ausencia significativa de información oficial sobre los hechos desastrosos de 1912 en la región peninsular, e hizo necesario deducir, interpretar y leer entre líneas cada documento encontrando con el fin descubrir ese contexto tendenciosamente velado. Sin embargo, la presencia inelu-dible de las actas de defunción que se atrevieron a exponer “hambre” o “inanición” como causa de muerte, dio significativas luces sobre la magnitud de la tragedia, y fue el descubrimiento documental más revelador de la investigación. Asimismo, lo reciente de la ocurrencia del desastre hizo posible llevar a cabo una revisión hemerográfica nacional y regional exhaustiva, cuyos difusos resultados mostraron, también, la ausencia de atención pública que se le dio al evento, y permitieron entrever cómo el contexto político mucho tuvo que ver con esta falta de cobertura periodística.
La cuasi ausencia de fuentes escritas para este tema, aunada a la recuperación de las perspectivas metodológicas clásicas de la antro-pología, impulsaron la exploración de fuentes alternas que narraran este cuadro desastroso, por lo cual la búsqueda de informantes y la realización de entrevistas como fuentes orales de información se hizo insoslayable durante las visitas de campo en la región. Sin embargo, la realización de este trabajo de campo y la aplicación de esta metodolo-gía etnográfica reafirmó la existencia de una marcada consolidación en el proceso de olvido y desatención al caso, así como su también
20 María Victoria Padilla
fortalecida metaforización en forma mitológica: todas las entrevistas se desviaron hacia las Ánimas de Guasare.
Igualmente, las observaciones de las circunstancias actuales de ciertos sectores paraguaneros durante el trabajo de campo, aunadas a estos resultados cualitativos de las entrevistas que mostraron el olvido del caso, permitieron comprender la reproducción de las condiciones de vulnerabilidad y la reconstrucción histórica resignificada de un contexto riesgoso y sostenidamente amenazado por la reiteración de fenómenos similares.
Es así que se evidencia la necesidad de explicar cómo las configu-raciones ideales y materiales que tienen las comunidades con respecto a los desastres de origen natural, y por tanto las relaciones factuales y simbólicas que mantienen con su medioambiente, configuran estos contextos reales y recurrentes de vulnerabilidad. Es necesario entender que existe una interrelación dialéctica entre el hombre y su medio natural que le permite adaptarse más o menos eficazmente, lo cual se realiza histórica y coyunturalmente en diversos modos de producción, con múltiples implicaciones ideales y materiales (Godelier, 1981). Así, las posibilidades destructoras de un fenómeno de la naturaleza parten de las configuraciones ideales (es decir, culturales), y materiales, con las cuales las sociedades mantienen y explican su relación con el medio natural para garantizar su supervivencia. Explicar las representaciones de la cultura sobre su entorno y cómo éstas median y configuran la intervención humana en el mismo para la reproducción social, es una tarea antropológica y determinante en el Estudio Histórico y Social de los Desastres.
Para el caso de Paraguaná en 1912, la fragilidad contextual (sur-gida a través del proceso socio-histórico) configura las condiciones de vulnerabilidad que transformaron un fenómeno natural en una amenaza, lo cual condujo a la atención indefectible de su realización coyuntural en prácticas sociales, culturales, simbólicas e ideológicas que fomentaron la desadaptación al medio; es decir, hicieron inope-rante el modo de producción establecido en medio de esta coyuntura (Oliver-Smith, 2001). Además, fue ineludible reconocer la importancia de los procesos posteriores de reajuste o readaptación, eficaces o no, que permitieron el mantenimiento de la vida en la región, así como
21El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
el conjunto de efectos (no sólo materiales, sino también ideales), que perduraron en el tiempo y que tienen implicaciones ideológicas signi-ficativas en las comunidades peninsulares afectadas; construcciones posteriores de olvido, distorsión y metaforización del desastre que son parte del proceso de adaptación o desadaptación social que mitiga o propicia las posibilidades de efectos negativos ante ciertos fenómenos de la naturaleza.
Considerando esto y con estos propósitos, se realizó un tra-bajo que se enfocó primeramente en retomar, definir y aclarar las categorías conceptuales propias del Estudio Histórico y Social de los Desastres que permiten entender a la sequía y hambruna de 1912 en Paraguaná en las complejidades propias del caso, así como atender a las particularidades conceptuales del evento natural desencadenante y su concreción en amenaza para una sociedad como la peninsular. Para esto, se aclararon las perspectivas metodológicas pertinentes que atienden a los procesos de desastres del pasado desde una perspectiva multidisciplinaria y amplia, retomada principalmente por la antropología social y la historia. Se plantearon pautas metodológicas que abarcan la investigación documental de todo tipo de información y que requieren la suplementación con trabajo etnográfico en búsqueda de fuentes orales y corroboración empírica.
La aplicación de un metodología por el estilo permitió la obten-ción de un conjunto de datos que fue necesario analizar e interpretar, con el objeto de descifrar las estructuras profundas que encubren; para ello se plantearon bases conceptuales pertinentes que atienden analíticamente a los aspectos estructurales que soportan la ocurrencia de un evento adverso. Se presentan y utilizan, a lo largo de la investi-gación, estas bases conceptuales como vehículos de aproximación a los desastres desencadenados por amenazas naturales, las cuales asumen la función de categorías analíticas que permiten entender las relaciones entre naturaleza y cultura, bien sea en términos de apropiación ideal y material, o en términos de su actualización en una cultura dada (como el caso de la dicotomía Occidental que opone a la naturaleza y la cul-tura). Del mismo modo, se recurrió a un conjunto de categorías que advierten y explican las construcciones ideales en torno a lo natural,
22 María Victoria Padilla
sobre todo en el caso de desastres con alcances mitológicos, rituales, ideológicos y efectivos, como lo representa el objeto de este estudio.
Una vez enmarcado teórica y conceptualmente el desastre, se tornó a la reconstrucción amplia del contexto histórico que, en defini-tiva, determinó las posibilidades de su ocurrencia factual. Para esto, se contemplaron y examinaron los procesos mundiales, que movilizados por la expansión capitalista e imperialista, afectaron directamente al país. Del mismo modo, también fue necesario acercarse a la coyun-tura política venezolana que desde finales del siglo XIX prefiguraba las condiciones de las comunidades rurales de Venezuela hacia su desaparición o hacia su transformación en mano de obra alejada y de espaldas a la tierra. Aquí se atendió un conjunto de elementos que definieron dicha coyuntura: la pacificación política, la modernización con fines personalistas, y el afianzamiento abrupto del papel determi-nante del mercado internacional en la economía y política nacional. A su vez, este entorno histórico amplio, permitió y propició la definición del escenario histórico y material propiamente paraguanero, el cual entrelazado dialécticamente con estos procesos de mayor envergadu-ra, prefiguró al fin y al cabo, las condiciones específicas que fueron determinantes en la cristalización del desastre.
Ya con un conjunto de herramientas analíticas y un espacio/tiempo predeterminado, fue posible reconstruir los hechos a través de los datos obtenidos con las diversas metodologías de investiga-ción planteadas. Se partió desde lo más técnico y específico que se corresponde con el fenómeno natural entendido como amenaza para la población peninsular: una sequía producida por los efectos del fenómeno climático El Niño en el país, cuyo inicio es difícil fechar, pero se estima en el año 1911.
Al definir el fenómeno, siguiendo los lineamientos interpretati-vos del Estudio Histórico y Social de los Desastres, se pasó a describir cómo éste se constituyó en amenaza para la región y desencadenó una hambruna que tomó la vida de numerosos paraguaneros, en un trágico escenario de hambre, enfermedad y desatención, lo cual fue posible reconstruir por primera vez a través de relatos, notas de prensa, una escasa documentación oficial y otras publicaciones que narraron los terribles hechos del evento.
23El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Al considerar lo que se conoce del desastre hoy, fue pertinente virar la descripción hacia la herencia del desastre y hacia cómo más o menos tres víctimas de aquella tragedia ahora hacen milagros y conce-den favores en la vía Coro-Punto Fijo; culto mágico–religioso con un gran número de adeptos que en algunos casos recuerdan el desastre; sin embargo, sólo lo advierten en términos de la causa de muerte de sus Ánimas de Guasare, es decir: apenas se enfocan en esas dos o tres osamentas allí enterradas.
Todas estas reconstrucciones del fenómeno, del impacto y de sus efectos, llevaron a una redescripción densa del desastre que busca narrar el evento a la luz de la investigación, y construir así un relato más complejo y completo de los elusivos hechos de 1912 en Paraguaná.
Esta reconstrucción cimentó las posibilidades analíticas para definir el desastre en sus propios términos, es decir, para situarlo como un desastre dentro de la historia de Venezuela debido a sus caracterís-ticas coyunturales y estructurales, pero sobre todo debido a sus efectos devastadores en la vulnerable población paraguanera.
Para la comprensión total del caso, desde las perspectivas plantea-das y con miras históricas y analíticas, se segmentó metodológicamente el contexto de vulnerabilidad que definió a la sociedad peninsular y propició el desastre. Se atendió así a una vulnerabilidad estructural, dentro de los paradigmas propios de la cultura, la cual se vio mate-rializada, a principios del siglo XX, con los procesos imperialistas de expansión capitalista. Siendo éste, por consiguiente, el contexto más amplio que envuelve de forma dialéctica a las problemáticas nacionales en un panorama político de precaria modernización, cuyo fin era la articulación con el modelo capitalista en términos de afianzamiento del régimen gomecista; y por lo cual fue necesario explicar sus incidencias en los sectores no poderosos y por tanto vulnerabilizados. Asimismo, se expone cómo en Paraguaná esos sectores empobrecidos no poderosos (es decir, vulnerables), se prefiguraron como los principales afectados por estos procesos de mayor escala, dibujando así, un panorama de desadaptación socio-económica al ya difícil entorno peninsular que desató el desastre socio-económico en general.
La evidencia sobre el olvido y la invisibilización del desastre lle-varon también a explicaciones analíticas sobre los procesos posteriores
24 María Victoria Padilla
de distorsión, metaforización y olvido, de forma que se logra compren-der las causas estructurales y coyunturales que llevan a la aparición y consolidación del culto a las Ánimas de Guasare, como mitología veladora de la realidad histórica y lo que esto permite entrever.
Así, se espera alcanzar la compresión transversal y procesal de un desastre desatendido por la investigación científica e historiográfica en general, y se espera darle su propio lugar en la historia de un país que se ha establecido de espaldas a los desastres como elementos claves de su propio devenir.
En estos términos es que se estudia la sequía y hambruna de Paraguaná en 1912, desastre que se estableció como la excusa o hilo conductor para la aproximación a un proceso histórico total que da cuenta del contexto en que ocurre ampliamente: Venezuela a princi-pios del siglo XX, inscrita en el proceso de expansión capitalista y de modernización nacional. De igual manera, dentro del proceso histó-rico del desastre se atendieron a años posteriores: la historia de todo el siglo XX en Venezuela, para comprender la ulterior configuración de un olvido sistemático del evento, que invisibiliza a sus víctimas, ignora su historia y que deja como única evidencia de su ocurrencia, un culto distorsionador a los ahora milagrosos muertos del desastre. Así, la sequía y hambruna en la Península de Paraguaná en 1912, cons-tituyen el caso a través del cual se aborda un tema amplio y general pero complejo y profundo: desastre en Venezuela a principios del siglo XX, causas, consecuencias y efectos; lo cual significa la comprensión holística de casi un siglo de historia y de aspectos no atendidos de esta era, tomando al desastre de 1912 como guía para entender los procesos estructurales y materiales de ese periodo, especialmente con respecto a las relaciones humanas con la naturaleza y sus implicaciones generales para la sociedad venezolana.
Además, se debe reconocer que casi no existen estudios de este tipo en la antropología venezolana, siendo pertinente y necesario para las Ciencias Sociales aproximarse a estos eventos y tratar de explicarlos desde su mirada compleja y particular. En términos generales, en Vene-zuela contamos con escasos ejemplos en el Estudio Histórico y Social de los Desastres, y para el caso particular de las sequías, en la historiografía del país no existen trabajos dedicados al tema, sino simples menciones en
25El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
producciones destinadas a otros asuntos, que bien por coincidencia cronológica o geográfica han tenido que, al menos, tomar en cuenta estos procesos en términos de eventos trágicos apenas válidos de ser nombrados.
La importancia real de este trabajo se deduce de una premisa planteada por una investigadora latinoamericana que ha dedicado su trabajo al tema de los desastres, Virginia García Acosta: “… no podemos nunca negar la presencia del pasado en el presente.” (2004: 126). Con esto, García Acosta nos remite a la necesidad de estudiar los desastres históricos con el propósito, no sólo de producir conoci-miento, sino de comprender e intervenir los procesos de construcción de memoria y olvido colectivo, ya que son éstos los que culminan en la reproducción y agudización de las vulnerabilidades que pueden des-encadenar eventos adversos actuales (Altez, 2006). El acercamiento a esto se hace comprendiendo a los desastres como procesos que se gestan a través del tiempo, y donde el conocimiento o negación de la ocurrencia de eventos similares anteriores resulta fundamental en la configuración de los nuevos elementos que hacen, o no, vulnerable a una sociedad. En este sentido, la desatención general en Venezuela, tanto científica como oficial, a estos fenómenos es una evidencia de nuestra propia vulnerabilidad estructural. El estudio sistemático de estos eventos es determinante en la configuración de un paradigma teorico-metodológico que atienda a los procesos naturales como propios de la historia del país y como elementos recurrentes y determinantes que deben comprenderse para mitigar la vulnerabilidad venezolana.
En el caso del desastre de Paraguaná en 1912, el efecto simbólico de olvido y metaforización del evento y sus víctimas, dio origen al culto a las Ánimas de Guasare, culto que, en este caso, ha velado al desastre como un claro reflejo de la plataforma paradigmática con la cual la Venezuela moderna ha desatendido a los procesos naturales y las relaciones humanas con sus entornos, lo cual propicia, así, la reproducción de condiciones de vulnerabilidad similares tanto en la región peninsular, como en otras tantas que también se encuentran en riesgo de ser afectadas por los fenómenos regulares de la naturaleza.
27
CAPÍTULO 1
APROXIMACIONES SOCIO-HISTÓRICAS
A LOS DESASTRES Y SUS EFECTOS
El estudio histórico y social de los desastres
Desarrollo de las perspectivas sociales en el estudio de los desastresSi bien el interés por la seguridad y el riesgo se vuelve literalmente
evidente desde principios del siglo XX, favorecido por los contextos de guerra de la primera mitad del siglo, no es sino hasta el periodo post Segunda Guerra Mundial que se puede encontrar cierta producción científica al respecto. Ahora bien, estos primeros intereses están sig-nados por una perspectiva arraigada en la tradición científica y cienti-ficista de Occidente, anclada en las ciencias naturales y aplicadas, con una mirada concentrada en los aspectos físicos de los desastres y los riesgos, propia de una perspectiva que puede designarse como fisicalista o naturalista (Lavell, 1996 y 2004). Desde esta mirada se fijaron los intereses investigativos sobre el conocimiento de los fenómenos físicos que se consideraban causantes de los desastres, conocidos entonces como desastres naturales, configurando, de esa manera, una visión dominante (definida así por Kenneth Hewitt, 1983) y prácticamente unívoca sobre el tema.
Es hacia esas primeras décadas, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial que, a la vez que domina esta perspectiva fisicalista, se empiezan a infiltrar miradas sociales en el tratamiento del tema. La geografía fue una de las primeras en incursionar en interpretaciones que permitieron incorporar los elementos sociales en la comprensión de los desastres. De la mano de Gilbert White se declaró que el fenómeno natural y el desastre no constituían lo mismo,
28 María Victoria Padilla
y que por tanto había que considerar el papel jugado por la sociedad expuesta a la amenaza al tratar de comprender los componentes del riesgo y el desastre (Maskrey, 1997).
Coetáneamente, la antropología hace incursión en ese campo, tomando la ocurrencia de fenómenos naturales como pretextos o com-ponentes del cambio social; tal es el caso del estudio de Firth (1959) sobre los Tikopia; también destaca Wallace (1956), quien es el primero en tener como eje central de su obra una amenaza natural (García Acosta, 2004). En la disciplina antropológica no se puede realmente hablar de una continuidad en la temática; sin embargo, a partir de la década de los ochenta se consolida el tema de los desastres como un campo de interés para los antropólogos, impulsado principalmente por William Torry (García Acosta, 2004).
En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a la década de los noventa como el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), lo cual impulsó ampliamente el interés en el tema (Mansilla, 1996). Con este nuevo estímulo, los es-tudios sobre desastres comienzan a afianzar un enfoque que incluye a los elementos socio-económicos, políticos y culturales, y comprende que la atención a la amenaza no alcanza para explicar la ocurrencia de desastres (Altez, 2006). En estos términos, surge con mayor claridad lo que en Latinoamérica se llamó el enfoque de la vulnerabilidad (Gar-cía Acosta, 2005). Con esta orientación se hicieron vehementes las declaraciones sobre la necesidad, epistemológica y factual, de quitarle el apellido de “natural” a los desastres, y de recurrir a categorías como “social” o “socio-natural”, que permiten aprehender lo determinante de su dimensión social (García Acosta, 2006).
En las últimas dos décadas estos preceptos han sido adoptados por varias disciplinas que se dedican al estudio de los desastres desde una perspectiva social, a partir de la cual se trascienden las barreras disciplinarias en aras de comprender los contextos vulnerables que conllevan a que ante la presencia de una amenaza natural (o antró-pica) ocurra un desastre.
Es justamente en esta búsqueda por explicaciones más holísticas que la mirada al pasado se hace imprescindible. La comprensión de los procesos que conforman contextos vulnerables y desatan eventos
29El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
desastrosos, en tanto que comprendidos como procesos, son sujetos indiscutibles de análisis histórico. Es en este sentido que, desde las ciencias sociales, especialmente la antropología, surgen perspectivas históricas que atienden los procesos de desastre como tales y permiten no sólo el acercamiento diacrónico a los desastres sino que, siguiendo la premisa, antes mencionada, de que “no podemos negar la presen-cia del pasado en el presente” (García Acosta, 2004), se propicia la comprensión de la construcción y reproducción de las condiciones de vulnerabilidad presentes, a través del estudio de los desastres del pasado.
Los contenidos del estudio histórico y social de los desastresA partir de estos aportes de las ciencias sociales y la configuración
de un enfoque social (llamado de la vulnerabilidad por García Acosta, 2005), se conforma un conjunto de premisas teórico-metodológicas que permiten entender a los desastres como una expresión de los procesos de configuración de contextos vulnerables, los cuales ponen en riesgo a las sociedades frente a determinadas amenazas. De esta manera, desde la episteme científica se ha tratado de precisar el con-tenido de las categorías conceptuales que permiten analizar y explicar la ocurrencia de estos eventos adversos. Desastre, riesgo, vulnerabilidad, amenaza, etc., son algunas de estas categorías conceptuales y analíticas sobre las cuales se basa el estudio científico de dichos eventos. Así es que el estudio histórico y social de los desastres sigue estos lineamientos teórico-metodológicos y aporta, igualmente, un conjunto de preceptos que dan mayor luz a la explicación procesal de los desastres del pasado.
Una vez que se ha configurado una matriz investigativa que acepta y parte de reconocer que los desastres son procesos inherentes a las sociedades donde se presentan, se hace posible definir desastre como categoría analítica, diferenciada de amenaza o de fenómeno natural. Es decir, aceptada la premisa que sostiene que desastre y fenómeno natural no son sinónimos, se hizo necesario y apropiado definir aquellos de manera que se construyese un concepto que dé cuenta de lo que real-mente constituye o explica a estos desenlaces catastróficos. La tarea no es tan sencilla como parece, pues hay muchos aspectos que considerar al teorizar sobre esta categoría; es necesario tomar en cuenta que se
30 María Victoria Padilla
trabaja en términos de categorías conceptuales y no descriptivas, y por tanto éstas no son sólo palabras o nociones, sino que se usan como matrices interpretativas: “De hecho, desastre como concepto es una construcción muy reciente, moderna, contemporánea y científica” (Altez, 2006: 61). Existen definiciones de desastre que aplican a nivel institucional o práctico a partir de descriptores y permiten determinar si un evento ocurrido se clasifica como desastre o no (García Acosta, 2008), dejando en evidencia el pragmatismo y utilitarismo con que se comprenden estos eventos desde los campos aplicados; pero no es desastre como definición descriptiva lo que es determinante para el estudio histórico y social de los desastres.
Además de los usos comunes o habituales del término y otras acepciones, también se hace difícil definir desastre a partir de la necesidad de considerar todas las realizaciones materiales que esa categoría puede concretar. En este sentido, la amplitud de procesos que se pueden definir como desastres y sus componentes hacen que sea aún más delicado el trato a la categoría y más difícil el consenso científico (Oliver-Smith, 2002).
La construcción de desastre, en tanto que categoría analítica, ha pasado por una serie de definiciones y redifiniciones; sin embargo, el acercamiento procesal al desastre busca configurar una categoría que realmente atienda a todos los aspectos analíticos que puede suscitar y requerir un evento/proceso concreto, definiéndolo como:
. . .a process involving the combination of a potentially destructive agent(s) from the natural, modified and/or constructed environment and a population in a socially and economically produced condition of vulnerability, resulting in a perceived disruption of the customary relative satisfactions of individual and social needs for physical survival, social order and meaning1.
1 Anthony Oliver-Smith en K. Th ywissen, Components of risk a comparative glossary, UNITED NATIONS UNIVERSITY, UNU-EHS, 2006. “Un proceso en el cual se combinan un agente natural o artifi cial potencialmente destructor y una población en condiciones de vulnerabilidad económica y social, dando como resultado la inter-rupción de la satisfacción normal de las necesidades individuales y sociales, así como del orden social y el signifi cado.” Traducción propia.
31El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
La antropóloga mexicana Virginia García Acosta, dedicada al área de investigación histórica y social de los desastres, los conceptualiza de la siguiente manera:
Desastre, por su parte, se refiere al proceso de confluencia entre una ame-naza natural y determinadas condiciones de riesgo en un contexto físico y socioeconómico específico. Entendido de esta manera, el desastre es el proceso resultante del encuentro, en el espacio y en el tiempo, de amenazas naturales y riesgos socialmente construidos que han incrementado las condiciones de vulnerabilidad de un cierto grupo social2.
Una vez definido el contenido conceptual de esta categoría se hace evidente que la comprensión de un desastre requiere del trata-miento de todos aquellos aspectos constituyentes que su definición evoca, otorgándole así valor analítico. Además, se considera que estos componentes del desastre son a su vez otras categorías analíti-cas necesarias para la interpretación de estos procesos. Por tanto, es necesario darles densidad conceptual a dichas categorías: fenómeno natural, amenaza, vulnerabilidad, contexto vulnerable, riesgo y construcción social de riesgo.
A pesar de la historia, ya comentada, de las primeras tendencias a asociar desastre con amenaza, así como la tendencia a equiparar “amenaza” a “fenómeno natural” y otros problemas discursivos que aún se encuentran presentes en parte de la producción científica e ins-titucional sobre desastres y riesgo, es posible dar contenido a amenaza como categoría. La categoría amenaza implica no sólo el fenómeno natural o antrópico, sino el contexto en el que se encuentra, ya que si un fenómeno natural no existe en relación con una población vulnera-ble, no puede contribuir a la concreción de un desastre y por tanto no constituye una amenaza. La asociación entre el contexto vulnerable, es decir, un lugar y momento determinado con ciertas condiciones que lo ponen en riesgo, y el fenómeno natural o antrópico con potencial destructor, es lo que constituye una amenaza, y se puede definir como:
2 Virginia García Acosta, “Estrategias adaptativas y amenazas climáticas” en J. Urbina y J. Martínez (eds.), Más allá del cambio climático: las dimensiones psicosociales del cambio ambiental global, UNAM – SEMARNAT, México, 2006, p. 2.
32 María Victoria Padilla
Peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antropogénico, que se anticipa puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura, y los bienes y servicios. Es un factor de riesgo físico externo a un elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido.3 La verdadera amenaza surge cuando de la posibilidad teórica se pasa a la proba-bilidad más o menos concreta, de que uno de esos fenómenos de origen natural o humano, se produzca en un determinado tiempo y en una determinada región que no esté adaptada para afrontar sin traumatismos ese fenómeno. Esa falta de adaptación, fragilidad o vulnerabilidad, es precisamente la que convierte la probabilidad de ocurrencia del fenómeno en una amenaza.4
A pesar de que el concepto de amenaza implica al contexto y al fenómeno natural o antrópico, la amenaza no constituye el desastre, el cual, como se vio arriba, es un proceso complejo que cristaliza en un evento adverso; una amenaza es la posibilidad real de que el evento adverso ocurra. La probabilidad de una amenaza indica no sólo que existe un contexto vulnerable, sino que la población se encuentra en riesgo. De igual manera, se comprende que fenómeno natural o antrópico se refiere a un evento físico y factual, independientemente de su probabilidad inherente de causar daños o no. En este sentido, fenómeno natural es una categoría descriptiva pero abstracta para hacer referencia a elementos y procesos propios de la naturaleza: terremotos, tsunamis, tornados, tormentas, erupciones volcánicas, huracanes, ausencia de precipitaciones, etc. También se diferencian los procesos que se originan en la actividad humana y que a manera de accidentes se convierten en amenazas para una población: derrames petroleros, fugas de gas, contaminación de aguas o suelos, etc.
También suelen incluirse otros procesos de origen social como amenazas desencadenantes de desastres, como es el caso de guerras, conflictos armados o invasiones de territorio. A pesar de que estos no 3 Allan Lavell, La Gestión Local del Riesgo Nociones y Precisiones en Torno al Concepto y la Práctica, CEPREDENAC-PNUD, 2003, p. 64. [En línea: www.desenredando.org].4 Gustavo Wilches-Chaux, Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador o yo voy a correr el riesgo. Guía de La Red para la gestión local del riesgo, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1998, p. 21. [En línea: www.desenredando.org].
33El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
son concebidos de la misma manera que los otros ejemplos, también constituyen fenómenos que ponen a una sociedad vulnerable en riesgo.
Ahora bien, se hace pertinente definir el siguiente componente que le da nombre al enfoque social sobre los desastres: vulnerabilidad. Como ya mencionamos, la existencia de un contexto vulnerable, o de condiciones de vulnerabilidad, es el elemento posibilitador de la ocurrencia factual de un desastre. Además, en términos analíticos, es el elemento que podemos y debemos estudiar para comprender el papel de la sociedad en estos desenlaces catastróficos, a su vez que es uno de los elementos más claramente susceptible al análisis histórico por configurarse a través de procesos, transformarse y reproducirse en el tiempo.
Por vulnerabilidad entendemos las características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural. Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la sociedad.5
La vulnerabilidad es la condición en virtud de la cual una población está o queda expuesta o en peligro de resultar afectada por un fenómeno de origen humano o natural, llamado amenaza. Resulta fácil entender que una comu-nidad que vive en un lugar en donde no existen volcanes, no es vulnerable a las erupciones volcánicas, como sí lo es una comunidad asentada en las faldas de un volcán activo. O que una comunidad del interior de un país no es vulnerable frente a los huracanes y a los maremotos o tsunamis, como sí lo son las poblaciones costeras6.
Se advierte, entonces, que la vulnerabilidad comprende una condición inherente a las comunidades; es decir, a un contexto temporal-espacial determinado, y que, a su vez, puede ser explicada por un conjunto de condiciones específicas y particulares. En este sen-tido, Gustavo Wilches-Chaux (1998), desarrolló esta idea definiendo distintos niveles o tipos de vulnerabilidad, que a su vez configuran lo que llamó vulnerabilidad global, la cual agrupa a todos los dichos nive-les o tipos: vulnerabilidad física, económica, social, política, técnica, 5 Piers Blaikie et al., Vulnerabilidad: el entorno social, político y económico de los desastres, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1996, p. 16. [En línea: www.desenredando.org].6 G. Wilches-Chaux, Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo…, p. 28.
34 María Victoria Padilla
ideológica, cultural, educativa, ecológica e institucional. Ahora bien, estas segmentaciones o diferenciaciones dentro de la dimensión vul-nerabilidad son únicamente herramientas interpretativas, y se debe comprender que la vulnerabilidad es realmente un todo complejo, mul-tifactorial y dialéctico, que configura precisamente esa condición que pone en riesgo a una sociedad, condición que, como ya se mencionó, Wilches-Chaux definió como “vulnerabilidad global”, entendiendo por global, que incluye todos los aspectos que la pueden componer en un todo conceptual y efectivo.
La vulnerabilidad como condición es exactamente eso: una condicionante para la ocurrencia de desastres, es decir, posibilita el desenlace catastrófico, pero a su vez el mismo concepto establece una relación con una amenaza específica, siendo esto lo determinante en la concreción de un escenario de riesgo a desastre. Así se comprenden los dos elementos concatenantes de la cristalización de desastres, ya que estos definen cómo se construye el riesgo.
De esta manera, la categoría riesgo es también determinante, al punto que el discurso sobre desastres, tanto académico, institucional, como común o habitual, es en muchos casos designado como discurso sobre riesgo de desastre o de riesgo y desastres. Como es de esperarse en cualquier construcción teórica, especialmente en ciencias sociales, donde no hay un consenso categorial se encuentran dificultades para su definición, así como problemas de confusión y de sentido que se suscitan en torno a la categoría riesgo, de igual manera que con las demás del discurso. Sin embargo, se considera el papel central del riesgo en la comprensión social de los desastres efectivos, potenciales o de pasados más remotos.
A pesar de esto es necesario apuntar que riesgo como concepto proviene de las ciencias aplicadas, específicamente de la ingeniería, y fue desarrollado en función de satisfacer los cálculos para las com-pañías aseguradoras. En este sentido se definió riesgo con la siguiente fórmula: Riesgo = Vulnerabilidad x Amenaza (Maskrey, 1997). Esta fórmula continúa siendo la base del concepto de vulnerabilidad, pero con la complejidad que el análisis social, no cuantitativo, le otorga:
Así como una amenaza es la probabilidad de que se produzca un fenómeno de origen natural o humano capaz de desencadenar un desastre, y como la
35El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
vulnerabilidad es la condición en virtud de la cual una población está expuesta o en peligro de resultar afectada por la amenaza, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre. Esa probabilidad surge de juntar las dos circunstancias anteriormente mencionadas, lo cual se puede expresar mediante la siguien-te relación matemática: RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD (Cuando de la probabilidad se pasa a la ocurrencia actual o real del hecho, nos encontramos ante el desastre.) En consecuencia, tanto el riesgo, como su “actualización”, el desastre, sólo se presentan como producto de la coexistencia, en una misma comunidad, de la amenaza y de la vulnerabilidad. Ninguno de esos dos factores, aisladamente, podría dar lugar ni al riesgo ni al desastre7.
Así, queda claro que el riesgo es socialmente construido, ya que estas condiciones de vulnerabilidad y la transformación de un evento físico en posibilidad de desastre, es decir, en amenaza, no salen de la nada, no aparecen repentinamente en una sociedad, son el producto del proceso social de una comunidad en su devenir histórico. La construcción social del riesgo es una noción que en la actualidad podemos dar por sentada, ya que se ha discutido y concertado como un hecho consti-tutivo del riesgo, bien sea desde plataformas epistemológicas acertadas o no (Altez, 2009). Es en este sentido que se debe comprender que la definición o el contenido de la noción no es unívoco, ni si quiera hoy en día (García Acosta, 2005). Se pueden observar, principalmente, dos aproximaciones, una asociada a la percepción del riesgo y otra asociada a la construcción factual o material del riesgo.
En aquella primera perspectiva se habla de la construcción social del riesgo en términos perceptivos. Desde este ángulo lo señalan Perry y Montiel (1996), quienes plantean que el riesgo es un estado de per-cepción mental del individuo ante el peligro, el cual es determinado socialmente. En esta misma línea, los planteamientos seminales de Douglas y Wildavsky dejaron claro que la percepción del riesgo es mediada culturalmente y por tanto dependiente de ésta en su construc-ción; esto se puede evidenciar, señalan, en la concordancia existente entre las formas de organización social y los riesgos que son aceptados en un caso dado (Douglas, 1996). Estos planteamientos dan el primer paso en la comprensión de la compleja relación entre el riesgo y la cultura, y retomándolos es posible advertir cómo ésta proporciona la trama semiótica que permite que la percepción del riesgo (construida 7 G. Wilches-Chaux, Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo…, p. 36.
36 María Victoria Padilla
por la ideología dominante) sea simbólicamente eficaz y se reproduzca en el tiempo. Es decir, la cultura aporta los referentes que hacen efectiva dicha percepción del riesgo y propicia su mantenimiento y transformación en el tiempo.
Ahora bien, esta mirada distancia la percepción de las condicio-nes materiales, pues apunta a comprender el riesgo como un estado mental sustentado por el ente abstracto de la cultura, que existe de manera aislada de los procesos históricos y materiales. Aquí es donde la segunda perspectiva, la construcción material del riesgo, es pertinente. Esta aproximación se enfoca en las condiciones socio-económicas que propician la vulnerabilidad del contexto, las cuales se entienden como la cristalización de procesos concretos o materiales en el devenir histórico de la sociedad (García Acosta, 2005).
Estas dos aproximaciones tratadas suelen mantenerse indepen-dientes; sin embargo, su integración parece ser el camino interpretativo más completo. La construcción social del riesgo se debe entender como un proceso simbólico (primera aproximación), a la vez que material (segunda), ya que la configuración de estas condiciones socio-econó-micas que hacen vulnerable a una sociedad, para ser eficaces, deben estar ancladas en un conjunto de nociones y prácticas ideológicas, basadas en la cultura, permitiendo que se produzcan (y reproduzcan en el tiempo), a pesar de que pueden ser nocivas para las comunidades.
De esta manera se entiende la construcción social del riesgo como el proceso complejo, material y simbólico que es en sí, al igual que se advierte lo pertinente, para una comprensión real y positiva de los desastres, del estudio desde una perspectiva antropológica (simbóli-ca, cultural e ideológica) e histórica (procesal y sobre la relación del hombre/naturaleza): “Disasters offer a lens through which to view the relationship between the ideological and the material. Cultural perception of environmental hazards, dramatic events, and mortality tell much about ideologies of human-earthly and human-supernatural relations.” (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 11)8.
8 “Los desastres ofrecen un lente a través del cual observar las relaciones entre lo ide-ológico y lo material. La percepción cultural de las amenazas ambientales, eventos dramáticos, y la mortalidad, dicen mucho sobre la ideología de las relaciones entre los humanos y la naturaleza, así como entre éstos y lo sobrenatural”. Traducción propia.
37El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Marco interpretativo para el estudio histórico y social de los desastresDesde de los aportes de las ciencias sociales, especialmente la
historia y la antropología, es posible partir de un marco interpretativo que toma de estas disciplinas la comprensión procesal y ecológica de los desastres, respectivamente (García Acosta, 2006).
García Acosta, plantea “…analizar los desastres en su dimensión histórica” apuntando hacia una articulación necesaria entre las ciencias sociales y la historia, en un intento de superar las investigaciones de tipo informativo y de tipo descriptivo, para lograr trabajos analíticos, “estos últimos, resultado por lo general de estudios históricos profundos”9.
Esta estrategia de análisis, a su vez, implica un conjunto de pers-pectivas y consideraciones que se posicionan no sólo desde diversas disciplinas y teorías, sino que en algunos casos combinan plataformas epistemológicas para configurar una visión más completa del tema. De esta manera se plantea una perspectiva interpretativa que permite ver al desastre como un proceso, que incluye la construcción de las condiciones de vulnerabilidad del contexto, la cristalización del des-enlace catastrófico, el impacto, las consecuencias, la transformación y reproducción de las condiciones de vulnerabilidad, la construcción de memoria o el olvido del evento, así como la resignificación y mi-tificación del mismo.
La comprensión procesal, atendida desde la dimensión histó-rica, requiere el estudio en términos de continuidad en el espacio y el tiempo, haciendo paradas en el camino para observar contextos espacio-temporales que definen eventos puntuales (García Acosta, 1996). Así, se configura una forma de explicación que atiende a los desastres como detonadores, a la vez que reveladores, de condiciones críticas preexistentes y futuras. En este sentido García Acosta explica que estudiar desastres desde una perspectiva antropológica e histórica implica: “reconstruir historias en las cuales el desastre, como resulta-do de procesos sociales y económicos, constituye el hilo conductor” (1996: 20).
9 Rogelio Altez, El desastre de 1812 en Venezuela: sismos, vulnerabilidades y una patria no tan boba, Fundación Empresas Polar/Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2006, p. 51.
38 María Victoria Padilla
Asimismo, se hace manifiesto que “No estamos tras los aconte-cimientos históricos, sino tras los procesos que apuntalan y moldean dichos sucesos.” (Wolf, 2001: 24, en García Acosta, 2004: 130).
Esta base en enfoques históricos derivados de la antropología, hace tomar como punto de partida el análisis de fuentes primarias del pasado desde una mirada etnográfica. Estas fuentes son principalmente escritas, documentos oficiales o privados, que retomando la mirada antropológica, deben leerse entre líneas, tomando en cuenta su origen, intención, contexto y particularidades:
Las fuentes por excelencia en las que debe basarse el trabajo histórico son aquellas calificadas de primarias, documentos de primera mano elaborados por quienes vivieron el momento estudiado. Los archivos oficiales, eclesiásticos o privados, las crónicas, los relatos, los escritos de viajeros, la comunicación epistolar y los periódicos son, entre otras, las más reconocidas (con ciertas sospechas de algunos con relación al material hemerográfico). Es de suponer que tales fuentes son fidedignas y, por tanto, confiables. La experiencia en el oficio demuestra que esto último no siempre es cierto y que, si bien y sin duda son fuentes “primarias”, para que realmente permitan reconstruir realidades pasadas deben tomarse con escepticismo, deben confrontarse y correlacionarse entre ellas mismas y analizarse con cuidado a partir de métodos adecuados y de técnicas que permitan ubicar los datos en el contexto al cual pertenecen10. La investigación de los desastres del pasado es, ciertamente, un esfuerzo casi exclusivo de lectura (un enfrentamiento constante con documentos de todo tipo) y, por consiguiente, debe asumirse como un ejercicio de interpretación; por ello no se trata solamente de posar los ojos sobre un texto y reflejar su sintaxis, sino de comprender su contenido semántico: es, entonces, un ejercicio hermenéutico11.
Esto es un leer entre líneas que se reconoce no sólo por partir de una base antropológica interpretativa (hermenéutica), sino por retomar las precisiones de las nuevas perspectivas históricas que manifiestan las limitaciones de las fuentes clásicas, lo cual conlleva a la consideración contigua de otros tipos de fuentes: orales, visuales y hasta cuantitativas (Burke, 1996).
Una vez consideradas las particularidades formales de las fuentes, también es necesario reconsiderar el aspecto procesal del desastre que
10 Virginia García Acosta, Historia y desastres en América Latina volumen I, La RED-CIESAS, Colombia, 1996, p. 12.11 R. Altez, El desastre de 1812 en Venezuela…, p. 63.
39El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
trajo la necesidad del tratamiento histórico. Es en este sentido que esa necesidad definitoria con respecto al contexto deriva en retomar las particularidades temporales en el estudio, lo cual conlleva a considerar el enfoque braudeliano de la “larga duración”, que permite comprender la continuidad en el espacio y el tiempo de las problemáticas defi-nitorias del desastre. Así, la larga duración braudeliana contiene al acontecimiento como detonante, pero considera metodológicamente fundamental al tiempo amplio, el tiempo de la historia, una tempo-ralidad estructural, en el sentido de permanencia y determinación en los acontecimientos y las coyunturas (véase Braudel, 1968).
Una combinación de la larga duración braudeliana y la metodo-logía antropológica permite: “…estudiar y aprehender los procesos de desastre a una escala mayor, pero a la vez identificándolos con las con-diciones del contexto y con la amenaza específica, sus manifestaciones, sus efectos y sus impactos.” (García Acosta, 1996: 134). De manera que el estudio de los desastres del pasado se mueve en dos dimensiones: una diacrónica y otra sincrónica, lo cual limita la reducción del estudio histórico a la mera consideración de acontecimientos pasados. Así se considera no sólo la estructura (lo que permanece) sino también los cambios socio-culturales y los procesos que llevan a dichos cambios.
La historia y la antropología configuran una plataforma que pro-picia la comprensión completa del proceso del desastre, reclamando el uso de categorías analíticas que den cuenta de éstos como procesos estructurales profundos, bien sean sociales, culturales o simbólicos. Así se debe llegar a aprehender la construcción de los contextos vulnerables como procesos relacionales que se explican por una efi-cacia simbólica que los configura, mantiene y reproduce en el tiempo (Altez, 2009). Las expresiones materiales, sustentadas por estructuras simbólicas que las hacen eficaces a través del tiempo, constituyen los elementos analíticos que propician y permiten una explicación cohe-rente y holística de los procesos de desastre.
La sequía: fenómeno natural y su transformación en desastrePartiendo de las premisas interpretativas planteadas arriba, es
posible declarar que, al igual que ha quedado claro que los desastres no son eventos de la naturaleza y que por tanto no es pertinente hablar
40 María Victoria Padilla
de desastres naturales o equiparar desastre a fenómeno natural, sequía y desastre no son sinónimos. En efecto, la sequía como fenómeno na-tural puede ser el elemento natural que contribuye a la cristalización de un desastre, y aún cuando éste sea el caso, está claro que hay un conjunto de factores sociales, económicos, culturales, políticos, etc., que son determinantes en el desenlace catastrófico.
Las sequías, en sí, son fenómenos naturales hidrológicos carac-terizados por la ausencia de precipitaciones, susceptibles a ciertas clasificaciones técnicas según sus características físicas:
Resulta indispensable en el presente ensayo aclarar lo que entendemos por se-quía, seca y canícula (sequía intraestival), ya que no se tratan como sinónimos. En la actualidad, una canícula se presenta cuando se da un receso parcial de las precipitaciones justo a la mitad de la estación lluviosa, que se puede convertir en una sequía al producir una circulación atmosférica anormal que ocasiona la prolongación de la escasez de lluvias. Una sequía, por su parte, se define como una disminución de la precipitación pluvial o de los escurrimientos, que afecta las actividades humanas y constituye un fenómeno temporal, causado por “fluctuaciones climáticas”12.
Sin embargo, su definición y descripción formal dentro del estudio histórico y social de los desastres, en tanto amenaza, es más compleja que esto. Es decir, la sequía, al igual que cualquier amenaza, tiene una dimensión natural y otra social; el riesgo asociado a una sequía en cualquier región es un producto tanto de la exposición de la región al fenómeno, como de la vulnerabilidad de la sociedad ante el mismo:
The interplay between drought and human activities raises a serious question with regard to attempt to define it in a meaningful way. (…) drought results from a deficiency of precipitation from expected or “normal” that is extended over a season or longer period of time and is insufficient to meet the demands of human activities and the environment13.
12 Antonio Escobar, “Las sequías y sus impactos en las sociedades del México deci-monónico” en V. García Acosta (Coord.), Historia y Desastres en América latina volumen II, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1997, p. 4. [En línea: www.desenredando.org].13 Donald Wilhite, y M. Buchanan-Smith, “Drought as hazard: understanding the natu-ral and social context” en D. Wilhite (Ed.), Drought and water crises: science, technology, and management issues, Taylor and Francis Group, Florida, 2005, p 10. “La interacción entre la sequía y la actividad humana hace necesario considerar las difi cultades para
41El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Además, es necesario advertir que las sequías tienen la particu-laridad de ser características, recurrentes y en muchos casos propias de las condiciones meteorológicas en diversas regiones, y que, a pesar de no siempre presentarse con una regularidad precisable, son parte de los procesos naturales reincidentes en diversos lugares del mundo. En este sentido, es el elemento social el que transforma al fenómeno regular de la sequía en amenaza:
Drought is an insidious natural hazard that is a normal part of the climate of virtually all regions. It should not be viewed as merely a physical phenomenon. Rather, drought is the result of the interplay between a natural event and the demand placed on water supply by human-use systems. It becomes a disaster if it has a serious negative impact on people in the absence of adequate mi-tigating measures14.
Dentro del estudio de los desastres hay otras particularidades de las sequías que deben ser precisadas. Las sequías son fenómenos progresivos, cuya aparición se produce de manera lenta en un lapso temporal, es decir, su efecto sólo es apreciable acumulativamente con el paso del tiempo. Por tanto, el inicio y el final de una sequía son difíciles de determinar (Wilhite y Buchanan-Smith, 2005).
Tomando en consideración esto, es necesario precisar la clasifi-cación existente para los desastres de acuerdo a la temporalidad de su impacto. De esta manera, se habla de amenazas de impacto súbito y amenazas de impacto lento. Dentro las amenazas de impacto súbito encontramos temblores, erupciones volcánicas, inundaciones, mare-motos, ciclones, etc.; como ejemplos de amenazas de impacto lento se encuentran principalmente las sequías y las plagas. Esta clasificación no
defi nirla de una manera signifi cativa. (...) la sequía es el resultado de una defi ciencia en las precipitaciones con respecto a lo esperado normalmente, la cual se extiende por un largo periodo de tiempo y es insufi ciente para cubrir la demanda de las actividades humanas y del ambiente”. Traducción propia.14 D. Wilhite, y M. Buchanan-Smith, “Drought as hazard…”, pp. 24-25. “La sequía es una amenaza natural dañina, que forma parte normal del clima de virtualmente todas las regiones. No debe ser vista como un fenómeno físico, sino más bien como el resultado de la interacción entre un evento natural y la demanda de abastecimiento de agua en un sistema de uso humano. Las sequías se transforman en desastres si, en ausencia de medidas de mitigación adecuadas, tienen un impacto negativo en las comunidades”. Traducción propia.
42 María Victoria Padilla
es banal, ya que, si bien las amenazas de impacto súbito son fácilmente identificables al incidir en un momento especifico y observable, las de impacto lento son, como el caso de la sequía, acumulativas, pro-ducto de la existencia o ausencia prolongada de un fenómeno, como las precipitaciones pluviales o una epizootia15 (García Acosta, 1996). Por estas razones los efectos de estas últimas sólo se hacen visibles al transcurrir cierto tiempo desde su indefinido inicio.
En términos metodológicos, las características propias de las amenazas de impacto lento, hacen que la búsqueda de información resulte difícil, ya que sus manifestaciones aparecen en un lapso de tiempo difuso e indeterminado. Razón por la cual la investigación suele realizarse en forma cronológicamente inversa, partiendo de la concreción desastrosa para luego rastrear la amenaza y el fenómeno en el tiempo:
Fechar el inicio y término de una sequía, así como su extensión espacial con datos históricos, que son principalmente de origen cualitativo, constituye un verdadero reto para el investigador […] Es el caso por ejemplo de las sequías que pueden durar días, semanas, meses, años. Es principalmente cuando la sequía se asocia a su impacto final, a los daños provocados, que el fenómeno puede ser denominado como tal16.
Ahora bien, dependiendo de ciertas características efectivas de sequías concretas, éstas también pueden entrar dentro de otra clasifi-cación para su estudio: las sequías pueden constituirse como desastres agrícolas. Una vez que se ha llevado a cabo el reconocimiento de los efectos de una sequía en una región determinada, y por tanto se han examinado las condiciones de vulnerabilidad local que llevaron a dichos efectos, es posible establecer si la sequía causó un desastre agrícola o no (García Acosta, Pérez y Molina, 2000). No todas las sequías causan desastres agrícolas, ni tampoco todas las sequías pro-ducen hambrunas. Sólo en aquellos casos en que la sequía produzca efectos negativos en el sector agrícola, podemos clasificarla como
15 Enfermedad que afecta a una o varias especies de animales con carácter transitorio. Como la epidemia en humanos.16 Mendoza et al., “Introducción: El estudio histórico de los desastres. Una década de refl exiones en América Latina” en V. García Acosta (Coord.), Historia y desastres en América Latina Vol. III, CIESAS, México D.F, 2008, p. 28.
43El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
desastre agrícola; además de considerar que si la sociedad afectada es de base agrícola, este desastre desencadenará una crisis económica generalizada, que puede o no, desatar una hambruna.
A su vez, las hambrunas como fenómenos desastrosos tienen ca-racterísticas y descriptores que son fundamentales para la comprensión de un proceso en el cual una sequía conlleva a muertes por inanición en una comunidad.
Blaikie et al. (1996), sentaron las bases para la comprensión de las hambrunas, sus causas y efectos. Así, los autores plantearon la existencia de dos modelos interpretativos o explicativos con respecto a la ocurrencia de hambrunas, que se referirá in extenso:
El primero se concentra en la hambruna como resultado de una disminución de la disponibilidad de alimento (a veces abreviado FAD, food availability decline). El mecanismo es esencialmente simple y de sentido común. Se puede invocar cualquier número de factores, a manera de eventos naturales como la sequía, que significa que falle la cosecha (o signifique menor crecimiento de pastos para el ganado o ambas cosas). Esto a su vez reduce la cantidad agregada de alimento disponible, de modo que la hambruna se ve simplemente desde el punto de vista de que no hay suficiente alimento para subsistir. (…). El mecanismo alternativo implica la disminución de los derechos al alimento de la población (abreviado FED, “food entitlement decline”). De acuerdo con esta teoría, la hambruna es un resultado de las formas (numerosas y complejas) por las cuales se reduce el acceso de la población al alimento, debido a la ope-ración de procesos sociales y políticos que niegan o disminuyen su “derecho” al alimento. Estos pueden incluir un deterioro de la habilidad de la gente para cultivar su propio alimento o comprarlo a través de diversas formas de intercambio (especialmente por la venta de su mano de obra)17.
Así, podemos explicar la ocurrencia de hambrunas a través de dos mecanismos: por la falta de alimentos suficientes para satisfacer a una comunidad, o debido a la disminución del derecho a acceder al alimento de ciertos sectores de la población, es decir, un problema dis-tributivo. En este sentido, Blaikie et al., indican que la presencia de una amenaza natural como la sequía puede ser un factor determinante, lo cual se ve claramente en la explicación FAD, pero también es aplicable a FED, ya que se pueden presentar fenómenos como fluctuaciones en los precios del mercado de alimento, relacionado con las variaciones
17 P. Blaikie et al., Vulnerabilidad…, p. 81.
44 María Victoria Padilla
de la producción o problemáticas de importación-exportación, limi-tando a ciertos sectores de la sociedad en la posibilidad de satisfacer sus necesidades alimenticias.
A pesar del evidente poder destructor de una hambruna rela-cionada con una sequía, hay que reconocer que si, de hecho, como ya se estableció, las sequías son fenómenos recurrentes y que forman parte del clima de una región (McCabe, 2005) es de esperarse que las comunidades conozcan el fenómeno y desarrollen formas de enfren-tarlo y sortearlo.
Es aquí donde ciertos elementos analíticos de la Ecología Cultural, desarrollada por Julian Steward, y de lo que Anthony Oliver-Smith denomina Ecología Política, se incorporan a la plataforma interpretativa.
En este sentido, los planteamientos de Steward son los princi-pales facilitadores de la ruptura con la visión estática y ahistórica del estructural-funcionalismo dentro del estudio del riesgo y el desastre, ya que:
La ecología cultural se basa en el supuesto de que, a partir del reconocimiento empírico de diversidades, es posible identificar paralelismos y regularidades significativas en la causalidad y el cambio cultural. Por ello considera funda-mental recurrir a la reconstrucción histórica de las culturas individuales, sin que ello implique la búsqueda y menos la reducción a una clasificación única, mucho menos lineal, a partir de estadios universales18.
De igual manera, la Ecología Política de Oliver-Smith apunta a la comprensión histórica y holística de los desastres, pues:
Parte de afirmar que éstos últimos [los desastres] son resultado de un patrón de vulnerabilidad históricamente construido que se evidencia a partir de la localización, la infraestructura, la estructura sociopolítica, los patrones de producción y la ideología que caracteriza a una sociedad. Para entenderlos se requiere de una combinación entre un marco ecológico y una estrategia analítica que incluya elementos ambientales, proceso y recursos asociados con patrones de producción, localización y diferenciación interna de una sociedad19.
18 V. García Acosta, “Estrategias adaptativas…”, p. 5.19 Ídem, p. 8.
45El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Esta conjunción de perspectivas se puede resumir al plantear que los desastres son las mayores expresiones del desbalance existente en la mutualidad ambiente-sociedad (García Acosta, 2006). Es aquí donde las estrategias adaptativas entran en juego. En el caso de las sequías, se ha observado que existe un conjunto de prácticas culturales específi-cas y factuales para enfrentar esta amenaza, las cuales son llevadas a cabo por los sectores más vulnerables ante las sequías como desastres potenciales:
…people usually employ a sequence of strategies in response to drought. Early coping strategies rarely cause any lasting damage and are reversible. In many poor rural communities, examples of early coping strategies include the mi-gration of household members to look for work, searching for wild food, and selling nonproductive assets. If the impact of the drought intensifies, these early strategies become unviable and people are forced to adopt more dama-ging coping strategies, such as selling large number of livestock or choosing to go hungry in order to preserve some productive assets. Once all options are exhausted, people are faced with destitution and resort to crisis strategies such as mass migration or displacement20.
Estas estrategias adaptativas constituyen el conjunto de respuestas significativas que los grupos van integrando en su cultura, a partir de las experiencias pasadas y recurrentes de eventos con potencial desas-troso (García Acosta, 2006). Éstas pueden ser prácticas incorporadas a la vida cotidiana, o desarrolladas puntualmente como respuestas en momentos críticos.
A partir de estas apreciaciones podemos comprender cómo estos procesos de adaptación o desadaptación al medio son procedentes de las relaciones que mantiene la cultura con su medio ambiente y es
20 D. Wilhite, y M. Buchanan-Smith, “Drought as hazard…”, p. 17. “Las comunidades usualmente emplean estrategias para responder a las sequías. Estas estrategias tempranas para enfrentar las sequías raramente causan daño prolongado o irreversible. En mu-chas comunidades rurales pobres estas tácticas de mitigación incluyen la migración de miembros del hogar en busca de trabajo, la recolección de alimentos silvestres y la venta de recursos no productivos. Si el impacto de la sequía se intensifi ca, estas estrategias tempranas se vuelven inviables y surge la necesidad de adoptar otras más dañinas, como la venta de un gran número de ganado o la elección de soportar la hambruna para poder preservar algunos recursos productivos. Cuando todas las opciones se han acabado, las comunidades se enfrentan a situaciones de pobreza extrema y recurren a otras formas de soportar la crisis como migraciones masivas y mudanzas”. Traducción propia.
46 María Victoria Padilla
allí donde se encuentra la base para la comprensión de la ocurrencia de desastres: la relación sociedad-naturaleza concede la clave para descifrarlos (Oliver-Smith y Hoffman, 2002).
Las relaciones entre Naturaleza y Cultura
La apropiación ideal y material de la naturaleza
…es la transformación de las relaciones del hombre con la na-turaleza y de los hombres entre sí, la historia, lo que le da al pen-
samiento un contenido (qué pensar) y lo transforma. Godelier, 1980: 385.
El hombre enfrenta el material de la naturaleza como una de sus propias fuerzas… [Al] cambiarla, cambia al mismo tiempo su propia naturaleza.
Marx en Wolf, 2000: 66.
Esta relación activa de la especie con la naturaleza, aunque fin-cada en características biológicas, se pone en práctica por medios exo-
somáticos de tecnología, organización e ideas. El hombre se yergue fren-te a la naturaleza por medio de lo que hoy día llamamos cultura.
Wolf, 2000: 66.
Este axioma marxiano, retomado por Eric Wolf, permite iniciar un acercamiento a la relación hombre-naturaleza que se encuentra en la base de la problemática de desastres. Arriba se tornó al trabajo de Anthony Oliver-Smith y Susanna Hoffman (2002) para explicar que los desastres permiten observar las relaciones entre lo ideal y lo material; y que la concepción cultural sobre el ambiente, la natura-leza, los desastres y la mortalidad dicen mucho sobre la relación del hombre con lo natural y con lo sobrenatural. Es en este sentido que ahora es necesario explicar esas conexiones entre lo ideal y lo material y cómo se establecen las relaciones entre la sociedad, el ambiente y las creencias mágico-religiosas; relaciones que los desastres dejan en evidencia, a la vez que se explican por éstas.
Así, es posible establecer la diferencia fundamental entre el hom-bre y los demás animales, los hombres hacen la historia: “el hombre
47El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
tiene historia porque transforma la naturaleza. Y asimismo, la naturaleza propia del hombre consiste en tener tal capacidad” (Godelier, 1989: 17-18). De esta manera el hombre es hombre en tanto que produce, entendiendo la producción como las relaciones de los humanos entre sí y con la naturaleza, con el fin de procurar la supervivencia (Godelier, 1981).
Con esto se explican las bases de lo que los modos de producción significan para la apropiación material e ideal de la naturaleza. Marx dejó claro que la humanidad produce no sólo con la mano sino también con la cabeza, ya que conceptualiza y planea el proceso de transforma-ción de la naturaleza y las relaciones sociales que esto implica (Wolf, 2000); éste es el sentido en que los hombres hacen la historia. Así, los modos de producción, que significan procesos de transformación del entorno, son los que garantizan la supervivencia de la especie, por ende tienen un papel determinante en cómo viven los miembros de una sociedad dada. Marx y Engels consideraban que estas maneras de asegurar la subsistencia determinaban el modo de vida de las personas:
El modo como los hombres producen sus medios de vida depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran y que se trata de reproducir. Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un determinado modo de la actividad de estos individuos, un de-terminado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos (…). Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción21.
En estos términos es que al comprender el papel determinante de la naturaleza en la supervivencia de la sociedad, se reconoce que el hombre requiere tener cierto conocimiento de su entorno para poder garantizar la obtención de los medios materiales de su existencia, es decir, para la producción (Godelier, 1989). Así, es capaz de modificar la naturaleza, sólo pensándola es posible que actúe sobre ella. Por esto la adaptación (o desadaptación) del hombre a su medio implica nece-sariamente un actividad mental: “la elaboración de representaciones e interpretaciones de la naturaleza que comparten todos los miembros
21 Karl Marx y F. Engels, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre; Manifi esto del Partido Comunista; La ideología alemana, Andreus, s/l, 1979, p. 150.
48 María Victoria Padilla
de cada concreta sociedad, y la organización de distintas formas de intervención individual y colectiva sobre la naturaleza basadas en dichas representaciones e interpretaciones” (Godelier, 1989: 23). El proceso es dialéctico, ya que el hombre requiere de dichas representa-ciones para producir los medios de su subsistencia, pero al producirlos establece una relación particular con la naturaleza, que le conduce a formarse, a su vez, una representación de ésta. Se retoma, entonces, la premisa de Marx, según la cual el hombre transforma la naturaleza y la naturaleza transforma al hombre.
El proceso de apropiación de la naturaleza se da, entonces, en dos dimensiones: ideal y material; son éstos los dos órdenes de acción: el material, donde se establece una relación con la realidad tangible, y el orden simbólico, el cual actúa sobre la lógica intangible donde opera la realidad (Godelier, 1989). El carácter simbólico de la dimensión ideal implica que las representaciones del entorno no son reflejos fieles de la realidad, sino juicios previos que devienen de cómo nos relacionamos con dicho entorno para apropiarnos de él y de los factores incontrolables del mismo:
En todas partes el hombre se las representa [las realidades naturales] también como compuestas de fuerzas y de poderes que escapan al domino de los sen-tidos y que constituyen la parte más importante para su propia reproducción. Por esta razón, todas las formas concretas de actividad que ha inventado el hombre para apropiarse de las realidades naturales contienen y combinan, al mismo tiempo y necesariamente, gestos y conductas materiales, para actuar sobre los aspectos visibles y tangibles, y gestos y conductas que actualmente llamamos simbólicos, para actuar sobre su trasfondo invisible… 22.
De esta manera, es necesario atender no sólo al aspecto material que guía los procesos históricos, sino a esas funciones representativas que otorgan la trama simbólica que hace que tales procesos materia-les y relacionales entre los miembros de la sociedad (y entre ésta y su entorno) sean eficaces:
…representar, interpretar, organizar, legitimar, son tantas otras maneras de producir sentido. Todas las funciones del pensamiento confluyen, pues, hacia
22 Maurice Godelier, Lo ideal y lo material, Taurus, Madrid, 1989, p. 108.
49El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
la producción de sentido para organizar o reorganizar, a partir de las significa-ciones producidas, las relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza23.
Las representaciones de orden simbólico que las personas se hacen con respecto a su entorno son producto del modo en el cual interactúan con éste; sin embargo, a su vez, dicho modo de relacio-narse con el ambiente es mediado e influenciado, sino determinado, por esas mismas representaciones que se ha hecho con respecto a su medioambiente. Es decir, existe una interrelación dialéctica entre estos aspectos ideales y materiales: “Podríamos entender mejor la relación entorno-ser humano si consideramos que entre ambas ‘esferas’ existe una interacción constante…” (Hardesty, 1977: 7). Es de esta forma que el estudio de la producción (como modo de asegurar la supervivencia a través de una relación dialéctica entre el hombre y su medio) es el camino analítico ineludible para comprender la conexión determinante entre la ocurrencia de desastres relacionados a amenazas de origen natural y los factores socioeconómicos e históricos. La ideología y la cultura son mecanismos de representación simbólica que permiten actuar sobre el orden de la realidad. A su vez, este orden de la realidad es el que le confiere contenido a dichas representaciones. Por tanto, es necesario considerar el orden factual material para comprender las relaciones sociales, simbólicas y culturales, y viceversa (Vayda, 1969).
Cabe aclarar que reconocer lo determinante del medio ambien-te natural y material en el devenir histórico de las comunidades no implica caer en la trampa de un nuevo determinismo geográfico. En realidad el planteamiento se encamina más hacia esa interacción dialéctica, también conocida como causalidad recíproca o retrodirigida, donde no hay medio ambiente o cultura a priori, sino que cada una es definida en función de la otra (Hardesty, 1977). El reconocido Clifford Geertz, en su obra Agricultural Involution: the process of ecological change in Indonesia (1963) planteó la utilización de la noción de ecosistema, para explicar la interconexión estable entre cultura, biología y medio ambiente:
When we speak of ecological analysis we are concerned not with “explaining the territorial arrangements that social activities assume… the regularities
23 Ídem, p. 183.
50 María Victoria Padilla
which appear in man’s adaptation to space,” [Firey, 1947] but with determining the relationships which obtain between the processes of external physiology in which man is, in the nature of things, inextricably embedded, and the social and cultural processes in which he is, with equal inextricability, also embedded24.
Pues, “Teóricamente, un sistema ecológico es el conjunto de rela-ciones dinámicas entre seres vivientes y cosas inertes con intercambio de energía y materias primas suficiente para asegurar la supervivencia” (Hardesty, 1977: 13-14).
Todas estas miradas apuntan en la misma dirección:
Nos hallamos aquí, no frente a un determinismo ecológico, sino ante deter-minaciones ecológicas que actúan sobre las sociedades sólo en conjunción con las capacidades productivas de que éstas disponen. Cuando hablamos de ‘constricciones’ materiales entendemos, por tanto, los efectos conjugados, je-rarquizados y simultáneos de los datos de la naturaleza y los datos de la cultura. Y en esta síntesis, lo que parece tener una ventaja sobre el funcionamiento y la evolución de estas sociedades procede de la cultura, de las capacidades productivas, más bien que de la naturaleza25. Los desastres caben perfectamente dentro de esta categoría go-
deleriana de “constricciones” materiales, y así, considerando ambas caras de la moneda y las relaciones dialécticas entre éstas, se puede comprender el sistema representacional del entorno en una sociedad, tal como los construyen los individuos, ya que es sobre la base de tal representación que dichos individuos y grupos actúan y responden ante su entorno (Godelier, 1981).
24 Cliff ord Geertz, Agricultural Involution: the process of ecological change in Indonesia, University of California Press, California, 1963, pp. 5-6. “Cuando hablamos de análisis ecológico no nos referimos a “explicar el arreglo territorial de las actividades sociales… o las regularidades que aparecen en la adaptación del hombre a su medio,” [Firey, 1947] sino que nos preocupamos por determinar las relaciones obtenidas en los procesos de la fi siología externa, en los cuales el hombre está natural e intrínsecamente incluido, y los procesos sociales y culturales, en los cuales está igual intrínsecamente enclavado”. Traducción propia.25 M. Godelier, Lo ideal y lo material…, p. 136.
51El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
La dicotomía naturaleza/cultura en Occidente y sus consecuencias
…la historia es el producto continuo de diver-sos modos de relaciones humano-ambientales.
Descola y Pálsson, 2001: 25.
La adaptación es un proceso de sorteo de estas constricciones materiales godelerianas, que se lleva a cabo a través de las relaciones efectivas y simbólicas de la sociedad con su entorno material. Cada modo de producción es, pues, una forma de adaptación a dichas constricciones, las cuales a su vez también son producto del modo de producción como tal (Godelier, 1981). Algunos autores proponen una comprensión más amplia de adaptación, de manera que ésta sea atendida como todas aquellas reacciones beneficiosas frente al medio ambiente (Hardesty, 1977). Así, se apunta al hecho de que atender el problema alimentario no es el único proceso adaptativo del hombre, realizado con estrategias culturales; Vayda y McCay (en Hardesty, 1977) señalan la importancia de los enfrentamientos de las sociedades con muchos escenarios de riesgo. Es aquí donde la posible eficacia de las estrategias adaptativas debe ser estudiada.
Estas estrategias adaptativas llevan al hombre a transformar in-tencionalmente los entornos mediante instrumentos culturales que le permiten usar la energía del proceso de sucesión ecológica o para suprimir estas contingencias materiales (Hardesty, 1977). Estas prác-ticas llevadas a cabo como estrategias para sobrellevar los desafíos de la supervivencia, aluden al concepto de racionalidad económica; ésta no es más que la puesta en práctica de un modelo económico eficaz para garantizar la supervivencia y reproducción de un grupo dado:
Por economía “racional” se plantea una economía “eficiente” y una economía “justa”. La eficiencia remite a las estructuras técnicas de la producción, es decir, al dominio más o menos grande del hombre sobre la naturaleza, y la “justicia” remite a las relaciones de los hombres entre sí en el acceso a los recursos y al producto social26.
26 Maurice Godelier, Racionalidad e irracionalidad en economía, Siglo XXI, México D.F, 1967, p. 300.
52 María Victoria Padilla
Ahora bien, estas estrategias al ser culturales tienen una base paradigmática simbólica que las sostiene y de alguna manera justifíca: “In order to survive and to ensure maintenance, demographic repla-cement, and social reproduction, human beings interact with nature through a set of material practices that are socially constituted and culturally meaningful” (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 8)27. Es decir, la cultura proporciona el soporte o la base de estas prácticas que ga-rantizan la supervivencia del hombre; sin embargo, se debe considerar el carácter dialéctico de la relación, pues, como se mencionó arriba, el contenido de esa base simbólica cultural viene dado por estas mismas prácticas concretas y materiales que permiten sortear las contingencias que amenazan a la especie. Por lo tanto, la forma en que el ser humano se relaciona con la naturaleza es determinante en la concreción de un escenario de desastre.
En este sentido, debido al carácter hegemónico de la cultura occi-dental, es necesario acercarse al modelo sociedad-naturaleza que esta cultura ha impuesto: “This model places human beings and nature in opposition to each other. It was not always so.” (Oliver-Smith, 2002: 29)28. Asimismo, Altez explica la implantación de este modelo a partir del surgimiento de una lógica sistematizadora de la realidad iniciada por la expansión europea del siglo XV y su interés en conocer el mundo a dominar, de manera que: “de la mano de la apropiación concreta de la realidad, a favor de la explotación económica de riquezas naturales y sociedades extrañas, se desarrolló, también, la apropiación abstracta de la realidad…” (Altez, 2006:40).
Así se desarrolla una ideología occidental fundamentada en la construcción simbólica de la naturaleza como un fondo de recursos para el hombre:
The “plasticity myth” as Murphy (1994) has termed it, is based on the idea that the relationship between humans and their environments can be recons-tructed at will by the application of human reason, which imposes order on a
27 “Los seres humanos para poder sobrevivir así como para garantizar el mantenimiento, reemplazamiento demográfi co y la reproducción social, interactúan con la naturaleza a través de una serie de prácticas materiales que son socialmente construidas y cultur-almente signifi cativas”. Traducción propia.28 “Este modelo opone seres humanos contra naturaleza, lo cual no ha sido siempre así”. Traducción propia.
53El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
disorderly, but essentially malleable, nature, to bring it into line with human purposes. Following the separation of humans and nature, human rationality is not subject to the limitations of nature, because the exercise of our rationality over nature has both subjugated nature and emancipated humans29.
Esto ha resultado en un modelo civilizatorio basado en la depre-dación, ideológicamente legitimada, de la naturaleza (Toledo, 1992: 360). De esta manera, los miembros de sociedades occidentales u occidentalizadas, ancladas en un creciente sistema económico capita-lista y una conglomerante mentalidad de mercado, se ven obligados a mejorar sus condiciones, de acuerdo a los patrones de desarrollo ligados a las prácticas materiales de ese mercado. Así, con la reducción de la naturaleza al status de medio de producción para el bienestar de la especie humana, la rápida expansión del intercambio mercantil guiado por una ética produccionista, justificó ideológica e institucionalmente la explotación libre y sin control del medio natural (Oliver-Smith, 2002). Las características cortoplacistas de la mentalidad de mercado han llevado a una inusitada acumulación de riqueza, así como a niveles de pobreza y degradación ambiental que incrementan las condiciones de vulnerabilidad de muchas comunidades.
Las fuerzas que sostienen al mercado tienen, en parte, la función de transformar la economía y cultura pre-capitalista. Los intercambios de mercancía y de dinero conllevan la aparición del trabajo asalariado y el movimiento integrador de circulación de capital en general, y en muchos casos ponen en marcha una desestabilización de cualquier otro modo de reproducción social o material (Harvey, 1990). Por otra parte, tampoco es posible afirmar absolutamente que la introducción de redes capitalistas destruye las prácticas culturales de las sociedades
29 Anthony Oliver-Smith, “Th eorizing disasters. Nature, power, and culture” en S. Hoff -man y A. Oliver-Smith (Eds.), Catastrophe and Culture, School of American Research Press-James Currey Ltd, Santa Fe, USA, 2002, p. 31. “El ‘mito de la plasticidad’ en términos de Murphy (1994) se basa en la idea de que la relación entre los seres humanos y su medio ambiente puede ser reconstruida a voluntad con la aplicación de la razón, lo cual impone orden en una naturaleza entendida como desordenada pero maleable, haciendo que ésta coincida con los propósitos humanos. Siguiendo la separación entre seres humanos y naturaleza, la racionalidad humana no se ve limitada por la naturaleza, pues el ejercicio de la racionalidad ha logrado controlar la naturaleza y ha emancipado al hombre.” Traducción propia.
54 María Victoria Padilla
a las que se incorpora; sin embargo, es necesario considerar su efecto para cada caso:
La expansión capitalista tal vez pueda o no hacer inoperantes determinadas culturas, pero su difusión demasiado real plantea en efecto cuestiones sobre la forma en que los sucesivos grupos de personas arrastradas hacia la órbita capitalista ordenan y reordenan sus ideas para responder a las oportunidades y exigencias de sus nuevas condiciones30. Así el mercado, dentro del modo de producción capitalista y su
tendencia expansionista, opera como un transformador estructural, pues implica relaciones y articulación entre diversas culturas y diversos modos de producción efectivos. En estas relaciones los intereses ca-pitalistas pueden o no llevar a la desestabilización de los otros modos de producción con los cuales se relaciona, pero en cualquier caso el establecimiento de dichas conexiones afecta a ambas partes de una forma u otra.
De esta manera, en muchos casos la introducción de la economía de mercado en sociedades campesinas, donde los pequeños productores agrícolas en unidades familiares producen en términos de subsistencia y otras obligaciones sociales, rompe con la posibilidad de manteni-miento de este sistema. Por tanto, puede producir perturbaciones en la eficacia de la racionalidad que rige a estos grupos, una racionalidad dirigida a la reproducción del grupo doméstico, antes que la obtención de beneficios adecuados a la energía invertida. Así, la introducción de la economía de mercado suele requerir la sustitución de la lógica de subsistencia por una lógica de beneficios inmediatos, y la conversión del campesinado en prestatario de su trabajo (González y González de Molina, 1992).
En casos semejantes, una población rural se inserta en un proceso económico que desconoce, con el cual no comparte bases ideológicas, que deslegitiman su conocimiento sobre la utilización adecuada de los medios de producción a favor de ganancias inmediatas y que expropian el producto directo de su trabajo. Así, todas aquellas prácticas cul-turales, costumbres y comportamientos tradicionales que constituían estrategias adaptativas al medio, dejan de ser efectivas y se suscita una
30 Eric Wolf, Europa y la gente sin historia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000, p. XII.
55El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
situación de desadaptación, que puede ser sorteada con el paso del tiempo y una gestión efectiva, pero que en presencia de una amenaza con potencial destructor constituye un contexto altamente vulnerable y propicio a desastres (García Acosta, 2006). De tal forma, se puede observar cómo la economía y específicamente los modos de producción tienen una incidencia directa en la potencialidad destructora de un evento adverso.
Construcciones ideales en torno a lo natural: desastres, mitos, ritos e ideologías
Arriba se explicó la relación dialéctica entre la realidad material y la realidad ideal, y se definió la causalidad recíproca o retrodirigida entre la naturaleza y la cultura. Estas relaciones tienen como objetivo general asegurar la supervivencia del hombre, permitiéndole aprehen-der y comprender su medio para controlarlo y poder aprovechar lo que le ofrece. Ahora bien, existen constricciones factuales en la realidad material, las cuales dificultan la supervivencia y reproducción social o ponen en riesgo al grupo; dichas constricciones en muchos casos no parecen ser controlables materialmente. La realidad ideal juega un pa-pel explicativo y ofrece soluciones meramente ideales para su control:
Habida cuenta del débil desarrollo de sus técnicas de producción, y a pesar de las diferencias importantes de nivel de desarrollo que existen entre los diver-sos modos de producción de los pueblos primitivos (cazadores, recolectores, pescadores, agricultores), el control que éstos ejercen sobre la naturaleza es muy limitado. En estas condiciones, el dominio de lo que el hombre no controla no puede menos de aparecer, de presentarse espontáneamente a la conciencia como un dominio de fuerzas superiores al hombre que, al mismo tiempo, éste necesita representarse, por tanto, explicar y conciliarse, es decir, controlar indirectamente31.
Por medio de una operación mental, el hombre transforma lo des-conocido en conocido. Esto lo hace con el objeto de llevar a cabo ese control indirecto sobre las condiciones adversas que menciona Godelier (1980). Dicha operación mental se lleva a cabo en el marco de lo que fue definido conceptualmente por Lévi-Strauss como “pensamiento
31 Maurice Godelier, Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas, Siglo XXI, México, 1980, p. 371.
56 María Victoria Padilla
analógico”, el cual realiza operaciones en las cuales se representan aquellos aspectos incontrolables de la naturaleza por analogía con la cultura o la sociedad, y así la naturaleza es convertida (en el pensa-miento) en una figura humana, pero superior ya que el humano no tiene la posibilidad de controlarla y sólo le es posible a nivel ideal (Godelier, 1980). Así se explica el surgimiento de mitos y ritos dentro de las creencias mágico-religiosas y cuál es su relación con el mundo material, pues “la religión consiste en una humanización de las leyes naturales” (Lévi-Strauss, 1994: 32).
Es prudente retomar que la aparición de este orden simbólico depende en gran medida de los modos de producción, de cómo los hombres se relacionen entre sí y con la naturaleza; sólo a partir de estas relaciones es que se construyen órdenes mentales de representación de estas realidades. El mismo Lévi-Strauss lo reconoció así:
No pretendemos, de ninguna manera, insinuar que transformaciones ideo-lógicas engendran transformaciones sociales. El orden contrario es el único verdadero: la concepción que los hombres se forjan de las relaciones entre naturaleza y cultura es función de la manera en que se modifican sus propias relaciones sociales…, no estudiamos más que las sombras que se perfilan en el fondo de la caverna32.
De esta manera, la forma en la que se relacionen los hombres con sus medios materiales para subsistir va a construir representaciones mentales de esto y aquello que queden fuera del dominio de acción del hombre. Es decir, aquellos aspectos de la naturaleza en los que el hombre no puede intervenir, serán humanizados y conferidos poderes sobrehumanos, se crearán ritos y ceremonias que le otorguen al hombre un control ideal sobre estas fuerzas materiales. Como ya se dijo, las explicaciones, los mitos y los ritos, permiten controlar indirectamen-te, en el orden mental ideal, aquello que en el orden material de la realidad no puede ser controlado:
…el pensamiento humaniza la naturaleza y sus leyes, dotándolas de atribu-tos humanos, pero, por el mismo hecho, dota espontánea y necesariamente
32 Claude Lévi-Strauss en M. Godelier, Economía, fetichismo y religión…, p. 390.
57El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
al hombre de poderes sobrenaturales; es decir, de un poder y una eficacia comparables (y por esta razón, ilusorios) a los de los fenómenos naturales33.
Ahora bien, dicho pensamiento analógico, mítico salvaje (o en estado salvaje a decir de Lévi-Strauss), es realmente la estructura formal del pensamiento, el contenido es histórico y contingente, pero el establecimiento de las analogías que operan configurando represen-taciones de la realidad está presente en el hombre en todo momento (Godelier, 1980). Y el hombre moderno, a pesar de los avances cien-tíficos, no deja de operar de esta manera en su cotidianidad y aquí es posible referir a un clásico: “Todos los momentos críticos de la vida que conllevan miedo ante el peligro, el despertar de las pasiones o de emociones fuertes, también tiene su acompañamiento mágico.” (Mali-nowski, 1975: 384). Malinowski se refería al caso de los trobriandeses, pero retomando lo planteado por Godelier, las sociedades occidenta-les u occidentalizadas recurren a la magia y a la religión cuando son incapaces de controlar o comprender algo a través de conocimientos formales o la ciencia.
Retomando las perspectivas sobre desastres, parece lógico com-prenderlos como el tipo de procesos que refieren a esos aspectos incon-trolables e incomprensibles de la naturaleza y del orden material, los cuales requieren un acercamiento ideal de la mano del mito, la magia y la religión: “…no matter what place in the world it occurs, what form it might take, whether singular or chronic, peoples explanations of disaster tend to rely on creative, often mythological, imagination.” (Hoffman, 2002: 113)34.
En situaciones donde se hace evidente la artificialidad cultural de la división y oposición entre el orden natural y el orden cultural, actúa el pensamiento analógico levistraussiano tratando de restaurar el orden cultural divisor de los dos campos de actividad humana. Así, la implementación de elementos culturales mágico-religiosos (como por ejemplo altares), representan una forma de retornar a lo cultural, de retomar lo que la naturaleza reclamó, y de restaurar la oposición
33 M. Godelier, Economía, fetichismo y religión…, p. 374.34 “Sin importar dónde ocurra, qué forma tome, si es un fenómeno único o crónico, los desastres serán explicados a partir de una imaginación creativa y muchas veces mitológica”. Traducción propia.
58 María Victoria Padilla
binaria destrozada con el desastre, al éste enfrentar a la cultura, tanto a la imposibilidad del control absoluto sobre la naturaleza, como a su efectiva relación o inserción en ella (Hoffman, 2002). Es decir, en casos en que el control ideal de la naturaleza sea perturbado por la ocurrencia de algún evento, dichas prácticas mágico-religiosas permi-ten retomar la idealización cultural de lo incontrolable, restableciendo así la analogía levistraussiana.
Algunos de estos eventos o constricciones que el hombre debe sortear dentro de la historia perfilan como desenlace a la muerte. Esta es, a su vez, la expresión contraria al logro del objetivo fundamental de las estrategias adaptativas puestas en práctica para paliar dichas dificultades. En este sentido, la muerte se puede ver como uno de los aspectos más inexplicables e incontrolables de las constricciones materiales de la realidad del hombre. Por estas razones es mediada culturalmente de igual manera que los demás aspectos inexplicables de la materialidad de la realidad social: “As people do for a funeral, they embroider a body and primp facts so the antithesis between life and death or nature and culture becomes less daunting” (Hoffman, 2002: 139)35. En estos términos, los procesos culturales míticos y rituales son simbólicamente eficaces, al restaurar lo inexplicable al orden cultural, lo cual permite hacerlo aprehensible (Lévi-Strauss, 1969). Esta lógica de la cultura parece operar tanto para lo incontrolable de la naturaleza en general, como para lo específicamente incontrolable de la muerte.
La construcción de un mito y de prácticas rituales en torno a los efectos mortales de un desastre, también parecen ser explicadas por esta lógica cultural estructural que busca explicar lo incomprensible e incontrolable en términos ideales. Los mitos producidos a partir de la ocurrencia de muertes, y más específicamente la mitificación de los muertos como tal, se puede extrapolar al mito arquetípico del héroe, en términos de Eliade, pues como en el caso de las hazañas heroicas que carecen de temporalidad histórica, el evento causante de la defunción es llevado a un tiempo abstracto. Esta indeterminación temporal aleja al hecho adverso de su realidad y de su ocurrencia efectiva, hacién-dolo menos desalentador en el imaginario de la comunidad. De igual
35 “Al igual que lo haría para un funeral adornando el cadáver, el hombre adorna los hechos, de manera que la antítesis entre la vida y la muerte, o bien entre la naturaleza y la cultura sea menos sobrecogedora y desalentadora”. Traducción propia.
59El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
manera, el muerto aparece como héroe ya que logró superar la muerte social, a pesar de la muerte material, a través de la permanencia mítica (Franco, 2001). Las características ideológicas y psicosociales de estos procesos de mitificación permiten advertir que estos mitos se presentan como un mecanismo social de sobrevivencia ideal ante la inevitabilidad de la muerte factual, es decir, se pueden comprender como intentos de la memoria de una comunidad de enfrentar y sobrellevar la muerte física factual (Franco, 2001).
Asimismo, siendo la muerte física la epitome de la condición ma-terial inexplicable, el miedo ante esta condición puede desviarse como miedo al muerto concreto, por medio de mecanismos psicosociales de defensa, de forma que el proceso de mitificación también puede ser explicado como una transformación que resignifica su cualidad nega-tiva y lo constituye como benéfico y hasta protector (Franco, 2001).
Esta ambivalencia miedo/culto a los muertos también ha sido explicada por el psicoanálisis en términos de sentimiento de culpa por parte de los individuos vivos por no haber logrado o procurado mantener con vida al otro (Martín, 1984). En cualquier caso, estas interpretaciones de la muerte logran traducir el elemento natural de la mortalidad a términos de relaciones sociales e históricas. En este sentido y en términos levistraussianos, todas estas formas de asimila-ción de la muerte parecen buscar restaurar la analogía que humaniza y culturaliza lo natural.
Así, el surgimiento de mitos referentes a las víctimas de desastres puede ser explicado a través de estas mismas perspectivas, como me-canismos de restauración del orden cultural ante la desestabilización tanto del efecto adverso desencadenado por un elemento natural, como por la muerte, más aún en el caso de muertes masivas:
Cuanto más desamparado se siente el individuo ante los misterios de la vida y la muerte, tanto más tendrá necesidad de seres omnipresentes –reales o imaginarios- que controlen esas fuerzas y le den sentido al caos36.
Todos estos procesos de mitificación, observables en tiempo his-tórico, se corresponden con la resignificación de eventos concretos
36 Gustavo Martín, Ensayos de antropología política, Fondo Editorial Tropykos, Caracas, 1984, p. 103.
60 María Victoria Padilla
o personajes reales. Sin embargo, en estos mismos términos actúan como mecanismos constructores de olvido, ya que no sólo son reflejos mediados culturalmente, sino que requieren la difuminación de la situación concreta que llevó a la formulación de sus preceptos (Lévi-Strauss, 1994). De la misma manera que el mito del héroe de Eliade (1985) sólo guarda “acciones míticas” y borra la “verdad histórica”.
En este sentido, los mitos, como mecanismos constructores de olvido, también cumplen una función psicosocial, la cual le permite a un grupo sobrellevar la noción de mortalidad física y la disrupción de la normalidad que ésta acarrea. Así, la mitificación de los efectos adversos de desastre y el olvido que se construye alrededor del mito, se puede explicar a través de la tercera figura del olvido de Augé: el recomienzo. El recomienzo tiene un efecto de reajuste y reordenación, al igual que el proceso mismo de mitificación y el trato ritual: “Su preten-sión es recuperar el futuro olvidando el pasado, crear las condiciones de un nuevo nacimiento que, por definición, abre las puertas a todos los futuros posibles sin dar prioridad a ninguno” (Augé, 1998: 67).
En contextos modernos este proceso de olvido y construcción de memoria, en términos de recomienzo, tiene un fundamento estructural que se corresponde con los preceptos paradigmáticos de la cultura:
En algunos casos, estaría el olvido fundamentado en el paradigma de la Moder-nidad cuando se impone un desprecio por el pasado, para convertirlo así en la sombra del futuro (…) que siempre resulta prometedor, mejor y esperanzador37. Así, la importancia de la des-memoria se hallaría paradójicamente en su ca-rácter conservador, en la medida en que no rompería con el sentido de algunos conceptos dominantes de la Modernidad. Estos conceptos serían los de historia, progreso, pasado en cuanto atraso, evolución y otros afines38.
En estos contextos contemporáneos, y especialmente en el caso de desastres, estos mitos (y el olvido que acarrean) se pueden relacionar con procesos de sustitución de la historia oficial o creación de memoria dentro de la comunidad, sobre la situación concreta: “De esa manera la des-memoria sería una trasgresión a la historiografía y al discurso oficial que llegaría a relatar una versión de la propia historia personal y comu-37 Yara Altez, “El patrimonio del olvido y la investigación antropológica”, Boletín Antropológico, (74), 2008, p. 276.38 Ídem, p. 278.
61El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
nitaria, divorciada de la “verdad del conocimiento” (Altez, Y., 2008: 278). También se pueden configurar como una especie de mecanismo en contra de intereses coyunturales que utilizan el olvido sistemático como estrategia política, pues la creación de memorias oficiales resulta ser eventualmente tendenciosa, por atender, básicamente, a intereses políticos (Altez, 2006). En el caso de eventos adversos las historias oficiales suelen ser tendenciosas y se configuran como instrumentos de justificación o encubrimiento de las fallas de la gestión.
En este sentido, también la construcción de memoria u olvido es un proceso de mediación cultural, a pesar de estar constituida por prácticas individuales. Posee, también, una determinación estructural al nivel de la cultura y un contenido contextual histórico:
…remembering, both at the individual and the collective level, incorporates mechanism of selection, narrativisation, repression, displacement and denial. It would be unsustainable, moreover, to assert a discrete, pristine, separation between individual memory and the processes by which wider social grouping engage with the past: for collective expressions of memory to occur, individuals must participate; the memories of individuals, in turn, are structured and in-fluenced by the memory practice of the community to which they belong and by the exchange of memory content with other members of that community39.
La construcción de memoria o de olvido forma parte del proceso del desastre, y puede interpretarse como parte de los mecanismos cul-turales de restauración de orden, o como mecanismos ideologizantes de la mano de intereses políticos contextuales, con consecuencias a largo plazo. Estas interpretaciones más que excluyentes son comple-mentarias, sobre todo si se considera la base cultural del paradigma de la Modernidad que hace simbólicamente posible una ideología
39 Peter Gray y K. Oliver, “Introduction” en P. Gray y K. Oliver (Eds.), Th e memory of catastrophe, Manchester University Press, Manchester, 2004, p. 4. “…recordar, tanto a nivel individual como colectivo, es un proceso que incorpora mecanismos de selec-ción, narrativización, represión, desplazamiento y negación. Además, sería insostenible afi rmar la existencia de un separación discreta y prístina entre la memoria individual y el proceso mediante el cual la sociedad se relaciona con el pasado, pues a pesar de que para que exista una expresión colectiva de la memoria, cada individuo debe participar, la memorias de dichos individuos está estructurada e infl uenciada por las prácticas con respecto a la memoria de toda la comunidad a la cual pertenece y por el intercambio de contenido que realiza con otros miembros de la misma”. Traducción propia.
62 María Victoria Padilla
dominante en un momento dado, y por el papel determinante que posee en la construcción de contextos vulnerables y la reproducción de sus condiciones en el tiempo.
63
CAPÍTULO 2
CONTEXTOS
Contexto mundial. La expansión del capitalismo a finales del siglo XIX y principios del XX: imperios y monopolios
El periodo histórico que define mayormente la ocurrencia de la sequía y hambruna en Paraguaná, es determinado por una serie de procesos mundiales que tienen mayores repercusiones y son más visi-bles en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. Son estos procesos que tienen lugar en esa temporalidad los que conforman el contexto de ocurrencia del desastre.
En términos generales, el contexto mundial para este periodo se corresponde con el proceso de expansión del capitalismo, sus carac-terísticas y consecuencias. Éste empieza con la Revolución Industrial y, específicamente, con la mecanización de la industria textil inglesa. El resultado a largo plazo fue la instauración de un complejo sistema controlado por el modo de producción capitalista que se encontraba sustentado por otros modos de producción: “Un sistema articulado de relaciones de producción capitalistas, semicapitalistas y precapita-listas, eslabonadas entre sí por relaciones capitalistas de intercambio y dominadas por el mercado capitalista mundial” (Mandel, 1978 en Wolf, 2000: 264). Lo cual permite dar cuenta de la diversidad y hete-rogeneidad de las sociedades que pasarán a componer dicho sistema, así como la variedad de modos de producción que se relacionarán bajo el mercado capitalista internacional.
Ahora bien, es necesario advertir a qué se debe o cómo se puede explicar el surgimiento de esa tendencia expansionista del capitalis-mo, y a qué conlleva posteriormente. En principio se puede argüir
64 María Victoria Padilla
que la búsqueda del capitalismo por expandir las fronteras se debe al surgimiento de una crisis propia de su funcionamiento, crisis que puede ser el resultado de las características intrínsecas del sistema. Retomando lo brevemente tratado por Marx para explicar la ley del movimiento del capitalismo, Lenin (1916) argumentó que se podía explicar la tendencia expansionista, denominándola imperialismo, como el resultado de una etapa en que:
…gigantescas combinaciones de capital financiero e industrial concentraban la producción y la acumulación de capital en manos de una oligarquía financiera que dominaba toda la economía. Dueñas de capitales demasiado grandes para hallar destino en la producción, estas entidades gigantescas buscaban en el exterior oportunidades de inversión40.
Como se mencionó antes, en términos teóricos, esta expansión del capitalismo no tiene el efecto de transformar en homólogos a todos los modos de producción y sociedades con los que se relaciona, sino que los integra y pasan a formar parte de él y, a su vez a definirlo. Lo cual explica la configuración variable de la carrera capitalista; es decir, el desarrollo heterogéneo del sistema en los diferentes estado-naciones. La diversidad dentro del manto capitalista fue explicada por Trotsky:
Arguyó que se debía al “desarrollo desigual y combinado”- “desigual” porque el capitalismo encontraba condiciones extremadamente diversas producidas por el desarrollo desigual en el pasado, y “combinado” porque el capitalismo tenía que combinarse con esas condiciones disparejas en el acto mismo de penetrarlas. Esta respuesta otorgó una cierta influencia a modos no capitalistas preexistentes y reconoció que la forma en que el capitalismo operaba dependía de esta influencia41.
La revolución Industrial generó el desarrollo del sistema capita-lista a través de la acumulación de capital durante el siglo XIX. La industria pesada, especialmente en Inglaterra, fue la clave del éxito, por su invulnerabilidad de regresar al sistema doméstico; a diferencia de la liviana, como la industria textil, que en caso de cualquier difi-cultad fácilmente podía revertirse a los talleres artesanales. Además, el desarrollo de la industria pesada impulsó y se vio sustentado por la
40 E. Wolf, Europa y…, p. 267.41 Ídem, p. 269.
65El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
expansión ferroviaria que tanto requería de su funcionamiento. En este sentido, es necesario comprender que a mediados del siglo XIX el boom ferrocarrilero consolidó el capital industrial, principalmente en el Reino Unido, y causó el crecimiento inusitado de la actividad mercantil (Vetencourt, 1988; Hurtado, 1990).
Sin embargo, posteriormente durante la segunda mitad del siglo, se produjo una situación o proceso económico que fue denominado por sus coetáneos “la Gran Depresión”. La depresión significó que a partir de 1873 declinó la tasa de ganancia, subieron los salarios reales y aumentó el precio de la materia prima, dejando al pujante capitalismo en una situación que desfavorecía su continuado desarrollo y producía alarma entre los capitalistas, hombres de negocios y comerciantes. La búsqueda de remedios a la “depresión” llevó, en principio, al diálogo con los gobiernos de estos centros del capital, lo cual produjo la inter-vención de los Estados y la instauración de estrategias proteccionistas de control de la libre competencia, principalmente en Alemania, Francia y Estados Unidos, países de gran auge industrial para la fecha. El único país que se negó a estas prácticas fue el Reino Unido, el cual se mantuvo como defensor de la libertad de comercio sin restricciones debido a sus circunstancias económicas particulares como vanguardia industrial mundial (Hobsbawm, 2005).
En otros intentos de subsanar la situación económica, y de ma-nera similar que con el proteccionismo, se culpó a una aparentemente excesiva libertad de competencia, y se intentó la implantación de la modalidad de trusts; esto fue: la concentración económica y raciona-lización empresarial que conllevó a la constitución de grandes mono-polios y conglomerados, principalmente, pero no exclusivamente, en los Estados Unidos (Hobsbawm, 2005).
En el marco de este cuadro histórico económico de proteccio-nismo y desarrollo de los monopolios se insertó la industria petrolera. Ejemplo claro de estos elementos definitorios de la historia económica del capitalismo petrolero es el bien conocido caso de la Stardard Oil Company, consorcio identificado con la familia Rockefeller que llegó a controlar el 95% del petróleo refinado en ese país y que está directa-mente relacionado con la creación en los Estados Unidos (en 1890) del ordenamiento jurídico de derecho de competencia o ley antitrust. En
66 María Victoria Padilla
Europa, paralelamente, sucede una situación homóloga de monopolio petrolero con las actividades de la Royal Dutch Oil Company que llegó a reunir más de 40 filiales en los centros petrolíferos de mayor importancia mundial.
Así se evidencia cómo la industria petrolera nació de un contexto que la configuró principalmente como un monopolio económicamente imperialista, caracterizada por la búsqueda de territorios explotables en cualquier latitud y, al igual que el resto del proceso de expansión del mercado capitalista, por el aprovechamiento de las condiciones socioeconómicas de las naciones precapitalistas.
A pesar de las diversas medidas tomadas, el desarrollo del capital en los centros industriales se mantenía en la aparente lentitud de la llamada “depresión”. La falta de eficiencia y rigurosidad del protec-cionismo y la inefectividad de los trust en remediar los problemas del capitalismo, acarrearon la exploración de otras soluciones y colocó a los capitalistas en una situación en la cual se vieron en la necesidad de invertir en otros lugares del globo, en los cuales no necesariamente operaba el modo de producción capitalista, pero donde podían estable-cer plantaciones y minas, manejadas bajo el esquema capitalista, para satisfacer la demanda de materia prima en Europa y Estados Unidos, activar el capital acumulado y remediar la baja en la tasa de ganancia:
Durante esta fase, un capitalismo militante se introdujo con más fuerza e intensidad en las disposiciones sociales basadas en los modos de producción tributario o basado en el parentesco. Esto lo llevó a cabo extrayendo recursos y mano de obra que estaban organizados diferentemente y metiéndolos en un sistema mayor dominado y penetrado por relaciones de producción capitalistas. Dentro de este sistema, las porciones subsidiarias fueron obligadas a convertirse en productoras de mercancías especializadas, todas creadas y comercializadas conforme a las directivas del proceso central de acumulación de capital42.
Durante el final del siglo, específicamente en el decenio de 1880, la inversión extranjera en Latinoamérica alcanzó su cúspide, especialmente en Argentina y Brasil. De igual manera, el comercio internacional continuó aumentado de forma importante aunque de manera más lenta que en años anteriores (Hobsbawm, 2005: 2-II). Similarmente, la producción capitalista en general avanzó con paso
42 E. Wolf, Europa y…, p. 277.
67El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
seguro, pues, gracias a los nuevos medios de transporte desarrollados en el último cuarto del siglo XIX con impulso de la industria pesada inglesa, fue posible despachar el capital a nuevos territorios para la producción de la requerida materia prima barata para los mercados en Europa, y posteriormente en Estados Unidos:
El capital de Europa y, más tarde, de Estados Unidos, se dirigió a la explota-ción de recursos agrícolas y minerales para atender la demanda de alimentos y materias primas en los países industriales. (…). Es generalmente reconocido que la creación de una economía y un comercio mundial, y el crecimiento de numerosos países tuvieron nacimiento en esas estructuras económicas, sin dejar de reconocer que al lado del progreso se llevaron a cabo numerosos abusos contra las naciones y regiones receptoras de capital, y que creó una división del trabajo en escala internacional que se ha caracterizado por el predominio de unos países altamente industrializados y una mayoría de países productores de materias primas con menores ingresos y con economías subordinadas a los grandes centros43.
Esto llevó a que naciones enteras se especializaran en la produc-ción de alguna cosecha o materia prima de la demanda internacional. Las especializaciones de la producción en ciertas regiones trajo consigo, sino definió, su introducción al mercado capitalista de nivel global y llevó, en muchos casos, a cambios en las relaciones de producción a nivel de las comunidades y regiones; así como también acarreó la des-estabilización de la estratificación social y hasta la cultura: “No siempre el capitalismo anuló otros modos de producción, pero si transformó las vidas de los pueblos.” (Wolf, 2000: 276).
Esta penetración mercantil, acrecentada a finales del siglo XIX y principios del siguiente, significó la reducción gradual del control de sus medios de producción y en otros casos causó demasiada dependencia en el mercado capitalista, tanto para la colocación de lo producido, como para la adquisición de artículos de consumo necesarios que ya no eran elaborados dentro de los confines de la región, por causa de la mis-ma especialización (Wolf, 2000). Así, la agricultura de plantación o de pequeña escala y la minería quedaron sujetas a controles comerciales y financieros situados en centros distantes. Los capitalistas extranjeros
43 José Mayorbe en L. Vetencourt, Monopolios contra Venezuela, FaCES/UCV-Vadell Hermanos, Caracas, 1988, p. 26.
68 María Victoria Padilla
lograron arrancar a los gobiernos locales las más versátiles prebendas, franquicias, privilegios y concesiones, así los centros capitalistas pa-saron al tener el control sobre las actividades que generaban mayores beneficios a nivel mundial y usurparon la capacidad de ganancia de gran parte de las naciones receptoras de la inversión capitalista. En muchos casos, como el venezolano, el control de las empresas extran-jeras paso de ser inicialmente económico a ser un control político, pues con esto se procuraba el establecimiento o mantenimiento de beneficios desmesurados que permitían la explotación de la región, en detrimento de las economías locales (Vetencourt, 1988).
Todos estos procesos redefinieron la economía mundial para la época. La base geográfica del mercado “mundial” se amplió notable-mente y el Reino Unido dejó de ser el centro de la industria, como lo había sido por casi un siglo, después de la Revolución Industrial. Las cuatro economías nacionales más importantes para 1913 eran: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, en este orden. De esta manera, se puede decir que el imperio económico había dejado de ser monocéntrico (Hobsbawm, 2005).
La época también se caracterizó por una creciente revolución tecnológica, con la aparición del teléfono, el fonógrafo, el cine, el automóvil, el aeroplano y la bicicleta, por nombrar algunos avances o descubrimientos importantes en el período. Proceso que formó parte de la gran transformación del mercado de consumo en las naciones centro, causado por el incremento poblacional, la urbanización y el surgimiento del mercado de masas. Todo esto influenciado por la introducción de nuevos productos, impulsados por dichos avances tecnológicos (como efectos del imperialismo económico) donde el caso de la banana o estimulantes como el té destacan característicamente:
…el mercado estaba dominado por los productos básicos de la zona templada, cereales y carne que se producían a muy bajo coste y en grandes cantidades de diferentes zonas de asentamiento europeo en Norteamérica y Suramérica (…) pero también transformó el mercado de productos conocidos desde hacía mucho tiempo (…) como productos “coloniales” y que se vendían en las tiendas del mundo desarrollado: azúcar, té, café, cacao y sus derivados44.
44 Eric Hobsbawm, La era del imperio, 1875 – 1914, Crítica, Barcelona, 2005, p. 8-III. [en línea].
69El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
El desarrollo del capitalismo en su fase expansionista, llamada por muchos imperialista, fue lo que definió el periodo de las últimas décadas del XIX y el principio del siglo XX. El inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 marca el comienzo de otra época económica y social para los países industrializados, y esto tiene efectos diferenciados en sus periferias, en algunos casos alzas en las economías y en otros casos lo contrario. Esto debe aunarse al incremento del desarrollo de la industria petrolera, la cual, a su vez, tiene implicaciones distintas en diferentes locaciones y se vuelve determinante en el trascurso del siglo pasado.
Contexto Nacional. Venezuela en transición: fin del siglo XIX inicios del XX
De la guerra a la paz y de los caudillos al personalismoSi bien los años en que se concreta la sequía en Paraguaná son
1911 y 1912, la comprensión procesal de su ocurrencia pasa por el estudio sistemático del contexto en el que se gestó la posibilidad de su concreción, es decir, comprender los procesos sociopolíticos y econó-micos que promovieron el desenlace catastrófico. No arbitrariamente se toma el final del siglo anterior y el contexto temporal más cercano al suceso: primer cuarto del siglo XX, como el marco de tiempo a com-prender para estudiar el desastre. Además, esta escogencia cronológica se ve sustentada por las particularidades históricas de la economía mundial, las cuales dieron base al contexto nacional y en gran parte condicionaron su devenir.
Asimismo, en el trascurso de ese cuarto final y cuarto inicial de siglo, Venezuela pasa por una serie de transformaciones ideológicas, político-administrativas y económicas que es prudente avizorar para la comprensión holística del fenómeno del desastre.
En 1898 muere el presidente de turno: Joaquín Crespo, dejando al país en un estado de caos excepcional, Ignacio Andrade toma el cargo de primer mandatario, sin embargo la situación era cada vez más inestable. Así, estas circunstancias caóticas marcan la fecha que da inicio a la posibilidad de cambios profundos en la vida política del país.
70 María Victoria Padilla
Con el objetivo de derrocar a Andrade, a través de la Revolución Liberal Restauradora, Cipriano Castro entra a Caracas en mayo de 1899 y asume la presidencia, comenzando a controlar el estado de caos político en el que se encontraba Venezuela.
Dado que los años de desorden político y guerras civiles se debían principalmente a la existencia de un caudillismo enérgico, en el cual gran cantidad de jefes locales no dejaban de enfrentarse en su búsqueda del poder, la principal medida de orden del recién establecido gobier-no restaurador fue pacificar a la nación por medio de la eliminación del poder regional de las cabecillas a través de la centralización y la institución de un ejército nacional moderno capaz de controlar un alzamiento puntual.
Tanto la entrada como las acciones políticas iniciales de Castro son aceptadas y apoyadas por la gran mayoría, no obstante, uno que otro nacionalista se encargó de formar la oposición al nuevo mandata-rio; de igual manera, posteriormente algunos personajes del liberalismo amarillo también entrarán en conflicto con el nuevo jefe de Estado. Esta gestada suma de opositores, más tarde, resulta en una revolución de alcance nacional: La Revolución Libertadora, dirigida por el banquero Manuel Antonio Matos, quien era declarado enemigo de Castro, y apoyada por la compañía General Asphalt, a quien el presidente había privado de las concesiones en el Oriente venezolano que le habían sido otorgadas en la época guzmancista (Pacheco, 1984). La situación se tornó aún más complicada a causa de la declaración por parte de Castro del cese del pago de los compromisos internacionales, debido a la guerra y la crisis fiscal que atravesaba el país, lo cual produce en diciembre de 1902 el bloqueo de las costas venezolanas por parte de las potencias internacionales acreedoras. Con esta situación Castro consigue ganar adeptos a la causa de la patria contra el agresor extran-jero. En medio de todo esto, bajo la dirección militar del general Juan Vicente Gómez y con un ejército recién formado y mejor equipado se pone fin a la guerra y los “libertadores” son derrotados.
Este intento representó uno de los últimos esfuerzos del caudi-llismo de retomar el poder y su fallo dejó ver el debilitamiento de su papel como parte del sistema político, todo gracias a las estrategias de Castro (Quintero, 2009).
71El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Posterior a La Libertadora, se incrementaron las medidas realizadas en la búsqueda de un poder centralizado. Estas medidas llevaron, aún más, al debilitamiento consecuente del caudillismo; así fue posible la concreción formal de la creación de un ejército nacional instituido: “Ahora, la nueva organización armada se estructura con la finalidad de responder a los intereses del poder central, bajo un mando único y con recursos que permitan la modernización de su equipo y funcio-namiento” (Quintero, 2009: 138).
Paralelamente, Castro se encargó de desplazar a los viejos jefes locales y colocar a sus propios hombres en diversas partes de Venezuela, esto con la finalidad de afianzar el control central del país.
Asimismo, pone en marcha una reforma constitucional que lega-liza el proceso de centralización, algunas de las modificaciones de la carta magna incluían: “la reducción de los veinte estados a trece, la eliminación del artículo 118 de la Constitución de 1901, que prohíbe dar facultades extraordinarias al Presidente y del artículo 127, que otorga el derecho de importar armamento a los estados.” (Quintero, 2009: 150). También procuraba su mantenimiento en el poder a tra-vés de un cambio en los lapsos presidenciales. Estas modificaciones entraron en vigencia en abril de 1904.
Sin embargo, nada de esto garantizó la permanencia de Castro en el poder:
La receta centralizadora ha dado resultados. El país está pacificado, el poder central afianzado y las posibilidades de la oposición armada virtualmente ne-gadas. Sin embargo, como suele suceder cuando se trata del poder, las disputas por el control siempre están presentes y la cabeza de la restauración liberal no es una excepción. Dentro del círculo de allegados a Castro y ante las sucesivas recaídas, consecuencia de su delicado estado de salud, las intrigas y rencillas por la sucesión presidencial afloran y se hacen cada vez más intensas. El des-enlace favorece al general Juan Vicente Gómez, quien logra hacerse de las riendas del poder aprovechando el viaje de Castro a operarse en el exterior45.
Así, en diciembre de 1908 el general Juan Vicente Gómez toma el poder y desconoce a Castro. Este último mandatario, a pesar de las mejoras y reformas realizadas, había dejado al país en muy mal estado. Las relaciones internacionales con las mayores potencias mundiales 45 Inés Quintero, El ocaso de una estirpe, ALFA, Caracas, 2009, pp. 135-136.
72 María Victoria Padilla
estaban rotas, epidemias y plagas azotaban el país, los impuestos de exportación estaban en sus niveles más altos, el desarrollo agrícola e industrial estaba prácticamente paralizado y el comercio estaba cada vez en peores condiciones (Sullivan, 1992).
A pesar de este mal escenario general, también es importante reconocer que la centralización y la aparente pacificación iniciada por Castro son elementos definitorios de la historia nacional de ese punto en adelante:
A partir de allí, la tendencia centralizadora que se había esbozado en los primeros años de gobierno deja de ser una orientación política exclusiva de la restauración para convertirse en una práctica cuya continuidad no se ve alterada aun después de la salida de Castro del poder y cuyo resultado es el fin de la hegemonía política de los caudillos históricos como elemento clave del sistema político imperante en Venezuela durante las tres últimas décadas del siglo XIX46.
Bajo estas condiciones nuevas e irregulares, entra Gómez como dirigente, su primer objetivo es resarcir la respetabilidad y confianza en el gobierno venezolano, que desde hace años padecía de una evidente desorganización incontrolable; su lema de gobierno indicaba cómo pretendía lograr ese cometido: “Paz, unión y trabajo” (Sullivan, 1992).
Las políticas centralistas de Castro se perpetuaron en el régimen gomecista, extinguiendo totalmente la remota posibilidad del resur-gimiento de la presencia caudillista en la vida política venezolana (Urbaneja, 1985).
El gobierno se armó sobre unas nuevas perspectivas y prácticas, las cuales a la vez que consolidaron la centralización del poder, encau-zaron el país en la dirección del personalismo más déspota; tendencia que se concretaría en años posteriores:
Sobre la base de una red de lealtades personales, engastadas en un ejército burocratizado y modernizado, en una incipiente burocra-cia estatal, en un amplio aparato de poderes regionales, formalmente correspondientes a la forma federal de Estado que la Constitución con-sagraba, en una red de espionaje nacional e internacional, el General
46 Ídem, pp. 135 - 136.
73El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Juan Vicente Gómez construye una sólida máquina de poder que Ra-món J. Velásquez denomina la trilogía Jefe-Ejército-Administración47.
A su vez, el sistema político implantado por Gómez se configuró con el sustento de varios actores y la correspondencia de los intereses de dichos actores con los del mandatario:
Los doctores, con sus ideas positivistas o su sensatez administrativa. Los compadres, los andinos, la familia, con sus negocios, sus peticiones de favores, sus aspiraciones a cargos, su espionaje y su represión. Los parlamentarios y burócratas incipientes, con sus discursos, sus leyes, también sus negocios y ambiciones y su disposición a doblegar la ley tanto como sea necesario para entrar en el carril personalista y patrimonialista48.
En este sentido, se puede decir que el régimen se caracterizó por dos tendencias contradictorias: la modernización y el personalismo, o mejor dicho la modernización al servicio del personalismo (Urbaneja, 1985).
El establecimiento de cualquiera de estas tendencias requería del mejoramiento de las condiciones económicas del país, y con estos propósitos el progreso de las relaciones internacionales. Sin embargo, el logro de estos cometidos exigía la culminación de los procesos de mejoramiento del ejército, iniciados por Cipriano Castro, pues un ejército preparado y subordinado garantizaba el control sobre posibles disturbios o interrupciones en la “paz de la nación”. Para esto, Gómez abrió la Escuela Militar de Caracas, adquirió armamento y llenó los puestos de comando con sus adeptos (Sullivan, 1992). De igual manera y con el mismo objetivo de control, se llevó a cabo un mejoramiento de las vías de comunicación, ya que las carreteras permitían mayor control regional al facilitar el desplazamiento de tropas si era necesario.
El control unipersonal y la garantía de la perpetuación en el poder se convirtieron en elementos determinantes durante el gobierno gome-cista. Una vez garantizado el dominio militar efectivo sobre Venezuela, el presidente demostró su desinterés absoluto por los deseos políticos, sociales o económicos de los ciudadanos (Sullivan, 1992). Clausuró la universidad, suspendió las libertades constitucionales, redujo los
47 Diego Urbaneja, “El sistema político gomecista” en E. Pino Iturrieta (Comp.), Juan Vicente Gómez y su época, Monte Ávila, Caracas, 1985, p. 60.48 Ídem, p. 58.
74 María Victoria Padilla
sueldos de los empleados públicos, llenó las cárceles de presos polí-ticos en su mayoría gracias a la paranoia sobre conspiraciones en su contra, estableció un estado policial e implantó una rígida censura de prensa, de manera que sólo se hicieran comentarios favorables sobre su gestión (Sullivan, 1992). En este mismo sentido, desaparecieron o nunca existieron durante su mandato gremios, sindicatos o partidos (Urbaneja, 1985).
El tema educación también fue tratado por Gómez de acuerdo a sus intereses, principalmente se atendió a la preparación de los soldados y oficiales y la de los “oficios útiles”:
Un importante sector de la vida nacional que no se benefició con el programa financiero de gobierno fue el de la Educación pública. Debido a que ésta, al parecer, no desempeñaba papel alguno en el mantenimiento de su dictadura, el caudillo tachirense, dotado de una mentalidad pragmática, no hizo esfuerzo alguno por impulsarla49.
El sector salud no obtuvo un trato distinto. A pesar de la recu-rrencia de epidemias y enfermedades de gran alcance que mermaban a la población, las políticas sanitarias continuaron con la tradición decimonónica de la creación de planes de emergencia ante situaciones irremediables al contrario del control sistemático, ejemplo de esto es el caso de la peste bubónica a partir de 1908:
El lento proceso de desarrollo de la institucionalización sanitaria en el país, desde el año 1893 hasta 1911 con la creación e interrupción de diversas comisiones, direcciones y oficinas sanitarias, es el resultado de la ausencia de una política sanitaria coherente… Los acontecimientos políticos protagonistas del acontecer nacional, habían hecho de la instancia sanitaria un renglón no atendible y más bien se presentaban como relevantes para los gobiernos cuando la ciudad o la nación la devastaba una catástrofe sanitaria50.
A pesar de este desinterés constante, en 1911 se consolidó la creación del Consejo Superior de Higiene y Salubridad Pública; sin em-
49 William Sullivan, “Situación Económica y Política durante el periodo de Juan Vi-cente Gómez” en Política y Economía en Venezuela 1810 – 1991, Fundación Boulton, Caracas, 1992, p. 263.50 Dora Dávila, Caracas y la gripe española de 1918. Epidemias y políticas sanitarias, UCAB, Caracas, 2000, pp. 45-46.
75El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
bargo, a éste se le destinó un presupuesto del 1% de los recaudos por impuestos marítimos y su alcance estaba limitado a las principales ciudades del país, en el mejor de los casos. El mejoramiento del esta-do de la salubridad sólo fue una preocupación para el general Gómez con respecto a la salud de las tropas de su nuevo ejército nacional, por lo cual se llevaron a cabo medidas significativas de saneamiento y profilaxis en los cuarteles, dejando entrever el interés único del presidente por las medidas que garantizaran la permanencia de su gobierno (Dávila, 2000).
Todas estas disposiciones fueron las formas extremas del perso-nalismo gomecista de permanecer en el poder. Medidas marcadas por el interés o desinterés del mandatario, de acuerdo a si favorecieran su ambición de continuación en el poder o no. Sin embargo, a partir de 1925 su poderío estaba tan consolidado que estas pautas de control fueron perdiendo rigidez, pues “suavizó” sus políticas de represión y mejoró algunas de las condiciones de la población, a pesar de esto la democracia política no sería restablecida sino después de 1935. No obstante, el proceso de modernización al servicio del personalismo había calado y dejado profunda huella en la sociedad venezolana.
Venezuela económica: del agro al petróleoA partir de la octava década del siglo XIX ocurre una transfor-
mación significativa en la economía venezolana de la mano de los procesos mundiales de evolución en el sistema capitalista. Sin em-bargo, es necesario considerar que ciertas circunstancias internas del país también fueron determinantes en la configuración del conjunto económico venezolano: la desaparición de la esclavitud a mediados de siglo y la guerra Federal en los años sesenta; ambos eventos desataron procesos concatenantes que confluyeron en construir una época que en principio fue intermedia, pues en ella coexistían características esclavistas con servidumbre a la sombra de la explotación petrolera.
Con respecto a la abolición de la esclavitud y las condiciones de la mano de obra, si bien pasó a constituir un renglón libre de la sociedad, también se transformó en mano de obra enfeudada, atados por medio de deudas a sus antiguos dueños, en términos de arrendatarios o pisatarios y practicando una agricultura de subsis-
76 María Victoria Padilla
tencia y escasa rentabilidad. Todas estas características completaron el cuadro funesto de las circunstancia de la nueva mano de obra ‘libre’: “…todos los trabajadores rurales eran mantenidos en una situación de perpetuos deudores, que se veían forzados a pagar sumas exorbitantes por su alimentación y estaban sujetos a penas de azo-tes y otras formas de castigo corporal” (Sullivan, 1992: 264). Este escenario se ve explicado por la modalidad de propiedad territorial agraria establecida en el país desde la colonia, la cual se vio incremen-tada posteriormente por la guerra de 1858 a 1863:
Nos referimos al latifundio caracterizado por la posesión por un escaso número de personas de grandes extensiones de tierras, cultivadas en áreas limitadas, y en cuyos dominios rigen relaciones de producción de tipo feudal: peona-je, arrendamiento de la tierra, renta en trabajo personal, especie y a veces dinero…51.
La Guerra Federal trajo consigo la transferencia de propiedad territorial de manos de los conservadores a los terratenientes-caudillos liberales triunfadores, así los caudillos federales fueron premiados con asignaciones en bonos sobre el Tesoro Nacional, bienes raíces expro-piadas y tierras baldías que se dieron como pago por haberes militares. Consecuentemente, la Guerra Federal no cambió estructuralmente la situación de la propiedad territorial, solo la cambió de manos y aumentó en parte su prevalencia: “Despuntaban así lo que con el tiempo había de perfilarse como el reordenamiento y la ampliación del latifundio” (Rodríguez, 1985: 92).
A su vez, el latifundio engendró el sistema de conucos, el cual no es beneficioso ni económica, ni social ni demográficamente, pues es una especie de forma de producción parasitaria a la cual la población se vio en necesidad de recurrir y la cual en muchos casos no producía suficiente para la subsistencia.
Ahora bien, a partir de esta segunda mitad del siglo XIX y acre-centado en las dos últimas décadas, la producción venezolana se vio altamente supeditada al mercado capitalista mundial, y así a sus al-tibajos. En este sentido, los procesos de expansión capitalista fueron
51 Federico Brito Figueroa, Historia económica y social de Venezuela, Dirección de Cultura UCV, Caracas, 1966, p. 293.
77El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
definitorios para la economía venezolana, la cual ya dependía de la exportación y los empréstitos, pero a partir de estas últimas décadas: “comienza a transformarse en territorio propicio para la inversión de capital sobrante, y efectivamente ocurren las primeras inversiones de capitales de esta naturaleza en la minería y en la construcción de ferrocarriles” (Brito Figueroa, 1966: 304). Así la minería adquirió mayor importancia en la actividad económica; sin embargo, el sistema se mantuvo principalmente como agropecuario y tecnológicamente atrasado, permaneciendo así, en condiciones sumamente vulnerables ante amenazas naturales.
Aún así, este es el momento histórico en el cual se empiezan a dar concesiones de explotación y exploración en los territorios con potencialidades de yacimientos minerales; en 1885 se le concede al General Asphalt un contrato sobre los terrenos en el oriente vene-zolano, siendo ésta la primera concesión otorgada por el país a un consorcio estadounidense y la concesión causante de los roces entre el gobierno de Cipriano Castro y el capital norteamericano.
En estos términos las inversiones del capital extranjero convierten al país en una región de acumulación de capital en condiciones semico-loniales y que atiende únicamente a las necesidades de los monopolios extranjeros. No obstante, algunas estructuras de funcionamiento de la producción a lo interno no se ven enteramente modificadas por la inversión del capital extranjero, pues se articuló con el sistema preca-pitalista, semifeudal y latifundista existente y afianzó sus deficiencias.
Las condiciones políticas de principios del siglo XX favorecieron la distribución tanto del suelo y, con el acrecentado interés por el petróleo, del subsuelo venezolano entre los capitalistas foráneos. Se estableció una política de concesiones impulsada por los consorcios anglo-holandeses como la Royal Dutch-Shell y British Controlled Oilfields. Este impulso inversionista se vio frenado temporalmente durante el gobierno de Castro por los sucesos de la Libertadora y el bloqueo de las costas en 1901, así como la continuación de políticas antiimperialistas por parte de Castro. Sin embargo, unos años después la entrada del general Juan Vicente Gómez al poder reinició aún con mayor fuerza la penetración extrajera:
78 María Victoria Padilla
El 13 de febrero de 1909, Gómez en nombre de Venezuela suscribió un acuerdo con Buchanan [comisionado estadounidense] mediante el cual nuestro país renunciaba a la actitud asumida por Castro frente a las reclamaciones de los prestamistas y consorcios norteamericanos. Esas reclamaciones eran de la United States and Venezuela, la de la Orinoco Corporation y la de la Orinoco Steamship Corporation. Estos “triunfos” iniciales de la diplomacia del dólar y del big stig, fueron reforzados por otros: apoyo militar para evitar el posible regreso de Castro y, como contrapartida, una concesión a la General Asphalt sobre el lago Guanoco, con duración de cincuenta años, para resarcirla de las mediadas tomadas en su contra por Castro debido a su participación en la “revolución libertadora”52.
El presidente Gómez, desde el inicio de su gestión, se vio dispuesto a permitir y alentar el comportamiento monopolista de esta inversión extranjera. En estos términos y con inimaginables ventajas empezó la enajenación real del territorio, a pesar de arrojar escasos beneficios económicos para el país: “Los inversionistas mucho exigían y Juan Vicente Gómez bastante concedía” (Rodríguez Gallad, 1985: 75).
Así, la intervención internacional, especialmente estadounidense, es legitimada y hasta solicitada por parte del gobierno, retomando la situación anterior a la negativa de Castro y aumentando el control internacional sobre el país:
…el 22 de marzo de 1912, el secretario Philander Knox, interventor en el hemisferio por mandato de Roosevelt, visita a Gómez con el objeto de congra-tularlo por las medidas. Los impulsos de Cipriano Castro pasan al cajón de los desechos y en materia de política internacional las cosas quedan en el antiguo estado de supeditación, con el agregado de la presencia estadounidense53.
La exploración y explotación del suelo venezolano en mano del capital petrolero extranjero había comenzado y pasaría a consolidarse definitivamente en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial; así el petróleo desplaza finalmente al café como producto base de la economía venezolana.
Sin embargo, este proceso de sustitución de producto tiene poco efecto en el sistema de tenencia de tierras en el país. En este sentido, la explotación petrolera fortalece el latifundio, ya que las empresas
52 F. Brito Figueroa, Historia económica y social…, p. 368.53 Elías Pino Iturrieta, Venezuela metida en cintura, UCAB, Caracas, 2006, pp. 36-37.
79El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
explotadoras pasan a ser propietarias, como personas jurídicas, de grandes extensiones de tierra, en muchos casos zonas de cultivo que se transforman en territorios de explotación y reservas petrolíferas. A esto se ve aunada la ocurrencia de un fenómeno de expropiación de tierras similar al ocurrido a raíz de la Guerra Federal, tanto tierras nacionales o municipales como privadas fueron repartidas. En el caso de los terrenos privados, los expropietarios recibían una pensión anual llamada derecho de servidumbre que comprendía unos pocos céntimos de bolívar. Según Brito Figueroa (1966) para 1920 el 85% de la tierra estaba controlada por el 8% de los propietarios.
Es importante mencionar que uno de los principales latifundistas y de los mayores propietarios del país fue el general Juan Vicente Gó-mez, quien sacó provecho de su poder único y para 1936 sus bienes se calcularon en ochocientos millones de bolívares, esto sumado a la posesión de las mejores tierras de los Valles centrales, Llanos centrales y orientales, Cordillera Andina, Guayana y Oriente (Rodríguez, 1985).
Ahora bien, durante este periodo de las primeras décadas del siglo XX, la inversión del capital petrolero no consolidó el desplazamiento del agro como base de la economía venezolana, ni del café como pri-mer rubro. Esta transformación se produjo aproximadamente a partir del 1920; antes de esta fecha Venezuela continúa dependiente de la exportación de café, cacao y ganado principalmente:
80 María Victoria Padilla
Tabla 1Exportaciones totales de Venezuela (Millones de bolívares)54.
Año Exportaciones Totales Café Cacao Ganado Cueros Oro Servicios de
exportaciónOtras
exportaciones
1890 122,2 89,9 10,8 1,3 4,5 9,1 2,4 4,1
1891 ND ND ND ND ND ND ND ND
1892 90,6 67,3 8,6 1,0 1,3 4,2 1,8 6,4
1893 109,8 84,8 9,7 1,1 2,8 4,1 2,2 5,2
1894 101,5 68,3 9,2 1,1 4,2 3,8 2,0 12,9
1895 113,7 85,8 10,1 1,4 5,3 3,2 2,2 5,7
1896 95,1 66,0 9,2 1,2 3,0 5,4 1,9 8,4
1897 79,3 61,8 6,0 2,0 3,9 4,0 1,5 0,0
1898 95,1 64,0 10,8 2,1 4,0 2,8 1,9 9,6
1899 79,3 34,7 6,5 1,1 6,8 3,0 1,6 25,6
1900 81,3 30,8 13,0 4,9 4,6 1,6 1,6 24,8
1901 77,5 29,6 13,5 6,2 4,0 2,2 1,5 20,4
1902 40,4 20,8 9,8 3,7 2,6 2,2 0,8 0,5
1903 82,3 37,4 16,7 8,5 5,6 1,1 1,6 11,4
1904 74,0 31,0 12,7 6,5 5,3 1,9 1,5 15,2
1905 82,5 37,1 14,6 9,0 6,0 2,3 1,6 11,9
1906 5,5 ND ND ND 0,7 3,2 1,6 ND
1907 82,9 35,2 20,9 4,0 2,9 2,3 1,6 16,1
1908 77,2 40,3 18,1 1,0 4,6 1,3 1,5 10,3
1909 84,8 37,1 17,4 1,1 5,9 1,6 1,7 19,9
1910 94,8 43,1 18,6 0,9 4,5 1,6 1,9 24,1
1911 119,9 78,3 15,9 1,2 6,2 3,3 2,4 12,6
1912 133,5 86,9 20,8 1,2 6,9 6,1 2,6 9,1
1913 155,9 74,7 22,8 3,2 7,8 2,0 3,1 42,3
1914 113,7 51,5 21,4 1,5 7,8 3,4 2,2 26,0
1915 123,7 64,9 23,6 1,2 8,2 6,8 2,4 16,7
La predominancia de estos rubros en la economía nacional, es-pecialmente la importancia del café es notable:
54 Fuente: Asdrúbal Baptista, Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830 – 2002, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2003, pp. 194-198.
81El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Gráfico1Exportaciones de Venezuela por rubro, 1890 – 1915 (Millones de bolívares)55
El país se mantenía sustentando en esta economía agroexportado-ra doblemente vulnerable: dependiente de los mercados internacionales y supeditada a las condiciones medioambientales.
Aún así, el gobierno gomecista no formuló ningún tipo de estra-tegia de rescate o diversificación de la agricultura: “No hubo, pues, una política agrícola del régimen, aunque la agricultura tampoco pasó de inmediato a ser una actividad marginal, colapsada por los nacien-tes mecanismos del nuevo contexto minero, urbano y burocrático” (Rodríguez, 1985: 106).
Además, la producción agrícola nacional tenía que competir con la gigantesca y mucho más eficiente producción de Brasil y Colombia (Rodríguez Gallad, 1985). El desenvolvimiento del agro, con respecto a producción y exportación durante el lapso 1890 – 1915, es el siguiente:
55 Fuente: A. Baptista, Bases cuantitativas de la economía venezolana..., pp. 194-198. Elaboración propia
82 María Victoria Padilla
Tabla 2Desenvolvimiento económico del sector agrícola en Venezuela
(Millones de bolívares de 1936)56.
Año Producción Agrícola
Exportaciones Agrícolas
Producción Agrícola exportada
(%)1890 188 40 21,5
1891 162 36 22,4
1892 150 31 20,8
1893 207 42 20,5
1894 175 37 21,1
1895 183 40 22,1
1896 177 40 22,6
1897 172 37 21,4
1898 215 44 20,6
1899 260 54 20,8
1900 212 46 21,6
1901 210 44 21
1902 126 27 21,5
1903 262 58 22,2
1904 235 49 20,7
1905 236 52 21,9
1906 187 42 22,5
1907 205 45 22,1
1908 237 47 19,7
1909 230 51 22,1
1910 210 48 22,7
1911 222 49 22,3
1912 248 53 21,5
1913 321 71 22,1
1914 304 58 19,1
1915 285 60 21
56 Fuente: A. Baptista, Bases cuantitativas de la economía venezolana..., pp. 89-94.
83El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Gráfico 2Producción y exportación agrícola de Venezuela, 1890 - 191557.
De esta forma, el sistema agro venezolano era por demás inefi-ciente, sin embargo era la mayor fuente de ingresos para Venezuela:
…la agricultura excedentaria y exportadora representaba el factor dinámico de este país rural, desarticulado y heterogéneo, de relieve y lluvias irregulares, subregiones despobladas, zonas incomunicadas, tierras poco cultivadas y escaso desenvolvimiento urbano. El café era, a la vez, su rubro más significativo –pri-mer generador de beneficios e ingresos fiscales-, aun cuando las crisis cíclicas y contradicciones artificiales manipuladas por factores externos afectaban su crecimiento, que, además, resultaba bloqueado por la competencia extranjera, sobre todo, de productores colombianos, costarricenses y brasileños58. Antes de 1920 los ingresos del Estado por la exportación de sus
productos (café, cacao y ganado de a pie) eran ínfimos, sin embargo representaban el mayor ingreso nacional:
57 Fuente: A. Baptista, Bases cuantitativas de la economía venezolana..., pp. 89-94. Elaboración propia.58 Luis Rodríguez, “Gómez y el agro” en E. Pino Iturrieta (Comp.), Juan Vicente Gómez y su época, Monte Ávila, Caracas, 1985, p. 98.
84 María Victoria Padilla
Tabla 3Aproximación al producto interno bruto real venezolano (Millones de bolívares de 1936)59.
AñoValor de la actividad
económica
Agricultura, Ganadería y otras
actividades
Comercio y fi nanzas Gobierno Transporte
1890 315 146 56 92 201891 286 126 58 84 171892 248 117 47 63 211893 347 161 64 98 241894 300 137 58 83 221895 347 145 59 125 201896 310 138 66 90 161897 285 134 46 86 191898 322 168 67 68 191899 321 203 56 46 151900 310 165 51 72 221901 305 164 57 61 231902 332 98 28 44 211903 359 205 59 71 251904 350 183 48 93 261905 346 184 46 90 251906 323 146 46 109 231907 323 160 47 87 291908 345 185 46 83 321909 357 179 49 90 391910 369 164 61 105 391911 395 173 77 108 371912 408 193 73 104 381913 471 250 72 106 431914 412 237 52 73 511915 425 222 63 93 46
59 Fuente: A. Baptista, Bases cuantitativas de la economía venezolana..., pp. 53-57.
85El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Gráfico 3Aproximación al producto interno bruto real
venezolano por sector, 1890 – 191560.
Gómez destinó gran parte de éstos ingresos nacionales a los me-canismos que consolidaran la dictadura. Como se mencionó antes, el ejército y las obras públicas de carreteras fueron las prioridades presupuestarias del régimen. Otra de las formas importantes de per-petuarse en el poder era mantener las relaciones internacionales en orden, lección aprendida con la Revolución Libertadora y el bloqueo de las costas a principios del siglo. De esta manera el pago de la deuda externa se hizo prioritario en la economía nacional (Rangel, 1968 y Sullivan, 1992). En 1909 la deuda externa ascendía a Bs. 161.138.109, el gobierno pagó en plazos anuales que excedían los Bs. 12.000.000 durante los primeros cinco años; posteriormente, el pago se continuó haciendo con regularidad, al morir Gómez la deuda estaba totalmente saldada (Sullivan, 1992).
Dentro de todos estos procesos es necesario destacar que los cambios más substanciales son los que trajo el capital internacional a finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, específicamente las nuevas formas de producción que trae consigo la inversión petrolera,
60 Fuente: A. Baptista, Bases cuantitativas de la economía venezolana..., pp. 53-57. Elaboración propia.
86 María Victoria Padilla
insertando modos capitalistas en un mundo económico que se maneja de forma precapitalista. Estos nuevos agregados al sistema hacen su aparición en el transcurso del cambio de siglo XIX a siglo XX, pero no es sino hasta la segunda década del XX que se comienza a afianzar dicho modelo. Sin embargo, esto sólo representa una parte en el proceso de consolidación de una estructura económica siempre dependiente del mercado internacional, ahora dependiente de la inversión extranjera y por tanto dominada por los intereses de los monopolios. Una economía básicamente agrícola, rural, latifundista, tradicional y poco diversifi-cada en su producción, hizo que al mismo tiempo fuese dependiente de las condiciones medioambientales. Asimismo, se observa que este modelo económico agroexportador para la época se ve expuesto a amenazas naturales y antrópicas, las condiciones medioambientales y las fluctuaciones en el mercado internacional lo hacen un modelo doblemente vulnerable.
Estas condiciones económicas vulnerables, principalmente im-pulsadas por el proceso de expansión del capitalismo mundial y su conjunción con el proceso político venezolano configuran el contex-to de la relación de la sociedad con sus medios de producción en el devenir del desastre. Son estas características políticas y económicas más amplias las que moldean el contexto vulnerable en la Península de Paraguaná en 1912.
Contexto Regional. Paraguaná geográfica e histórica
Paraguanero es sinónimo de verano, de hambre, y se le destaca como tal en esta copla de la inventiva popular: Para enlazar un llanero
para pelear un corianopara aguantar un verano
no hay como un paraguanero . Brett, 1971: 61.
Debido a que la sequía de 1912 afecta principalmente a la pobla-ción rural habitante de la Península de Paraguaná, en algunos casos forzándolos a emigrar para huir del hambre y la sed, es pertinente comprender las características físicas e históricas de dicha zona y cómo éstas son coadyuvantes del desenlace catastrófico.
87El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
La Península de Paraguaná es el accidente geográfico más promi-nente de la costa del Caribe de Venezuela. Está comprendida por una extensión de tierra de una superficie aproximada de 3.000 km2, la cual se encuentra unida al resto del estado Falcón a través del istmo de los Médanos. Al norte y al este limita con el Mar Caribe; en el oeste también, pero a su vez limita con el Golfo de Venezuela; al sur con el Golfete de Coro y el istmo que lo conecta al resto del país. Toda su superficie es relativamente llana con excepción del cerro Santa Ana que es de más o menos 900 metros de altura y otras elevaciones de menor tamaño (Reyes, 1960):
Figura 1. Hipsometría del estado Falcón61.
Una breve descripción de las características definitorias de la Península nos es ofrecida por Marco Aurelio Vila:
La península de Paraguaná –una plataforma submarina realzada de escasa altitud sobre el nivel del mar y con la elevación dominante del cerro Santa Ana (815 m)- constituye un paisaje árido en el cual predomina la vegetación xerofita. Los alisios del NE recorren con viveza la superficie de la plataforma y originan en los árboles –predominantemente cujíes- una notoria deformación
61 Fuente: Petróleos de Venezuela S.A., Imagen de Venezuela: una visión espacial, Edito-rial Arte, Caracas, 1992, p. 127.
88 María Victoria Padilla
eólica. Si se exceptúa el espacio que cubre la cúspide del cerro Santa Ana, el resto del cielo suele estar despejado de nubes62.
Esta última parte de la descripción de Vila “el cielo despejado de nubes”, conlleva a tratar el aspecto más determinante de las caracte-rísticas físicas de la región: las precipitaciones y el agua en términos generales. Las declaraciones como “en Paraguaná no llueve” y “en Paraguaná no hay ríos” son constantes en la literatura de la región, el llamado “problema del agua” y en muchos casos “problema de la sed”, se mantiene presente tanto en tratados geográficos y meteorológicos, como históricos y sociales. Sin embargo, en Paraguaná hay un río, el Santa Ana, pero cuyo caudal, que sólo dura algunos meses del año, es ínfimo (Vila, 1975) y en muchos casos no es tomado en cuenta:
Figura 2. Hidrografía del estado Falcón63.
De igual manera, Vila (1961) expresa que las mediciones pluvio-métricas para Santa Ana entre 1942 y 1946 señalan una máxima de 812 mm. y un máximo de 71 días de lluvia; en Las Piedras, entre 1927
62 Marco Aurelio Vila, Las sequías en Venezuela, Fondo Editorial Común, Caracas, 1975, p. 51. 63 Fuente: Petróleos de Venezuela S.A., Imagen de Venezuela…, p. 126.
89El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
y 1946 hubo 72 días de lluvias; en Pueblo Nuevo un total de 329,2 mm para el año 1952. Estas medidas son un claro ejemplo de que las afirmaciones sobre la ausencia de lluvias en Paraguaná, no están tan alejadas de la verdad:
Figura 3. Precipitación anual del estado Falcón64.
Estas circunstancias hidrológicas y pluviales producen que la superficie del terreno paraguanero sea difícil de cultivar, la tierra ex-plotable se reduce prácticamente a un 5% del territorio. La región es comúnmente denominada como semiárida o de piso tropical, según su régimen pluviométrico y temperatura, respectivamente:
64 Fuente: Petróleos de Venezuela S.A., Imagen de Venezuela…, p. 127.
90 María Victoria Padilla
Figura 4. Tipos climáticos de Venezuela: Precipitación65.
Figura 5. Tipos climáticos de Venezuela: Temperatura66.
65 Fuente: Petróleos de Venezuela S.A., Imagen de Venezuela…, p. 41.66 Ídem, p. 40.
91El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
A pesar de que los suelos son parcialmente fértiles, estas carac-terísticas climáticas de ausencia de lluvia y la inexistencia de formas artificiales de irrigación eficientes los convierte en tierra inútil. Los únicos cultivos que pueden sobrevivir son aquellos capaces de soportar la limitada cantidad de agua y los fuertes vientos de la región.
En términos generales todas las características físicas de la penín-sula hacen difícil su aprovechamiento y hasta su ocupación (Reyes, 1960). Además, es importante destacar que las medidas oficiales para paliar estas dificultades fueron prácticamente nulas hasta mediados del siglo pasado.
Salomón Maduro Ferrer (1948) hace un compilado de reclama-ciones oficiales de parte de los ciudadanos de la península al ejecutivo nacional, y aún para estas fechas la mayoría de las peticiones están relacionadas con el surtimiento de agua a la región. De igual manera es sabido que no es sino a finales de 1941 que el gobierno regional formula planes para solventar el problema del abastecimiento de agua a través de pequeñas obras públicas paliativas (Hill-Peña, 1943).
De esta forma se caracteriza la península como un territorio difícil de aprovechar, pero que a la vez conecta al país con el mar y es un puerto de gran importancia. Sin embargo, su desarrollo siempre se vio supeditado a sus condiciones meteorológicas y la correlación de éstas con el proceso histórico más amplio.
La división político administrativa de la Península de Paraguaná para la época, la designa como Distrito Falcón, el cual está a su vez dividido en diez municipios: Adícora, Baraived, Buena Vista, Cariru-bana, Jadacaquiva, Los Táques, Moruy, Punta Cardón, Santa Ana y Pueblo Nuevo. (Reyes, 1960).
92 María Victoria Padilla
Figura 6. División político administrativa del Distrito Falcón en 191267.
La ocupación de estos municipios es dudosa para la época, ya que los datos existentes se corresponden con fechas distantes y discon-tinuas, por lo cual determinar la población de la península para los años de interés no es acertadamente posible. Sin embargo es necesario considerar los datos observados para periodos cercanos al de interés:
Tabla 4Población de la Península de Paraguaná en 188168.
Municipios Habitantes
Baraived 1724Buenavista 2235Jadacaquiva 1849Los Táques 1794
Moruy 1349Pueblo Nuevo 2954
Santa Ana 2021Urupaguaduco 1123
Total 15049
67 Gustavo Reyes, Geografía Económica del Estado Falcón, Orto, Coro, 1960, p. 30.68 Fuente: Ídem, p. 129.
93El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Tabla 5Población de la Península de Paraguaná en 192469.
Municipios Habitantes
Adícora 2386Baraived 1853
Buenavista 2188Jadacaquiva 2129Los Táques 2132
Moruy 2059Pueblo Nuevo 5955Punta Cardón 1047
Santa Ana 2595Total 22344
Tabla 6Población del Distrito Falcón 192970.
Municipios HabitantesAdícora 2547Baraived 1895
Buenavista 2099Jadacaquiva 3498Los Taques 2466
Moruy 2133Pueblo Nuevo 6039Punta Cardón 1381
Santa Ana 2866Total 24924
69 Fuente: J. Esteves, Paraguaná en el tiempo…, p. 130.70 Fuente: Fernando Benet, Guía general de Venezuela, Talleres de la casa Oscar Brand-stetter, Leipzig, 1929, pp. 567-572.
94 María Victoria Padilla
Tabla 7Población del Distrito Falcón en 193671.
Municipios Habitantes
Adícora 3459Baraived 2413
Buena Vista 3185Carirubana -Jadacaquiva 4074Los Táques 2423
Moruy 2836Pueblo Nuevo 6941Punta Cardón 3463
Santa Ana 4121Total 32915
Es así que esta tierra de características tan peculiares, una penín-sula y la región más seca del país, en muchos casos ha tenido su propia historia paralela a la historia nacional, pero no por esto escindida de ella. Paraguaná influenciada por los acontecimientos de su contexto mayor tiene un devenir histórico particular; sin embargo, las primeras décadas del siglo XX paraguanero se ven signadas por las condiciones políticas del régimen gomecista y el proceso económico capitalista de alcance mundial. En este sentido, se puede partir por comprender el proceso histórico de la península en sus propios términos espacio-temporales.
En Paraguaná, la Guerra de Independencia fue el conflicto armado que más afectó el desarrollo local y que aún para mediados del siglo XIX sus consecuencias se hacían sentir: “la guerra desoló enteramente a Coro72, donde duró hasta 1823. Era tal la miseria que sus habitantes perecían de hambre” (Codazzi en González B., 1984: 179). La deso-lación en la región era incomparable, pero paulatinamente se llevó a cabo un proceso de reactivación económica y rehabilitación social que constituyó un periodo de recuperación hasta el fin de la Guerra
71 Fuente: G. Reyes, Geografía Económica del Estado Falcón…, p. 222.72 Para la época, toda la región que hoy se conoce como Estado Falcón recibía el nombre de Coro.
95El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Federal: “…se puede asegurar que el periodo comprendido entre 1830 y 1863, fue de reconstrucción económica, lenta y trabajosa” (González B., 1984: 179). Así, al comienzo de la Guerra Federal, ya Paraguaná se encontraba en mejores condiciones, en parte gracias a circunstancias meteorológicas favorables, además de no haber sido casi perturbada por el enfrentamiento:
Aparte de los numerosos soldados que la península proporcionó a los bandos contendientes en la guerra federal (1859-1863), y la llegada, después, de nuevos propietarios luciendo sus también recientes presillas, hasta 1863 ésta no afectó notablemente la reconstrucción iniciada después de la guerra de independencia73.
Durante la guerra federal, cuando en toda la provincia de Coro y toda la República se guerreaba, Paraguaná permanecía tranquila. Fueron además años de abundantes lluvias. La península era un jardín. Los ganados se habían multiplicado74.
Ahora bien, al igual que en el resto del país, el periodo posterior a la Guerra Federal, trajo consigo el cambio de manos de muchos terre-nos en Paraguaná, que fueron expropiados y cedidos a los triunfadores de la guerra como haberes militares y remuneraciones personales, como consecuencia del triunfo de la federación en la jurisdicción coriana. Además de los traspasos de antiguos terratenientes a nuevos caudillos, también sucedieron casos de ascenso en la cadena de propiedad de tierras: “Con frecuencia, antiguos peones, ostentando grados militares e influencia política, elevaron su status al de medianos propietarios” (González., 1984: 197). En el caso paraguanero, esta situación tuvo repercusiones profundas, pues la renovación del grupo de propietarios locales alteró el sentido tradicional de la propiedad comunitaria que se mantenía en la región:
…las renovaciones, o incorporaciones bruscas de elementos extraños a las antiguas posesiones, explicaría parcialmente el ulterior proceso de deslinde y particiones, dentro de un fenómeno más general, tendente a la privatización
73 Carlos González Batista, Historia de Paraguaná (1499-1950), Venezolana, Mérida, 1984, p. 193.74 Pedro Arcaya en ídem, p. 193.
96 María Victoria Padilla
de la propiedad, sentimiento que se agudiza en las últimas décadas del siglo [XIX]75.
En este sentido, este asunto desencadena una serie de procesos de deslinde y partición de propiedades inusitado en la región, lo cual altera en gran medida la composición de las comunidades con el aumento de la población por departamento y la revalorización de la propiedad territorial local.
En los años posteriores y específicamente hacia la culminación del siglo XIX, la situación de todo el estado volvió a ser inestable, principal-mente por influencia de los sucesos de la Revolución Liberal Restauradora comandada por Cipriano Castro. Pues, a pesar del triunfo de los restau-radores, el terror en el área se mantuvo por un año más, y no es sino en enero de 1900 que se logra controlar la violencia de guerrillas que azotó la región (De Lima, 2002). Aún así, estas circunstancias no tuvieron tantas repercusiones como la guerra de independencia y la situación tendió a normalizarse con el paso del tiempo.
Es en este contexto que se establece la red de vinculaciones de la región con el mercado mundial, pero esto ocurre por mecanismos distintos que en la mayoría del país. Pues, todo Falcón, a pesar de sus condiciones dificultosas, logra incorporarse al mercado internacional a través de la explotación agropecuaria: “La organización económica para la exportación giró en torno a productos primarios cultivados o silvestres, como café, pieles de chivo saladas, dividive y maderas” (De Lima, 2002: 54). En este sentido, la región no fue captada por la inversión del capital extranjero en expansión, sin embargo sí abasteció de materias primas a los países industrializados y permitió la implanta-ción de importaciones de productos manufacturados que la incipiente industria nacional no ofrecía.
No obstante, la situación no era tan sencilla, ya que los procesos de producción, venta y consumo de la región contemplaban una serie de especificidades que entorpecían el sistema económico. En parte, esto se debía a que los actores sociales en la base de la economía re-gional y su forma de concretar la producción puede ser explicado de la siguiente manera:
75 C. González Batista, Historia de Paraguaná…, p. 198.
97El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
…pequeños propietarios esparcidos…, sometidos a las dinámicas de los expor-tadores, quienes producían con tecnologías atrasadas y estaban supeditados a las oscilaciones del mercado nacional y mundial. Eran, en su extrema debilidad, vendedores obligados de los comerciantes exportadores, pues permanecían completamente desinteresados con respecto al manejo de la dinámica del mercado exportador y no se han detectado intentos de romper su atadura al comerciante exportador… Estaban crónicamente endeudados, generalmente por las ventas adelantas de cosechas y las deudas contraídas con los agente viajeros o sus intermediarios. Nunca lograron pasar de la estricta reproducción de sus condiciones de vida a un proceso de acumulación de capitales. Quizás una mezcla de debilidad económica, coerción externa, carencia de una po-lítica de Estado para este sector y una mentalidad ajena a las nuevas formas de producción capitalista expliquen su crónica condición de perdedores76.
De esta forma, el contexto total de la actividad económica deli-mitaba la condición de existencia del sector de pequeños productores que se hallaban en la región, dejándolos en una posición desalentadora ante las tendencias de la economía internacional.
A su vez, las condiciones físicas del entorno falconiano y más aún el paraguanero, definieron el tipo de productos que era rentable en la región. Uno de los principales artículos de exportación para la época fueron las pieles de chivos, ya que este tipo de ganado es resistente a la ausencia de agua y es capaz de sobrevivir con el consumo de la vegetación xerófita de la península.
Asimismo, el caso del café es de particular importancia, ya que era el primer rubro de exportación del país y el producto que reporta-ba mayores ingresos; por tanto, en la región falconiana se intentó el cultivo del café en las zonas de piedemonte y serranías, pero su calidad desigual debido a las condiciones medioambientales desfavorables, lo hacían útil únicamente para rendir café tostado, manteniendo siempre precios ínfimos, lo cual llevó a la rápida desaparición del rubro en la región, y por tanto a la eliminación en la zona del producto de mayor valor comercial del país (De Lima, 2002).
En estas condiciones la lluvia era una preocupación predominante en los agricultores, especialmente en la península, ya que con un nivel tecnológico tan elemental del sistema agrícola, el medio determinaba los resultados de las cosechas; así la relativa regularidad de la estación
76 Blanca De Lima, Coro: fi n de diáspora, CEP-FHE UCV, Caracas, 2002, p. 56.
98 María Victoria Padilla
lluviosa permitía la precaria reproducción de la vida en la región pa-raguanera a pesar de volverla susceptible ante una amenaza como la sequía (Gasparini et al., 1985).
Sin embargo, esta frágil adaptación económica al medio se vio desventajada ante los procesos políticos y económicos del último cuarto del siglo XIX y principios del XX. Los hombres relacionados con la cría de caprinos nunca aprehendieron la acumulación de capital o la inversión como prácticas de su actividad económica; la producción sólo pretendía el sustento del grupo familiar, lo cual funcionó en épocas anteriores, pero ante el nuevo escenario económico se hizo evidente su condición de vulnerabilidad: demasiado susceptible a las fluctuaciones del mercado internacional y seriamente afectada por la inestabilidad política, la economía regional se vio cada vez más incapacitada para soportar los rigores de las condiciones medioambientales a las cuales antes estaba adaptada:
…el criador, hipotecado a la comercialización de un producto que, en el siglo que terminaba, se vio sometido a nuevas fuerzas económicas que exigían una nueva mentalidad, además de la inestabilidad política interna e incluso los devenires de la política interior y exterior estadounidense; y una vez alcan-zado el ‘orden y progreso’ gomecista, le esperaba la dura prueba de la crisis climática del año 1912, la Primera Guerra Mundial, la crisis internacional de 1920-1921 y el comienzo del fin del patrón agroexportador como soporte de la economía venezolana77.
Los criadores de caprinos son sólo un ejemplo puntual de un proceso que ocurrió en todos los sectores productivos de la península para la época. Los pescadores pasaron por las mismas circunstancias durante las primeras décadas del siglo pasado, se encontraron en-deudados con los comerciantes y dueños de embarcaciones y fueron incapaces de incorporarse a la dinámica de un mercado mayor (Suárez y Bermúdez, 1988). Los pequeños agricultores también se enfrentaron a estos procesos de cambio y fueron derrotados de igual forma (De Lima, 2002).
El modelo agroexportador dominante en todo el país se encontró supeditado a una a serie de condiciones y presiones que lo hicieron doblemente vulnerable. El contexto mundial lo hizo dependiente de la
77 B. De Lima, Coro: fi n de diáspora…, p. 140.
99El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
demanda y otras fluctuaciones en el centro capitalista, a la vez que en-cauzó la producción hacia la especialización en pocos rubros, haciendo primero del café y posteriormente del petróleo, el único real sustento del país. Para la región paraguanera la dependencia del mercado in-ternacional trajo a una situación ya precaria, un mayor desajuste; y la predilección por el café como rubro a exportar hizo aún más difícil su inserción acertada en la economía mundial, al ser prácticamente imposible basar su sustento en un producto tan infructuoso en la zona, debido a las particularidades medioambientales.
Así, se observa esta doble vulnerabilidad en el modelo agroex-portador nacional y particularmente en su representación en la región paraguanera, ya que las condiciones mundiales de expansión capitalista e imperialismo económico conllevaron a la consolidación de la labilidad de este modelo, afianzando su carácter latifundista, monoproductor y dependiente. A su vez, estas circunstancias con-catenadas con los intereses económicos y políticos del gobierno de turno (que requería de esta alianza con el capital extranjero, si bien desfavorable, para su perpetuación puntual, desatendiendo, a la vez, las regiones más remotas del país), conforman un lado de esta diada de vulnerabilidad; la cual aunada a las condiciones del entorno físico de la región: clima seco, suelos áridos, pocas precipitaciones, todas determinantes en una economía de base agrícola, completa dicha diada configurando el contexto vulnerable que propició la hambruna y sequía de 1912 en Paraguaná.
En el transcurso de la segunda década del siglo el cambio fue más sustancial y el comienzo de los años veinte marcó la entrada de un nuevo proceso en la vida económica de la región, definida por la introducción del petróleo como elemento cada vez más determinante de la economía regional, nacional y mundial. Las particularidades de la explotación petrolera en la región no son de interés, las implicaciones ideológicas de semejante cambio son las que determinan en mayor medida el desenvolvimiento del proceso de desastre de la sequía de 1912 después de su concreción.
A la vuelta de esta revisión general y sintética de las condiciones contextuales que la región de estudio presentó hacia el momento del desastre de 1912, parece pertinente realizar una aproximación analítica
100 María Victoria Padilla
de mayor profundidad y envergadura acerca de cómo la llegada del petróleo no sólo determinó la falta de vigencia del sistema productivo y de subsistencia del paraguanero, sino que signó un viraje histórico en el que, inadvertidamente o no, ha sido borrada lentamente la me-moria histórica anterior a su advenimiento. Las prioridades políticas y económicas giraron hacia a la explotación petrolera, y de igual manera lo hizo la ideología y la cultura. La repercusión de estos cambios en la cultura efectiva de la población sembró una mezcla de desmemoria y desarraigo que ha ahogado el pasado ruinoso de la península en añoranza o rencor:
Es común entre los viejos habitantes de Paraguaná, entre los testigos del cam-bio, señalar que “con el petróleo se echó a perder todo.” “Ahora nadie quiere trabajar.” “Todo cambió con la llegada de las compañías, con el petróleo se fue la lluvia, cuando las compañías llegaron, dejó de llover”. Otros, los que llega-ron con el ruido de los taladros, expresan en cambio: “qué sería de Paraguaná si no hubiera llegado el petróleo. En esta tierra reseca donde nunca llovía la gente se habría muerto o emigrado. Cuando las compañías llegaron aquí no había nada, la gente vivía en el atraso, apenas algunos sabían leer, eran casi indígenas.” “Paraguaná se abrió al mundo con el petróleo”78.
Sin embargo, es fácil reconocer que la precariedad de condiciones que se configuraron y consolidaron en la primera década del siglo XX, no se vieron disminuidas por la fuerte irrupción del nuevo producto nacional. La transformación y reproducción de esa doble vulnerabili-dad parece ser parte del proceso regional paraguanero y hasta nacional en su devenir histórico.
78 Isaac López, Pueblo Nuevo en la memoria de los siglos, Instituto de cultura del edo. Falcón-Centro de investigaciones históricas Cástulo Mármol Ferrer-ULA, Falcón, 2000, p. 108.
101
CAPÍTULO 3
RECONSTRUYENDO EL DESASTRE.
LA SEQUÍA, LA HAMBRUNA Y LAS ÁNIMAS DE GUASARE
La sequía de 1912: reconstruyendo un fenómeno elusivo
…la estación seca suele dilatarse por tiempo más o menos largo, cau-sando su prolongación estragos proporcionales en la población tanto animal
como vegetal. Se recuerda con pavor los males del verano de 1912 (…) quedó casi desierta la península; cuadros dantescos se presentaban a cada paso: el hambre y sed bajo los aspectos más feroces. Ni una brizna de pas-
to. Los pozos vacíos. Los graneros exhaustos. Los rebaños desaparecieron en el 90% y la población humana murió de hambre en gran parte o emigró.
Tamayo, 1937, en Vila, 1975: 53
La sequía es el fenómeno natural de lento impacto desencade-nante del desastre de Paraguaná en 1912; sus características físico-naturales, sus causas y sus efectos factuales constituyen elementos analíticos que revelan una serie de condiciones desfavorables preexis-tentes, contextuales y estructurales que son las que, a su vez, hicieron posible la concreción del desastre.
En el contexto paraguanero, que físicamente está tan caracteri-zado por la aridez, descrito por Humboldt como ejemplo de zonas tan “…áridas como las partes más abrasadoras de África” (1972: 119), y en cuya representación, como se mencionó antes, no falta la alusión a la ausencia de fuentes naturales de agua, un “verano” prolongado es una de las mayores preocupaciones del habitante de la península, cuya economía, basada en la agricultura, la cría y la pesca, depende del delicado equilibrio adaptativo en el que vive (Gasparini et al., 1985).
102 María Victoria Padilla
Las características físicas del entorno falconiano peninsular per-miten su clasificación como un paisaje seco, al estar debajo de los 500 metros de altitud y recibir una media pluvial anual menor a los 800 mm. (Vila, 1975). En este sentido, es la relación entre estas caracte-rísticas y sequías prolongadas la que desata eventos como el de 1912:
En las tierras situadas por debajo de los 500 m de altitud donde la tempera-tura media va de los 28º a los 24º, la prolongación de la época seca puede ser catastrófica para la ganadería y la agricultura. Cuando la época seca se alarga excesivamente, la gente habla de la sequía79.
En estas condiciones el agua se convierte en la variable más precaria y más preciada de la región para la época. Las escasas lluvias son valoradas debido a que determinan en gran parte las posibilidades de supervivencia de la población en Paraguaná:
El clima presenta contrastes marcados en la región coriana: árido y semiárido con precipitaciones escasas y fuertes ‘veranos’ en poblados como El Tocuyo, Carora, Pueblo Nuevo (Paraguaná), Capatárida y Coro; cuyo balance hídrico es negativo de 9 a 12 meses al año. (…) Para Paraguaná es válido rescatar esta imagen: […] consideran el agua como una riqueza inapreciable ya que la escasez de lluvias regulares les hacen perder a menudo su ganado y sus cosechas […] a causa de los fuertes vientos del norte que impiden a las nubes detenerse sobre estas tierras planas y bajas80.
Es en el paisaje peninsular falconiano donde se han registrado las medidas pluviométricas más bajas de todo el país:
79 M. Vila, Las sequías en Venezuela…, p. 14.80 Leontine Perignon en B. De Lima, Coro: fi n de diáspora…, p. 64.
103El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Tabla 8 Medidas pluviométricas de la Península de Paraguaná 1928 - 196081.
Sector Año(s) Precipitación mínima (mm.) por periodos
Precipitación media anual
(mm.)Las Piedras 1928 Febrero- octubre: 36 172Las Piedras 1929 - 1930 Enero 1929 – junio 1930: 172 380Las Piedras 1936 - 1937 Diciembre – agosto: 49 123Las Piedras 1939 Enero – septiembre: 19 116Las Piedras 1940 – 1942 Diciembre 1940 – marzo 1942: 102 385Las Piedras 1943 – 1944 Noviembre 1943 – abril 1944: 52 167Las Piedras 1945 – 1946 Noviembre – Septiembre: 63 250Punto Fijo 1958 – 1960 Noviembre 1958 – abril 1960: 75 415
Se toman en cuenta estas medidas a pesar de no tener corres-
pondencia exacta con el periodo de interés, debido a que, como el mismo Vila (1975) lo indica, los registros anteriores a la década del 20 del siglo XX, son escasos e incompletos. De igual forma, se cuenta con los datos de Gustavo Reyes (1960) para la región paraguanera, aunque éste no indica a qué año o años corresponden:
Tabla 9 Climatología de la Península de Paraguaná82.
Poblado Altitud(m.)
Temperatura Media(Grados)
Precipitación Media(mm.)
Adícora N.M. (1) 28,0 350Baraived 10 28,0 350
Buena Vista 50 28,0 350Carirubana 30 28,0 350Jadacaquiva 50 28,0 450Los Taques N.M. (1) 28,0 400
Moruy 90 27,5 400Pueblo Nuevo 80 28,0 567Punta Cardón N.M. (1) 28,0 400
Santa Ana 100 28,0 567 (1 ). - Nivel del Mar
81 Fuente: M. Vila, Las sequías en Venezuela…, p. 54.82 G. Reyes, Geografía Económica del Estado Falcón… Cuadro N°. 11.
104 María Victoria Padilla
También se cuenta con información del régimen pluviométrico por meses desde 1891 hasta el presente; estos datos provienen del Observatorio Cagigal, ubicado en la ciudad de Caracas, y por lo tanto no son propios de la región falconiana; sin embargo, permiten una aproximación al contexto climático regional durante un periodo en el cual no existen otros registros. Se toma el lapso de interés 1891-1915:
Tabla 10Registros pluviométricos de la estación Caracas-Observatorio Cagigal 1891-1915 (mm.)83.
AñoMes
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual
1891 18,7 4 16,1 48,6 54,2 45,3 165 68,9 96,6 111,8 82,4 41,9 753,5
1892 33,1 33 37 95,3 178,5 160 194,3 122,9 95,7 138 88,6 19 1195,4
1893 4 8,6 0,7 29,2 136,8 125,8 202,9 43,4 145,7 151,9 79,4 92,3 1020,7
1894 23,6 15,1 5,1 0 42,3 28,9 60,9 106,2 95,3 64,8 80,5 52,9 575,6
1895 61,7 3,6 13,7 17,7 45 136,8 56 65,4 93,9 117,3 135 40,1 786,2
1896 13,2 0,2 4,8 115,3 110 118,4 36,6 69,8 26,8 64,5 128 54,2 741,8
1897 41,5 3,8 0 5,4 79 98,2 126,1 93,3 38,6 139,2 81,4 78,2 784,7
1898 15,9 0 68,3 17,7 23,9 78,8 107,2 150,9 113,6 79,6 105,2 12,3 773,4
1899 15,5 4,4 2,1 0 0 116 63,5 88,2 100,3 114,2 58,8 47 610
1900 22,2 4,8 51 22,8 14,4 84 169,1 138,2 87,5 141,3 110 0 845,3
1901 16,4 0,4 1,1 0,9 38,6 76,9 192,9 119,3 75,4 133,4 128,1 38 821,4
1902 61,6 0 0 15,3 84,4 114,9 93,2 75,5 178 52,5 27 68,3 770,7
1903 6,9 0 0 30,2 73,8 109,4 130 126,1 66,1 121,6 83,7 85,7 833,5
1904 15,9 3,4 101,2 126,6 39,6 95,5 75,6 124,4 82,8 74,9 41,9 12,3 794,1
1905 9,7 2,6 9,8 105,1 165 61,7 116,9 117,8 109,7 60,9 159,6 58,8 977,6
1906 1,6 6,2 0,3 4,1 95,1 183,4 126,2 103,5 110,8 133,8 55,8 94,2 915
1907 99,3 7,4 69,1 8,7 107,4 86,2 184,4 81,3 47,6 105,1 80,6 9,7 886,8
1908 0 1,1 0,4 49,7 62,1 90,9 67,1 93,8 206,9 113,8 58,4 41,2 785,4
1909 42,6 4,5 1,7 124,5 48,8 90 97,2 157,4 34,5 127,4 97,5 142,2 968,3
1910 44,1 59,4 24,8 20,4 142,1 133,6 29,9 94,7 57,5 60,6 86,7 29,2 783
1911 10,5 25,5 6,4 40 95 162,8 153,7 174,8 45,2 61,3 85,2 39,1 899,5
1912 1,8 0 0 3,2 26,9 115,2 138,7 102,5 86,5 54,7 81,2 31,2 641,9
1913 44,9 0,8 12,2 0 53,6 78,3 66,2 90,3 113,6 73,5 87,9 43,5 664,8
1914 0 0 1 5,9 79,3 131,2 34,5 60 39,8 35,2 47,3 24,7 458,9
1915 19,5 43,7 0 122,1 52,7 128,2 77 118,2 169,4 120,1 24,5 5,6 881
83 Fuente: Observatorio Cagigal, Registros pluviométricos de la estación Caracas-Obser-vatorio Cagigal 1891-2010, Documento no publicado, Caracas, 2011.
105El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Gráfico 4Registros pluviométricos de la estación Caracas-Observatorio Cagigal84.
Los datos pluviométricos de la ciudad de Caracas para 1912 indi-can que desde enero hasta mayo las lluvias fueron escasas, destacando los meses de febrero y marzo, en los cuales fueron nulas. Estos sirven de referencia para la situación general del país. Se observa que a partir de 1911 las mediciones pluviométricas descienden drásticamente y no se observan incrementos significativos en el transcurso del año, ni en el siguiente. De igual forma, se nota como el año 1912 presenta una de las mediciones más bajas de las observadas.
En este sentido, a pesar de no poseer datos exactos del régimen pluviométrico de la región para los años de interés, existen otros tes-timonios y aproximaciones que delimitan las características físicas del fenómeno a datos analizables que pueden tomarse en consideración.
Los años que se caracterizan por diversos autores como años de sequía o disminución de la pluviosidad que afectaron a diversas regiones o a nivel nacional, son:
84 Fuente: Observatorio Cagigal, Registros pluviométricos de la estación Caracas-Observa-torio Cagigal 1891-2010, Documento no publicado, Caracas, 2011.
106 María Victoria Padilla
Tabla 11 Años afectados por sequía según autores85.
Año Referencia1868 Röhl, 1948.1905 De Lima, 2002; Laff aille, 2011.1906 Laff aille, 2011.1907 Laff aille, 2011.1908 De Lima, 2002; Laff aille, 2011.1909 Laff aille, 2011.1910 Laff aille, 2011.1911 Vila, 1975; Laff aille, 2011.1912 Vila, 1975; De Lima, 2002; Laff aille, 2011.1919 Vila, 1975.1920 Vila, 1975.1925 Vila, 1975.1926 Vila, 1975.1928 Vila, 1975.1939 Röhl, 1948.1940 Röhl, 1948; Vila, 1975.1941 Röhl, 1948; Vila, 1975.
En este sentido, la duración de este periodo de disminución o desaparición de las precipitaciones ha sido sujeto de numerosas es-peculaciones:
El inicio de aquella sequía se ubica un tiempo antes de 1912, probablemente comenzó en el año 1905 y es casi un consenso que duró cerca de siete años completos. Fue para algunos un desastre en cámara lenta: a medida que trans-curría el tiempo las lluvias se hacían más y más escasas, agotándose todas las fuentes de agua, todos los reservorios naturales, los aljibes e incluso el agua de las tinajas y jagüeyes86.
También hay quienes expresan que la disminución pluviomé-trica tuvo inicio en 1911 para concluir a finales de 1912: “…por el año de 1911, se sucedió un verano terrible que duró dos años, en el
85 Elaboración propia.86 Jaime Laff aille, “La hambruna del año 12 y las Ánimas de Guasare” Notisismo, 2011, p. 1. [En línea en www.cecalc.ula.ve/blogs/notisismo].
107El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
cual desaparecieron sus rebaños y no solamente esto sino también su población” (Rodríguez H., 1954: 147). De igual forma, el consenso parece ser que la sequía tuvo su comienzo en años anteriores a 1912: “…El ‘terrible’ año de 1912 fue la culminación de un periodo de sequía más prolongada...” (Gasparini et al., 1985: 307). Igual señala González Batista: “…no llovía desde el año once cuando puede decirse, comenzó la catástrofe…” (González B., 1984: 203). Reafirma Navas:
¿Hasta cuándo será este castigo divino?, más de seis meses del año pasado y cinco de lo que va de este y ni una gota de agua, ni una nubecita se forma en el cielo, ni los abrojos han aguantado esta sequía, los conucos parecen cementerios, un pajonal seco, ni los bisures se acercan…87.
De igual forma algunas notas de prensa proporcionan pistas sobre los inicios de la sequía en la región, aunque, en este caso, parecen responder a las circunstancias específicas de un poblado muy al oeste del estado Falcón:
Falcón. Casigua, junio 21.- Desde el 14 de noviembre del año próximo pasado no caía un aguacero como el de hoy. Los criadores, agricultores y ciudadanos están de plácemes por creer terminado el riguroso verano88.
En 1912 el periódico literario de Valencia Alma Criolla, publicó un poema inspirado en las condiciones climáticas de ese entonces, titulado El orgullo del jagüey, escrito por Arturo Castillo en 1911:
…azulejos que celebrasteis con canciones la alegría del jagüey, están tristes! Tórtolas, sauces y reinitas, huid! volad a otros parajes porque en este sitio ya no hay agua! Así como la furia de los vientos, rompe la zaraza florida con que los araguaneyes se visten en su estación de fiesta, así se rompió el orgullo del jagüey, porque llegó el verano como un monstruo sediento y se bebió toda su agua89.
Donde no queda duda es que en 1912 los efectos de la sequía se hicieron sentir en gran parte del país, y con intensidad inusitada en la región falconiana:
87 Eudes Navas, Ánimas de Guasare, Dos ut des, s/l, 1993, p. 25.88 El Universal, 1912, 22 de junio.89 Alma Criolla, 1912, 15 de septiembre.
108 María Victoria Padilla
La sequía en Paraguaná. Coro, marzo 5.- La sequía es general en el Estado. Hasta por las tierras de Coro, que es uno de los lugares más fértiles, evitan traficar los arrieros porque no encuentran más que campos sin vegetación. La Junta a favor de Paraguaná está trabajando activamente90.
…Corianos amantes de aquel pedazo de la Patria, en que viera la primera luz el Magnánimo Falcón, hemos estado viendo con íntimo dolor la desolación de sus pueblos y ciudades por efecto de un verano devastador que ha hecho levantarse el espectro del hambre como una horrorosa calamidad pública91.
En el resto del país la disminución pluvial también hizo algunos estragos, válidos de ser reportados en prensa nacional, como en el caso de Panaquire, en el actual estado Miranda:
Cosecha perdida. Panaquire, Enero 27.- Comerciantes y agricultores de ésta hállanse preocupados por la mucha escasez de agua, cosa nunca vista en estos lugares. La cosecha de cacao está perdida92.
Igual se reseña el caso de peligro de incendio que el verano ha traí-do a una población cercana a Tucupita, actual estado Delta Amacuro:
Estragos del verano y el Fuego. Tucupita, vía Los Castillos, abril 24.- Continúa el riguroso verano con todos sus desastres. Las candelas han destruido millares de matas de cacao, haciendas enteras. Y por dos veces se ha visto amenazada esta población, cuya casas están todas techadas de palma la ciudadanía se ocupa de gestionar la exoneración de derechos para techos de zinc93.
En Calabozo, estado Guárico, se señalan los efectos de las altas temperaturas y ausencia de agua en la cría de ganado:
Estragos del verano. Calabozo, mayo 7.- El verano se acentúa fuertemente en estas regiones, que el termómetro subió a 36 y medio grados en la sombra. Los ganados se mueren a causa de la sequía94.
90 El Universal, 1912, 6 de marzo.91 El Universal, 1912, 11 de julio.92 El Universal, 1912, 28 de enero.93 El Universal, 1912, 25 de abril.94 El Universal, 1912, 8 de mayo.
109El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Hasta en las Antillas vecinas y tan cercanas a la península de Paraguaná parece atacar la fuerte sequía, aunque el papel de las au-toridades en solventar la situación aparenta ser más eficaz. En prensa valenciana publican una noticia breve sobre esta situación:
Es horrible por aquí la sequía, hasta el caso de tener el gobierno de mandar agua tres veces diarias por el ferrocarril y en grandes tanques, á varios caseríos de la Isla. Al llegar el tren, distribuyen el agua, gratis por su puesto, en cantidad igual para cada casa. Hay lugares donde los ríos se han secado totalmente, como en Prince Town, Arim, etc.95
Hacia finales de 1912, los estragos económicos y sus repercusiones socio-demográficas ya eran un hecho, en un comunicado oficial de los pescadores de Carirubana, dirigido al Presidente del Estado, los afectados exponen su caso al pedir la exoneración de ciertos impuestos cuya aplicación era ilegal; argumentan: “Prolongada sequía ha des-truido la agricultura y la cría en esta región laboriosa. Solo queda la pesca, harto exigua, para los que sobrevivimos”96. A partir de esto, es posible observar las consecuencias nefastas de la sequía, tanto en la agricultura y cría, como directamente en la población. De igual forma, se evidencia la existencia de efectos en la pesca, tercera actividad económica de la región.
Ahora bien, las causas por las cuales estas variaciones meteoroló-gicas tienen efectos en la pesca es más compleja a nivel climatológico. En este sentido, debemos atender a las razones de la aparición de este fenómeno de disminución pluvial: “…es de notar que los años de 1905 y 1911 fueron años afectados por el fenómeno El Niño, una de cuyas características es la de producir sequías en todo el territorio venezolano…” (Laffaille, 2011:4). De esta forma conociendo que los lapsos 1905 – 1906 y 1911 – 1912 son considerados años con aparición del fenómeno de “Oscilación Sur El Niño”, con impacto moderado y fuerte respectivamente (Australian Goverment Boureau of Mete-
95 El Cronista, 1912, 17 de mayo, p. 2.96 “Informes pedidos al Presidente del Estado Falcón acerca de algunos impuestos en el Distrito Falcón de este Estado”, Carirubana, 16 de diciembre de 1912, Memorias del Ministerio de Relaciones Interiores de 1912, ubicadas en la Biblioteca Nacional, sección de Publicaciones Ofi ciales, p. 168.
110 María Victoria Padilla
reology, 2011), es más sencillo comprender, tanto la aparición de la sequía, como sus consecuencias en el agro y la actividad pesquera.
El fenómeno climático conocido como Oscilación Sur El Niño (ENSO, por sus siglas en ingles) se refiere a las alteraciones en la temperatura superficial del Pacífico por encima de los valores nor-males, durante al menos 3 meses seguidos, causando un conjunto de anomalías climáticas en diversas regiones del planeta. Para el caso venezolano es importante aclarar cuáles son estas anomalías climáticas y qué pueden producir:
Durante “El Niño”, la región suramericana y el país se afectan de modo dife-rente. El Niño, Episodio Cálido o “Warm Episode”, suele asociarse a sequías y déficit hídrico en América Central, el Caribe y norte-este de Suramérica particularmente en el segundo semestre de año…97.
De esta forma, los episodios El Niño tienen la capacidad de provocar sequías a nivel nacional, como en el caso de 1911 - 1912, en el cual se evidencia la correlación entre el fenómeno ENSO y la presencia de la prolongada sequía.
Igualmente, estas alteraciones climáticas que produce ENSO afectan la actividad pesquera ya que, los cambios en las aguas tienen efectos en la existencia y reproducción de las especies marinas; esto ha sido estudiado para el caso de las sardinas en las costas de Nueva Esparta, lo cual lleva a conclusiones más generales y que atañen a la región peninsular paraguanera:
Las principales zonas de surgencia en Venezuela están localizadas en la región nororiental (Estados Nueva Esparta y Sucre) y centro-occidental (Península de Paraguaná y Golfo de Venezuela), en las cuales además existe un aporte im-portante de materia orgánica e inorgánica proveniente de aguas continentales. Estos dos factores (surgencia y aportes continentales) agregados a la existencia de una amplia plataforma continental explican la alta productividad biológica del medio marino venezolano… [Sin embargo] son afectadas en abundancia por el fenómeno de “El Niño”, como lo señala la FAO (1999),… Los impactos que ocasiona el evento ENOS (El Niño-Oscilación Sur) a las especies pelágicas,
97 Karenia Córdova “Impacto socio-ambiental de la variabilidad climática. Las sequías en Venezuela”, Terra Nueva (28), 2003, p. 42.
111El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
son los cambios de distribución y alteración de los niveles de abundancia y disponibilidad a los artes de pesca en las áreas tradicionalmente explotadas98.
Las características propias del sistema climático coriano, con su aridez y baja pluviosidad, lo hacen aún más susceptible a los efectos de calentamiento y sequía ocasionados por los episodios cálidos de ENSO en el territorio nacional. Estas circunstancias fueron estudiadas para el periodo 1997 – 1998: “En el Sistema Coriano (estado Falcón) el Fenómeno El Niño pareciera haber acentuado las condiciones ex-tremas de sequía que caracterizan a casi todo el territorio estatal…” (Corporación Andina de Fomento, 2001: 59).
En este sentido, el fenómeno El Niño y la sequía que acarrea parecen haber traído consigo las condiciones físico-naturales para el desastre, afectando todos los modos de subsistencia de la región de la península de Paraguaná: la agricultura, la cría y la pesca.
A la agricultura en particular se debe de sumar otro factor dañino: la aparición de una plaga de langostas que a partir de 1912 afectó a todo el país y mayormente a la región nor-occidental (Quiroz, 2005). La suma de estas variables dibujaba un panorama nefasto:
…la situación se tornó realmente desesperante porque casi no quedaba ninguna planta viva en la región, la mayoría de los animales habían muerto de sed y una plaga de langostas, posiblemente transportadas por fuertes corrientes de viento seco que asolaron la península ese año, terminó con la poca vegetación que aun sobrevivía99.
Estas condiciones físicas, determinadas por la aparición de un fenómeno, sumadas al contexto total de la época trajeron el hambre, la enfermedad y la muerte a la península, cristalizando en el desastre de 1912 en Paraguaná: “1912 fue el año en que la muerte señoreó en las sabanas peninsulares…” (González B., 1984: 203).
98 Leo González et al., “La pesca de sardina, Sardinella aurita (Teleostei: Clupeidae) asociada con la variabilidad ambiental del ecosistema de surgencia costera de Nueva Esparta, Venezuela”, Biología Tropical, Vol. 55 (1), 2007, pp. 79-80.99 J. Laff aille, “La hambruna del año 12 y las Ánimas de Guasare”…, p. 2.
112 María Victoria Padilla
La reconstrucción del desastre: hambre y muerte en Paraguaná
…cuando en una sociedad agraria tradicional las cosechas sufrían los efectos de sequías, heladas, inundaciones o plagas, los resultados se traducían no solamente en un problema económico, era un suceso que afectaba a la base misma de la sociedad… (García Acosta et al., 2003: 26)
En 1912 la península de Paraguaná se vio afectada por la con-junción de una serie de elementos de origen natural con un contexto vulnerable: el resultado fue la muerte de una parte considerable de su población. El hambre se hizo aliada de la pobreza y trajo consigo la enfermedad y la muerte. Las circunstancias de estos eventos no son muy claras, la documentación poco describe los hechos, la prensa ape-nas reseña las medidas paliativas tardías implementadas, las crónicas sólo narran escenas deshonrosas, pero los muertos no mienten y la existencia de numerosas actas de defunción que señalan “hambre” como causa de muerte nos hablan de un verdadero desastre de impacto lento en Paraguaná durante el año 1912.
La sequía, la plaga de langosta y la disminución de las especies marinas explotadas, enmarcadas en ese contexto regional y nacional de desatención oficial e inserción en el difícil mercado internacional, pusieron a la región falconiana y mayormente a la península en cir-cunstancias riesgosas y el resultado fue abrumador: “El año 1912 está signado trágicamente en la historia del Estado Falcón por haber sido precisamente el de uno de los más horrorosos años de hambre y de muerte sufridos especialmente por los habitantes de Paraguaná…” (Hill-Peña, 1943:12).
La hambruna de 1912 en ParaguanáEl contexto paraguanero dibujó un terrible escenario de hambre
y muerte durante el año 1912 en la península. González Batista narra un cuadro descriptivo de esta situación general, donde la desatención hacia el evento y sus efectos devastadores es nacional y desde todos los sectores. Los intereses del gomecismo y de dichos sectores, los cuales necesitaban aliarse con el régimen en sus primeros años, nada tenían que ver con las penurias de los paraguaneros, las respuestas llegaron muy tarde, escasas e ineficientes:
113El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Se cuenta que el general Pedro José Peña envió desde Paraguaná un telegrama a Gómez notificándole la crítica situación de sus coterráneos, pero éste ni si-quiera se dignó responder. También silencio guardó el clero, la prensa, y hasta la documentación oficial. El desastre que costó tantas vidas, hubiera podido ser evitado, al menos socorriendo con alimentos a sus habitantes, lo que se hizo tardíamente, de un modo deficiente y casi ridículo, abriendo una “cocina económica” en Coro, y otras dos en los puertos de Adícora y Los Taques. Pero los centenares que morían en esa maraña infinita de caminos que es Paraguaná, o en el istmo, arrastrando sus hijos deshidratados y hambrientos. En una sola acera de Coro, recién llegados de Paraguaná aparecieron en una mañana los cadáveres de más de veinte personas…100.
La oficialización de la llamada “Junta de Socorros a favor de los menesterosos” tiene fecha de 9 de Julio de 1912, según Gaceta Oficial del Estado Falcón (Año XXXIII – mes VII No. 737), la cual tenía como objetivo instaurar las nombradas cocinas económicas “…para aliviar en lo posible la dolorosa miseria que, por efecto de la larga sequía que ha venido azotando estas comarcas, abate hoy nuestras clases proleta-rias” (Gaceta Oficial del Estado Falcón, 9 de julio de 1912). También se señala un presupuesto de 1.200 bolívares en cuotas de 100 bolívares semanales. Todas estas medidas fueron harto exiguas considerando la situación de la región durante todo el año, y sobre todo en los meses siguientes a estos decretos.
Ínfimas donaciones y otras disposiciones paliativas tuvieron lugar durante todo el año; sin embargo, es claro que no cambiaron la penosa situación de los paraguaneros. En Marzo ya existía extraoficialmente, de forma caritativa y voluntaria la antes mencionada Junta de Socorros:
Adícora, marzo 24.- Hoy distribuyóse á los pobres de este Municipio treinta sacos maíz que la junta de socorros del Distrito emitió a la Junta Superior. Este pueblo: agradece á los iniciadores de tan laudable propósito y á las personas que voluntariamente han contribuido, especialmente el Benemérito general Juan Vicente Gómez y general León Jurado101.
Junta de Socorros de Paraguaná. Coro, marzo 26.- Hasta hoy han ingresado en la Caja de la Junta de Socorros de Paraguaná Bs. 10,867. Repartiéronse en maíz y bonos cuatro mil ciento ochenta y siete. El
100 C. González Batista, Historia de Paraguaná (1499-1950)…, pp. 203-204.101 El Universal, 1912, 25 de marzo, p. 5.
114 María Victoria Padilla
resto se enviará también á Paraguaná en arroz, maíz, café y dulce. Se esperan más donativos102.
En abril de 1912, la situación continúa empeorando y las insufi-cientes donaciones siguen siendo enviadas a la península con resultas poco alentadoras:
Para los menesterosos de Paraguaná. Coro, abril 3.- Siguen llegando socorros para los necesitados de Paraguaná y se están distribuyendo equitativamente. Continúa en todo el Estado el verano, creando una situación muy difícil, especialmente en las clases trabajadoras103.
El transcurrir de los meses agudiza las tristes condiciones de Pa-raguaná, sin embargo la respuesta oficial continúa siendo ineficiente e indiferente. La erogación de igual suma de dinero para celebrar el día del árbol, como para los menesterosos, demuestra el orden de prioridades del gobierno nacional:
Por telégrafo y Correo. Coro, mayo 2.- El gobierno del Estado ha erogado la suma de cien bolívares como contribución para la celebración de la próxima fiesta del Árbol. – También ha erogado la cantidad de cien bolívares á favor de la Junta de Socorro auxiliadora de los menesterosos de Paraguaná104.
La situación peninsular obligó a muchos de sus residentes a em-barcarse en un penoso éxodo, principalmente hacia Coro y la Sierra, donde se pensaba la situación era más holgada:
Toda la Península de Paraguaná era un lienzo de soledad y tristeza. No valía nada poseer o no dinero. El hambre y la sed cobraban diariamente nuevas víctimas. Por eso, primero los más intrépidos, luego casi todo el mundo optaron por abandonar las casas y emprender con lo mínimo necesario, el obligado éxodo a través de caminos, pedregales, médanos, montes y salinas, buscando la salvación en dirección al sur, guiados por la silueta azul tenue de la lejana sierra coriana105.
…Era indispensable hacer una caminata por el istmo de médanos sofocantes, en distancia de más de 80 kilómetros, para ir a Coro, casi con la certeza de no
102 El Universal, 1912, 27 de marzo, p. 3.103 El Universal, 1912, 14 de abril, p. 3.104 El Universal, 1912, 3 de mayo, p. 6.105 E. Navas, Ánimas de Guasare…, p. 25.
115El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
encontrar recursos prontamente. El gobierno de turno se ocupaba de llenarse los bolsillos sin importarle que el pueblo muriera de hambre, de miseria… Se decía que en Coro se encontraba una cocina económica o algo así, pero… resultaba más propicia la Sierra en el macizo montañoso del sur para encon-trar algún medio de subsistencia y allá iba la clase infeliz que se fruncía de hambre, pero la distancia le amargaba la vida a quienes tenían que avanzar trepando alturas en malas condiciones… Los serranos refieren que cuando los paraguaneros llegaban a esos predios por desfiladeros y abruptos peñascales comían ávidos, devoraban las conchas de las frutas primero para luego comer las pulpas de las mismas…106.
Sin embargo, las condiciones físicas de los paraguaneros, ya severamente afectados por meses de mala alimentación, sed, calor, enfermedad y desatención no hicieron de la migración una solución positiva: “El verano era tanto que se encontraban a las personas muer-tas en los caminos, sobre todo hacia la vía de Coro, donde la muerte les sorprendía por el hambre, la sed, el cansancio y la insolación.” (Flores y Verguez, 2005: 45). El traslado hacia Coro hizo que se dirigiera parte de las ayudas y donativos a esa ciudad:
Junta de Socorros de Paraguaná. Coro, mayo 7.- La Junta de Socorros de Para-guaná, continúa funcionando con actividad: después de enviar gran cantidad de víveres á la península, ocúpase hace tres días en repartir limosnas en dinero a los emigrantes paraguaneros que se encuentran en Coro107.
En julio de 1912 Gómez manda ejecutar trabajos en el dique Caujarao y la realización del acueducto El Isiro (El Universal, 1912. 28 de julio: 1). A pesar del considerable tiempo que puede demorar la realización de la obra, y más aun la cristalización de sus efectos positivos para la región, esta disposición fue presentada como la solu-ción a todos los problemas recurrentes y coyunturales de la región. La opinión nacional alabó la medida para la complacencia del presidente:
La situación en Coro. Coro, agosto 3- Refiriéndose a la notable mejora de la situación económica de las clases obreras de esta ciudad después de las medi-das protectoras del jefe del País, el importante periódico ‘Diario de Coro’ se expresa así: VISIBLE CAMBIO ‘Ya empiezan a dejarse ver de manera efectiva
106 Rodríguez en Graciano Gasparini et al., Paraguaná, Armitano, Caracas, 1985, pp. 307–308.107 El Universal, 1912, 7 de mayo, p. 3.
116 María Victoria Padilla
los resultados benéficos de la medida protectora del General Juan Vicente Gómez al decretar la apertura de los trabajos de Caujarao, pues la fisonomía reveladora de tristeza y malestar profundos que no ha mucho se observaba en nuestros pueblos ya se nota en expresión de contento y alegría. ¡Loor al digno Presidente de la República por tan oportuno Decreto y al general León Jurado por su diligente acción de ponerlo en ejecución! Es así como los magistrados empeñan la gratitud de los pueblos108.
Sin embargo, en ese mismo mes sucedieron eventos dramáticos y muertes deshonrosas, se encuentra la narración oficial de un suceso inverosímil:
…en la casa de Cruz Cuauro se encontraba muerta en estado de putrefacción, una mujer como de treinta y ocho años de edad, soltera y vecina de este mu-nicipio hija natural de Benedicta Cuauro, la que manifestó que su hija había muerto de hambre y no lo había participado porque su estado postrado de hambre también no se lo permitía por no poderse parar. Hecho el reconoci-miento por el jefe de aquel caserío resultó como decía su madre, muerta de hambre- Se llamaba Francisca Cuauro...109.
En octubre de este año, las crónicas de exploradores petroleros que recorrían la región en la época, dejan ver que la península aún se encontraba en esta situación desastrosa, por lo cual entre sus anota-ciones de campo no pudieron dejar de reseñar el panorama desolador con el cual se encontraron en Paraguaná:
[1912]. Octubre, 22. La región de los alrededores de Coro, al igual que toda la parte norte del distrito Miranda, es árida y atractiva geológicamente. También las construcciones están bien conservadas, tal es el caso de la vieja iglesia de Coro erigida en 1530, cuarenta años después que Colón descubriera América. Su estado de preservación es excelente. No ha llovido por más de un año, provocando una sequía que ha afectado las cosechas y ha sido causa de la ham-bruna en la región. Todos nos conmovimos al observar a niños hambrientos, reducidos a piel y huesos. Los geólogos y la compañía fuimos generosos y les donamos dinero110.
108 El Universal, 1912, 5 de agosto, p. 3.109 “Acta de defunción numero 90, 30 de Julio de 1912”, Libro de actas de defunción, Distrito Falcón, municipio Moruy, ubicado en el Archivo Histórico del Estado Falcón, Santa Ana de Coro.110 R. Arnold et al., en A. Duarte (ed.), Venezuela Petrolera. Primeros Pasos. 1911 – 1916, Trilobita, Caracas, 2008, p. 62.
117El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Figura 7. Anciana de la Cieneguita, mayo 1913111.
111 Fuente: R. Arnold et al., en A. Duarte (ed.), Venezuela Petrolera…, p. 104. Imagen que atestigua los efectos de la hambruna aún observables en 1913, no solo en la penín-sula, sino en toda la región falconiana.
118 María Victoria Padilla
No mucho tiempo después, las medidas oficiales para solventar los problemas de abastecimiento de agua, aunadas a las esporádicas lluvias, que de acuerdo a datos de prensa comenzaron en noviembre de 1912, llevaron al gobierno a derogar los demás modos de asistencia a los afectados. Esto fue negativo, ya que los resultados benéficos de estos factores no podían ser inmediatos y efectivamente no lo fueron. De hecho se conoce que el abastecimiento seguro de agua continuó siendo el mayor problema de la región hasta mediados del siglo XX (Ferrer, 1948).
Falcón. Coro, noviembre 7.- Habiendo continuado fuertemente las lluvias en el Estado, siendo halagadora la promesa, la Junta de Socorros resolvió la distribución entre todos los menesterosos de los fondos existentes en caja, para que puedan regresar a sus hogares, habiendo también quedado clausurada la cocina económica112.
La deficiencia de estas muy restringidas respuestas oficiales esboza una si-tuación (durante el año 1912) que se puede reconocer como desastrosa. En este sentido, los testimonios ya recopilados por varios autores narran escenas monstruosas de hambre, muerte y desolación. Estas narraciones dan cuenta de medidas extremas de supervivencia, de prácticas excepcionales para hacerse de alimentos y bebida; y de formas precarias e ineficientes de sobrevivir en semejante contexto: “El hambre se calmaba con mazamorra, taque sancochado, datos, cache sin dulce y maíz tostado… Cuando la hambruna del año 12, en vez de comerse los vegetales en su forma natural, los hacían arepas.” (Brett, 1974: 28). Brett, también documenta otros alimentos no tradicionales que fue necesario consumir durante la calamidad: “[Tía Chepa cuenta113] En el año 12 la gente se alimentaba con semillas de mamón sancochadas; hacían arepas con algunas raíces molidas y comían pedazos de cueros asados.” (Brett, 1974: 115).
Se conoce por cuenta de testimonio de otras medidas extremas para conseguir alimento. En el caso de madres desesperadas por ali-mentar a sus hijos, se encuentra esta narración:
[Tía Chepa cuenta]…Contaban entonces que las mujeres que servían en casas de gente acomodada no se lavaban las manos después de moler el maíz
112 El Universal, 1912, 8 de noviembre, p. 6.113 Testimonio de Josefa Martínez de Sánchez, referida por Alí Brett Martínez (1974) como “Tía Chepa”.
119El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
para las arepas. Se iban con las manos embadurnadas de masa con el fin de lavárselas en su casa y hacer con esta agua un atole a sus hijos114.
En esta misma desesperación se relata que los paraguaneros consumían plantas silvestres como la palma de teco, abundante en algunos lugares de la región; las iguanas y otros lagartos más pequeños como bisures, típicos de la península, se cazaban casi hasta su extin-ción para consumirse asados, a pesar de su escaza carne y poco valor nutricional (Brett, 1974).
El drama del hambre venía acompañado por el de la sed, la árida región peninsular y sin abastecimiento de agua de ningún tipo, se vio sin fuente segura de agua de lluvia, por lo que se relata que el agua consumida provenía de casimbas de agua salada, la cual, en muchos penosos casos, producía lo que se denominaba “hinchazón”: edema y muerte (Navas, 1993; Brett, 1974).
Algunos testimonios reafirman que se tendía a recolectar plantas silvestres para hacer arepas; de igual forma, dan cuenta de lo infruc-tuoso de la emigración, ya que la sequía y hambruna afectaron a toda la región falconiana:
Un abuelo también piriteño comenta: ‘La gente no conseguía nada para comer, yo iba con mi abuela a la sabana a buscar yuca de la enéa, pero lo más era buscar los laos de la montaña, donde se daba una fruta de semillas grandes y pulpa morada que mientan Aceciba; con ella, se hacían arepas, pero cuando la gente la comía mucho, se hinchaba y hasta se morían…115.
Doña María Carolina Meleán de Salas, natural de Píritu; de 92 años nos relata: ‘Había tanta hambre y tan poco que comer, en Píritu y sus alrededores, que la gente iba a arrancar enéa en la sabana. Sa-caban la enéa halándola con todo y raíz. La raíz era una yuca blanca y la gente la rayaba para hacer arepas, no se conseguía maíz...Yo tenía 9 a 10 años, ya ni me acuerdo, mi mamá me llevaba pa’ la sabana a arrancar enéa. Imagínese que nosotros veíamos llegar grupos de gen-te ‘ambilaos’, con los ojos idos, todos ‘jipatos’, muertos de hambre y llegaban a Píritu donde no había nada…´116.
114 Alí Brett Martínez, Paraguaná en otras palabras, Adaro, Caracas, 1974, p. 115. 115 E. Navas, Ánimas de Guasare…, p. 26.116 Ídem, p. 26.
120 María Victoria Padilla
Estas estrategias adaptativas fueron insuficientes en el adverso contexto peninsular de 1912. Las muertes por inanición y enferme-dades asociadas a la falta de agua potable y alimentos aumentaron en el transcurso del año. La pobreza y precariedad de los pueblos produjo escenas horrorosas e inusitadas:
[Tía Chepa cuenta]…Aquí cuando el año 12 llevaban a gente en chinchorros hasta el cementerio. Recuerdo que así llevaron a enterrar a un hijo de Valentín Velazco. El chinchorro únicamente lo usaban para trasladar los cadáveres. No había tiempo ni madera para hacer urnas. Los cuerpos los echaban a las sepulturas con la ropa que tenían encima a la hora de morir117.
El aumento excepcional de muertes en el transcurso del año también se evidencia por decretos, rectificaciones e imprevistos pu-blicados en la Gaceta Oficial del Estado Falcón de 1912. Con fecha de 28 de diciembre se decretó la construcción un cementerio público en el municipio Adícora, que se describe como: “…cónsono con el incremento poblatorio que ha alcanzado”, considerando que cifras oficiales señalan un incremento poblacional de -3.527 para el estado, es evidente que este ´aumento poblatorio´, en realidad, se refiere a los fallecidos. Esto se observa en los datos de crecimiento poblacional del estado Falcón, contra el resto del país:
117 A. Brett Martínez, Paraguaná en otras palabras…, p. 115.
121El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Tabla 12 Nacimientos, defunciones y crecimiento poblacional a nivel nacional, 1912118.
Estado Nacimientos Defunciones Crecimiento poblacional
Distrito Federal 4036 3961 75Anzoátegui 2293 3096 -803
Apure 1618 547 1071Aragua 3337 3138 199Bolívar 1524 1155 369
Carabobo 5657 4264 1393Cojedes 2079 1780 299Falcón 2139 5666 -3527Guárico 3925 4377 -452
Lara 6747 5254 1493Mérida 4547 2320 2227Miranda 6227 7043 -816Monagas 1604 1101 503
Nueva Esparta 1421 1187 234Portuguesa 1506 1850 -344
Sucre 4699 2926 1773Táchira 6644 3430 3214Trujillo 5777 5373 404Yaracuy 3669 2945 724Zamora 1586 1131 455Zulia 4593 2985 1608Total 75628 65529 10163
De igual forma, la Gaceta Oficial del Estado Falcón de 7 de di-ciembre de 1912, en su capítulo de imprevistos, dispone el reembolso de 45 bolívares a particulares para el pago de trabajos de apertura de sepulturas para pobres de solemnidad en Coro; por lo cual se puede argüir que el aumento en las defunciones hizo necesario un aumento en la mano de obra sepulturera con respecto a la requerida normalmente.
En estas circunstancias, el aumento en las defunciones de la re-gión fue extraordinario y debido, principalmente, a los paraguaneros pobres y la hambruna. La muerte de los habitantes de Paraguaná en
118 Anuario estadístico de Venezuela 1912, Imprenta Nacional, Caracas, 1915, p. 11.
122 María Victoria Padilla
las calles de sus pueblos de residencia, en los caminos hacia la sierra o Coro, y en Coro como tal, son parte fundamental de las narraciones sobre los sucesos del año 12:
En el año 1912, hubo hambre, miseria y calamidad en Paraguaná. El verano era tanto que se encontraban a las personas muertas en los caminos, sobre todo hacia la vía de Coro, donde la muerte les sorprendía por el hambre, la sed, el cansancio y la insolación119.
Las humildes personas recibían los alimentos a través de una ventana ‘vo-lada’, comían hasta saciarse pero era demasiado para ellas, al caminar tres o cuatro metros caían desmayadas o muertas, teniendo que socorrerlos y en otras ocasiones ni se sabía donde morían. Algunas mujeres fallecían con sus hijos pegados en el seno, algunos de ellos continuaban mamando después de muerta su madre...120.
Doña María Carolina Meleán de Salas, natural de Píritu; de 92 años nos relata: …En el año 12 no llovió por todo eso. A una hija de mi papá con otra mujer, la encontraron muerta en el camino de la sabana, tendida en el suelo a pleno sol y al muchachito de meses que cargaba en el cuadril. Lo encontraron mamándole la teta a la difunta. A los días murió el niñito también…121.
El número de muertosEl número de víctimas del desastre era desconocido hasta ahora.
A pesar de las dificultades documentales, la invisibilidad historiográfica y la ausencia de datos demográficos referenciales, fue posible aproxi-marse al número de muertos en Paraguaná y Coro, cuya defunción es consecuencia del contexto desastroso de 1912. Esto se realizó a través de la investigación, revisión y sistematización de las actas de defunción de dicho año, correspondientes a la región de interés. Estas actas fueron encontradas en el Archivo Histórico del estado Falcón, lo cual significó el descubrimiento documental más importante de la investigación, ya que, permitió definir el alcance destructivo del desastre.
119 Marbelis Flores e I. Verguez, “Memorias de Adícora” en I. López (Coord.), Memorias del V coloquio de historia regional y local falconiana, Asociación civil complejo cultural Josefa Camejo, Mérida, 2005, p. 45. 120 Ídem, p. 46.121 E. Navas, Ánimas de Guasare…, p. 26.
123El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Asimismo, es necesario reconocer que las cifras poblacionales de la región para 1912 no son certeras, esto deja un vacío referencial para la comprensión total de la dimensión del desastre. Sin embargo, se encuentran censos del distrito Falcón, el cual comprende toda la península de Paraguaná, de 1873, 1881, 1924, 1929 y 1936 como años más cercanos, siendo estos los únicos datos que permiten establecer comparaciones con el número de defunciones.
Los totales poblacionales del distrito Falcón indican:
Tabla 13Población del Distrito Falcón, estado Falcón122.
Año Habitantes1873 13.9121881 15.0491924 22.3441929 24.9241936 32.915
Estos datos permiten inferir, de manera no estadística, que la po-blación de la península se encontraba entre 15.049 y 22.344 habitantes, lo cual se toma como rango referencial para establecer comparaciones con los datos provenientes de las actas de defunción de 1912 en la región. También son de interés los datos poblacionales del Distrito Miranda en el cual se localiza la ciudad de Coro, a donde es sabido emigró parte de la población paraguanera durante 1912.
122 Fuentes: Estéves, 1980; Benet, 1929; Landaeta, 1963 y Reyes, 1960. Elaboración propia
124 María Victoria Padilla
Figura 8. División político administrativa del Distrito Miranda en 1912123.
No obstante, para este distrito sólo se cuenta con datos de 1936, en los cuales deben atenderse a las cifras de los municipios San An-tonio, San Gabriel y Santa Ana, que conforman la ciudad de Coro. Se toman en cuenta los de este año, suministrados por Reyes (1960), ya que son los únicos que permiten aproximarnos al crecimiento o decrecimiento poblacional de la región:
Tabla 14Población del distrito Miranda en 1936124.
Municipios Habitantes
Guzmán Guillermo 6489Mitare 1779
Sabaneta 2943San Antonio 6491San Gabriel 4367Santa Ana 4754
Total 26823
123 Fuente: G. Reyes, Geografía Económica del Estado Falcón…, p. 269.124 Ídem, p. 267.
125El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
También, con propósitos comparativos, se toman en cuenta los datos específicos sobre nacimientos y defunciones para la población de todo el estado Falcón, provenientes del Anuario Estadístico de Ve-nezuela, 1912:
Tabla 15
Nacimientos y defunciones por mes del estado Falcón, 1912125.
Mes Nacimientos Defunciones
Enero 245 220Febrero 211 160Marzo 269 172Abril 252 181Mayo 149 204Junio 143 287Julio 148 443
Agosto 161 782Septiembre 144 857
Octubre 119 777Noviembre 111 885Diciembre 187 698
Total 2139 5666
El Anuario Estadístico de Venezuela también ofrece datos compara-
tivos con respecto a los demás estados del país. El total de nacimientos para todo el Estado Falcón es de 2.139, de acuerdo al Anuario. Allí también se indica una cifra de defunciones totales para el estado de 5.666, esto contra un total nacional de 65.529, lo cual representa casi el 9% de las defunciones totales. El mes de noviembre del año 1912 es el que presenta mayor cantidad de defunciones en el estado con 885, contra el mes de febrero que presenta la menor cifra con 160 defunciones. Se estiman estas cifras como reducidas.
La inanición como causa de muerte126 no posee cifras para los años 1911 y 1912 en el Anuario Estadístico de Venezuela, 1912, pero se reconoce como la más frecuente en la región, mayormente refe-
125 Anuario estadístico de Venezuela 1912…, p. 298.126 Clasifi cada como muerte violenta en el Anuario Estadístico de Venezuela, 1912.
126 María Victoria Padilla
rida como “hambre” de acuerdo a las actas de defunción oficiales localizadas en el Archivo Histórico del Estado Falcón. También es necesario considerar que existen otras causas de muerte recurrentes en la región durante 1912, las cuales están directamente relacionadas con las condiciones del desastre. Las enfermedades infecciosas como disentería, enfermedades gastrointestinales, diarreas, cólicos, edemas e hidropesía, anemia, consunción y debilidad general, son causas de muerte comunes en 1912 en la región peninsular. Éstas se pueden relacionar fácilmente con el entorno precario e insalubre en que se encontraba Paraguaná durante ese año. Estas causas se suman a la repetida hambre o inanición proporcionando un número de víctimas causadas por el desastre de aproximadamente 1.829 personas.
En el distrito Falcón (toda la península de Paraguaná) durante el transcurso de 1912 se cuentan 706 muertes a causa de hambre o inanición. Entre esas otras causas de muerte fuertemente relacionadas con las condiciones del desastre son recurrentes, tanto en la península cómo en tierra firme: disentería con 215 defunciones, hidropesía con 57 y diarrea con 161, entre otras:
Gráfico 5Defunciones en el distrito Falcón y ciudad de Coro vinculadas al desastre, 1912127.
127 Elaboración propia.
127El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Se evidencia cómo a partir de junio de 1912 empiezan a ser significativas las muertes a causa del desastre, lo cual mantiene un aumento sostenido que lleva al dramático número de 400 muertes en el mes de septiembre. A partir de ese trágico mes, la cantidad de víctimas empieza a decaer lentamente, sin embargo, las muertes a causa del desastre no llegan a desaparecer a finales del año, ya que en diciembre de 1912 aún se encuentran 161 víctimas del fatídico contexto peninsular.
El municipio Pueblo Nuevo es el que cuenta con mayor propor-ción de defunciones a causa de “hambre” de todo el distrito Falcón, con 188 contra 408 defunciones totales. Asimismo, el municipio Ba-raived es el que parece haberse visto menos afectado por el desastre con 0 defunciones a causa de hambre; sin embargo, esto se debe a que las actas de defunción de dicho municipio no indican la causa de muerte, en ningún caso. Por esto, se considera Punta Cardón como el municipio con menores efectos trágicos, ya que señala 11 muertes a causa de hambre o inanición.
De igual forma, en el distrito Miranda, en los municipios co-rrespondientes a la ciudad de Coro (Santa Ana, San Antonio y San Gabriel) se encuentran 456 defunciones a causa de hambre, de las cuales 287 son naturales de Paraguaná, lo cual permite inferir que ello hace referencia a aquellos que emigraron de la península hacia la ciudad de Coro.
128 María Victoria Padilla
Grafico 6Defunciones de 1912 por municipio del estado Falcón128.
Asimismo, los datos muestran que existen sectores sociales aún más vulnerables en el contexto paraguanero de principios de siglo: los niños y las mujeres. Las actas de defunción del distrito Falcón y la ciudad de Coro muestran 530 niños menores de 11 años y 666 mujeres fallecidos por inanición durante 1912:
Gráfico 7Defunciones en el municipio Falcón y ciudad de Coro a cau-
sa de hambre según edad, 1912129.
128 Elaboración propia.129 Elaboración propia.
129El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Gráfico 8Distribución de muertes en el municipio Falcón y la ciu-dad de Coro a causa de hambre de acuerdo a género130.
En este sentido, es necesario resumir los resultados más signi-ficativos de la revisión de las 2.716 actas de defunción encontradas correspondientes con el distrito Falcón y la ciudad de Coro para 1912:
Tabla 16Resumen de defunciones del distrito Falcón y la ciudad de Coro para 1912131.
Defunciones vinculadas al desastre en el Distrito Falcón 706
Defunciones vinculadas al desastre en la ciudad de Coro 789
Defunciones a causa de hambre o inanición 1.162
Defunciones totales vinculadas al desastre 1.829
Defunciones totales registradas 2.716
El total de actas de defunción oficiales en 1912 que citan “ham-bre” o “inanición” como causa de muerte en Paraguaná y Coro es
130 Elaboración propia.131 Elaboración propia.
130 María Victoria Padilla
de 1.162132, lo cual se puede considerar como el mínimo de víctimas certeras de la hambruna; esto sin sumar los fallecidos que no fueron presentados oficialmente y aquellos cuya causa de muerte no fue registrada. Igualmente, se debe reconocer que se realizó un corte temporal metodológico; sin embargo la existencia de muertes a causa de inanición en fechas como 31 de diciembre de 1912, indican que el desastre no concluyó en este año y sus efectos continuaron, por lo menos, hasta 1913. El total de víctimas debe ser aún más numeroso.
…y en las loterías cantadas, transformadas ahora en bingo, el 12 se llama el año del hambre. Brett, 1974: 117.
Las Ánimas de Guasare: la vida después de la muerte de las víctimas del desastre de 1912
En un sentido u otro hoy en día, parar en Guasare, rezar una ora-ción y encender una vela a las Ánimas es un ritual de choferes
y pasajeros, lugareños y visitantes. Ya lejos quedó la hambru-na del 12, lejos quedó el relato, pero la fe de los hombres y mujeres
devotos de las Ánimas de Guasare, crece cada vez más y los testimo-nios de fe, y de favores recibidos, se multiplican día a día. Navas, 1993: 28
Si bien la relación entre las Ánimas de Guasare y la sequía se basa en la memoria oral de algunas comunidades paraguaneras, se puede reconocer que este culto es el único vínculo existente entre los hechos de 1912 y la Paraguaná actual. Estos muertos milagrosos, no muy claramente definidos, se refieren a algunos de los fallecidos durante el éxodo hacia Coro y la Sierra, que la sequía y hambruna de 1912 ocasionó en la península.
Este culto a las Ánimas de Guasare tiene su centro en una capilla situada en la localidad del mismo nombre, ubicada en el municipio Baraived, justo sobre el istmo de los Médanos, a la orilla de la carretera.
132 Todos los datos son provenientes de los libros de actas de defunción de los muni-cipios del Distrito Falcón y los municipios Santa Ana, San Antonio y San Gabriel del distrito Miranda, correspondientes al año 1912, los cuales se encuentran en el Archivo Histórico del estado Falcón, Santa Ana de Coro, Falcón.
131El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Figura 9. Santuario de las Ánimas de Guasare, vía Coro-Punto Fijo, Paraguaná133.
Este santuario se encuentra bajo control de la diócesis de Coro y cuenta con una capilla y una instalación comercial cercana que ofrece recuerdos, ofrendas y refrigerios. El lugar de culto se ha convertido en un sitio altamente frecuentado, Eudes Navas, describe la situación del santuario en estos términos:
El sitio es punto obligado de devotos y viajeros, quienes sin distinción de clases sociales o económicas, detienen su viaje para rezar una oración a las Ánimas de Guasare, encender velas y velones, pagar promesas, además de dejar limosnas, testimonios, etc. Actualmente todo es atendido por la diócesis de Coro y los donativos destinados a las vocaciones sacerdotales134.
Si bien la creencia en la divinidad de las ánimas es certera, su origen, la identidad de los muertos y el número o las circunstancias de su muerte son objeto de especulaciones, narraciones y opiniones diversas. En este sentido, el único consenso que parecen alcanzar las comunidades es en el hecho de que las ánimas son milagrosas, que
133 Fotografía de la autora.134 E. Navas, Ánimas de Guasare…, p. 20.
132 María Victoria Padilla
intercambian favores por promesas, especialmente en el caso de po-sesiones materiales. Nelly Miquilena, quien trabaja en la instalación comercial cercana al santuario, expresa:
Milagrosas 100%, yo en el tiempo que tengo acá trabajando con mi papá desde que tiene el santuario, conozco muchísima gente devota de las Ánimas de Guasare… infinidad de cuentos… de los más fantásticos… se dicen que con-ceden más favores materiales, de vehículos, casas; porqué como ellas murieron de hambre, de sed, cansadas… sí vienen mucha gente a pedirle su sanación por la salud pero más que todo cuestiones materiales…135.
En la tradición oral paraguanera respecto a las ánimas, su origen y su relación con los eventos del desastre de 1912 en la península, existen varias versiones con puntos de confluencia y de divergencia. Más comúnmente, y en términos generales, se mantiene que se en-contraron varios fragmentos óseos, cerca de una salina en el sector Guasare, a estos restos se les dio sepultura con las características del enterramiento católico, es decir colocando los restos en un túmulo con una cruz. Esto con el propósito de que las almas pudieran descansar en paz. Posteriormente los vecinos y lugareños comenzaron a atribuirles poderes milagrosos, conocimiento que se transmitió en toda la región y a través de varias generaciones, dando origen al culto de las Ánimas de Guasare y sus adeptos y creyentes.
En este sentido, el origen y la historia general del culto es incierto y existen diversas versiones, en su mayoría, vinculantes del mito y el desastre de 1912. Entre las versiones de esta historia encontramos la narrada por Bárbara Marrero, entrevistada por Navas (1993):
Después del año 12, cuando la gente se moría en los caminos, entre los pueblos de Paraguaná y Coro, debe haber quedado mucha gente muerta de mengua… Nosotros vivíamos en La Enrramada de donde es toda mi familia. En una ocasión que mi papá Antolino Marrero Oberto, natural de Tacuato, criador y hombre de campo de todo tipo de trabajos, buen conversador, posesionario de ¨La Enrramada¨, sitio de posada en el istmo, regresaba de arriar unos chivos, encontró tres esqueletos humanos, que el médano en su posada, había deja-do descubiertos… Cuando toda la familia fue a ver los esqueletos, concluyó que se trataban de restos de dos hombres y una mujer, pero a lo mejor no era
135 Entrevista con Nelly Miquilena, en febrero de 2011, Guasare. [Grabación en pos-esión de la autora].
133El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
así, porque no eran expertos, eso fue lo que creyeron. Los restos humanos aparecieron al lado oeste del viejo camino de Coro, como le decíamos, en el lugar llamado Guasare, exactamente en un sitio que llamaban ¨Patrón Pedro¨. Mi papá hizo en el sitio donde encontró los huesos un tumultito de torta, de esos que le hacen a los muertos en las carreteras, adentro metió los huesos y por las noches nosotros y la gente de por ahí cerca le prendíamos velas a las ánimas. Así comenzó a correrse la voz de unas ánimas cuyos restos los habían encontrado en Guasare, que eran milagrosas y que concedían las peticiones sanas que se le hacían si uno tenía fe en ellas. La gente comenzó a dejar limosnas para comprarle velas y flores a las ánimas y así permanecían siempre alumbradas y adornadas… pero cuando la Creole pasó con los tubos, el trazado pasaba exactamente por donde estaba la capillita de las ánimas, todavía tenía los esqueletos adentro, yo no recuerdo el año exacto pero seguro era por la década del 40 al 50... A mi papá le dieron Bs. 200,00 por el derecho a tumbar la capillita. Entonces, Juan Mora vecino de Cararapa, un lugar cer-cano y Rómulo Leal, hicieron una nueva capilla en el sitio donde actualmente está la capilla grande… pero ya los restos no estaban, se supone que fueron sustraídos por estudiantes, eso es lo que decía la gente, porque antes varios estudiantes le habían propuesto a mi padre comprarle los tres esqueletos y él, les había respondido que esos restos eran sagrados, al fin se perdieron, pero la fe que es lo más importante está intacta. Y cada vez crece más en número de devotos de las Ánimas de Guasare136.
Navas concluye la reconstrucción de la historia del culto con los hechos siguientes:
Se cuenta que uno de los trabajadores de la contratista que construía un tramo de la carretera Coro-Punto Fijo, devoto de las Ánimas de Guasare, acertó un cuadro con 6 caballos ganadores y en pago a las ánimas, a quien le atribuyó el favor, se puso de acuerdo con la señora Andrea Marrero, vecina de La Enrramada, hija de Don Antolino, ambos difuntos para construirle a las ánimas una capilla más grande. El plan se llevó a cabo, para lo cual se contó con donativos adicionales… Al tiempo la curia intervino y tomó el control de la capilla. No pasó mucho tiempo, dice la gente que como señal divina –la capilla ardió misteriosamente hasta consumirme. Un incendio que nadie le conoció origen… se construyó la actual capilla en el año 80 u 81 la construyó el gobierno para la curia137.
136 Bárbara Marrero en E. Navas, Ánimas de Guasare…, pp. 29 - 31.137 E. Navas, Ánimas de Guasare…, p. 32.
134 María Victoria Padilla
De igual forma Navas, reconoce la existencia de diversas varian-tes del origen de las ánimas y sus características, a pesar que parece reconocer la anterior como la más acertada:
Muchas versiones existen sobre las Ánimas de Guasare. Alguien nos contaba que realmente eran dos esqueletos conseguidos, unos de una mujer y otros de un niño muy pequeño. Un señor de Tacuato nos comentó que era solo una ánima y no varias, y se trataba de su hermano que había fallecido de repente mientras pescaba en las playas del Golfete de Coro en el sitio llamado ´Mé-dano Blanco´ y su cadáver había sido traslado hasta Guasare, donde se le dio sepultura, pero la acción del viento, la humedad de las salinas y la salinidad del istmo, conservaron los huesos y los hicieron surgir en el sitio del entierro y de allí nacería la leyenda138.
La narración de Nelly Miquilena139 no difiere mucho con respecto a la de Bárbara Marrero, recolectada por Navas. Nelly expresó así su conocimiento sobre esta creencia y sus orígenes:
Hay una sequía inmensa y hubo hambre, hubo sed; y mucha gente trató de emigrar buscando nuevos horizontes en todo el camino saliendo de la península de Paraguaná. Hubo mucha gente que no sobrevivió a la hambruna y murió de inanición en el camino… Y en esta época mi bisabuelo Antolino Marrero, él vivía a un kilometro de aquí de Guasare, en la Enrramada, una posada; arriando sus chivos, encontró unos restos semienterrados por la arena, él les hizo como una crucecita de palo y enterró estos restos; y a su vez la gente que pasaba les decía las Ánimas de Guasare por el lugar donde estamos. No fue aquí donde está el santuario, donde estamos ahorita, que aparecieron los restos, fue a la orilla de la salina pero es el mismo sitio, Guasare… bueno él decide enterrar esos restos y la gente que pasaba con los arrieros de mulas les pedía a las animas de Guasare: que si siembro, que si me prestas una puya, en esos tiempos se habla de puya y de locha; le pedían prestado y le pagaban después… él fue difundiendo esa información que eran milagrosas y todas las gentes de los pueblos cercanos siempre cuando viajaban a Coro en ese camino de mulas les pedían a las Ánimas de Guasare. Mucho tiempo después cuando viene la época de las petroleras que deciden hacer las carreteras, hay un señor de Tacuato, se llamaba Elías Valle y su papá Pedro Valle, deciden desenterrar esas osamentas y traerlas a la orilla de la carretera, que el tráfico iba a ser por este lado… lo primero que consiguió mi bisabuelo eran tres cráneos el de una mujer y un hombre y un cráneo más pequeño que se supone que era un niño,
138 Ídem, p. 33.139 La narración de Nelly Miquilena permite inferir que ésta tiene una relación de parentesco con Bárbara Marrero, quizás sea nieta o sobrina nieta de esta.
135El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
lo deciden enterrar, pero resulta que la gente que iba a hacer la carretera que les molestaba la cruz allí, que esto que lo otro, entonces traen un tractor para tumbar esos túmulos que estaban ahí y las máquinas dicen que era un fenómeno, que no podían y las máquinas que traían para quitar los túmulos se dañaban y no las volvían a prender. Entonces decide un militar donarle a mi papá una pequeña cantidad de dinero, en ese tiempo 100 Bolívares, que era muchísimo dinero, para hacer una capilla y deciden sacarlos y enterrarlos ahora donde está el santuario…140.
Discrepando nuevamente, Navas recopila otro testimonio, esta vez la cantidad de muertos milagrosos es el punto de divergencia. La no existencia actual de los restos óseos hace imposible la determinación de la cantidad real de individuos hallados y calificados como “Ánimas de Guasare”. María Lucila Nava, recogida por Navas, cuenta así:
Recuerdo con mucha claridad, que cuando llegábamos a Guasare, mi hermano Pastor bajaba del burro, me hacía bajar y luego de amarrar los animales me decía: -Lucila, en este tumultito de barro está el Ánima de Guasare, venga pa´ que rece conmigo y le prendemos una vela al ánima. Era una casita de barro que quedaba al lado este del camino. Yo vi adentro, una calavera pequeña y unos huesitos, yo no sé si de niño o de mujer, eran pequeños igual que la calavera. Lo que sí es verdad y lo recuerdo como si fuera hoy, es que solo había una calavera, no dos, ni tres, como después han dicho. Además para esa época, nadie decía Las Ánimas de Guasare, sino El Ánima de Guasare. Otra cosa que le puedo decir es que es una Ánima milagrosa y mucha gente le debemos favores recibidos de ella o de su intervención ante Dios…141.
Dentro de la capilla del santuario de estas ánimas se encuentra enmarcado un aparente artículo de prensa, aunque su procedencia no es clara. Este artículo se titula “Animas de Guasare ¿Mito o realidad?”, con el subtitulo “¿Quiénes son realmente las Ánimas de Guasare?”; ni la autoría, ni la fecha se pueden definir en el recorte. Éste narra la siguiente versión del origen del culto:
Según cuentan sus creyentes, ellas aparecieron un día a orillas de la salina rodeada de médanos y debido a la fuerte brisa reinante en la zona, fueron despojadas del manto de arenas de médano que la cubrían. Algunos huesos maxilares que todavía poseían en perfectas condiciones sus dentaduras, para ser más exactos eran tres esqueletos de seres humanos que supuestamente habían
140 Entrevista con Nelly Miquilena…141 María Lucila Navas en E. Navas, Ánimas de Guasare…, pp. 33-34.
136 María Victoria Padilla
dejado ese istmo motivado a la sed y el hambre reinantes en el año 1912… Otra historia nos lleva a pensar que en época de guerra quedaron muchos restos de soldados sepultados en la zona. Por lo expuesto anteriormente, son muchas las historias que se originan de ellas, pero lo que realmente tiene mayor veracidad es la labor realizada por una persona, la cual fue favorecida con un cuadro de caballos ganador y éste, en pago al favor concedido, sacó los huesos y los colocó en una urna de cristal y les mandó a hacer una pequeña capilla142.
Existen otras versiones divergentes de la historia del culto. El señor Adelis Mora143, narra cómo su padre Juan Mora le ha indicado que no existe correspondencia entre las muertes de 1912 y el culto, e incluso indica que la hambruna no sucedió durante el año 1912. En la grabación de un programa de radio, proporcionado por Adelis Mora, en el cual entrevistan a su padre, Juan Mora declara:
…a mi me contaron, no se lo garantizo porque lo que me cuentan no es como lo que yo veo, que el 12 lo que le llegó a la gente fue una enfermedad como loco, porque llegaban a la Sierra comían bastante veían lo que hacían y mo-rían… pero hay las Ánimas de Guasare, es una información errada los que dicen que el 12, el 12 no fue, mi mamá le daba de comer a los hambrientos que pasaban por ahí, era una mujer de 12 años, ese no fue en el 12, eso fue como en el 800 [refiriéndose al siglo XIX]… ese no fue el 12 esas muertes, dicen que fue un soldado, lo ignoro porqué yo no sé, dicen que fue un muchacho que se sacó una muchacha y el papá lo mató ahí, pero sí son dos: un hombre y una mujer… pero sí son milagrosas…144.
Otros autores refieren sus propios conocimientos como miembros de comunidades locales, y narran lo que conocen a través de la memo-ria oral de la región. Este es el caso de autores como Yoleida Guanipa (1994), quien relata de forma breve una historia similar a la referida antes, aunque con ciertas discrepancias, y mantiene la correspondencia de las ánimas con una familia. Los aspectos generales de esta versión del origen y culto de las Ánimas de Guasare se pueden considerar la explicación más difundida:
142 Anónimo, Ánimas de Guasare ¿mito o realidad?, s/l, s/f.143 Entrevista con Adelis Mora, en febrero de 2011, Cararapa. [Grabación en posesión de la autora].144 Juan Mora en Paraguaná sus gentes y sus costumbres [Programa de Radio], s/l, 2009. [Grabación en posesión de la autora].
137El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Otra leyenda muy conocida en esta región, es la de una madre que en el año 1912 fue encontrada muerta con su hija aun pegada de los flácidos pezones mamando. La imaginación popular ha puesto en muchos caminos paraguaneros ánimas y aparecidos, a algunas de éstas, la gente las ha “santificado” tal es el caso de las milagrosas Animas de Guasare, a quienes el pueblo ha erguido una capilla en la carretera que atraviesa el istmo de los Médanos, siendo parada obligada para agradecer favores recibidos y hacer peticiones y promesas. La tradición oral recoge que en este lugar quedó sembrada una familia que intentó llegar hasta la Sierra de Coro, para salvarse del hambre. Muchos años después cuando se hacía el movimiento de tierra para la construcción de la carretera Coro-Punto Fijo, fue encontrada una osamenta que supone la veracidad de los relatos145.
Éste breve relato introductorio de Guanipa sobre la madre muerta y el niño pegado al pecho, es una historia recurrente en la memoria sobre el desastre de 1912 en Paraguaná. Pero esta narración suele referirse la procedencia de otra ánima milagrosa peninsular, de menor renombre, cuyo origen también es atribuido a los hechos de 1912. Esta ánima es conocida como el ánima de Güica, la cual posee una capilla, no muy lejos del santuario de Guasare, sin embargo, se encuentra en una zona mucho más agreste y de difícil acceso. Aunque a veces las descripciones del origen de esta ánima suelen confundirse con las de Guasare, se reconoce como un culto diferenciado:
Las Ánimas de Güica fueron personas que murieron en el año 1912, el lla-mado ‘año de la muerte’ en Paraguaná… La denominaron ‘de Güica’ porque así se llama el sitio donde murieron. La primera capillita de estas ánimas fue construida por el señor Porfirio Arias (Pillo), persona muy devota de estas ánimas. Luego esta capilla fue ampliada por el señor René Padilla (Neno) y sus hermanos, y estos se encargan de su mantenimiento. Hoy en día a estas ánimas se le hacen muchas ofrendas146.
145 Yoleida Guanipa, Paraguaná: recuerdos, leyendas y caminos, Alcaldía del Municipio Falcón-Instituto de cultura del estado Falcón, Coro, 1994, p. 48.146 Judith Osteichochea, “Así es mi tierra Maquigua” en I. López (Coord.), Memorias del V coloquio de historia regional y local falconiana, Asociación civil complejo cultural Josefa Camejo, Mérida, 2005, p. 245.
138 María Victoria Padilla
Hay otra capilla, que está en la vía para Adícora, que se llama ánimas de Güica… llega casi a la orilla de la salina, porque la gente caminaba a la orilla de la salina… se dice que esa ánima de Güica era una señora que murió ahí amamantado a su niño y se dice que la niña la tomó unas personas y la criaron en Coro. O sea, que tiene familiares esa señora, porque la gente que pasaba vio que el bebé estaba pegado en el seno de su madre muerta y me dijeron que la criaron en Coro… y también tiene su capillita y hace milagros, pero está más escondidita porque la hicieron justo en el lugar donde murió la señora147.
Figura 10. Santuario de las Ánimas de Güica, vía Coro-Adícora, Paraguaná.
La relación entre la creencia y el culto a las Ánimas de Guasare y el desastre de 1912 es precaria; la tradición oral establece un vínculo entre los eventos de 1912, ya que tuvieron como resultado numerosas muertes en la región, y como no es posible determinar el origen certero de los restos óseos milagrosos, es posible vincular estos dos aspectos
147 Entrevista con Nelly Miquilena…
139El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
de las tradiciones falconianas, obteniendo una doble explicación para fenómenos no explicables.
Las circunstancias particulares de desconocimiento de la identi-dad de los fallecidos trae consigo que este culto no posea una repre-sentación gráfica o física, es decir, no existe una imagen de las ánimas. Sin embargo, existe un muy relativo consenso con respecto a algunos elementos descriptores del origen del culto, primero en la cantidad y en menor proporción en la procedencia de los restos óseos; lo cual ha permitido la realización por parte de devotos de aproximaciones a la figura física de las ánimas. Tal es el caso de una escultura de realización reciente, que se encuentra adyacente al santuario, la cual representa a tres individuos: un hombre, una mujer y un niño de aspecto delgado y bondadoso:
Figura 11. Escultura representando a las Ánimas de Guasare, Santua-rio de las Ánimas de Guasare, vía Coro-Punto Fijo, Paraguaná.
140 María Victoria Padilla
En este sentido, se reconoce que la trasmisión a través de la memoria oral ha distorsionado el relato, y hace difícil relacionar certeramente este culto a los eventos de 1912. Esto aunado al hecho de que el origen de las ánimas no es un elemento de gran importancia en la creencia, como sí lo es su efectividad milagrosa.
El presbítero que realiza las misas en el santuario se refiere a las ánimas como “elementos de la religiosidad popular que actúan como intermediarios entre los creyentes y Dios… en la petición de favores y después en el cumplimiento de promesas”148.
Figura 12. Eucaristía en el santuario de las Ánimas de Guasare, febrero 2011149.
En este sentido, la misma efectividad milagrosa de las ánimas, cada vez desdibuja más el relato del desastre de 1912 en Paraguaná, al
148 Anotaciones propias durante la eucaristía de fecha 6 de febrero de 2011, realizada en el santuario de las Ánimas de Guasare, Paraguaná, estado Falcón.149 Fotografía de la autora.
141El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
aumentar el énfasis en la creencia actual. A pesar de ello, se reconoce al culto como la única evidencia de la ocurrencia del desastre:
De otra forma, aun menos convencional, el recuerdo de este desastre ha quedado guardado para las generaciones siguientes gracias a la veneración de las almas de las personas que perdieron la vida durante esa terrible peregri-nación… los habitantes de la región comenzaron a venerar a estas personas que habían sufrido una muerte dramática y cuyas almas permanecían cerca del lugar de la tragedia, donde pueden ser invocadas para solicitarles favo-res, milagros o su intervención ante una divinidad o santo especial para que intercedan por los seres vivos que las veneran. En ese sentido, las ánimas no pertenecen estrictamente a una religión, secta o creencia en particular, son más bien como ´enlaces´ entre los seres vivos y una multiplicidad de poderes fuera del alcance directo de los seres vivos…150
Redescripción del desastre: el relato a la luz de la investigaciónLa reconstrucción de un desastre histórico cuya amenaza natural
es un fenómeno progresivo y de impacto lento, tiene particularidades que hacen difícil la determinación de su inicio y su final; este es el caso de las sequías (Wilhite y Buchanan-Smith, 2005). Estas características tienen incidencias metodológicas, ya que lo difuso de la dimensión tem-poral hace necesario que la investigación se realice de forma inversa, partiendo de los efectos para luego rastrear el fenómeno en el tiempo. A las particularidades de este caso, deben sumarse otras característi-cas circunstanciales: la casi inexistencia de documentación oficial, lo limitado de los datos de prensa y la invisibilidad historiográfica.
Para determinar el marco temporal de la sequía y hambruna de 1912, fue necesario considerar ese año como referencia inicial por ser el año señalado, por la poca información existente, como el periodo donde se observan sus efectos. Sin embargo, al ser una sequía se re-conoce que su inicio debe ser anterior.
La aproximación al comienzo y fin del fenómeno adverso se realiza a través de la observación de los escasos datos climatológicos técnicos, historiográficos y publicados en prensa nacional, así como de acuerdo a la memoria y tradición de la comunidad con respecto a este proceso desastroso.
150 J. Laff aille, “La hambruna del año 12 y las Ánimas de Guasare”…, p.3.
142 María Victoria Padilla
Se puede estimar que la sequía en la región peninsular tiene inicio hacia los meses finales del año 1911 y culmina aproximadamente en noviembre de 1912. Durante estos meses parece no haberse produ-cido precipitaciones significativas en la región, aunque se reconoce que una disminución pluviométrica progresiva debe haber empezado muchos meses antes. Es conocido que el año 1911 fue afectado por el fenómeno El Niño, el cual causa la disminución de las lluvias en el país, explicando así la aparición de la sequía. En prensa se indica la inexistencia de lluvias importantes en la región desde noviembre de 1911 y el reinicio de las lluvias en noviembre de 1912.
Los efectos de estas disminuciones pluviométricas en las comuni-dades paraguaneras fueron devastadores y se observan en el transcurso de 1912. La sequía causó la pérdida de las pocas cosechas productivas de la región y eliminó la mayoría de la vegetación silvestre, lo cual aunado a la falta general de agua (de riego, consumo animal y pota-ble) generó la desaparición del ganado caprino, el cual era la mayor fuente de ingresos y alimento del campesino peninsular. A esto se le sumaron los efectos adversos del fenómeno El Niño en la producción pesquera (la cual se reconoce como la segunda actividad económica en la región), y la aparición de una plaga de langostas que acabó con las pocas cosechas sobrevivientes a la sequía.
La eliminación de todos los medios de subsistencia causó la muerte de gran parte de la población por inanición y enfermedades asociadas a la falta de alimentos y agua. Durante todo el año 12 aparecen casos de muerte por inanición; sin embargo, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre se produjo un aumento significativo del número de muertos en Paraguaná y la ciudad vecina de Coro, en su mayoría a causa de hambre.
Los habitantes de la península se vieron en la necesidad de recurrir a formas extremas de supervivencia y estrategias adaptati-vas de emergencia, como el consumo de raíces y frutos silvestres, y cuero asado; así como la caza de pequeños animales como lagartijas e iguanas; asimismo la falta de agua llevó a los peninsulares a beber agua salada. Estas estrategias fueron insuficientes y en muchos casos perjudiciales. Eventualmente la emigración a la Sierra y la ciudad de Coro, se consideró la mejor alternativa, pero sus resultados tampoco
143El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
fueron alentadores; centenares murieron en el camino o al llegar a sus destinos.
La situación crítica de los paraguaneros llevó a la aparición de una Junta de Socorros para los menesterosos de Paraguaná, en prin-cipio por iniciativa privada y financiada por donaciones particulares. El objetivo de dicha organización era la repartición de alimentos y limosnas entre los afectados por la sequía. Esta junta parece haber iniciado sus actividades en marzo de 1912.
Sin embargo, la situación en Paraguaná no mejoró y las dona-ciones no fueron suficientes, en mayo de 1912 ya gran cantidad de paraguaneros habían emprendido el viaje a la ciudad cercana de Coro en busca de alimentos y agua, por lo cual la Junta de Socorros comenzó a otorgar limosnas en esa ciudad.
En julio la Junta de Socorros fue oficializada según Gaceta Oficial del estado Falcón, de forma que comenzó a recibir un precario financia-miento estatal (1.200 bolívares en cuotas de 100 bolívares semanales). Asimismo, se abrió una llamada “cocina económica” en la ciudad de Coro como medida paliativa ante la hambruna y el éxodo peninsular.
Estas medidas deben haber sido insuficientes ya que, como se mencionó antes, es a partir de julio que se observa el mayor impacto de la hambruna en la región, aumentando significativamente la cantidad de muertos por causa de hambre.
En el mismo mes de julio se toma otra medida oficial para aminorar las penurias en Paraguaná: el decreto de la ejecución de los trabajos en el dique Caujarao y la realización del acueducto El Isiro. Todo esto tuvo lugar cuando los estragos de la sequía (iniciada al menos en 1911, como ya se indicó), y la falta de suministro de agua, eran ya un hecho evidente, dramático y lamentable.
De acuerdo a algunas notas de prensa nacional, en noviembre de 1912 se empiezan a observar lluvias esporádicas pero contundentes en la región. Claro que los resultados benéficos de estas no se hicieron efectivos inmediatamente: en Paraguaná y los poblados cercanos en tierra firme continuaron muriendo centenas de mujeres, hombres y niños.
Esta aparición de lluvias ocasionales durante noviembre aunadas a los trabajos del acueducto El Isiro, fueron vistas por el gobierno
144 María Victoria Padilla
nacional como el fin del desastre, por lo cual las medidas de emer-gencia como la cocina económica y los demás trabajos de la Junta de Socorros fueron destituidos. Sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre las muertes por hambre tanto en Paraguaná, como en la ciudad de Coro siguen siendo cuantiosas, lo cual es deliberadamente ignorado por el gobierno de Gómez.
El número de muertos en 1912, cuya defunción se puede relacio-nar directamente con la sequía, es más que revelador de un dramático desastre de impacto lento, en el cual el contexto ambiental, económico y político fue el desencadenante de su cristalización en el transcurso del año. La desatención pública fue más que evidente, ni la prensa, ni los documentos oficiales dan cuenta de los sucesos, y en los años siguientes el catastrófico evento fue cada vez más profundamente sepultado en el recuerdo.
Hoy en día del desastre sólo queda un relato diluido en el tiempo y tergiversado tras un culto a muertos milagrosos, que en algunas ver-siones se consideran víctimas del éxodo provocado por la hambruna y sequía de 1912 en Paraguaná. No obstante, para el culto a las llamadas Ánimas de Guasare su origen es poco importante y en muchos casos sólo es usado para justificar el tipo de milagros que se cree que realizan, ya que se dice que estos otorgan principalmente bienes materiales por haber muerto en la miseria, en la inanición y en el abandono.
145
CAPÍTULO 4
APROXIMACIÓN TRANSVERSAL A LA COMPRENSIÓN
DEL DESASTRE DE PARAGUANÁ EN 1912
Definiendo el desastre de 1912 en ParaguanáEl desastre de 1912 en la península de Paraguaná, a la luz del
estudio histórico y social de los desastres, es un proceso complejo y mul-tifactorial (siguiendo a Wiches-Chaux, 1998), que requiere de una segmentación puramente metodológica para la compresión de su totalidad procesal. En este sentido, es necesario retomar los llamados componentes del desastre; es decir, aquellos elementos enlazados de for-ma dialéctica que definen la ocurrencia de un evento adverso. Definir y analizar cuáles son y cómo se desenvolvieron estos elementos para el caso de 1912 pasa por comprender el fenómeno natural, su trans-formación en amenaza al relacionarse con la sociedad paraguanera en riesgo, y el contexto vulnerable de dicha sociedad. Estos elementos conceptuales proporcionan la base analítica y metodológica para el estudio histórico y social de la sequía y hambruna de 1912 en Paraguaná.
Queda claro que el fenómeno natural desencadenante en este caso es principalmente una sequía de más de un año de duración (se estiman sus comienzos en 1911), cuya aparición se le atribuye prin-cipalmente a la ocurrencia de ENSO entre 1911 y 1912 (Australian Goverment Boureau of Metereology, 2011), y su impacto en la región. Esto se debe a que las particularidades del sistema climático coriano le hacen susceptible a los efectos de calentamiento y sequía ocasionados por los episodios cálidos de ENSO en el territorio venezolano (Cor-poración Andina de Fomento, 2001: 59). Debe sumarse a los efectos de ENSO la disminución de la vida marina costera explotable y la
146 María Victoria Padilla
aparición de plagas, como el caso de la langosta, que se ve favorecida por las temperaturas cálidas del prolongado verano.
Asimismo, queda claro que la sequía es el fenómeno natural desen-cadenante en la cristalización del desastre; sin embargo, hay un con-junto de factores medioambientales, sociales, económicos, culturales, políticos, etc., que son determinantes en el desenlace catastrófico. La sequía no es una amenaza hasta que no se encuentra en relación con una sociedad en riesgo de ser afectada por ésta, es decir: hasta que no se sitúa en un contexto vulnerable (Wilhite y Buchanan-Smith, 2005: 10).
El entorno físico paraguanero es caracterizado como un paisaje seco, al estar debajo de los 500 metros de altitud y recibir una media pluvial anual menor a los 800 mm. (Vila, 1975), por esto es común-mente denominado como semiárido o de piso tropical. Dichas circuns-tancias producen que la superficie del terreno paraguanero sea difícil de cultivar; la tierra explotable se reduce prácticamente a un 5% del territorio, el cual se destinó principalmente al cultivo del dividive (De Lima, 2002). Estas deficiencias agrícolas favorecieron la preferencia de otras actividades de subsistencia, como la cría caprina, ya que este tipo de ganado es resistente a la ausencia de agua y es capaz de sobrevivir con el consumo de la vegetación xerófita de la península. De igual manera, eran practicadas otras actividades económicas, las cuales también se encontraban frágilmente adaptadas a las particularidades peninsulares. Así se observa una configuración de explotación medio ambiental precaria en sí, la cual conlleva a un proceso económico de poca estabilidad y altamente susceptible a cualquier alteración coyuntural, especialmente durante las primeras décadas del siglo XX.
En este sentido, se observa que de por sí, el entorno medioambien-tal de la península ya lo pone en riesgo de ser afectado profundamente por la aparición de un fenómeno de disminución pluviométrica, por lo cual la inexistencia de estrategias adaptativas efectivas que permitan sortear la irrupción de estos eventos convierte a las sequías en ame-nazas de impacto lento recurrentes para la sociedad paraguanera. La ausencia de estas estrategias adaptativas es lo que define la condición de vulnerabilidad que pone en riesgo al contexto peninsular; es en el medio socialmente construido donde se transforma un evento natural en la posibilidad de desastre, es decir, en amenaza. Las amenazas son el
147El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
producto del proceso social de una comunidad en su devenir histórico (Blaikie et al. 2006).
Estas condiciones de vulnerabilidad son definidas por particu-laridades coyunturales y estructurales del contexto histórico y social que definió a la península de Paraguaná en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. Un contexto que se había tornado demasiado dependiente económicamente de la demanda exterior y altamente susceptible a las fluctuaciones del mercado internacional, a la vez que se veía seriamente afectado por la inestabilidad y desatención política; produciendo así, unas circunstancias que hacían a la región peninsular cada vez más incapacitada para soportar los rigores de las condiciones medioambientales a las cuales tenía que adaptarse (De Lima, 2002).
En este sentido, se observa que la población paraguanera estaba, en efecto, en riesgo de ser afectada por una sequía, y de que esto se concretara en un desastre. Al estar presente todos los componentes del desastre su actualización es inminente:
… RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD (Cuando de la probabi-lidad se pasa a la ocurrencia actual o real del hecho, nos encontramos ante el desastre.) En consecuencia, tanto el riesgo, como su “actualización”, el desastre, sólo se presentan como producto de la coexistencia, en una misma comunidad, de la amenaza y de la vulnerabilidad. Ninguno de esos dos factores, aisladamente, podría dar lugar ni al riesgo ni al desastre151.
Asimismo, se entiende que la sequía como amenaza depende de su relación con la comunidad que necesita de la regularidad de las lluvias para su supervivencia. Una sequía es, entonces, una amenaza cuando tal deficiencia en las precipitaciones, con respecto a lo es-perado normalmente, se extiende por un largo periodo de tiempo y resulta insuficiente para satisfacer la demanda de las actividades de subsistencia de la población (Wilhite y Buchanan-Smith, 2005).
En este caso, indefectiblemente, se presentaron estos factores de amenaza y vulnerabilidad, y por tanto, en 1912 en Paraguaná ocurrió un desastre. Cuando una sequía prolongada irrumpe en un contexto que se encuentra en una condición de dependencia de las extremas constricciones medioambientales de la región, donde la sociedad allí
151 G. Wilches-Chaux, Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo…, p. 36.
148 María Victoria Padilla
asentada está prácticamente excluida de la inserción venezolana en el mercado internacional (por no producir los rubros predilectos), la cual es sistemáticamente olvidada y desatendida por el Estado en sus problemáticas básicas (hallándose, además ideológicamente desarti-culada con el sistema capitalista), la sequía trae pobreza, hambre y sed produciendo la muerte de al menos 1.829 personas en el transcurso de un año: 1912. De este modo, la explicación de la hambruna como resultado catastrófico del encuentro efectivo de la sequía y el contexto vulnerable, se debe explicar en términos que permitan comprenderla como una crisis socio-económica, en la cual a la cuestión de la dismi-nución de la disponibilidad de alimentos, se le suma la problemática de la distribución de los mismos, lo cual es determinante, pues limita a los sectores históricamente desfavorecidos y altamente vulnerables en la posibilidad de satisfacer sus necesidades alimenticias (Blaikie et al., 1996). En esta crisis socio-económica los pobres, proletarios, traba-jadores o campesinos configuran el sector de mayor vulnerabilidad152.
Por tanto, el enfoque de la vulnerabilidad (García Acosta, 2005) que desde la década de los noventa ha definido el estudio histórico y social de los desastres, y que es la perspectiva tomada aquí, permite romper las barreras disciplinarias y traslada la atención analítica ha-cia la construcción social del riesgo y esas condiciones de vulnerabilidad que propician y caracterizan el desastre. Es decir, enfoca la atención explicativa hacia el componente social que determina la ocurrencia de estos eventos adversos, entendidos, más acertadamente, como los fenómenos socio-históricos que realmente son.
Explicar la construcción social del riesgo que configura ese contexto vulnerable, pasa por entender un proceso bidimensional y dialéctico, esto es: simbólico y material, ya que la configuración de estas condiciones socio-económicas que hacen vulnerable a una sociedad, para ser eficaces, deben estar ancladas en un conjunto de nociones y prácticas ideológicas, basadas en la cultura, permitiendo
152 Así lo atestiguan diversas informaciones de la época, como por ejemplo: “…Con-tinúa en todo el Estado el verano, creando una situación muy difícil, especialmente en las clases trabajadoras.” (El Universal, 1912, 14 de abril, p. 3). Igualmente: “…para aliviar en lo posible la dolorosa miseria que, por efecto de la larga sequía que ha venido azotando estas comarcas, abate hoy nuestras clases proletarias” (Gaceta Ofi cial del Estado Falcón, 9 de julio de 1912).
149El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
su producción y reproducción en el tiempo, a pesar de ser claramente perjudiciales para las comunidades (Altez, 2009). Este enfoque permite comprender al desastre de 1912 como la expresión de los procesos de configuración del contexto vulnerable que ponen en riesgo a la sociedad paraguanera frente a la sequía.
Es aquí donde las ciencias sociales pueden dar luces y explicacio-nes para comprender la ocurrencia de eventos adversos, tanto en el pasado como en el presente. Son esas condiciones históricas, sociales, económicas, políticas y culturales, que configuran a la Paraguaná de 1912, los elementos definitorios de la sequía y hambruna que son susceptibles a ser analizados desde una perspectiva antropológica, con el objetivo de comprender ese contexto dependiente, susceptible, inestable y desatendido que explica este proceso de desastre.
El contexto vulnerable
La vulnerabilidad estructural y su actualización a través de la expansión capitalista
El contexto vulnerable que define la ocurrencia del desastre de 1912 en Paraguaná se define desde un conjunto de esferas que se relacionan dialécticamente y que navegan entre lo material y lo ideal, lo estructural y lo coyuntural, y van definiéndose mutuamente en el de-venir del proceso histórico. En este sentido, el aspecto estructural que explica la cristalización de este evento adverso, parte de comprender la base misma de las relaciones del hombre con la naturaleza, en un contexto ideológico y cultural específico.
Estas relaciones entre el hombre y el resto del medio natural vie-nen definidas por la necesidad básica de supervivencia de la especie, lo cual conlleva a la producción de una serie de acciones ideales y materiales que procuren y garanticen su perpetuación en el tiempo. Estas acciones son conocidas como modos de producción, las cuales se basan en la manipulación e intervención sobre el medio ambiente y en procesos de modificación del entorno a través de diversas relaciones sociales (relaciones de producción), todo con fines adaptativos.
El ámbito ideal de estas acciones es definido por la necesidad social de manejar un conjunto de conocimientos sobre dicho entorno que le
150 María Victoria Padilla
permitan manipularlo para asegurar la producción de sus medios de subsistencia. Es decir, el hombre requiere de una construcción mental que le permita adaptarse al medio; esta construcción es una serie de representaciones e interpretaciones compartidas sobre la naturaleza que organizan la intervención puntual sobre ésta durante el proceso de producción (Godelier, 1989).
En este sentido, se debe observar la cualidad dialéctica del proceso de producción, ya que el hombre requiere de dichas representaciones para producir los medios de su subsistencia, pero en su actualización establece una relación específica con la naturaleza, la cual, a su vez, forma una representación de ésta. Así, éstas no son reflejos exactos de la realidad, sino juicios comunes que provienen de la misma relación que mantiene una sociedad con su entorno, en términos de apropiación material e ideal del mismo. Son, entonces, estas dimensiones ideales las que otorgan la trama simbólica que permite la eficacia de los procesos materiales y relacionales del hombre con sus pares y con su medio.
Se reconoce la asertividad de la premisa de Marx, según la cual el hombre transforma la naturaleza y la naturaleza transforma al hombre; esta interrelación dialéctica hombre-medio se basa en determinaciones ecológicas que actúan sobre las sociedades en conjunción con sus capacidades productivas, de forma que estas últimas, en tanto que aspectos culturales, son las que otorgan una ventaja (o desventaja) real para la reproducción y mantenimiento de la sociedades (Gode-lier, 1989). La actualización ideal de estas relaciones no es más que la estrategia adaptiva del hombre en abstracto, es un proceso de sorteo de las constricciones materiales (Godelier, 1989), que se lleva a cabo a través de las relaciones efectivas y simbólicas de la sociedad con su entorno material.
La forma en que la adaptación se lleve a cabo factualmente se puede clasificar en torno a la categoría de modo de producción. Los modos de producción pueden ser entendidos como modelos de rela-ciones entre el hombre y su medio, como conglomerados de estrategias adaptivas de las sociedades.
Para el caso occidental, se ha impuesto un modelo naturaleza-cultura específico que opone a los dos elementos de esta diada (Oliver-Smith, 2002), el cual a través de mecanismos propios del carácter he-
151El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
gemónico de Occidente se ha difundido por todo el globo. Este modelo occidental se implantó a partir de la expansión europea del siglo XV con el surgimiento de una lógica sistematizadora de la realidad de la cual se apropiaba, con la finalidad de conocer el mundo que deseaba dominar, de manera que: “de la mano de la apropiación concreta de la realidad, a favor de la explotación económica de riquezas naturales y sociedades extrañas, se desarrolló, también, la apropiación abstracta de la realidad…” (Altez, 2006: 40).
Así, se desarrolló una ideología occidental fundamentada en la construcción simbólica de la naturaleza como un fondo de recursos para el hombre. Se creó el mito occidental de la plasticidad de Mur-phy (en Oliver-Smith, 1994), el cual fundamenta la separación de los elementos naturales y culturales, de forma que permite pensar que la racionalidad humana no está limitada por los azares de la naturaleza, ya que el ejercicio de racionalización sobre la naturaleza logra controlarla y así, liberar al hombre.
El resultado efectivo de esta lógica es la implantación progresiva de un modelo civilizatorio depredador de la naturaleza (Toledo, 1992: 360) y el establecimiento y difusión de una ideología occidental (glo-balizada) fundamentada en la construcción simbólica de la naturaleza como mero medio de producción.
La implantación ideológicamente legitimada de este modelo, entendido como modo de producción capitalista, alcanza su mayor fase expansiva hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este periodo el capitalismo requiere de la expansión y profundización de sus fronteras de acción debido al surgimiento de una crisis que se entiende como propia de su funcionamiento y en conjunción con las nociones paradigmáticas de desarrollo continuo y progreso unidireccional, por lo cual se traslada más allá de sus centros industrializados:
…gigantescas combinaciones de capital financiero e industrial concentraban la producción y la acumulación de capital en manos de una oligarquía financiera que dominaba toda la economía. Dueñas de capitales demasiado grandes para hallar destino en la producción, estas entidades gigantescas buscaban en el exterior oportunidades de inversión153.
153 E. Wolf, Europa y la gente sin historia…, p. 267.
152 María Victoria Padilla
Esto se materializó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con una crisis de funcionamiento del modo de producción capitalis-ta, que fue designada por sus coetáneos como “La Gran Depresión”. Para subsanar esta crisis económica, se llevaron a cabo una serie de maniobras políticas y económicas: proteccionismo, implantación de la modalidad de trust, etc. Sin embargo, estas medidas no lograron cambios positivos en el sistema, su inefectividad supuso la exploración de otras soluciones: invertir en nuevos lugares del globo, distintos a los centros industrializados de capital y en los cuales no necesariamente operaba el modo de producción capitalista, pero donde era posible establecer sistemas de explotación socio-ambiental bajo el esquema capitalista y lograr satisfacer la demanda de materia prima en Europa y Estados Unidos, así como activar el capital acumulado:
Durante esta fase, un capitalismo militante se introdujo con más fuerza e intensidad en las disposiciones sociales basadas en los modos de producción tributario o basados en el parentesco. Esto lo llevó a cabo extrayendo recursos y mano de obra que estaban organizados diferentemente y metiéndolos en un sistema mayor dominado y penetrado por relaciones de producción capitalistas. Dentro de este sistema, las porciones subsidiarias fueron obligadas a convertirse en productoras de mercancías especializadas, todas creadas y comercializadas conforme a las directivas del proceso central de acumulación de capital154.
El periodo se caracterizó por un proceso en el cual el modelo capi-talista, basado ideológica y materialmente en la depredación progresiva y continua del entorno, se encontró sin medios de producción, por lo cual requirió de una expansión de sus territorios factuales de acción para encontrar otros ámbitos naturales y otras sociedades en las cuales introducir la lógica de mercado, apoyada en la ética produccionista propia del capitalismo, para así perpetuarse en su ambicionado desa-rrollo continuo.
La expansión internacional surgió como la estrategia adaptativa del modelo capitalista, construyendo una red de transformaciones que llevaron a la formación de “Un sistema articulado de relaciones de producción capitalistas, semicapitalistas y precapitalistas, eslabonadas entre sí por relaciones capitalistas de intercambio y dominadas por el mercado capitalista mundial” (Mandel, 1978 en Wolf, 2000: 264)
154 Ídem, p. 277.
153El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
. Lo cual, en algunos casos, se logró desarticuladamente con demás estrategias adaptivas locales, propias de los modos de producción no-capitalistas.
Así, durante este periodo final del siglo XIX e inicial del siglo XX, nuevas sociedades occidentales u occidentalizadas se ven afectadas por un avasallante sistema económico capitalista y una conglomerante mentalidad de mercado, empleando estrategias correspondientes a los patrones de desarrollo ligados a las prácticas materiales del capitalis-mo; la inversión extranjera en Latinoamérica alcanzó su cúspide en el decenio de 1880 (Hobsbawm, 2005). Las características cortoplacistas de la mentalidad de mercado llevaron a una inusitada acumulación de riqueza, así como a niveles de pobreza y degradación ambiental que incrementan las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades afectadas negativamente por la expansión capitalista.
El mercado, dentro del modo de producción capitalista y su ten-dencia expansionista, opera como un transformador estructural, pues implica relación y articulación entre diversas culturas y diversos modos de producción factuales. Asimismo, el mercado también acarrea una ideología propia, reflejo del modo de producción capitalista, y sus posibilidades reales de articularse, desplazar o hacer inefectivos otros modos de producción y sus ideologías correspondientes. En el caso venezolano, su relación y articulación con el mercado internacional intensificada en este periodo, logró, sobre todo en algunas regiones, desestabilizar los otros modos de producción allí establecidos, ya que los procesos que mantienen en funcionamiento el mercado como expresión del modelo capitalista, tienen en parte la función de trans-formar las otras economías y estructuras no-capitalistas con fines de explotación. Los intercambios mercantiles y la integración a la circulación de capital en general, afectan a cualquier otro modo de producción en el cual se introducen; este es el caso latinoamericano, abruptamente afianzado a principios del siglo XX:
La expansión capitalista tal vez pueda o no hacer inoperantes determinadas culturas, pero su difusión demasiado real plantea en efecto cuestiones sobre la forma en que los sucesivos grupos de personas arrastradas hacia la órbita
154 María Victoria Padilla
capitalista ordenan y reordenan sus ideas para responder a las oportunidades y exigencias de sus nuevas condiciones155.
Para el caso de la población rural paraguanera, la expansión capitalista y su súbita profundización en Venezuela significó que a principios del siglo XX se encontrara insertada en un proceso econó-mico que desconocía, con el cual no compartía sus bases ideológicas depredadoras, que deslegitimaba su conocimiento sobre la utilización adecuada de sus escasos medios de producción para la subsistencia a favor de ganancias inmediatas, y que la excluía del sistema monopro-ductor tradicional y auspiciado por el capital extranjero; todas aquellas prácticas culturales que constituían estrategias adaptativas al medio peninsular, se tornaron inefectivas, lo cual conllevó a una situación de desadaptación socioeconómica, que al no ser sorteada con una ges-tión oficial acertada y en presencia de una sequía como amenaza con potencial destructor, constituyeron el contexto altamente vulnerable que propició el desastre de 1912.
La vulnerabilidad sociopolítica: la modernización y el personalismo al servicio del desastre
En el trascurso del cuarto final del siglo XIX y cuarto inicial de siglo XX, Venezuela pasa por una serie de profundas transformaciones ideológicas, económicas, político-administrativas y sociales, las cuales sustentadas en estructuras paradigmáticas globalizadas contribuyen con la configuración de las condiciones coyunturales del contexto vulnerable que desencadenó la cristalización del proceso de desastre de 1912 en Paraguaná.
A partir de la octava década del siglo XIX ocurren cambios signifi-cativos en la economía venezolana de la mano de los procesos mundia-les de evolución en el sistema capitalista, lo cual representa una parte central en el proceso de consolidación de una estructura económica nacional, que fue siempre dependiente del mercado internacional, pero que ahora es también dependiente de la inversión extranjera y por tanto dominada por los intereses de los nuevos monopolios, es-pecialmente estadounidenses. Una economía básicamente agrícola,
155 E. Wolf, Europa y la gente sin historia…, p. XII.
155El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
rural, latifundista, tradicional, monoproductora, dependiente de las condiciones medioambientales y que a partir de entonces, habría de verse aún más fuertemente intervenida por las estructuras capitalistas.
Las circunstancias propias del devenir venezolano se consolidan a través de procesos políticos y económicos puntuales sucedidos en el transcurso del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX: la des-aparición de la esclavitud a mediados del siglo XIX, la Guerra Federal en los años sesenta del mismo, la centralización política de la mano de Cipriano Castro a principio del siglo XX, y la posterior y duradera autocracia gomecista.
La abolición de la esclavitud comenzó por definir, en parte, la distribución económica de los recursos, ya que dibujó las condiciones de la mano de obra libre, como nuevo sector socioeconómico de la sociedad venezolana: enfeudados, comprometidos con deudas a sus antiguos dueños, ahora arrendatarios o pisatarios, y practicando una agricultura de subsistencia y escasa rentabilidad. Aunado a esto, la Guerra Federal trajo consigo la transferencia de la propiedad territorial de manos de los conservadores a manos de los terratenientes-caudillos liberales triunfadores, fortaleciendo el carácter latifundista y semifeu-dal de la estructura de tenencia de tierras (Rodríguez, 1985: 92). Este afianzamiento del latifundio acarreó la instauración de un sistema de conucos, el cual es considerado socioeconómicamente infructuoso y hasta dañino, pues es una especie de práctica económica parasitaria, la cual en muchos casos no produce lo suficiente para la subsistencia de un grupo familiar.
Coetáneamente los procesos internacionales de expansión capitalista, de la mano del proceso de mundialización de la cultura Occidental, produjeron transformaciones estructurales en la econo-mía venezolana, dibujando, desde ese momento, un nuevo panorama socioeconómico. Este es el período histórico en el cual se inicia la in-versión en el país del capital sobrante de los centros industrializados, y en el cual se empiezan a dar concesiones de explotación y exploración en los territorios venezolanos con potencialidades de yacimientos mi-nerales; en 1885 se le concede a la General Asphalt el primer contrato sobre los terrenos en el oriente venezolano.
156 María Victoria Padilla
Asimismo, en 1899 se comienzan a producir cambios político-administrativos con la llegada de Cipriano Castro a la presidencia del país, el cual se encontraba en un estado de caos bélico generalizado. Por lo cual la primera medida de orden fue la pacificación de la nación, a través de la eliminación de los poderes regionales del caudillismo clásico decimonónico. Para llevar a cabo esto fue necesario iniciar un proceso de centralización, acompañado por la institución de un ejér-cito nacional moderno, que pudiera imponer las medidas necesarias para la implantación de dicho proceso. La puesta en práctica de este conjunto de acciones encaminó a Venezuela hacia la actualización de cambios más estructurales articulados con los procesos mundiales. Se inicia, así, el proceso de modernización material e ideal del país.
A pesar de la política desaprobatoria de Castro, continúa la in-tromisión extranjera en la economía nacional, ya persistente durante el siglo XIX, reforzándose el papel de los centros industrializados y sus grandes compañías en la vida política venezolana. La abierta participación de la General Asphalt, durante la Revolución Liberta-dora (1901), dirigida por Manuel Antonio Matos, permite entrever la intervención de los monopolios extranjeros en la política nacional, así como la intolerancia de éstos ante respuestas ejecutivas negativas como las dadas por Castro (Pacheco, 1984).
Este último mandatario inició la pacificación política del país en pro de la posterior modernización nacional, a pesar de que pretendía que esto se alcanzara de forma desarticulada con los procesos de expansión ideal y material del capitalismo, bajo unas premisas nacio-nalistas y proteccionistas. Durante este periodo el país se mantuvo en muy malas condiciones materiales: relaciones negativas con las mayores potencias mundiales, epidemias y plagas azotaban el país, altos impuestos de exportación, desarrollo agrícola e industrial paralizado, y comercio desfavorable (Sullivan, 1992).
En este contexto toma la presidencia el general Juan Vicente Gó-mez, en diciembre de 1908. Parte de las prácticas iniciadas por Castro se mantienen durante el mandato gomecista, pero bajo otro esquema de intereses. Se conservó especialmente la tendencia centralizadora, la cual logró acabar con la hegemonía política de los caudillos histó-
157El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
ricos, eliminándolos como elemento en el sistema político venezolano (Quintero, 2009).
El gobierno gomecista se armó sobre unas nuevas perspectivas y prácticas que además de consolidar la centralización del poder, posteriormente lograron la concreción de una autocracia por demás déspota. En este sentido, se caracteriza a la gestión del general Gó-mez en términos de modernización y personalismo, en una relación del primero al servicio de este último (Urbaneja, 1985).
Las vías gomecistas para el establecimiento de estas tendencias requerían del mejoramiento de las condiciones económicas del país, el cual en el contexto de la expansión capitalista y afianzando el papel ve-nezolano de colonia y de su tierra como medio de explotación, requería el restablecimiento de las relaciones internacionales corrompidas por el gobierno de Castro, con el fin de que el país lograra insertarse “bené-ficamente” en la creciente economía de mercado de alcance mundial. Sin embargo, se reconoce que el afianzamiento abrupto durante esta época de las condiciones económicas y políticas articuladas con los intereses del mercado mundial, sólo podía beneficiar a los sectores ya privilegiados por la existencia anterior de formas incipientes del modelo capitalista en el país.
Para obtener esta articulación con el capital internacional, fue necesario continuar el proceso de modernización iniciado rudi-mentariamente por Castro. Esto debía llevarse a cabo de forma que estuviera acorde con los intereses del capitalismo expansionista, para lo cual era necesario la creación un ejército preparado y subordinado que garantizaba el control sobre posibles disturbios o interrupciones en la “paz de la nación”, atrayendo así, la inversión e intervención extranjera. Con el mismo objetivo se llevó a cabo un mejoramiento de ciertas vías de comunicación que permitían mayor control regional, al facilitar el desplazamiento de tropas a puntos claves de la geografía nacional, en caso de que fuera necesario. Se nota cómo la labor del gobierno nacional estaba unívocamente dirigida a la complacencia de los planes de afianzamiento del poderío político y sobre todo económico de Gómez. Las únicas medidas significativas que se tomaron durante el mandato gomecista fueron aquellas que garantizaban la inserción en el mercado internacional a través de la pacificación del país para
158 María Victoria Padilla
hacerlo atractivo a los consorcios, y así consolidar el proceso de mo-dernización que requería el modelo de poder unipersonal de Gómez, para su instauración y mantenimiento.
Así, el general Juan Vicente Gómez reactivó con fuerza la pe-netración extrajera, por ser otra medida que beneficiaría su régimen. Con este fin alentó el comportamiento monopolista de esta inversión extranjera, con inimaginables ventajas y dádivas, a través de las cuales se reinició la enajenación colonial real del territorio. Estas medidas se vieron altamente impulsadas por el capital petrolero estructural-mente imperialista. Asimismo, la intervención política internacional, especialmente estadounidense, es legitimada e incitada por parte del gobierno nacional, con lo cual se retorna y robustece a la situación anterior a la negativa de Castro y se aumenta la influencia y el control internacional sobre el país.
Así, las inversiones del capital extranjero convierten nuevamen-te al país en una región de acumulación de capital en condiciones semicoloniales y que atiende únicamente a las necesidades de los monopolios extranjeros.
A pesar de los cambios impulsados por la lógica de mercado, algunas estructuras de funcionamiento de la producción a lo interno no se vieron enteramente modificadas por la intervención del capital extranjero; pues algunas de estas estructuras se articularon con los modos de producción precapitalistas, semifeudales y latifundistas existentes, en la mayoría de los casos afianzando sus deficiencias, al diferir ideológicamente y tener que enfrentarse con lógicas de pro-ducción regionales. Esto, ciertamente, corrobora los planteamientos de Eric Wolf (2000) sobre las formas de articulación que el modo de producción capitalista desplegó hacia otros modos de producción.
En este sentido, se perpetuó y hasta afianzó el modelo capitalista, llevando a la profundización de las desigualdades sociales y afectando las relaciones de las comunidades con sus medios. Claro que uno de los principales favorecidos por esta consolidación del sistema semi-feudal, auspiciado por la intervención del capital extranjero, es uno de los principales latifundistas y de los mayores propietarios del país: Juan Vicente Gómez, quien para 1936 poseía bienes calculados en ochocientos millones de bolívares, esto sumado a la tenencia de las
159El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
mejores tierras de los valles centrales, llanos centrales y orientales, Cordillera Andina, Guayana y Oriente (Rodríguez, 1985). Es así como los intereses individuales tienen repercusiones socio-económicas im-portantes, lo cual es sólo posible en un contexto histórico donde la esencia autocrática y personalista del Estado permea y afecta a toda la sociedad, favoreciendo deliberadamente a un sector mínimo y consolidando las condiciones de vulnerabilidad de los sectores pobres y/o empobrecidos.
Todas las medidas políticas del régimen tuvieron claros tintes personalistas, dictatoriales y socialmente adversos: se clausuró la uni-versidad, se suspendieron las libertades constitucionales, se redujeron los sueldos de los empleados públicos, se llenaron las cárceles de presos políticos (en su mayoría gracias a la paranoia de Gómez sobre conspi-raciones en contra del régimen), se estableció un estado policial, y se implantó una rígida censura de prensa, de manera que sólo se hicieran comentarios favorables sobre la gestión (Sullivan, 1992).
En este contexto, la explotación agrícola se mantuvo como eje central de la economía nacional, ya que a pesar de que gran parte del interés de la inversión extranjera fue atraído por las posibilidades de explotación petrolera, esto no consolidó el desplazamiento del agro como base de la economía venezolana, ni del café como primer rubro (seguido por el cacao y el ganado) sino en años posteriores a 1920. Sin embargo (y a pensar de que parece que podría haber traído hasta mayores beneficios individuales para el mandatario), Gómez no llevó a cabo ningún plan de mejoramiento económico en el sector agrope-cuario: “No hubo, pues, una política agrícola del régimen, aunque la agricultura tampoco pasó de inmediato a ser una actividad marginal, colapsada por los nacientes mecanismos del nuevo contexto minero, urbano y burocrático” (Rodríguez, 1985: 106).
Es así como los intereses de turno permean en toda la sociedad venezolana. De forma abiertamente propiciada por el sector oficial, representado unívocamente por Gómez, se consolida la penetración del modelo capitalista de explotación en el panorama nacional. Este nuevo modelo obliga a las comunidades a intentar mejorar sus condiciones en términos de los patrones de desarrollo ligados a las prácticas materiales del mercado, términos, que en la mayoría de los casos, les son ajenos.
160 María Victoria Padilla
En palabras de Wolf (2000), en Venezuela operó el mercado como transformador estructural de la economía y cultura pre-capitalista que existía a principios del siglo XX. Así, el mercado y su lógica asociada lograron desestabilizar el modo de reproducción social y material en diversas regiones del país. Esto sucedió principalmente en el caso de comunidades rurales: pequeños trabajadores agrícolas, en unidades de conucos que producen en términos de subsistencia; en estos casos se hizo inviable el mantenimiento del sistema pre-capitalista que iba dirigido a la reproducción del grupo doméstico, antes que al objetivo propio de la mentalidad de mercado: la obtención de beneficios inme-diatos, a cualquier costo. Los conuqueros, pisatarios y arrendatarios del sistema agro latifundista y monoproductor venezolano, se encontraron en una situación de desadaptación ante los cambios traídos por el pro-ceso de consolidación de la dependencia de la economía nacional, en el creciente sistema global del capitalismo y el mercado internacional. El cambio en el modo de producción establecido y sostenido políti-camente, se realizó de forma desarticulada con las estructuras ideales que también le configuraban en otros niveles, suscitando un proceso de desadaptación ideal en ciertos sectores, que propició desastrosas consecuencias materiales.
Paraguaná y la penetración capitalista: la ineficacia de las viejas estrategias adaptativas
Un contexto nacional dirigido por intereses unipersonales de turno y asociados a intereses internacionales corporativos, definió el desenvolvimiento socioeconómico de la Paraguaná de principios de siglo XX. Esto suscitó un contexto regional específico, el cual se configuró y afianzó como altamente vulnerable, al mantenerse en condiciones evidentemente precarias y de desventaja material, ideo-lógica, económica y social.
La península venía sumergida en un proceso histórico material-mente frágil, basado en un equilibrio adaptativo muy delicado, el cual a su vez estaba anclado ideológicamente a formas no-capitalistas de producción. Es en ese proceso histórico donde la agudización de la intervención internacional dirigida por la lógica de beneficios inme-diatos a toda costa del capitalismo expansionista, entra en juego. Es
161El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
en ese espacio/tiempo de penetración capitalista que se cristalizan las condiciones de vulnerabilidad del desastre; es ese el momento crítico en el que las precarias estrategias adaptativas del paraguanero dejan de ser eficaces.
Las estrategias adaptativas son un conjunto de respuestas signi-ficativas que los grupos van integrando en su cultura a partir de las experiencias pasadas (García Acosta, 2006). En el caso peninsular de principios del siglo XX, el frecuente encuentro con la falta general de agua, al no existir fuentes naturales abundantes, ni abastecimiento regular, llevó a la sociedad a configurar estrategias para sortear estas constricciones materiales. Ejemplos de esto se encuentran en las prácti-cas de excavación de jagüeyes para aprovechar las aguas subterráneas y de casimbas para la recolección de agua de lluvia. También como estrategia adaptativa, pero en un sentido económico instrumental, la población de Paraguaná se dedicó a las actividades que aquel contexto medioambiental de aridez le permitió: la cría caprina; esto debido a que este tipo de ganado es por demás resiliente y capaz de prosperar sin consumo significativo de agua y alimentándose de la vegetación xerófita espinosa de la región. Son éstas las frágiles estrategias adap-tativas que permitían, al menos, la supervivencia en la región:
Las cabras son el principal producto de la región árida. El agua de uso domes-tico y otros propósitos proviene de una fuente común: un tanque un jagüey. El agua almacenada la utilizan tanto los humanos como los animales y es un claro ejemplo de las deplorables condiciones sanitarias. No es extraño que la gente tenga mala salud, sobre todo cuando ocurre una hambruna156.
Bajo estas condiciones el paraguanero basaba su economía en la explotación de este tipo de ganado, para la producción de leche y sus derivados, la venta de sus desechos como abono, y la comercialización internacional de sus pieles (De Lima, 2002). De igual forma, en los sectores costeños se practicaba un tipo de pesca cuya producción era sólo a nivel de subsistencia y tenía poca o ninguna incidencia en la economía nacional (Suárez y Bermúdez, 1988).
Asimismo ocurría con la agricultura, a pesar de que se estable-cieron cultivos para su comercialización a mayor escala y para la ex-
156 R. Arnold et al., en A. Duarte (ed.), Venezuela Petrolera. Primeros Pasos…, p. 103.
162 María Victoria Padilla
portación (dividive y café), con lo cual se logró el mínimo enganche con el modelo agroexportador nacional; sin embargo, en muchos no se lograban ingresos significativos, eran cultivos infructuosos en la región o su comercialización sólo beneficiaba al muy pequeño sector de comerciantes corianos ya establecidos157 (De Lima, 2002). Así, se llevaba a cabo en pequeño nivel una agricultura para la exportación, pero esto era necesariamente complementado por la práctica de una agricultura de subsistencia en conucos o pequeñas parcelas y acompa-ñado de la distribución de otros productos que no podían ser cultivados en la península (Reyes, 1960).
Se reconoce que la constitución de todas estas estrategias adapta-tivas al medio paraguanero le permitió a la población de la península, al menos, subsistir en la región a pesar de la ya histórica desatención oficial con respecto a sus necesidades básicas: abastecimiento de agua (Maduro, 1948), educación, y salud (Rodríguez, I., 1985).
Ahora bien, en 1912 este delicado equilibrio se encuentra con el súbito afianzamiento a nivel nacional de un modelo económico agroex-portador cada vez más influenciado y determinado por las necesidades del mercado internacional en expansión: materias primas precisadas en los centros industrializados y nuevos territorios de inversión y explo-tación. Además, esta consolidación de la intervención internacional, de la mano de un capitalismo avasallante, fue fuertemente solicitada y favorecida por el gobierno nacional, a favor de los intereses personales del mandatario de turno.
Estas transformaciones socioeconómicas nacionales, impulsadas por la expansión capitalista, afectaron enormemente a la península, desatando un proceso de anulación del valor efectivo de las prácticas culturales que, con el objeto de procurar la supervivencia, sorteaban las dificultosas condiciones de la época para la región. En 1912 a este contexto se aunó la ocurrencia de la sequía, y así se desencadenó el desastre.
Ahora bien, cabe preguntarse cómo estos cambios nacionales e internacionales afectaron a la región y qué aspectos materiales e ideales del devenir histórico paraguanero se vieron intervenidos por la penetración capitalista, y cómo esto produjo que las estrategias
157 Obsérvese el caso del café, tratado en el Capítulo II.
163El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
adaptativas peninsulares pasaran a ser tan ineficaces que se cristalizara un desastre de tal magnitud.
Debe entenderse que la desadaptación socio-económica en Paraguaná se configura en los mismos planos que cualquier relación cultura-naturaleza: en los términos del modo de producción como estrategia adaptativa ideal y material para sortear las constricciones coyunturales y garantizar la supervivencia.
Así es necesario entender, para el caso venezolano y paraguanero, la actualización de las premisas de interrelación dialéctica en términos de Hardesty (1977), que explican cómo las representaciones ideales que las comunidades se hacen con respecto a su entorno, son pro-ducto del modo en el cual interactúan con éste, a la vez que dicho modo de relacionarse con el ambiente es mediado y determinado por esas mismas representaciones que se han hecho de él; es decir, que el proceso de la historia, en el cual el hombre garantiza la supervivencia de la especie, se desenvuelve de forma dialéctica entre un plano ideal y un plano material, cada uno sustento del otro. La actualización de estas categorías en el caso de la península en 1912, presenta un pro-ceso de desarticulación en la relación dialéctica de estos dos ámbitos del quehacer humano, produciendo una situación de desadaptación socioeconómica; ya que la escisión de los planos ideales/materiales a través de los cuales el hombre asegura su supervivencia, anula la efectividad real del modo de producción en el cual ésta se basa.
Las circunstancias en las que esta escisión ideal/material tiene lu-gar positivo son particularmente modernas, ya que atienden al proceso histórico propio de la expansión capitalista de principios del siglo XX. Durante este proceso histórico, el mercado operó como transformador estructural al causar el encuentro inusitado de diversos modos de pro-ducción en un mismo entorno y una misma sociedad. Este encuentro de diversos modos de producción, siempre en términos capitalistas y no-capitalistas, propició la ocurrencia de una desarticulación factual de alguna de las esferas de adaptación (ideológica o material) de uno de estos modos de producción confrontados. En la mayoría de los casos la desarticulación entre lo ideal y lo material ocurrió en el modelo no-capitalista, debido al poder deliberadamente avasallante de la lógica de mercado del modelo capitalista y al favorecimiento por
164 María Victoria Padilla
los sectores detentores del poder que podían acoplarse a este modelo y verse beneficiados por su implantación.
Además, esta lógica capitalista en expansión, está basada en contenidos paradigmáticos que oponen a las esferas constituyentes de un sistema ecológico adaptado, es decir, enfrenta a los elementos de la interrelación dialéctica cultura-medioambiente. Es pues, una lógica que escinde y contrapone a los componentes de la diada hombre-naturaleza, lo cual justifica que la razón humana (disociada de la naturaleza y por tanto, no determinada por ésta) ordene y modifique al medio natural de forma que atienda a los propósitos del progreso humano (Oliver-Smith, 2002).
De este modo, en el lugar donde se introduce el modelo capita-lista en su fase expansionista, causa una disrupción en la lógica no-capitalista local, especialmente en comunidades rurales, que se basan en un aprovechamiento del medio en términos que no necesariamente parten de esa oposición binaria entre la cultura y su entorno. En estos casos las lógicas locales no justifican, ni comprenden, la depredación del medio en función de beneficios inmediatos y acumulación de capital, lo cual hace a las comunidades dependientes de esta lógica invasora que se articula con los intereses de los sectores poderosos. Así, se construye un contexto que imposibilita el aprovechamiento adaptativo del entorno, aliena material e idealmente a estas comuni-dades, y las convierte en prestatarias de su trabajo.
Este es el caso venezolano y específicamente paraguanero durante las primeras décadas del siglo XX. Allí los intereses políticos coyun-turales auparon el fortalecimiento de la penetración capitalista, lo que causó que las particularidades productivas y la lógica en la que se basaban las economías locales se articularan, para bien o para mal, con el modelo internacional. La ideología capitalista sólo es asumida por los sectores, ya poderosos, que afianzan sus condiciones aventajadas al articularse con el sistema capitalista. En el caso de la población rural de la península, las premisas ideológicas del modo capitalista no son viables y se confrontan con una lógica de subsistencia precaria, que ha garantizado la supervivencia del grupo doméstico, pero que no es capaz de acumular capital. Así, se desarticulan los mecanismos materiales de adaptación, introducidos por el capitalismo, con los
165El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
mecanismo culturales de adaptación ya tradicionales, construyendo un proceso de desadaptación socioeconómica que empieza a funcionar concretamente bajo un esquema capitalista de explotación de acuerdo a los intereses del mercado internacional, pero sin una lógica de pro-ducción local que lo sustente, que se relacione con él o que permita que sea provechosa para los paraguaneros.
En la región durante 1912 no era posible que la repentina dis-rupción capitalista encontrara fundamentos ideales para los actores sociales en la base de la economía regional:
…pequeños propietarios esparcidos…, sometidos a las dinámicas de los expor-tadores, quienes producían con tecnologías atrasadas y estaban supeditados a las oscilaciones del mercado nacional y mundial. Eran, en su extrema debilidad, vendedores obligados de los comerciantes exportadores, pues permanecían completamente desinteresados con respecto al manejo de la dinámica del mercado exportador y no se han detectado intentos de romper su atadura al comerciante exportador… Estaban crónicamente endeudados, generalmente por las ventas adelantas de cosechas y las deudas contraídas con los agente viajeros o sus intermediarios. Nunca lograron pasar de la estricta reproducción de sus condiciones de vida a un proceso de acumulación de capitales. Quizás una mezcla de debilidad económica, coerción externa, carencia de una po-lítica de Estado para este sector y una mentalidad ajena a las nuevas formas de producción capitalista expliquen su crónica condición de perdedores158.
Así, el modelo de adaptación paraguanero, sólo entendía a la producción como mecanismo para asegurar sustento del grupo familiar, lo cual funcionó en épocas anteriores, pero ante el nuevo escenario político y económico se encontró en un contexto doblemente vulnera-ble: desarticulado con las exigencias ideales y materiales del mercado internacional y seriamente afectado por el desinterés político en la región; así, la economía paraguanera se vio cada vez más incapacitada para soportar los rigores de las condiciones medioambientales a las cuales antes estaba adaptada.
El modelo capitalista adoptado y fortalecido por el gobierno gomecista, era un modelo agroexportador y monoproductor de café y totalmente dependiente del mercado internacional, el cual se en-contraba abismalmente distanciado de las posibilidades económicas y sociales de adaptación en Paraguaná. El modo de producción penin-
158 B. De Lima, Coro: fi n de diáspora…, p. 56.
166 María Victoria Padilla
sular mantenía un equilibrio adaptivo más o menos regular a través de mecanismos económicamente racionales, lo cual les permitió a las comunidades locales establecerse como pequeños criadores de chivos, productores agrícolas en pequeña escala y pescadores, garantizando la supervivencia. Sin embargo, la región se encontró en un proceso histórico que anuló la cualidad adaptativa del modo de producción paraguanero:
…el criador, hipotecado a la comercialización de un producto que, en el siglo que terminaba, se vio sometido a nuevas fuerzas económicas que exigían una nueva mentalidad, además de la inestabilidad política interna e incluso los devenires de la política interior y exterior estadounidense; y una vez alcanzado el ‘orden y progreso’ gomecista, le esperaba la dura prueba de la crisis climática del año 1912…159.
Es aquí, en este contexto riesgoso y altamente vulnerable de desadaptación, donde la aparición de un fenómeno natural como la sequía iniciada en 1911, representa una amenaza para la sociedad pa-raguanera. Una amenaza a la cual se le suma la disminución pesquera y la aparición de una plaga de langostas, afectando de forma importante todos los medios de producción locales. Las consecuencias son adversas y dramáticas. Durante 1912 se materializó el desastre en la península:
La sequía en Paraguaná. Coro, marzo 5.- La sequía es general en el Estado. Hasta por las tierras de Coro, que es uno de los lugares más fértiles, evitan traficar los arrieros porque no encuentran más que campos sin vegetación. La Junta a favor de Paraguaná está trabajando activamente160.
…Corianos amantes de aquel pedazo de la Patria, en que viera la primera luz el Magnánimo Falcón, hemos estado viendo con íntimo dolor la desolación de sus pueblos y ciudades por efecto de un verano devastador que ha hecho levantarse el espectro del hambre como una horrorosa calamidad pública161.
No ha llovido por más de un año, provocando una sequía que ha afectado las cosechas y ha sido causa de la hambruna en la región. Todos nos conmovimos al observar a niños hambrientos, reducidos a piel y huesos162.
159 Ídem, p. 140.160 El Universal, 1912, 6 de marzo, p. 2.161 El Universal, 1912, 11 de julio, p. 1.162 R. Arnold et al., en A. Duarte (ed.), Venezuela Petrolera. Primeros Pasos…, p. 62.
167El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
“Prolongada sequía ha destruido la agricultura y la cría en esta región laboriosa. Solo queda la pesca, harto exigua, para los que sobrevivimos”163.
Son todos estos testimonios documentales de la ocurrencia de un desastre, evidencias de cómo un contexto vulnerado por la negligencia y desatención oficial, y por la intervención internacional, propiciaron la cristalización del desastre en el transcurso de 1912. Murieron 1.829 personas de hambre a causa de este desastre y a pesar de su envergadura hasta hoy no era conocido el número de víctimas, ni tampoco sus cau-sas, ni siquiera estaban claras las condiciones espacio-temporales en las cuales se concretó el desastre, ni se sabía de sus efectos posteriores. Es este caso, un claro ejemplo de la desatención estructural y coyuntural hacia los desastres en Venezuela; la desatención coyuntural para 1912 ya ha quedado clara; sin embargo, el paso de unos escasos 100 años también ha permitido observar los proceso específicos posteriores que, de alguna forma, consolidaron y reprodujeron la desatención estruc-tural e histórica para el caso del desastre de Paraguaná.
Los efectos del desastre de 1912 en Paraguaná: un siglo de distorsión, metaforización y olvido
Después de casi cien años de la ocurrencia de la sequía y hambru-na en la península de Paraguaná, poco queda del evento. Su existencia factual sólo se evidencia a través de un mito y un culto. Este mito se produjo por medio de la metaforización continúa del evento en el transcurso del tiempo: el culto a las Ánimas de Guasare es todo lo que existe del desastre hoy. Las razones de la aparición del mito, la relación que mantiene con el desastre de 1912 y los contenidos estructurales de su constitución son deducibles a través de un análisis profundo del desenvolvimiento en el tiempo de las estructuras culturales y sociales asociadas a las relaciones de los hombres y mujeres con sus medios, especialmente durante un proceso de desastre.
Para esto, es necesario retomar los conceptos de interrelación dialéctica del hombre con su medio ambiente y las características em-píricas de la actualización de ese modelo bajo el paradigma moderno, afianzado por el crecimiento capitalista. Es decir, partir de reconocer
163 “Informes pedidos al Presidente del Estado Falcón acerca de algunos impuestos en el Distrito Falcón de este Estado”, Carirubana, 16 de diciembre de 1912…, p. 168.
168 María Victoria Padilla
cómo la oposición binaria naturaleza-cultura establecida en Occidente, expandió su campo de acción en todo el mundo a través del mercado como transformador estructural de la cultura.
Como se ha explicado, éste no es un proceso de articulación simbólica y material que se consolidó efectivamente en Paraguaná en 1912; de hecho, esta desarticulación es en gran parte la causante del desastre. Este modelo sólo logró introducirse a través de los fuertes mecanismos de explotación ideal y fáctica capitalistas traídos por la inversión petrolera en los años posteriores a la década de los 20. Sin embargo, las repercusiones de la apropiación de esta lógica en Ve-nezuela, y más aún en Paraguaná, permiten comprender el proceso mediante el cual se construyó la distorsión, metaforización y, final-mente, el olvido sistemático del desastre de 1912 en el transcurso de un siglo, precisamente durante el siglo en el que se consolidó en pleno el paradigma moderno en el país. Es a través de este proceso histórico de globalización, establecido de forma acelerada en el transcurso del siglo XX, que se configuran las circunstancias que propiciaron, no sólo la aparición de las Ánimas de Guasare, sino finalmente el olvido del desastre.
A pesar de que todo modelo cultural explica los preceptos de interacción del hombre con su medio a través de la relación que se establece entre éstos para asegurar la supervivencia social, la im-plantación real de la lógica moderna en el país instaura un modelo de comprensión de dicha relación del hombre-medio ambiente, en términos de sujeción de este último a los propósitos humanos. Por tanto, se afianza un sistema ideológico que no sólo propicia, sino que pretende garantizar el control humano sobre la naturaleza a través del ejercicio de la razón.
En el caso de un desastre producido por una amenaza de origen natural, el hombre modernizado se encuentra forzosamente enfrentado con la artificialidad de esa garantía de control sobre el medio natural de la mano de la razón. Así, los hombres y mujeres requieren expli-carse la ocurrencia de un evento adverso en términos conciliadores, que desdibujen esas cualidades incontrolables de la naturaleza que los desastres ponen de manifiesto:
169El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
En estas condiciones, el dominio de lo que el hombre no controla no puede menos de aparecer, de presentarse espontáneamente a la conciencia como un dominio de fuerzas superiores al hombre que, al mismo tiempo, éste necesita representarse, por tanto, explicar y conciliarse, es decir, controlar indirecta-mente164.
Así se aplica el proceso mental que Lévi-Strauss denominó “pensamiento analógico”, representando aquellos aspectos incon-trolables de la naturaleza en forma de metáforas alusivas a la cultura o la sociedad, convirtiendo idealmente a la naturaleza en una figura humanizada y por tanto controlable (Godelier, 1980). Es este el proceso estructural de configuración de mitos y ritos, pues “la religión consiste en una humanización de las leyes naturales” (Lévi-Strauss, 1994: 32).
En este sentido, los desastres suelen evocar procesos explicativos recurrentemente míticos y mágico religiosos: “Sin importar dónde ocu-rra, qué forma tome, si es un fenómeno único o crónico, los desastres serán explicados a partir de una imaginación creativa y muchas veces mitológica” (Hoffman, 2002: 113)165.
Para el proceso paraguanero, estos mecanismo culturales mágico-religiosos fácticos (como por ejemplo la construcción de altares y capillas), representa una forma de retornar al paradigma explicativo moderno que se instauró en el transcurso del siglo, ya que permite restaurar la oposición binaria naturaleza-cultura destrozada con el desastre (Hoffman, 2002). Esto se realiza con el surgimiento de un culto mágico religioso a las supuestas víctimas de la sequía y hambruna de 1912: las Ánimas de Guasare.
En este caso, la incontrolabilidad de la naturaleza se presenta de forma dual, no sólo en términos de su capacidad destructora, sino también en la ocurrencia de muertes masivas. Así debe entenderse que la muerte es el representante clave de lo desconocido e incon-trolable de la realidad material, por tanto es necesario un sorteo ideal de esa realidad que no puede atenderse actualmente: “As people do for a funeral, they embroider a body and primp facts so the antithesis
164 M. Godelier, Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas…, p. 371.165 Traducción propia.
170 María Victoria Padilla
between life and death or nature and culture becomes less daunting” (Hoffman, 2002: 139).166
El mito de las Ánimas de Guasare, producido a partir de las muertes causadas por la sequía y la hambruna de 1912 en Paraguaná, y más específicamente la mitificación de los muertos como tal, se puede explicar a través del mismo proceso de constitución del mito arquetípico del héroe, en términos de Mircea Eliade (1985), ya que al igual que las hazañas heroicas, carece de temporalidad histórica y el evento destructor es llevado a un tiempo abstracto. Esta indetermi-nación temporal aleja al hecho del mundo real material, haciéndolo idealmente menos desalentador para la comunidad. Esto se observa en la construcción narrativa sobre el culto, a pesar de que es ampliamente relacionado con los sucesos de 1912, se mantiene una ambigüedad temporal y circunstancial:
Muchas versiones existen sobre las Ánimas de Guasare. Alguien nos contaba que realmente eran dos esqueletos conseguidos, unos de una mujer y otros de un niño muy pequeño. Un señor de Tacuato nos comentó que era solo una ánima y no varias, y se trataba de su hermano que había fallecido de repente mientras pescaba en las playas del Golfete de Coro en el sitio llamado ́ Médano Blanco´ y su cadáver había sido traslado hasta Guasare…167.
…eran tres esqueletos de seres humanos que supuestamente habían dejado ese istmo motivado a la sed y el hambre reinantes en el año 1912… Otra historia nos lleva a pensar que en época de guerra quedaron muchos restos de soldados sepultados en la zona. Por lo expuesto anteriormente, son muchas las historias que se originan de ellas…168.
...pero hay las Ánimas de Guasare, es una información errada los que dicen que el 12, el 12 no fue, mi mamá le daba de comer a los hambrientos que pasaban por ahí, era una mujer de 12 años, ese no fue en el 12, eso fue como en el 800 [refiriéndose al siglo XIX]… ese no fue el 12 esas muertes, dicen que fue un soldado, lo ignoro porqué yo no sé, dicen que fue un muchacho que se sacó una muchacha y el papá lo mató ahí…169.
166 “Al igual que lo haría para un funeral adornando el cadáver, el hombre adorna los hechos, de manera que la antítesis entre la vida y la muerte, o bien entre la naturaleza y la cultura sea menos sobrecogedora y desalentadora”. Traducción propia 167 E. Navas, Ánimas de Guasare…, p. 33.168 Anónimo, Ánimas de Guasare ¿mito o realidad?...169 J. Mora en Paraguaná sus gentes y sus costumbres…
171El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Las Ánimas de Guasare operan del mismo modo que el mito del héroe de Eliade, sólo guardan “acciones míticas” y borran la “verdad histórica”. Así, el proceso de mitificación metaforizante por el cual pasó el desastre de 1912, hasta convertirse en culto a las Ánimas de Guasare se corresponde con la aplicación de un conjunto de meca-nismos culturales de resignificación del evento adverso. Sin embargo, estos mecanismos también actúan como constructores de olvido, ya que distorsionan, a través de mediaciones culturales prescritas, la situación concreta del desastre que causó la muerte de las ahora milagrosas ánimas.
De esta misma forma, el olvido estructural que produce la miti-ficación del evento hasta su concreción en el culto, también cumple con funciones psicosociales, culturales y políticas; a la vez que tiene consecuencias en estos mismos ámbitos.
Así, la metaforización de los efectos del desastre y el olvido construido alrededor del culto a las ánimas, se explica, en parte, a través de la tercera figura del olvido de Augé: el recomienzo. Ya que esta figura del olvido tiene el efecto de reajustar y reordenar, a la par del proceso mismo de mitificación y trato ritual, así pretende: “…recuperar el futuro olvidando el pasado, crear las condiciones de un nuevo nacimiento que, por definición, abre las puertas a todos los futuros posibles sin dar prioridad a ninguno” (Augé, 1998: 67).
Esta lógica de recomienzo va de la mano y en perfecta conjunción con el avance de los valores modernos en las comunidades venezola-nas durante el transcurso del siglo XX, de forma que se corresponde con las bases estructurales paradigmáticas de la cultura: “…estaría el olvido fundamentado en el paradigma de la Modernidad cuando se impone un desprecio por el pasado, para convertirlo así en la sombra del futuro (…) que siempre resulta prometedor, mejor y esperanzador” (Altez Y., 2008: 276).
Ya lejos quedó la hambruna del 12, lejos quedó el relato, pero la fe de los hombres y mujeres devotos de las Ánimas de Guasare, crece cada vez más y los testimonios de fe, y de favores recibidos, se multiplican día a día170.
170 E. Navas, Ánimas de Guasare…, p. 28.
172 María Victoria Padilla
Las implicaciones políticas de la consolidación material y paradig-mática de un proceso de distorsión y olvido a través de la metaforiza-ción y mitificación ritual del evento, pasa por estar anclada en las bases sistemáticas de desatención que se han desarrollado históricamente en la península. Este olvido va de la mano de intereses coyunturales del gobierno nacional coetáneo al evento. Intereses, que entre falta de atención y articulación con otros intereses extranjeros, vulnera-bilizaron la región paraguanera, propiciando el desastre; intereses de sectores para los cuales tampoco posteriormente resultó prudente reconocer ni la materialización del evento ni su directa participación en el mismo. Todo terminó por afianzar el esquema de desatención sobre la región, sobre este desastre en particular y sobre los desastres históricos y futuros en el país en general. Una desatención que se evidencia en que la única huella que queda de la sequía y de las 1.829 muertes ocurridas, sea el culto a 3 ó 4 muertos anónimos, un relato transmitido de forma oral ya distorsionado y diluido en el tiempo, y un alto grado de invisibilidad documental e historiográfica.
173
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
A lo largo de este trabajo se ha sistematizado e interpretado un conjunto de información que apuntó a definir, revelar y comprender el desastre de 1912 en Paraguaná; por lo tanto, cada parte de esta investi-gación presenta distintos niveles de conclusiones interpretativas que configuran un cuerpo argumentativo y explicativo sobre el desastre. Asimismo, se observa que esta investigación no se corresponde con una lógica mecánica que ordena información con el objetivo último de obtener un resultado final. Es decir, no se atiende aquí a una lógica sistémica, de efecto dominó, en la cual se van acumulando eventos hasta alcanzar a un evento final mayor concluyente. Aquí se asume al desastre de forma dialéctica, social y estructural, en definitiva, y como el proceso histórico complejo que es realmente.
Definir el desastre en estos términos, a partir de las nuevas aproxi-maciones teórico-metodológicas e interpretativas del Estudio histórico y social de los desastres, pasó, tanto por entender la ocurrencia del fenómeno natural de sequía, como por la compresión de la configu-ración procesal del contexto vulnerable en riesgo de ser afectado por este evento natural; contexto que transformó al evento primero en amenaza y luego en el desastre como tal. En este sentido, se entiende que dicha configuración procesal del contexto, es el elemento defi-nitorio del desastre susceptible de ser analizado por una antropología con perspectiva histórica, tal como es reclamado por Virginia García Acosta en sus trabajos seminales. Se definieron los aspectos contex-tuales que permitieron que la sequía cristalizara en desastre, así como se logró integrar sus efectos posteriores al proceso mismo de desastre.
174 María Victoria Padilla
Este contexto puede ser atendido metodológicamente desde lo macro hasta lo micro, pero siempre teniendo en cuenta la relación dialéctica que construye el proceso histórico total. Así, se compren-dió cómo los avances de la expansión capitalista de principios del siglo XX, a partir de una crisis propia del funcionamiento de este modo de producción, que se llamó Gran Depresión, produjo la ampliación de las fronteras actuales de actividad de dicho sistema, articulándolo con realidades y modos de producción no-capitalistas, importando una mentalidad de mercado que, en muchos casos, no era compatible con las lógicas locales. El gobierno nacional auspició el afianzamiento del papel del mercado internacional en la economía del país, a favor de los intereses personales del mandatario de turno, Juan Vicente Gómez, en un proceso que se ha llamado aquí modernización al servicio del personalismo, siguiendo a Urbaneja (1985).
En la península de Paraguaná, los sectores desfavorecidos se vieron perjudicados, no sólo por la ya recurrente desatención ins-titucional, sino por la consolidación del modelo agroexportador y monoproductor apoyado por el penetrante mercado internacional; modelo en el cual no eran capaces de insertarse, bien por no producir el rubro predilecto, bien por falta de articulación de los productores locales con la lógica de mercado, todo esto sumado produjo una nueva situación de desadaptación socio-económica que hacía imposible sor-tear las constricciones medioambientales intensificadas por la sequía en 1911 y 1912.
En este contexto, dichas constricciones medioambientales ori-ginaron la falla sistemática de todas las estrategias adaptativas de las poblaciones peninsulares, dejándolas sin medios materiales de subsis-tencia. La cristalización del desastre en 1912 no cambió la pauta de desatención oficial en la región, lo cual produjo finalmente el éxodo desde la península hacia tierra firme, y la muerte por inanición de una enorme cantidad de paraguaneros en sus pueblos de residencia, en el camino de la migración y en la ciudad más cercana en tierra firme: Coro. Esta migración y drama de mortandad parecen haber comen-zado en julio de 1912, de acuerdo a la investigación; sin embargo, las medidas oficiales fueron tan insuficientes que los libros de actas de defunción de los diversos municipios paraguaneros y corianos mues-
175El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
tran que las muertes en Coro y en la propia península se mantienen en aumento hasta finales de noviembre de este año.
Así, en 1912 murieron 1.162 personas a causa de hambre, 993 paraguaneros. 530 niños, 666 mujeres, 498 hombres, 143 ancianos. De estos, 456 murieron en la ciudad vecina de Coro, es decir, son estos los emigrantes que al llegar a su destino murieron derrotados por el hambre y la sed. Todo esto sin contar a los que murieron en los caminos y otros tantos de los cuales o bien no existe registro oficial o no pudo ser recuperado durante la investigación; y sin contar aquellos que fallecieron a causa de enfermedades claramente propiciadas por el trágico contexto insano que suponía la falta de agua y alimentos, así como las pésimas condiciones de un contexto histórica y material-mente empobrecido.
Estas cifras eran desconocidas hasta hoy; los nombres de los fallecidos se encontraban en actas sepultadas bajo miles de otros documentos oficiales que no dan cuenta del desastre ni de los hechos ignorados sistemáticamente por la historiografía. El único recordato-rio vivo, pero distorsionante, es el culto a las Ánimas de Guasare en Paraguaná, muertos milagrosos, supuestas víctimas de la hambruna de 1912. Un culto que surgió por medio del proceso de metaforización continua del desastre, a través de mediaciones culturales prescritas que buscan darle explicación en términos mitológicos.
Esta mitificación lleva a la eliminación de la temporalidad his-tórica, propiciando el establecimiento del olvido como re-ordenador cultural ante el desastre, en términos de recomienzo (en palabras de Augé), es decir, eliminando el pasado para dibujar las posibilidades de un futuro no predeterminado; en fin, quizás para posibilitar el añorado progreso paradigmático de la modernidad impuesta en la península en el transcurso del siglo XX. Las explicaciones mágico-religiosas apuntan a subsanar los efectos culturalmente desordenadores del desastre. Para el caso de un desastre relacionado a un fenómeno natural, la sociedad se enfrenta a la artificialidad de la dicotomía moderna paradigmática naturaleza/cultura, haciendo obvia la falsedad de la garantía de control racional sobre el medio natural, lo cual paradójicamente configura las condiciones de vulnerabilidad estructural y desadaptación que ponen a las sociedades modernas en riesgo de desastre.
176 María Victoria Padilla
Las sociedades modernas (o modernizadas) procuran su devenir histórico a través de la articulación con el modo de producción capi-talista y la mentalidad de mercado, ambos aspectos de la modernidad mundializada, que basan idealmente sus relaciones recíprocas y mutuas entre el humano y el entorno material, es decir, entre la cultura y la naturaleza en términos de depredación de esta última por medio de aquella; así se transforma al medio natural en medio de producción. Es, pues, una lógica que escinde y contrapone a los componentes de la diada hombre-naturaleza, lo cual justifica que la razón humana (diso-ciada de la naturaleza y por tanto, no determinada por ésta) ordene y modifique al medio natural de forma que atienda a los propósitos del progreso humano (Oliver-Smith, 2002). En este sentido, queda claro que la ideología capitalista de producción siempre requerirá de la ex-plotación de nuevos territorios para el mantenimiento de sus premisas de progreso economicista continuo. La permanente acumulación de capital y el incremento de la demanda que esto produce, requieren siempre de la expansión de las fronteras de inversión y explotación capitalistas, de forma que se active el capital acumulado y se aumente la producción para satisfacer la creciente demanda. Así, se observa que la única estrategia adaptiva estructural que mantiene el modelo capitalista es la expansión del espacio físico y social de acción del mo-delo, esto es claramente guiado por una lógica donde la apropiación abstracta de la realidad va de la mano de la apropiación concreta de la misma; sin embargo, esta estrategia es frágil, ya que el medio no es ni empíricamente maleable como hace pensar la ideología que la sustenta, ni realmente infinito como requiere la implementación fáctica de esta lógica de beneficios inmediatos, continuos y crecientes.
Los resultados de la expansión capitalista, anclada paradigmáti-camente en la depredación justificada del ambiente, apuntan siempre hacia los mismos resultados desadaptativos, no distantes de la ma-terialización contextual paraguanera en 1912; esta racionalidad de mercado cortoplacista ha traído extremos sin precedentes de riqueza y pobreza material, niveles inusitados de destrucción ambiental, y el rápido crecimiento de contextos sociales vulnerables:
Clearly, the continued expansion of certain activities in the world are straining the limits of both human adaptive capabilities and the
177El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
resilience of nature. The violation of these limits is generating a wide variety of problems in our most basic natural resources… While not immediately evident in the short run, these problems often slowly gather momentum until they evoke rapid changes in local context in ways that negatively impact the health of populations, the renewability of resources, and the well being of communities. Thus, they lead to disasters of varying degrees of severity171.
Es esta la lógica que se articuló negativamente con la Paraguaná de 1912, causando la escisión de su propia lógica de producción no-capitalista con el nuevo modo de producción capitalista que trajo la expansión deliberada y mundial de este modelo a principios de ese siglo, concluyendo en niveles de desadaptación inusitados y produciendo así, el desastre. Sin embargo, la articulación total con el modelo capitalista se logró en años posteriores, de la mano de la inversión petrolera en el país, lo cual no debe considerarse un cambio positivo en la eco-nomía venezolana en pleno, ya que afianzó el modelo latifundista y monoproductor, sólo favorable para ciertos sectores ya empoderados.
Esta consolidación de una modernidad forzada por los intere-ses de ciertos sectores en articularse con el mercado internacional, materializado en su totalidad con la inversión petrolera a partir de la década de 1920, trajo consigo el afianzamiento de una lógica que da la espalda a los procesos naturales y la aplicación de prácticas ma-teriales en correspondencia con esto. Esto se evidencia en todos los planos de la realidad venezolana. Claro ejemplo de esto es la falta de investigaciones históricas y transversales sobre desastres en el país; a pesar de que se observa que recientemente se han cobrado espacios de reflexión, la historiografía muestra grandes vacíos para los casos desastrosos. Sin embargo, aún existen preferencias temáticas, quizás
171 Anthony Oliver-Smith, y S. Hoff man, Th e Angry Earth, Routledge, Nueva York, 1999, p. 31. “Claramente, la expansión continua de ciertas actividades en el mundo está presionando los límites tanto de las capacidades adaptativas humanas, como de la resiliencia de la naturaleza. La violación de estos límites está generando una amplia gama de problemas en nuestros recursos básicos… A pesar de no ser evidente inmedi-atamente, estos problemas van acumulando fuerza hasta desembocar en rápidos cambios en contextos locales, de forma que afectan negativamente la salud de las poblaciones, la renovabilidad de los recursos y el bienestar de las comunidades. Así, confi guran las posibilidades de desastres en diversos grados de severidad.” Traducción propia.
178 María Victoria Padilla
heredadas de la historia clásica grandilocuente, narradora de eventos importantes y héroes, en las cuales se ven privilegiados los desastres de impacto súbito como terremotos o inundaciones repentinas, cuyos efectos destructores son evidentes en el parpadear de un ojo, y se han dejado de lado los procesos más pausados y lánguidos de desastres de impacto lento, como sequías o plagas. En el ámbito oficial, no cambian las circunstancias, se utiliza la memoria o el olvido de los desastres como herramientas políticas y económicas para la consolidación de los sectores poderosos, según sea el caso; pero en ningún momento se toman medidas efectivas, culturales o materiales para la prevención de eventos futuros.
Todo esto apunta a la reproducción de un paradigma de desaten-ción sistemática de la relación sociedad-medioambiente, tanto en el pasado como en la actualidad. Lo cual, en términos coyunturales, siempre propiciará la construcción de contextos vulnerables en la Venezuela moderna, invariablemente en riesgo de ser afectada por un desastre y persistentemente en negación política, ideológica y cultural de ello.
Es en el trabajo investigativo documental y de campo donde estas condiciones pasadas y presentes descritas y analizadas en abstracto, se hicieron empíricamente observables en la península. Quedó claro a través de la investigación documental que las víctimas del desastre fueron cuantiosas, la sistematización de más de 2.700 actas de defun-ción, en su mayoría manchadas por la desatención con la marca de “hambre”, fueron no sólo el principal testimonio del desastre, sino la clara evidencia de cómo los paraguaneros vivían y viven en condicio-nes de vulnerabilidad basadas en un aislamiento propiciado por las autoridades y demás sectores poderosos. El trabajo de campo en la región permitió observar cómo hoy en día los sectores desfavorecidos aún mantienen las mismas condiciones vulnerabilidad, pero ahora en un contexto moderno o mejor dicho modernizado; las casas tienen tanques externos para la recolección de agua de cualquier fuente eventual, el abastecimiento se realiza por medio de camiones cister-nas, existe un significativo aislamiento comunicacional y se depende casi totalmente de la distribución de productos de tierra firme; sin embargo, y paradójicamente, se ha olvidado un desastre que, como
179El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
se determinó en esta investigación, fue propiciado por estas mismas condiciones contextualizadas de forma diferente.
Trabajos cómo este son escasos y necesarios en el país, la repro-ducción de estas condiciones de vulnerabilidad en Venezuela viene de la mano de la ausencia de información documentada de eventos de este tipo. Se espera que esta investigación haya dado un paso en este sentido, ampliando los conocimientos sobre Paraguaná y su his-toria, sobre las relaciones venezolanas con el entorno natural y sobre los desastres como elemento de la historia del país; pero sobretodo que haya logrado traer al presente el olvidado desastre de 1912 en Paraguaná, y haberlo hecho de forma que se evidencien en carne propia sus deshonrosos hechos, que se puedan contar sus víctimas, describir su sufrimiento, definir cómo murieron, y que al fin se pueda reivindicar el papel definitorio de este desastre en el devenir histórico de la región y del país.
181El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
REFERENCIAS
Altez, Rogelio, Ciclos y sistemas versus procesos. Aportes para una discu-sión con el enfoque funcionalista sobre el riesgo en Desacatos, (30), 2009, pp. 111-128.
Altez, Rogelio, El desastre de 1812 en Venezuela: sismos, vulnerabilidades y una patria no tan boba, Fundación Empresas Polar/Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2006.
Altez, Yara, “El patrimonio del olvido y la investigación antropológica”, Boletín Antropológico, (74), 2008, pp. 233 – 263.
Arnold, Ralph, G. Macready y T. Barrington, en A. Duarte (ed.), Ve-nezuela Petrolera. Primeros Pasos. 1911 – 1916, Trilobita, Caracas, 2008.
Augé, Marc, Las formas del olvido, Gedisa, Barcelona, 1998.Baptista, Asdrúbal, Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830
– 2002, Fundación Empresas Polar, Caracas, 2003.Benet, Fernando, Guía general de Venezuela, Talleres de la casa Oscar
Brandstetter, Leipzig, 1929.Blaikie, Piers, T. Cannon, I. David y B. Wisner, Vulnerabilidad: el en-
torno social, político y económico de los desastres, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1996. [En línea: www.desenredando.org].
Braudel, Fernand, La historia y las ciencias sociales, Alianza, Madrid, 1995.
Brett Martínez, Alí, Paraguaná en otras palabras, Adaro, Caracas, 1974.Brett Martínez, Alí, Aquella Paraguaná, Adaro, Caracas, 1971.
182 María Victoria Padilla
Brito Figueroa, Federico, Historia económica y social de Venezuela, Di-rección de Cultura UCV, Caracas, 1966.
Burke, Peter, “Obertura: la Nueva Historia, su pasado y su futuro”, en P. Burke (Comp.), Formas de hacer historia, Alianza, Madrid, 1996.
Córdova, Karenia, “Impacto socio-ambiental de la variabilidad climá-tica. Las sequías en Venezuela”, Terra Nueva (28), 2003, pp. 35-5.
Dávila, Dora, Caracas y la gripe española de 1918. Epidemias y políticas sanitarias, UCAB, Caracas, 2000.
De Lima, Blanca, Coro: fin de diáspora, CEP-FHE UCV, Caracas, 2002.Descola, Philippe y G. Pálsson, “Introducción” en P. Descola, y G. Páls-
son, (Coords.), Naturaleza y sociedad: perspectivas antropológicas, Siglo XXI, México D.F, 2001.
Eliade, Mircea, El mito del eterno retorno, Alianza, Barcelona, 1985.Escobar, Antonio, “Las sequías y sus impactos en las sociedades del
México decimonónico” en V. García Acosta (Coord.), Historia y Desastres en América latina volumen II, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1997. [En línea: www.desenredando.org].
Esteves, Juan, Paraguaná en el tiempo, UNEFM, Coro, 1980.Flores, Marbelis e I. Verguez, “Memorias de Adícora” en I. López
(Coord.), Memorias del V coloquio de historia regional y local falco-niana, Asociación complejo cultural Josefa Camejo, Mérida, 2005.
Franco, Francisco, “El culto a los muertos milagrosos en Venezuela: Estudio Etnohistórico y Etnológico”, Boletín Antropológico, (52), 2001, pp. 107–144.
García Acosta, Virginia, “Introducción: El estudio histórico de los desastres. Una década de reflexiones en América Latina” en García Acosta V. (Coord.), Historia y desastres en América Latina Vol. III, CIESAS, México D.F, 2008.
García Acosta, Virginia, “Estrategias adaptativas y amenazas climáti-cas” en J. Urbina y J. Martínez (eds.), Más allá del cambio climático: las dimensiones psicosociales del cambio ambiental global, UNAM – SEMARNAT, México, 2006, pp. 29-46.
García Acosta, Virginia, “El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos”, Desacatos, (19), 2005, pp. 11 – 24.
183El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
García Acosta, Virginia, “Introducción”, Relaciones 97, invierno, Vol. XXV: La perspectiva histórica en la antropología del riesgo, 2004.
García Acosta, Virginia, J. Pérez, y A. Molina, Desastres agrícolas en México: catálogo histórico: épocas prehispánica y colonial, 958-1822, Fondo de Cultura Económica-CIESAS, México D.F, 2003.
García Acosta, Virginia, Historia y desastres en América Latina volumen I, La RED-CIESAS, Colombia, 1996.
Gasparini, Graciano, C. González, y L. Margolies, Paraguaná, Armi-tano, Caracas, 1985.
Geertz, Clifford, Agricultural Involution: the process of ecological change in Indonesia, University of California Press, California, 1963.
Godelier, Maurice, Lo ideal y lo material, Taurus, Madrid, 1989.Godelier, Maurice, Instituciones Económicas, Anagrama, Barcelona,
1981.Godelier, Maurice, Economía, fetichismo y religión en las sociedades
primitivas, Siglo XXI, México, 1980.Godelier, Maurice, Racionalidad e irracionalidad en economía, Siglo XXI,
México D.F., 1967.González Batista, Carlos, Historia de Paraguaná (1499-1950), Asamblea
Legislativa del Estado Falcón, Mérida, 1984.González, José y M. González, (eds.), La tierra. Mitos, ritos y realidades,
Anthropos, Granada, 1992.González, Leo, J. Euáni, N. Eslava, y J. Suniaga, “La pesca de sar-
dina, Sardinella aurita (Teleostei: Clupeidae) asociada con la variabilidad ambiental del ecosistema de surgencia costera de Nueva Esparta, Venezuela”, Biología Tropical, Vol. 55 (1), 2007, pp. 279-286.
Gray, Peter y K. Oliver, “Introduction” en P. Gray y K. Oliver (Eds.), The memory of catastrophe, Manchester University Press, Man-chester, 2004, pp. 1-19.
Guanipa, Yoleida, Paraguaná: recuerdos, leyendas y caminos, Alcaldía del Municipio Falcón-Instituto de cultura del estado Falcón, Coro, 1994.
Hardesty, Donald, Antropología Ecológica, Bellaterra, Barcelona, 1977.
184 María Victoria Padilla
Harvey, David, Los límites del capitalismo y la teoría marxista, Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
Hill-Peña, Aníbal, Geografía Económica del estado Falcón, Tipografía La Nación, Caracas, 1943.
Hobsbawm, Eric, La era del imperio, 1875 – 1914, Crítica, Barcelona, 2005. [en línea].
Hoffman, Susanna, “The monster and the mother: The symbolism of disaster” en S. Hoffman y A. Oliver-Smith (Eds.), Catastrophe and Culture, School of American Research Press-James Currey Ltd, Santa Fe, USA, 2002, pp.113-141.
Hoffman, Susanna. y A. Oliver-Smith, “Introduction: Why anthro-pologist should study disasters” en S. Hoffman y A. Oliver-Smith (Eds.), Catastrophe and Culture, School of American Research Press-James Currey Ltd, Santa Fe, USA, 2002, pp. 3-22.
Humboldt, Alexander von, Cuadros de la naturaleza I, Monte Ávila, Caracas, 1972.
Hurtado, Samuel, Ferrocarriles y proyecto nacional en Venezuela 1870–1925, UCV, Caracas, 1990.
Laffaille, Jaime, “La hambruna del año 12 y las Ánimas de Guasare” Notisismo, 2011. [En línea en www.cecalc.ula.ve/blogs/notisismo].
Landaeta, Manuel, Gran recopilación geográfica, estadística e histórica de Venezuela, Banco Central de Venezuela, Caracas, 1963.
Lavell, Allan, LA RED: Antecedentes, formación y contribución al desa-rrollo de los Conceptos, estudios y la práctica en el tema de los riesgos y Desastres en América Latina: 1980-2004, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 2004. [En línea: www.desenredando.org]
Lavell, Allan, La Gestión Local del Riesgo Nociones y Precisiones en Torno al Concepto y la Práctica, CEPREDENAC-PNUD, 2003. [En línea: www.desenredando.org].
Lavell, Allan, “Conclusiones: Estructuras Gubernamentales para la Gestión de Desastres en América Latina: Una Visión de Conjun-to” en A. Lavell, y E. Franco (Eds.), Estado, Conceptos, estudios y la práctica en el tema de los riesgos y Desastres en América Latina: 1980-2004, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1996. [En línea: www.desenredando.org].
185El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Lévi-Strauss, Claude, El pensamiento salvaje, Fondo de cultura econó-mica, México D.F., 1994.
Lévi-Strauss, Claude, Antropología Estructural, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1969.
López, Isaac, Pueblo Nuevo en la memoria de los siglos, Instituto de cul-tura del edo. Falcón-Centro de investigaciones históricas Cástulo Mármol Ferrer-ULA, Falcón, 2000.
Maduro Ferrer, Salomón, Comentando problemas falconianos, Tipografía del Comercio, Coro, 1948.
Malinowski, Bronislaw, Los argonautas del pacifico occidental, Península, Barcelona, 1975.
Mansilla, Elizabeth, “Notas Para una Reinterpretación de los Desas-tres” en E. Mansilla (Ed.), Desastres: Modelo para Armar Colección de Piezas de un Rompecabezas Social, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1996. [En línea:www.desenredando.org]
Martín, Gustavo, Ensayos de antropología política, Fondo Editorial Tropykos, Caracas, 1984.
Marx, Karl y F. Engels, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre; Manifiesto del Partido Comunista; La ideología alemana, Andreus, s/l, 1979.
Maskrey, Andrew, “Comunidad y desastres en América Latina: Estra-tegias de intervención” en A. Lavell (comp.), Viviendo en riesgo. Comunidad vulnerable y prevención de desastres en América Latina, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1997. [En línea: www.desenredando.org].
McCabe, J. Terrance, “El impacto y las respuestas a la sequía entre los pastores turkanas”, Desacatos, (19), 2005, pp. 25 – 40.
Navas, Eudes, Ánimas de Guasare, Dos ut des, s/l, 1993.Oliver-Smith, Anthony, “Theorizing disasters. Nature, power, and
culture” en S. Hoffman y A. Oliver-Smith (Eds.), Catastrophe and Culture, School of American Research Press-James Currey Ltd, Santa Fe, USA, 2002, pp. 23-47.
Oliver-Smith, Anthony y S. Hoffman, The Angry Earth. Routledge, Nueva York, 1999.
186 María Victoria Padilla
Osteicochea, Judith, “Así es mi tierra Maquigua” en I. López (Coord.), Memorias del V coloquio de historia regional y local falconiana, Aso-ciación Civil Josefa Camejo, Mérida, 2005.
Pacheco, Emilio, De Castro a López Contreras, Domingo Fuentes y asociados, Caracas, 1984.
Petróleos de Venezuela S.A., Imagen de Venezuela: una visión espacial, Editorial Arte, Caracas, 1992.
Pino Iturrieta, Elías, Venezuela metida en cintura, UCAB, Caracas, 2006.Quintero, Inés, El ocaso de una estirpe, ALFA, Caracas, 2009.Quiroz, Yulliani, “Los métodos aplicados para combatir y erradicar la
plaga de langosta en la región nor-occidental de Venezuela (1912 – 1914)” en G. Yepez (Comp.), Temas de historia Contemporánea, FEHE-UCV, Caracas, 2005, pp. 99-125.
Rangel, Domingo, El proceso del capitalismo contemporáneo en Venezuela, Dirección de Cultura y Humanismo UCV, Caracas, 1968.
Reyes, Gustavo, Geografía Económica del Estado Falcón, Orto, Coro, 1960.
Rodríguez Gallad, Irene, “Perfil de la economía venezolana durante el régimen gomecista” en E. Pino Iturrieta (Comp.), Juan Vicente Gómez y su época, Monte Ávila, Caracas, 1985.
Rodríguez, Iván, Política Contemporánea, Ragon, Caracas, 1954.Rodríguez, Luis, “Gómez y el agro” en E. Pino Iturrieta (Comp.), Juan
Vicente Gómez y su época, Monte Ávila, Caracas, 1985.Röhl, Eduardo, Los veranos ruinosos de Venezuela, Tipografía Ameri-
cana, Caracas, 1948.Suarez, María y E. Bermúdez, Pescadores de Paraguaná, Lagoven, Ca-
racas, 1988.Sullivan, William, “Situación Económica y Política durante el periodo
de Juan Vicente Gómez” en Política y Economía en Venezuela 1810 – 1991, Fundación Boulton, Caracas, 1992.
Thywissen, Katharina, Components of risk a comparative glossary, UNI-TED NATIONS UNIVERSITY, UNU-EHS, 2006. [En línea: www.ehs.unu.edu].
Toledo, Víctor, “Campesinos, modernización rural y ecología política: una mirada al caso de México” en J.A. González y M. González (eds.), La tierra mitos y realidades, Anthropos, Granada, 1992.
187El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Urbaneja, Diego, “El sistema político gomecista” en E. Pino Iturrieta (Comp.), Juan Vicente Gómez y su época, Monte Ávila, Caracas, 1985.
Urbina, Javier y J. Martínez (eds.), Más allá del cambio climático: las dimensiones psicosociales del cambio ambiental global, UNAM – SEMARNAT, México, 2006, pp. 29-46.
Vayda, Andrew (ed.), Environment and Cultural Behavior, The natural history press, New York, 1969.
Vetencourt, Lola, Monopolios contra Venezuela, FaCES/UCV-Vadell Hermanos, Caracas, 1988.
Vila, Marco Aurelio, Las sequías en Venezuela, Fondo Editorial Común, Caracas, 1975.
Vila, Marco Aurelio, Aspectos geográficos del estado Falcón, Corporación Venezolana de Fomento, Caracas, 1961.
Wilches-Chaux, Gustavo, Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador o yo voy a correr el riesgo. Guía de La Red para la gestión local del riesgo, Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1998. [En línea: www.desenre-dando.org].
Wilches-Chaux, Gustavo, “La vulnerabilidad global” en A. Maskrey, Los desastres no son naturales, Red de Estudios Sociales en Pre-vención de Desastres en América Latina, 1993. [En línea: www.desenredando.org].
Wilhite, Donald y M. Buchanan-Smith, “Drought as hazard: unders-tanding the natural and social context” en D. Wilhite (Ed.), Drought and water crises: science, technology, and management issues, Taylor and Francis Group, Florida, 2005, pp. 3-29.
Wolf, Eric, Europa y la gente sin historia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.
Referencias hemerográficas
Alma Criolla, 1912, 15 de septiembre. El Cronista, 1912, 17 de mayo.El Universal, 1912, 28 de enero.
188 María Victoria Padilla
El Universal, 1912, 6 de marzo.El Universal, 1912, 3 de mayo.El Universal, 1912, 7 de mayo.El Universal, 1912, 8 de mayo.El Universal, 1912, 25 de marzo.El Universal, 1912, 27 de marzo.El Universal, 1912, 14 de abril.El Universal, 1912, 25 de abril.El Universal, 1912, 22 de junio.El Universal, 1912, 11 de julio.El Universal, 1912, 28 de julio.El Universal, 1912, 5 de agosto.El Universal, 1912, 9 de noviembre.
Referencias documentales
Memorias del Ministerio de Relaciones Interiores, Imprenta Nacional, Caracas, 1912.
Anónimo, Ánimas de Guasare ¿mito o realidad?, s/l, s/f.Anuario estadístico de Venezuela, Imprenta Nacional, Caracas, 1912.Archivo Histórico del Estado Falcón, Universidad Nacional Experi-
mental Francisco de Miranda:Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Falcón,
municipio Adícora.Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Falcón,
municipio Baraived.Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Falcón,
municipio Buenavista.Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Falcón,
municipio Jadacaquiva.Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Falcón,
municipio Moruy. Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Falcón,
municipio Pueblo Nuevo.Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Falcón,
municipio Punta Cardón.
189El año del hambre. La sequía y el desastre de 1912 en Paraguaná
Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Falcón, municipio Santa Ana.
Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Miranda, municipio San Gabriel.
Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Miranda, municipio San Antonio.
Sección Defunciones, Libro de defunciones de 1912, Distrito Miranda, municipio Santa Ana.
Gaceta Oficial del Estado Falcón, 737, Julio 9, 1912.Gaceta Oficial del Estado Falcón, 760, 28 de diciembre, 1912.Gaceta Oficial del Estado Falcón, 757, 7 de diciembre, 1912.Observatorio Cagigal, Registros pluviométricos de la estación Caracas-
Observatorio Cagigal 1891-2010, Documento no publicado, Caracas, 2011.
Referencias orales
Entrevista con Nelly Miquilena, en febrero de 2011, Guasare. [Grabación en posesión de la autora].
Entrevista con Adelis Mora, en febrero de 2011, Cararapa. [Grabación en posesión de la autora].
Referencias audiovisuales
Paraguaná sus gentes y sus costumbres [Programa de Radio], s/l, 2009. [Grabación en posesión de la autora].