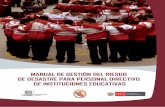Desastre y Reubicación en Nuevo Juan de Grijalva: Primera Ciudad Autosustentable del Mundo
Transcript of Desastre y Reubicación en Nuevo Juan de Grijalva: Primera Ciudad Autosustentable del Mundo
0
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
DESASTRE Y REUBICACIÓN EN NUEVO JUAN DE GRIJALVA: PRIMERA CIUDAD AUTOSUSTENTABLE DEL
MUNDO
TESIS QUE PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL PRESENTA:
EDGAR DAMIÁN CÓRDOVA MORALES
DIRECTOR: DR. LUIS JESÚS MARTÍNEZ GÓMEZ
NOVIEMBRE 2012
1
PREMIO NACIONAL A LA MEJOR TESIS DE LICENCIATURA
“FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN”
ÁREA DE ETNOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL
PREMIOS INAH 2013
2
Resumen
La noche del 4 de noviembre de 2007, Juan de Grijalva fue borrada del mapa por el
deslizamiento de un cerro y posterior tsunami, en el municipio de Ostuacán, Chiapas.
Por consecuencia, se decidió trasladar temporalmente a los sobrevivientes en la
vecina localidad de Ostuacán, donde permanecieron hasta el 17 de septiembre de
2009, cuando se inauguró la primera Ciudad Rural Sustentable del mundo: Nuevo Juan
de Grijalva, localidad que albergó a las familias reubicadas del desastre, en el marco
del modelo de desarrollo Ciudades Rurales Sustentables. Sin embargo, la recuperación y reubicación de las familias estudiadas ha sido un
complejo proceso social, efecto de un modelo de reubicación impuesto en el nombre del
neoliberalismo y de la unificación estatal, cuyas consecuencias han sido trágicas para
las familias.
Palabras claves
Antropología de los desastres, reubicaciones humanas, modelo de reubicación, Nuevo
Juan de Grijalva, marginalidad, control social, medios de comunicación, neoliberalismo,
estado de shock, técnica de rashomon, solidaridad, reciprocidad, consecuencias socio-
culturales, proceso social.
3
A mis padres, quienes son amor,
apoyo y luz en el sendero de mi vida.
A los fallecidos y desaparecidos
del desastre de Juan de Grijalva
4
Agradecimientos
Ante todo, agradezco profundamente a mi director de tesis, el Dr. Luis Jesús Martínez
Gómez, por su incondicional y permanente apoyo, dedicación y asesoramiento.
Al Dr. Fernado Briones Gamboa, quien me introdujo en el estudio de los
desastres y reubicaciones humanas.
A mis lectores, el Dr. Francisco Javier Téllez Ortega y el Mtro. Rodolfo García
Cuevas, por dedicar parte de su valioso tiempo en la lectura de esta investigación.
Asimismo, mis agradecimientos van a todos los habitantes de Nuevo Juan de
Grijalva, pues su paciencia, gentilieza y hospitalidad posibilitaron esta investigación.
6
Índice
Introducción ...................................................................................................................... 9
CAPÍTULO I Antropología de los Desastres y Reubicaciones Humanas ...................... 19
Introducción .................................................................................................................... 19
1. Antecedentes y enfoques teóricos sobre el fenómeno de los desastres .................... 20
1.1 Fisicalistas ................................................................................................................ 20
1.2 Estructural-Funcionalistas ......................................................................................... 22
1.3 Enfoque Alternativo ................................................................................................... 24
2. Principales conceptos ................................................................................................. 27
2.1 Tipos de desastres .................................................................................................... 28
2.2 Contextualizando el desastre .................................................................................... 30
3. Reubicaciones ............................................................................................................ 33
3.1 Tipos y causas de reubicaciones .............................................................................. 35
3.2 Casos históricos y consecuencias sociales de las reubicaciones .......................... 39
3.3 Criterios y postulados teóricos para el estudio antropológico de los reubicados:
haciendo frente al modelo ingenieril y racionalista ......................................................... 42
3.4 La reubicación empresarial e institucional o las necesarias propuestas y
advertencias de los investigadores sociales ................................................................... 46
3.5 A manera de recapitulación ...................................................................................... 48
CAPÍTULO II Modernidad y neoliberalismo: entre la marginalidad y el shock ............... 50
Introducción .................................................................................................................... 50
7
1.Marginalidad y solidaridad ........................................................................................... 51
2. Factores desencadenantes de la marginalidad o el desastre social .......................... 55
3. Consumo y medios de comunicación: introduciendo el control social y el
neoliberalismo ................................................................................................................. 58
4. Neoliberalismo y la Doctrina del Shock ...................................................................... 61
5. Antecediendo al modelo ciudades rurales: la interminable lucha contra la
marginalidad o la obsesión por la modernidad. .............................................................. 66
CAPÍTULO III Metodología y diseño de la investigación ................................................ 70
Introducción .................................................................................................................... 70
1. Códigos éticos ............................................................................................................ 71
2. Diseño y estrategia ..................................................................................................... 74
3. Métodos ...................................................................................................................... 77
4. Recapitulación ............................................................................................................ 83
CAPÍTULO IV De Juan de Grijalva a Nuevo Juan de Grijalva: desastre y proceso de
reubicación ...................................................................................................................... 86
Introducción .................................................................................................................... 86
1. Impacto: contextualización y causas del desastre ...................................................... 87
2. Caracterización del desastre ...................................................................................... 96
2.1 Víctimas .................................................................................................................... 96
2.2 Funcionarios y autoridades ..................................................................................... 99
3. Post impacto ............................................................................................................. 102
8
3.1 Transición: etapa de emergencia hacia la reubicación ........................................... 103
3.2 Caracterizando a Nuevo Juan de Grijalva: organización espacial, infraestructura y
proyectos productivos ................................................................................................... 121
3.3 Reacciones a la reubicación: Funcionarios ............................................................ 131
CAPÍTULO V Consecuencias socio-culturales y económicas de la reubicación entre las
familias del “sector” Juan de Grijalva ............................................................................ 136
Introducción .................................................................................................................. 136
1. Consecuencias de un modelo impuesto de reubicación: intentos de solidaridad ante
la marginalidad .............................................................................................................. 137
2. El fiasco de los proyectos productivos y factores desencadenantes de la marginalidad
...................................................................................................................................... 148
3. La tragedia social y el fin del sueño del sector Juan de Grijalva .............................. 156
4. Perspectiva de funcionarios y miembros institucionales ........................................... 162
5. Hacia las conclusiones ............................................................................................. 167
Conclusiones ................................................................................................................ 169
Anexos .......................................................................................................................... 175
Bibliografía .................................................................................................................... 179
9
Introducción
Hace ya más de 4 años, que el deslizamiento de un cerro y posterior tsunami borró del
mapa a la localidad de Juan de Grijalva, ubicado al margen del embalse Peñitas, en el
municipio de Ostuacán, Chiapas. Según las fuentes oficiales, las inusuales y
torrenciales lluvias que azotaron las regiones del sureste mexicano en el 2007 y el
calentamiento global fueron las principales causas de este desastre, unos de los más
graves y costosos de las últimas décadas. En contraparte, las versiones de algunos
periodistas, investigadores y víctimas apuntan a un exceso de actividad antropogénica
en la zona durante las últimas décadas por empresas y paraestatales, así como de una
posible acción provocada por el Estado y empresas para facilitar y asegurar la
continuidad del proyecto neoliberal en la zona, a través de la expropiación y explotación
de tierras por empresas y paraestatales, de una mayor integración socio-económica de
su población por medio de la concentración territorial, entre otras razones.
En consecuencia, se decidió trasladar temporalmente a los sobrevivientes de
Juan de Grijalva como “refugiados climáticos” en la vecina localidad de Ostuacán. De
hecho, se construyeron habitaciones con materiales prefabricados en un espacio
reducido para los sobrevivientes; sin embargo, el periodo de refugio se prolongó
durante casi dos años, hasta el 17 de septiembre de 2009, fecha en que se inauguró la
primera Ciudad Rural Sustentable del mundo: Nuevo Juan de Grijalva, la cual albergó a
los reubicados del desastre.
Cabe mencionar que el modelo de desarrollo “Ciudades Rurales Sustentables”,1
fue proyectado para ser la principal obra desarrollista del actual sexenio de gobierno.
De igual forma, dicho modelo fue diseñado para lograr los objetivos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Plan
de Desarrollo Chiapas Solidario, que consiste en la supuesta modernización, reducción
de la pobreza, integración laboral y productiva de trabajadores campesinos, bajo un
esquema de conjunto habitacional urbano y socio-económicamente neoliberal. Cabe
1 Es una dependencia de la administración pública central del Estado de Chiapas
10
destacar, que según el proyecto del Instituto de Población y Ciudades Rurales de
Chiapas, Nuevo Juan de Grijalva también fue diseñado para albergar a habitantes de
cinco ejidos, tres comunidades y tres rancherías que reúnen tres características:
estaban en zonas de riesgo por derrumbes, deslaves e inundaciones.
Ciertamente, el desastre ocurrido en Juan de Grijalva no sólo aceleró el proyecto
de Ciudades Rurales Sustentables, sino que permitió perfilarse de forma contundente
como la principal estrategia de política pública neoliberal de los gobiernos estatal y
federal cuyo objetivo ha sido promover el desarrollo regional y el combate al binomio
dispersión-marginación, considerado por el gobierno como la principal causa de la
pobreza entre sus habitantes reubicados. Así, se puede afirmar que los habitantes
reubicados en Nuevo Juan de Grijalva son oficialmente parte de un proyecto piloto de
desarrollo social a nivel mundial, siendo así un interesante terreno para caracterizar y
cuestionar este plan de desarrollo, como punto de partida para un análisis que
contraste este modelo con el contexto social de la población en cuestión, y así poder
indagar las consecuencias socio-culturales y económicas que han experimentado los
grupos domésticos2.
Ahora bien, la presente investigación está compuesta por cinco capítulos: dos
teóricos, uno metodológico y dos etnográficos, y las conclusiones. El primero de ellos,
es un diálogo entre los principales autores especializados en el estudio de antroplogía
de los desastres y reubicaciones humanas. Asimismo, se lleva a cabo un recuento
histórico de las principales etapas del estudio de los desastres, rama de la antropología
relativamente reciente, aún en consolidación teórica y llamada a ocupar un mayor
protagonismo en los estudios antropológicos.
2 En esta tesis, el concepto de grupo doméstico (Segalen, 1992) será designado bajo el término de familia para
fines prácticos de lectura. Adviértase que no concebimos como sinónimo ambos conceptos. Por ejemplo, en
algunos casos las familias estudiadas están compuestas por miembros cuyos lazos no sólo son de consanguinidad,
lo cual va más allá de la noción de familia. Ver definición de grupo doméstico en p.80, Cap.III: Metodología y diseño
de la Investigación.
11
En este tenor, exponemos los conceptos y postulados más trascendentales del
estudio de las reubicaciones humanas, presentando un sólido cuerpo teórico en torno a
las principales causas y tipos de relocalizaciones. A su vez, damos cuenta de algunos
casos de estudios históricos de reubicaciones, en donde distintos especialistas como
Cernea, Macías, Smith, Vera, entre otros, advierten sobre los efectos sociales,
culturales y económicos de las poblaciones reubicadas.
Con base en los postulados de los especialistas citados, señalamos una serie de
argumentos y criterios teóricos para un modelo de reubicación que vaya más allá del
enfoque ingenieril y racionalista. En otras palabras, no sólo cuestionamos la naturaleza
de estos modelos ingenieriles, sino que proponemos una serie de herramientas teóricas
que tengan por objetivo contribuir a gestionar una reubicación que tome en cuenta las
necesidades socio-culturales de las relocalizados. Dichos postulados son, sin duda
alguna, esenciales para identificar las debilidades o aciertos del modelo de reubicación
en Nuevo Juan de Grijalva.
Por otro lado, el segundo capítulo es un cúmulo teórico en donde exponemos
teóricamente las consecuencias socio-culturales y económicas de las reubicaciones
humanas por desastre forzadas, culminando en proyectos de desarrollo. Esto nos lleva
a caracterizar temáticas como la marginalidad, y a indagar en sus factores
desencadenantes, tales como la precariedad, el desempleo, la desarticulación familiar y
la pobreza económica, entre otros, (en el marco del contexto neoliberal y modernizador
del Estado-nación mexicano). Para ello, volvemos la mirada a autores como Lomnitz
(1975), Bourdieu (1999), o Zibechi (1999, 2010) quienes brindan conceptos, postulados,
estudios de casos en torno a dicha temática, sin olvidar las redes de solidaridad y
reciprocidad entre los marginales.
Similarmente, también damos cuenta del contexto socio-económico y político
bajo el cual se desarrolló todo el proceso de reubicación de Nuevo Juan de Grijalva.
Como fruto de lo anterior, pasaremos revista a conceptos como el neoliberalismo, la
modernidad, y la doctrina del shock; sin olvidar la importancia ejercida por los medios
de comunicación y la imposición consumista, considerados como una de las principales
formas de control social. Para ello, retomaremos la perspectiva de los estudios
12
culturales sobre medios de difusión. De esta forma, hemos requerido autores como
Klein (2007), Giménez (1994), Curran (19998) o Díaz Polanco (1997), quienes nos
brindan las herramientas necesarias para dar cuenta de un panorama actual basado en
la manipulación mediática, el miedo, el estado constante de vigilancia y la imposición de
políticas impopulares e inadecuadas a las necesidades socio-culturales de las
poblaciones en cuestión. Además, subrayamos la eterna obsesión estatal por integrar
las comunidades más marginadas a la llamada modernidad mexicana, no obstante los
programas de desarrollo social fallidos en décadas anteriores, como lo ilustramos con el
caso de PRONASOL, “abuelo” del programa Ciudades Rurales Sustentables.
El tercer capítulo es básicamente una sección metodológica en donde nos
ocupamos de caracterizar el quehacer antropológico y etnográfico, así como su
vocación histórica de respeto y objetividad en cuanto a problemáticas sociales. Es
decir, hacemos una recapitulación de los principales códigos éticos antropológicos, sus
estrategias y métodos, desglosando las distintas etapas de diseño de la presente
investigación.
En otras palabras, presentamos las distintas estrategias, métodos e instrumentos
metodológicos que posibilitaron la presente tesis, basándonos en el trabajo de campo,
a partir de la observación directa, participante, así como aplicación de encuestas y
entrevistas semi-estructuradas a 18 familias reubicadas, (las cuales viven actualmente
en el sector Juan de Grijalva de la Ciudad Rural), así como a distintos funcionarios y
miembros institucionales, bajo “la técnica de Rashomon”, de gran utilidad en situaciones
de conflicto social, en donde se contraponen puntos de vista o estructuras sociales
antagónicas, que dan sus propias perspectivas a partir de sus intereses.
Dado que las entrevistas y testimonios realizados dan cuenta de experiencias
dolorosas, con opiniones políticas y sociales sensibles y delicadas, hemos decidido
guardar el anonimato de los entrevistados, por lo cual; los nombres de los mismos han
sido modificados en la presente investigación.
Ahora bien, el cuarto capítulo abarca la primera parte del trabajo etnográfico
realizado en la zona de estudio. Comenzamos por caracterizar el área del desastre
(municipio de Ostuacán), confrontando las opiniones de víctimas y funcionarios en
13
cuanto a las causas que llevaron a la desaparición de Juan de Grijalva. Lo anterior, nos
ha permitido recuperar dos visiones antagónicas sobre un mismo hecho social, reflejo
de tensiones históricas entre las poblaciones rurales marginalizadas del sureste del
país, así como de instituciones gubernamentales o empresariales.
De igual forma, se hace una caracterización de cómo las víctimas vivieron y
reaccionaron al desastre, y la manera en la que procedieron los rescatistas al socorro
de la población, subrayando la acción de respuesta de las instituciones
gubernamentales.
Similarmente, exponemos el largo proceso de recuperación entre las víctimas,
indagando en la evaluación de daños, en las condiciones del refugio provisional, la
presentación del proyecto de reubicación, la caracterización de distintos organismos
gubernamentales que gestionaron la etapa post-desastre, así como la construcción de
la ciudad. Para ello, confrontaremos los testimonios de las víctimas y las observaciones
de los funcionarios y autoridades locales.
Por otra parte, explicamos la naturaleza del modelo de desarrollo Ciudades
Rurales Sustentables, del cual forma parte la construcción de Nuevo Juan de Grijalva,
“primera ciudad autosustentable del mundo”, en el marco de un gigantesco programa
de desarrollo creado por el Gobierno de México, la ONU, el Banco Interamericano de
Desarrollo, así como algunas de las empresas más importantes de México y
Latinoamérica (Grupo Salinas, Fundación Bancomer, Grupo Carso, entre otras).
En este tenor, caracterizamos la ciudad de Nuevo Juan de Grijalva desde su
estructura urbana, hasta la presentación de sus proyectos productivos de empleo, sin
olvidar sus servicios básicos y centros de desarrollo social, lo cual nos lleva a subrayar
las reacciones divididas entre la comunidad académica y la esfera político-empresarial,
en cuanto a la naturaleza de la reubicación y sus posibles consecuencias (sociales,
culturales, y económicas) sobre la población.
El quinto y último capítulo ahonda en las consecuencias socio-culturales y
económicas de las políticas neoliberales de la reubicación entre las familias estudiadas.
Primeramente, damos cuenta de las observaciones y la percepción de las familias
entrevistadas sobre el estado de la ciudad un año y medio después de la reubicación:
14
servicios urbanos, proyectos productivos, entre otros aspectos. De igual forma,
exploramos la opinión de los funcionarios y autoridades locales en torno al proceso de
adaptación y cambio que han vivido las familias reubicadas en Nuevo Juan de Grijalva.
Nos enfocamos en las consecuencias de las políticas del modelo de reubicación,
así como en el impacto de los medios de comunicación y la imposición consumista por
parte de las empresas presentes en la ciudad rural. Dichos factores nos llevan a
caracterizar la tragedia social en la cual se encuentran las familias reubicadas,
resaltando el desempleo, la precariedad laboral, la pobreza económica y la
desarticulación familiar. De igual forma, exponemos la ineficacia de los organismos del
modelo de Ciudades Rurales Sustentables, pues los testimonios de las víctimas
denuncian condiciones laborales extenuantes, mal remuneradas, viviendas que no se
ajustan a sus necesidades sociales, endeudamiento en sus trabajos por la imposición
consumista de las empresas y contratos engañosos, situaciones de stress, depresión y
violencia, que las han llevado a desarrollar estrategias de sobrevivencia con la creación
de redes solidarias en distintos ámbitos para sobrevivir.
Ahora bien, en esta investigación abordamos distintos autores de la antropología
de los desastres y reubicaciones, así como investigaciones que abordan el análisis
sobre la marginalidad y sus factores desencadenantes en el contexto de la modernidad
y el sistema neoliberal (Macías, 2001;2009; Cernea, 2001 ; Fernandez, 1992 ;
Blaikie,1994;1996; Lomnitz, 1975; Zibechi, 1999;2010; Bourdieu,1999; Klein, 2007;
Curran, 1998).
También, nos respaldamos en Blaikie (1994), Cuny (1983), y López (1999) para
advertir que los desastres son procesos sociales basados en la acumulación de
elementos de vulnerabilidad, resultado de interacciones socio-económicas y políticas,
en donde los grupos más marginalizados son los más vulnerables y, por lo tanto,
proclives a sufrir sus consecuencias. De hecho, los desastres nos permiten entrever las
consecuencias de un sistema político desigual, por lo que es necesario un diálogo
multidisciplinario para su estudio.
Por otro lado, a partir de los postulados de Fernández (19992), Cernea (2001),
Cuny (1983), Macías (2001), y Vera (2009), abordamos la relocalización de Nuevo Juan
15
de Grijalva, como una reubicación forzada por desastre, culminando en un proyecto de
desarrollo. De igual forma, entendemos a las reubicaciones como un desalojo y
expulsión de la población bajo el estandarte de la modernidad, facilitando a las
empresas y a instituciones gubernamentales la explotación de tierras, los recursos
naturales, o bien la integración de la población afectada al sistema político y económico
del neoliberalismo estatal, con la aplicación de políticas impopulares e inadecuadas a
las necesidades socio-culturales de los reubicados.
Subrayamos que dicha integración se hace posible a través de distintas
estrategias de control social, tales como la imposición y dependencia consumista, la
influencia de los medios de comunicación y la aplicación de terapias de shock a una
población marginal, vulnerable y centrada en su sobrevivencia. En pocas palabras,
advertimos que toda reubicación implica cambios sociales traumáticos en el ámbito
socio-cultural, económico, político y psicológico entre la población, implicando un
proceso de marginalidad social entre sus habitantes, (Klein, 2007; y Curran, 1998).
Cabe mencionar que también tomaremos en cuenta los análisis de Lomnitz (19
75), Bourdieu (1999) y Zibechi (1999), a fin de abordar la temática de la
marginalidad, a partir de un estudio de las estructuras sociales de los grupos
marginales, dejando atrás el determinismo económico. En este punto, afirmamos que
ser vulnerable es ser marginal, esto, por la falta de seguridad económica y social que
padece el afectado. Además, nos ocuparemos de los factores desencadenantes de la
marginalidad, tales como la pobreza económica, la desarticulación de redes sociales, o
la violencia estructural y las redes solidarias.
Ahora bien, tras el trauma y estado de shock producido por el desastre de Juan
de Grijalva, esta investigación tiene el propósito de responderse, ¿qué efectos socio-
culturales ha traído consigo la reubicación de nuevo Juan de Grijalva entre las familias
relocalizadas tras el desastre?, y ¿de qué manera han influido en el proceso de
reubicación las políticas socio-económicas y culturales del Instituto de Ciudades
Rurales Sustentables, las empresas financiadoras y los medios de comunicación?.
16
De las anteriores preguntas de investigación, se desprenden los siguientes:
Objetivos generales
• Identificar, analizar y explicar los efectos socio-culturales que trajo consigo la
reubicación de las familias en Nuevo Juan de Grijalva como resultado del desastre.
• Dar cuenta del impacto de las políticas socio-culturales y económicas aplicadas en
Nuevo Juan de Grijalva y su influencia en el proceso de reubicación.
Objetivos particulares:
• Dar cuenta de las causas del proceso de desastre, así como del periodo de
recuperación de las familias reubicadas, así como describir el papel ejercido por los
medios de comunicación y las políticas gubernamentales encargadas del proceso de
reubicación.
• Identificar las contradicciones, debilidades y posibles fortalezas del modelo de
reubicación del programa de desarrollo Ciudades Rurales Sustentables de Nuevo Juan
de Grijalva.
• Caracterizar el proceso de marginalidad social entre las familias reubicadas, e indagar
en sus factores desencadenantes
• Contrastar las opiniones entre las víctimas, los reubicados, investigadores, funcionarios
y miembros institucionales, a fin de brindar un panorama holístico del desastre, el
proceso de reubicación, así como del periodo de residencia de las familias en el sector
Juan de Grijalva de la Ciudad Rural Sustentable.
En este tenor, formulamos las siguientes hipótesis de esta investigación:
El proceso de recuperación y reubicación de las familias en el sector Juan de Grijalva
estudiadas ha sido un complejo y traumático proceso social marcado por el dolor de la
tragedia, que produjo un profundo estado de shock por desastre: aprovechado por las
instituciones gubernamentales, las empresas, y los medios de comunicación, para
17
imponer – sin muchos cuestionamientos- un proyecto de reubicación neoliberal basado
en la integración económica y social de los reubicados al proyecto unificador y
modernizador del Estado -nación mexicano.
Por consiguiente, el periodo de refugio se caracteriza por condiciones de
hacinamiento, confusión, desesperación, desacuerdos, y tensiones por la ausencia de
consenso, colaboración y decisiones compartidas entre las familias reubicadas y las
autoridades institucionales en cuanto al diseño de reubicación del Instituto de Ciudades
Rurales Sustentables. Dicha afirmación nos lleva a considerar que los responsables del
proyecto de reubicación no tomaron en cuenta las necesidades socio-culturales y
económicas de los afectados en cuanto a diseños de vivienda, proyectos de desarrollo
social y económico, así como programas de empleo.
Estos factores han provocado una serie de consecuencias socio-culturales y
económicas entre las familias del sector Juan de Grijalva, que se han caracterizado por
un proceso de doloroso proceso de marginación, cuyos factores desencadenantes
creemos han sido: el desempleo y la precariedad laboral por el fracaso de los proyectos
productivos, la desarticulación familiar, el empobrecimiento económico, la violencia
estructural, aunque suponemos la creación de estrategias de solidaridad y reciprocidad
entre las familias, cuyos objetivos son contrarrestar los efectos sociales y económicos
del sistema neoliberal, no obstante la tragedia social vivida actualmente en el sector
Juan de Grijalva.
Asimismo, exponemos la justificación del presente estudio:
Si bien el estudio de los desastres y reubicación humanas ha cobrado relevancia
a través de las últimas décadas, tanto en el ámbito académico como en la agenda
gubernamental, esta investigación es una de las primeras en abordar
antropológicamente dicha temática, a partir del proyecto nacional de desarrollo
“Ciudades Rurales Sustentables” en Chiapas; por lo que cuestionar dicho modelo
neoliberal de reubicación se hace imprescindible no sólo por su proyección social, sino
porque puede dar cuenta de la limitaciones de este proyecto, y así poner en evidencia
18
sus consecuencias socio-culturales y económicamente traumáticas sobre la población
estudiada. De hecho, subrayamos la importancia de difundir y dar a conocer una
versión distinta del proyecto de desarrollo Ciudades Rurales Sustentables, pues es
relativamente poco conocido por el círculo académico y público en general. A decir
verdad, las corporaciones mediáticas que estuvieron implicadas en el financiamiento de
la construcción de esta ciudad han presentado y publicitado a Nuevo Juan de Grijalva
como una ciudad ideal y autosustentable, lo cual contrasta radicalmente con la serie de
testimonios recabados entre las familias abordadas. Así pues, alertamos la continuidad
de este proyecto de desarrollo, el cual se extiende por todo el país.
En este tenor, destacamos que la presente investigación aportaría una serie de
reflexiones que podrían ser útiles para aportar mejoras en torno a los futuros proyectos
de reubicaciones, evitando que futuras familias estén expuestas a posibles procesos de
marginalidad social, bajo un estado de shock y violencia estructural.
Por otra parte, es importante señalar que el tema de las reubicaciones humanas
por desastre en México es un campo reciente, por lo que se hace necesario impulsar
esta rama de la antropología, llamada a ocupar un lugar prominente en el área
investigativa multidisciplinar. Además, resaltamos la importancia de complementar
dicha temática con un marco teórico multidisciplinario, basado en una serie de
postulados sólidos: marginalidad, redes de reciprocidad, y medios de comunicación; y
en algunos casos innovadores y actuales, como es el caso de la doctrina del shock.
19
CAPÍTULO I Antropología de los Desastres y Reubicaciones Humanas
Introducción
Desde la perspectiva de la antropología de los desastres, el presente capítulo propone
un diálogo entre los principales autores del estudio de reubicaciones, y los desastres
con la finalidad de presentar los postulados teóricos que respaldan la presente
investigación de tesis.
La primera parte propone una revisión de las principales corrientes históricas que
ha abordado el estudio de la antropología de los desastres. En este tenor se exploran
los principales conceptos de dicha disciplina, tales como amenaza, riesgo y
vulnerabilidad, para una mejor comprensión de la concepción del desastre, entendido
como proceso social.
En el segundo apartado, se indaga en los enfoques y postulados más
representativos en torno al concepto de reubicación, principal fase en la cual la
presente investigación explora. En esta parte, se exponen en un primer momento, los
tipos de reubicación que existen, sus causas, así como sus consecuencias socio-
culturales a partir de su carácter transformador y “traumático”. De igual forma, a través
de ciertos estudios de caso, se procede a presentar una serie de críticas y
cuestionamientos en torno a los actuales modelos de reubicación, demasiado
ingenieriles e institucionalizados.
Adicionalmente, se exponen una serie de criterios para la caracterización del
modelo de reubicación idóneo, basado en postulados de corte antropológico y social.
20
1. Antecedentes y enfoques teóricos sobre el fenómeno de los desastres
Hasta décadas recientes, la mayor parte de los estudios sobre desastres, había sido
conducida por investigadores de disciplinas, como la sociología y la geografía. La falta
de investigaciones de carácter antropológico, encuentra explicación en la ausencia de
marcos teóricos y metodológicos específicos para llevar a cabo este tipo de estudios
desde una perspectiva social (Acosta Virginia, 1996).
Sin embargo, en las últimas décadas, la antropología ha hecho contribuciones
importantes a dicho campo de investigación. En primer lugar, ha aportado su principal
método de investigación: el trabajo etnográfico de campo. En efecto, la incorporación de
los distintos métodos etnográficos han contribuido significativamente al esclarecimiento
de los factores que resultan, en una mayor o menor vulnerabilidad a los desastres.
El análisis de estos factores ha desvelado por qué ciertas personas o grupos
sociales están más predispuestos que otros, a sufrir las consecuencias de un desastre.
Por ello, los métodos no antropológicos, no pueden examinar esas cuestiones con la
necesaria sutileza ya que se limitan a documentar el impacto inmediato de un desastre,
sin explorar los aspectos de cambio y continuidad socio-cultural que resultan
ulteriormente.
Ahora bien, en cuanto a los principales enfoques teórico-metodológicos que
yacen sobre desastres, advertimos tres: fisicalistas, estructural-funcionalistas y la visión
alternativa. El primer enfoque, aborda aspectos físico/naturales y tecnológicos; mientras
que los dos restantes, han centrado sus presupuestos en teorías de carácter social.
Cabe destacar, que el proceso de la teoría social sobre desastres, ha compartido
campos de acción, sin embargo los resultados han sido distintos, como se verá más
adelante.
1.1 Fisicalistas
Antes que nada, es preciso mencionar, que por muchos decenios los desastres fueron
considerados como actos de la naturaleza: repentinos e incontrolables, sucesos
externos e impredecibles que rompían con la cotidianidad. De hecho, la recuperación
21
tras un desastre se concebía como un regreso al status quo y una reparación necesaria
de los daños materiales visibles en las comunidades afectadas.
En el desarrollo teórico de la gestión de riesgos y desastres, sostengo que la
visión denominada fisicalista, representó un avance importante respecto a las
interpretaciones sobrenaturalistas y divinas, ya que generó una serie de conceptos, y
nuevos elementos para la descripción, análisis y evaluación de las amenazas y la
vulnerabilidad física, sobre cuya base fueron elaborados instrumentos, herramientas de
medición y predicción de desastres.
De una u otra manera, los fisicalistas o tecnocrácticos identificaron las amenazas
físico-naturales como la principal causa de los desastres. Su base teórica-científica,
hallaría sustento en las ciencias naturales, tales como la geofísica, la geología o la
meteorología, que proporcionaron conocimientos, técnicas y procedimiento para la
interpretación de fenómenos naturales, a partir de los cuales fueron elaborados criterios
de ordenamiento urbano y normas de construcción. Adicionalmente, se diseñaron
infraestructuras destinadas a disminuir los efectos de eventos extremos, y a proteger la
población y las actividades económicas, ante los fenómenos naturales. Es interesante
notar que de aquello trabajos, los resultados fueron cuantiosos en cuanto al
conocimiento sobre las amenazas, pero los desastres fueron aislados de los fenómenos
sociales. Es decir, no se llegó al meollo del asunto y la concepción del desastre no tenía
aún cabida en los procesos sociales. A decir verdad, el problema de identificar al
desastre como sinónimo de un fenómeno natural, provocó cierto sesgo en las
explicaciones de sus orígenes sociales así como en la elaboración de planes de
prevención y mitigación (Torrio, 2008).
Efectivamente, las principales críticas hacia este enfoque, se basaron en
considerarlo como una perspectiva limitada sobre la gestión de riesgos y poco
convincente para la solución de problemas de desarrollo a largo plazo. En
consecuencia, se recalcó la necesidad de dejar atrás la concepción de los desastres
como eventos eminentemente naturales, como “furia de la naturaleza”, o bien como
sucesos aislados, que irremediablemente ocurren. Por ello, esta concepción generó
22
políticas e intervenciones dirigidas a la respuesta, restando importancia a la necesidad
de prevención.
Aquí, resulta óptimo mencionar, que entre las dos primeras corrientes teóricas
antes citadas, surgen dos autores teóricos claves que posteriormente, retomarían los
estructuralistas, se trata de Samuel Henry Prince y Pitrim A. Sorokin.
La investigación realizada por Prince (1920) sobre el impacto social de las
explosiones de municiones en el puerto de Halifax, Canadá, (1917), se considera como
el pionero de los estudios sobre desastres desde una perspectiva social (citado en
Scanlon, 1998:46-47). Pese a sus contribuciones, adviértase que debió pasar casi
medio siglo para que una catástrofe fuese abordada desde la perspectiva de los
cambios socio- estructurales.
Prince sugirió que los eventos catastróficos inducen a un rápido cambio social. A
partir de entonces, la mayor parte de los estudios empíricos en este campo han tomado
como punto de partida la conocida "hipótesis de Prince" y se han dedicado a probarla o
bien a refutarla. Algunos han encontrado que los desastres no dejan efectos de larga
duración en las comunidades que afectan, simplemente las desorganizan
temporalmente; otros insisten en que los desastres pueden acelerar o disminuir la
velocidad del cambio, pero en general no provocan cambios trascendentales.
En tercer lugar, se encuentran aquellos investigadores que han obtenido
evidencias empíricas de que algunos desastres, sí han inducido cambios mayores en
las sociedades afectadas ( Bates y Peacock citado en Acosta V. 1993:43).
Años después, surge el primer trabajo con un enfoque social sobre desastres,
Man and Society in Calamity de Sorokin, (1942). Este investigador extendió la idea de
cambio social, a partir del estudio sociológico de los efectos de la guerra, las
insurrecciones, la hambruna y epidemias. El mencionado autor fue reconocido por
haber dejado de considerar los desastres como eventos sociales únicos, y entenderlos
como elementos imprescindibles en toda investigación de tipo inductivo. (Citado en
Dynes, 1987).
23
1.2 Estructural-Funcionalistas
Huelga decir, que los principales representantes de esta perspectiva, en cuanto a los
estudios sociales sobre desastres fueron: Quarantelli, Dynes, Rusell, Wenger, Fritz,
entre otros.
El final de la Segunda Guerra Mundial marcó sin dudas un cambio en el estudio
de los desastres con la creación de centros de investigación especializados, sobre todo
en Estados Unidos. Bajo una perspectiva sistémica y estructuralista, el énfasis de los
científicos sociales interesados en los desastres se centraba en el comportamiento de
los individuos y las organizaciones involucradas durante las diferentes fases de un
desastre: alerta, impacto y consecuencias. Generalmente, los patrones socioculturales
y el contexto histórico de la sociedad en cuestión raramente constituían parte del
análisis (Hoffman y Oliver Smith 2002:1).
Dentro del presente enfoque la sociedad es percibida como equilibrada,
estructurada y altamente funcional, ésta se privilegia como objeto de estudio y, de tal
manera, se enfoca en la reacción de la población en el momento de crisis y desastre
para poder así generar una serie de tipologías y esquematizaciones de patrones de
comportamiento de respuesta colectiva. Desde entonces, el estudio de los desastres
empieza a incorporar postulados de naturaleza antropológica, incluyendo conceptos
tales como desastre, catástrofe y calamidad. Estos conceptos hacen referencia al
momento en el que irrumpe la amenaza (natural, tecnológica y humana), que produce
un momento de crisis. Calamidad es identificado como un evento a nivel local que no
provoca cambios sociales; el desastre es un fenómeno social de mayor nivel (cuando la
comunidad se ve afectada, pero puede seguir funcionando), y catástrofe es cuando las
estructuras se desarticulan o se ven gravemente afectadas en su mayoría (García,
1997:27).
Igualmente la importancia de las investigaciones estructuralistas se distingue por
la incorporación de nociones como resistencia, anglicismo proveniente de resiliencia
pero desarrollado más tarde por la psicología social (Cyrulnik; citado en Duval, 2006).
24
Es necesario recalcar que aparte de los “desastres naturales” provocados por
amenazas naturales (sismos, deslaves, incendios, huracanes) y “tecnológicos”
inducidos por el manejo inadecuado de sustancias y de máquinas (derrames,
accidentes, intoxicaciones, explosiones), existe otra categorización, los “desastres
sociales”. Desde la perspectiva de Sorokin (1942), estos últimos son aquellos
fenómenos de origen antropogénico, detonadores de grandes catástrofes como las
guerras. Ciertamente, esta nueva categorización propició el desarrollo posterior del
estudio sobre desastres.
Sin embargo, el geógrafo canadiense Kenneth Hewitt (1983) señaló que la
investigación sobre desastres estaba marcada por el protagonismo de la geofísica, que
otorgaba una mayor importancia a las amenazas que a la vulnerabilidad de de la
sociedad. Por lo tanto, el geógrafo argumentaba que la capacidad de predicción de las
ciencias exactas era el objetivo principal de la prevención de catástrofes (Hewitt; citado
en Briones F., 2008:44).
No obstante, con el inicio de la perspectiva alternativa, empiezan a reconocerse
las limitaciones de la perspectiva tecnocrática convencional, y se comenzaron a tomar
en cuenta las dimensiones sociales de la vulnerabilidad. Por lo que la necesidad de
integrar el análisis de factores políticos, económicos y culturales en la investigación de
los desastres se convirtió en una prioridad (Zaman, 1999:192).
1.3 Enfoque Alternativo
Desde los primeros años de la década de los 80, el desarrollo de perspectivas
científicas, tales como la geografía y la ecología cultural, han llevado a muchos
investigadores a redefinir los desastres en función de las estructuras sociales de las
poblaciones, y no únicamente como resultado de eventos naturales como huracanes,
terremotos, tsunamis o sequías. Este enfoque se centra en la adaptación de la sociedad
a la totalidad de su medio ambiente, incluyendo los elementos naturales, modificados y
construidos del entorno del que la comunidad forma parte. Así pues, las perspectivas
culturales proponen que los desastres no suceden simplemente, sino que son el
resultado de interacciones sociales, políticas y económicas preexistentes en la
25
sociedad. Cabe destacar, que esta perspectiva se desarrolló en el marco del auge de
disciplinas como la ecología política, y la antropología del desarrollo (López, 1999:6).
Por otro lado, la introducción de la dimensión temporal cobró importancia en el
estudio de los desastres. Esto significa que las catástrofes surgen como resultado, tanto
de procesos que se han ido desarrollando durante largos períodos de tiempo, como de
crisis repentinas. Estos procesos incluyen elementos tales como la gestión y adaptación
de la población a su entorno físico y la construcción de instituciones socio-culturales
(Hoffman y Smith 1999:2).
Uno de los aportes más relevantes de este enfoque es el de Frederick Cuny
(1983). Ahora bien, el mencionado autor advirtió que los sectores socio-
económicamente marginales son los más propensos a sufrir las consecuencias de una
catástrofe. Si bien los desastres, por su naturaleza transformadora, son capaces de
modificar las estructuras sociales, Cuny (1983: 234) señala que “las catástrofes
acentúan las luchas sociales en una sociedad y subrayan las injusticias inherentes a un
sistema político. Una catástrofe hace evidente la idea de que los pobres son
vulnerables porque son pobres, y eso puede conducir a cambios políticos y sociales
profundos al interior de una sociedad”. Concuerdo con el postulado de Cuny, véase el
caso del huracán Katrina en Nueva Orleans (2005), el cual dejó entrever no sólo las
enormes desigualdades socio-económicas en Estados Unidos, sino la escandalosa
indiferencia y discriminación del gobierno en ayudar a los más afectados, es decir a los
más pobres, en su mayoría poblaciones negras e inmigrantes hispanos. Dicho desastre
hizo resurgir los debates en torno al racismo, la pobreza y la marginalidad en el país
más rico del mundo.
De igual forma, los desastres pueden llegar a ser cruciales en los procesos
políticos, como ilustra el caso del terremoto y tsunami de Japón el 11 de marzo de
2011. Así, en agosto del mismo año, el ex primer ministro japonés Nato Kan renunció a
su cargo por las duras críticas recibidas por la pésima gestión gubernamental tras la
26
tragedia, así como por la crisis nuclear que vivió la nación nipona.3 Esta dimisión marcó
el final de 54 años de hegemonía del Partido Demócrata (PD) japonés, lo cual muestra
la amplitud de la crisis política que vivió Japón tras el terremoto, pero que en realidad
arrastraba desde hace más de veinte años por razones económicas. Por otra parte,
esta catástrofe reavivó el debate sobre la continuidad de la energía nuclear como
energía segura, situación que produjo una serie de manifestaciones de rechazo
alrededor del mundo. Otro claro ejemplo fue la decisión del gobierno alemán para
eliminar gradualmente el uso de la energía nuclear hasta 2022.4
De esta forma, en esta etapa del estudio de los desastres la noción de
vulnerabilidad se convierte en uno de los ejes medulares para poder comprender las
causas y efectos de los desastres. El concepto de vulnerabilidad fue desarrollado desde
principios de la década de los 90, hoy en día, sigue teniendo vigencia en los estudios
sobre desastres. Sus principales representantes han sido Piers Blaikie, Gustavo
Wilches Chaux y Allan Lavell, quienes en obras como Los Desastres no son Naturales
(1993) desarrollan una serie de categorizaciones en torno a las múltiples dimensiones
de la vulnerabilidad en contextos sociales en América Latina.
Históricamente, el llamado “paradigma de riesgos” siempre prestó más atención
al evento en sí –huracanes, inundaciones, terremotos, etc.- y frecuentemente promovió
sistemas de planeación jerárquicos y medidas de mitigación y predicción
estandarizadas y tecnocráticas (Blaikie, et al. 1994:218). La vulnerabilidad por el
contrario, se centra en quienes son los afectados y en su capacidad para mitigar,
resistir y recuperarse del daño causado por un desastre. Esta interpretación resalta la
3Agencias, (2011), Primer ministro de Japón renunció en medio de críticas por su gestión, [en línea] El
Comercio.pe, 26 de agosto, <http://elcomercio.pe/mundo/1195485/noticia-‐primer-‐ministro-‐japon-‐renuncio-‐
medio-‐criticas-‐su-‐gestion>[consultado el 22 de marzo de 2012]
4Reuters y DPA, (2011), Aprueban diputados que Alemania abandone la energía nuclear en 2022, [en línea] La
Jornada, 1 de julio de 2011,< http://www.jornada.unam.mx/2011/07/01/mundo/024n3mun>[consultado el 23 de
marzo de 2011]
27
importancia del orden socioeconómico en los lugares en cuestión e implica hacer un
estudio de fondo sobre las condiciones socio-culturales de la sociedad en cuestión.5
Asimismo, se reconoce que los desastres dependen del orden social, de las
relaciones diarias de la sociedad con el medio ambiente y de las circunstancias
históricas que caracterizan el contexto en que se desenvuelve la población (Hewitt,
1997:141).
En el caso latinoamericano, el estudio de los desastres empezó a cobrar
importancia en la década de los 80, tanto en el ámbito académico como en el político.
Así, por ejemplo, en México, el terremoto de 1985 marcó una coyuntura que modificaría
los paradigmas sobre la concepción de los desastres, ya que dejó al descubierto la
correlación existente entre la vulnerabilidad de un gran sector de la sociedad así como
las grandes desigualdades sociales y la pobreza. Por ello, cobró importancia la
necesidad de dejar de abordar los desastres como eventos meramente naturales, y
considerarlos ante todo como procesos sociales, es decir, una serie de sucesos que a
la acumulación de elementos de vulnerabilidad, donde se hace necesaria la
cooperación tanto académica como política.
Si bien los presupuestos antes mencionados, exhiben las distintas perspectivas
que existen sobre los estudios sociales sobre desastres, es necesario señalar que
estos, aún requieren de más reflexión y elaboración teórica, puesto que esta disciplina
aún es joven.
2. Principales conceptos
En el presente apartado, se esbozarán los principales conceptos del estudio de los
desastres, así como su implicación en las comunidades humanas. Así, para poder
entender qué es un desastre se hará necesario, por una parte indagar sobre los
conceptos asociados “vulnerabilidad” y “riesgo” y, por la otra, dar cuenta acerca de las
perspectivas contrastantes entre los postulados de corte naturalista y social, que pese a
5 Posteriormente se ahondará en la definición del concepto de vulnerabilidad
28
las tensiones históricas entre ambas perspectivas, han contribuido a la consolidación
del campo de estudio de los desastres dentro de las ciencias sociales.
Así, por ejemplo, Omar Cardona (1992) señala que un desastre puede definirse
como un evento repentino e inesperado, causando una serie de alteraciones intensas,
que pueden ir desde la pérdida de la vida hasta la destrucción de los bienes de una
colectividad y/o daños severos sobre el medio ambiente.
2.1 Tipos de desastres
Básicamente, hay que destacar que los desastres pueden ser originados a partir de
amenazas que son definidas como la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico
dañino para la sociedad (Lavell, 1996). De esta forma, se pueden señalar 3 tipos de
desastres: los desastres naturales, los desastres socioculturales y los desastres
tecnológicos.
2.1.1 Los desastres naturales
La mayoría de estos fenómenos ocurren en forma cataclísmica, es decir súbitamente y
no pueden ser controlados. Las erupciones volcánicas, los huracanes o los terremotos
son ejemplos de amenazas que no pueden ser intervenidas, mientras que inundaciones
y deslizamientos de tierra pueden llegar controlarse o ser evitadas con construcciones
de infraestructura o con la mejora de las condiciones de vida. En estos ejemplos,
podemos incluir la reciente erupción volcánica del Eyjafjalla en Islandia (abril 2010) que
ha causado la mayor crisis aérea de la historia en el hemisferio norte, y que ha
mostrado la fragilidad de la mundialización al paralizar los desplazamientos entre
Europa y Norteamérica, perturbar fuertemente los vínculos comerciales entre ambas
regiones y provocar una crisis social durante una semana al dejar varados a millones de
pasajeros. Si bien se generó un sentimiento de frustración generalizado, en este caso,
las “víctimas” de dicho suceso desastroso, no tendieron a manifestarse de forma
contundente ya que se trató de un evento natural incontrolable e incuestionable.
29
2.1.2 Los desastres socio-culturales
Este tipo de desastres de origen antrópico, pueden ser originados intencionalmente por
la acción humana o por una falla de carácter técnico, la cual puede desencadenar una
serie de fallas en serie causando un desastre de gran magnitud. Entre este tipo de
calamidades, se pueden mencionar las guerras, las explosiones, los accidentes, los
atentados terroristas, así como los incendios. Un ejemplo claro serían los atentados
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. El papel de
Estados Unidos en la escena internacional, así como sus políticas económicas y
militares hacia ciertas regiones del orbe, fueron algunos de los detonadores de este
evento catastrófico que tuvo repercusiones gigantescas, tanto en la cotidianidad como
en las prácticas socio-culturales de sus habitantes, marcando el inicio de un nuevo
orden mundial, y con ello, la llamada guerra contra el terrorismo.
2.1.3 Los desastres tecnológicos
Esta amenaza es relativamente reciente ya que está ligada con el avance tecnológico
del ser humano. Actualmente, se puede considerar que los centros urbanos son los
principales espacios donde este tipo de eventos pueden presentarse, debido a la alta
presencia de industrias, gran densidad demográfica así como por la concentración de
riquezas e instituciones de corte político y económico. Explosiones nucleares y
descargas de sustancias tóxicas son algunos sucesos de este tipo de desastres.
Un ejemplo claro sería el incendio de la fábrica de plaguicidas ANAVERSA en
Córdoba, Veracruz, ya que causó la muerte de centenares de personas como
consecuencia de las enfermedades derivadas por los efectos de las sustancias tóxicas,
que contaminaron a gran parte de la población que habitaba en las inmediaciones de la
fábrica. A 21 años del desastre, aún no ha habido ninguna investigación seria, ni se ha
responsabilizado a nadie.
Igualmente, se podría agregar el desastre nuclear de Fukushima, como
consecuencia del tsunami que arrasó las costas japonesas el 11 de marzo de 2011. Si
30
bien un evento natural (tsunami) desencadenó este desastre, la seguridad propia de la
central, su gestión durante la situación de emergencia ante la población, así como el
manejo de la crisis por las autoridades (compañía TEPCO), redimensionaron
Fukushima a un plano social, en donde se dejaron ver sus vulnerabilidades (zona de
sismo, alta densidad poblacional, falta de mantenimiento) y el incalculable impacto
emocional que dejó en la población.
2.2 Contextualizando el desastre
Por otra parte, Maskrey (1989:9), pionero en los estudios sobre los desastres, parte del
desarrollo desigual entre las sociedades y afirma que los desastres afectan de manera
diferencial a los grupos marginales, pues sus condiciones de vida y sus actividades
económicas son más vulnerables, por lo que su recuperación después del desastre
tiende a ser más difícil:
Las políticas de los gobiernos a menudo exacerban las desigualdades sociales, políticas
y económicas. Cuando las condiciones de vida empeoran, la gente ya no se puede
adaptar a los peligros de la naturaleza, sólo se puede minimizar un riesgo u otro en un
juego precario de sobrevivencia (Maskrey; 1989:9)
Al respecto, Maskrey señala la importancia de tomar en consideración el
contexto socio-económico y resaltar su importancia en la construcción social del riesgo,
ya que tradicionalmente se abordaba el desastre a partir de una amenaza natural. Otro
autor que es necesario destacar es Allan Lavell (1993), pues afirma que los desastres
son más bien fenómenos de carácter eminentemente social, no sólo en términos del
impacto que los caracteriza, sino en términos de sus orígenes, así como de las
reacciones y respuestas que suscitan en la sociedad política y civil.
Una vez desvelada la importancia de los contextos sociales en el proceso de los
desastres, se hace necesario profundizar en un concepto que ha marcado el estudio de
los desastres en las últimas dos décadas: la vulnerabilidad.
31
2.2.1 Vulnerabilidad
Como antes se mencionó, este concepto se refiere a una condición construida
socialmente, que tiene que ver con las condiciones de los grupos, clases, regiones o
países. Para Cardona, la vulnerabilidad puede entenderse como la predisposición
intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas
(Maskrey, 1993).
Ciertamente, este concepto puede clasificarse en 2 ramas: la primera social, de
carácter cualitativo, ya que se relaciona con cuestiones económicas, culturales e
ideológicas; el segundo enfoque, de carácter técnico, pues se enfatiza tanto en
aspectos cuantitativos y funcionales, como en las pérdidas referidas a los daños por un
desastre.
En la misma dirección, Maskrey (1993:4-5) indica que “ser vulnerable es ser
susceptible de sufrir un daño y tener dificultad de recuperarse de ello”. Sin embargo,
afirma que no toda situación pone a la gente en situación de vulnerabilidad, sólo si
ocurriera un evento de tipo desastroso como una inundación o un deslizamiento de
tierra por ejemplo. Según el autor, ser vulnerable es sinónimo de carecer una vivienda
segura y presentar condiciones de marginalidad socio-cultural (desempleo, falta de
ingresos, escasez de bienes, acceso a la educación, entre otros aspectos). Además,
afirma que las precarias condiciones económicas son por sí mismas condiciones de
vulnerabilidad, ya que ante un desastre estas condiciones imposibilitan la recuperación
de la población por falta de recursos financieros.
Uno de los más reconocidos y prominentes especialistas en el estudio de los
desastres es Gustavo Wilches Chaux, pues desarrolló la noción de vulnerabilidad
global, la cual puede entenderse como un sistema dinámico, a partir de una serie de
categorizaciones de vulnerabilidades que se dividen en los siguientes aspectos: la
vulnerabilidad física, técnica, cultural, económica, política, ideológica, institucional y
educativa. (en Maskrey, 1993),
32
Entre todas estas categorías, cobran amplia relevancia la vulnerabilidad política,
la cultural, económica, y la ideológica, pues son de mayor interés para la presente
investigación, ya que se busca cuestionar el proyecto de reubicación del Estado
mexicano, y dar cuenta de las transformaciones sociales en Nuevo Juan de Grijalva.
Así, por vulnerabilidad política se entiende por un lado, la incapacidad de los
responsables locales para identificar problemas que pueden representar riesgos y, por
otro lado, la incapacidad para formular soluciones adaptadas a las necesidades socio-
culturales de los habitantes en cuestión. La vulnerabilidad económica es quizás el eje
más significativo dentro de esta serie de categorías, ya que autores como Wijkman y
Timberlake (1985), muestran como los sectores económicamente más pobres son los
más vulnerables frente a los riesgos naturales.
2.2.2 Riesgo y amenaza
A riesgo de simplificar, Wilches Chaux, Maskrey y Allan Lavell (miembros de la Red de
Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la RED), han
planteado que la amenaza se refiere a un peligro latente o factor de riesgo de un
sistema o sujeto expuesto, que se puede expresar como la probabilidad de exceder un
nivel de ocurrencia de un suceso con cierta intensidad, en un sitio específico y durante
un tiempo de exposición determinado. Adicionalmente, han señalado que la
vulnerabilidad se configura socialmente y es el resultado de procesos económicos
políticos y sociales (La RED, 1992). Por lo tanto, para moldear la vulnerabilidad, es
necesario tener en cuenta, no sólo los aspectos físicos, sino también los factores
sociales, tales como la fragilidad de las economías familiares y colectivas; la ausencia
de servicios sociales básicos; la falta del acceso a la propiedad; la presencia de
discriminación étnica y política.
En esta relación directa entre amenaza y vulnerabilidad se genera el riesgo, que
corresponde al potencial de pérdidas que pueden ocurrirle al sujeto o al sistema
expuesto, resultado de la concomitancia de la amenaza y la vulnerabilidad. Así, el
riesgo puede expresarse como la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias
33
sociales, económicas o ambientales en un cierto sitio y durante un cierto período. De
esta forma, se pueden unir estos conceptos que se obtiene de relacionar la amenaza, o
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de una intensidad específica, con la
vulnerabilidad de los elementos expuestos.
Dicho de otra forma, Cardona concluye que “no se puede ser vulnerable si no se
está amenazado y no existe una condición de amenaza para un elemento, sujeto o
sistema si no está expuesto y es vulnerable a la acción potencial que representa dicha
amenaza” (2001:11).
En otras palabras, no existe amenaza o vulnerabilidad independiente, pues son
situaciones mutuamente condicionantes que se definen en forma conceptual de manera
independiente para una mejor comprensión de riesgo. En resumen, para evaluar el
riesgo deben seguirse tres pasos: la evaluación de la amenaza o peligro; el análisis de
la vulnerabilidad y la estimación del riesgo como resultado de relacionar los dos
parámetros anteriores. De esta manera se genera la siguiente ecuación: Riesgo =
Vulnerabilidad X Amenaza.
Esta formulación es un análisis crítico del concepto del riesgo y propone abordar
el desastre como un proceso que engloba una serie de procesos que se relacionan y
que dan cuenta de una clara concatenación. Asimismo, marca la consolidación del
presente campo de estudio, ya que sienta las bases para abordar bajo un enfoque
multidisciplinario la dimensión social y el carácter antropológico en torno a la línea de
los desastres, sus implicaciones, sus detonadores, así como su orientación teórica
como proceso social. De hecho, en el siguiente apartado se desarrollará a profundidad
la noción de reubicación, como parte de la fase post desastre.
3. Reubicaciones
Para Jesús Macías (2009) el desastre, visto como proceso social implica una serie de
transformaciones y no un evento repentino como tradicionalmente se consideraba. Por
lo tanto, el autor señala que el desastre viene siendo “una sucesión de fenómenos en
fases, momentos, etapas, etc. una de las cuales corresponde al impacto de un
34
fenómeno destructor, y otras fases corresponden a otros momentos que son previos y
posteriores al impacto que se suele tomar como referencia” (2009:50).
De esta forma, el desastre como proceso requiere de una definición organizativa
de sus múltiples temporalidades para efectos de conocimiento y de intervención. Por
ello, D. Neal (1997:37) señala que “el uso de las fases de desastre ha sido practicado
tanto por investigadores como por funcionarios encargados de intervenir en asuntos de
desastre”, ya que pueden ser referentes básicos para organizar y planificar sus
actividades.
La obra “Investigación evaluativa de reubicaciones humanas por desastres en
México” de Jesús Manuel Macías (2009), es uno de los principales referentes en torno
al estudio de reubicaciones desde una perspectiva antropológica. En efecto, en este
libro Macías advierte que ante todo, es necesario tener claro que la reubicación
corresponde a una etapa específica dentro del proceso de desastres, ya sea antes (por
anticipación) o después del suceso catastrófico (consecuencia de desastre). Por ello,
se hace necesario dar cuenta de estas múltiples fases que ayudarán a brindar una
mejor comprensión y conceptualización de la noción de reubicación.
Básicamente existen 3 etapas dentro del proceso de desastre: el pre-impacto, el
impacto y el post-impacto. Autores como Barton (1970), Mileti (1975), Drabek (1986) y
Bolin (1983) se han referido a la fase pre-impacto como sinónimo de pre-desastre,
donde se realizan detecciones y se generan alertas y preparativos ante un suceso
desastroso inminente. También esto puede ser entendido como acciones de mitigación.
El momento del impacto es per se, el evento desastroso, alrededor del cual se
organizan estas fases. Y respecto al post-impacto, estos autores lo definen como una
fase de respuesta social en la cual se recibe ayuda y se procede a una restauración y/o
reconstrucción, y recuperación como consecuencia del desastre.
Por su parte, Macías (2009:50) advierte que esta fase de recuperación “no debe
ser vista de manera aislada respecto de los otros momentos del proceso de desastre
(mitigación, preparativos) ya que de otra manera las actividades que se realicen
orientadas hacia la recuperación están ligadas a altos contenidos de falibilidad”.
35
Es necesario subrayar que las reubicaciones, no son un fenómeno reciente, ya
que el traslado de personas de un lugar a otro es un hecho muy antiguo en la historia
de la humanidad; muchos territorios alrededor del mundo han sido poblados por la
movilidad de las poblaciones humanas con el objetivo de buscar nuevos asentamientos
más propicios para vivir. También incluyen estos movimientos a los fenómenos
demográficos más conocidos como lo son las migraciones o los reasentamientos
motivados por la búsqueda de recursos. En cuanto a la historia de México, Juan
Manuel Pérez-Zevallos (ibídem: 2009) remonta a las primeras reubicaciones que los
españoles realizaron durante La Colonia, para reordenar y mejor gestionar los
asentamientos indios y hacerlos más controlables y funcionales para la explotación
económica y el consumo. Estos ejemplos son esenciales para poder demostrar que las
políticas actuales de reubicación por desastre reproducen esquemas muy semejantes y
se han inspirado de las estrategias colonialistas.
3.1 Tipos y causas de reubicaciones
Cabe destacar que las causas de las reubicaciones pueden variar, sin embargo, no
deben considerarse como un simple cambio de residencia o mudanza desde el lugar de
origen a otro espacio distinto. La reubicación implica cambios que pueden llevar a las
poblaciones afectadas a mayores niveles de vulnerabilidad. Estos cambios se dan en el
ámbito social, económico, político, cultural e incluso psicológico y se presentan tanto a
nivel individual, familiar e incluso de comunidad (Macías, 2009:43).
Básicamente, podemos encontrar dos tipos de reubicaciones:
a) voluntarias (por colonización o por razones ideológicas)
b) forzosas (por desastres o por proyectos de desarrollo)
Al respecto, Scudder y Colson (1982:287) señalan que:
Las primeras presentan la característica de que se llevan a cabo sin la medida
planeación por la necesidad de que la población afectada pueda recuperarse y
36
restablecer sus condiciones de vida para lograr regresar a la “normalidad” en el menor
tiempo posible. En el caso de las relocalizaciones por desarrollo y por desastre se
plantea que uno de los componentes de las mismas será la planeación del nuevo
asentamiento y un paquete de acciones con proyectos y partidas financieras para que la
población desplazada pueda reconstruir su base productiva, dando como resultado que
los afectados se vean beneficiados.
En la misma dirección, Gabriela Vera (2009) propone una serie de 4 categorías
para distinguir tipos diferentes de reubicaciones:
a) Por desarrollo
b) Por desastres
c) Involuntarias
d) Voluntarias
Vera propone una distinción primaria entre desastre y desarrollo, donde
principalmente cuenta el llamado factor expulsor de las antiguas comunidades, que
generalmente tienen secuelas dentro las acciones y prácticas sociales de las personas
reubicadas.
Así, la autora propone que las reubicaciones por desastres son marcadas por la
destrucción (repentina o lenta) de la infraestructura, así como un colapso y
desarticulación de las esferas sociales, económicas y políticas. En cambio, las
reubicaciones por desarrollo surgen de la construcción de obras de infraestructura
como conjuntos de fábricas, autopistas o presas.
Uno de sus principales aportes, reposa en la cuestión de la voluntariedad, como
la otra distinción, que ella señala a partir de las observaciones en campo. Gabriela
Vera indica que al momento de decidir sobre una reubicación por desastre,
generalmente se observa que hay una respuesta inicial dividida por parte de la
población afectada, es decir, que en un primer momento los afectados se muestran
favorables a la reubicación, pero conforme avanza el tiempo, se van acumulando
desacuerdos y tensiones que llegan a culminar en prácticas de resistencia de acuerdo
37
con el proceso del reasentamiento. En cambio, en los proyectos por desarrollo, se ha
observado que de manera casi generalizada, hay una oposición por parte de la
población a ser reubicada, aunque se suponga que el estado parte de un plan
previamente establecido, y existe una participación organizada de dependencias y
organismos públicos para atender a los reubicados desde el principio del proceso.
Cabe destacar, que las reubicaciones “involuntarias” han ocurrido desde hace
mucho tiempo, pero recientemente estos procesos se hacen cada vez más recurrentes
ya sea por los proyectos de carácter desarrollista, o bien por los desastres cada vez de
mayor envergadura. Lo anterior nos muestra, que las categorizaciones de Gabriela
Vera, son ante todo mutables e interdependientes, lo cual nos permite entender el
carácter complejo del tema de las reubicaciones, ya que se pueden presentar bajo una
serie de circunstancias variadas, lo cual nos obliga a abordarlas desde distintos
enfoques de análisis.
En este contexto preciso, se hace imprescindible profundizar en los conceptos
teóricos de los miembros de la Red, en cuanto a la caracterización de las
reubicaciones. Uno sus principales representantes, Piers Blaikie (1996), caracteriza en
El entorno social, político y económico de los desastres, los dos tipos de reubicaciones
que se presentan como consecuencia del desastre: las reubicaciones por proyectos
desarrollistas del estado y por consecuencia de un desastre. Hay que destacar, que
ambas definiciones se encuentran y entremezclan, ya que existen casos de
reubicaciones por desastre que han culminado en un proyecto desarrollista, tal como la
reubicación de Nuevo Juan de Grijalva.
3.1.1 Las reubicaciones “por desarrollo”
Las políticas gubernamentales, en su objetivo de reducir los niveles de pobreza
existentes en las comunidades humanas, conciben el desarrollo como la inversión en la
creación de infraestructuras (hidroeléctricas o caminos y puentes), para relanzar la
economía local, mejorar los servicios públicos, así como integrar a los habitantes de la
comunidad a la economía de mercado. De esta manera, las instituciones que realizan
38
las reubicaciones buscan garantizar a familias de escasos recursos económicos una
vivienda de tipo “progresivo”, con servicios básicos de drenaje, agua y electricidad.
De tal forma, Walter Fernández considera que:
Las reubicaciones por desarrollo son un desalojo, una manifestación de la lucha por el
control de los recursos naturales entre una minoría poderosa que se respalda en el
interés nacional del desarrollo y el progreso para conseguir objetivos particulares, y una
mayoría desprovista de poder para oponerse. Este desalojo se basa en una legitimación
de los procesos que proclama la igualdad de derechos y acceso a los recursos para
ambas partes, pero que casi nunca se lleva a la práctica, dando como resultado una
distribución desigual de los recursos y un acceso inequitativo a los mismos. (Citado en
García, 2003:62)
3.1.2 Las reubicaciones por desastre
Esta dimensión corresponde a las acciones de reconstrucción como resultado de los
daños humanos y materiales en una comunidad por causa de un fenómeno desastroso
y, por lo tanto, la imposibilidad de reconstruir la infraestructura afectada en el mismo
sitio por razones de riesgo.
Si bien el tema de las reubicaciones humanas, ha sido bastante explicado en la
creación de obras de desarrollo de infraestructuras como las presas, en las
reubicaciones por desastres, la mayoría de ellas, son simplemente reacciones a un
impacto destructor. Por añadidura, este tipo de reubicaciones generalmente son
planeadas con márgenes de tiempo muy limitados y con el compromiso de restablecer
a la población sus condiciones de vida “normales” lo más pronto posible.
Ante este dilema, Macías Medrano (2001) plantea por su parte que:
Las reubicaciones por desastre son acciones traumáticas dado que las relaciones
individuales y colectivas de las personas con sus entornos de vida inmediatos y
mediatos, involucra relaciones emocionales y materiales referidas a las dimensiones
productivas y reproductivas, social y biológicamente hablando. El cambio que implica la
39
reubicación generalmente no es buscado sino impuesto por factores o actores externos
y de ahí su naturaleza traumática.
Además, los casos históricos de reubicaciones han mostrado que éstas, han sido
generalmente asimiladas sólo como proyectos de construcción de viviendas, careciendo
de proyectos agregados de desarrollo social. Por su parte, Walter Fernández (1992) y
Michael Cernea (2001) consideran la reubicación como un proceso que culmina en la
práctica de la distribución desigual de los recursos y el acceso inequitativo a los
mismos.
Ahora bien, gran parte de los estudios realizados sobre reubicaciones por
proyectos de desarrollo, no han logrado sus objetivos, no obstante, su planeación y los
programas de desarrollo económico para el restablecimiento del nivel de vida de las
poblaciones. Debido a esta situación, se dieron argumentos y señalamientos de los
efectos que han provocado en las regiones en donde se han llevado a cabo las
reubicaciones, como son la desarticulación de las redes de relaciones de grupo,
modificación en los sistemas de producción, falta de acceso y control de recursos.
También se han hecho patentes los conflictos que enfrentan los reubicados, las fallas
jurídicas en la implementación del proyecto, los problemas que surgen entre los
derechos de los afectados y la agencia o institución encargada del proyecto, los
impactos negativos en el medio ambiente (Campos, 2004:10).
3.2 Casos históricos y consecuencias sociales de las reubicaciones
Scudder y Colson (1982:267-287) proponen un marco conceptual para identificar y
clasificar a las consecuencias sociales de las relocalizaciones involuntarias. Dichos
autores advierten que éstas provocan una serie de “conflictos” en la población
desplazada y caracterizan los efectos como “stress multidimensional”, cuya existencia y
grado de intensidad producen en la población una crisis de identidad sociocultural que
eventualmente puede culminar en una “anomía” social generalizada. Es decir, que la
población relocalizada no genera nuevas estrategias de adaptación que sean
apropiadas para responder a la situación de cambio de carácter compulsivo.
40
Los componentes de su marco conceptual son:
a) el fisiológico, que se evidencia por el incremento de la morbilidad y la mortalidad,
b) el psicológico, que se manifiesta por la presencia de los síndromes de “perdida del
hogar” y el de la “ansiedad”,
c) y el componente sociocultural, que deriva del impacto sobre el sistema económico,
político, social y cultural.
Asimismo, nos basaremos en los postulados de Michael Cernea (2001), quien ha
analizado los problemas de empobrecimiento que lleva consigo una inadecuada
planeación en la reubicación de las personas, que tiene como principal consecuencia el
desempleo, lo cual implica una mayor marginalidad, deterioro económico, inseguridad
alimentaria así como la desarticulación de la comunidad al modificar y fragmentar los
vínculos sociales. (Citado en Oliver Smith, 2001). Ciertamente, él considera el proceso
de empobrecimiento como asunto clave para tratar de entender aspectos relacionados
con el éxito o fracaso de las reubicaciones. Consecuentemente, la pauperización de los
habitantes de una reubicación, será entonces un producto o resultante de una
reubicación mal diseñada o ejecutada.
De hecho, existen trabajos académicos que señalan que a lo largo del siglo XX,
muchas reubicaciones, incluso a nivel mundial, no funcionaron, porque se descuidaron
aspectos culturales y de calidad de vida de la población (Robinson; en Oliver Smith,
2001). A decir verdad, son pocos los casos exitosos de reubicaciones registrados a lo
largo de las últimas décadas. En cuanto al contexto mexicano, podemos encontrar
varios estudios de caso de reubicaciones emprendidos por Macías Medrano (2001) en
México, durante la última década. Aún más, podemos citar reubicaciones como la de
Arroyo del Maíz y Tecolotitlán al norte de Veracruz, La Nueva Junta de Arroyo en
Puebla (1999); Tigre Grande y el Escondido en Yucatán (2002), y los casos de
reubicaciones realizadas en diferente momento en el estado de Chiapas.
Los resultados de estos estudios de campo, han mostrado las carencias,
debilidades y críticas que se tienen a este tipo de proyectos, emprendidos por el
41
estado, pues al final del camino han sido considerados como fracasos por la
marginación, los altos índices de desempleo y las constantes tensiones entre los
habitantes, aunado a las inversiones millonarias de los proyectos.
Similarmente, desastres como el terremoto de Perú en 1970, en donde Oliver
Smith (2002) realizó un estudio sobre las implicaciones y consecuencias sociales de las
políticas de reubicación, ejemplifican el fracaso en los proyectos de reconstrucción y
reubicación, por la inadecuada asistencia por parte del gobierno, así como la manera
desigual en que se repartieron los fondos financieros. De hecho, una década después
del desastre, había aún una gran dificultad en introducir un modelo de reubicación
adecuado a las necesidades culturales de las personas. Otro problema para los
funcionarios (de ayuda de emergencia), fue la injerencia por intereses comerciales o
públicos de las compañías financiadoras de los proyectos de reconstrucción y
reubicación. Por otro lado, Smith (2002: 86) considera que quienes participan en la
reconstrucción post- desastre, necesitan reconocer que no se tiene por qué volver a
crear "estructuras que reflejen, apoyen y reproduzcan patrones de desigualdad,
dominación y explotación".
Otros proyectos de reubicación fallidos fueron los de Milenio III (1998) y Vida
Mejor III (2005) en la ciudad de Motozintla, Chiapas, por tanto que dichos proyectos
tuvieron básicamente un enfoque ingenieril, lo cual se tradujo en construcciones de
casas inadecuadas para las necesidades socio-culturales de las personas, así como en
asentamientos de alto riesgo y demasiado alejados de los lugares de trabajo de sus
habitantes.
El resultado fue un bajo porcentaje de ocupación, así como un recrudecimiento
de la marginalidad social. De tal suerte, se puede señalar que no son las reubicaciones
el problema fundamental, sino los modelos implantados (Briones, 2009:11). Cernea
(2002), por su parte, al hacer un balance de las relocalizaciones involuntarias,
encuentra que si bien estos programas se consideran necesarios, pues permiten el
desarrollo de un país y los beneficios llegan a un importante número de ciudadanos,
también reconoce que éstos no siempre alcanzan a la población desplazada, antes
bien, los afectados suelen terminar en peores condiciones que las que tenían previo a
42
su desplazamiento. Asimismo, el efecto más extendido es el empobrecimiento de la
población afectada, las pérdidas materiales y culturales suelen ser enormes. De ahí,
que sea necesario diseñar medidas adecuadas preventivas y protectoras para que la
distribución de beneficios sea más equitativa, de tal manera que se pueda contrarrestar
a la marginación socio-cultural.
Mientras tanto, Cernea (Macías, 2009:77) plantea la reubicación como un riesgo
potencial de empobrecimiento de la población, consecuencia de las transformaciones
que todo desplazamiento de habitantes implica. Así, el autor identifica una serie de
puntos adversos que se dan en toda reubicación:
a) Los sistemas de producción son desmantelados, dispersión de grupos de parentesco.
Alza del desempleo.
b) Se pierden tierras y bienes, afectando trabajos y sistemas productivos, las actividades
comerciales se deterioran, los niveles de salud tienden a deteriorarse, aumenta la
inseguridad alimentaria y morbilidad.
c) Uno de los principales riesgos de reubicación es el empobrecimiento de los
desplazados, así como la descomposición social, consecuencia del deterioro de sus
relaciones con su trabajo, posesiones, salud y pérdida generalizada a los accesos pre
construidos a todos los servicios.
3.3 Criterios y postulados teóricos para el estudio antropológico de los
reubicados: haciendo frente al modelo ingenieril y racionalista
Como se ha podido corroborar a lo largo de este capítulo, los procesos de reubicación
no son tan eficaces como pretenden ser a la hora de su aplicación, ya que en la
mayoría de los casos, no sólo se presenta un proceso de alienación social, sino
también acarrea una aceleración de la marginalización de la población reasentada. Por
consiguiente, esto nos lleva a cuestionar la naturaleza de los modelos de reubicación,
sobre quienes deben participar para la conformación de estrategias más eficaces y
cómo deberían operar, en caso de que se buscara tomar en cuenta las necesidades
socio-culturales de las personas.
43
Según Jesús Macías (2009:79); “un modelo de reubicación debe considerar que
se trata de una acción que debe ser concertada entre los diferentes niveles de gobierno
y la población afectada, las decisiones cruciales, por tanto, son compartidas. Estas
decisiones se refieren a la elección del nuevo sitio, al diseño del proyecto de la
reubicación sobre todo en lo que concierne a los espacios privados y las áreas
públicas”.
Dentro de los múltiples modelos de reubicación, se destacará la propuesta Piers
Blaikie, Terry Cannon, Ian David y Ben Wisner (1996), quienes a partir de los casos de
estudio sobre reubicación de Oliver Smith (1986) y De Waal (1989), logran establecer
una serie de principios para la gestión de la fase post-desastre. Esta propuesta propone
que cada modelo de reubicación debería estar sujeto a un contexto específico, por lo
que cada proyecto de reubicación tiene que ser adaptado a los esquemas culturales,
ecológicos y económicos.
De esta manera, los siguientes postulados presuponen la manera idónea de
cómo gestionar una situación post desastre. Los más importantes serían los siguientes:
3.3.1 Cuidado con la explotación comercial
Las firmas comerciales nacionales e internacionales, que a veces trabajan en
conveniente sociedad con agencias de socorro, son muy activas en situaciones de
reconstrucción. Esas compañías pueden ejercer presiones sobre comunidades locales
o incluso gobiernos, y eso puede dar como resultado soluciones inútiles, culturalmente
inapropiadas que no regeneran la economía local deteriorada.
3.3.2 Equilibrar reforma y conservación
En la planificación de la reconstrucción siempre existe la necesidad de que la reforma
introduzca medidas de mitigación, así como cambios sociales, políticos y económicos
para reducir la desigualdad y la vulnerabilidad. Pero, también hay una necesidad
paralela de continuidad con el pasado.
44
Ante esta serie de planteamientos y contribuciones de los autores antes
abordados, se hace necesario cuestionar los actuales proyectos de reubicación, ya que
gran parte de ellos, han sido resultados de políticas territoriales deficientes y suponen
procesos sociales delicados. Asimismo, se deben explorar soluciones alternativas,
evitando la reubicación porque implica un gran trauma social a sus habitantes,
desencadenando una serie de consecuencias socio-culturales que en muchos casos
culminan en un proceso de fragmentación y marginación social ( Barrios,2000).
3.3.3 Los reubicados
Una de las etapas determinantes dentro del periodo de la reubicación por desastre, está
compuesta por los planes de reconstrucción, lo cual generalmente se traduce en la
llegada de inversiones en cuanto a los proyectos para la población afectada. La
presencia de funcionarios e inversionistas, a menudo ha causado distinta clase de
tensiones6, muchas de ellas irreconciliables, afectando la reubicación de las víctimas.
Así pues, con base en lo anterior, creemos que es necesario incorporar a los
reubicados, es decir, tomar en cuenta sus necesidades culturales, así como sus
estrategias solidarias que mitigan las dificultades de recuperación post-desastre, las
cuales pueden traducirse en un proceso de reubicación menos agobiante.
Ahora bien, en cuanto al problema de la vivienda ubicado en la fase de
recuperación, Quarantelli (en Macías, 2009) expuso que generalmente los damnificados
sufren esta fase a través de 4 estadíos: albergue de emergencia, albergue temporal,
vivienda temporal y vivienda permanente. Sin embargo, la investigación social en estas
fases es aún bastante limitada y reciente en México, ya que el terremoto que azotó la
Ciudad de México (1985) y el desastre de Guadalajara (1992), son las referencias más
concretas en cuanto al proceso de reconstrucción, (socialmente hablando).
No obstante, contamos con el modelo de análisis de recuperación de desastres
de Bolin y Borton (1986), basado en el estudio de la familia, el cual será de gran utilidad
6Originadas por el discurso colonialista de imposición de modelos de reubicación básicamente ingenieriles
45
para los fines de este trabajo7, pues conciben a la familia como una unidad “abierta”. De
igual forma, argumentan que el impacto de un desastre sobre una familia conduce a
ésta a situarse a un nivel de “comunidad”, requiriendo así la asistencia de agentes
externos para la adquisición de recursos materiales, sociales así como psicológicos.
Ahora bien, según Macías, Marshall8 y otros investigadores advierten que, las
familias reubicadas, generalmente obtienen recursos a través de una compleja red de
“sistemas” de apoyo, que incluyen desde agencias federales del gobierno, relaciones de
vecindad, hasta el soporte de algunas ONG´s. De igual forma, hay que destacar otras
formas en las cuales las familias interactúan con sus sistemas de parentesco, tales
como las redes de apoyo (conjunto de personas o familias de las que dependen en
crisis). Este concepto ha tenido gran importancia entre autores como Kahn y Antolucci
(1998), quienes identifican tres elementos en el apoyo social: afecto, afirmación y
ayuda.
Los estudios de Bolin y Bolton (en Macías Medrano, 2009:62) han demostrado
que:
En las culturas con fuertes sistemas de parentesco la función del parentesco extenso es
la de un “proporcionador” primario de ayuda material y emocional y promueve la
recuperación familiar. En cambio, las sociedades que enfatizan menos las relaciones de
parentesco, se ha demostrado que las redes de apoyo dan importante apoyo de carácter
afectiva mitigando así los efectos del trauma del desastre”
Estos postulados de Bolin y Bolton son esenciales para la presente
investigación, ya que sirven de respaldo para recalcar la importancia de abordar a las
familias como base de análisis para el estudio de los desastres y las reubicaciones,
pues la vida en albergues temporales, la muerte, la separación durante la evacuación
7La familia como unidad de análisis en esta investigación. Ver apartado metodológico en donde se detallan dichos
postulados.
8Ver apartado metodológico
46
de familiares o personas cercanas, son formas de ruptura de las redes de apoyo que
afectan de manera casi irreparable a las víctimas. De igual forma, estos autores indican
que en cuanto suceden estos traumas y presiones sociales:
Las reubicaciones y sus ejecutores rompen los patrones rompen los patrones del
vecindario, las redes de apoyo social y el entorno espacial conocido y ello complica los
niveles de estrés que experimentan las víctimas. Dado que los fenómenos de
evacuación, vivienda temporal y de reubicación son factores de estrés a largo plazo,
pueden producir también desordenes de estrés crónicos o retrasarlos entre las víctimas
(Bolin y Bolton; citado en Macías Medrano, 2009:63).
3.4 La reubicación empresarial e institucional o las necesarias propuestas y
advertencias de los investigadores sociales
Es necesario resaltar, que tomando en cuenta la gestión caótica y empresarial de las
reubicaciones en México, los afectados difícilmente logran superar las consecuencias
de un desastre décadas después. Por lo tanto, es necesario seguir realizando estudios
en este campo de investigación, sumando un enfoque necesariamente antropológico,
pues si no se toman en cuenta todos los temas previamente abordados, hay pocas
probabilidades que veamos reubicaciones exitosas, aún con los “mejores” proyectos
ingenieriles.
Según Coburn (en Macías, 2009), hay 3 factores cruciales para el éxito o fracaso
de los proyectos de asentamientos:
a) el ambiente físico del nuevo asentamiento;
b) las relaciones hacia el viejo asentamiento;
c) las capacidades de la nueva comunidad para lograr su autodesarrollo.
Sin embargo, pienso que es necesario tomar otros aspectos como el sitio de la
construcción o la estructura de la vivienda. Aún más, es esencial que se empiece a
evaluar una reubicación en cuanto a proyectos a largo plazo, y con un cierto
47
seguimiento hacia los sistemas de producción social y económica, tomando en cuenta
las necesidades socio-culturales de las personas, así como el conocimiento y
experiencia que tienen de su entorno.
Por tales razones, ha habido un sinfín de casos de reubicaciones fallidos. En
consecuencia, asistimos cada vez más a reubicaciones forzadas cargadas de tensión
entre la población y las autoridades, ya que crece la resistencia a este tipo de
estrategias, porque la reubicación implicará un periodo muy largo de inestabilidad.
Partridge (1989: 376) señala de manera muy acertada que “desde la perspectiva de las
personas reemplazadas, el reasentamiento forzoso es siempre un desastre”.
A su vez, es necesario abordar aspectos que no siempre son tomados en cuenta,
cuando se hacen críticas a proyectos de reubicaciones: me refiero a la parte de carácter
contable. Si bien la temática de la gestión financiera e institucional, no siempre ha sido
del interés del antropólogo, es importante caracterizar las distintas instituciones, tanto
gubernamentales como voluntarias, ya que el investigador social tiene que interactuar
con estas entidades para poder abarcar una mirada holística de las problemáticas en
torno a las reubicaciones humanas. Igualmente, si se quieren generar aportes para la
mejora de proyectos de reubicación, en donde se pueda considerar la cuestión socio-
cultural, es necesario que el antropólogo ceda y trate de generar un diálogo común con
la parte institucional del estudio de los desastres.
De tal forma, en la Investigación Evaluativa de Reubicaciones Humanas por
desastres en México de Macías (2009), se puede encontrar una gran parte dedicada a
la caracterización, así como a la manera en que operan estas instituciones y se
relacionan entre ellas o con el resto de la población. Cabe agregar que, esta obra ha
sido uno de las bases informativas para esta investigación.
En México, la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) ejerce un papel
importante en cuanto a programas de desarrollo social tras un desastre. Esta institución
es de carácter federal y es asumida a través de programas derivados de las acciones
(en el anexo VII de las reglas de operación) del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden). Dichas acciones, están dirigidas a “acciones de atención a la vivienda” así
como la “etapa de emergencia”. De éstas, convergen acciones de atención inmediata,
48
de reconstrucción, que comprende la reparación de daños menores y parciales; la
reconstrucción en el mismo sitio en caso de pérdida total; y la reubicación y
construcción, en donde las viviendas han sufrido daños y se encuentran en zonas de
riesgo, tal como lo estipula el Anexo VII, Reglas de Operación del Fonden.
En efecto, es importante saber que las acciones coordinadas por Sedesol son
determinadas en primera instancia por las normas de operación del Fonden. En cuanto
a las acciones de Sedesol (en la fase de recuperación), éstas están regidas por las
normas del Sistema Nacional de Protección Civil. Por el resto, considero imprescindible
dar cuenta de la importancia de la existencia de distintos subprogramas que se generan
al interior de estas dependencias, y que en cierto modo, esquematizan los distintos
niveles de comunicación e intervención: funcionarios públicos del gobierno, víctimas de
los desastres y entidades o empresas ejecutoras y asociadas.
3.5 A manera de recapitulación
En este proceso de caracterización de las reubicaciones por desastre, se han expuesto
ciertos postulados, así como opiniones que apuntan y respaldan la consolidación de
una crítica constructiva, que permita dar cuenta de las debilidades de las reubicaciones
ocurridas en los últimos años en México, así como el cuestionamiento de los actuales
proyectos de reubicación, como es el caso de Nuevo Juan de Grijalva. Con la iniciativa
de Macías (2009) y distintos especialistas del área, tales como Cernea, Smith, Scudder,
entre otros, se busca llegar, no sólo a la constitución de un modelo teórico que explique
los procesos de reubicación, sino a la construcción de un diálogo basado en
experiencias pasadas que sirvan como ejemplos para identificar aquellas fallas que
puedan ser evitadas en un futuro.
De tal forma, estos autores plantean que dentro de este enfoque que se quiere
resolutivo, es necesario empezar por considerar a la reubicación como la imposición de
un cambio y que no se puede sólo limitar a un simple cambio de vivienda. Ciertamente,
la idea de reubicación debe ser concebida como abarcadora de estados y procesos
sociales ligados al grupo de afectados. Estos señalamientos son una crítica a la manera
49
en que se han gestionado las reubicaciones, reduciéndolas a simples proyectos de
vivienda, carentes de proyectos de desarrollo social y comunitario. En efecto, en un
modelo de reubicación, las decisiones deben ser compartidas entre autoridades
(gobierno) y la población afectada. Por añadidura, la presente investigación pretende
respaldarse en estos presupuestos para poder realizar una crítica al modelo de
reubicación empleado para Nuevo Juan de Grijalva.
A manera de recapitulación, Macías (2009) ha propuesto este modelo de
reubicación por desastre post-impacto, basado en 3 dimensiones operacionales:
a) condiciones de vida del grupo o grupos afectos por un desastre, así como las
condiciones del lugar de reubicación;
b) actores participantes en el proceso: gobierno (federal, estatal y municipal), y la
población afectada (damnificados, comunidad); y
c) los procedimientos y acciones durante el proceso de reubicación.
Por lo tanto, se puede señalar que el tipo de reubicación que se decida emplear,
será determinante en el éxito o fracaso de un proyecto de este género. De ahí, la
importancia de enfatizar en la revisión y estudio de casos anteriores, así como en el
aspecto socio-cultural, presidido por la antropología de los desastres, dimensión
privilegiada para la contribución de un manejo más conciliador y la escucha de las
poblaciones afectadas. Sin embargo, considero que en el estudio de las reubicaciones,
no sólo nos debemos limitar a la crítica o propuestas enfatizadas en las necesidades
socio-culturales de los afectados, sino que debemos demostrar y persuadir que la
reubicación no es una alternativa viable a largo plazo, por los traumas sociales que deja
en la población, así como los fracasos económicos que a la larga cobran factura.
50
CAPÍTULO II Modernidad y neoliberalismo: entre la marginalidad y el shock
Introducción
Este segundo apartado teórico es un diálogo entre aquellos autores que atienden a las
consecuencias socio-culturales y económicas de las reubicaciones, es decir, la
marginalidad, y sus factores desencadenantes: la precariedad, la violencia estructural,
aunque también las redes de solidaridad y sobrevivencia (Lomnitz (1975), Bourdieu
(1999), Zibechi (1999; 2010), Klein (2007), Giménez (1994), Curran (1998). Cabe
destacar que en esta sección discutiremos conceptos tales como: neoliberalismo,
consumo, medios de comunicación y la doctrina del shock, términos tan
interrelacionados como característicos del discurso de la modernidad, del cual se
fundamentan las políticas de reubicación de Nuevo Juan de Grijalva.
Ahora bien, en la primera sección mostraremos un estudio de caso (Larissa
Lomnitz, 1975) sobre los marginados y sus estrategias de solidaridad para sobrevivir en
una barricada de la Ciudad de México. Asimismo, exponemos distintos postulados de
Zibechi, en donde caracterizamos los factores desencadenantes de la marginalidad, es
decir, el desempleo, la pobreza, la violencia estructural y la crisis familiar.
En este contexto preciso, enfatizamos en algunas de las causas que alimentan
la marginalidad e imposibilitan el desarrollo de las redes de solidaridad: las estrategias
de control social del Estado en Nuevo Juan de Grijalva, así como las prácticas de
consumo y la gran influencia de los medios de comunicación en la población.
Esto nos lleva a caracterizar al modelo neoliberal y la modernidad, exponiendo
algunos casos históricos de programas de desarrollo aplicados en Chiapas. A su vez,
también indagaremos en la doctrina del shock: teoría social que dicta que los gobiernos
se sirven de desastres naturales o crisis sociales para implantar políticas impopulares
en una población en shock por dichas crisis, situación que describe perfectamente la
reubicación de Nuevo Juan de Grijalva.
51
1.Marginalidad y solidaridad
Si bien la temática de la marginalidad (y sus estrategias sociales) no pertenece
específicamente al entramado teórico de los estudios sociales sobre desastres y
reubicaciones, la presente investigación considera imprescindible abordar dicha
temática, pues los desastres y reubicaciones implican consecuencias social y
económicamente traumáticas.
En este tenor, nos apoyamos en la obra de Larissa Adler de Lomnitz (1975), a
fin de indagar y caracterizar la manera en que operan los marginados para sobrevivir
ante la precariedad económica y la exclusión social, situaciones presentes en Nuevo
Juan de Grijalva.
La obra de la mencionada autora, es un estudio antropológico en una barriada de
la Ciudad de México, cuyo objetivo se remite a los mecanismos de supervivencia de los
pobres, que habitan las zonas más desheredadas de distintos países de América
Latina. De manera particular, la autora señala ante todo, que los mecanismos de
supervivencia de los marginados comportan la totalidad de su sistema de relaciones
sociales, y que la marginalidad se concibe como un proceso caracterizado por la
desvinculación de la población respecto al sistema económico industrial, urbano y
próspero. Igualmente afirma que las características básicas del marginado son: la falta
de seguridad social y económica. Por tales razones, enfatiza que la marginación no se
puede medir solamente en términos de ingresos económicos o en la ubicación, sino que
implica un análisis a profundidad de las estructuras sociales de los grupos marginales.
Específicamente, Larissa Lomnitz analiza una barriada de la Ciudad de México
(Cerrada del Cóndor), zona extremadamente marginal en donde la autora pasó varios
años no sólo dando cuenta de la exclusión, sino también de las estrategias que hacen
posible la supervivencia. A decir verdad, su argumento fundamental reside en que las
redes de intercambio recíproco, a través de las agrupaciones por parentesco y vecindad
conforman el mecanismo de supervivencia básico de los marginados. Lomnitz
(1975:26) resume claramente lo antes señalado:
52
La función económica de la red de intercambio se limita a producir seguridad: es un
mecanismo de emergencia, necesario porque ni el intercambio de mercado ni la
distribución de recursos a nivel nacional garantizan la supervivencia de los marginados.
Por lo demás, la red de intercambio utiliza plenamente uno de los pocos recursos que
posee el marginado: sus recursos sociales
Ahora bien, la autora propone que la reciprocidad entre pobladores marginales,
depende básicamente de dos factores que favorecen el intercambio: la cercanía física y
la confianza. La cercanía física tiene una importancia de gran relevancia ya que a
mayor vecindad, hay más posibilidades de interacción social, y por lo tanto de
intercambio; mientras que la confianza se basa en la capacidad de entablar una
relación de intercambio recíproco, así como en la voluntad de cumplir con las
obligaciones implícitas de dicha relación. De hecho, la confianza se da en mayor grado
entre iguales, y fundamenta la reciprocidad simétrica.
Sin embargo, es necesario recalcar que las redes de intercambio recíproco y la
desvinculación del sistema económico industrial, no contribuyen a la prosperidad social,
económica, así como a la posibilidad de movilidad social del marginado, ya que sus
opciones son limitadas al contar con el apoyo de amigos o familiares que tiene su
misma situación marginal. Además, se puede advertir que las mismas tácticas de
sobrevivencia de este sector social también confirman y alimenta la desigualdad
económica, social y política en los países latinoamericanos.
Por otra parte, retomamos los postulados de Raul Zibechi (1999)9, quien en sus
estudios ha abordado de forma sobresaliente la precariedad y marginalidad entre los
trabajadores y desempleados, así como los factores y consecuencias que influyen en la
descomposición de las redes familiares.
Si bien Lomnitz (1975) advierte que desprenderse de las instituciones no es la
solución de los marginales para su sobrevivencia, Zibechi (1999) señala que el precario
debe apostar por sus propios recursos, pues su desconfianza del Estado y, por tanto de
9 Escritor, periodista e investigador social uruguayo en Movimientos Sociales en América Latina
53
la política, impide su proceso de liberación. Sin embargo, tanto Zibechi como Lomnitz
coinciden en apostar por la solidaridad y la necesidad de mantener redes de apoyo
como soluciones ante las amenazas de las dinámicas hegemónicas del Estado.
Así, desde la visión de Zibechi, exponemos las consecuencias de las políticas
económicas del libre mercado en el empleo y la desocupación:
Para los trabajadores, las consecuencias son negativas en todos los casos: disminución
de los ingresos y empeoramiento de las condiciones de trabajo, división y diferenciación
entre trabajadores, ya que unos les va bien como “patrones” y otros naufragan. […]
Desde el punto de vista ideológico, tiende a perderse la solidaridad (Zibechi, 1999:26).
Si bien dichas políticas producen la precariedad y amenazan en su momento la
solidaridad comunitaria, suponemos que es en este punto crucial de marginalidad en
donde se empiezan a conformar las redes de sobrevivencia entre las personas. En este
sentido, Zibechi (1999:26) advierte que el potencial transformador de los marginales
reside en su capacidad de creación de redes y organizaciones solidarias, como
cooperativas independientes, mutuales autónomas, con sus redes asentadas en la
participación y en valores opuestos al del libre mercado.
Un ejemplo claro es un estudio realizado por Zibechi (2003) en El Alto (Bolivia),
ciudad vecina a La Paz, constituida básicamente por poblaciones de indígenas aymaras
procedentes del campo, que llegaron a la capital en busca de mejores condiciones de
vida. Con el tiempo, El Alto se convirtió en una ciudad-barricada marginal de más de
medio millón de personas, y se consolidó como una de los principales núcleos rebeldes
de Bolivia, a partir del auge del neoliberalismo en los años 90. Zibechi define a El Alto
como una ciudad muy precaria, pobre, con altísimos índices de desempleo, en donde
muchos de sus habitantes no tienen acceso a agua potable, servicio eléctrico, servicios
de salud, vivienda y educación.
Como consecuencia de tal marginalidad, el autor explica que sus habitantes se
organizaron para poder sobrevivir. De tal forma, surgieron una serie de agrupaciones de
microempresas y trabajadores que trabajan por cuenta propia y de forma comunitaria.
54
Igualmente, las familias crearon juntas vecinales en las que se realizan asambleas
semanales y mensuales en las que discuten los problemas de su barrio. Para Zibechi
(2003), estas acciones son “parte de un proceso de auto organización social para
debatir y buscar resolver las necesidades básicas de la ciudad (educación, campos
recreativos, agua, atención de salud)”.
De forma similar, los habitantes también han creado movimientos de
contestación y movilización a través de sistemas de rotación o turnos, como durante la
llamada “Guerra del Agua” originada en Cochabamba en 2003 o las movilizaciones
aymaras en 2000. Zibechi nos ejemplifica que a través de un ancestral sistema de
turnos, surgido en comunidades rurales, los asambleístas generalmente se movilizan
asegurando de manera simultánea bloqueos de calles, la alimentación de los
manifestantes y el mantenimiento de la acción callejera. Dicho sistema permite la
rotación por zonas, comunidades y familias, permitiendo que mientras unos participen,
otros descansen y vivan su cotidianidad, permitiendo la durabilidad a largo plazo de las
movilizaciones.
Ciertamente, Zibechi (1999:31) considera a las redes comunales creadas en
zonas marginales, como “una suerte de extensión natural de la comunidad rural y la
forma de organización que asegura la sobrevivencia en un medio hostil”. Y de forma
similar, resalta que:
La forma de movilización y acción de esas bases echa luz sobre lo que realmente es y
significa este entramado social. Esto supone acercar la mirada a estas llamadas micro-
estructuras de movilización barrial, ya que es durante esa movilización cuando se
despliegan las potencias y se hacen visibles aspectos que aparecen ocultos o
sumergidos en la cotidianeidad (Zibechi, 2003).
En suma, este estudio de caso da cuenta no sólo de la importancia de las redes
de solidaridad, sino también su capacidad de mantener la acción social y transformarla
ante decisiones o acciones10 que ellos consideran hostiles o represivas.
10Generalmente de empresas o del Estado.
55
De hecho, el investigador uruguayo (2010) retoma el concepto de economía
solidaria11 de Razeto Luis12, ligado a la marginalidad urbana. Dicho autor investigó
durante la década de los 80´s cómo sobrevivía la gente en los barrios populares de
Santiago, en medio de un desempleo crónico. De tal suerte que, el economista chileno
(Razeto; en Zibechi, 2010:42) observó “las prácticas económicas diferentes a las
hegemónicas, basadas en valores y racionalidades como la donación, la cooperación y
la frugalidad” que no forman parte de los postulados neoliberales.
Razeto se enfocó en investigar y dar cuenta de las estrategias que hacen
posible, no sólo la conversión de la economía de mercado a la economía solidaria13,
también la puesta en práctica entre los grupos marginales. A esto, Zibechi (2010:46)
añade que la economía solidaria “nació en la resistencia a las políticas de reajuste
estructural del neoliberalismo, creció y se fue expandiendo en la búsqueda paralela de
un hacer que no se reprodujera el capitalismo”. No obstante, hay que señalar que
dichas prácticas de solidaridad no resuelven la situación de marginalidad entre las
personas, sino que simplemente son un modo de encarar la cotidianidad en condiciones
sociales menos alienantes.
Cabe aclarar, que hemos retomado los postulados de los autores antes
mencionados, a fin de indagar y exponer las estrategias que los reubicados en Nuevo
Juan de Grijalva han conducido ante su condición actual de marginalidad.
2. Factores desencadenantes de la marginalidad o el desastre social
Pese a la creación de redes de solidaridad y organizaciones comunitarias ante la
precariedad y la marginalidad socio-económica, Zibechi alerta sobre la descomposición
social entre las familias, efecto de la marginalidad, en gran parte debida a la
precariedad laboral y el desempleo.
11Concepto con más de dos siglos de historia, aunque muy reciente en América Latina (años 80).
12Socio economista chileno.
13Término acuñado por Razeto .
56
En sus palabras, el autor menciona:
Los desempleados terminan “olvidando toda perspectiva de trabajo y terminan
engrosando las filas de la delincuencia o quedan sometidos a formas autodestructivas
de existencia (desde el aumento de suicidios, hasta el alcoholismo, la violencia sexual y
doméstica, etc.). En suma, se puede hablar de descomposición social, fenómeno más
destructivo que el simple y real aumento de la explotación económica, ya que afecta la
identidad (1999:29).
Autores como Bourdieu (1999:121) indican que la marginalidad se refleja y “se
hace especialmente visible en el caso de los desempleados: la desestructuración de la
existencia, privada, entre otras cosas, de unas estructuras temporales, y la degradación
de las relaciones con el mundo, el tiempo y el espacio que provoca”. De hecho, este
investigador menciona que quienes padecen del desempleo o la precariedad laboral
resultan afectados en su capacidad de proyectarse en el futuro (incertidumbre), dejando
a un lado la fe y la esperanza en el porvenir, aspectos necesarios para la movilización
contra el presente.
Asimismo, Zibechi (1999:36) concuerda con Bourdieu (1999) advirtiendo que la
perdida de trabajo repercute en la “valoración personal, familiar y social”, pues la
sensación de marginalidad conlleva generalmente a un sentimiento de derrota social,
sobre todo entre los hombres, generalmente cabezas de familia. A su vez, dicha
situación genera comportamientos violentos que son “trasladados” al entorno familiar
(mujer, hijos). Por ejemplo, en muchos casos el desempleado se ve forzado a emigrar
de su barrio o ciudad, separándose de sus familias y reconfigurando los esquemas de
organización familiar (madres solas a la cabeza de la familia). Similarmente, el autor
menciona que el desarraigo forzado, así como la falta de espacios públicos de
convivencia “se resumen en una profundización del aislamiento social de las personas
debilitando lo que fuera en otra época un intenso flujo de interacción social” (ibídem:
37).
Por su parte, Saraví (2010) sostiene que la marginalidad es multidimensional y
procesual, además, implica una fragilización de los lazos sociales. Adviértase que, sus
57
factores desencadenantes (pobreza, el desempleo, la precariedad laboral) acentúan de
forma progresiva la sensación de exclusión entre la comunidad, llevándola a una mayor
desinserción y fragmentación social, causando la pérdida de solidaridad social, la
dilución de sentimientos de empatía, la desaparición del reconocimiento mutuo, ente
otros.
Sin duda alguna, uno de los grandes aportes de Bourdieu (1999:124) es exponer
que el desempleo y la precariedad laboral no son producto de crisis económicas
mundiales, sino de una falta de voluntad política, “que sólo puede instaurarse con la
complicidad activa o pasiva de los poderes directamente políticos”. De igual forma, el
autor francés menciona que las empresas “flexibles”14, anteponen su seguridad
económica a la seguridad laboral del trabajador, muchas veces víctima de violencia
estructural, es decir, la angustia permanente de perder el trabajo, y origen de depresión,
suicidios, alza de la delincuencia, alcoholismo, y violencia cotidiana.15 En pocas
palabras, Bourdieu lamenta que las políticas neoliberales no consideren, ni evalúen lo
que él denomina costos sociales:
Sería preciso que todas las fuerzas sociales críticas insistieran en la incorporación a los
cálculos económicos de los costes sociales de las decisiones económicas: ¿qué costará
eso a largo plazo en despilfarros, sufrimientos, enfermedades, suicidios, alcoholismo,
consumo de drogas, violencia familiar, etc. cosas todas ellas que cuestan muy caro en
dinero, pero también en sufrimiento? (1999:57).
En suma, el autor concluye que el paro aísla, atomiza, individualiza desmoviliza,
insolidariza y engendra angustia, desmoralización y conformismo, y alerta que ante la
14Eufemismo acuñado a toda empresa que ejecuta planes de saneamiento económico (ahorro de costos) en
detrimento de los trabajadores a través de medidas perjudiciales (recortes de personal, horas extras sin pago,
explotación, etc.) (Bourdieu,1999).
15Tanto Bourdieu como Zibechi coinciden en las consecuencias de la marginalidad, producto del desempleo y la
precariedad laboral.
58
violencia estructural “todo el universo de la producción, material y cultural, público y
privado, es llevado de ese modo a un amplio proceso de marginalidad” (ibídem: 125).
3. Consumo y medios de comunicación: introduciendo el control social y el neoliberalismo
En el presente apartado, nos interesa dar cuenta de la gran importancia y del rol que
ejercen los medios de comunicación y el consumo como factores de control social.
Para Fossaert (en Giménez, 1994), el consumo es un elemento de
transformación social y, por lo tanto, no se le debe reducir a su dimensión económica.
De este modo, Zibechi (1999:51-52), establece que:
La revolución consumista (uno de los grandes valores hegemónicos del neoliberalismo)
ha modificado radicalmente las formas de vida y la vida cotidiana […] El consumo diluye
identidades y debilita los lazos comunitarios. De esa forma remodela los
comportamientos y agudiza la crisis de identificación, ya que el consumo, por sí mismo,
no puede hacerse cargo de la crisis de los apuntalamientos particulares (familia,
residencia, trabajo) y los profundiza.
Por lo tanto, señalamos que los cambios en los patrones de consumo16 implican
grandes consecuencias en todas las dimensiones de la vida social, además
subrayamos la gran influencia que ejercen los medios de comunicación, que junto con
el consumo “son una de las principales formas de control social” (1999:52). Para
Zibechi, uno de los principales instrumentos de control social es el marketing, y advierte
de las nuevas formas de control17 “a cielo abierto”, es decir, a través de los medios de
comunicación, campañas publicitarias, fundaciones o contratos engañosos y
desventajosos llevan a las personas a endeudarse.
16En este caso, el cambio fue de una organización comunitaria rural al consumo del libre mercado
17 El autor plantea que tradicionalmente el control social se resumía muchas veces en espacios físicos cerrados
(familia, fábricas, hospitales, cárceles)
59
De igual forma, retomamos algunos de los postulados surgidos del Centro de
Estudios Culturales de la escuela de Birmingham en el marco de los Estudios
Culturales. Así, exponemos que dentro de la sociología de medios de comunicación se
han opuesto básicamente dos tradiciones: la liberal y la radical. En esta línea, Curran
(1998:195) resume:
Mientras la tradición radical clásica ve a los medios de difusión como organismos que
“retuercen la realidad” y crean una toma de conciencia engañosa, la tradición liberal
asume la existencia de un grado mucho más elevado de afinidad entre los medios de
difusión, la realidad y el público. Aceptan que los medios de difusión reflejan, antes que
forman, la sociedad.
En efecto, la llamada corriente liberalista representa a los medios de
comunicación como reflejo del consenso, lo cual se opone a la visión radical, en donde
los medios de difusión promueven el consenso para el orden social, “maquillando” la
naturaleza y la dinámica del poder.
Ahora bien, presentamos tres ejes de la visión radical. La primera
perspectiva del funcionalismo radical señala que las políticas de los medios de
comunicación (vínculos con el Estado, propiedad de empresas corporativas)
predisponen a los medios de difusión a servir a los intereses dominantes (Murdock y
Golding; en Curran, Morley y Walkerdine, 1998). El otro eje cultural-estructuralista del
funcionalismo radical concibe a los medios como configurados por la cultura dominante,
así como por las estructuras de poder de la sociedad (Hall; 1986 en Curran, Morley y
Walkerdine, 1998:203). Por su parte, el tercer eje plantea que las estructuras de control
dentro de las organizaciones de los medios de comunicación están engranadas con los
de la sociedad (Herman y Chomsky; 1988 en Curran, Morley y Walkerdine, 1998). En
todo caso, Curran señala que las tres perspectivas comparten la misma posición: los
medios de difusión tienden a ser portavoces de las fuerzas sociales dominantes de la
sociedad.
60
Asimismo, sostenemos que la visión radical muestra a los medios de
comunicación como organismos de control. Por su parte, Curran (1998:218) menciona
que dichas estructuras “funcionan de arriba abajo, como instituciones subordinadas al
poder establecido y que sirven a sus intereses”.
En este tenor, presentamos algunas de las llamadas presiones que “tiran” de
los medios de comunicación, hacia los grupos dominantes de la sociedad. Destacamos
la propiedad corporativa (medios en manos de grandes corporaciones), es decir, el
poder que ejerce la propiedad para influir en asuntos nacionales, el fomento de políticas
que favorecen las empresas. Otro aspecto es la concentración de monopolios.
En otras palabras, lo que Curran señala es que “los medios de comunicación
están sujetos a influencias sistemáticas que socavan sus pretensiones de
independencia y neutralidad, y su mediación desinteresada en los discursos colectivos
de la sociedad” (ibídem: 219). En efecto, los argumentos de Curran encajan
perfectamente en la realidad de los medios de comunicación mexicanos, ya que el
duopolio televiso (Televisa y TV Azteca) y la telefonía celular, se consolidan como el
portavoz del proyecto modernizador del Estado.
Asimismo, se ha demostrado que el poder de los medios es utilizado a favor
del poder estatal para influir en el clima de opinión o en los temas políticos.
Similarmente, Bourdieu (1999:97) quien ha realizado distintos estudios sobre los
medios de comunicación (televisión y prensa), advierte que los medios de comunicación
“producen e imponen una visión extremadamente especial del campo político que nace
de la estructura del campo periodístico y los intereses específicos de los periodistas que
en él se forman”. En suma, el autor alerta de la falta de objetividad o la manipulación
mediática, así como la constante visión despolitizada y demagógica del mundo,
consecuencia de presiones comerciales. Un ejemplo claro, es el actual movimiento
masivo estudiantil #Yo Soy 132, cuya principal demanda es la democratización de los
medios de comunicación. En efecto, actualmente se le acusa a Televisa18 de manipular
la información a favor de uno de los candidatos a la presidencia de México. A principios
18Cadena de televisión y entretenimiento mexicana más grande y poderosa de Latinoamérica
61
de junio de 2012, The Guardian19 y Wikileaks, confirmaron que dicha televisora recibió
una importante suma de dinero para favorecer mediáticamente al candidato del PRI20,
mientras que la televisora negó rotundamente cierta noticia.
Si bien la presente investigación se apoya sobre todo en los postulados
radicales, no excluimos algunos presupuestos liberales, los cuales dictan que los
medios “no sólo promueven un sentimiento común (nosotros), sino que también
favorecen a la integración dentro del orden normativo y de valores morales de la
sociedad, dentro de sus sentido de lo correcto e incorrecto”. (Ericson; en Curran, Morley
y Walkerdine: 201). Aquí, lo que Ericson plantea es que el fin último de los medios de
comunicación es unir, y afirmar una identidad común, es decir, buscan que la sociedad
se vea de una forma idealizada. En el caso de la reubicación de Nuevo Juan de
Grijalva, los medios de comunicación tuvieron una influencia enorme, pues recordamos
que TV Azteca21 fue uno de los principales financiadores de la construcción de la
Ciudad Rural, cuya finalidad fue la concentración de diferentes comunidades para
integrarlas al actual proyecto del Estado mexicano, a través de un esquema (social,
económico y cultural) unificador y homogéneo.
4. Neoliberalismo y la Doctrina del Shock
Hasta aquí, hemos dado cuenta de la gran influencia de los medios de comunicación y
la capacidad coercitiva que estos ejercen en el mercado de consumo. Todo pareciera
indicar que a pesar de las redes solidarias de sobrevivencia, no hay una oposición
posible a la visión neoliberal dentro de los círculos marginales.
De acuerdo con Bourdieu, el neoliberalismo se presenta con la apariencia de la
inevitabilidad, es decir, como una imposición en donde se admite de manera ciega que
19Diario británico con sede en Londres, Reino Unido
20Partido Revolucionario Institucional
21Parte del consorcio Grupo Salinas, una de las principales empresas que financiaron la construcción de Nuevo Juan
de Grijalva
62
el crecimiento máximo, la competitividad y la productividad, son los fines últimos de las
acciones humanas, cuya resistencia es casi imposible.
Asimismo, el sociólogo francés (1999:51) afirma:
El neoliberalismo es un discurso poderoso, una idea matriz, una idea que tiene fuerza
social, que consigue que se crea en ella y cuya ley del más fuerte ratifica y glorifica el
reinado de los llamados mercados financieros, es decir, una especie de capitalismo
radical, pero racionalizado y llevado al límite de su eficacia económica por la
introducción de formas modernas de dominación, como el management, y de técnicas
de manipulación, como la investigación de mercado, marketing, y publicidad comercial.
Por su parte, Giménez (1994) caracteriza al neoliberalismo a partir de la triada:
libre mercado, adelgazamiento del Estado y la apertura comercial. Según el autor, estos
factores implican la homogenización socio-cultural de las sociedades.
A su vez, Naomi Klein22 (2007) propone el término de “Doctrina del Shock”, la
cual insta a los gobiernos a aprovechar periodos de crisis económicas, conflictos
armados, ataques terroristas o desastres naturales, para implantar reformas a favor del
libre mercado, a través de miedo, la represión, la prepotencia y la fuerza.
Por su parte, Bourdieu (1999:32) concuerda con la autora al señalar que el
modelo racional, económico y social de las grandes corporaciones es “la expresión y
justificación de la arrogancia occidental que lleva a actuar como si algunos hombres
tuviesen el monopolio de la razón y pudieran constituirse en gendarmes del mundo, es
decir, en poseedores autoproclamados del monopolio de la violencia legítima”.
En este tenor, Klein (2007) explica que para entender a la teoría de la Doctrina
del Shock23, es necesario remontar al economista Milton Friedman24, precursor del
22 Periodista e investigadora canadiense, autora de la Doctrina del Shock
23Versión alterna de cómo el neoliberalismo o capitalismo salvaje dominó a el mundo.
24Célebre economista, y ex catedrático de la Universidad de Chicago: uno de los arquitectos y defensor de las
políticas económicas del libre mercado durante la segunda parte del siglo XX, ejerciendo gran influencia en el Chile
63
capitalismo salvaje desregulado, cuyos principales postulados se centran en la
desregulación de los mercados, así como la disminución del papel del estado en las
políticas públicas. Cabe destacar, que su teoría económica se inspira de las terapias de
shock psiquiátricas de los Interrogatorios de Contrainteligencia Kubark,25desarrolladas
por el psiquiatra Ewen Cameron, cuya tesis fundamental era que una persona expuesta
al shock sufría una regresión en su personalidad, que la convertía en un sujeto
vulnerable a la sugestión y a la obediencia. De este modo, Friedman toma nota de los
efectos del shock en la población, en su caso con el fin de posibilitar la implantación de
las políticas neoliberales en otras naciones.
En suma, Friedman propuso e impuso la terapia de shock económico: como una
serie de reformas económicas sumamente impopulares con graves consecuencias
sociales, sólo aplicables a partir de shocks, es decir, crisis, estados de emergencias o
desastres.
Para el primer experimento a gran escala, Friedman instauró un plan de
vinculación académica (intercambios) entre universidades chilenas y el departamento
de Economía de Chicago, con la finalidad de difundir las políticas liberales y
contrarrestar a la influencia de la política socialista de Allende. De este modo, se creó
un movimiento de economistas con gran influencia llamado Chicago Boys26, que tras el
derrocamiento de Allende fueron los asesores económicos27 de la dictadura militar de
Pinochet.
del régimen de Pinochet, en la dictadura argentina de Videla, entre otros. A su vez, gran opositor de las políticas
públicas gubernamentales y la regulación de los mercados
25 En 1951 investigadores se reunieron con miembros del gobierno norteamericano para poner en marcha un plan
de investigación psiquiátrico
26Los Chicago Boys son todos aquellos discípulos, alumnos y defensores de las teorías del libre mercado de
Friedman.
27 Los Chicago Boys Chilenos realizaron el anteproyecto del plan económico de Pinochet “ El Ladrillo”.
64
Así pues, con la población en shock tras el golpe de estado, Pinochet impuso las
políticas de los Chicago Boys: eliminando control de precios, vendiendo empresas
estatales, recortando el gasto público. Las consecuencias socio-culturales y
económicas fueron desastrosas para la población, pues por una parte, la pobreza, el
desempleo y la precariedad laboral aumentaron y, por otra, las persecuciones,
desapariciones, torturas, asesinatos (estudiantes, sindicalistas y opositores al régimen),
así como la instauración de campos de concentración, sembraron un ambiento de
terror, alienación y descomposición social entre los chilenos. Por ejemplo, el estudio
antes citado de Razeto (2002) sobre los barrios marginales de Santiago y el desempleo
masivo, ilustra perfectamente una sociedad en shock.
Similarmente fue el caso de Argentina, con el derrocamiento de Perón y la
imposición del General Videla en 1976. Los Chicaco Boys ocuparon puestos claves en
el gobierno militar. Klein (2007) menciona que dichas políticas “terminaron modificando
la economía, la sociedad y la cultura”. Como en Chile, la gente tuvo que ser
aterrorizada para aceptar las reformas en Argentina.
Posteriormente, se impusieron las teorías neoliberales en el mundo anglosajón.
Así, durante los años 80, Margaret Thatcher28 (Reino Unido) y Ronald Reagan (Estados
Unidos) aplicaron las políticas desreguladoras. Por su parte, las políticas impopulares
de Thatcher produjeron muchísimas huelgas, disturbios callejeros y desempleo, así
como pocas probabilidades de ser reelegida. Sin embargo, la instauración de una crisis
(Guerra de las Malvinas) y la victoria británica, exaltó el fervor patriótico a través de
grandes celebraciones, realzando la popularidad de Thatcher. De esta forma, en 1983
realizó su segundo mandato, el cual aprovechó para desregular las entidades
financieras y aplicar un programa masivo de privatizaciones (agua, industrias, gas,
electricidad).
En el caso de Reino Unido, se utilizó por primera vez el shock de una crisis
bélica para provocar en los ciudadanos el necesario estado de conmoción que les
obligue a bajar la retaguardia ante las políticas abusivas de sus gobernantes.
28Amiga y aliada de Augusto Pinochet.
65
Otro ejemplo más reciente es la guerra contra el terrorismo (desde los atentados
a las Torres Gemelas hasta la guerra de Irak). En la guerra contra Irak, Klein (2007)
considera que hubieron 3 etapas de shock. La primera fue la invasión basada en la
mentira (armas de destrucción masiva, presencia de Al Qaeda) así como bombardeos
devastadores (destrucción de la ciudad y servicios públicos) para agotar física,
emocional y psicológicamente a la población. El segundo shock consistió en lucrar con
la guerra, es decir, abrir al país a los negocios para intereses norteamericanos,
(despido masivo de funcionarios, corrupción, proyectos humanitarios y de
reconstrucción con pocos resultados y fraudulentos) lo cual provocó movimientos de
resistencia armada, manifestaciones multitudinarias, desaparecidos (caos y violencia).
Y por último, se caracteriza la imposición del poder invasor a través los arrestos
sistemáticos y las torturas (Guantánamo y Abu Ghrabi).
Según Klein (2007), el shock iraquí “provocó cientos de miles de muertes, cuatro
millones de desplazados, redujo el país a la violencia y el sectarismo”.
Por otra parte, la autora señala lo que denomina el apartheid o privatización del
desastre. A partir de desastres naturales, Klein ejemplifica el caso del huracán Katrina
(2005) y el tsunami en Asia (2005), en donde se impidió a las víctimas regresar a sus
tierras de origen para que pudiesen ser privatizadas y vendidas a lujosos hoteles. Por
ejemplo, en el desastre de Juan de Grijalva, se observa una situación similar29 en
donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) expropió una gran parte de las tierras
que fueron evacuadas tras el desastre, obligando a miles de pobladores a abandonar
sus tierras.
En efecto, Klein (2007) señala que el shock (trauma psicológico) tras un
desastre “permite un atraco sistemático de la esfera pública, cuando las víctimas están
centradas en la emergencia, en sus preocupaciones inmediatas como para proteger sus
intereses”. En sí, las grandes corporaciones y los gobiernos aprovechan las graves
consecuencias socio-culturales que produce un desastre para implementar en la
población políticas socio-económicas, que bajo otras condiciones no hubieses
29Dicha situación será caracterizada en el siguiente apartado
66
aceptado. De este modo, Klein subraya que el shock por desastre produce las mismas
secuelas que en guerras, o en crisis políticas.
Por último, Klein (2007) subraya que “hay tres formas de shock que trabajan
juntas y se refuerzan entre sí: shock de la guerra o conflicto, seguido por la terapia del
shock económico. Y a medida que crece la resistencia a esa transformación económica,
a ese rápido shock económico, tenemos el shock de la imposición que incluye la tortura
o la represión, sea simbólica o tangible”.
5. Antecediendo al modelo ciudades rurales: la interminable lucha contra la marginalidad o la obsesión por la modernidad.
Desde hace varias décadas, se han implementado vastos programas sociales para
combatir la pobreza y la marginalidad en México. Gran parte de dichos proyectos, han
puesto especial énfasis en el estado de Chiapas, considerado uno de los más pobres y
marginales del país, sin embargo, el más rico en recursos naturales, y fósiles.
Cabe destacar, que el debate de la modernidad ha siempre ocupado un lugar
importante en dichos programas de desarrollo social. Así, Giménez (1994: pp.X) parte
del supuesto de que México no está exento de las tensiones de la modernización. En
este tenor, Fossaert (en Giménez, 1994) plantea lo que considera los seis caminos de
la modernización: la industrialización, el consumo, la urbanización, la escolarización de
masas, la comunicación de masas y la administración burocrática racional.
Por otra parte, Giménez (1995:40) señala que “la modernidad se caracteriza ante
todo por sus instituciones únicas y singulares, totalmente distintas de las que daban
fisionomía propia al orden tradicional”, en donde se le asocia un desarrollo lineal.
De esta forma, el autor plantea que existen cuatro dimensiones institucionales
básicas de la modernidad:
a) Industrialismo: transformación de la naturaleza por medios tecnológicos, es decir, el
desarrollo de un entorno artificial;
b) Capitalismo: acumulación de capital en el contexto de mercados competitivos;
c) Instituciones de control y vigilancia: control de la información y supervisión social;
67
d) Poder militar: control de medios de violencia.
Además, Giménez (1995:16) caracteriza de forma precisa el proyecto
modernizador del Estado mexicano:
El Estado pugna por unificar a su población en un pueblo convertido en lo más
homogéneo posible por efecto de su administración, de su justicia, así como por la
acción de sus escuelas, de su ejército de conscripción, de su mercado nacional, y por
último, de sus medios de comunicación de masas.
De esta forma, para Giménez la modernidad mexicana se traduce en “una
profunda transformación de la naturaleza, del alcance y de las relaciones entre grupos
de convivencia en los que viven los mexicanos” (1995:30). Sin embargo, el autor
advierte que ante la soberanía del sistema neoliberalista mundial y las instituciones
internacionales (Banco Mundial), el discurso gubernamental ha acentuado y acelerado
el llamado proceso de modernización, muchas veces de manera impositora y
colonialista, sin tomar en cuenta la diversidad socio-cultural de distintos grupos sociales
que habitan el país. En otras palabras, este proceso de modernización neoliberal ha
implicado la creación de un sinfín de programas desarrollistas, dispuestos a integrar las
comunidades marginales a la dinámica del libre mercado, a costa de la desarticulación
social de los grupos “beneficiados” por dichos programas.
Aún más, Giménez (1995:42) advierte de los impactos de la modernidad sobre la
cultura30. De tal manera, deduce que la cultura moderna está principalmente
caracterizada por la desvinculación de todo espacio particular y determinado como
efecto de la movilidad geográfica, por la abstracción creciente de las relaciones sociales
provocadas por la globalización, por la orientación individualista y ya no comunitaria, y
la fragmentación social.
30Entiéndase cultura como la dimensión simbólico-‐expresiva de todas las prácticas e instituciones sociales, es decir,
el universo de informaciones, valores, creencias, que dan sentido a nuestras acciones y al que recurrimos para
entender el mundo. Definición de Thompson (1998:78).
68
Así pues, un ejemplo claro fue PRONASOL31, programa que propuso erradicar la
pobreza con la creación de “comités de solidaridad”, permitiendo a las comunidades ser
partícipes. Los fondos destinados al gasto social de México fueron centralizados en el
PRONASOL para apoyar 3 áreas: bienestar social, proyectos productivos y desarrollo
regional.
De tal forma, durante el sexenio de Gortari (1988-1994), se crearon miles de
comités en todo el país, aunque Zibechi subraya que “en vez de disminuir la pobreza,
existe consenso entre distintos analistas que dicho programa fue uno de los factores
que agravó el descontento entre campesinos e indígenas que apoyaron y militaron en el
movimiento zapatista del 1 de enero de 1994” (2010: 33).
Si bien se adoptaron cuatro criterios para garantizar el éxito del programa
(respeto a la identidad, cultura y organización de pueblos indígenas; respeto y no
discriminación a la participación y representatividad de las comunidades y
organizaciones sociales; no paternalismo), Zibechi (2010:35) recuerda que:
PRONASOL no sólo no pudo cumplir los objetivos que se había trazado, sino que
consiguió todo lo contrario […] Los proyectos no sólo naufragaban por burocratismo y
centralización, sino por el predominio de los aparatos técnicos en desmedro de los
líderes de las organizaciones sociales […] Pese al discurso de descentralización y
participación, el gobierno de Salinas manejó todos los hilos del programa. El resultado
fue un atropello a los pueblos indígenas y a los sectores populares organizados.
De hecho, autores como Díaz-Polanco (1997:104-125) afirman que el propósito
de PRONASOL nunca fue erradicar la pobreza sino contrarrestar las consecuencias del
programa neoliberal y ejercer un mayor control sobre las comunidades indígenas. En
efecto, México vivía el auge del neoliberalismo (Tratado de Libre Comercio, NAFTA), y
el Banco Mundial exigió fortalecer la participación comunitaria o el “desarrollo
participativo”. En otras palabras, se buscó incorporar e integrar mano de obra barata al
servicio de intereses estatales y privados. De forma similar, podemos considerar que
31Programa Nacional de Solidaridad
69
PRONASOL fue una terapia de shock socio-económica aplicada a cientos de
comunidades en condiciones de extrema marginalidad socio-cultural y económica.
Evidentemente, las consecuencias del programa PRONASOL fueron graves,
pues “se acentuaron las desigualdades sociales entre regiones y se generó un clima de
irritación y desesperación en las comunidades” (2010:37).
Zibechi (2010) calificó esta experiencia como desastrosa, mientras que Díaz
Polanco (1997:124) sentenció señalando que “las políticas gubernamentales de
desarrollo para los pueblos indígenas y marginales requieren de la existencia de un
interlocutor adecuado”.
A pesar del tiempo transcurrido, el ejemplo de PRONASOL es muy significativo
porque muestra dinámicas y objetivos muy similares con el modelo de desarrollo
Ciudades Rurales Sustentables, lo cual expone y augura el fracaso social del actual
programa de desarrollo gubernamental, cuya estructura y funcionamiento apunta a una
reactivación de la revolución de libre mercado en el sureste, que a una reducción de la
marginalidad y pobreza. En los siguientes apartados del presente trabajo, tendremos la
oportunidad de comprobar las afirmaciones anteriores.
70
CAPÍTULO III Metodología y diseño de la investigación
Introducción
En el presente apartado, damos cuenta de las estrategias y herramientas
metodológicas empleadas en la presente investigación. Asimismo, resumimos los
principales códigos éticos antropológicos seguidos en esta investigación, es decir, las
aptitudes requeridas y las reglas que respetamos como parte de nuestro trabajo de
campo (honestidad, respeto de la privacidad de estudiados, etc.). De forma similar,
pasaremos revista a las distintas etapas en todo diseño de investigación, subrayando la
importancia de ciertas fases (generación de problemática, necesidad de crear
contactos, entrevistas), entablando un diálogo con especialistas en el área de estudio
(Valles (1999), Kottak (2006), Aristizabal (2008), Beaud y Weber (2003), entre otros).
Además, mostramos las distintas estrategias y métodos antropológicos que se utilizaron
en esta investigación.
Ahora bien, Beaud y Weber señalan que tradicionalmente, la ciencia
antropológica y la etnografía han tenido por vocación dar sobre todo la palabra a los
que no la tienen: pueblos colonizados, clases dominadas y reprimidas o víctimas de
desastres, entre otros, sin juzgar, ni condenar en nombre de un punto de vista
“superior” (2003: 9).
Similarmente, dichos autores recuerdan que en las sociedades contemporáneas,
la investigación antropológica también es un instrumento de combate, tanto científico
como político. Por lo tanto, deducimos que el método etnográfico no se limita, ni se
complace de las categorías ya existentes en la descripción del mundo social (teorías,
estadísticas y postulados estandarizados), sino que cuestiona los análisis “generalistas”
y los esquemas preestablecidos del mundo social. De esta forma, la ciencia
antropológica aborda la realidad social, confrontando muchas veces las versiones
oficialistas así como las miradas monopólicas sobre el mundo.
71
En este tenor, uno de los principales propósitos de esta investigación, es
cuestionar el modelo de desarrollo implementado por la dependencia Ciudades Rurales
Sustentables, a través de la reubicación de los sobrevivientes del desastre de Juan de
Grijalva. La importancia de realizar una crítica hacia este modelo reside en el hecho que
este modelo de reubicación no ha tomado en cuenta las necesidades socio-culturales
de sus reubicados, por lo que está causando una serie de transformaciones sociales
entre sus habitantes: marginación, desempleo, desarticulación de las redes sociales,
entre otras. De igual forma, distintas empresas, dependencias gubernamentales y
grandes corporaciones mediáticas que financiaron la construcción de esta ciudad, han
presentado y publicitado Nuevo Juan de Grijalva como una ciudad ideal, y
autosustentable, lo cual contrasta con la serie de testimonios recabados en campo.
1. Códigos éticos
Kottak (2006:41) advierte que por razones éticas y legales los antropólogos no pueden
estudiar cualquier cosa sólo por el hecho de que tenga valor científico. En este tenor,
opino que efectivamente el compromiso ético fundamental, tanto del antropólogo como
aquellos que aspiran a serlo, es con la gente que estudia.
Escoger el tema de la investigación es un momento determinante que condiciona
la manera de realizar el trabajo ulterior. Esta decisión es muchas veces tanto delicada
como difícil. Según Kottak, la sensibilidad cultural es un requisito indispensable cuando
los objetos de estudios son persona en cuyas vidas se interfiere. Igualmente, aclara que
para llevar a cabo una buena investigación: “es preciso establecer y mantener unas
relaciones de colaboración y de no-explotación con los colegas y los informantes de la
comunidad que nos recibe” (ibídem: 44).
Así, uno de los primeros pasos es informar a la comunidad académica y
funcionarios sobe los propósitos de la investigación, su financiamiento, sus objetivos
científicos así como su impacto en las poblaciones estudiadas.
72
Kottak especifica:
Los investigadores tienen que obtener el consentimiento informado (aceptación a
participar en la investigación sabiendo lo que eso implica) de todas las partes afectadas.
No sólo las autoridades, sino también la gente de la comunidad deben conocer el
propósito, la naturaleza y los procedimientos de investigación, así como sus potenciales
costes y beneficios para ellos (ibídem: 42).
Otro aspecto vital para el desarrollo de la investigación es la creación de redes
de contactos. Por ejemplo, la primera vez que estuve en Nuevo Juan de Grijalva32, la
ciudad aún estaba en construcción y muy pocas familias estaban ya instaladas. Un gran
número de funcionarios gubernamentales y representantes de las empresas privadas
estaban en la zona dirigiendo la obra así como gestionando la construcción de la
ciudad. Por su parte, las familias sobrevivientes del desastre de Juan de Grijalva
estaban aún en los albergues temporales en la ciudad de Ostuacán. Estos factores
complicaron la primera visita, pues no pudimos crear suficientes contactos necesarios
para esta investigación, ni tener una visión clara del perfil de Nuevo Juan de Grijalva.
Sin embargo, el hecho de haber ido con un investigador que tenía conocimiento
de la zona y algunos contactos, nos permitió poder conocer a un par de habitantes de
Ostuacán33 con información valiosa sobre el proyecto de Nuevo Juan de Grijalva y los
funcionarios claves, así como detalles sobre el periodo de refugio de las víctimas. Al
final, dicha visita fue esencial para la consolidación de nuestro anteproyecto y para
regresar con mayor confianza a la zona.
En la presente investigación, retomamos algunos puntos clave del código ético
de la American Anthropological Association (AAA), cuyos principales fundamentos
señalan que los investigadores tienen obligaciones con su academia, la sociedad y la
especie humana. De acuerdo con el Código: “los antropólogos deben ser transparentes
32 Primera visita fue en el mes de septiembre de 2009, en una fecha previa a la inauguración.
33 Ciudad vecina a Nuevo Juan de Grijalva que albergó los refugiados del desastre de Juan de Grijalva
73
acerca de sus propósitos, impactos potenciales y fuentes de apoyo” (ibídem: 44). Ahora
bien, señalamos los principales postulados que la presente investigación ha tomado en
cuenta:
a) Responsabilidad para con las personas: la principal obligación ética del antropólogo
es con las personas, cuyo objetivo es evitar daños o males, respetar el bienestar de los
humanos y realizar un trabajo que beneficie a todas las partes.
b) Respeto de la privacidad, la dignidad y la seguridad de las personas estudiadas.
Aquí, enfatizamos en asegurar el bienestar psicológico de las familias estudiadas, no
obstante la naturaleza de esta investigación.
c) Otro factor importante es saber con anticipación si los sujetos de estudio desean
permanecer en el anonimato o ser reconocidos. Similarmente, es preciso comunicar a
la gente las metas y procedimientos de investigación, y el consentimiento como
participantes. En este caso, se respetó la voluntad de no mostrar los nombres de las
familias, para no poner en riesgo su seguridad, dado el contenido de ciertos testimonios
así como las relaciones tensas entre funcionarios y reubicados. Cabe mencionar que
las autoridades, representantes, funcionarios así como personas entrevistadas fueron
informados sobre la naturaleza académica de esta investigación así como de sus
objetivos.
d) La honestidad y sinceridad del antropólogo en la investigación es vital. Engañar,
manipular información o fabricar evidencias no sólo condena la investigación, sino que
pone en jaque la reputación de la disciplina antropológica en dicho lugar, impidiendo
también que futuras investigaciones puedan darse ahí.
e) Otro aspecto importante es tomar en cuenta las implicaciones sociales y políticas del
trabajo, tratando que sea entendido, contextualizado adecuadamente y de forma
responsable. Este punto es importante pues la presente investigación es una de las
74
primeras34 en abordar y cuestionar la naturaleza del proyecto de Ciudades Rurales
Sustentables, y la reubicación de las víctimas del desastre de Nuevo Juan de Grijalva:
la primera ciudad autosustentable del mundo. Por lo tanto, se ha tratado de ser lo más
posiblemente preciso y claro en el trabajo etnográfico y en los postulados teóricos
empleados.
2. Diseño y estrategia
Por su parte, Valles (1999) plantea que toda investigación se crea dentro de un
contexto socio-histórico concreto, en donde las decisiones (implícitas o explicitas) del
investigador dan cuenta de su adherencia ideológica y sus compromisos. Asimismo,
este autor (1999:74) señala:
Dichas decisiones incluyen la elección del tema de estudio, su enfoque teórico desde
paradigmas o perspectivas concretas, así como la utilización de unas estrategias y
técnicas metodológicas. Todas ellas, decisiones de diseño, en apariencia meramente
técnicas o prácticas, pero en el fondo (o en sus consecuencias) asociables a posturas
ideológicas o sociopolíticas determinadas.
En efecto, todo tema de investigación está ante todo fuertemente determinado
por el interés, la curiosidad así como por la historia de vida del investigador, entro otros
factores. Las investigaciones de corte social nacen a partir de inquietudes y
preocupaciones personales, producto de experiencias vividas o a partir de casos de
estudios específicos vistos en sedes académicas. Erlandson (en Valles, 1999:86)
subraya la importancia de que el problema seleccionado intrigue al investigador, le
apasione y así consiga encarar mejor las realidades de estudio, con el fin de evitar el
mayor número de sesgos posibles.
34 Desde la perspectiva de la antropología de los desastres y reubicaciones humanas a nivel de licenciatura en
México
75
Por su parte, Janesick (en Valles, 1999:210) afirma que el diseño de la
investigación cualitativa empieza con un interrogante. Igualmente, Beaud y Weber
(2003:34), afirman que el universo político-mediático y el teórico-académico permiten al
investigador social orientar y pulir los cuestionamientos para emprender una
investigación seria, pues las noticias, los documentales o los seminarios, entre otros,
son estimulantes que motivan a la investigación de corte cualitativa.
En efecto, si bien no sabiamos que existía una rama de la antropología que se
especializaba en los desastres, siempre nos sentimos atraídos por la temática de las
sociedades en conflicto, desastres y reubicaciones humanas. Así, cuando nos
informaron del proyecto de ciudades rurales sustentables, y de la reubicación de los
sobrevivientes de Juan de Grijalva (como consecuencia de un desastre natural),
decidimos emprender esta investigación.
Ahora bien, abordamos la cuestión del diseño en la investigación cualitativa, en
donde autores como Ruiz Olabuénaga e Ispizua (en Valles, 1999:61) afirman que todo
estudio cualitativo tiene prácticamente el mismo proceso de desarrollo que aquellos de
corte cuantitativo, es decir, estableciendo cinco fases de desarrollo: definición del
problema, diseño de trabajo, recogida de datos, análisis de los datos, validación e
informe.
Si bien el impacto de las principales técnicas cualitativas (observación
participante, entrevista personal, historia de vida, etc.) autentifican el proceder
cualitativo en estas cinco fases, Valles advierte que este diseño: “se basa en un
compromiso, tomando el camino pragmático (didáctico) de la analogía con el proceder
de la investigación cualitativa” (ibídem: 76), lo cual impide una mayor autenticidad,
flexibilidad e independencia en el proceso de investigación cualitativa.
En contraparte, Marshall y Rossman (en Valles, 1999:45) advierten: “que se
elabore un plan de investigación que incluya muchos de los elementos de los planes
tradicionales, pero que se reserve el derecho a modificar, alterar y cambiar durante la
recogida de datos, ya que la flexibilidad es crucial”. De igual modo, Erlandson (en
Valles, 1993) propone el concepto de diseño emergente.
76
Así pues, coincidimos con Valles al decir que no debe haber ni confrontación, ni
“conflicto” entre los diseños cuantitativos y cualitativos, sino más bien un equilibrio entre
ambos, lo cual implica terminar con el estereotipo que los métodos y técnicas
cualitativas sólo tienen propósitos exploratorios y descriptivos, enfocados en culturas
exóticas.
En este tenor, es imprescindible dar cuenta de la importancia de las decisiones
de diseño. Para el autor español, diseñar significa:
Tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de investigación y sobre todas las fases
que conlleva dicho proceso. Algunas de estas decisiones se tomarán al principio,
mientras se va perfilando el problema de investigar y se delimitan los casos, el tiempo y
el contexto del estudio […] Lo importante es retener que se trata de cuestiones que
deben trabajarse y resolverse en cada circunstancia concreta de investigación (Valles,
1999:46).
Diseñar una investigación no es trazar un cronograma inamovible, ni proyectar
postulados, objetivos o hipótesis inalterables. Efectivamente, durante el transcurso de la
investigación y sobre todo en el periodo de campo, es normal que los objetivos o
hipótesis fijadas se vayan reajustando a las circunstancias del campo. Por ejemplo, al
principio pretendíamos delimitar los sujetos de estudio a las familias reubicadas que
trabajaran en uno de los proyectos productivos (producción de tomates). Sin embargo,
meses después, la suspensión de este proyecto por el bajo rendimiento productivo y el
desempleo crónico, hicieron enfocarme en las familias del sector Juan de Grijalva en la
Ciudad Rural. En definitiva, entrevistamos y realizamos encuestas a 18 familias que
accedieron a ser consultadas, pues buena parte de las familias reubicadas rechazaron
ser entrevistadas.
Asimismo, señalamos que nos identificamos y retomamos la propuesta de
“decisiones de diseño en la investigación cualitativa” de Janesick (en Valles, 1999).
Este autor indica que al principio del estudio, las principales decisiones de diseño son:
la formulación del problema, la selección de casos y contextos, la selección de
77
estrategias metodológicas, la detección de sesgos e ideologías del investigador, así
como los aspectos éticos.
Durante la segunda etapa (fase de estudio), el autor señala que las decisiones
primordiales son: el reajuste de cronograma de tareas, la añadidura o anulación de
observaciones y entrevistas, la modificación de protocolos de observación y guiones de
entrevistas, así como la generación y comprobación de hipótesis. Y en la última fase
(final de estudio), Janesick señala que las resoluciones importantes se basan en el
momento y manera de abandono de campo, y en la decisión de presentación y escritura
del estudio.
En su diseño, Janesick destaca los fundamentos ideológicos y éticos, así como
la importancia vital del propio investigador en el diseño cualitativo, es decir, aseverar
que el proceso de investigación empieza con el reconocimiento que el investigador está
condicionado histórica y socioculturalmente, así como de las características éticas y
políticas de la investigación. Aquí, opinamos que el estar condicionado (lo cual es
normal) nos permite dar nuestro sello personal a la investigación, y por tanto no tiene
porque ser un aspecto que vaya en detrimento de nuestro trabajo.
3. Métodos
A lo largo del siglo XX, la etnografía se ha consolidado como una estrategia de
investigación clave dentro del universo de la antropología social. Kottak (2006:44)
señala que los etnógrafos han buscado siempre la comprensión global de cualquier
cultura. Igualmente, menciona que: “los etnógrafos adoptan una estrategia de libre
acción para la recolección de sus datos. Se desplazan de un lugar a otro y de un sujeto
a otro para descubrir la totalidad y la interconexión de la vida social”.
Kottak nos recuerda las etnografías clásicas desatendían las temáticas de corte
político, la historia y el sistema mundial; sin embargo, la tendencia cambió en las
últimas décadas, dejando ver ciertas limitaciones en el quehacer etnográfico frente a la
necesidad de abordar temáticas globalizantes, siempre más cambiantes, complejas, y
rigurosas. Esto ha llevado a renunciar los informes generales, favoreciendo
78
investigaciones multilocales35 enfocadas en problemáticas más concretas, en
momentos determinados.
En este tenor, exponemos las principales estrategias metodológicas en la
antropología social y en el estudio de desastres, las cuales algunas fueron empleadas
en esta investigación. Así, Kottak (2006:46-47) propone:
a) La Observación Directa: consiste en la observación del comportamiento individual y
colectivo, así como el registro lo más posiblemente preciso de impresiones en campo.
b) La Observación Participante: es tomar parte de la vida de la comunidad que se
estudia, ya que no se puede ser observador distanciado y completamente imparcial. De
tal forma, el autor advierte la importancia de esta estrategia:
Al participar intentamos comprender cómo y por qué son significativos para los propios
actores, esos eventos, al mismo tiempo que vemos cómo se organizan y llevan a cabo
[…] La común humanidad del estudioso y de los estudiados, el etnógrafo y la comunidad
investigada, hace inevitable la observación participante (2006:47).
c) Entrevistas: La entrevista de carácter cualitativo es una de las estrategias más
flexibles e importantes en toda investigación. Puede ser considerada como una
conversación solicitada explícitamente por el entrevistador. Asimismo, la entrevista se
dirige a sujetos elegidos por sus características (vivencias, pertenencia a grupos
sociales, etc.), y por tanto, la información que brindan contribuye a los fines de la
investigación. El objetivo de la entrevista cualitativa es cognoscitivo, y busca acceder a
la perspectiva del sujeto estudiado para comprender sus categorías mentales, sus
interpretaciones, percepciones o sentimientos (Aristizabal, 2008).
Encontramos básicamente tres tipos de entrevistas cualitativas: estructuradas,
semiestructuradas y no estructuradas, las cuales se diferencian de acuerdo con su
35 Estrategia metodológica en donde el investigador trabaja en al menos dos campos de trabajo.
79
grado de libertad/constricción que se concede al entrevistador y al entrevistado.
Aristizabal señala que la entrevista estructurada se realiza a partir de un formulario ya
preparado y sistematizado, con una serie de preguntas establecidas, planteándose
siempre en el mismo orden y anotando en el cuestionario las respuestas de manera
textual (2008:85).
En el caso de la entrevista semiestructurada, el investigador dispone de un guión
que contiene los temas a tratar. Cabe destacar que tanto el orden, así como el modo de
formulación de preguntas, se dejan al libre criterio del investigador.
En la entrevista no estructurada, la persona entrevistada tiene mayor libertad,
pues no hay una estandarización formal, ya que ni el contenido de las preguntas está
establecido, y pueden variar. En este tipo de entrevistas, la finalidad es despejar y
ubicar los temas que se desean abordar. Las entrevistas no estructuradas pueden
adoptar otras modalidades, como las focalizadas y no dirigidas.
En la entrevista no dirigida por ejemplo, el entrevistado tiene toda la libertad de
expresar sus sentimientos y opiniones al investigador. Aristizabal menciona que: “su
función es fundamentalmente la de servir como catalizador de una expresión exhaustiva
de los sentimientos y opiniones del sujeto y del ambiente de referencia dentro del cual
tiene personal significación de sus sentimientos y opiniones” (ibíd.:86).
Por otra parte, Beaud y Weber (2003), exponen tres tipos de entrevistas:
informativas, personales y profundizadas. Las primeras son útiles para dar un
panorama relativo al tema de investigación. Las personales serían como borradores de
entrevistas profundizadas, aunque ciertos pasajes pueden resultar reveladores e
importantes. Y por su parte, la entrevista profundizada es aquella que resulta
fundamental para la investigación. Se caracteriza por ser largas, en donde se exponen
historias de vida o testimonios.
d) Historias de vida: Kottak (2006:49) señala de forma acertada: “los antropólogos, al
igual que cuando están en su propio entorno, también tienen sus preferencias, gustos y
rechazos en el campo”. De esta forma, es usual que los investigadores se sientan más
atraídos por ciertas personas, por lo que muchas veces se recoge su historia de vida.
80
Esta estrategia es considerada: “como un retrato cultural más íntimo y personal de lo
que sería obtener por otros medios”. Cabe agregar, que generalmente las historias de
vida se registran a través de grabaciones sonoras o audiovisuales.
e) Encuestas: Aristizabal (2008) advierte que la encuesta es una de las técnicas más
utilizadas para recoger y generar información primaria. Así pues, los investigadores la
utilizan para obtener información de una muestra (un grupo de personas) de entre una
población representativa y seleccionada. Por otra parte, la encuesta consiste en un
cuestionario de preguntas precisas y concisas, acerca de diferentes aspectos
(población, datos económicos, preferencias políticas, etc.).
En este tenor, cabe destacar que autores como Denzil y Lincoln (en
Valles,1999:99) consideran que: “la combinación de múltiples métodos, materiales
empíricos, perspectivas y observadores en un solo estudio se entiende mejor como una
estrategia que añade rigor, alcance, y profundidad a cualquier investigación”. Por lo
tanto, se considera la investigación cualitativa como multimétodo.
Además, cabe destacar que actualmente la investigación antropológica se
interesa más en el estudio de los flujos y conexiones entre gente, tecnología, imágenes
e información, reflejo de las sociedades contemporáneas y cada vez más complejas.
Por su parte, Kottak (2006:51) advierte que si bien la información proporcionada
por el informante en campo es básica, el investigador debe complementarla y
confrontarla con otras fuentes (mediciones, consulta de archivos, artículos, datos
gubernamentales), pues justamente en un mundo cada vez más interconectado, los
informantes: “carecen de conocimientos sobre muchos factores (regionales, nacionales,
internacionales) que afectan sus vidas”. Sin embargo, citamos un ejemplo de Durham
(en Curran, 1998) donde señala que los medios masivos de comunicación han
permitido que la gente experimente de manera simultánea lo local y global,
describiéndolas como “bifocales”, y cuyas interpretaciones locales están
irremediablemente influidas por el exterior.
81
De este modo, se estudian cada vez más a los migrantes, los turistas, los
refugiados (como es el caso de esta investigación), entro otros; y paralelamente,
también se reconsideran cada vez más los enfoques provenientes de las “tradicionales”
estructuras dominantes (organizaciones gubernamentales o empresariales), pues es
importante reconocer las distintas perspectivas de grupos y actores sociales para un
análisis que resulte lo menos sesgado posible.
Por consecuencia, nos hemos basado en la técnica de “Rashomon” para abordar
la presente investigación. Lozano (2007:255) señala que esta técnica tiene sus
orígenes en los cuentos de Rashomon y En el Bosque del escritor japonés Ryunosuke
Akutagawa, en donde se plantean una serie de cuestionamientos como: ¿qué es la
verdad?, ¿qué historia se cuenta?, ¿qué es lo que realmente sucede? Así pues, se
plantea que las historias, las versiones cambian dependiendo quién cuente la historia,
de sus intenciones y de su perspectiva de un hecho.
Por ejemplo, En el Bosque se exponen distintas versiones de la muerte de un
joven, contadas por un leñador, un monje, una anciana, un soplón, un asesino, la joven
esposa, y el mismo espíritu del muerto a través de un bruja. La historia de la muerte,
quién es el asesino, qué lo motiva, son distintas y antagónicas (ibídem: 256). De tal
forma, el lector no tiene la posibilidad de descubrir qué pasó “realmente”, a pesar de
haber escuchado las evidencias de aquellos que confesaron dicho asesinato.
Décadas después, el cineasta nipón Akira Kurosawa filma en 1950 Rashomon,
largometraje que se basa en las historias de Akutagawa, y las hace mundialmente
famosas. Posteriormente, las ciencias sociales y jurídicas crean la técnica metodológica
Síndrome Rashomon, inspirada en estos cuentos. Lozano (2007) menciona que dicha
técnica es sumamente útil en situaciones de conflicto. Igualmente, la consideramos
imprescindible para abordar casos en donde se contraponen actores o estructuras
sociales antagónicas, que dan sus propias perspectivas a partir de sus intereses.
Por consiguiente, dicha técnica encaja perfectamente en el contexto de esta
investigación, pues confronta las versiones de las víctimas del desastre con la de los
funcionarios institucionales, en cuanto a las causas del desastre, el periodo de refugio,
los planes y el proceso de reubicación, la situación actual de la ciudad y los proyectos
82
productivos hoy en día. De forma similar, contraponemos las opiniones entre
intelectuales, especialistas y agentes de gobierno respecto al proyecto Ciudades
Rurales Sustentables. De este modo, no sólo se obtiene una visión mucho más amplia
sobre los hechos y el proceso de reubicación, sino que también brinda la posibilidad de
identificar los prejuicios, prioridades, así como visiones de los autores confrontados.
En este tenor, subrayamos que metodológicamente se han hecho muchos
progresos en el estudio de las reubicaciones. De tal forma, hemos tomado como unidad
base de análisis al grupo doméstico, lo cual abre toda una dimensión de análisis a los
antropólogos en los estudios de desastres, pues permite en un primer momento
delimitar a los sujetos de estudio y, posteriormente, entender los conflictos familiares
como consecuencias de guerras, crisis sociales u otro tipo de desastres.
Salta a la vista que la presente investigación tomará como base de análisis, el
grupo doméstico por conveniencia teórico-metodológica, ya que muchos de los estudios
realizados sobre desastres han partido de esta unidad de observación, dado que
representa un componente social que envuelve los lazos de sangre, parentesco, alianza
sexual, organización productiva, de consumo, vínculos legales para garantizar la
reproducción de esa misma unidad social (Marshall; en Macías, 2009).
Asimismo, nos basamos en el postulado de Segalen para definir grupo
doméstico. Dicha autora lo define así:
Un conjunto de personas que comparten un mismo espacio de existencia: la noción de
cohabitación, de residencia común aquí es esencial. De igual forma, agregamos que
dicho espacio de existencia también puede ser un espacio de trabajo y de producción:
por ejemplo, una explotación agrícola, el burril del artesano, la tienda del comerciante.
Puede ser solamente un espacio de descansao, de convivialidad y de consumo […]
Algunos grupos domésticos están constituidos únicamente por una sola familia. Otros
pueden comprender varias, ya sea varias parejas casadas que entre sí tienen (o no)
lazos de filiación (padres ancianos, hijos casados) o de colateralidad (parejas de
hermanos) (1992:37).
83
Agregamos que Segalen (1992) señala que el grupo doméstico puede incluir
también personas sin relación de parentesco, que comparten las actividades de
producción, tales como domésticos, obreros, o que no las comparten (inquilinos,
huéspedes, etc.). Por lo tanto, la autora indica que la noción de familia es más
restringida que la de grupo doméstico, pues hace referencia esencialmente al lazo
conyugal, asociación fundada en la alianza, y los hijos.
De esta forma, el concepto de grupo doméstico se ajusta perfectamente a los
miembros entrevistados, pues dichos espacios no sólo son de reproducción económica,
sino que en algunas viviendas habitan de forma intermitente miembros sin relación de
parentesco, al igual que hay casos de familias extensas y mono-parentales.
4. Recapitulación
La investigación de campo realizada es de carácter longitudinal36, ya que ha constado
de tres estancias, entre septiembre de 2009 y octubre de 2011.
Dicho periodo de tiempo ha sido necesario para poder observar, constatar y dar
cuenta del largo proceso que los reubicados han vivido: desde las semanas previas a
su reubicación hasta el segundo aniversario de la ciudad. De esta manera, ha sido
posible lograr los objetivos propuestos y responder a la hipótesis planteada en la
investigación, pues las transformaciones sociales, las consecuencias de una
reubicación erróneamente diseñada, así como la creación de redes de solidaridad tras
la crisis, no se hacen notar inmediatamente, ni de forma repentina.
Como se mencionó anteriormente, la primera estancia fue realizada antes de la
reubicación formal de las víctimas del desastre. Si bien dicha visita no propició los
contactos suficientes, pudimos localizar y conocer informantes que nos permitieron
recabar las primeras impresiones de algunos reubicados y funcionarios.
Cabe destacar, que esta estancia no sólo nos permitió conocer de manera el
campo de refugiados en Ostuacán, la zona del desastre, y Nuevo Juan de Grijalva en
36Kottak ( 2006) señala que es un estudio a mediano y largo plazo de una comunidad, región, sociedad, cultura o
cualquier otra unidad, basado generalmente en varias visitas
84
proceso de construcción, sino también pudimos documentar fotográficamente dichos
espacios, como muestra de un testimonio visual único.
En sí, este primer trabajo de campo fue determinante, pues sirvió para
reconocer el terreno, confrontar el diseño de investigación con la realidad social, ajustar
y delimitar objetivos, entre otros aspectos.
Las dos siguientes estancias fueron mucho más productivas37, ya que el eje del
trabajo de campo se centró básicamente en realizar entrevistas y encuestas al conjunto
de familias reubicadas. Igualmente, nos dedicamos a efectuar una descripción
etnográfica del lugar de estudio.
En resumen, la metodología utilizada en la recolección de datos que se
presentarán en los siguientes apartados, se basan elementalmente en el trabajo de
campo, a partir de encuestas38 y entrevistas semi-estructuradas39 realizadas a 18
familias reubicadas por el desastre y distintos funcionarios, habitando actualmente el
barrio Juan de Grijalva, zona en donde se ha instalado la comunidad sobreviviente en
la Ciudad Rural Sustentable Nuevo Juan de Grijalva. Dicho análisis ha sido llevado a
cabo a través de un marco teórico basado en los estudios sociales sobre reubicaciones
humanas por desastre.
Es necesario recalcar, que la casi totalidad de las entrevistas fueron realizadas al
interior de las casas de las familias, mayoritariamente en horarios nocturnos, porque a
esas horas el jefe de la familia llegaba del trabajo y tenía tiempo para la entrevista, y,
por otra parte, porque en la noche los funcionarios de Sedesol, así como los
representantes de las fundaciones, dejaban de rondar por las calles y los vecinos se
sentían en mayor confianza. Cabe destacar, que la duración promedio de las
entrevistas osciló entre 20 y 25 minutos.
37El conjunto de familias estudiadas llevaban 1 año viviendo en Nuevo Juan de Grijalva
38Encuesta basada en un modelo aplicado a las familias estudiadas.
39Entrevistas basadas en un guión realizado para las familias reubicadas y un guión para funcionarios locales
85
Los casos presentados en esta investigación dan cuenta de experiencias de vida
y del proceso de transformaciones socio-culturales traumáticas, algunas muy dolorosas,
en donde gran parte de los entrevistados expresan puntos de vista de naturaleza
sensible y estremecedora, en cuanto a temas de orden político y de desarrollo social,
por lo que hemos decidido respetar su anonimato. Igualmente, se insiste en el hecho
que muchísimas familias, así como la mayor parte de distintos funcionarios y políticos,
se rehusaron a ser entrevistadas por múltiples razones, que van desde el temor a
revelar información y padecer posibles intimidaciones o amenazas por parte de agentes
externos, hasta el simple hecho de ya no querer tener contacto alguno con
investigadores y medios de comunicación, como resultado del escepticismo y
decepción que dichas familias tienen hacia distintos sectores sociales.
86
CAPÍTULO IV De Juan de Grijalva a Nuevo Juan de Grijalva: desastre y proceso de reubicación
Introducción
En el presente capítulo, realizaremos un mapeo general del área de estudio, brindando
datos históricos, socio-económicos y culturales del municipio de Ostuacán y del antiguo
poblado Juan de Grijalva. De esta forma, exponemos los episodios climatológicos
excepcionales que antecedieron al evento desastroso, así como un recuento histórico
de la actividad antropogénica que influyó en su desenlace.
Así pues, nos hemos basado en las entrevistas de las víctimas y funcionarios
para indagar no sólo las causas que llevaron a la desaparición del poblado de Juan de
Grijalva, sino también para caracterizar cómo las víctimas vivieron, reaccionaron y
recuerdan el desastre: razón de la reubicación y de la construcción de la primera
Ciudad Rural Sustentable del mundo.
Asimismo, exponemos todo el proceso que vivieron las 18 familias entrevistadas,
desde el momento del rescate hasta la inauguración de Nuevo Juan de Grijalva. En la
medida de lo posible, hemos buscado mostrar la evaluación de los daños, el periodo de
refugio provisional de los sobrevivientes, el largo proceso que implicó la presentación
del proyecto de reubicación y la construcción de la ciudad: los trámites burocráticos, las
ayudas recibidas, el estado de shock, el planeamiento de viviendas, las juntas
informativas; sin olvidar las reacciones, puntos de vista, desacuerdos y opiniones de las
familias reubicadas y funcionarios, autoridades locales y trabajadores sociales.
Similarmente, intentamos dar un panorama general del modelo institucional
Ciudades Rurales Sustentables, así como de la ciudad Nuevo Juan de Grijalva. De
manera particular, describiremos la estructura urbana y sus viviendas, las actividades
económicas y proyectos productivos, los servicios básicos y el equipamiento urbano,
sus centros de desarrollo social así como su situación gubernamental y legal.
87
De igual forma, damos cuenta de aquellos argumentos y reacciones divididas por
parte de distintos investigadores sociales, periodistas, funcionarios, empresarios y
políticos, en cuanto a la viabilidad y consecuencias socio-económicas y culturales de
este proyecto, cuyo enorme respaldo y cobertura mediática no tiene precedentes en los
proyectos de desarrollo en México.
1. Impacto: contextualización y causas del desastre
La temporada de lluvias del 2007 es considerada como una de las más largas, intensas
y destructivas en la historia de México. Sin duda alguna, sus episodios más siniestros
fueron tanto las inundaciones que azotaron los municipios de Tabasco entre los meses
de octubre y diciembre de 2007, como el deslizamiento de tierra que borró del mapa a
Juan de Grijalva, Chiapas, el 5 de noviembre del mismo año.
Estas inundaciones han sido catalogadas como el peor desastre natural que ha
vivido esta zona del sureste mexicano en 50 años, constituido por el hundimiento de la
planicie tabasqueña por siete ríos, entre los cuales dos de los más caudalosos de
México, el río Usumacinta y el río Grijalva, sobrepasaron sus máximos históricos a
causa de las precipitaciones excepcionales en la región (López, 2007). Cabe desatacar,
que las lluvias dejaron bajo el agua al 80% de la región, así como 400 mil damnificados,
siendo así el segundo desastre más costoso en México desde 1985, con una pérdida
en más de 50 mil millones de pesos para la recuperación de la zona (Martínez, 2007).
Ahora bien, los principales daños y pérdidas pueden agruparse de la siguiente
manera:
• Afectación del 62% de la zona de Tabasco y norte de Chiapas.
• 1 mil 456 localidades afectadas.
• 24 mil empresas afectadas.
• 570 mil hectáreas siniestradas.
• 113 unidades de salud afectadas.
• Se afectaron 1,328 km de carreteras y 132 puentes (CEPAL-CENAPRED, 2008)
88
Otras consecuencias registradas durante los últimos días del mes de octubre
(2007), por los frentes fríos 4 y 5, fueron la saturación de suelos y escurrimientos muy
significativos que causaron derrumbes y deslizamientos de tierra. Dicha situación
ocasionó severos daños en las obras hidráulicas de protección de la ciudad de
Villahermosa y en la infraestructura de carreteras y puentes del Estado. Los servicios
de agua potable y alcantarillado también reportaron daños significativos. En menor
escala, también se registraron afectaciones en los servicios de suministro de energía
del Estado, así como en la infraestructura de telecomunicaciones. En cuanto a la
infraestructura energética, se debe mencionar que en el Alto Grijalva (Chiapas) se ubica
un sistema de cuatro embalses en cascada, que concentran la mayor parte de la
producción hidroeléctrica del país (Hinojosa-Corona, 2011:16).
Es en esta zona donde se concentrará la presente investigación,
específicamente en el área de la comunidad de Juan de Grijalva, poblado situado en el
municipio de Ostuacán, en el norte de Chiapas, al borde del río Grijalva. Según los
datos censales levantados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,
2006) dicha localidad contaba con una población de 416 personas y 87 viviendas.
Juan de Grijalva fue parte de la cuenca del río Grijalva, de 60 256 km2, entre la
presa de Malpaso y Peñitas, que se extiende hasta la Sierra de Cuchumatanes en
Guatemala, expandiéndose en México a lo largo de la Depresión Central de Chiapas,
cercada por la Sierra Madre, los Altos y las Montañas del norte de dicha entidad.
(Ibídem).
Ahora bien, el 4 de noviembre, a las 20.32 horas (tiempo local en el estado de
Chiapas), ocurrió un gran deslizamiento de ladera en la margen derecha del río Grijalva,
a 16 kilómetros de la presa Peñitas y 57 kilómetros de la presa Malpaso. A lo largo de
600 metros sobre el cerro La Pera, se inició el desprendimiento de un enorme bloque
de aproximadamente 1300 metros de longitud y 75 metros de espesor, que se
desplomó, acarreando enormes rocas y arena. Este deslizamiento afectó un área de
aproximadamente 80 ha y un volumen de 55 millones de metros cúbicos, lo cual generó
un tapón de rocas en el río Grijalva de alrededor de 80 metros de altura, de 800
89
metros largo en el embalse de la presa Peñitas, impidiendo el flujo proveniente de
aguas arriba de la presa Malpaso. Este desastre afectó a la localidad de Juan de
Grijalva en las orillas del río. El derrumbe de tierra, al desplazar las aguas del río,
generó un tsunami de 50 metros de alto que sumergió gran parte de la comunidad. (Martines, Alcántara y Domínguez; en Hinojosa-Corona, 2011:22).
De los 416 habitantes pertenecientes a 87 viviendas en Juan de Grijalva,
fallecieron 25 personas (INEGI, 2006). Este desastre, al que se le sumaron las
estrategias de desazolve de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más
de tres meses a 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas (datos
obtenidos de la cobertura que realizó el diario La Jornada entre 2007 y 2008) (Poseelt,
2011).
A partir de dicha descripción, abordamos el desastre de Juan de Grijalva desde
la perspectiva alternativa, la cual propone básicamente que los desastres no suceden
de manera inexplicable, sino que son el resultado de interacciones socio-culturales,
económicas y políticas (López,1999). Sin embargo, también reconocemos algunos
postulados estructural-funcionalistas40, pues dicha perspectiva priorizó la reacción de la
población en el momento de crisis y desastres, sin olvidar la hipótesis de Prince (1920),
la cual sugiere que los desastres inducen a un rápido cambio social.
En esta línea, concebimos el desastre como un proceso social: una serie de
hechos que propician la acumulación de elementos de vulnerabilidad, en donde se hace
necesaria la cooperación tanto política como académica (Blaikie, 1993).
En este tenor, exponemos que no obstante las versiones oficiales, han habido
toda una serie de investigaciones y testimonios contradictorios a todos los niveles que
van desde la descripción del desastre mismo, hasta sus posibles causas. Por ejemplo,
aún hoy en día se piensa que fue el deslizamiento lo que sepultó al pueblo, sin
embargo, se ha podido afirmar que el deslizamiento de tierra creó un tsunami que
afectó directamente Juan de Grijalva. Así lo afirma el Lic. Alejandro de la Torre
40Visión incursora en la incorporación de teorías sociales al campo de los desastres
90
Castillejos, Técnico de Urgencias Médicas y Coordinador de la Unidad Municipal de
Protección Civil en el municipio de Ostuácan, que durante el desastre fungió como
Comandante Operativo de la Comisión Nacional de Desastre en el Instituto Chiapas
Solidario, así como encargado del tráfico aéreo de rescate. En palabras de Alejandro,
tenemos:
Hay una falsa creencia que fue el deslizamiento de tierra lo que sepultó el pueblo, pero
en realidad el desgajamiento no afectó directamente, ni tocó ninguna vivienda, sino que
creó un mini tsunami de 50 metros de alto, que recorrió aproximadamente 40 kilómetros,
avanzando hasta topar con la presa y regresando, por lo cual afectó doblemente las
comunidades a la orilla del río. […] Lo que pasa es que Juan de Grijalva estaba justo a
un lado del deslizamiento, creando daños enormes, pero sólo resultó muy afectada la
orilla del río, lo cual permitió a la mayoría de la gente salvar sus vidas. Por lo tanto, las
víctimas, en su mayoría fueron lancheros que regresaban a sus casas después de un
día de pesca o gente que vivía al borde.41
En cuanto a las causas del desastre, como se mencionó anteriormente, también
hay aún un amplio debate y polémica protagonizada por los sobrevivientes de Juan de
Grijalva y autoridades de distintas instancias, sobre este tema volveremos más tarde.
Comenzando con las versiones oficiales, Alejandro Hinojosa42 señala que los
deslizamientos de tierra, en la mayoría de los casos, se deben a causas naturales como
las precipitaciones prolongadas, como es el caso en Juan de Grijalva en donde se
acumularon precipitaciones no antes vistas de 1208.5 mm en la cuenca en los 8 días
previos al deslizamiento. Igualmente, los sismos y la actividad volcánica también juegan
41Entrevista realizada el 24 de enero de 2011 en la Sede de Protección Civil, Ostuacán, Chiapas
42Doctor en Geología en el Depto. Geología, División de Ciencias de la Tierra, CICESE, Carret. Ensenada-‐Tijuana No.
3918, Zona Playitas, Ensenada, 22860, B.C., México
91
un papel decisivo43. Sin embargo, hay que resaltar que gran parte de las causas del
desastre ocurrido, se debió al exceso de actividad antropogénica en la zona durante los
últimos años, ya que según la Economic Commission for Latin America and the
Caribbean (ECLAC), se trató más bien de un problema de orden sistémico, agravado
por factores antrópicos a la vez complejos y acumulados por un proceso de desarrollo
espacial, económico y social de muchas décadas, que resultaron en intervenciones
humanas de larga duración y no resultantes de una planificación adecuada, que incluyó
cortes, bloqueos, modificaciones en el trazo original del río, encauzando su flujo a
zonas no protegidas en donde hay asentamientos humanos (CEPAL-
CENAPRED,2008).
Asimismo, se ha demostrado que la permanente deforestación y excavación para
la extracción de petróleo y gas que ha sufrido esta zona -tan codiciada por grandes
empresas-, ha vulnerabilizado aún más a la misma, ablandado los suelos y, por lo
tanto, propiciando mayores deslaves ya que los árboles cumplen una función de
amortiguamiento. En todo caso, los deslizamientos son tanto más desastrosos en la
medida en que suceden en áreas pobladas y con mayor infraestructura (Mendoza, et
al., 2002 ).
Cabe destacar, que todos los funcionarios trabajando en Nuevo Juan de Grijalva, así
como trabajadores de gobierno sostienen la versión oficial antes mencionada.
Por otra parte, hay toda una serie de hipótesis que son respaldadas por la
inmensa mayoría de las familias entrevistadas, las cuales apuntan a que el
deslizamiento de tierra no fue un desastre natural, sino una acción provocada por
miembros de las “altas esferas dirigentes”, como lo afirma 1-RR44, madre soltera, al
mando de una cocina económica. Ella asegura que el gobierno orquestó el desastre por
43Cabe destacar que Juan de Grijalva se encontraba a 17 kilómetros del volcán Chichonal y el 30 de octubre se había
reportado un sismo de magnitud 4.5 en las inmediaciones, por lo que no se descarta la influencia de dicha actividad
telúrica en el desastre.
44Por cuestiones de anonimato y practicidad, se codificará el nombre de los jefes de familias entrevistados,
ordenándolos por número de entrevista y siglas de apellidos
92
la presencia de minas de uranio, así como por la urgencia de expropiar esas tierras
para que la CFE pudiese continuar desarrollando proyectos de infraestructura. Así
como ella, hay un consenso en torno a una hipótesis de “atentado” o de conspiración:
alrededor del 80% de los entrevistados están convencidos que el deslizamiento fue un
acto provocado, mientras que el resto de los entrevistados tienen gran escepticismo o
prefieren no pronunciarse por temor. Por su parte, 4-DM y 9-DM, familias que perdieron
varios de sus miembros, sostienen las misteriosas circunstancias del desastre:
Estamos convencidos que no fue un desastre natural, pero no podemos investigar
porque nos amenazan. […] La forma en que fue el desastre indica que fue intencional,
haciendo referencia al corte perfecto y lineal de la masa de tierra que se desprendió lo
cual nos hace pensar que fue provocado por alguna explosión, según expertos en
ingeniería. […] Otra cosa muy sospechosa es que apenas sucedió el desastre, había ya
muchísima gente de rescate y helicópteros…la verdad se portaron de forma que nos
pusimos a pensar porque el gobierno pone tanto empeño en eso.45
Otros datos informativos alertaron por una parte, la presencia de supuestos
reforestadores en la zona pocos meses antes del desastre y, por otra parte, una de las
hipótesis con mayor peso es la que apunta a un tapón estratégico que evitó una mayor
inundación en Tabasco. Así, por ejemplo, 7-VV, 10-SB y 12-SR concordaron en los
siguientes testimonios:
Igualmente, antes del desastre hubo una gran presencia de extranjeros que
supuestamente eran reforestadores. Eran de Israel y también habían estadounidenses.
Sospechamos las actividades que realizaron porque solamente salían durante la noche,
pero creemos que en realidad estaban interesados en los minerales, ya que hay mucho
uranio y petróleo en la zona y los vimos hablar varias veces con personal de Pemex.
Igualmente hubieron varias avionetas sobrevolando la zona. […] Por otra parte, Tabasco
45 Entrevistas realizadas el 21 de enero de 2011 (Familia 4-‐DM) y el 22 de enero de 2011 ( familia 9-‐DM) en Nuevo
Juan de Grijalva.
93
y particularmente Villahermosa se estaban hundiendo, la presa de Peñitas estaba por
colapsar y necesitaban tapar el curso del río para evitar una tragedia aún mucho peor.
Resulta que el desastre en Juan de Grijalva salvó Villahermosa, porque sirvió de tapón
en el río, evitando así peores inundaciones. Al final sacrificaron unas cuantas víctimas
en vez de miles […] Al gobierno no le interesan las vidas humanas y sobre todo los
pobres, les interesa el dinero.46
En cuanto a la entrevista a la familia 7-VV, uno de los comentarios más reveladores
fueron: “nos hubieran dicho al menos su plan para evitar muertes. Nos sentimos mal y
traicionados.” Un factor interesante es que el entrevistado se siente aún más indignado
y defraudado, al pensar que las muertes y pérdidas fueron debidas a una intervención
humana impuesta, por lo que en cierto modo pudo haberse evitado; mientras que en un
desastre natural se concibe como inevitable y resultado de la voluntad de la naturaleza
y Dios. Es necesario subrayar, que no es del objetivo de la investigación determinar las
causas del desastre. Independientemente que se puedan corroborar o no las hipótesis
presentadas, estos testimonios son útiles para mostrar el punto de vista de los
afectados. En este caso, dan cuenta de una clara hostilidad y escepticismo histórico
hacia el gobierno, dejándonos ver de qué forma los desastres son procesos sociales
traumáticos, evidenciando la falta de credibilidad hacia las instituciones oficiales por
parte de los reubicados.
Por otro lado, hay un gran contenido político y de protesta en sus opiniones, ya
que las víctimas se sienten defraudadas y engañadas por haber sido despojados de su
tierra. En efecto, desde hace varias décadas y con la entrada del neoliberalismo, se han
implantado distintos programas de desarrollo y combate a la pobreza en Chiapas,
región más marginalizada de México. Señalamos que PRONASOL ejemplifica
perfectamente el clásico programa de desarrollo fallido, que no sólo generó mayor
marginalidad y tensión entre las poblaciones “beneficiadas”, sino cuya finalidad fue
fortalecer la presencia del Estado en la zona, a fin de tener un mayor control de las
poblaciones chiapanecas marginales.
46Entrevistas realizadas el 21 de enero de 2011 ( familia 7-‐VV) y 22 de enero de 2011 ( familias 10-‐SB y 12-‐SR)
94
Marcela Turati, periodista de Proceso, Excelsior y otros medios, publica una serie
de testimonios narrados por habitantes de la zona, detallando las experiencias vividas
años atrás, sobre la excesiva actividad antropogénica en esa área. Al respecto, Turati
(2007) retoma el testimonio de Miguel Juárez Bouchot, uno de los fundadores de Juan
de Grijalva:
La única a la que se le puede echar la culpa del ablandamiento de la tierra es a la
compañía Comesa (Compañía Mexicana de Exploraciones, SA de CV), que trabaja
para Pemex, porque vienen a perforar, meten dinamita bajo la tierra, la truenan y cada
100 metros vuelven a hacer lo mismo, meten otra línea, dinamitan, y ahí van tronando
buscando petróleo.
Igualmente, en su artículo detalla testimonios de los habitantes de pueblos
vecinos como Playa Larga y Esperanza, quienes afirman haber vivido experiencias
similares, y caracterizan los procesos de indemnización, cuya empresa
Comesa47compensa económicamente según el kilometraje que afecten. Aunque
subrayan que es necesario movilizarse para recibir la ayuda, tal como lo expresa Eliseo
Hernández Sánchez, quien fue secretario del comisariado ejidal de Juan Grijalva. Por
su parte, el tesorero saliente del vecino ejido Playa Larga, Benito Pérez, explicó las
razones por las cuales ha habido derrumbes anteriormente: “perforan hasta 30 metros
de profundo y de ahí le meten la carga y dinamitan, y con la tronada se sume la tierra,
hasta el agua de los pozos se va más abajo y ya no la podemos sacar”, […] Por ese
cerro que se cayó ya pasaron varias veces”. (Turati, 2007).
De acuerdo con observaciones recabadas en el terreno, Marcela Turati señala
que las versiones de los sobrevivientes de Juan de Grijalva podrían estar
fundamentadas, ya que en la cima de los cerros vecinos de la zona de Juan de Grijalva,
se pueden ver cercas que rodean cabezas de válvulas verdes, así como la presencia de
47Como su página de Internet lo indica, es una empresa de participación estatal mayoritaria, coordinada por la
Secretaría de Energía y las acciones que componen su capital social son propiedad de Pemex y del consorcio
internacional Schlumberger. Para más información, véase: http://www.comesa.org.mx/
95
un tambo metálico, así como una tina para varias toneladas de líquido y un mechero
prendido.
Es necesario comentar que uno de los primeros habitantes del antiguo Juan de
Grijalva, señaló que hace 25 años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
construyó secciones de la presa Peñitas, inundando una gran parte de la zona. Por
dicha razón, los habitantes de Juan de Grijalva, así como pobladores de localidades
vecinas, tuvieron que asentarse sobre parte de las laderas de los cerros. Décadas
después, con este desastre, la CFE tuvo que detener la generación en sus centrales
hidroeléctricas y los niveles de agua aumentaron gradualmente a una velocidad de 10
cm/día en los distintos embalses de la zona (Hinojosa-Corona, 2011:19).
La elevación del nivel de agua ponía en riesgo a las poblaciones asentadas
aguas arriba del tapón y de la presa Malpaso, por lo que la CFE y la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), emitieron una declaración de emergencia en conjunto,
apoyados por Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Ejército Mexicano y los Gobiernos de
los estados de Tabasco y Chiapas. De igual manera, las autoridades de Tabasco y las
instituciones involucradas en el PICI (Proyecto Integral contra las Inundaciones de los
Ríos Grijalva y Usumancita) reexaminaron las operaciones y beneficios de las obras
hidroeléctricas que en esos años estaban en construcción, y decidieron replantear la
revisión para la ejecución de un Plan Hidráulico, de mayor envergadura. Estos estudios
fueron ejecutados y coordinados por la Comisión Nacional del Agua (CNA), participando
también la CFE y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Desde la perspectiva de las víctimas, el gobierno propició este desastre para
acelerar el proyecto de Ciudades Rurales Sustentables, a través de la reubicación de
las víctimas en una nueva ciudad, y al mismo tiempo para expropiar las tierras que los
habitantes ocupaban. Con base a lo anterior, podemos deducir que los habitantes
recibieron la terapia del shock por desastre ( Naomi Klein, 2007).
En efecto, dichos hechos dan cuenta de la dimensión social del desastre de Juan
de Grijalva, pues se concuerda con Sorokin (1942) que efectivamente todas las
catástrofes son detonadas por fenómenos de origen antropogénico, en este caso la
96
grave deforestación, la perforación y ablandamiento de los cerros, las presas
hidroeléctricas, la presencia de empresas en busca de recursos fósiles, el propio
calentamiento global, o una posible conspiración gubernamental: resultado de décadas
de tensiones, relaciones conflictivas y socio-económicamente desiguales entre el
aparato estatal y la población del sureste del país. En suma, tanto la versión oficial
como las hipótesis de los sobrevivientes reflejan la construcción social de un evento
natural.
2. Caracterización del desastre
2.1 Víctimas
Los testimonios recabados indican que antes del desastre que sepultara a Juan de
Grijalva, sus habitantes se dedicaban prácticamente al cultivo de tierras (maíz, frijol), la
ganadería y en menor medida a la pesca. La mayor parte de sus habitantes se
reagrupaban en casas con solares en donde también criaban animales y disponían de
paneles solares, ahorrando así costos de electricidad.
El patrón de residencia anterior a la ubicación, se basaba en viviendas por
familias nucleares, habitadas desde generaciones atrás. En cuanto a los ingresos, con
un promedio mensual oscilando entre 2000 y 3000 pesos regulados por el jefe de
familia, las familias aseguran no haber sufrido problemas económicos, así como
tampoco algún tipo de enfermedades o epidemias durante los años anteriores al
desastre.
El deslizamiento de tierra que provocó el tsunami (el 4 de noviembre de 2007
alrededor de las 20.32 horas) sepultó por completo a Juan de Grijalva, obligando a la
evacuación y posterior traslado de los sobrevivientes a una zona más segura. Si bien
las versiones oficiales han esclarecido tanto las causas como la caracterización del
hecho desastroso, en la presente investigación habremos de considerar los testimonios
recabados a partir de historias orales por parte de las sobrevivientes de aquel siniestro.
Adviértase, que esta información nos es útil ya que nos deja ver como las personas
97
reaccionan ante los desastres, la manera en que éstas lo recuerdan y como lo
describen. De igual forma, dan cuenta de la magnitud del evento, así como su impacto
en la comunidad.
Conviene aclarar, que la totalidad de las familias entrevistadas, concuerdan que
fueron completamente sorprendidos por el desastre. Muchos de los sobrevivientes
pudieron huir gracias a los ruidos de los animales, por lo que salieron de sus casas
pensando que se trataba de algún hurto. Afortunadamente, al encontrarse fuera les fue
más fácil partir.
Algunas de las familias entrevistadas (1-RR, 2-RJ y 13-J) creyeron en un primer
momento, que era la presa de Malpaso que había colapsado, ya que sintieron la tierra
temblar, así como fuertes vientos por lo que salieron asustados de sus casas para tratar
de refugiarse en lo alto del cerro más cercano, frente a la inminente inundación.
Si el número de muertos es considerablemente elevado, es porque el desastre
ocurrió un domingo por la noche, cuando muchas de las personas se encontraban en la
iglesia, descansando en sus casas, o bien en el río regresando de la pesca. Así por
ejemplo, la familia 2-RJ nos cuenta que durante el derrumbe, estaban en la iglesia y la
ola se llevó a 5 de sus familiares. De igual forma, el testimonio del hijo mayor de la
familia 12-SR, nos muestra la imprevisibilidad y rapidez con la que ocurrió el
deslizamiento:
Al momento del desastre, estaba jugando con mis amigos en un poblado cerca de río.
Escuchamos que según se estaban robando ganado, pero en realidad era el derrumbe
que ya se estaba llevando mi pueblo. La oleada se tragó todo en un par de minutos, y yo
no pude nunca regresar a mi casa […]Murieron 6 de mis familiares y nunca recuperé los
cuerpos. Fue muy triste para mí, tenía 15 años y mis papás eran lo único que tenía. […]
También desapareció el rancho. Todo se había acabado.48
48Entrevista realizada el 22 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva, Ostuacán, Chiapas.
98
Otros testimonios de las familias 4-DM, 7V, 8 SA, 9-DL, 11DL son similares, en
cuanto a la caracterización del desastre y la huída. De hecho, estas aseguran que:
Se deslavó el cerro lo cual provocó que empezara a temblar la tierra. […]
Posteriormente, se fue la luz y la gente empezó a alarmarse. Se oyeron varias
explosiones en un lapso de 20 minutos. […] La mayoría de la gente decidió huir y subir
el cerro más cercano para evitar ser arrastrados por la ola.49
En el mismo tenor, la familia 15 R-P nos narra que estuvieron como 5 horas en la
cima del monte y no pudieron bajar sino hasta la 1.00 AM. En efecto, los sobrevivientes
que se encontraban en el pueblo al momento del desastre, lograron salvar sus vidas al
subir al cerro. Muchas familias pasaron la noche en las montañas esperando ayuda, y
prácticamente, la totalidad de los sobrevivientes perdieron sus casas, ganado, bienes
materiales, así como a sus familiares.
Por otra parte, la gran mayoría de las familias concuerdan en que nunca
pensaron que en Juan de Grijalva pudiese ocurrir un desastre de dicha magnitud, tal
como lo cuentan las familias 9-DM y 17-SM, “nadie sabía que un desastre podría ocurrir
en esta zona. (…) Estábamos en un lugar en donde no pensamos que sucediera un
desastre. Para nosotros eso sólo se veía en otras partes pero nunca acá, nunca a
nosotros”.50
Las narraciones anteriores, nos llevan a repensar sobre los diferentes
significados que tiene el concepto de desastre y, más específicamente, entre la
población de esta zona de Chiapas. Así, antes de la tragedia, los habitantes de Juan de
Grijalva concebían un desastre como un evento repentino que siempre ocurría en otro
sitio y transmitido por la televisión, a través de las noticias u otros medios de
49Entrevistas realizadas el 21 y 22 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva, Ostuacán, Chiapas
50Entrevistas realizada a 9-‐DM el 22 de enero de 2011 y a 17-‐SM el 23 de enero del mismo año. Ambas en Nuevo
Juan de Grijalva.
99
comunicación. Después de haber vivido la tragedia, la mayoría de las familias nos
relatan que ignoraban qué hacer en caso de un desastre.
Podemos deducir, que la condición sorpresiva del desgajamiento del cerro, se
basa en el hecho que no era un fenómeno conocido, y que la familiaridad que sus
habitantes tenían con las tormentas estacionales, no les permitió advertir la magnitud
del desastre, ni las consecuencias de sus daños.
Para ejemplificar lo anterior, las citas siguientes revelan la opinión general de las
familias entrevistadas: “nunca habíamos recibido consejo o asesoría sobre qué hacer
en caso de catástrofe. (…) Fue nuevo para nosotros porque nadie nos dijo nada. (…) El
gobierno nunca nos dijo que en realidad estábamos en una zona de riesgo”. 51
Efectivamente, antes del desastre no existían planes de prevención y mitigación
en Juan de Grijalva, y sus habitantes jamás habían tenido una experiencia directa en un
desastre de grandes magnitudes, lo cual nos hace suponer que no existía una cultura
de riesgo. En sí, los testimonios recabados reflejan que las víctimas concibieron el
desastre de Juan de Grijalva bajo una visión fisicalista, es decir, como un fenómeno
meramente natural, repentino e impredecible de la naturaleza, sin advertir sus orígenes
sociales.
2.2 Funcionarios y autoridades
En este apartado me enfocaré en exponer las opiniones sobre la caracterización del
desastre, entre distintos actores sociales externos a Juan de Griajalva, entre los cuales
destacan: el Lic. Alejandro de la Torre Castillejos, (actual Coordinador de la Unidad
Municipal de Protección Civil del municipio de Ostuacán); la Lic. Adela Cantoral
Ramírez, (Agente del Ministerio Público Auxiliar en Nuevo Juan de Grijalva); FJL,
(abogado de casos de afectaciones por la CFE y el Gobierno), Tamara H.,
51Recopilación de algunos testimonios de entrevistas realizadas entre el 20 y 27 de enero de 2011 en nuevo Juan
de Grijalva
100
(representante de la Fundación Azteca en Nuevo Juan de Grijalva) y Marcial C.
(responsable del Centro de Desarrollo Comunitario52).
Diremos en un principio, que el testimonio del Lic. Alejandro de la Torre
Castillejos53, es esencial para ejemplificar de manera clara y precisa la reacción de los
rescatistas, así como la gestión por los organismos gubernamentales al momento del
desastre. Además, nos brinda una serie de detalles sobre la forma en que ocurrieron
las labores de rescate:
A las 21.00 horas empezamos a escuchar rumores sobre lo que había pasado en Juan
de Grijalva. Después a las 23 horas nos confirmaron que algo había sucedido ahí […]
Éramos un grupo de rescate de 15 personas, que actuamos bajo las ordenes del
presidente municipal Justo Tomás Hernández, que nos mandó a la zona […] No
sabíamos aún que había pasado, había demasiada niebla y poca visibilidad, no pudimos
entrar por la inestabilidad del terreno, pero al final fuimos los primeros rescatistas en
entrar a la zona […] A las 4.00am, que se despejó un poco, pude ver el panorama y me
dieron ganas de llorar al ver una destrucción sin precedentes.54
Por su parte, Alejandro de la Torre considera la magnitud del evento como un
desastre sin precedentes en esa zona, y como el más duro que ha tenido que afrontar
como rescatista. Igualmente, relata que los daños fueron muy severos, ya que “la ola
destructiva fue total y se llevó casas, terrenos y animales”.
Señala también que pocas horas después del evento, llegaron seis helicópteros
de rescate del Gobierno del Estado, así como Protección Civil, a fin de iniciar las
labores de evacuación entre los habitantes de la zona, ya que se temía la ruptura del
52 CEDECO
53Al momento del desastre era Comandante Operativo de la Comisión Nacional de Desastre en el Instituto Chiapas
Solidario
54Entrevista realizada el 24 de enero de 2011 en la sede de Protección Civil, Ostucán, Chiapas
101
tapón. Alejandro señala que esa misma madrugada se rescataron aproximadamente a
60 familias de diferentes poblados de la zona.
El Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, fungió ulteriormente
como encargado del tráfico aéreo, ya que vinieron helicópteros procedentes de otros
estados del país, del ejército y la marina.
En lo que concierne al impacto psicológico sobre la población, destaca que “lo
que ví en las caras de las víctimas que pudimos salvar fue terror y pánico, así como una
gran incertidumbre por sus familiares. Así que no dejamos que los medios se acercaran
a la gente ya que primero tenían que recibir asistencia psicológica”.55
En efecto, la muerte de familiares, la separación de los seres queridos durante la
evacuación, la pérdida de bienes materiales y entorno espacial por un desastre, suelen
causar traumas irreversibles que no sólo disuelven las redes de reciprocidad entre las
personas, sino que también las llevan a vivir periodos de profunda depresión y estrés,
tal como lo advierten Macías (2009) y Scudder and Colson (1982), con el postulado del
“stress multidimensional”.
No obstante, la reacción casi inmediata de rescatistas y organismos
gubernamentales, Alejandro de la Torre reconoce que no existían planes de
evacuación, ni una “cultura de riesgo” que hubiese podido evitar un número elevado de
fallecidos. Dentro de las categorizaciones de vulnerabilidad global (Wilches Chaux,
1993), resaltamos que ante el desastre, las víctimas fueron más vulnerables desde el
punto de vista político, económico e institucional: resultado de décadas de políticas
institucionales que nunca se interesaron en identificar riesgos de desastre en zonas
marginales, ni propusieron planes de desarrollo (reducción de marginalidad) adecuados
al contexto socio-cultural de los habitantes del municipio de Ostuacán.
En cambio, hoy en día, De la Torre señala que la situación es completamente
diferente, ya que Protección Civil ha implementado distintos planes de contingencia en
las comunidades, así como en escuelas que ayudan a las personas a convivir con el
55 Entrevista realizada el 24 de enero de 2011 en la sede de Protección Civil, Ostucán, Chiapas
102
riesgo. En efecto, tras lo ocurrido en Juan de Grijalva, las autoridades finalmente
tomaron en cuenta la dimensión temporal en los desastres (concebirlos como la
culminación de largos procesos sociales), al crear, reorientar y fortalecer instituciones
enfocadas a la mitigación, en detrimento de la recuperación post-desastre.
Igualmente, son útiles los comentarios de la Lic. Adela Cantoral Ramírez56; si
bien al momento del desastre, no ocupaba ningún cargo gubernamental, Cantoral
afirma que ha tenido acceso a archivos e informes que detallan las operaciones de
rescate y la reubicación. No está de más, pronunciar que sus opiniones sobre la
catástrofe, son sin duda alguna un reflejo del discurso que manejan los organismos
gubernamentales tanto estatales como federales: “la respuesta gubernamental ante el
desastre fue inmediata y se les ayudó en todo a las víctimas”.57
Por su parte, Marcial C. señala que hubieron “temblores y mucho viento” antes
del derrumbe y de la posterior ola que ahogó a la población. Igualmente, reseña que “4
casas no fueron destruidas, y aún hay algunas personas que viven en la zona del
siniestro por costumbre y pertenencia a la tierra”.
Al igual que los demás funcionarios entrevistados, Tamara H. comenta que la
respuesta de socorro fue inmediata, aunque reconoce que muchas familias fueron
separadas y tardaron varios días en rescatar y juntar a todos.
56Actual Agente del Ministerio Público Auxiliar por parte de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas que
funge como principal autoridad política en Nuevo Juan de Grijalva ya que la ciudad no cuenta actualmente con un
Delegado. Ella es la cuarta persona en ocupar dicho cargo desde la fundación de Nuevo Juan de Grijalva.
57 Aunque durante la entrevista confesó no conocer con exactitud las razones del desastre, afirmó estar
consciente de la magnitud que éste tuvo y de la inexperiencia en gestión de desastres por parte del Gobierno en
aquellos años.
103
3. Post impacto
3.1 Transición: etapa de emergencia hacia la reubicación
Entre el desastre y la reubicación, hay una fase muy delicada que podría ser
denominada como una etapa transitoria o de emergencia.
Tal como lo indica Macías (2009:89), la etapa consecuente al impacto es un
periodo de emergencia en el que “la ruptura de los arreglos sociales generan nuevos
problemas a la población impactada y dichos problemas son vistos en términos de
demandas o exigencias, y se puede agregar que, a fin de cuentas, son nuevas
necesidades sociales creadas por el impacto”.
Por su parte, la antropóloga Sandrine Revet (2007:366) caracteriza este
momento como “particularmente corto, marcado por sus características operativas”. En
este sentido, la autora señala que se trata del tiempo durante el cual se llevan a cabo
las acciones de salvamento y de evacuación de los habitantes fuera de la zona
afectada por el desastre.
Cabe destacar que es en esta fase, durante la cual el peligro se ha alejado y, por
lo tanto, las autoridades recobran el control de la situación. Efectivamente, para los
funcionarios, la entrada en fase de emergencia consistió en brindarles ayuda lo más
rápidamente posible (distribución de frazadas y alimentos, primeros auxilios, etc.).
Ahora bien, prácticamente todas las familias entrevistadas que resultaron
afectadas por el desastre, señalan que en un primer momento la reacción por parte de
los rescatistas y Protección Civil fue rápida y eficiente, pues:
La reacción del gobierno fue inmediata y la ayuda fue muy buena. Recibimos dinero,
despensa, ropa, alimentos y calzado. La ayuda fue tan buena, al principio que
sospechábamos de las intenciones del gobierno […] Igualmente participaron muchos
organismos que nos dieron apoyo.58
58 Entrevistas realizada el 22 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
104
Otro caso fue el de la familia 10-SB, la cual quedó muy satisfecha y agradecida
con los rescatistas del desastre: “nos llevaron en helicóptero, y a mi esposa la llevaron
a Tuxtla para que pudiese dar a luz”. Efectivamente, De la Torre59, advierte que
alrededor de 60 familias pudieron ser rescatadas por seis helicópteros del Estado. De
igual forma, él también fungió como encargado del tráfico aéreo: “venían helicópteros
del Ejército, la Marina y diferentes Estados del País.”
Por otro lado, De la Torre informa sobre la impresionante cobertura mediática
que dieron los principales medios de comunicación del país. Nos cuenta que pocas
horas después del desastre, ya estaban las principales televisoras dando cuenta del
desastre ocurrido la noche precedente, apareciendo en la primera plana de varios
periódicos del país. Asimismo, nos dice que la presencia de estos medios obstruyó
parcialmente las tareas de rescate, así como la protección de las víctimas. Con
respecto a lo anterior, el actual Coordinador de Protección Civil advierte que “nunca
dejamos que los medios de comunicación se acercaran a los rescatados, ya que sus
caras expresaban terror y pánico[…]En aquel momento, era lo último que queríamos ya
que aún había mucha incertidumbre por los familiares de las víctimas. Habían aún
desaparecidos”.60
Dicha cobertura mediática del desastre, puso no sólo en evidencia los altos
índices de marginalidad socio-económica del municipio de Ostuacán, sino también
confirmó la hipótesis que los marginales son altamente vulnerables por su propia
condición de pobreza (Cuny, 1983). El caso de Juan de Grijalva la ilustra
perfectamente.
Se puede afirmar que a diferencia de la mayoría de los desastres ocurridos en
México, en donde reina una ausencia de autoridad política hacia el cumplimiento de
obligaciones elementales de seguridad de la población, en Juan de Grijalva el rescate
59 Comandante de la Comisión Nacional del Desastre
60 Entrevista realizada el 24 de enero de 2011 en la sede de Protección Civil, Ostuacán, Chiapas
105
se dio de manera efectiva. Cabe destacar, que numerosas asociaciones y ONG´s, tanto
mexicanas como extranjeras, mandaron dinero, comida, ropa, agua, entre otras cosas.
Adviértase, que ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno Estatal pidió un
mayor apoyo al Gobierno Federal, por lo que fueron enviados más helicópteros, así
como mayor número de militares para las labores de rescate y búsqueda de posibles
sobrevivientes. Igualmente, participó un grupo de rescate del Reino Unido, que colaboró
en la búsqueda de cuerpos, con helicópteros, lanchas rápidas y buzos. Por su parte,
Stef Hopkins61, explicó que el escenario era sumamente adverso, pues tras el
derrumbe, se formaron montañas de tierra y roca que dificultaron la labor de rescate
(Suverza, 2007).
Pese a los esfuerzos anteriores, recordamos que se reveló una profunda falta de
preparación de las autoridades, frente al desastre, pues no contaban con programas de
mitigación para este tipo de eventos. Es menester comentar, que ningún lugar había
sido identificado como albergue potencial, y tampoco se había previsto ningún
procedimiento particular, con un protocolo de acciones a seguir, mucho menos se
habían preparado a las poblaciones.
En suma, coincidimos en que para entender mejor la magnitud de la tragedia de
Juan de Grijalva, es necesario subrayar décadas de políticas gubernamentales que
agravaron las desigualdades socio-económicas y políticas, incrementado la
vulnerabilidad global de sus habitantes y, por ende, el riesgo de sufrir una catástrofe.
De tal forma, se afirma que dicho desastre no puede ser considerado como un evento
meramente natural.
Cabe mencionar, que los gobiernos estatal y federal, la CFE, la CONAGUA, así
como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex, tomaron la decisión de aportar
recursos y diseñar programas de ayuda para los damnificados (Limeddh,2011).
Posteriormente, las autoridades de SEDESOL decidieron reubicar
temporalmente los refugiados del desastre en Ostuacán, cabecera del municipio
61Comandante del Search and Rescue Assistence in Disastres, grupo británico especializado en búsqueda de
personas en desplomes.
106
homónimo, con una población de alrededor de 3278 habitantes y situada a
aproximadamente siete kilómetros de Nuevo Juan de Grijalva (INEGI, 2011).
Los sobrevivientes del desastre fueron trasladados en calidad de “refugiados
climáticos” a dicha localidad. Ahí mismo, se instalaron albergues en la Secundaria de
Ostuacán y, más tarde, se emprendió el programa de “Campamentos Solidarios” en un
campo de fútbol, situado en la entrada del pueblo, a fin de albergar a una población de
1180 personas, agrupadas en 277 familias procedentes de otras 13 localidades.
Nótese, que con la evacuación total de todas las comunidades asentadas en los
márgenes del río Grijalva, se alcanzó las 20 mil personas afectadas, instalándose 31
refugios temporales en 13 municipios.62
A partir de la entrevista realizada a De la Torre, (jefe de Sector de la
dependencia Chiapas Solidario)63, se pudo indagar con mayor precisión sobre la
distribución de ayuda a la población afectada, así como la caracterización de las
viviendas en los albergues. Así, nos informa que en un primer momento se encargó de
la parte organizativa, es decir, el trato directo con las víctimas, las problemáticas
internas de los albergues, el manejo de censos, así como el suministro de ayuda a los
damnificados, a través de la activación del Plan DN-III-3, a cargo de la Secretaria de la
Defensa Nacional y la Secretaria de Marina, a fin de efectuar acciones de evacuación
preventiva y auxilio a la población.
Por su parte, Macías sintetiza de manera clara la intervención de los agentes de
Sedesol en esta fase del desastre, manejo que igualmente fue aplicado a los
damnificados de Juan de Grijalva.
62Gobierno del Estado de Chiapas-‐ PNUD México, (2008) Plan de Recuperación .Zonas afectadas por los frentes
fríos 2, 4 y del derrumbe en la comunidad Juan de Grijalva, [en línea]
<http://www.haciendachiapas.gob.mx/contenido/Planeacion/Informacion/PNUD/Archivos/PDF_Plan_Recuperacio
n%20-‐FF%202,4.pdf> [ consulta 1 de diciembre 2011]
63Durante el periodo de refugio de las víctimas
107
En sus palabras, tenemos que:
El programa de Empleo Temporal (PET), integra las Mesas de Atención Social y
constituye los Comités de Vivienda e informa a la población que va a integrar los Censos
de Damnificados; participa haciendo un primer registro de daños en vivienda e
infraestructura urbana. Inicia levantamiento de Cédula de información socio-económica y
de verificación de daños para constituir el padrón de beneficiarios (2009: 84).
Alejandro T. (actualmente Coordinador de Protección Civil); la Lic. Adela C.
(Agente del Ministerio Público de Nuevo Juan de Grijalva), así como la Lic. Tamara H.
(representante de la Fundación Azteca), coinciden en que la canalización de la ayuda
estuvo marcada por una excelente organización.
Habiendo sido activado los recursos del FONDEN64, se iniciaron formalmente los
procesos de auxilio a la población de los municipios afectados y la consecuente
evaluación de daños, a fin de cimentar un Plan de Recuperación. Derivado de estos
acontecimientos, se autorizaron con cargo al Fondo Revolvente de la SEGOB 54 mil
despensas, 150 mil litros de agua, 6 mil kits de aseo personal, 1200 kits de limpieza, 24
mil colchonetas, 23 mil cobertores, 1500 impermeables, 600 equipos de herramientas y
700 láminas de zinc; representando un costo aproximado de 18.4 millones de pesos.
Asimismo, se implementaron programas para favorecer a las familias afectadas con un
presupuesto de 157 millones de pesos, destinados a Sedesol, el DIF y la Secretaria del
Campo del Estado de Chiapas. Así, por ejemplo, el reporte señala que Sedesol
organizó su apoyo de la siguiente manera:
• Ayuda Humanitaria. Distribución de alimentos y equipamiento de cocinas y dormitorios
para los campamentos.
64Fondo de Desastres Naturales: su finalidad es defender los efectos de los desastres naturales cuya magnitud
supere la capacidad de respuesta y de entidades federativas.
108
• Reactivación Económica. Apoyos económicos para proyectos productivos y jornales
para el pago de comisiones de cocina, limpieza y actividades de saneamiento
ambiental.
• Apoyos Compensatorios. Recursos para pago de renta y enseres domésticos a la
población afectada.
• Fortalecimiento de Capacidades. Acciones de capacitación técnica y de convivencia65.
En cuanto al DIF Estatal, tenemos que esta institución realizó diversas acciones
de ayuda humanitaria otorgada a las familias afectadas de los campamentos. Por citar
tenemos:
• Asistencia alimentaria. Se otorgaron diariamente 10,533 raciones diarias de alimentos
calientes a los damnificados.
• Habilitación y equipamiento para dormitorios y módulos de cocina, con un total de 1355
equipos para dormitorios como literas, colchones, cobertores, sábanas, almohadas, etc.
Igualmente, el DIF otorgó 50 equipos de cocina (estufones, gas).66
El sistema DIF nacional logró un acopio de 410,244.24 litros de agua, 5,962.5
litros de leche, casi 600,000 kilogramos entre víveres y ropa, y más de 16.000
kilogramos de medicamentos, tal como lo indica el Reporte de Recuperación del Estado
de Chiapas.67
65Gobierno del Estado de Chiapas-‐ PNUD México, (2008) Plan de Recuperación .Zonas afectadas por los frentes
fríos 2, 4 y del derrumbe en la comunidad Juan de Grijalva, [en línea]
<http://www.haciendachiapas.gob.mx/contenido/Planeacion/Informacion/PNUD/Archivos/PDF_Plan_Recuperacio
n%20-‐FF%202,4.pdf> [ consulta 1 de diciembre 2011]
66 Ibídem: 57
67Op.cit. p.59
109
No obstante, Alejandro T. confiesa que tardaron relativamente mucho tiempo en
abastecer a todos los damnificados, ya que llegó a haber un exceso de víveres lo cual
dificultó la organización. Desgraciadamente, muchas cosas tuvieron que ser tiradas.
Este testimonio concuerda con el juicio de muchos entrevistados que se quejaron por
la lentitud de ciertos víveres, así como de prácticas ilegales por parte de miembros
organizativos, pues se apropiaron de una parte de los suministros para uso propio o
reventa.
Cabe destacar, que de acuerdo con la información proporcionada por varios
funcionarios, hubo una excelente relación entre los organismos federales y privados, lo
cual favoreció una óptima fluidez de ayuda por parte de numerosas ONG´s,
organizaciones de Club de Rotarios, asociaciones religiosas (como los Adventistas), la
Cruz Roja, así como el apoyo en general de la sociedad civil.
Por su parte, el Lic. FJL68, acusa al DIF de corrupción ya que el organismo
vendía la ropa que enviaba la población civil. Además, señala que el desastre fue muy
lucrativo para muchas empresas, permitiendo al gobierno emplear acciones que
políticamente hubiesen sido condenadas.
En cuanto a los comentarios de las familias entrevistadas, éstas dijeron que se
enteraron básicamente por medio del personal de Sedesol, pues les informaron sobre la
manera en que se canalizarían los suministros, así como los documentos necesarios
para la vivienda temporal.
Adicionalmente, algunos entrevistados señalaron que recibieron “buenas
cantidades” de dinero y despensas semanales, por lo cual dieron opiniones favorables
en cuanto a la ayuda que recibieron en un primer momento. Por su parte, Alejandro T.
informó que los damnificados recibían despensas cada dos o tres días, y que eran
alimentados tres veces al día. Incluso, señala que muchos de las víctimas llegaron a
beneficiarse con electrodomésticos y otros “privilegios”, que no eran de ninguna
68Habitante de Juan de Grijalva y abogado que lleva el caso de los defraudados por la expropiación de tierras por
parte de CFE.
110
necesidad para el estatus de la víctima. A través de este pasaje, se puede observar su
punto de vista sobre este tema en cuestión:
El Gobierno del Estado fue demasiado paternalista y, por eso, ellos [las víctimas] se
volvieron muy caprichosos. Accedieron a muchísimos proyectos que les concedimos,
como trabajar en lavanderías y panaderías, pero no se esforzaron y no prosperaron […]
Querían que les cayera todo del cielo […] Como refugiados, ellos estuvieron mejor como
nunca lo habían estado antes. […] Igualmente, Sedesol y las demás dependencias
dieron muchísimo.69
Así pues, de acuerdo con los entrevistados, la relación entre las familias y los
funcionarios fue cordial durante la primera etapa de emergencia, la cual consistió en el
rescate de víctimas y en la suministración de ayuda en los campamentos. A
continuación, podemos exponer algunas citas que reflejan la opinión general de los
entrevistados:
Estamos agradecidos porque nos apoyaron y nos dieron albergues […] Hubo mucha
ayuda de muchos lugares […] La ayuda fue buena durante el traslado hacia los
albergues […] Sedesol nos dijo que nos iban a dar comida y que no teníamos que
pensar […] Trabajé como bodeguero durante el periodo de los campamentos. Hubo
posibilidad de trabajar un poco.70
Sin embargo, después de aproximadamente cinco meses de refugiados71 se dio
inicio al programa “Campamentos Solidarios”, en un campo de fútbol. En esta etapa,
las condiciones de los refugiados se deterioraron considerablemente, a tal punto que
69Entrevista realizada el 24 de enero de 2011 en la sede de Protección Civil, Ostuacán, Chiapas.
70Recopilación de algunos testimonios de entrevistas realizadas entre el 20 y 27 de enero de 2011 en Nuevo Juan
de Grijalva
71 Primero en la secundaria de Ostuacán, y posteriormente, trasladados en un campo de football.
111
algunas familias prefirieron salir por voluntad propia, dadas las molestias y la situación
de insalubridad y hacinamiento que reinaba en dicho campamento. Desde la
perspectiva de las familias, los organismos gubernamentales se vieron rebasados por la
situación, ya sea por falta de organización, menor empeño en el trabajo ante mayores
exigencias, o bien una creciente disconformidad e impaciencia por parte de las
víctimas, las cuales no veían claridad en su proceso de reubicación. Muchas familias
tenían aún la esperanza de regresar a sus tierras, pero durante ese periodo se les
confirmó que serían reubicados en el marco del proyecto de desarrollo Ciudades
Rurales Sustentables.
Tal como se ha comentado, es en este periodo que las familias comenzaron a
mostrarse con mayor escepticismo y recelo hacia los funcionarios. Cabe recalcar, que
el periodo de refugio de la gran mayoría de las familias en los Campamentos Solidarios,
duró alrededor de un año y medio, lo cual se tradujo para muchas personas en una
situación de desesperación, tal como lo ilustra el siguiente pasaje:
Ya no queremos saber nada de Sedesol porque después tuvieron una mala intervención
[…] Los desastres naturales enriquecen a otros, son un negocio porque ahora nos
quieren mandar lejos en un lugar donde les conviene. […] Nunca pude regresar a mi
casa porque la zona está sitiada; pensaba regresar […] A pesar de lo que dicen otros o
en las noticias, muchos de nosotros notamos hostilidad entre el Gobierno y nuestras
familias. Hubo distorsión por parte de los medios de comunicación […] La relación con
agentes de gobierno fue cordial al principio pero después fue decepcionante.72
Prácticamente, los sobrevivientes del desastre vivieron en pequeñas casas de
madera, lo cual también produjo mucha inconformidad, tal como lo comenta la familia
15- RP: “El año en Ostuacán fue horrible porque el espacio era muy reducido, alrededor
de 4X5 y además era de madera”.
72Recopilación de testimonios de entrevistas realizadas entre el 20 y 27 de enero de 2011 en Nuevo Juan de
Grijalva
112
De acuerdo con muchos testimonios, durante la temporada de lluvias toda el
agua entraba y se inundaban las casas. Además, el espacio era extremadamente
reducido, tomando en cuenta que las familias están compuestas por un promedio de
cinco a seis miembros.
A juzgar por nuestras entrevistas, podemos deducir que a pesar de los esfuerzos
que han preconizado los funcionarios, no hubieron suficientes programas, ni
investigaciones (de corte socio-antropológico) que profundizaran en los posibles efectos
de concentrar distintas comunidades en un mismo espacio, los posibles conflictos entre
distintos grupos, o la desintegración familiar: efecto del trauma y del shock psicológico
(Klein, 2007) producido por la muerte de familiares y la separación de sus miembros,
por falta de espacio en las casas de los campamentos. En suma, el periodo en los
campamentos fue de tensión, de roces con otras comunidades, así como de tristeza.
En otras palabras, confirmamos que ser refugiado tras un desastre implica ser
marginal, dadas las condiciones de vulnerabilidad socio-cultural y económica que
presentaron los sobrevivientes de Juan de Grijalva.
Durante el periodo de refugio, los damnificados por el desastre fueron informados
que serían reubicados en una nueva ciudad, como parte de un nuevo proyecto de
desarrollo inédito en México y el mundo, proyectado por el gobierno mexicano en
colaboración con la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo.
La Presidencia de la República presentó oficialmente el proyecto de la siguiente
manera:
El Plan propone construir una red de centros de integración rural, cuyo objetivo será
impulsar regiones o zonas con infraestructura y servicios básicos para ir concentrando
en ellos a las comunidades dispersas, logrando una más eficiente organización
territorial73.
73Presidencia de la Republica 2001, "Plan Puebla Panamá: Capitulo México, Documento Base"
113
A su vez, Juan Mouriño, entonces Secretario de Gobernación, describió el
proyecto antes mencionado, como un intento muy novedoso de resolver el problema de
llevar servicios y alcanzar mejores niveles de vida a muchos mexicanos en situación de
marginalidad.
Así, con la presentación del proyecto de reubicación, las familias supieron que no
tendrían nunca más la posibilidad de regresar a sus tierras. Tal como se mencionó, el
gobernador de Chiapas, Juan Sabines, con el aval del Gobierno Federal y la
representación de la ONU en México, tomaron la decisión de reubicar a los refugiados
del desastre de Juan de Grijalva.
Cabe destacar, que ninguno de los miembros de la comunidad fue partícipe de
dicha decisión. Más bien, sólo recibieron la noticia, no hubo desacuerdo ante la noticia
de reubicación, es más, cuando fue presentado el proyecto la mayoría de las familias
recibieron el proyecto con entusiasmo: “el personal de gobierno nos presentaron el
proyecto de reubicación en una pantalla y se miraba muy bonito […] El proyecto de
reubicación parecía magnífico porque nos ofrecían trabajos, ayudas y casa”. 74
Otras familias que habían perdido familiares o amigos en el desastre, no
compartieron el mismo entusiasmo inicial. Por ejemplo, la familia 2-RJ comentó que:
“aceptaron el proyecto porque no tenían otra opción. No tenían nada”. Igualmente,
señalaron que las personas creyeron y aceptaron todo el proyecto como producto de la
desesperación y el trauma del desastre75.
Si bien el plan de la reubicación tuvo aceptación; posteriormente fue objeto de
controversia entre los habitantes, debido a la naturaleza del proyecto, orientado a
concentrar personas de distintas comunidades en un esquema desarrollista urbano:
modelo social, económico y cultural completamente opuesto al del antiguo Juan de
Grijalva, como parte del proyecto de modernización de las zonas más marginadas del
país. Sin embargo, ciertos funcionarios y familias afirmaban haber recibido visitas por
74 Recopilación de algunos testimonios de entrevistas realizadas entre el 20 y 27 de enero de 2011 en nuevo Juan
de Grijalva
75Entrevista realizada el 21 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
114
parte de funcionarios de Sedesol, para realizar censos y preguntas sobre el “modo de
vida” de los antiguos habitantes de Juan de Grijalva, a fin de tomar en cuenta sus
modos de vida. Dicha afirmación no pudo ser confirmada a lo largo del trabajo de
campo.
Como se dijo anteriormente, el Gobierno del Estado a través del Programa de
Reconstrucción de Vivienda de Sedesol, presentaron el proyecto integral de reubicación
para la construcción de la primera Ciudad Rural Sustentable. En este sentido, los
entrevistados contaron que durante casi 1 año estuvieron implicados en la construcción
de la nueva Ciudad Rural asistiendo a numerosas reuniones informativas. Los
siguientes testimonios reflejan la opinión de casi todas las familias entrevistadas:
“hubieron muchas reuniones sobre los proyectos de reubicación […] Recuerdo que casi
todos los días teníamos que ir […] Nosotros no asistimos a todas las reuniones pero
fuimos al menos 10 veces”.
Es menester aclarar que hubieron quejas sobre la falta de organización y mucha
confusión sobre el procedimiento de los trámites burocráticos, y el origen de los
recursos para la construcción de la ciudad. Según Macías (2009), dichas
irregularidades se deben a la escasa claridad que caracteriza los esquemas
burocráticos mexicanos. De tal manera, la familia 1-RR reseña que “hubo mala
organización por parte del Gobierno ya que nos enteramos de los trámites por otras
personas y ya era tarde. Hubo muy poca información y por eso no salí beneficiada”.76
Otro de los entrevistados, asegura que su situación de analfabetismo lo mantuvo
alejado durante el proceso de coordinación entre el gobierno y los reubicados. Es
necesario subrayar, que no todas las familias entrevistadas asistieron de manera
regular a las reuniones informativas, como fue el caso de las familias 11-LD quien
confesó que no prestó atención suficiente durante las juntas y reuniones a las cuales
asistieron, ya que aún seguía vivo el trauma del desastre, y estaban “destruidos” por el
luto. Esto hace inferir que las familias que sufrieron la pérdida de uno o varios
familiares, estuvieron menos atentas al proyecto de reubicación y a las ayudas de los
76 Entrevista realizada el 22 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva
115
programas por el luto y la tristeza. En palabras de la familia 17-SM, tenemos: “muchas
veces el hecho de haber sobrevivido al desastre y saber que estás vivo impide
conformarse fácilmente, porque lo has perdido todo y quieres recomenzar con tus seres
queridos”. 77
A partir de esta serie de testimonios mencionados, deducimos que desde el
momento del desastre hasta la reubicación, los sobrevivientes de desastre estuvieron
en un estado de shock (Klein, 2007), es decir, desorientada, centrada en la emergencia
de la catástrofe, en sus preocupaciones diarias por sobrevivir, por lo que gran parte de
las familias aceptaron la propuesta de reubicación, sin siquiera analizarla o
cuestionarla.
Cabe agregar que del universo de las familias entrevistadas, sólo dos pudieron
responder de manera correcta el nombre de los organismos e instituciones que
gestionaron el proyecto de la reubicación y la coordinación de recursos económicos.
Por otra parte, se les pidió a los entrevistados actas de nacimiento o credencial del IFE
para su registro en el padrón de beneficiaros y para el derecho de residencia en la
nueva ciudad rural.
Pese a algunas confusiones y problemas de organización, el proyecto integral de
la construcción de Nuevo Juan de Grijalva fue explicado a las familias entrevistadas. De
acuerdo a los testimonios, el predio fue elegido escuchando las demandas de los
antiguos habitantes de la zona del siniestro, así como por las autoridades
gubernamentales que determinaron el emplazamiento en una zona alta de 80
hectáreas, a 15 kilómetros del lugar del desastre y a 7 de Ostuacán. Por lo tanto, el
terreno elegido fue declarado apto para albergar a la nueva Ciudad Rural, en una zona
fuera de riesgo de desastre.
Según las fuentes oficiales, se eligió un lugar apto, seguro, y menos vulnerable:
“el gobierno compró la tierra a partir de la petición de las personas […] Nosotros dimos
77 Entrevista realizada el 24 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva
116
nuestra opinión para escoger las tierras entre tres lugares que ya estaban detectados
de acuerdo a los estudios gubernamentales”.78
Sin embargo, el emplazamiento en una zona alta ha traído muchos problemas a
sus habitantes, que repetidamente se quejan de las fuertes ráfagas de vientos que
azotan a la ciudad, muchas de ellas acompañados de precipitaciones pluviales que
entran al interior de la casa e inundan todo.
Por otro lado, el plano arquitectónico de Nuevo Juan de Grijalva, incluyó la
construcción de lotes en toda una zona al borde de un barranco, lo cual implicaba un
gran riesgo de desgajamiento para sus habitantes, principalmente durante la temporada
de lluvias.
De hecho, poco antes de la inauguración de Nuevo Juan de Grijalva, sus
habitantes habían sufrido los embates de una serie de tormentas, que además de
inundar sus casas, causaron daños a la infraestructura de la ciudad, por ejemplo, el
desgajamiento de un pequeño barranco y fisuras de algunas aceras.
Otro gran problema que implicó el lugar de la reubicación fue la lejanía que tenía
Nuevo Juan de Grijalva con respecto a las tierras de cultivo, pues implicaba grandes
gastos diarios de transporte, muchos de ellos incosteables; una gran pérdida de tiempo
y menos tiempo con la familia.
Asimismo, la gestión de la SEMADUVI 79 fue insuficiente, ya que delegó a
autoridades estatales la gestión de la elección del predio, cuya compra fue negociada
con los ejidatarios locales, privilegiando así la cuestión económica en detrimento de la
reducción de riesgo. Cabe subrayar que en muchos casos de reubicación, con una
inadecuada gestión y malas inversiones, han habido procedimientos similares de
elección de terrenos en zonas inadecuadas, lo cual no sólo ha traído problemas de
vulnerabilidad ante desastres, sino también graves consecuencias sociales, tales
como: pobreza, desempleo, desarticulación de redes sociales, migración, entre otros
factores.
78 Entrevista realizada el 24 de enero de 2011 a la Lic. Tamara en Nuevo Juan de Grijalva.
79Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda.
117
Autores como Argüello (2004:3), quien ha abordado la relación entre riesgo y
arquitectura, advierte que una adecuada gestión de riesgos no sólo se puede basar en
responsabilidades institucionales, ya que como él lo menciona: “la satisfacción de las
necesidades de vivienda lleva a una serie de acciones constructivas que incluyen el uso
de tierras inadecuadas para habitar”.
Adicionalmente, dicha autora subraya que en el caso de una reubicación por
desastre, es necesario que se construyan verdaderos asentamientos habitables y
funcionales, y no sólo conglomerados de casa. Dicha afirmación es prácticamente
compartida por otros estudiosos en los estudios sociales sobre reubicaciones humanas,
como Macías (2001; 2009), Oliver Smith (2002), Cernea (en Macías, 2009), Briones
(2009), entre otros.
Coincidimos con la postura de Macías (2009), en cuanto que todo modelo de
ubicación debería resultar de la colaboración entre autoridades institucionales y la
población afectada, es decir, el diseño del proyecto de reubicación, la elección del sitio
o los proyectos de desarrollo social. Sin embargo, hemos observado que dicha
dinámica no caracterizó del todo el proyecto de reubicación de Nuevo Juan de Grijalva,
pues ya se tenía un diseño previo.
Es necesario evocar un sinfín de reubicaciones fallidas en años anteriores, como
los casos de las colonias Milenio y Vida Mejor por el desastre de Motozintla (Chiapas)
en 1998 y 2005, las reubicaciones de Tecolotitlán y Arroyo del Maíz (Veracruz), de la
Junta de Arroyo Zarco (Puebla), o el Escondido y Río Grande (Yucatán), por citar
algunos casos. Los resultados arrojados por dichos estudios demostraron que dichos
reasentamientos tuvieron básicamente un enfoque ingenieril: proyectos de
construcción de vivienda, sin un previo estudio socio-cultural de sus habitantes, ni
planeación de programas de desarrollo social, tal como sucedió en la reubicación de
Nuevo Juan de Grijalva.
Una vez delimitado el lugar de su reubicación, las familias cuentan que pudieron
ver el plano integral de la ciudad, al igual que el modelo de la casa80.
80 Evidentemente fue el aspecto más importante para los reubicados.
118
De igual manera, las entrevistas dejaron ver que la casa también fue objeto de
controversia por su modelo, ya que el Gobierno de Chiapas previó 2 prototipos para que
los reubicados pudiesen decidir. Empero, en un primer momento, no llegaron a un
consenso, antes bien a desacuerdos y tensiones.
La diferencia entre los modelos reside en que uno de ellos, estaba construido
con muros de adoblock, mientras que el otro de tabla- roca. Al final, los habitantes
escogieron el modelo de casa con adoblock, pero causó reacciones negativas entre
muchas familias en Juan de Grijalva, alegando que otras comunidades habían apoyado
el modelo de la casa escogido, por lo que ellos tuvieron que asumir el proyecto. Ahora
bien, muchas familias de Juan de Grijalva, culpan a otras comunidades por el error de
haber elegido el modelo de la actual casa, inclusive, muchas mujeres se arrepienten de
haber sido exclusivamente convocadas a las reuniones en donde se les mostraban los
planos de las casas y otros proyectos.
Posteriormente, durante la construcción de las casas (a las cuales ellos pudieron
tener acceso), empezaron a surgir desacuerdos entre las familias y los funcionarios
gubernamentales y empresas de construcción. Una de las primeras quejas, atañe al
tamaño del terreno que correspondía a cada familia.
Los reubicados querían lotes más grandes para poder cultivar y tener sus
animales, pero las instancias gubernamentales se negaron a modificar los esquemas
arquitectónicos ya establecidos, por razones financieras y burocráticas. Sin embargo,
los entrevistados relatan que como resultado de sus insistentes quejas y unión, lograron
que se modificara un poco el modelo. El cambio consistió en incrementar la superficie
de adoblock en una de las partes de la casa, ya que en esa zona hay mucho viento.
Cabe destacar que la gran mayoría de las familias relataron que si bien tuvieron
acceso a observar los avances de las construcciones, en ningún momento pudieron
proponer modificaciones o ser copartícipes de la obra. Al respecto tenemos las
observaciones de las familias 8-SA y 13-J:
Pudimos ver las casas durante la constricción pero sin la posibilidad de hacer
modificaciones […] Nos dijeron que podíamos estar presentes durante la construcción:
119
opinar si estábamos de acuerdo o modificar si entrabamos en desacuerdos pero no fue
así porque el Gobierno no escuchó críticas.81
En oposición, la corresponsal para CNN México, Hanako Taniguchi (2011), relata
una versión distinta a la recopilada, en donde afirma que: “para la fundación de Nuevo
Juan de Grijalva, los habitantes construyeron sus propias viviendas basados en una
maqueta presentada por el Gobierno. Las autoridades dicen que los pobladores
estuvieron de acuerdo con el diseño de la casa en la que habitarían” (Taniguchi, 2011).
De igual manera, Julián Domínguez López Portillo82, y Franceso Piazzezi
Tomassi (director de la Fundación Adobe Home Aid), supervisaron las obras de
vivienda, señalando que la construcción estaba a cargo de las propias familias
damnificadas, bajo el método de autoconstrucción asistida por la fundación Adobe
Home (SEMADUVI-Sánchez, 2008). A la par, indicó que dicha autoconstrucción de
vivienda es un proceso social que favorece la querencia del nuevo hogar, y reafirmó
que este sistema constructivo está avalado técnica, social y ambientalmente. Por su
parte, la Lic. Tamara H. de la Fundación Azteca, confirmó dicho método de
construcción: “no hubo imposición en nada, pues los habitantes escogieron terrenos, se
les informó de todo y participaron en el modelo y construcción de las casas”.83
Indagar sobre la veracidad de señalamientos formulados, no es de suma
prioridad para los objetivos de este estudio. No obstante, este contraste de opiniones
nos permite dar cuenta de la percepción de descrédito, así como la hostilidad por parte
de los reubicados hacia el Gobierno y empresas que participaron en la construcción de
la Ciudad Rural. Muchas de las quejas por parte de las familias se debieron a la
arrogancia de algunos representantes de las empresas participantes en la construcción
de la ciudad. Efectivamente, el modelo socio-económico y racionalizado de las
empresas financiadoras de la reubicación encarnan a la perfección el llamado
81 Entrevista realizadas el 22 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva
82 Secretario de SEMADUVI
83Entrevista realizada el 24 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
120
monopolio de la razón (Bourdieu, 1999), al no haber tomado en cuenta las necesidades
socio-culturales de los reubicados.
Posteriormente, los reubicados se desilusionaron y decepcionaron al ver las
casas terminadas, ya que según ellos resultaron extremadamente pequeñas y
disfuncionales.84 Los testimonios de las familias 3-CA, 5-PR, y 11-LD resumen el
sentimiento y las observaciones de las familias durante las semanas previas a la
inauguración de la Ciudad Rural:
El proyecto presentado por el Gobierno no fue malo, pero la construcción fue pésima ya
que los contratistas y agentes se robaron recursos […] Nos aseguraron que las casas
eran con materiales buenos, pero no es así […] Estuvimos de acuerdo cuando vimos el
video del proyecto, pero cuando quedó listo, ya no nos pareció bueno […] No se ve
como nos lo habían presentado […] Toda la gente se arrepintió del modelo de la casa.85
Por su parte, Julián Domínguez, secretario de SEMADUVI, destacó la gestión y
el sistema constructivo de Fundación Adobe, premiada a nivel nacional de vivienda por
la calidad de las casas, así como por los beneficios que brinda a las comunidades.
Igualmente sostuvo que ningún programa de vivienda en México ofrece un lote tan
grande, así como un nuevo concepto de ciudad, agradeciendo así el apoyo del
gobernador de Chiapas, Juan Sabines.
De acuerdo con el proceso previo a la reubicación, coincidimos con Vera (2009)
al señalar que, en un primer momento las víctimas de Juan de Grijalva no opusieron
resistencia, ni expresaron desacuerdo a la reubicación; pero con el paso del tiempo, las
84Las razones y características de las deficiencias del modelo de la casa serán expuestos en párrafos siguientes.
85Entrevistas realizadas el 22 Y 26 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
121
tensiones y desacuerdos se fueron incrementando, producto del hartazgo del refugio, la
complejidad del programa de reubicación, así como falta de consenso en torno a
distintas propuestas, como el modelo de la casa. En efecto, al salir del estado de shock,
muchas de las víctimas se dieron cuenta de la naturaleza de este proyecto, pues no
tomó en cuenta sus necesidades socio-culturales durante su reubicación.
De esta forma, se concluyó la construcción de Nuevo Juan de Grijalva con el
objetivo de reubicar y formar ciudadanos activos y emprendedores, y superar la
condición de marginalidad económica y social que afectan diversas regiones de México.
3.2 Caracterizando a Nuevo Juan de Grijalva: organización espacial,
infraestructura y proyectos productivos
Finalmente, el jueves 17 de septiembre de 2009, en un histórico y pomposo evento, el
Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, acompañado de los gobernadores de
Chiapas, Guerrero y Tabasco; de Ricardo Salinas Pliego (Presidente del Grupo
Salinas); Magdy Martínez Solimán (Coordinador Residente de la ONU en México); Flor
Jiménez Jiménez (Presidenta Municipal de Ostuacán); del Lic. Juan Gabriel Coutiño
Gómez (Presidente del Tribunal Superior de Justicia); de Fernando Peón Escalante
(Director General de la Fundación de Fomento Social de Banamex); y del Arq. Ariel
Cano Cueva (Director General de la Comisión Nacional de Vivienda); entre otros, se
inauguró la primera Ciudad Rural Sustentable del mundo: Nuevo Juan de Grijalva,
nombre designado en honor a las víctimas del desastre de Juan de Grijalva.
Así pues, Nuevo Juan de Grijalva se perfiló como una ciudad pionera y
vanguardista, a fin de reconfigurar la organización territorial y socio-económica de
Chiapas y México, promoviendo el desarrollo regional, la activación de la competitividad
económica en zonas marginadas, y la lucha contra la dispersión territorial, considerada
por el Estado como unas de las principales causas de la pobreza en México.
El proyecto de Ciudades Rurales Sustentables estuvo coordinado por el Plan Nacional
de desarrollo 2007-2012, el Plan de desarrollo Chiapas Solidario y con el Programa de
las Naciones Unidas para el desarrollo. De tal modo, Nuevo Juan de Grijalva fue
122
igualmente construido con el propósito de atender a los ocho objetivos de Desarrollo del
Milenio, establecidos por la ONU: erradicar la pobreza y el hambre, asegurar educación
universal, la equidad de género, sustentabilidad ambiental, reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud materna, combatir el VIH y otras enfermedades de rezago, y la
asociación mundial, vinculada a la conectividad.
De acuerdo con la postura de Macías (2009) y Scudder y Colson (1982),
clasificamos esta relocalización como una reubicación forzada por desastre, que
culminó en un proyecto de desarrollo. En esta línea, la nueva Ciudad Rural se convirtió
para el Gobierno Federal en una nueva política pública, que estimula la concentración
en centros de desarrollo bajo esquemas urbanos, a fin de frenar el crecimiento
poblacional anárquico y desordenado, ya que entre 1970 y 2005 se crearon 11,646
nuevas localidades en Chiapas, lo que equivale a la creación de una población nueva
por día, tal como lo preconiza el Instituto de Población y Ciudades Rurales.86
Igualmente, dicha dependencia recalca “la accidentada orografía que dificulta el
otorgamiento y la dotación de servicios e infraestructura para el desarrollo, en
detrimento de la calidad de vida de la población” (Taniguchi, 2011).
Las obras de construcción de Nuevo Juan de Grijalva fueron supervisadas por la
Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Vivienda (SEMADUVI), SEDESO
Chiapas, Adobe Home Aid, invirtiéndose alrededor de 570 millones de pesos para su
construcción. Las principales empresas que aportaron recursos para la construcción de
Nuevo Juan de Grijalva fueron Banorte, Maseca, Fundación Televisa, Fundación
Telmex, Grupo Carso, Fondo Social Banamex, BBVA Bancomer, las fundaciones Río
Arronte y Azteca, Techos Mexalite, Cementos Cruz Azul, Farmacias del Ahorro,
Ecoblock Internacional y organismos como Natura y Ecosistemas Mexicanos. También
se contó con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización
de Naciones Unidas (a través del PNUD) y embajadas, indica el informe del gobierno
estatal (Mariscal, 2009).
86Documento electrónico <http://www.ciudadesrurales.chiapas.gob.mx/> [consultado el 20 de diciembre de 2012].
123
En efecto, la fuerte presencia de empresas privadas y organismos económicos,
dan cuenta del carácter neoliberal del programa Ciudades Rurales Sustentables: la
implantación del libre mercado y el aliento al consumo. De igual forma, la cadena
televisiva TV Azteca desempeñó un papel fundamental durante todo el proceso de
reubicación. Por una parte, contribuyó con grandes campañas publicitarias a dar a
conocer el proyecto de reubicación entre las víctimas y el público en general y,
posteriormente, con un reportaje de Nuevo Juan de Grijalva para presentar la ciudad al
resto del país.
En la misma dirección, el Gobierno de Chiapas informó que, desde el comienzo,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estuvo al tanto del
proyecto de Ciudades Rurales Sustentables, proyecto, diseñado por sociólogos,
antropólogos y otros expertos, investigadores y académicos de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Indudablemente, Nuevo Juan de Grijalva encarna el carácter institucional de la
modernidad (Giménez, 1994), es decir, una empresa cimentada en decisiones políticas
de carácter económico y tecnológico para una mayor productividad y competitividad, en
detrimento de los aspectos socio-culturales de sus habitantes. Así pues, la finalidad de
dicho proyecto es la unificación, la integración capitalista y la unidad nacional, tal como
lo dicta el modelo de reubicación de Ciudades Rurales Sustentables.
La superficie de Nuevo Juan de Grijalva abarca un predio de 80 hectáreas, de las
cuales 50 hectáreas fueron destinadas para la construcción de la infraestructura
urbana, el desarrollo social, las viviendas así como los distintos proyectos comerciales e
industriales en una zona de 23 manzanas y 19 calles.87
De acuerdo con las observaciones en campo, el planeamiento urbanístico de
Nuevo Juan Grijalva fue diseñado bajo un esquema netamente urbano, es decir, un
trazado que asemeja al hipodámico, el cual organiza la ciudad mediante el diseño de
87 Documento electrónico <http://www.ciudadesrurales.chiapas.gob.mx/> [consultado el 20 de diciembre de 2012].
124
sus calles en ángulo recto, creando manzanas rectangulares. Sin embargo, la presencia
de laderas y la irregularidad del terreno hacen que la ciudad presente muchas
pendientes.
Juan de Grijalva también se caracteriza por estar organizada sectorialmente, lo
cual también fue tomado en cuenta durante el trazado de la ciudad. Así pues, se puede
observar que la zona central de la ciudad es la parte baja donde desembocan las calles
de los distintos sectores que son habitados por diversas comunidades, que entre ellas
mismas se organizaron para poblar de manera conjunta a dichas colonias. A su vez, el
centro se distingue por ser atravesado por una calle que divide y atraviesa la ciudad de
oriente a poniente, la calle Central Poniente, donde se concentran los edificios
públicos, ministeriales así como la escuela, el centro de salud y un hotel.
Las 30 hectáreas restantes fueron destinadas para el desarrollo de distintos
proyectos productivos agroindustriales,88 que puso en marcha el Instituto de Población y
Ciudades Rurales, a través de la Secretaria de Reconversión Productiva para ofrecer
fuentes de trabajo a los habitantes de la Ciudad Rural, bajo el estandarte de la
sustentabilidad, la apertura al comercio y la competitividad. Dichas actividades
productivas fueron previstas para que los habitantes de Nuevo Juan de Grijalva,
tuviesen salarios que fueran desde 3,700 hasta 8,000 pesos mensuales, como lo indicó
el titular del Instituto de Población y Ciudades Rurales, Alejandro Gamboa. Al momento de su inauguración, Nuevo Juan de Grijalva recibió inicialmente a
1704 habitantes, pertenecientes a 410 familias damnificadas, de las 11 comunidades
oficialmente afectadas dentro del municipio de Ostuacán: Juan de Grijalva, Ejido
Salomón González Blanco, Ejido Playa Larga Tercera Sección, Ejido La Laja, Ejido
Pichucalco (antes Muspac), Comunidad Playa Larga Primera Sección, Comunidad
Peñitas el Mico, Comunidad Antonio León, Ranchería Antonio León Anexo, Ranchería
Loma Bonita y Ranchería Nueva Sayula. Todas estas familias se instalaron en 410
viviendas, cada una con un predio de 300 metros cuadrados, 60 metros cuadrados de
88 Documento electrónico <http://www.ciudadesrurales.chiapas.gob.mx/> [consultado el 20 de diciembre de 2012].
125
construcción y un traspatio de 240 metros cuadrados, como lo afirma el Instituto de
Vivienda y Ciudades Rurales Sustentables. Además, las distintas esferas institucionales
encargadas de este proyecto, subrayaron que las viviendas fueron edificadas con
criterios de construcción sostenibles, enfatizando en la modernidad así como en el
carácter vanguardista de la infraestructura y servicios públicos donados por distintas
fundaciones.
De acuerdo con la información obtenida en el portal web oficial de Ciudades
Rurales Sustentables,89 observaciones realizadas en campo y distintos funcionarios,90
las viviendas en Nuevo Juan de Grijalva fueron construidas con paredes en adoblock y
láminas especiales que mantienen el interior de la casa más fresca de la temperatura
ambiental. El portal web indica que las estufas son ecológicas, seguras y cuentan con
un sistema de ahorro de combustible. De igual forma, los funcionarios entrevistados
coincidieron que en Nuevo Juan de Grijalva los habitantes tienen la fortuna de contar
con este tipo de estufa, ya que anteriormente los beneficiados en reubicaciones
contaban con fogones en el suelo y cocinaban con leña, que a su vez era nociva para la
salud de los inquilinos y representaba un potencial peligro en casa.
El Instituto de Ciudades Rurales Sustentables indica que las casas cuentan con
un extenso traspatio que permite a las familias tener autonomía alimentaria para poder
criar aves de corral, así como plantar árboles frutales y hortalizas. En cuanto a los
servicios básicos, las casas cuentan con servicios de agua potable y drenaje sanitario
así como pluvial.
Según el contrato establecido entre los habitantes y el Instituto de Ciudades
Rurales Sustentables, las casas fueron entregadas a sus beneficiarios bajo la dinámica
de “donación condicionada”, a ser habitada por 25 años, por lo que durante ese tiempo
89 Documento electrónico <http://www.ciudadesrurales.chiapas.gob.mx/> [consultado el 20 de diciembre de
2012].
90 Lic.Tamara H., representante de la Fundación Azteca, Marcial Cruz González, contador y responsable del Centro
de Desarrollo Comunitario (CEDECO), el Lic. José Bersaín Salas, quien fungió como Director de Programas Especiales
por parte de la Secretaria de Desarrollo y Participación Social, entre otros.
126
la casa no puede ser rentada o vendida. Así pues, el Gobierno Federal invirtió 400
millones de pesos para la construcción de las casas.
La red de distribución eléctrica de la ciudad es subterránea, y el alumbrado
público se compone de 238 lámparas además de iluminación con celdas fotovoltaicas.
De acuerdo a esta información, el portal gubernamental informó que la ciudad cumple
con el objetivo siete, enfocado a la sustentabilidad del medio ambiente.
El sistema de agua potable y de drenaje es tratado por una planta potabilizadora
de agua, lo cual supuestamente brinda a cada habitante 200 litros diarios de agua, lo
cual cumpliría con la recomendación de la ONU, como lo detalla el Instituto de
Ciudades Rurales Sustentables. Igualmente, Nuevo Juan de Grijalva cuenta
oficialmente con una planta de tratamiento de aguas residuales con paneles solares y
biodigestores así como un relleno sanitario.
En lo que concierne al equipamiento urbano, la Ciudad Rural cuenta con un
camino de acceso pavimentado, así como 19 vialidades y banquetas pavimentadas. De
igual forma, la ciudad posee una terminal de transporte público con 5 andenes de
donde salen pequeñas camionetas cada 10 minutos aproximadamente, dependiendo la
demanda de pasaje. Además, hay algunas tiendas y pequeños restaurantes en su
interior. Esta terminal enlaza la ciudad rural con la vecina localidad de Ostuacán y otras
poblaciones vecinas.
Cabe destacar, la construcción de dos templos religiosos: una iglesia católica y
un templo adventista. Dichos templos se encuentran opuestamente situados en la cima
de dos laderas en el extremo norte y sur de la ciudad. Igualmente, la ciudad tiene
parques y algunas canchas deportivas de básquetbol y fútbol rápido, financiadas por
Farmacias del Ahorro, cuyo logo aparece en los tableros así como en el círculo central
de la cancha.
Por otra parte, Nuevo Juan de Grijalva tiene una agencia de Ministerio Público,
en donde oficialmente se encuentra un delegado, quien funge como máxima autoridad
de la ciudad. Asimismo, hay una Comandancia con presencia policial, cuyo propósito es
garantizar el orden y la seguridad de la ciudad, así como una Posada Rural, “La Tierra
Prometida”, con 8 habitaciones con baño, un comedor, servicio de lavandería y un
127
administrador. La finalidad de este hotel es promover el turismo, aunque por lo regular
la posada sirve para hospedar ingenieros y funcionarios de las dependencias que
vienen a trabajar en la zona.
Otras obras de relevancia han sido el Centro de Asistencia Infantil Comunitario,
cuyo objetivo es apoyar a las madres trabajadoras, brindando servicios de guardería,
alimentación y salud a niños; y el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO), lugar
donde se ofrecen servicios de capacitación y orientación a las familias. De igual forma,
el Lic. Marcial Cruz González indica que el CEDECO funge igualmente como centro
cultural, ya que ofrece cursos de alfabetización, talleres de marimba, guitarra, pintura,
danza, tanto a jóvenes como adultos. A su vez, indicó que hay programas para
personas de la tercera edad, así como para personas con capacidades diferenciadas.
Según el Instituto de Ciudades Rurales Sustentables, durante el periodo escolar 2009-
2010, el CEDECO atendió a 60 habitantes.
Por otro lado, la ciudad cuenta con un centro de salud que fue financiado por la
Fundación Teletón. Es operado en un 80% bajo el esquema de Seguro Popular y en un
20% por el programa Oportunidades. De igual forma, el equipamiento fue donado por la
Fundación Carso de la Salud, junto a Fundación Gonzalo Río Arronte. De acuerdo con
la información recabada en campo, el Instituto Carso de la Salud capacitó al personal
médico. Según el portal del Instituto de Ciudades Rurales Sustentables, este complejo
brinda 142 servicios a la población y dispone de dos consultorios de medicina general,
uno de medicina preventiva, uno de odontología, una sala de procedimiento, un
laboratorio para tomas de muestra, una farmacia y servicio de ambulancia. A su vez,
destaca un área de monitoreo de embarazo por riesgo.
En cuanto al aspecto educativo, la Fundación BBVA Bancomer y el Gobierno de
Chiapas, invirtieron alrededor de 30 millones de pesos en la construcción del Centro de
Educación Básica del Estado de Chiapas (CEBECH), área escolar que abarca desde el
grado preescolar hasta la secundaria, y que puede atender hasta 800 niños, con un
equipo de 46 computadoras, 240 bancas, 29 pizarrones y 40 restiradores. La
Subdirectora Conti Sánchez Salas, señaló que el centro educativo cuenta con 24
salones, de los cuales 6 de preescolar, 12 de primaria, 6 de secundaria, así como aula
128
de medios audiovisuales, baños, una cocina, laboratorios multidisciplinarios, una plaza
cívica y canchas deportivas. Adicionalmente, la Subdirectora subrayó que los alumnos
de secundaria cursan talleres de capacitación para el trabajo, para vincularlos con el
potencial productivo y económico de la zona.
Un aspecto que fue considerado como prioritario por el Instituto de Ciudades
Rurales Sustentables, fue la conectividad y la comunicación. Por tanto, el grupo Iusacell
financió la construcción de una torre de comunicaciones bautizada “Torre Azteca” con
la finalidad de brindar servicios de Internet y telefonía Iusacell.
Tal como lo menciona el Instituto de Ciudades Rurales en su portal web, esta
torre posee una plataforma tecnológica, compuesta de una sala audiovisual, una sala
de cómputo, una mediateca, una radio comunitaria (89.9 FM), un aula de seminario, un
restaurante y un mirador. Por otra parte, la Lic. Tamara H.91, comentó que ahí se
imparten cursos de capacitación en distintas áreas y carreras a distancia por parte de la
UNACH,92 así como cursos de computación de manera gratuita. Igualmente, mencionó
que en la Torre Azteca opera la Radio Comunitaria del Sistema Chiapaneco de radio y
televisión.
En el ámbito económico, la ciudad presenta un corredor comercial en la zona
oriental con 19 comercios, como tiendas de artículos para el hogar, peluquería,
comercios de ropa y pequeños restaurantes. Contiguamente, hay un Corredor
Industrial donde se encuentra una fábrica de muebles y blocks, una herrería, un modulo
de mixtamalización, una tortillería, y un molino. Además, en distintos puntos de la
ciudad existen 5 tiendas de abarrotes, llamadas “Súper Chiapas”, una panadería y una
refresquería. En total, el Instituto de Ciudades Rurales Sustentables censó 48 micro-
empresas, atendidas por 162 socios que recibieron capacitación y financiamiento para
equipamiento de trabajo. Cabe resaltar que durante la fase de refugio, fueron otorgados
los empleos de carácter empresarial y de comercio.
91Representante de la Fundación Azteca y responsable de la Torre Azteca
92Universidad Autónoma de Chiapas.
129
Además, en el extremo poniente de Nuevo Juan de Grijalva, se encuentra el
Módulo Mi Gobierno (MIGO), que alberga oficinas de la Secretaría de Hacienda;
BANCHIAPAS, el banco de préstamos para el crecimiento de negocios, y
Telecomunicaciones de México (TELECOMM-TELÉGRAFOS).
Sin lugar a dudas, considero que los Proyectos Productivos Sustentables a cargo
del Instituto para la Reconversión Productiva y Agricultura Tropical, fueron el sector que
más creó expectativa, y que suponía darle a Nuevo Juan de Grijalva el esplendor de
presentarse como una ciudad moderna, vanguardista y con una población laboralmente
activa y sustentable, como en ninguna otra parte del mundo. Desde un primer
momento, estos proyectos representaron en cierto modo, el eje medular del proyecto de
Ciudades Rurales Sustentables, ya que es en este sector donde convergen los
principales objetivos planteados por el Gobierno Federal y la ONU, es decir, generar
oportunidades de empleo permanente e ingresos bien remunerados, a través de una
integración a la economía de mercado, transformando así a sus habitantes en
emprendedores y, por ende, reconfigurando todo un vasto esquema socio-cultural de la
población.
De hecho, los proyectos productivos se pueden dividir en dos áreas: los
proyectos agro-industriales y la reconversión productiva. Ahora bien, se caracterizarán
los siguientes proyectos agro-industriales diseñados para los reubicados a Nuevo Juan
de Grijalva:
• El sector pecuario con la instalación de 3 granjas de aves de postura para fines
comerciales y de autoconsumo, administradas por grupos de 10 mujeres socias en
cada granja. Según datos oficiales, las granjas cuentan con 2400 aves que producen
1920 huevos rojos al día.
• El sector agro-industrial con la instalación de una planta procesadora de lácteos para el
acopio de leche y transformación en queso y yogurt, operando con 18 familias
organizados en una sociedad cooperativa. Según el Instituto para la Reconversión
Productiva, se producen 2500 litros diarios de leche y el queso “Chiapas” se vende con
éxito en distintas tiendas.
130
• El sector agrícola con la producción de chile habanero (antes tomate) en ocho
invernaderos de alta tecnología de 996 hectáreas, situados en la parte alta de Nuevo
Juan de Grijalva, a cargo de 71 productores organizados en ocho cooperativas. Según
los datos oficiales, los chiles habaneros son vendidos en la central de abastos de Tuxtla
Gutiérrez, así como en localidades vecinas.
• Una planta fermentadora y secadora de cacao situada a la salida de la ciudad, en
donde trabajan 14 socios para la producción de pasta de chocolate.
En cuanto a la reconversión productiva, la estrategia fue impulsar un programa
de reconversión en las parcelas de 76 productores para sembrar 267 hectáreas con
especies frutales, agroindustriales y agroforestales como el mangostán, el lichi; plantas
como el ucote para la producción de biocombustibles y árboles maderables como el
cedro y el matilishuati. De acuerdo al Instituto de Ciudades Rurales Sustentables, estos
proyectos están alineados al Objetivo número 7 de Desarrollo de la ONU, que es
garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, así como al 1, erradicar la pobreza
extrema y el hambre, ya que oficialmente estos trabajos aportan mayores ingresos.
En entrevista, Jorge García (técnico de campo de Ciudades Rurales
Sustentables), explicó que durante el periodo de refugio93, los reubicados recibieron
propuestas por parte de los proyectistas del proyecto Ciudades Rurales Sustentables,
para incorporarlos en una serie de proyectos productivos de reinserción laboral, donde
se tomaría en cuenta “el deseo y las propuestas de la gente”. Este gran plan de
reconversión resultó en las 5 áreas productivas –antes mencionadas-, cuya agrupación
de trabajadores se dio por afinidad e intereses; pero como lo mencionó Jorge García,
los miembros de los equipos se reagruparon en función de sus comunidades de
procedencia. Por ejemplo, los reubicados procedentes del antiguo Juan de Grijalva
decidieron trabajar juntos y, por lo tanto, unirse en un determinado proyecto.
93Periodo en donde los refugiados fueron informados de la reubicación a Nuevo Juan de Grijalva
131
3.3 Reacciones a la reubicación: Funcionarios
Ahora bien, habiendo caracterizado a Nuevo Juan de Grijalva, su organización espacial,
su infraestructura así como sus sectores laborales, el siguiente paso es exponer los
distintos puntos de vista, comentarios, críticas, así como las reacciones ante la
edificación de Nuevo Juan de Grijalva y la reubicación de sus habitantes. Sin duda
alguna, las siguientes opiniones recolectadas, bastan para dar cuenta de las
percepciones y los discursos antagónicos de dos dimensiones sociales claramente
definidas: la esfera académica e investigativa, y el universo político y del Estado.
Comenzando por los testimonios de carácter político, el presidente Felipe
Calderón H. comentó- durante su intervención en la inauguración de la ciudad- que
Nuevo Juan de Grijalva se hizo realidad, gracias al esfuerzo de los chiapanecos, del
gobernador Juan Sabines, los empresarios que participaron en este esfuerzo, y como el
resultado de la cooperación entre diferentes niveles de gobiernos, la iniciativa privada y
fundaciones: “aquí no caben los cinturones de miseria ni el crecimiento desordenado e
irregular de los habitantes como ocurre en las zonas urbanas. Aquí la población rural,
que vive en el campo, genera desarrollo sustentable"94.
Por su parte, el gobernador Juan Sabines aseguró que con la estrategia de
Ciudades Rurales Sustentables, se demuestra que la política gubernamental prioriza y
resuelve la pobreza en México, atendiendo a sus causas de fondo (Burguete, 2009).
En cuanto al responsable de la ONU en México, Magdy Martínez Solimán,
destacó el esfuerzo colectivo del gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil para
erradicar la pobreza, ya que según él, la lucha contra la pobreza tiene que ser
financiada y los recursos se tienen que distribuir a quienes más los necesitan.
De acuerdo con el Secretario de SEMADUVI, Julián Domínguez, Ciudades
Rurales Sustentables es el tránsito de una marginalidad social a la formación de
94El Sol d México, (2009) , Calderón y Sabines funda la primera Ciudad Rural, [en línea], OEM, 18 de septiembre
<http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n1328967.htm> [consulta 21 de diciembre de 2011].
132
ciudadanos activos y participativos, que sean actores en el proceso de su propio
desarrollo y superación (SEMADUVI-Sánchez, 2009).
En tanto, Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, ratificó que
Nuevo Juan de Grijalva no es un proyecto urbano, sino un proyecto humano (Ramírez,
2009). Igualmente, mencionó que tiene firmes bases sustentables, tanto en lo ecológico
como en lo económico. Cabe destacar, la extensa cobertura mediática que realizó TV
Azteca a través de sus canales para dar a conocer la reubicación de la ciudad, en la
que fue presentada como una ciudad ideal, próspera y desarrollada por una conductora
con tintes de edecán. De igual forma, se efectuó un vasto programa de marketing,
promocionando los productos de las empresas patrocinadoras de la reubicación.
En este tenor, señalamos que algunos habitantes del sector Juan de de Grijalva,
atestiguan que en la cobertura mediática se exageraron las cifras de producción de los
proyectos agroindustriales, y se seleccionaron previamente las viviendas visitadas en
donde se les indicó a los entrevistados qué decir ante las cámaras. De igual forma, se
asegura que ante la supuesta carencia de equipo médico que padecía el Centro de
Salud, se hizo traer exclusivamente material hospitalario para la filmación del reportaje.
Estos ejemplos exponen claramente el papel de la manipulación mediática
(Bourdieu, 1999) que ejercieron distintos medios de comunicación en Nuevo Juan de
Grijalva95, para influir favorablemente en la percepción y opinión de las audiencias
sobre la reubicación, los organismos y fundaciones involucradas en su proyecto. Por lo
tanto, muy poco de lo que se expone en esta investigación ha sido difundido por los
medios de comunicación.
3.3.1 Reacciones a la reubicación: académicos e investigadores
Pese a lo anterior, distintos académicos, asociaciones así como medios de
comunicación, han alertado y cuestionado fuertemente el plan de Ciudades Rurales, así
como sus supuestos objetivos de reducir la pobreza y marginación en Chiapas.
95Consecuencia de las presiones comerciales de distintas empresas financiadoras y del campo político.
133
En este sentido, distintos investigadores han indicado que el objetivo principal de
este proyecto es “reconfigurar” el uso de los recursos, concentrar a la población en
poblaciones pequeñas, y poner sus tierras a disposición de grandes corporativos, tal
como lo resume Ángeles Mariscal, corresponsal para el Periódico La Jornada (Mariscal,
2009). Dicha periodista, en su artículo cita a Japhy Wilson (renombrada investigadora
en la Escuela de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Manchester), quien
sostiene que el plan de Ciudades Rurales Sustentables, no es más que una
reproducción del proyecto Mesoamérica por su dinámica comercial y social. Igualmente,
señala que los fines de este proyecto son meramente de orden económico, conjugando
mano de obra barata, extracción de recursos naturales, plantaciones agroindustriales y
una eficaz reconfiguración territorial.
A su vez, Mariela Zunino y Miguel Pickard, integrantes del organismo civil Centro
de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, integrantes de
diversos proyectos de corte político-económico en Chiapas, señalan que Ciudades
Rurales Sustentables son cómplices de las dinámicas del mercado neoliberal
internacional.
Las investigadoras explicaron que con la reconfiguración del Plan Puebla-
Panamá (PPP), y el Informe sobre desarrollo mundial 2009 del Banco Mundial, se
plantearon nuevas prioridades como la integración de todo el territorio, a través de la
construcción de ciudades con esquemas urbanos para la integración económica de
zonas rurales. Por tanto, argumentan que la finalidad es proponer núcleos rurales
urbanizados y densamente poblados para encauzar las fuerzas del mercado, y así
evitar que nadie se quede fuera de la dinámica económica liberal. Por consiguiente,
deducimos que la lógica del plan es económico y no socio-cultural.
Por su parte, Japhy Wilson (2008), investigadora inglesa, publicó en la revista
América Latina en Movimiento, un extenso artículo en el cual se señala que el proyecto
Ciudades Rurales Sustentables es la nueva fase del Plan Puebla Panamá en Chiapas.
El autor sostiene que este plan fue promocionado bajo un discurso de “servicios” y
“calidad de vida”, ante el análisis del Documento Base del PPP que identificaba la
dispersión de la población como una gran “debilidad” en el sureste mexicano. Por ende,
134
J. Wilson advierte que esta estrategia de concentración poblacional está íntimamente
integrada a la reestructuración neoliberal de la economía campesina de la región.
De igual forma, subrayó que aunque la postura gubernamental insista en el
carácter novedoso y pionero de Ciudades Rurales Sustentables, este proyecto tiene
varias semejanzas con estrategias coloniales de control social durante el periodo de la
Conquista, en donde comunidades indígenas fueron reagrupadas para evitar
poblaciones dispersas y potencialmente desafiantes ante el poder de la Nueva España.
Por otra parte, el 2 de septiembre de 2011 se realizó en la ciudad de Puebla, el
Primer Encuentro sobre Ciudades Rurales Sustentables, al cual asistieron
principalmente investigadores de distintas universidades, tales como la UNAM, la UAM,
la BUAP, la ENAH96 y representantes de diversas asociaciones (Maseual Siuamej,
Proterra, Cipac, Tosepanpajti, Tosepantomin, entre otras). Tal como lo subraya Martín
Hernandez (2011) (corresponsal de la Jornada de Oriente), los ponentes y
participantes coincidieron que la política de Ciudades Rurales Sustentables ha
resultado ser un auténtico fracaso, ya que no promueve el desarrollo y, además, atenta
contra la identidad de distintas comunidades campesinas, al “esclavizar” a sus
habitantes en consumidores y empleados. De igual forma, M. Hernández subraya que
el encuentro centró su atención en la región chiapaneca, pues en dicha región se están
construyendo otras tres Ciudades Rurales, además de Nuevo Juan de Grijalva y
Santiago el Pinar, recientemente inaugurada durante el verano de 2011.
De igual forma, los asistentes concordaron que la concentración de la población
desplazada por el desastre en J. de Grijalva, se ajusta al interés de distintos
corporativos que pretenden aprovechar los territorios desocupados por la tragedia para
la explotación minera, la industria agrícola y el turismo ecológico, entre otras
actividades, lo cual es un ejemplo claro de shock por desastre (Klein, 2007).
En esta línea, nos hemos apoyado en distintos postulados de investigadores en
la materia, entre los cuales subrayamos Fernández (1992), Cernea (2001), y Macías
96Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de México, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
135
(2009) pues consideran a las reubicaciones como cambios sociales traumáticos, que
implican la expulsión de la población, así como una disputa por el control de recursos
naturales y capitales económicos entre una minoría, bajo el nombre del progreso y
desarrollo social.
3.3.2 Reacciones a la reubicación: el autor
De acuerdo con las impresiones recabadas en dicho encuentro, se afirma que el diseño
de carácter neoliberal del proyecto Ciudades Rurales Sustentable, no es apto para
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Por el contrario, los habitantes de las
Ciudades Rurales han sufrido un proceso de marginación, efecto de las políticas
neoliberales socio-económicas, políticas y consumistas de las empresas
financiadoras.97
Así pues, se han podido contrastar perspectivas opuestas al modelo
implementado en Nuevo Juan de Grijalva, en donde por una parte funcionarios, los
representantes gubernamentales y medios de comunicación, se jactan de las virtudes
de dicho proyecto de desarrollo, influyendo a la audiencia televisiva mexicana; y, por la
otra, se expone la consternación y la condena de distintos académicos, investigadores,
periodistas de los riesgos y debilidades del plan Ciudades Rurales Sustentables, a
pesar de lucir como un proyecto modelo para la sociedad.
97 Posteriormente se detallará las causas y el proceso de marginación entre los reubicados.
136
CAPÍTULO V Consecuencias socio-culturales y económicas de la reubicación entre las familias del “sector” Juan de Grijalva
Introducción
En este capítulo, nos focalizamos exclusivamente en las familias procedentes del
antiguo poblado Juan de Grijalva, habitando la zona Juan de Grijalva, sector de la
ciudad en donde los sobrevivientes del desastre decidieron instalarse. Con base en las
observaciones realizadas en campo, las encuestas, las entrevistas y testimonios de 18
familias, originarias del mencionado poblado, exponemos la percepción que tienen de
su ciudad: infraestructura, servicios urbanos, proyectos productivos y empresas, así
como su relación con los funcionarios y empresas. De igual forma, realizamos el mismo
ejercicio con los miembros de las instituciones abordadas, recabando sus opiniones
sobre la situación actual de la ciudad y sus reubicados.
Asimismo, nos enfocamos no sólo en exponer y caracterizar el impacto y las
consecuencias de las políticas neoliberales del modelo de reubicación ingenieril de
Nuevo Juan de Grijalva, sino que también exponemos la enorme influencia y coerción
ejercida por los medios de comunicación, la imposición consumista y las empresas
financiadoras en sus vidas cotidianas. Con ello, se obtienen más bases no sólo para
cuestionar, sino también para exhibir las debilidades o posibles aciertos del modelo de
reubicación de la dependencia Ciudades Rurales Sustentables.
En este tenor, indagamos en el proceso de profunda crisis y marginalidad social
que han experimento las familias estudiadas, identificando así sus factores
desencadenantes: la pobreza económica, el desempleo y la precariedad laboral, la
desarticulación familiar,el desvanecimiento de las redes de reciprocidad, la violencia
estructural, entre otros factores. Paralelamente, resaltamos las estrategias de
solidaridad y reciprocidad de las familias marginadas para sobrevivir y contrarrestar los
137
efectos de las políticas neoliberales de esta reubicación, basada en un enfoque
ingenieril.
1. Consecuencias de un modelo impuesto de reubicación: intentos de solidaridad ante la marginalidad
Si bien el sector Juan de Grijalva no está oficialmente registrado como una colonia
oficial, el hecho de haberse instalado en una misma colonia, es el resultado de la
voluntad y decisión conjunta que los antiguos reubicados del desastre decidieron tomar
tras haber vivido la desaparición de su tierra. En distintas charlas con los entrevistados,
éstos enfatizaron en el acierto de haberse instalado juntos, a fin de “tratar de honrar a
los muertos, renacer el espíritu de Juan de Grijalva y evitar la desintegración de la
comunidad”, tal como lo dice una vecina que considera el sector Juan de Grijalva, como
una refundación del mismo poblado desaparecido. De igual manera, 17-SM Y 11-LP
enfatizan en el hecho que al existir otras comunidades, es necesario “conservar la
identidad y la solidaridad entre los que sobrevivieron para tratar de afrontar juntos los
problemas”. Otro dato interesante es que en varias pláticas con distintos miembros del
sector J. de Grijalva, muchas personas concordaron que “haber sobrevivido a un
desastre, te hace no sólo valorar más la tierra que tenías, sino estar más orgulloso de tu
origen”.
Para las familias no fue fácil pasar a ser parte de una nueva ciudad de casi 2000
personas, la mayoría de ellas desconocidas. Por lo tanto, la totalidad de las familias
consultadas, coincidieron que la decisión de vivir en comunidad se debe a que ya
existía confianza, así como una cercanía previa entre sus miembros, lo cual les permite
tener mayores posibilidades de interacción y de solidaridad entre los mismos, a fin de
superar el trauma del desastre y afrontar juntos un cambio socio-cultural drástico. Por
otra parte, es necesario recalcar que en esta zona también habitan algunas familias de
otras comunidades.
138
De tal forma, afirmamos que la decisión de haberse reagrupado98 por
parentesco y vecindad, permitió a los reubicados mantener sus redes de apoyo e
intercambio recíproco basadas en la confianza y la cercanía física (Lomnitz, 1975), a
través de tres elementos de apoyo social: afecto, afirmación y ayuda (Kahn y Antolucci,
1998). Subrayamos que estos mecanismos básicos de supervivencia, pudieron en un
primer momento mitigar los efectos del trauma del desastre, prevenir temporalmente la
desarticulación social y fomentar la interacción social.
El sector de Juan de Grijalva no tiene límites precisos, sino que es un área en la
zona sur de la ciudad, que abarca alrededor de 2 manzanas de aproximadamente 100 x
35 metros. En esta zona, se encuentran dos pequeños parques con bancas y algunos
juegos para niños, una cancha de Basquetbol, 2 tiendas de abarrotes “Súper Chiapas”,
la iglesia adventista, varias tienditas particulares, así como la Torre Azteca y la torre de
comunicaciones.
De acuerdo con las encuestas realizadas, la totalidad de las familias
entrevistadas cuentan con electricidad, agua, drenaje, alumbrado público, gas y servicio
semanal de recolección de basura. Oficialmente, el agua de la llave es potable aunque
ha sido desmentido por las familias entrevistadas.
El promedio de integrantes de las familias entrevistadas es de aproximadamente
cinco miembros, aunque hay varios casos en donde hay más de seis integrantes,
habitando una misma vivienda. Asimismo, las familias entrevistadas tienen al menos
tres hijos, cuya edad oscila entre los 13-14 años. En cuanto al nivel educativo, la mayor
parte de los padres de familia tienen sólo la primaria acabada, a excepción de un par de
personas, que tienen los estudios de secundaria concluidos. No obstante, todos los
niños están siendo escolarizados en el CEBECH de la Ciudad Rural.
De acuerdo con las encuestas realizadas, el salario promedio entre las familias
entrevistadas, oscila entre 2500 y 3000 pesos mensuales. Obviamente, con tales
98En el “sector” Juan de Grijalva.
139
recursos las metas de sacar de la marginalidad económica a las familias, ha quedado
lejos de ser alcanzado99.
Por otra parte, el 85% de los entrevistados pertenecen a la religión adventista,
mientras que el resto son católicos.
Ahora bien, los primeros datos arrojados por la observación en campo y las
entrevistas, exhiben que desde la inauguración de la ciudad, se ha constatado un grave
deterioro de la infraestructura de la ciudad, sus servicios, los proyectos productivos así
como en las interacciones sociales, lo cual contrasta radicalmente con el discurso de
diversos funcionarios y agentes gubernamentales. Evidentemente, esta situación ha
causado serias disconformidades entre las familias reubicadas, las cuales serán
detalladas a continuación.
La primera de ellas, es la casa, por su tamaño. Todas las familias coinciden que
la casa de 60 metros cuadrados, es demasiada chica y no responde para nada con sus
necesidades.
Así, los entrevistados lamentaron las insuficiencias de la casa, mientras
afirmaban su resignación: “no estoy a gusto porque no responde a mis necesidades ya
que es muy chica: no se puede poner nada. Apenas cabe una mesita pero ¿qué se le
va a hacer? […] Las casas están muy chiquitas pero era la única opción […] No estoy a
gusto y no es apta para nosotros, pero no hay otra opción”.100
En este tenor, 11-LD, madre de 3 hijos, señala que su casa no está adaptada a
su modo de vida, porque ellos nunca estuvieron habituados a vivir en un espacio tan
reducido, ya que “su costumbre era hacer salas, cuartos, comedores en una gran casa”.
Igualmente, agrega que su casa le da una “sensación de encierro”. Asimismo, 8-SA se
99El Instituto de Ciudades Rurales Sustentables preveía que las familias reubicadas tuviesen ingresos mensuales que
fueran de 3500 a 8000 pesos mensuales.
100Recopilación de testimonios de entrevistas realizadas entre el 20 y 27 de enero de 2011 en Nuevo Juan de
Grijalva.
140
lamenta que las viviendas sean demasiadas estrechas y que las divisiones para las
habitaciones le den una sensación de encierro.
En efecto, las viviendas fueron diseñadas bajo un esquema habitacional urbano,
que no tomó en cuenta los mayores índices de natalidad en las zonas rurales de la
región chiapaneca y, que por tanto, deja de ser apto para el caso de Nuevo Juan de
Grijalva. Así pues, se confirma que las casas no son funcionales, ya que la opinión de
los habitantes no fue tomada en cuenta para definir el tamaño ideal, así como la
estructura interior de las viviendas.
Obviamente, un espacio limitado con muchos inquilinos propicia mayores
tensiones entre los miembros mismos de la familia. Varios de los entrevistados afirman
que muchos de sus hijos pelean recurrentemente por los espacios al momento de
compartir la recámara. De hecho, en Nuevo Juan de Grijalva es normal encontrar a dos
o tres niños compartir una cama en una recámara de reducidas dimensiones. Incluso,
en las familias más numerosas, algunos miembros de las casas duermen en la sala, o
en hamacas en la cocina. Adicionalmente, las familias condenan el hecho que las casas
hayan sido fabricadas con materiales de baja calidad. Así, para la familia 2-RJ, el
problema son los materiales “basura”, ya que las viviendas son hechas de tierra, arena
y un poco de cemento, lo cual no sirve para nada. Según él, las casas durarán sólo
algunos años más, porque están muy “enclenques”. De igual manera, 3-CA menciona
que no se siente tranquilo por su seguridad y la de su familia, pues los materiales no le
inspiran confianza. En el mismo tenor, el resto de los entrevistados afirman, que las
láminas son “muy corrientes” y se mueven mucho con el viento, temiendo que algún día
se caigan sobre ellos. Igualmente, un gran número de familias se han quejado de
ratones que se filtran a través de las láminas y se comen la comida.
Las siguientes aseveraciones dan cuenta de la inconformidad de los
entrevistados en cuanto a las láminas, las ventanas y las paredes:
Durante la temporada de lluvias, toda el agua se filtra por las láminas y es una pesadilla
porque toda la casa se inunda […] Lo peor son las filtraciones de agua por el techo, pero
también entra muchísimo el agua por las ventanas […] Cuando hace aire, siempre se
141
siente mucho porque entra por las ventanas que no están bien selladas. […] Tenemos
que sellar las paredes porque se filtra toda el agua, pero es muy caro para nosotros […]
El tejado es muy débil.101
Efectivamente, ante las insuficiencias de la casa, los inquilinos tienen que invertir
dinero en arreglar, hacer modificaciones o agrandar la casa. Eso supone un gasto
suplementario, que agrava aún más la precaria situación económica que afecta
prácticamente a todas las familias reubicadas. Al respecto,1-RR señala que ya no podrá
agrandar la casa porque no tiene dinero, ya que apenas sobrevive. Otro caso parecido
es el de 13-J, madre de un bebé quien habita con su esposo, su papá y sus tres
sobrinos. Ella nos cuenta que “la gente de gobierno pasa a preguntar si hay defectos
para arreglar, pero que nunca hacen nada”. Entonces, dice que ella no ha podido
agrandar su casa porque no tiene recursos, por lo tanto, “todos seguimos viviendo
como sardinas”.
Otras familias han hecho modificaciones a la casa, pero se han endeudado
severamente o han tenido que sacrificar otros gastos importantes, lo cual ha
recrudecido la pobreza.
De esta forma, aquí se compilan los siguientes casos de las familias 14-P y 18-I:
Estamos tratando de poner dinero para hacer remodelaciones porque salió muy
defectuosa pero estamos endeudados […] Hemos tenido que hacer modificaciones para
mejorar la casa, pero nos afecta mucho económicamente […] Agrandamos una
recámara porque ya no cabíamos. Valió la pena el pago, pero eso le correspondía al
gobierno.102
Por otra parte, la instalación de fogones en las cocinas significó en la política
gubernamental como una decisión estratégica para mostrar aprecio, respeto y
101Entrevistas realizadas el 23 y 24 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
102Entrevista realizadas el 24 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
142
beneplácito, ante las necesidades culturales de los reubicados. Sin embargo, dicha
estrategia no tuvo el efecto deseado, ya que en Nuevo Juan de Grijalva fue
extremadamente difícil encontrar leña para cocinar, lo cual implicó que sus habitantes
efectuaran largos recorridos y gastaran mucho dinero para comprar leña. Eso significó
no sólo un deterioro económico en sus habitantes, sino también una gran pérdida de
tiempo. Por otra parte, dos de los entrevistados reportan que el viento tumbó la
chimenea tres días después de la inauguración, y que reiteradas veces el humo se
fugaba y se expandía en el interior de la casa. Por estas razones, la gran mayoría de
los entrevistados tuvieron que comprar estufas de gas, aprender a manejarlas y
readaptar el espacio. Hoy en día, muchos de los fogones han sido readaptados como
altares, y hasta mesas para colocar objetos. No obstante, desde que utilizan estufas,
las familias tienen que afrontar nuevos gastos.
Además, las familias concuerdan que otro error cometido por el Instituto de
Población y Ciudades Rurales Sustentables, fue no haber diseñado un modelo de
vivienda adaptable al clima de Nuevo Juan de Grijalva. En efecto, las familias se
lamentan que en el diseño de la vivienda, no se haya contemplado muros para proteger
el interior de las ráfagas de vientos y lluvias recurrentes, que se dan durante gran parte
del año, ya que la ciudad se construyó en una zona alta. Muchos vecinos hicieron saber
su descontento ante esta situación, ya que durante la temporada de lluvias se
inundaban el interior de las viviendas.
De igual forma, en el reporte del Instituto de Población y Ciudades Rurales
Sustentables, se especificó que las casas eran térmicas, es decir que durante la
temporada de calor la temperatura interna de las viviendas sería de al menos 4°c menor
a la exterior, manteniendo así un ambiente fresco ante las altas temperaturas que
durante varios meses superan los 35°c. Sin embargo, los testimonios de los
entrevistados, desmienten los reportes oficiales, pues el interior de las viviendas son
unos “auténticos hornos”, que les impide dormir por las noches, durante la temporada
de calor. Adicionalmente, se agrega que no plantaron árboles en las calles, lo cual
impide que la gente encuentre una sombra para resguardarse del sol. Con base en lo
143
anterior, se puede afirmar que para la construcción de las viviendas no se tomaron en
cuenta las condiciones climatológicas del lugar.
Además, una franja de casas situadas en el extremo sur de la ciudad, fueron
construidas prácticamente en la orilla de una barranco, lo cual representa un riesgo
potencial de desgajamiento, situación que pareciera incoherente, ya que el lugar de
reubicación de la Ciudad Rural fue oficialmente elegido para que no se reprodujesen
nuevos riesgos ante posibles desastres.
Sin embargo, tal como lo advirtió MJH, presidente del comisariado del extinto Juan de
Grijalva, muchos habitantes del sector de Juan de Grijalva se encuentran en una zona
de gran riesgo, con casas agrietadas a punto de derrumbarse. Asimismo, señala que
una parte de la ciudad está construida sobre suelos arcillosos, filtrados por arroyos, lo
cual representa un riesgo para sus habitantes.
Hay que subrayar, que una de las mayores razones del descontento de los
habitantes que viven en el sector de Juan de Grijalva es el hecho de contar con
solares103 demasiado pequeños. En efecto, los solares representan una fuente vital
para las familias, porque ahí se siembran ingredientes básicos para el autoconsumo
como el frijol, jitomate, así como árboles frutales como el plátano y aguacate. De igual
manera, también se tienen animales como gallinas, cerdos u ovejas que pueden
representar una importante fuente de ingresos para la familia, ya sea al vender huevos
o a los animales.
En todo caso, las entrevistas confirman que algunas familias no recibieron sus
solares completos, es decir, que no accedieron a la totalidad de la tierra y que algunas
no pueden cubrir el pago de renta por el solar. Por otra parte, todos coinciden que el
espacio dedicado al solar es demasiado reducido.
Aquí, los siguientes testimonios muestran el descontento de las personas:
No podemos producir nada y ni nos alcanza el espacio para poder sembrar plantes.
Antes teníamos un patio grande del cual podíamos vivir. Ahora, si decidiéramos poner
103Lotes situados alrededor de la casa
144
gallinas en el patio, viviríamos con ella codo a codo […] Es imposible para mí criar
animales en un espacio tan chico […] Nos afecta mucho en lo económico que no
tengamos espacio para cultivar nuestras plantas y criar nuestros animales […] Este
espacio era parte de nuestra costumbre y ahora sólo tenemos un patiecito con un piso
duro.104
Efectivamente, el pequeño tamaño del solar ha sido el aspecto que ha hecho
realizar a las familias reubicadas que ahora viven en un territorio rural urbano. No
obstante, ellos han resentido económica y culturalmente la ausencia de este espacio
tan importante para las familias que habitaban en el poblado de Juan de Grijalva.
Las insuficiencias de la casa contrastan drásticamente con las viviendas que las
familias contaban en el antiguo poblado. Así, durante las entrevistas, las familias se
referían siempre a sus rancherías con profunda nostalgia, como un lugar amplio en
donde no faltaba nada y sobre todo donde ellos podían cultivar sus alimentos y criar sus
animales. Actualmente, no hay mercados en Nuevo Juan de Grijalva, y muchas
familias que perdieron sus tierras agrícolas, se surten básicamente en las tiendas
“Súper Chiapas”, que carecen de frutas y verduras, lo cual representan una dieta
desequilibrada para sus habitantes por la exagerada concentración de azúcares y
carbohidratos y pan dulce.
A grandes rasgos, los testimonios recolectados dan cuenta de la baja calidad de
las construcciones, contraria a los avalúos oficiales donde se especifican oficialmente
materiales de construcción mejores que los utilizados, tales como tubería de metal (que
en realidad son de plástico), tejas de metal (siendo de material reciclado), lavabos mal
hechos, demasiado altos, puertas que se han roto fácilmente, baños demasiado
pequeños, entre otras.
Adicionalmente, algunos entrevistados señalan que tardaron mucho tiempo en
contar con suministro de luz y agua. A su vez, denunciaron que durante los primeros
meses las únicas casas construidas correctamente eran las que se encontraban al
104Recopilación de testimonios de entrevistas realizadas entre el 20 y 27 de enero de 2011 en Nuevo
Juan de Grijalva.
145
borde la calle principal de la ciudad, porque esas eran las que visitaba el gobernador
cuando rendía visita.
Por otra parte, una de las grandes transformaciones que han vivido las familias
reubicadas han sido los pagos por los servicios de vivienda, los cuales ellos no estaban
habituados a realizar. Así, 1-RR, madre soltera comenta que:
En esta ciudad no pienso mejorar mis condiciones de vida porque todo es caro. La luz
es carísima. En mi antiguo rancho tenía una planta solar y un acumulador, y con eso
tenía para dos años de luz sin tener que pagar un centavo. Aquí no puedo pagarla, me
la cortaron pero mis vecinos me ayudaron a reinstalarla clandestinamente. Lo bueno es
que entre nosotros nos ayudamos.105
De igual forma, 9-DM muestra su frustración y descontento a través del siguiente
testimonio:
Uno de los principales cambios que hemos tenido han sido los pagos. Allá en Juan de
Grijalva todo se cultivaba y no se pagaba casi nada, ni luz, ni agua. En cabio en esta
maldita ciudad, todo se paga y ni siquiera tengo espacio para vivir bien o tener al menos
unos animalitos.106
Y bajo este discurso, el resto de las familias condenan los pagos excesivos de
servicios en la ciudad. He aquí, algunas aseveraciones a partir de las entrevistas
realizadas:
El Gobierno sólo hizo de la reubicación un negocio y nos puso aquí para pagar todos
estos gastos, y ni siquiera hay trabajo […] Allá todo era diferente y más fácil. Aquí todo
es comprado, el gasto es diario y es difícil sobrevivir: la situación no mejora. A veces no
105Entrevista realizada el 20 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
106Entrevista realizada el 21 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
146
tengo ni para a leche de los niños. […] Ni siquiera tenemos aparatos y cada mes
aumentan los precios de la luz.107
Estos relatos dan cuenta de la difícil situación económica, que a su vez favorece
el sentimiento de marginalidad entre las familias reubicadas. Cabe destacar, que
caracterizamos a la marginalidad como la situación de precariedad económica y
exclusión social (Lomnitz, 1975), situación reflejada entre las familias por su falta de
seguridad y desvinculación socio-económica y cultural respecto al ideal neoliberal del
proyecto Ciudades Rurales Sustentables.
En esta línea, agregamos que todos se sienten engañados porque aseguran que
cuando recibieron las casas, el Instituto de Población y Ciudades Rurales les aseguró
que no pagarían ni un centavo de luz, ni agua, ni impuestos. Durante el discurso de
inauguración de Nuevo Juan de Grijalva, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se
comprometió a que los habitantes de la Ciudad Rural no cubrieran los gastos de los
servicios, porque se empezaría a experimentar con paneles solares y otros
mecanismos de carácter sustentable para el bienestar de las familias y del medio
ambiente. Sin embargo, el pago excesivo de servicios, aunado al fenómeno de
desempleo crónico en esta ciudad, ha hecho que las familias no tengan una seguridad
alimentaria, lo que ya ha provocado que 40 familias hayan dejado la ciudad para
regresar a sus antiguas tierras, motivados principalmente por el alto costo de vida y el
desempleo, aunque algunas familias alertaron que han recibido amenazas, por parte de
funcionarios, si dejan las casas. Dicha información ha sido respaldada por el Lic. FJL,
abogado de las víctimas defraudadas por la expropiación de tierra, pero desmentida por
la Lic. Adela Cantoral Ramírez, agente del Ministerio Público, así como por
representantes de la Comandancia de Nuevo Juan de Grijalva.
Ahora bien, resaltamos el caso de la organización entre las víctimas defraudadas
por la expropiación de sus tierras por la CFE tras el desastre, exigiendo una resolución
107Testimonios recabados de las entrevistas realizadas a las familias entre el 20 y 27 de enero de 2011 en Nuevo
Juan de Grijalva.
147
para que reciban sus pagos. En este caso, observamos la creación de una asociación
basada en asambleas y juntas108, en las que se discuten los avances de dicho proceso
de demanda legal. Desafortunadamente, el Lic. FJL señala que el proceso se anuncia
aún largo y tedioso, pues la cantidad y la complejidad de los trámites burocráticos, el
poder de la CFE, así como la dificultad de llegar a acuerdos precisos entre las víctimas,
frena dicho proceso.109
Sin embargo, podemos citar este caso como un ejemplo de resistencia hacia la
política del shock (Klein, 2007) impuesta a las familias del sector Juan de Grijalva.
Además, cabe destacar que dichas juntas vecinales también sirven para aclarar
tensiones entre vecinos, discutir asuntos básicos sobre la ciudad, y encontrar
soluciones económicas, ante la situación de marginalidad que la gran mayoría de las
familias atraviesa. De igual forma, en las juntas no entran los miembros institucionales o
gubernamentales, por lo que dicho espacio es utilizado para descargar frustraciones,
criticar a los funcionarios y las políticas que se aplican en la ciudad. Sin duda alguna,
deducimos que esta organización ha propiciado la creación de una red solidaria y de
reciprocidad (Zibechi, 1999 y Lomnitz, 1975) entre las víctimas, mitigando un poco los
efectos de la marginalidad.
Si bien podemos citar algunas estrategias de solidaridad entre las familias del
sector Juan de Grijalva, los testimonios exponen y confirman por una parte, las
consecuencias sociales de una reubicación que no tomó en cuenta las necesidades
socio-culturales de sus supuestos beneficiados y, por otra parte, dan cuenta de un
primer panorama que exhibe el fracaso evidente del modelo Ciudades Rurales
Sustentables, pues el anormal y rápido deterioro de la infraestructura y de las
construcciones de la ciudad, ponen en duda la credibilidad de dicho programa.
En este tenor, retomamos el postulado de Lavell y Wilches (1992), al afirmar que
la vulnerabilidad se configura socialmente y es resultado de procesos políticos y
108Respaldada por el abogado Lic. FJL, experto en el tema.
109Si bien el interés de la presente investigación no es indagar en la resolución del proceso, se cita este caso porque
muestra un claro ejemplo de solidaridad entre los reubicados marginales del sector Juan de Grijalva.
148
sociales, por lo que es necesario no sólo tomar en cuenta los aspectos físicos, sino
también los socio-culturales.
Por lo tanto, subrayamos que las familias del sector Juan de Grijalva siguen
presentando altos índices de vulnerabilidad económica, política e institucional (Wilches,
en Maskrey, 1993), no obstante, la reubicación que suponía reducir riesgos y
amenazas. Así pues, los responsables institucionales y empresariales no han sabido (o
no les ha importado) identificar riesgos y formular soluciones adaptadas a las
necesidades socio-culturales de las familias: basta recordar el ejemplo de la franja de
casas construidas al borde un barranco, la precariedad económica de las familias, los
malos servicios públicos de la ciudad, la discriminación política, escasez de bienes,
entre otros.
En este contexto, afirmamos que la vulnerabilidad global (institucional,
económica, política, social) es un componente de la marginalidad, ésta reflejada en la
precariedad laboral, el desempleo, la crisis familiar, la violencia estructural, la
desarticulación social y ruptura de las redes de solidaridad entre los habitantes del
sector Juan de Griijalva, factores que detallaremos a continuación.
2. El fiasco de los proyectos productivos y factores desencadenantes de la marginalidad
Las insuficiencias en el diseño de las viviendas que no tomaron en cuenta las
necesidades socio-culturales de los reubicados, y lo altos precios de los servicios en la
ciudad, como resultado de promesas incumplidas, se suman al desempleo y la
precariedad laboral, siendo considerando en el presente estudio, como uno de los
factores que marca el fracaso del modelo de reubicación implementado por el Instituto
de Ciudades Rurales Sustentables y la ONU en Nuevo Juan de Grijalva. Dicho fracaso
es, tanto económico como socio-cultural, pues pese a la añoranza por las tierras
perdidas, muchas personas intentaron ver el lado positivo de la reubicación, esperando
entrar en “las dinámicas de la modernidad: con una casa urbana, un trabajo en un
ambiente empresarial y novedoso”, aunque los resultados evidencian todo lo contrario.
149
La mayoría de los colonos del sector Juan de Grijalva se incorporaron al proyecto
de los invernaderos, cultivando tomates durante la primera fase, y posteriormente chile
habanero, cuando éste lo remplazo. El Instituto de Ciudades Rurales previó que los
proyectos fuesen integrados por grupos de familias, y aquellas procedentes de Juan de
Grijalva decidieron aliarse como grupos de trabajo. En un primer momento, esta
asociación entre vecinos permitió de igual forma poder reconstruir las redes de
vecindad entre los habitantes del sector, así como mejorar el estado de ánimo de las
familias, en una comunidad donde aún el duelo y el trauma están presentes. Así pues,
la presente estrategia de reciprocidad ilustra una vez el recurso social de los
marginados (Zibechi, 1999): la formación de redes solidarias, en este caso creadas
entre los trabajadores precarios del sector Juan de Grijalva.
Sin embargo, los siguientes testimonios exponen las debilidades y las carencias
de los proyectos productivos, que con el paso del tiempo se volvieron insuficientes,
poco remunerables y una fuente de estrés y ansiedad por la inseguridad alimentaria,
económica y laboral que producen. Por lo tanto, proponemos exponer y caracterizar los
componentes de la marginalidad por medio el stress multidimensional ( Scudder y
Colson, 1982), y postulados de los autores abordados en el marco teórico.
La totalidad de las familias entrevistadas perciben los proyectos productivos
como un fracaso y fraude, marcado por la corrupción, el desinterés por parte del
Instituto para la Reconversión Productiva, y la falta de estímulos económicos para
intensificar la producción. Prácticamente, todas las personas que forman parte de los
proyectos productivos ganan menos de 3500 pesos al mes, lo cual no les permite
asegurar los gastos de vivienda, alimentación y educación para sus hijos.
Por otra parte, la entrevista realizada a Gustavo Méndez Martínez, (ingeniero
agrónomo de la SECAM), difiere de los testimonios que fueron realizados a las familias
entrevistadas, lo cual es interesante para confrontar las distintas percepciones que
tienen sobre los proyectos productivos, especialmente los invernaderos, ya que fue
originalmente el proyecto agro-industrial elegido por los colonos de Juan de Grijalva, el
cual ha sido en el presente abandonado por muchas familias.
150
Así pues, Gustavo M., señala que primero trabajó para el Proyecto de
Reconversión Productiva,110 a fin de reactivar la agricultura de la región y
promocionando árboles frutales como el lichi, mangostán o la guanábana, llegando a
cultivar 800 hectáreas a nivel municipal con asesoría técnica. Posteriormente, se
integró como coordinador de los invernaderos de Nuevo Juan de Grijalva, los cuales
describe como “muy buenos ya que ayudan a la conservación de los suelos, apoyan a
la economía familiar de la ciudad e implica contrarrestar el exceso de la ganadería.”
No obstante, Gustavo M. afirma que el comienzo fue difícil ya que hubo poca
asistencia a los cursos de capacitación como resultado del gran escepticismo entre la
gente, considerando la agricultura protectora como algo extraño para ellos.
Pasando al cúmulo de información concerniendo los proyectos productivos, 1-RR
lamenta haber escogido una cocina económica en el corredor comercial de la ciudad.
Dice que tuvo que escoger la cocina porque ya no quedaban proyectos productivos,
aunque esperaba tener ganancias que le permitieran vivir “dignamente”; sin embargo,
desde hace meses sólo gana alrededor de 50 pesos diarios y no vende casi nada.
Aparte, tiene una deuda acumulada de más de 5000 pesos de luz, lo cual ella no puede
pagar. Por estas razones está contemplando seriamente abandonar la ciudad con sus
cuatro hijos, y para ello, rentará su casa a fin de obtener una nueva fuente de ingresos.
Asimismo, 5-PR, padre de familia, es uno de las pocas personas del sector Juan
de Grijalva que decidió conservar su empleo en los invernaderos de chile habanero.
Relata que él apoyó la iniciativa desde el principio del proyecto, pero con el paso del
tiempo, se dio cuenta de la “cruda realidad”, sosteniendo que el problema de los
invernaderos y de los proyectos productivos es que no hay suficientes estímulos
económicos, ni comercialización, porque el precio del kilogramo del chile habanero es
excesivamente bajo, por lo que él lo considera un comercio poco rentable.
Por otra parte, confiesa que a pesar de sentirse “afortunado” por contar aún con
un trabajo, se siente extremadamente marginalizado pues no ha podido mejorar sus
condiciones de vida, y por sentirse “menos” por la prepotencia de los capacitadores de
110Integró los proyectos productivos desde su comienzo
151
los invernaderos y los funcionarios gubernamentales. Por esta razón, dice que mucha
gente quiere regresar a sus antiguas tierras, además, cuestionan el proyecto de esta
ciudad sustentable, que según ellos no presenta ninguna de estas características.
De igual forma, 14-P, 16-A y 17-SM, trabajadores en los invernaderos, se
lamentan de los salarios bajos y el desempleo que afecta a la comunidad:
No estoy a gusto aquí porque no hay empleo, ni nada. Lo digo aunque trabaje en los
invernaderos que es casi lo mismo que hacer nada […] Los proyectos productivos no
tienen nada de sustentable y la verdad prefiero trabajar en el campo porque al menos
ahí gano todos los días, aunque sea un poco. […] La vida se ha hecho muy dura aquí
porque no hay empleo. Hay mucha gente que ha tenido que regresar a sus parcelas y
abandonar su hogar. […] Vivir aquí sin empleo es una derrota. Las fundaciones son
unos mentirosos porque no hay cambios, ni ayudas. Tv Azteca y otras empresas son un
fraude. Debimos habernos quedado en el rancho porque ahí nacimos, crecimos y ahí
quisiera morir.111
Igualmente, estos tres trabajadores entrevistados coincidieron en que los precios
fijados son excesivamente bajos. Al momento de la entrevista, 16-A llevaba un año y
medio trabajando en los invernaderos y llegó a la conclusión que fueron sobrevalorados
y el gobierno no les dio continuidad.
Adicionalmente, comentan que la primera producción de tomate fracasó por la
alta humedad que se concentraba en los invernaderos y, por lo tanto, la producción era
insuficiente y salían demasiado chicos. Y ahora, el problema con el chile habanero es
que “el bajo precio les mata de hambre porque se está vendiendo en 7 pesos el
kilogramo”. Esto les hace suponer que los compradores son coyotes que están
asociados con la Secretaria del Campo para prácticamente regalarles los productos.
Otras de las familias entrevistadas que aún forman parte de algunos de los
proyectos productivos son 6-A y 10-SB, la primera está a cargo de un restaurante
111Entrevistas realizadas el 26 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
152
situado sobre la avenida principal, el segundo es trabajador en una de las cinco tiendas
de abarrotes “Súper Chiapas” de la ciudad.
Al momento de la inauguración, 6-A se consideraba una de las afortunadas por
haber recibido a cargo un restaurante, ya que las autoridades le habían prometido que
no gastaría nada en pagos de servicios (luz, gas, agua). Sin embargo, después de
algunos meses de buenas ganancias, (gracias a una clientela conformada por
funcionarios que durante el primer año venían recurrentemente) éstas se derrumbaron y
ahora le es casi imposible “vivir dignamente”. Asimismo, resume de la siguiente manera
su situación actual:
Los precios de la luz son carísimos y, por lo tanto, nosotros sólo trabajamos para pagar
las cuentas del gobierno porque apenas si sacamos para comer. […] Toda la ciudad es
carísima y es muy difícil vivir, así que si preferiría irme de aquí o regresarme a mi
antiguo rancho, porque aquí no se mejora y es difícil ver un panorama optimista para
Nuevo Juan de Grijalva en unos años.112
Por su parte, 10-SB, padre de familia, es vendedor del “Súper Chiapas” del
sector Juan de Grijalva. Al igual que los demás entrevistados, opina que los proyectos
implementados por el gobierno fueron un fracaso, aunque él haya recibido una
capacitación especial. Nos cuenta muy afligido que con dificultad logra sacar 100
pesos al día para mantener a su esposa y a sus dos hijos, pues tiene que pagar 3500
pesos de luz cada dos meses, más los impuestos y el agua. Esta situación aunada a las
bajas ventas y al surgimiento de alrededor de 50 tienditas particulares, (como resultado
del desempleo crónico que azota a la comunidad) lo ha llevado a pensar en la
posibilidad de abandonar la ciudad y migrar.
Los entrevistados que recibieron cocinas económicas, tiendas o restaurantes,
han tratado de denunciar el delito de defraudamiento, aunque sin éxito. La razón radica
en que los verdaderos beneficiados son los “representantes” que han recibido ciertas
sumas de dinero para la compra del mobiliario de los negocios. Así, 1-RR nos cuenta
112Entrevista realizada el 21 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
153
que recibió 125 000 pesos para armar su cocina económica, pero como es analfabeta,
tuvo un proveedor que se “encargó de hacerle la compra del material”. Sin embargo,
sólo la hizo firmar la factura de la compra y al final sólo le dio un micro-ondas, unas
cuantas sillas, dos refrigeradores, una pequeña estufa y algunas cacerolas, por lo que
afirma que fue defraudada.
Muy parecido es el caso de 10-SB, quien recibió 200,000 pesos para comprar
todo el mobiliario de su tienda, pero denuncia que le vendieron carísimo todo el material
y no pudo invertir adecuadamente su dinero. Relata que la computadora de la tienda le
fue vendida en 28,000 pesos, mientras que el precio real de un ordenador escritorio HP
no supera los 12 OOO pesos, pero él no conocía el precio. De hecho, asegura que la
computadora no le sirve de nada, porque los productos no contienen códigos y además
“la gente no está acostumbrada y no le gusta recibir ticket impreso”.
De forma similar, 18-I, madre viuda con tres hijos, había recibido un crédito de
30, 000 pesos para comprar una estética en el corredor comercial. Ella, cuenta que
estaba entusiasmada ya que veía en este negocio una oportunidad para mejorar sus
condiciones de vida; sin embargo, el negocio no prosperó y empezó a acumular deudas
para el pago de la luz y renta, por lo que ahora debe alrededor de 10,000 pesos. Al
momento de la entrevista, comentó que “toda la gente de Juan de Grijalva ha dado
demasiado. Nos mataron, nos robaron nuestras tierras y ahora les debemos a ellos
(haciendo alusión a la CFE)”. Muy resignadamente comentó que prefiere no pagarles y
que le corten la luz.
Desafortunadamente, muchos de los supuestos beneficiados de los programas
de trabajo han terminaron endeudados o cerca de la bancarrota por los contratos
perjudiciales y engañosos que les ofreció el Instituto de Ciudades Rurales y los
impuestos que tienen que pagar. Por lo tanto, los trabajadores precarios se encuentran
en un estado de shock económico: endeudados, bajo vigilancia y tutela de distintos
funcionarios, y obligados a pedir préstamos a BANCHIAPAS113, los cuales muy pocos
podrían pagar. Si bien dichos prestamos se realizan por “compromiso de palabra” y
113 Banco de préstamo para el crecimiento de negocios.
154
bastantes familias han regresado a sus antiguos trabajos, muchos empleados
permanecen aún atados a sus empresas y comercios, soportando los embates del
control social ejercido por el Estado.
Otras familias que perdieron sus tierras, han tenido que recurrir a verdaderos
ejercicios de adaptación de sus casas para instalar tiendas o una taquería, como es el
caso de 4-DM, padre de familia con cuatro hijas, quien improvisó en su jardín,
asociándose con sus vecinos. De igual forma, expone su rotundo desacuerdo respecto
a la política de empleo manejada por Ciudades Rurales Sustentables: “mucha gente no
pudo acceder a los proyectos productivos; y aquellas personas que accedieron como él,
decidieron abandonar el empleo porque no eran prometedores y no tenían nada de
sustentables”. Además resalta que “el gobierno no nos cumplió la promesa de impulsar
el empleo” y que “la falta de trabajo es el cáncer y la perdición de Nuevo Juan de
Grijalva”.114
Casi en los mismos términos, 4-DM enfatiza que nota el descontento
generalizado de la comunidad y que la gente está muy desmoralizada por el
desempleo, por lo que se sienten muy deprimidos y excluidos por el resto del mundo.
Asimismo, afirma que si pudiera, regresaría a su antiguo trabajo como campesino,
porque no le sirve de nada vivir en una ciudad que ofrezca servicios si no hay empleo.
Por otra parte, aplaude cierta solidaridad de los vecinos de Juan de Grijalva, a pesar de
“la situación dramática que vive la ciudad por el desempleo, la inseguridad, así como
los posibles conflictos que se pueden crear a partir de asociaciones de trabajo entre
varios vecinos, o envidias hacia los que fueron beneficiados por algún proyecto
productivo en sus principios”.115
El resto de los entrevistados se encuentran literalmente desempleados, y
algunas familias han regresado a sus antiguas actividades como agricultores en las
parcelas que aún conservan. Así, las presentes declaraciones dan cuenta de la
114 Entrevista realizada el 21 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
115 Entrevista realizada el 21 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
155
situación actual de la mayoría de las familias en el sector Juan de Grijalva como es el
caso de 7V, 13J y14P:
He regresado a trabajar a mi tierra cerca del poblado desaparecido porque no me
gustaba el trabajo en el invernadero […] Yo me salí de los proyectos productivos porque
ganaba sólo 40 pesos diarios. Ahora produzco frijol, maíz y chayote y con eso saco para
el mes. […] Antes del desastre, era agricultor y pescador y ahora he regresado de nuevo
a mi antiguo trabajo porque no sólo me va mejor, sino que me gusta más. […] Aquí la
gente sufre mucho y no veo ningún cambio positivo entonces yo estoy por irme. No se
gana nada en los proyectos, ni siquiera sacamos para la comida: es una pérdida de
tiempo.116
A través de estos testimonios, hemos caracterizado la situación de marginalidad
de los reubicados en el sector Juan de Grijalva, subrayando que el desempleo y la
precariedad laboral son los factores que más les afectan y preocupan, situación
contrastante y opuesta a la que vivían en el antiguo poblado destruido. En efecto, ante
lo observado, coincidimos con Zibechi (1999) al afirmar que el desempleo aísla,
engendra angustia, frustración, stress, y genera un sentimiento de derrota social.
Además, resaltamos el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la pobreza
económica, la imposición consumista, la inseguridad alimentaria y la violencia
estructural: la angustia permanente de perder el trabajo (Bourdieu, 1999), las tensiones
o envidias surgidas por el acceso desigual a los proyectos productivos, la presión
ejercida por las empresas ante la dificultad de paga entre las familias, la arrogancia de
algunos miembros institucionales, entre otros casos.
Por otra parte, agregamos que uno de los entrevistados fue parte del programa
de reconversión productiva, trabajando para la Secretaria del Campo y el Instituto de
Ciudades Rurales Sustentables, en la plantación de frutas, flores tropicales y
bioenergéticos. Aunque el programa parecía atractivo, 15-RP decidió abandonar el
proyecto y vendió su tierra, porque cada día gastaba más de 30 pesos de pasaje y
116Entrevistas realizadas el 22 y 23 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
156
ganaba 40 pesos de jornalero. Además, pasaba cuatro horas diarias viajando entre
Nuevo Juan de Grijalva y su parcela, entonces ya no podía pasar tiempo con su familia,
y muchas veces no regresaba a dormir a casa. Por lo tanto, con ayuda de unos
vecinos, también decidió montar una tiendita en una casa que ya estaba desocupada.
Ahora, entre los socios, pagan la renta al propietario, y les va un poco mejor con el
negocio. De igual forma, algunas familias han abandonado sus hogares para rentarlos,
llevándolos a instalarse en viviendas con familiares o amigos, compartiendo así las
ganancias económicas de la renta.
Sin duda alguna, los casos de la taquería de la familia 4-D en asociación con los
vecinos, las cooperativas, así como la renta de casas a costa del “confort” son algunos
de los ejemplos claros de economía solidaria (Razeto; en Zibechi, 2010) en el sector
Juan de Grijalva, es decir, la aplicación de prácticas económicas contra-hegemónicas y
solidarias entre marginales, basadas en la cooperación y la frugalidad.
Coincidimos con Razeto (en Zibechi, 2010) al señalar que dichas prácticas no
solucionan la situación de marginalidad, subrayamos que efectivamente las prácticas y
redes solidarias son una opción para mitigar las consecuencias socio-culturales y
económicas del programa neoliberal aplicado en Nuevo Juan de Grijalva.
3. La tragedia social y el fin del sueño del sector Juan de Grijalva
Otra transformación social que muchas familias han experimentado es la dispersión de
los grupos de parentesco. En varias familias entrevistadas, el padre de familia se ve
obligado a realizar extenuantes trayectos diarios para cultivar sus parcelas. Inclusive,
en algunos casos los entrevistados han comentado que se quedan en las tierras
durante varios días, para ahorrar dinero y ganar tiempo. Evidentemente, esto repercute
fuertemente en las relaciones familiares, así como en la repartición del trabajo. Por
ejemplo, ciertas actividades que generalmente eran reservadas a los hombres
(carpintería), ahora son realizadas por las mujeres, que ante la ausencia del padre de
familia, deciden emplearse en este tipo de actividades. Igualmente, se ha observado
157
que varias de las tiendas particulares que han abierto son manejadas por mujeres, que
ahora empiezan a contribuir al sustento económico.
En otros casos, algunos entrevistados han tenido que vender su tierra para
migrar a ciudades como Villahermosa, Puebla, o inclusive a los Estados Unidos. La
mayoría de estos nuevos migrantes, fenómeno hasta hace poco tiempo desconocido
para ellos, son albañiles, carpinteros, u obreros que van en busca de una vida mejor, y
pasan largas temporadas sin ver a su familia, modificándose y fragmentándose así los
vínculos familiares. Por lo tanto, ahora es más recurrente encontrar familias
disgregadas, en donde la figura paterna está ausente.
Ahora bien, los entrevistados también dieron su opinión en cuanto a los servicios
de salud, educación y el estado de la infraestructura de la ciudad, así como su
percepción sobre la seguridad. Así pues, la totalidad de las familias coincidieron que
uno de los principales problemas que aqueja la comunidad es la sensación de
inseguridad y el creciente vandalismo en el sector Juan de Grijalva.
Las familias señalan que el alumbrado público presenta casi siempre muchas
fallas, y ciertas partes del sector están siempre oscuras durante las noches, lo que les
impide salir por temor a sufrir algún asalto. De igual forma, aseguran que en Antiguo
Juan de Grijalva, no habían robos, ni problemas de seguridad, mientras que
actualmente la Ciudad Rural padece de inseguridad.
Por otra parte, los habitantes del sector Juan de Grijalva reprueban
enérgicamente el papel de las autoridades policiales en Nuevo Juan de Grijalva, porque
dicen que nunca están y no cumplen con sus tareas. De igual forma, los acusan de
permitir el establecimiento de burdeles y cantinas clandestinas en las casas
desocupadas por el abandono de sus habitantes.
Asimismo, estas casas clandestinas han propiciado el consumo de drogas,
alcohol y un auge de la prostitución en la Ciudad Rural, lo que ha provocado una mayor
recurrencia de peleas callejeras y arreglos entre bandas.
En efecto, los habitantes indican que muchas personas ajenas a la comunidad
entran a la ciudad durante las noches para vender droga u alcohol, lo cual no tendría
158
que suceder porque oficialmente la ciudad tendría que contar con un vigilante en la
caseta de vigilancia, la cual se encuentra a la entrada de la ciudad.
Por lo tanto, los entrevistados señalan que, tanto en el sector Juan de Grijalva,
como en la ciudad, se vive en estado de impunidad y ausencia de autoridades que se
encarguen de velar por la seguridad de sus habitantes.
Sin embargo, las organizaciones que se encargan de vender clandestinamente el
alcohol y la droga no son otra cosa sino el resultado de una red de apoyo y solidaridad
entre ciertos grupos de jóvenes para tratar de contrarrestar la exclusión social, los
efectos de la descomposición familiar y el desempleo.
Además, los habitantes señalan que ni siquiera pueden contar con el Delegado,
la máxima autoridad de la ciudad y el encargado de resolver los problemas de la
comunidad. En efecto, el Lic. José Bersaín Salas Culebro nunca estuvo presente
durante las estancias de campo y muchos habitantes afirmaron no haberlo visto desde
hace varias semanas. Un vecino del sector Juan de Grijalva señaló que “el Lic. sólo
estuvo presente en la comunidad durante los primeros meses y las visitas del
gobernador, pero ahora sólo viene dos días y se va por dos meses porque no le importa
la ciudad. Por lo tanto, indicó, que la ciudad está muy vulnerable, marginalizada y
condenada a su abandono.
Tal como lo indica dicho comentario, la ausencia de autoridades en la Ciudad
Rural y la inseguridad sólo alimenta la sensación de exclusión entre los habitantes del
sector abordado.
El Lic. FJL, joven abogado y residente en Nuevo Juan de Grijalva, supone que:
La identidad de Juan de Grijalva está cambiando porque los jóvenes están entrando
más en un ambiente de ciudad, es decir, ahora ya no quieren ser campesinos, se
dedican a emborracharse porque están desubicados, ya que no sienten apego por la
comunidad […] Como están desempleados, se dedican a vagar. 117
117Entrevista realizada el 26 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
159
Un aspecto que hay que tomar en consideración es que la Ciudad Rural no está
bien comunicada con las principales carreteras que conducen a otras poblaciones, lo
cual provoca una “sensación de encierro entre los jóvenes”, que les hace más difícil
salir de la comunidad a buscar trabajo o realizar otras actividades.
Igualmente, subrayamos la llegada de los servicios de internet, de televisión de
paga y la red de celular entre las familias reubicadas. Si bien el acceso a la
conectividad de internet es algo desigual, porque se cobra para tener acceso a las
computadoras (lo cual contradice el acuerdo establecido por Fundación Azteca118),
sostenemos que la presencia masiva de medios de comunicación, reflejada por el
corporativo TV Azteca (a través del personal de Fundación Azteca y su torre de
comunicaciones), la televisión, internet (especialmente Facebook) y un mayor acceso a
la telefonía celular, han efectivamente engendrado transformaciones sociales entre los
jóvenes, modificando los lazos comunitarios en el sector estudiado (Zibechi,1999). En
efecto, algunos entrevistados se lamentan que con la llegada de Internet y las redes
sociales, los jóvenes ya no quieren ayudar en el campo a los padres, y prefieren pasar
sus tardes en el café internet viendo videos de música, chateando en el Messenger o
interactuando en Facebook, pues muchos de ellos ya se consideran citadinos.
Sin embargo, el acceso a estos medios de comunicación son algunas de las
pocas ventajas que la reubicación ha traído a los jóvenes en particular, pues para ellos
representa el acceso a formar parte de lo que consideran una “sociedad moderna y
emprendedora”, teniendo por objetivo consumir aparatos electrónicos (celulares,
laptops, reproductores de música), ropa y música de moda, y ejercer profesiones
basadas en la competitividad.
Por este medio, dichas observaciones corroboran la gran influencia y función de
control social que ejercen los medios de comunicación: portavoces del proyecto de
unificación e integración neoliberal del modelo Ciudades Rurales Sustentables.
Otra de las grandes promesas fallidas, según las familias, ha sido el Centro de
Salud. En efecto, los testimonios de los reubicados concuerdan en el hecho que el
118El cual dictaba que el acceso a Internet sería gratuito para los jóvenes en Nuevo Juan de Grijalva.
160
servicio en dicho centro no es eficiente. Así, 2-RJ afirma que “hace algunos meses mi
esposa y mi hijo estuvieron enfermos, entonces fuimos al centro de Salud, pero no
querían darle consulta a ella porque me dijeron que sólo atendían a uno por familia”.119
Igualmente, 4-DM así y el resto de las familias entrevistadas, afirman que el
servicio es malo, porque no los quieren atender y los médicos sólo consultan a un
miembro por familia, situación que les hace sentir discriminados por el personal médico.
Dicha información no pudo ser corroborada, ya que ningún miembro del Centro de
Salud accedió a ser entrevistado, y no se pudo tener acceso para conocer las
instalaciones al interior. Adicionalmente, los habitantes del sector Juan de Grijalva se
lamentaron que durante largas temporadas hay poco personal para atender a la
población. No obstante estas discriminaciones, las familias se conforman con tener un
centro de salud a escasos cientos de metros.
Por otra parte, la escuela parece ser el único motivo por el cual muchas familias
en el sector Juan de Grijalva aún no han abandonado la Ciudad Rural. En efecto, según
las entrevistas, las familias 7-VV, 11-LD, 18-I aseguran que “la única ventaja aquí es
que la escuela está cerca para mis hijos […] La escuela está bien equipada y es bueno
para mis hijos, y sólo por eso no me voy de la Ciudad Rural […] Lo único que nos
retiene aquí es la escuela que está cerca”. En efecto, ahora la escuela se encuentra a
200 metros del sector Juan de Grijalva, lo cual es una gran ventaja para los estudiantes
que ahora no tienen que realizar extenuantes trayectos para asistir a clases. No
obstante, las familias han manifestado una gran inquietud en cuanto a los elevados
gastos para la educación de sus hijos, pues tienen que pagar útiles, libros, así como
uniformes, lo cual representa un gran sacrificio y descontento por los “pedidos
exagerados por parte de los profesores de la escuela”.
Con base en los testimonios, sostenemos que a más de dos años de la
reubicación, se ha manifestado el carácter multidimensional y procesual de la
marginalidad entre las familias entrevistadas (Saraví, 2010), por medio de una
progresiva crisis social, caracterizada por la fragmentación y desarticulación social y
119 Entrevista realizada el 21 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
161
familiar, el desvanecimiento de las redes solidarias, la exclusión y el aumento de la
criminalidad, entre otros factores. De igual forma, en el marco analítico de stress
multidimensional (Scudder and Colson, 1982), hemos identificado entre las familias
reubicadas, el componente fisiológico por el incremento de la morbilidad, así como el
psicológico por la ansiedad y la frustración por las condiciones de marginalidad, sin
olvidar el trauma del desastre aún presente entre las familias que más miembros de su
familia perdieron.
Asimismo, confirmamos el planteamiento de Cernea (en Macías, 2009), al
advertir que toda reubicación “mal” planeada implica el empobrecimiento de la
población, la dispersión de grupos de parentesco, el deterioro de las condiciones
laborales y las actividades comerciales, el alza del desempleo, la perdida de tierras, el
aumento de la morbilidad y el deterioro de los niveles de salud: situaciones presentes
en el sector Juan de Grijalva. Tenemos de igual forma la coacción ejercida por las
empresas financiadoras, bancos (Banco Azteca) y TV Azteca para alentar el consumo
televisivo, de internet, de telefonía celular Iusacell (la única red disponible), de luz y gas,
bajo planes de crédito no siempre favorables para las familias.
En este tenor, señalamos que la precariedad laboral y el desempleo han
repercutido duramente en el entorno familiar, de lo cual se desprende el sentimiento de
fracaso y frustración del desempleado, lo cual lo ha llevado a emigrar, causando la
desintegración del núcleo familiar y reconfigurando sus roles. La lejanía del padre o del
marido se traduce muchas veces en un sentimiento de depresión, tristeza y apatía entre
los hijos o las esposas, ahora mujeres solas al mando de la familia y de igual forma
trabajando, lo cual no sucedía antes.
Asimismo, se ha constatado un aumento en la delincuencia y consumo de
alcohol y drogas entre los jóvenes, no obstante, la presencia de escuelas, centros de
acceso a internet y las leyes que impiden el consumo de alcohol en la ciudad. En
efecto, dichos factores no son más que el reflejo de la violencia estructural (Bourdieu,
1999) que ejerce el sistema socio-económico impuesto a los reubicados del sector Juan
de Grijalva. Sin duda alguna, dicha situación refleja perfectamente la situación de toda
162
una generación excluida por el sistema en los ámbitos urbanos, localizada básicamente
en los barrios marginales, arrasados por el desempleo y la pobreza.
4. Perspectiva de funcionarios y miembros institucionales
Ahora bien, en los siguientes apartados expondremos las observaciones por parte de
los funcionarios en cuanto a las transformaciones socio-culturales de los reubicados,
así como su desempeño en los proyectos productivos. Ahora bien, algunos de los
siguientes testimonios contrastan rotundamente con la percepción de las familias
reubicadas, sin embargo, algunos funcionarios reconocen las debilidades del proyecto
de Nuevo Juan de Grijalva, concerniendo sobre todo el aspecto del desempleo y la
marginalidad de muchas familias.
De tal manera, la Lic. Adela Cantoral, agente del Ministerio Público y máxima
representante en Nuevo Juan de Grijalva, ofrece un panorama completamente opuesto
al caracterizado por los habitantes del sector Juan de Grijalva, describiendo la Ciudad
Rural como un lugar “agradable, tranquilo y pintoresco”, afirmando que en comparación
con otros lugares de Chiapas, Nuevo Juan de Grijalva no está nada mal.
Agregó que anteriormente las personas estaban acostumbradas a vivir en un
espacio abierto y en el campo, mientras que ahora conviven más y, por lo tanto, han
aprendido a vivir en conjunto y armonía, lo cual demuestra que el modelo de
reubicación ha sido un éxito, augurando así un futuro prometedor para la Ciudad Rural,
gracias al enorme esfuerzo del gobierno.
Asegura que “la ciudad es moderna y está muy desarrollada, distinguiéndose
por sus avanzados servicios en materia de salud, seguridad, educación”, destacando
así la situación de tranquilidad, diálogo y ambiente familiar que se vive en el sector Juan
de Grijalva, en donde los traumas del pasado se están superando. Sin embargo,
reconoció que las denuncias registradas son debidas a casos de violencia intrafamiliar,
muchas veces relacionado con el alto consumo de alcohol en la comunidad; aunque se
jacta que afortunadamente no hay tensiones entre las comunidades de distintas
procedencias.
163
De similar forma, ha dado cuenta de las múltiples transformaciones que ha
observado entre los habitantes de Nuevo Juan de Grijalva, y en especial del sector en
cuestión: “antes la gente no tenía conciencia de lo que era la verdadera ley, porque era
gente que vivía la ley del monte, es decir, hacían lo que querían ya que vivían lejos de
la civilización y las instituciones. No pensaban en normas, y ahora con todos estos
cambios: están mejor”.120
En este tenor, la Lic. Tamara H., representante de Fundación Azteca en la
ciudad, señaló que casi todas las casas están habitadas, y que la razón del abandono
de viviendas se debe a que “hay aún gente que todavía no le entra en la cabeza el
discurso de la civilización”.
Adicionalmente, afirma que gran parte de la población está contenta porque
tienen mejores servicios, y que al menos 60% de los habitantes de la ciudad y del
sector Juan de Grijalva están empleados, aunque reconoce que una de las posibles
causas del malestar de ciertas personas se deba a que: “estaban acostumbradas a
vivir en la naturaleza, a no tener un vecino cerca; por eso les sienta incómodo estar
aquí, pero al final les gusta”
Asimismo, la Lic. Tamara H. resaltó en estos años los “progresos de la gente
para adquirir un cierto sentido de la unidad, a diferencia de los primeros meses en
donde reinaba el desorden y la tensión por la concentración de distintas comunidades
en una sola ciudad”. También elogió a las familias que piensan en el futuro de sus hijos,
y deciden quedarse por los “buenos servicios” de la ciudad, como la escuela, el hospital
y el acceso a la conectividad digital. Sin embargo, lamenta la situación económica de
las familias, pues según ella “los proyectos no fueron debidamente planeados, y por eso
no han funcionado como se esperaba”, aunque también responsabiliza “la forma de
actuar de la gente”, argumentando que no están hechos para los negocios, a pesar de
las capacitaciones que recibieron. Otro aspecto que reprueba es el alto consumo de
120Recopilación de testimonios de entrevistas realizadas entre el 20 y 27 de enero de 2011
164
alcohol en la ciudad, cuando “la idea era que no se vendiese alcohol en Nuevo Juan de
Grijalva para evitar esos problemas”.121
Por su parte, Marcial C. confiesa que los proyectos productivos no son realmente
sustentables, ni han sido del agrado de sus habitantes “por la forma de pensar y actuar
del campo”.
De igual forma, contamos con el testimonio del Lic. Rodibel Ramos M.122, quien
también expone las debilidades del proyecto de Nuevo Juan de Grijalva:
Las grandes ventajas de vivir en la Ciudad Rural son las instalaciones, la educación, así
como los servicios de comunicación y agua. Por ejemplo, las casas son buenas, y hasta
yo rento una aquí. De hecho, la gente está a gusto porque tienen una buena porción de
terreno. Pero el desempleo, el bajo crecimiento económico y la mala capacitación de los
trabajadores han afectado de manera terrible a la ciudad, obligando mucha gente a
regresar a sus comunidades de origen […] No hay fuentes de empleo y en ese aspecto,
hay descontento general.123
Mauricio Cortés F., operador del módulo Banchiapas,124 confiesa que muchas de
las familias “beneficiadas” no tienen la posibilidad de poder pagar los préstamos,125
dada la situación de marginalidad socio-económica en la que se encuentran la gran
mayoría de las familias. De igual forma, aclara que una gran parte de los préstamos son
destinados a las pequeñas tiendas de abarrotes que yacen por toda la ciudad, como
121 Entrevista realizada el 24 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
122Promotor Fiscal de la Secretaria de Hacienda del Módulo MIGO en Nuevo Juan de Grijalva, cuya labor se centra
en la Recaudación de Impuestos de Pequeños Contribuyentes.
123Entrevista realizada el 27 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
124 Desempeña dicho cargo desde diciembre de 2009. Dicho banco otorga préstamos para los pequeños negocios.
125Cabe destacar que los préstamos se dan por “compromiso de palabra”.
165
estrategia de sobrevivencia y solidaridad entre muchas familias, consecuencia del alto
porcentaje de deserción de los proyectos productivos.
En este tenor, el ingeniero Gustavo Méndez indicó que unas de las principales
dificultades de sus empleados, fue el tenerlos trabajando todo el día en los
invernaderos, a diferencia del campo en donde sólo se trabaja la mitad del día.
Adicionalmente, subrayó que aún hoy en día, los empleados no entienden las
dinámicas empresariales, si bien empiezan a ser más autónomos gracias al hecho de
vivir en un ambiente más moderno y civilizado.
En cuanto a su percepción sobre los habitantes del sector Juan de Grijalva,
señaló que:
A pesar de tanto cambio en la Ciudad Rural, la gente sigue siendo muy ignorante y
necia. No están acostumbrados a que les manden. […] Les cuesta trabajo entrar a la
civilización de la ciudad, porque tienen dificultad de adaptación […] La gente se queja de
todo y no tienen ninguna iniciativa.126
Las entrevistas con los distintos funcionarios y miembros institucionales,
desvelan un discurso paternalista y colonialista, pues los términos y recriminaciones
hacia los reubicados, exponen una visión arrogante, monopolizadora e impositora:
típica del sistema de control que busca ante todo la unificación socio-cultural, en torno
al discurso estatal y una integración económica, a través de una imposición consumista
neoliberal respaldada en parte por los medios de comunicación, menospreciando otras
concepciones y sistemas de organización social que no van acorde al modelo
competitivo, productivo y comercial de Nuevo Juan de Grijalva. Asimismo, sólo han
elogiado el modelo ingenieril y la infraestructura de la ciudad.
Sin embargo, en cuanto al abandono de la ciudad y el desempleo, su discurso se
acerca más al de las familias entrevistadas.
126Entrevista realizada el 26 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva
166
Así, el ingeniero opina que:
A pesar de ser una bonita ciudad, Nuevo Juan de Grijalva estará más abandonada en
cinco años. Será una ciudad fantasma porque ahora hay muchísimas gente que se está
quedando sin empleo […]. Las familias que se quedan lo hacen por sus hijos y,
básicamente, por el servicio del hospital y la escuela”127
Además, admitió que con el paso del tiempo, el cultivo en invernadero ha tenido
menor aceptación, al punto que al momento de la entrevista sólo quedan 20 empleados
de las 200 personas que fueron capacitadas. Tal como lo indica, la razón del abandono
del empleo es básicamente: “los salarios que no son insuficientes para una familia
numerosa, por lo que está obligando a algunas personas a regresar al cultivo tradicional
en sus tierras”.128
Si bien el Gustavo M. reconoce el fracaso del modelo implementado en Nuevo
Juan de Grijalva (a diferencia de la responsable de Fundación Azteca y de la agente
ministerial), este ingeniero critica severamente a las familias que abandonan la ciudad,
y concuerda con el resto de los funcionarios al asegurar que Nuevo Juan de Grijalva es
el lugar ideal para la educación de los niños por sus centros educativos. De esta
manera, afirmó lo siguiente: “las familias que abandonan la ciudad son tan
inconscientes que no da la oportunidad a sus hijos de crecer en un buen ambiente”. 129
Dichos comentarios dan cuenta del evidente fracaso de los proyectos productivos
en nuevo Juan de Grijalva, tan obvios que ni sus promotores pueden negarlo.
127 Entrevista realizada el 26 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
128Ibídem.
129 Ibídem
167
5. Hacia las conclusiones
Habiendo caracterizado las principales consecuencias socio-culturales que han vivido
las familias entrevistadas en el sector Juan de Grijalva, recolectamos algunos
testimonios que engloban este universo de cambios en la Ciudad Rural. Así, para 2-RJ,
la transformación más drástica que vivió a lo largo de esta reubicación ha sido “el
cambio del campo a esta ciudad, una ciudad poco hospitalaria, en donde todo es muy
caro”. Igualmente, agrega que “nos han impuesto un modo de vida porque ya no
querían [el gobierno] que viviéramos allá”.130 De forma similar, 14-P, 7-VV, 8-SA, 9-DM
y 3-CA concuerdan afirmando que:
Nos han impuesto un cambio de vida que no nos ha traído ningún beneficio […] Ha
habido muchos cambios porque supuestamente entramos en la modernidad
instalándonos en una ciudad todos juntos, pero no podemos vivir sus ventajas con esta
situación tan mala […] Los cambios que he tenido son mayor pobreza y más tristeza […]
Antes me se sentía más tranquilo con la vida de campo, mientras que ahora hay mucha
inseguridad, litigios, perversión y la maldad de los funcionarios.131
Ahora bien, el testimonio de 10-SB expresa de manera acertada y contundente la
percepción que los habitantes del sector Juan de Grijalva tienen de su propia ciudad y
del proyecto de Ciudades Rurales Sustentables, a más de un año y cuatro meses de su
inauguración:
La reubicación, los proyectos productivos, la casa y el resto es una imposición de los de
arriba. Para mí, el cambio a la modernidad fue ser afectado económicamente y vivir
130Entrevista realizada el 21 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva.
131Entrevistas realizadas entre el 20 y 27 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva
168
como agachados porque nos discriminan en todas partes, y la gente de gobierno no
escucha nuestras preocupaciones. A nadie de fuera le importa la Ciudad Rural.132
Como se ha mencionado anteriormente, 10-SB confirma el deseo general de la
población para abandonar Nuevo Juan de Grijalva y regresar a sus antiguas tierras para
poder practicar sus actividades: “si pudiese, regresaría a mi antigua vida y trabajo. Aquí
me siento cansado y defraudado. [...] Sólo quiero regresar a la tierra para sembrar y
volver a ser ganadero.”
De igual manera, el padre de esta familia confesa que a pesar de todo el tiempo
pasado “aún no me adapto a vivir y trabajar aquí. Me hace falta mi libertad, antes me
daba tiempo para hacer otras cosas como deporte, y ahora no tengo nada que hacer
más que estar esclavizado en esta tienda”133
Efectivamente, los resultados de las entrevistas han evidenciado que pese a las
estrategias de solidaridad y reciprocidad, la gran mayoría de las familias entrevistadas,
aún no superan el dolor de la muerte de sus familiares y/o amigos. Dicho dolor, aunado
con el trauma social que implica toda reubicación, la condición de marginalidad
presente en la comunidad estudiada, impide que las familias se sientan satisfechas con
la reubicación.
El conjunto de entrevistas, testimonios, observaciones e información recabada en
campo, exponen el evidente fracaso de la reubicación de Nuevo Juan de Grijalva y del
modelo Ciudades Rurales Sustentables, pues los costos sociales han sido sumamente
elevados entre las familias estudiadas. En efecto, afirmamos que dicho fracaso no es el
producto de una serie de proyectos socio—culturalmente mal enfocados, sino de la
iniciativa política y empresarial, sujetas a la presión ejercida por las leyes del libre
mercado y de los organismos internacionales.
132 Entrevista realizada el 22 de enero de 2011 en Nuevo Juan de Grijalva
133Ibídem.
169
Conclusiones
El deslizamiento de tierra y posterior tsunami que significó el desastre de Juan de
Grijalva (por la desaparición del poblado y la muerte de decenas de habitantes), no ha
sido un evento excepcional e imprevisible, sino el resultado de un largo proceso social
basado en la acumulación de vulnerabilidades sociales. En efecto, la ausencia de
políticas de riesgo y mitigación de desastres por décadas, los programas de desarrollo
social fallidos, los altos índices de marginalidad socio-económica en la zona, la intensa
actividad antropogénica, reflejo de un sistema político neoliberal desigual y colonialista,
fueron determinantes en la magnitud del desastre y, por ende, en el impacto socio-
cultural, económico y psicológico en las familias reubicadas. En efecto, dichos
enunciados son el resultado de haber abordado el estudio del desastre bajo un enfoque
alternativo,134 lo cual también nos llevó a corroborar que los sectores socio-
económicamente más marginados, son aquellos más vulnerables a sufrir las
consecuencias de una catástrofe.
No obstante, un excelente procedimiento de rescate a las familias reubicados, lo
cual no habíamos pronosticado en lo absoluto;135 confirmamos que la experiencia de
haber presenciado la pérdida de su seres queridos, la destrucción de sus viviendas, y
de su entorno espacial, produjo entre las víctimas efectos devastadores y psico-
socialmente traumáticos, los cuales aún hoy en día persisten.
Por estas razones, el proceso de recuperación de las 18 familias estudiadas fue
muy doloroso y bajo el estado de shock, el cual permitió a las instituciones
gubernamentales y empresas (con el respaldo de los medios de comunicación)
retomar, acelerar e imponer una terapia de shock económica a las familias reubicadas
(centradas en la emergencia del desastre y en el dolor). Esto fue posible, a través del
proyecto de reubicación de Nuevo Juan de Grijalva, en el marco del modelo de
134 Y no solamente como un evento aislado e impredecible.
135Pero, que nos llevó a confirmar el gran interés público, empresarial y gubernamental hacia el desastre abordado
170
desarrollo neoliberal Ciudades Rurales Sustentables, basado en la integración
económica de sus habitantes al libre mercado y, por ende, a las riendas del proyecto
modernizador de México.
En efecto, la implementación de la Doctrina del Shock fue acertada, pues nos
permitió vislumbrar el presente estudio bajo una perspectiva no-oficialista,
dimensionando en un contexto socio-económico más amplio, los intereses socio-
políticos y económicos generados por el evento desastroso y su consecuente proyecto
de reubicación. Así, hemos logrado indagar y caracterizar la manera en que las
instituciones gubernamentales y empresas lucraron con el trauma producido entre las
víctimas, presentando un proyecto de reubicación que terminó siendo aplicado con
facilidad, cuando éste no se ajustó a las necesidades socio-culturales de las familias
estudiadas.
Si bien hemos afirmado que las familias estuvieron más centradas en el dolor de
las pérdidas humanas y materiales producidas por el desastre, que por el diseño de la
casa y los proyectos productivos propuestos; ratificamos que conforme avanzó el
proyecto de reubicación, se fueron acumulando tensiones entre las familias y los
funcionarios institucionales, lo cual se tradujo en una marcada oposición a la idea del
reasentamiento: observación ya advertida por otros investigadores alertando sobre los
riesgos sociales en reubicaciones forzadas.
Otro aporte que consideramos en este estudio, fue haber evidenciado la gran
influencia y coerción ejercida por los medios de comunicación y las empresas
financiadoras, como formas de control social136sobre las familias reubicadas:137
basando sus promesas de prosperidad social en el discurso estatal de la modernidad, a
través de la imposición consumista y la manipulación mediática, por medio de
campañas publicitar ias, el marketing, contratos engañosos y desventajosos a las
familias. De esta manera, se maquilló el proyecto de reubicación y sus proyectos
propuestos.
136A lo largo de la investigación, proceso de recuperación y residencia.
137Y opinión pública en general.
171
De acuerdo con el cúmulo de información recabado a partir de las familias
estudiadas, efectivamente, ratificamos que el diseño del proyecto de reubicación fue
concebido bajo un enfoque meramente ingenieril, que básicamente no tomó en cuenta
las necesidades socio-culturales, ni las opiniones de las familias, provocando
posteriormente el descontento general de los reubicados, a pesar de que varias familias
habían creído que la reubicación significaría una mejora en sus condiciones de vida.
Hemos constatado que el diseño de la casa demasiada chica, con un pequeño solar,
presentó uno de los principales problemas del diseño urbanístico de Nuevo Juan de
Grijalva, pues no sólo acrecentó las condiciones de hacinamiento y tensiones
familiares, sino que también provocó grandes dificultades económicas al haber privado
las familias de una fuente vital de autoconsumo, e ingresos. De la misma forma,
pudimos exhibir los altos precios de servicios urbanos y de consumo en general, el
rápido deterioro de la infraestructura, la ineficiencia de los centros de desarrollo, así
como los contratos laborales desventajosos y perjudiciales de los proyectos
productivos: salarios miserables y excesivas horas de trabajo.
En este tenor, concluimos que esta serie de observaciones realizadas confirman,
no sólo el fracaso del modelo de reubicación implantado en Nuevo Juan de Grijalva,
sino que exponen una serie de efectos socio-económicas y culturales que se han
caracterizado por un proceso de marginalidad entre las 18 familias reubicadas, efecto
de las políticas neoliberales y consumistas, de las cuales son todavía víctimas. Así
pues, hemos sido testigos de un sector de la ciudad marcado por la pobreza
económica, el desempleo crónico, el deterioro de interacciones sociales entre
habitantes y funcionarios, violencia estructural, y la desarticulación de las redes
familiares, fenómenos sociales similares a los que se encuentran en las barricadas de
las grandes urbes.
En efecto, reiteremos que las entrevistas han puesto en evidencia el fracaso de
uno de los ejes del plan de desarrollo del Instituto Ciudades Rurales Sustentables: los
proyectos productivos. A decir verdad, el acceso a estos no sólo ha sido desigual, lo
cual ha provocado desacuerdos entre las familias, sino que la mala gestión por parte
del Instituto de Reconversión Productiva se ha reflejado por condiciones laborales
172
marcadas por relaciones rígidas entre funcionarios y trabajadores, resultando en
condiciones de stress, precariedad; ocasionando el empobrecimiento económico:
marcado por la morbilidad, la falta de acceso a servicios de salud o el endeudamiento
financiero.
Así pues, confirmamos los postulados enunciados en este estudio por los
distintos investigadores sobre reubicaciones humanas, los cuales advirtieron de los
efectos sociales traumáticos de las reubicaciones por desastre.
Además, hemos destacado la presencia de nuevos fenómenos sociales para las
familias estudiadas como: la presencia de flujos migratorios por parte de los hombres
de familia, causando la desintegración de las redes familiares, y reconfigurando sus
roles, implicando la emergencia de la mujer a la cabeza de la familia. Por otra parte,
hemos advertido un gran número de casos de cuadros de ansiedad y frustración por las
condiciones de marginalidad, lo que ha llevado a Nuevo Juan de Grijalva a convertirse
en una ciudad depresógena, lo cual ha impedido un buen proceso de resiliencia tras el
trauma del desastre por parte de las familias reubicadas.
Asimismo, una de las observaciones que hemos podido constatar, es el estado
de abandono de la ciudad por parte de las autoridades locales, quienes no están
presentes para atender los numerosos problemas del sector Juan de Grijalva. Por lo
tanto, hemos sido testigos del auge de la criminalidad, de la violencia doméstica y el
consumo de drogas y alcohol, reflejos indiscutibles de la marginalidad de los habitantes
del sector estudiado.
Además, destacamos que los resultados del trabajo de campo no mostraron
indicios de tensiones entre miembros de las dos religiones presentes en el sector, o
problemas entre las comunidades de distintos sectores, lo cual habíamos presentido al
inicio de la investigación. Destacamos, que la tendencia de organización sectorial de la
ciudad sirvió para que las distintas comunidades permanecieran aisladas, y asimismo
contribuyó para cohesionar y solidarizar más las familias al interior del sector Juan de
Grijalva, llevándolas a reagruparse juntos en los proyectos productivos.
En este tenor, los testimonios arrojaron una serie de datos interesantes; la
creación de redes de solidaridad y reciprocidad entre las familias del sector estudiado,
173
lo cual expone una de las características de la propia condición de marginalidad: las
estrategias de sobrevivencia. Hemos confirmado que dichas redes forman parte del
impacto que han generado los factores desencadenantes de la marginalidad. Asimismo,
comprobamos que estas estrategias han tenido por objetivo contrarrestar las políticas
impopulares y neoliberales del Instituto de Ciudades Rurales Sustentables, basadas en
el afecto, la confianza o la economía solidaria.
De hecho, hemos podido evidenciar el caso de la organización asamblearia
vecinal de las víctimas por la expropiación de tierras de la CFE, que igualmente ha
fungido como un espacio para la solidarización entre las familias del sector, así como la
presencia de distintas cooperativas, restaurantes montados entre vecinos o casas
rentadas. Sin embargo, concluimos que a pesar de las distintas muestras de resistencia
hacia la política de shock (ejercida por el Instituto de Ciudades Rurales Sustentables),
el proceso de marginalidad se ha ido recrudeciendo entre las familias, inclusive
amenazando de disolver o al menos frenar estas redes de reciprocidad. Esto nos lleva a
deducir que el sector Juan de Grijalva ( así como la ciudad) está destinado a su
abandono, pues varias familias han ya dejado la ciudad o estarían por hacerlo, pese a
la presión ejercida por el Estado, las organizaciones que financiaron la ciudad y los
medios de comunicación.
Por otro lado, hemos demostrado que solamente el Centro Escolar, la
conectividad a internet y en menor medida el Centro de Salud, son algunos de los
aciertos del modelo de reubicación, lo que significa para algunas familias las únicas
razones para no abandonar la ciudad.
Adicionalmente, la inclusión de distintos postulados teóricos en torno a la
temática de la marginalidad social, nos permitió vislumbrar y ahondar en el estudio de
las consecuencias socio-culturales y económicas que engendró el modelo de
reubicación a las familias del sector Juan de Grijalva. Por otra parte, deducimos que
otro acierto ha sido aplicar la técnica de “Rashomon” a lo largo de la investigación, pues
nos ha permitido contrastar y confrontar las opiniones, puntos de vista y reacciones
entre las 18 familias reubicadas, investigadores y periodistas, y distintos funcionarios
institucionales, lo cual nos ha brindado un panorama holístico y objetivo en cuanto a las
174
causas y caracterización del desastre, el proceso de recuperación, de reubicación y
posterior periodo de residencia en la Ciudad Rural. En efecto, esta técnica nos hizo ver
claramente las posiciones antagónicas existentes entre el discurso estatal dominante y
el de las familias marginales, como reflejo de un sistema socio-político y económico no
sólo desastroso, sino alienante y en crisis.
Con base en lo expuesto, ratificamos la corroboración de las hipótesis
planteadas, así como la respuesta a las problemáticas presentadas en esta
investigación. Por lo tanto, concluimos que los objetivos presentados han sido
alcanzados.
En definitiva, concluimos no sólo que las reubicaciones por desastre y bajo
enfoques ingenieriles implican consecuencias sociales-culturales traumáticas, sino que
los programas desarrollistas del sistema gubernamental-empresarial neoliberal,
respaldado por los medios de comunicación, han acelerado el sistema de
modernización y, por ende, de integración del sureste del país de forma impositora y
colonialista.
Las familias reubicadas de Nuevo Juan de Grijalva han sufrido una serie de
terapias de shock, que las llevaron a ser protagonistas de la tragedia social que hoy
padecen: el primer shock por el desastre, el segundo por medio de una terapia
económica que implicó una voraz integración; y el tercero, por medio de la imposición
consumista y empresarial que los sumergió en las condiciones de marginalidad que hoy
conocemos: un estado de dependencia en una espiral que no parece tener fin. Lo único
que queda esperar es que las familias reubicadas puedan hacerse resistentes a las
terapias de shock, por medio de sus recursos sociales, es decir, la solidaridad, el afecto
y la autoorganización. Además, que en los próximos años asistiremos seguramente al
abandono de las viviendas, y por ende, de los proyectos de trabajo.
175
Anexos
Mapa 1. Ubicación del municipio de Ostuacán, Chiapas.
Mapa 2. Ubicación de Nuevo Juan de Grijalva
176
Anexo II Imágenes
Figura 1. Vista aérea de la zona tras el desastre Fuente: CEPAL-CONAPRED 2008
Figura 2. Campamento desalojado tras la reubicación de los afectados. 2009
177
Figura 3. Vista del sector Juan de Grijalva en la Ciudad Rural. 2011
Figura 4. Vista exterior de una casa en el sector Juan de Grijalva. 2011
178
Figura 5. Habitantes del sector Juan de Grijalva. 2011
Figura 6. Vista exterior de uno de los invernaderos (Proyecto Productivo). 2011
179
Bibliografía
ADLER DE LOMNITZ, Larissa (1975) Cómo sobreviven los marginados, Siglo XXI
editores, México.
ALCÁNTARA-AYALA, I., DOMÍNGUEZ-MORALES, L., (2008) The San Juan de Grijalva
Catastrophic Landslide, Chiapas, Mexico: Lessons Learnt, Proceedings of The First
World Landslide Forum: Tokio, Japón, United Nations University, ICL-International
Consortium on Landslides/ISDR-United Nations International en HINOJOSA-
CORONA,A., (2011) El deslizamiento de ladera de noviembre 2007 y generación de
una presa natural en el río Grijalva, Chiapas, México , Boletín de la Sociedad Geológica
Mexicana, Vol.63, núm.1, p.15-39
ARISTIZABAL, C., (2008), Teoría y Metodología de investigación, [en línea], Guía
Didáctica y Módulo Fundación Universitaria Luis Amigo,
<http://www.funlam.edu.co/administracion.modulo/NIVEL06/TeoriaYMetodologiaDeLaIn
vestigacion.pdf> [consulta 31 de mayo de 2011]
ARGÜELLO, MANUEL, (2004), Riesgo, vivienda y arquitectura, Conferencia Congreso
ARQUISUR, Universidad de San Juan, Argentina.
BARRIOS, E. ROBERTO 2000 Reconstruyendo la marginalidad: la economía política
de la reubicación después del huracán Mitch en el sur de Honduras. CRID - Centro
Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe.
BEAUD S., WEBER, F., (2003), Guide de l´enquête de terrain. Produire et analyser des
données ethnographiques. Édit. La Découverte, Paris XIIIe.
BLAIKIE, P., CANNON, T., I. DAVIS & WISNER, B. (1994) At Risk: Natural Hazards,
Peoples’ Vulnerability and Disasters, London: Routledge.
180
BLAIKIE, Piers; CANNON, Terry; DAVIS, Ian, WISNER, Ben. (1996) Vulnerabilidad: El
Entorno Social, Político y Económico de los Desastres. LA RED; ITDG, Tercer Mundo
Editores, Colombia.
BANKOFF, Greg. (2004) The Historical Geography of Disaster: Vulnerability and Local
Knowledge in Western Discourse, BANKOFF, G.; FRERKS, G.; HILHORST, D.
(Eds.),Mapping Vulnerability: Disasters, Development and People. Earthscan, London.
BOLIS, R. y BOLTON P. (1986) Race, Religion, and Ethnicity in Disaster Recovery.
University of Colorado Institute of Behavioral Sciences. Monograph 42. Boulder.
Colorado. E.U. En MACÍAS MEDRANO, Jesús (2009) Investigación Evaluativa de
Reubicaciones humanas por Desastre eb México. CIESAS, México.
BOURDIEU, P. (1999) Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la
invasión neoliberal, Anagrama, Barcelona.
BRIONES, GAMBOA Fernando. (2008) La construction sociale du risque : l´isthme de
Tehuantepec face au phenomene climatique « El Niño ». Paris, Presentada en la
Escuela de Altos Estudios en ciencias aociales para obtención de grado de Doctor en
Antropología y Etnología.
BRIONES, GAMBOA Fernando. (2009) Inundados, reubicados y olvidados: Traslado
del riesgo de desastres en Motozintla, Chiapas. CIESAS, México.
BURGUETE, L. (2009), Inaugura el Presidente Felipe Calderón ciudad rural “Nuevo
Juan de Grijalva”, [en línea], Notinúcleo, 18 de septiembre,
<http://www.notinucleo.com/estatales/inaugura-el-presidente-felipe-calderon-ciudad-
nuevo-juan-de-grijalva.html> [consulta 21 de diciembre de 2011].
181
CAMPOS, Maria (2004) La presa de Aguamilpa y los huicholes. Cambio sociocultural
en dos ejidos indígenas relocalizados, ENAH, Tesis de Maestría en Antropología Social,
México.
CARDONA O.D. (1993) Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. En:
MASKREY A. (comp.) Los desastres no son naturales. La Red, Red de Estudios
Sociales en Prevención de Desastres en América Latina.
CEPAL-CENAPRED (2008), Tabasco: Características e impacto socioeconómico de
las inundaciones provocadas a finales de octubre y a comienzos de noviembre de 2007
por el frente frío número 4 [en línea] Economic Comission for Latin America and the
Caribbean.
CEPAL-CENAPRED (2008), Tabasco: Características e impacto socioeconómico de
las inundaciones provocadas a finales de octubre y a comienzos de noviembre de 2007
por el frente frío número 4 [en línea] Economic Comission for Latin America and the
Caribbean, 16 de junio,
<http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/33373/L864_parte_8_de_8.pdf> [consulta 22
octubre 2011].
CURRAN J., MORLES D., WALKERDINE V. (1998) Estudios Culturales y
Comunicación. Análisis, producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el
posmodernismo. Paidos, Barcelona.
CYRULNIK Boris, DUVAL Philippe. (2006) Psychanalyse et résilience. Editions Odile
Jacob, Paris.
182
DENZIN K., LINCOLN Y., (1994), Handbook of qualitative research, Thousand Oaks,
Sage, California, en VALLES, M., (1999), Técnicas Cualitativas de Investigación Social.
Reflexión metodológica y práctica social. Edit. Síntesis, Madrid.
DE LA SOUDIÉRE, Martin. (2002) Notre temps quotidien. Pour une ethnographie de la
météorologique ordinaire. In KATZ, Esther, LAMMEL Annamaria, GOLOUBINOFF,
Marina. Entre ciel et terre, Climat et société. IRD, Paris, pp. 163-169.
FOSSAERT, R. (1994) Modernización e identidades. México en el centro del Nuevo
Mundo. En Modernización e Identidades Sociales. GIMÉNEZ G., Universidad Nacional
Autónoma de México, México DF.
GARCÍA ACOSTA, Virginia (1993) Enfoques teóricos para el estudio histórico de los
desastres naturales. En MASKREY, Andrew, Los desastres no son naturales. (comp.)
LA RED-ITDG-Tercer Mundo Editores, Colombia.
GARCÍA ACOSTA, Virginia. (1996) Historia y Desastres en América Volumen I.
Coordinadora. LA RED/CIESAS.
GARCÍA ACOSTA, Virginia. (2002) Historical Disaster Research. In HOFFMAN,
Susanna M., OLIVER-SMITH, Anthony, Eds. (2002) Catastrophe and Culture. The
Anthropology of Disaster, School of American Researche Press, Santa Fe.
GARCÍA ESPEJEL, Alberto (2003) Las contradicciones del desarrollo: el impacto social
de los reacomodos involuntarios por proyectos de desarrollo. Serie Humanidades,
Universidad Autónoma de Querétaro.
GIMÉNEZ, G. (1994) Modernización e Identidades sociales, Universidad Nacional
Autónoma de México, México DF.
183
GIMÉNEZ, G. (1995) Modernización, Cultura e Identidad Social [en línea] Espiral,
enero-abril, año/vol. I, núm.2 <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/138/13810203.pdf>[
consultado el 7 de abril de 2012].
HEWITT, K. (1997) Regions of Risk: a geographical introduction to disasters, Harlow:
Addison Wesley Longman.
HERNÁNDEZ, M., (2011), Rechazan académicos y organizaciones modelo de
Ciudades Rurales para Puebla,[en línea], La Jornada de Oriente, 5 de septiembre,,
HINOJOSA-CORONA,A., (2011) El deslizamiento de ladera de noviembre 2007 y
generación de una presa natural en el río Grijalva, Chiapas, México, Boletín de la
Sociedad Geológica Mexicana, Vol.63, núm.1, p,15-39.
HOFFMAN, Susanna, OLIVER SMITH Anthony (1999) The Angry Earth: Disaster in
Anthropological Perspective. New York, NY: Routledge.
INEGI (2011), México en Cifras: Información nacional, por entidad federativa
ymunicipios[enlínea]<http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=7>
[consulta 15 noviembre 2011].
KONRAD, HERMAN W. (1996) Caribbean tropical storms: Ecological Implications for
Pre-Hispanic and Contemporary Maya Subsistence on the Yucatan Peninsula. Revista
Mexicana del Caribe. Año 1, número 1.
KOTTAK C., (2006), Antropología Cultural, Mc. Graw Hill-Interamericana de España,
S.A.
184
KLEIN, N. (2007) La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Paidos
Ibérica. Barcelona.
LIMEDDH (2011), Informe sobre afectados por Tapón del Rio Grijalva, [en línea] Liga
Mexicana por los Derechos Humanos, 9 de marzo,
<http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article509> [consulta 15 noviembre 2011].
LÓPEZ, Marisa (1999) La contribución de la antropología al estudio de los desastres: el
caso del huracán Mitch en Honduras y Nicaragua. Instituto Hondureño de Antropología
e Historia. Tegucigalpa.
LÓPEZ, René;(2007) Vive Tabasco la “peor catástrofe” en 50 años; 500 mil
damnificados y un muerto [en línea], La Jornada en Internet, 1 de noviembre,
<http://www.jornada.unam.mx/2007/11/01/index.php?section=sociedad&article=038n1s
oc> [consulta 15 octubre 2011].
LOZANO, M., (2007) El síndrome de Rashomon o la Comunicación de la Ciencia y la
Técnología en situaciones de conflicto, [en línea] Redes, año/vol. 13, núm.026,
Universidad Nacional de Quilmes Bernal Este, Argentina
< http://redalyc.uaemex.mx/pdf/907/90702614.pdf>[consulta 29 de marzo de 2012].
MACÍAS MEDRANO, Jesús M. (2001). La reubicación del riesgo. En Macías Medrano,
Jesús M. compilador. Reubicación de comunidades humanas. Entre la producción y la
reducción de desastres. Universidad de Colima, México.
MACÍAS MEDRANO, Jesús (2009) Investigación Evaluativa de Reubicaciones
humanas por Desastre en México. CIESAS, México.
MARISCAL, A., (2009), Alertan académicos sobre plan de ciudades rurales
sustentables, [en línea] La Jornada en Internet, 31 de
185
agosto,<http://www.jornada.unam.mx/2009/08/31/estados/028n1est>,[consulta 22 de
diciembre 2011].
MARISCAL, Á.; (2009), Desarrollo, el objetivo de Ciudades Rurales: gobierno de
Chiapas, [en línea] La Jornada en Internet, 1 septiembre
<http://www.jornada.unam.mx/2009/09/01index.php?section=estados&article=029n1es>
[consulta 19 de diciembre 2011].
MARTINES, L.E., (2007) El “tapón” salvó a Tabasco, Juan de Grijalva a la expectativa:
El Heraldo de Tabasco, 24 de noviembre de 2007, [en línea]
www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n501481.htm
MARTÍNEZ, J. (2007), Los 10 desastres más costosos en México [en línea] CNN
Expansión,8 denoviembre,<http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2007/11/08/los-10-
desastres-mas-costosos-en-mexico?q=3761433388> [consulta 17 octubre 2011].
MASKREY, A., (1993), Los Desastres No son Naturales (Comp.) LA RED-ITDG-Tercer
Mundo Editores, Colombia.
MASKREY, A (1989) Disaster mitigation: a community based approach, Oxford: Oxfam.
MASKREY, Andrew, ROMERO, Gilberto. (1993) Como entender los desastres
naturales. In Andrew MASKREY Los Desastres No son Naturales. (Comp.) LA RED-
ITDG-Tercer Mundo Editores, Colombia.
MENDOZA-LÓPEZ, M.J., DOMÍNGUEZ-MORALES, L., NORIEGA-RIOJA, I.,
GUEVARA-ORTIZ, E., (2002) Monitoreo de laderas con fines de evaluación y
alertamiento: Cd. de México, Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED).
186
MUSSET, Alain. (1996) Mudarse o Desaparecer. Traslado de Ciudades
Hispanoamericanas y Desastres [Siglos XVI-XVIII]. En GARCÍA ACOSTA, Virginia
[Coord.] Historia y desastres en América Latina. Vol. I. La Red.
NEAL David (1997) Reconsidering the phases of disasters. En: International Journal of
Mass Emergencies and Disasters,RCD/ISA, Tempe. Agosto, vol.15, núm.2
OLIVER SMITH, A. (2001) Consideraciones teóricas y modelos de reasentamiento de
comunidades. En Reubicación de comunidades humanas. Entre la población y la
reducción de desastres. MACÍAS, J. (comp), Universidad de Colima,México
OLIVER-SMITH, Anthony, HOFFMAN, Sussana M. (2002) Why Anthropologists Should
Study Disasters. In OLIVER-SMITH, Anthony, Eds. Catastrophe and Culture. The
Anthropology of Disaster. School of American Research Press, Santa Fe.
OLIVER SMITH, Anthony (2002) El gran terremoto del Perú, 1970. El concepto de
vulnerabilidad y el estudio y la gestión de los desastres en América Latina, en:
Desastres Naturales en América Latina. A. J. Lugo y J. Invar (comps.), FCE, pp. 147-
160
PARTRIDGE,W. (1989) Involontary Resettlement in Development Projects. En Journal
of Refugee Studies 2, pp. 373-384.
POSSELT, A. (2011), El Tapón de Grijalva [en línea] Contralínea, Periodismo de
Investigación, 10 de abril,
<http://contralinea.info/archivorevista/index.php/2011/04/10/ciudad-rural-en-chiapas-
imposicion-desigualdad-y-represion-limeddh/> [consulta 26 octubre 2011].
RAMÍREZ, O.(2009), Nuevo Juan de Grijalva, primera ciudad rural sustentable del
mundo: Felipe Calderón y Sabines asisten a acto fundacional,[en línea]
187
GenteSur,18deseptiembre,<http://gentesur.com.mx/2009/10/bnuevo_juan_del_grijalva_
primera_ciudad_rural_sustentable_del_mundo_felipe_calderon_y_juan_sabines_asiste
n_al_acto_fundacional_b/> [consulta 22 de diciembre de 2011].
RAZETO, L. (2002) Las empresas alternativas, Nordan, Montevideo. En
Contrainsurgencia y Miseria. Las políticas de combate a la pobreza en América Latina.
ZIBECHI, R.
RUIZ O., ISPIZUA M., (1989), La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de
investigación cualitativa, Universidad de Deusto, Bilbao, en VALLES, M., (1999),
Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Reflexión metodológica y práctica social.
Edit. Síntesis, Madrid.
REVET Sandrine, (2007), Anthropologie d´une catastrophe. Les coulées de boue de
1999 au Venezuela, Presse de la Sorbonne Nouvelle, Paris, France,
SCANLON, J. (1998). The perspective of gender: A missing element in disaster
response. In E. Enarson & B. Hearn Morrow (comps.), The gendered terrain of disaster
pp.45-51. Miami: International Hurricane Center.
SCUDER,T. y COLSON, E. (1982) From Welfare to Development: A conceptual
framework for the Analisis of Dislocated People: Involuntary Migration and
Resettlement: Causes and Context. En [OLIVER SMITH, A. y HANSEN, A. (comps.)],
Westview Press. Boulder, Colorado.
SEMADUVI- SÁNCHEZ, E., (2008), Avanza construcción de vivienda en Nuevo Juan de
Grijalva [en línea] Gobierno del Estado de Chiapas, 15 de julio,
<http://www.chiapas.gob.mx/prensa/boeltin/avanza-construccion-de-vivienda-en-nuevo-
juan-de-grijalva>[consulta 17 de diciembre].
188
SEMADUVI-SÁNCHEZ, E. (2009), En Chiapas, ejemplo de unidad “para superar la
marginación que causa dispersión”, [en línea], Gobierno del Estado de
Chiapas,18deseptiembre,<http://www.cocoso.chiapas.gob.mx/documento.php?id=2008
0311031914>[consulta 21 de diciembre de 2011].
SOROKIN, Pitrim; Horowitz, I. (1942) Man and Society in Calamity. New York: E. P.
Dutton & Co.
STEWARD, Julian H. (1955) the Theory of Cultural Change: The Methodology of
Multilinear Evolution. University of Illinois Press, Urbana.
SUVERZA, A. (2007), Chiapas: El profético quinto día; emergen más cuerpos, [en línea]
El Universal en Internet, 9 de noviembre,
<http://www.eluniversal.com.mx/notas/460265.html>, [consulta 3 de noviembre de
2011].
TANIGUCHI, H. (2011), Ciudad Sustentable: erradicar la pobreza a cambio de casa
nueva [en línea] CNN México en Internet, 14 de febrero,
<http://mexico.cnn.com/nacional/2011/02/14/los-antecedentes-nuevo-juan-del-
grijalva>[cosulta 17 diciembre].
TORRIO, C., (2008), Los enfoques teóricos del desastre y la gestión local del riesgo [en
línea] National Centre of Competence in Research North-South
(NCCR),junio2008,<http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc17856/doc17856-
c.pdf>,[consulta 15 de abril 2011].
TURATI, M. (2007) Culpan a compañía contratista de tragedia y a Dios de
salvarlos[enlínea]Elxcelsior,<http://aguadetabascovino.blogspot.com/2007/12/comentari
os-de-marcela-turati.html> [consulta 30 octubre de 2011].
189
VALLES, M., (1999), Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Reflexión
metodológica y práctica social. Edit. Síntesis, Madrid.
VERA CORTÉS, Gabriela (2009) Devastación y éxodo: Memoria de seminarios sobre
reubicaciones por desastres en México. Papeles de la Casa Chata, México
WIJKMAN, A., TIMBERLAKE, L. (1985) Natural Disasters: acts of god or acts of man,
International Institute for Environment and Development (London and Washington, DC).
WILSON, J. (2008), La nueva fase del Plan Puebla Panamá en Chiapas, [en línea]
América Latina en Movimiento, 27 de mayo,< http://alainet.org/active/24401&lang=es>
[consulta 22 de diciembre 2011].
ZAMAN, MOHAMMAD (1999) Vulnerability, disaster and survival in Bengladesh: three
case studies. En: Disaster in Anthropological Perspective. HOFFMAN Susanna and
SMITH Anthony (comps.) New York, NY: Routledge.
ZIBECHI, R. (1999) La Mirada horizontal. Movimientos sociales y emancipación,
Nordan-Comunidad, Nordan-Comunidad, Montevideo, Uruguay.
ZIBECHI, R. (2010) Contrainsurgencia y Miseria. Las políticas de combate a la pobreza
en América Latina, Pez en el Árbol, Montevideo, Uruguay.
ZIBECHI, R. (2003), El Alto: un mundo nuevo desde la diferencia, [en línea]
PensamientoCrítico,<http://www.pensamientocritico.org/rauzibe200905.htm>[28 de
marzo de 2012].































































































































































































![Primera Infancia en El Salvador - minedupedia []](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633fbee0a4bb7f341f0f8aa9/primera-infancia-en-el-salvador-minedupedia-.jpg)










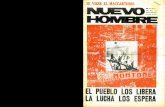



![Nuevo Reglam[1].Seg.Minera](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63364254d2b7284203084049/nuevo-reglam1segminera.jpg)