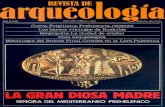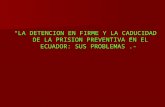ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA: C/ SANTANDER, Nº 15, SEVILLA. 2006
Transcript of ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA: C/ SANTANDER, Nº 15, SEVILLA. 2006
1
ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA
PREVENTIVA: C/ SANTANDER, Nº
15, SEVILLA.
Raquel López Rodríguez
Jose Antonio Suárez Páez
Jesús García Cerezo
RESUMEN: En este artículo
presentamos los resultados de la
intervención los cuales han tenido
tres vertientes de investigación: la
excavación con el estudio de los
elementos subyacentes, el estudio
paramental a través de la
investigación de las estructuras
emergentes, y la historiográfica a
través de la investigación en las
fuentes documentales.
El resultado ha sido la evolución del
solar y concretamente del edificio
desde los comienzos de la Edad
Moderna hasta la actualidad. Y la
constatación de cómo dicha
evolución corre paralela a la de los
edificios de su entorno.
ABSTRACT: In this article we
present the results of the
archaeological activity which has
had three investigation lines: the dig
studying the remains underground,
the building survey through the
study of the standing walls, and the
historiography through the study of
the documents and books.
The result of all this has been the
evolution of the building since the
beginning of the Modern Period to
nowadays. And how this building's
history follows the general evolution
of the surrounding area.
ANTECEDENTES
La actividad arqueológica se
ha derivado del proyecto de obras
previsto para el solar sito en el nº 15
de la calle Santander de la ciudad
de Sevilla. El proyecto de obras
prevé la rehabilitación del edificio
para la construcción de viviendas
sin sótano, en un solar entre
2
medianeras localizado en el sector
SW de la ciudad.
Este proyecto de obras
afecta al total del inmueble, tanto en
estructura emergente como en
subsuelo, el cual debe ser
conservado íntegramente en su
planta baja y fachada, según las
directrices de la Comisión de
Patrimonio.
El solar se encuentra en el
sector 13.1 “Casa de la Moneda”
según el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de
Sevilla. El edificio tiene un nivel de
protección parcial en grado I
estando bastante deteriorado y
había sido objeto de muchas
transformaciones.
La información que
manejábamos inicialmente respecto
a los datos históricos y
arquitectónicos, procedentes en su
mayoría de la información incluida
en el Plan Especial ya citado, era la
de un origen para el edificio a
principios del siglo XVII (1612) de
estilo clásico, en cuanto a la
tipología es una casa – almacén, y
los elementos a proteger como ya
hemos dicho son la fachada,
estructura interior de arcadas en
planta baja y tipo de cubierta
original, que tendrá que ser
totalmente repuesta ya que apenas
se conservaban las tejas originales
de la techumbre a dos aguas.
El edificio se localiza en zona
catalogada como BIC, siendo
declarado Monumento Histórico
Artístico en el Decreto 1050/70 de
21 de marzo de 1970 BOE 14 de
abril de 1970.
En cuanto a las afecciones
arqueológicas sobre el inmueble se
contemplaba el análisis de las
estructuras emergentes, así como
una excavación en extensión de
toda la superficie afectada hasta la
3
cota de rebaje establecida en el
proyecto de obras, exceptuando
aquella superficie que por motivos
de seguridad debía mantenerse
para asegurar la estructura. Además
era necesaria la realización de un
sondeo arqueológico hasta agotar
estratigrafía con el fin de investigar
y documentar la alta riqueza
estratigráfica de la zona.
Lám. 1 Planta del edificio (tomada con estación
total) y ubicación de cortes.
El proyecto de obras afectará
a una superficie de 830 m2 que es
el total de la superficie que ocupa el
edificio y a una potencia media de -
0.60 m de rebaje respecto de la
rasante actual del inmueble.
SINTESIS DE DATOS DE LA
INTERVENCIÓN
Extensión total: 818 m2 x 5 m de
altura media.
Extensión de la excavación por
cortes:
Corte 1 – 41,23 m2
Corte 2 – 50,08 m2
Corte 3 – 47,68 m2
Corte 4 – 47,55 m2
Corte 5 – 40,18 m2
Corte 6 – 2,77 m2
Distancia de seguridad: 1,50 m a
pilares y muros.
Profundidad: Las profundidades han
sido variables según las zonas
debido a las diferentes cotas de las
rasantes aledañas al solar, lo cual
requería una cimentación en losas
escalonadas que se adaptaran al
desnivel del terreno. Así la cota 0 de
obra localizada en la puerta de
0
Escala gráfica
10m
CORTE 6
CORTE 5
CORTE 4
CORTE 3
CORTE 2
CORTE 1
SONDEO 3
SONDEO 2
SONDEO 1
7.266.79
5.93
6.63
7.096.62
6.80
6.26
4.485.59 5.277.25
6.827.23
7.106.72
6.90
7.17 7.12
6.83
LEYENDA:
6.90
Límite de los cortes
Líneas de cambio de nivel
Cotas finales
4
acceso al pasaje, sobre la acera, es
7,81 m.s.n.m., mientras que en la
trasera del edificio en los extremos
oriental y occidental la cota es 7,50
y 7,48 m.s.n.m. respectivamente.
Finalmente, esto unido a las
diferentes cotas de suelo del interior
del edificio ha dado como resultado
una variedad de profundidades
totales que oscilan entre -0,64 y -
1,47 m que en cotas absolutas se
corresponde con unos niveles de
afección a 6,70m, 6,90 m y 7,18m.
Punto 0 de la obra: 7,81 m.s.n.m.
CONTEXTO HISTÓRICO1
El solar se ubica en el sector
suroeste del centro de la ciudad de
Sevilla. Según el Diccionario
Histórico de las calles de Sevilla, la
calle Santander está actualmente
compuesta por dos tramos de calle
cuya historia y denominación han
sido diferentes. Hasta la calle
Temprado fue conocida por el
nombre del Postigo del Carbón o
Postigo de los Azacanes en época
medieval, porque allí se
concentraban estos porteadores de
agua. En el primer tercio del s. XVI
se conoció como del Oro, por los
materiales preciosos que pasaban
por el. Poco después se conoce
como del Carbón ya que aquí se
cobraba el impuesto por dicha
mercancía desde el siglo XV. El
segundo tramo se conocía como de
la Resolana y en el s. XIX plaza de
las Atarazanas. Hacia 1914 se
rotula como Santander, al
transformarse en calle por la
construcción de la manzana de los
pares. En 1916 se extendió el
nombre de la calle Santander a la
del Carbón, quedando ambas
unificadas.
FASE ROMANA
Cronológicamente, este solar
se localiza extramuros de la ciudad
5
romana y son abundantes los restos
arqueológicos encontrados en la
zona que permiten aventurar una
ocupación del territorio extramuros
en el Alto imperio, aún así la
mayoría de los hallazgos son
elementos mueble, principalmente
material cerámico fragmentado.
Es importante destacar que
el desarrollo urbanístico de esta
zona de la ciudad, está altamente
condicionada por la evolución fluvial
del Tagarete y el Guadalquivir,
siendo de vital importancia los
estudios geoarqueológicos dentro
de esta manzana.
Hasta el s. II d.C. hay un
proceso de colmatación de las
vaguadas generadas por los
promontorios pleistocénicos, con
sedimentos aluviales que posibilitan
la urbanización del sector sur de la
ciudad.
FASE ISLÁMICA
Posteriormente, parece existir
un retraimiento de la ocupación de
este espacio, tal vez ocasionado por
un cambio en la dinámica fluvial,
que sería más agresiva. Hacia
finales del s.XI hay otro proceso de
cambio importante en la ciudad, que
desde un punto de vista urbanístico
implica que se edifica en zonas
donde antes había cementerios, que
estos a su vez, carecen de espacios
libres, y que ciertas industrias como
las alfarerías se sacan fuera de la
ciudad. Esto queda documentado
con los testares que encontró
Carriazo2 bajo la Plaza de la Puerta
de Jerez, donde abundaban los
materiales cerámicos de los s. X-XII.
Durante el primer tercio del
s.XII se construye un nuevo recinto
amurallado cuyo trazado ha sido
descrito por Álvaro Jiménez3; en
1171 se comienza a construir la
alcazaba exterior y se construye el
6
palacio de Abu Hafs en algún lugar
entre la Casa de la Moneda y el
palacio de Yanduri (bajo la Plaza de
la Puerta de Jerez). Este palacio
con sus jardines y huertas debió ser
destruido en gran medida con la
invasión cristiana y utilizado para
huertas hasta el siglo XV. A partir de
ahí el solar funcionará como corral
de vecinos, cárcel para caballeros,
teatro de comedias, huerta, etc.
Ya desde época islámica la
zona tiene un importante papel
económico y comercial, trayendo
gentes de diversas profesiones a la
ribera del río y convirtiéndolo en una
zona de ocio con jardines y
alamedas. Esta actividad se verá
potenciada en el siglo XVI por el
monopolio con el comercio
americano.
FASE CRISTIANA O BAJO-
MEDIEVAL
El asentamiento cristiano
supone una consolidación de este
sector de la ciudad, y una serie de
edificios públicos relacionados con
el comercio y la economía irán
surgiendo en esta zona; las
Atarazanas, Lonja, Aduana, etc.
Aquel sector de la población
vinculado con el mar se afincará en
esta área donde encontraremos sus
negocios y residencias que
configurarán en el Arenal los
arrabales portuarios de la Carretería
y la Cestería.
Entre las puertas del Carbón
y del Aceite se construyen las
Atarazanas en 1252 definiendo
parte de la actual calle Santander.
Hacia el interior, intramuros, se
localizaban los edificios públicos
más emblemáticos y el centro
administrativo de la ciudad.
7
Aunque las noticias sobre las
avenidas del río son escasas y en
gran parte desconocidas hasta el
momento, a partir de ahora existe
una buena recopilación de
información, aunque antigua, en el
libro de Francisco de Borja
Palomo4.
SIGLO XVI
El siglo XVI es el siglo del
auge económico y social de Sevilla,
que se verá reflejado en su
urbanismo. En el sector suroeste de
la ciudad desaparecerán las
antiguas Herrería Real y Casa de la
Moneda, y se construirán la nueva
Casa de la Moneda 1586, la Aduana
1587 y la Lonja 1583- 1598. El
corral de Segovia se localiza junto al
tramo occidental del lienzo de
muralla completando la manzana
que ocupa la Casa de la Moneda y
las Herrerías Reales. Entre ambas
partes de la manzana se abre una
calle nueva y en la calle del carbón
se adosan extramuros doce tiendas-
herrerías a todo lo largo de la calle
hasta el postigo.
En estas fechas también se
interviene sobre el Postigo del
Carbón, remodelado por Hernán
Ruiz, en 1566. En 1573 se realiza
otra intervención y se coloca un
escudo real en sustitución de otro
precedente, posiblemente con el
emblema de la ciudad. Hay
documentos que hablan de la
estética de esta calle así como de
su limpieza. Hay una
repavimentación de las calles donde
se usa el ladrillo raspado colocado a
sardinel. El urbanismo y la
arquitectura de esta manzana
responde al esquema humanista de
la época, a la corriente Renacentista
del momento.
Hacia finales del s. XVI hay
un cambio importante en el uso del
8
suelo y comienza un proceso de
arrendamientos a particulares. De
este proceso hay constancia a
través de ciertos documentos que
resaltan el cambio de propiedad
como el contrato de Cornelio
Valdovino (1571) o el de Francisco
Bernal desde 1579.
En cuanto a la dinámica
fluvial y a los procesos catastróficos
relacionados con ella, este siglo
sufre varias avenidas y un
terremoto. El 5 de abril de 1504 se
produce un terremoto en Sevilla y
“esta parte de Andalucía”, se
produjo un gran movimiento – oleaje
en el río. Hubo otra sacudida menor
en junio de ese mismo año. A esto
le sucedieron los años de sequía de
1506 y 1507, que conllevaron el
hambre, la peste y la gran
mortandad. Para este siglo tenemos
las siguientes avenidas: 1507, 1522
y 1523, 1544, 1545, 1554, 1586,
1590, 1591-1592-1593, 1595, 1596-
1597. El gran número de avenidas
en la última década del siglo, se
constata arqueológicamente con los
estratos de inundación localizados
sobre el estrato negro y previo a la
primera construcción en el solar.
SIGLO XVII
Si el s. XVI es la época de
esplendor de la ciudad de Sevilla
por el comercio con las Indias, a
mediados del s. XVII se produce un
periodo de crisis, entre otras
circunstancias por el traslado a
Cádiz en 1680 del Puerto de Indias,
y la gran peste de 1649.
Arquitectónicamente, el siglo
XVII es un siglo de crisis en material
y maestros que coincide con una
crisis económica debido a la pérdida
del monopolio comercial de Sevilla.
En este siglo destacan tres
figuras desde el punto de vista
arquitectónico; Vermondo Resta,
9
italiano procedente del Milanesado
hispánico, Benvenuto Tortello, y
Juan de Oviedo y de la Bandera.
Vermondo inicia sus tareas como
arquitecto del arzobispado, con el
tiempo se gana los favores de los
condes de Olivares, Alcaides de los
Reales Alcázares, que le conceden
la maestría mayor del palacio.
Sabemos de su biografía que nace
en torno a 1555 y muere en 1625.
El 18 de julio de 1608 realiza
un plano conteniendo los sitios,
almacenes, corrales, chozas y
palenques que se extendían desde
el Postigo del Carbón y Torre de la
Plata hasta la del Oro.
Era una zona de aspecto
degradado con casillas de tablas,
chozas de paja y muladares. Zona
de continuas inundaciones,
perpetuo lodazal. Por tanto era
necesario adecentar aquel punto
para poderlo arrendar. En 1608 se
arrendó a 3 mercaderes: Diego de
Valdovinos, Jaques Vivien y
Cristóbal de Alin. El primero fue el
que alquiló la mayor parte de los
terrenos; las chozas, corrales,
palenques... y el espacio para el
peso de la lana, desde la Torre de la
Plata hasta la del Oro. Los otros dos
mercaderes pasaron a tomar un par
de almacenes situados en el centro
de esa franja y al final de ella. Junto
a la torre albarrana existía una
taberna de Juan Cabreras. Al año
siguiente se realiza un nuevo
arrendamiento a Valdovinos y a
Roberto Marcelles, mercader
flamenco. A cada uno de ellos
perteneció la mitad del total. Es por
eso que Resta levanta un nuevo
plano para reflejar con exactitud la
parte que pertenece a cada uno5.
10
Lám. 2 Reparto de las zonas arrendadas, plano
atribuido a Vermondo Resta6.
Los terrenos arrendados a
los dos mercaderes flamencos se
destinaban al almacenaje y trato
comercial de la madera. Hacia 1609
el Arenal era el núcleo de dicho
comercio que se realizaba
principalmente con Francia y
Flandes, por aquella época había
pocos almacenes destinados a ese
fin, y por tanto proliferaron en esta
zona de la ciudad. Hacia 1628, las
relaciones comerciales con esos
países ya no son tan buenas, los
almacenes están casi vacíos y el
núcleo de esta actividad se
desplaza a la Puerta de Triana.
La zona perteneciente a
Diego de Valdovinos continuará a
manos de sus herederos a lo largo
del siglo mientras que la parte
correspondiente a Marsellés cambia
de manos en 1645 pasando a
Manuel Rodríguez de Medina.
La segunda mitad del siglo
XVII se va a caracterizar por un
deterioro en el estado de los
inmuebles, una bajada en los
precios del alquiler a los inquilinos,
muchas veces a cambio de que
estos alquileres sean a largo plazo o
de por vida, y así mismo la Corona
sigue este patrón reduciendo la
renta considerablemente y
otorgando el censo perpetuo.
El plan propuesto por los
mercaderes es la construcción de
un buen número de viviendas, dos
corrales de vecinos y un local
destinado a la industria del palo de
Campeche.
En la zona contigua,
propiedad de Diego de Valdovinos,
llama la atención el desarrollo que
11
se produce hasta la mitad donde la
autora sitúa los almacenes 3 y 4. La
mitad delantera o de fachada se
constituye en naves rectangulares
con un pequeño zaguán de entrada.
Luego hay un zaguán que da
acceso al interior donde se localiza
un corral alrededor del cual se
localizan varias habitaciones; se
trata de un corral de vecinos cuyos
aposentos se arrendaban. Según la
reconstrucción ideal, se localizan 6
viviendas en el flanco occidental, y 4
en el sur adosando a la muralla.
Esta alineación y distribución
del espacio coincide con las 2
ultimas crujías de nuestro edificio,
donde se localizan una serie de
pilares de ladrillos con una potente
cimentación en profundidad aunque
bastante pobre en cuanto al material
con el que está hecha, pudiendo ser
una prolongación de este patio o
corral. En principio no se han
localizado aposentos pero el
espacio parece configurar una
galería perimetral bajo techo frente
al espacio abierto del corral central.
SIGLO XVIII
Para el siglo XVIII las
Herrerías Reales, el antiguo Corral
de Segovia y las viviendas y
almacenes del Arenal
pertenecientes a Roberto Marsellés
habían pasado a manos de los
herederos de Martín Rodríguez de
Medina. Tras el Postigo del Carbón,
las casas de la Plaza del Arenal son
ahora de Resolana, nombre con el
que se conoce ahora a esta zona.
Nuestro edificio se desarrolla
entre los números 81 y 857.
Un hito importante en el
urbanismo de la ciudad y por
extrapolación de la zona de estudio
es la Cédula Real del 13 de agosto
de 1769, cuyo objetivo es organizar
el espacio en barrios, cuarteles y
manzanas, y esto se realizará bajo
12
el mandato del Asistente Pablo de
Olavide.
El espíritu ilustrado supuso
para la zona la creación de una
alameda en la ribera del río en la
zona del Arenal. También se actúa
sobre el Tagarete convirtiendo el
entorno de la Puerta de Jerez en un
lugar ajardinado. A finales del XVIII
se entra en la “modernidad”,
proceso que conlleva el derribo de
la muralla y la urbanización de la
periferia sevillana.
SIGLO XIX -XX
La primera mitad del s. XIX
se caracteriza por una continuidad
en el urbanismo ya que la Guerra de
la Independencia y las posteriores
epidemias frenan este tipo de
actuaciones, y no es hasta los años
50 cuando se produce un despegue
en las actuaciones urbanísticas. Es
en la 2ª mitad del XIX cuando se
derriban sistemáticamente las
puertas de la muralla (Postigo del
Carbón 1867).
El caserío sevillano estaba
altamente dañado por el terremoto
de 1755 y las frecuentes
inundaciones.
En 1821 comienza la
demolición de los edificios y el
tramo de muralla situado junto a la
Torre del Oro. En esta actuación se
planifica la creación ex novo de un
edificio destinado a almacenes de
grano y aceite que pertenecen a la
Corona, como se observa en la
Guía de Forasteros de 1832, en el
antiguo solar de Valdovinos. En
cuanto al perteneciente a Marsellés
en 1831 por Jose Henestrosa. El
uso sigue siendo de almacenaje.
Los inicios del siglo XX van a
estar marcados de forma general
por la Gran Guerra, y de forma
particular en el caso de Sevilla por
la Exposición iberoamericana.
13
La modificación de las
estructuras preexistentes en esta
zona se debe a Juan Bautista Calvi
y Rives, y el arquitecto José Espiau
Muñoz.
RESULTADOS E
INTERPRETACIÓN
EXCAVACIÓN
FASE I
Cronología: XIV – XVI.
Cota de uso: 6.77 -6.90 m.s.n.m.
Las principales evidencias
para este periodo se han localizado
en el corte 3, ya que aquí fue donde
se realizó el sondeo en profundidad,
para el resto de cortes podríamos
decir que nos hemos quedado en el
techo de esta fase.
A su vez, podemos subdividir
este periodo entre época tardo
medieval e inicios de la edad
moderna, esta diferencia en la
secuencia es muy clara en el corte
3, ya que los estratos UE 35, 36, 37,
38, 39 del sondeo son estratos de
origen fluvial, donde se alternan
finas capas arcillosas con potentes
estratos de limos y otros de arena.
A partir de la cota absoluta
5,27 y hacia arriba se desarrolla un
gran estrato (1,40m de potencia) en
el que se pueden diferenciar
distintos momentos deposicionales
que tienen un origen natural. Esta
unidad viene representada por la
UE 33 para el sondeo del corte 3, y
es el estrato que aparece a cota de
afección en todos los cortes del
solar. Se caracteriza por no
contener materiales arqueológicos,
apenas se han podido extraer dos
fragmentos cerámicos en todo el
solar, es de un color negro intenso,
muy homogéneo, con abundantes
restos de carbón en nódulos
pequeños mezclados principalmente
con arena. El estudio
geoarqueológico inicial apunta hacia
un origen antrópico de este relleno,
tal vez un origen industrial, que
14
debemos poner más en relación con
la existencia de almacenes de
carbón en este solar, que debieron
tener más entidad de la que se
imaginaba en un principio, ya que
de hecho tanto la calle como la
puerta de entrada a la ciudad
llevaban ese nombre y allí se
pagaba el impuesto
correspondiente.
En ningún texto se ha
documentado de momento la
existencia de estos vertidos tan
característicos, aunque el topónimo
parece provenir de que en esta
puerta se cobraba el impuesto que
gravaba el carbón y no es extraño
pensar que este se almacenara en
grandes cantidades a las afueras
del Postigo, extramuros.
Es a finales del siglo XVI
cuando tenemos noticias de algunos
restos constructivos de escasa
entidad como chozas, almacenes,
corrales y palenque. Evidencias de
este momento las tenemos aunque
muy escasas. Por ejemplo UE 70 en
el corte 1, que consiste en restos de
un empedrado.
Entre estos restos
constructivos y el techo del estrato
negro aparece un estrato de escasa
entidad de arenas marrones que en
el corte 3 recibe el número 27, se
trata de una evidencia de
inundación que debemos ubicar a
finales del siglo XVI y que también
ha sido identificada en los cortes 4,
5 y 6. La cota media de desarrollo
de este estrato es de 6,70 a 6,87 m.
Lám. 3 Estrato UE 33 en corte 3 y depósitos
fluviales bajo él.
15
FASE II
Cronología: 1ª mitad del XVII.
Cota de uso: 6.90 - 7.07 m.s.n.m.
Esta fase abarca un periodo
bastante concreto que son los
inicios del siglo XVII cuando el solar
es arrendado a los mercaderes
flamencos Roberto Marsellés y
Diego de Valdovinos, ambos se
reparten los terrenos desde la Torre
de la Plata hasta la Torre del Oro,
quedándose Marsellés con la zona
oriental que está ocupada por el
actual edificio en estudio. Las
evidencias arqueológicas han
demostrado que la reconstrucción
ideal que muestra Espiau es
bastante acertada aunque algunos
de los restos exhumados nos
permiten apuntar nuevas hipótesis.
Efectivamente, la cimentación de
fachada ha sido datada en este
momento, es de gran envergadura,
existe una zanja de cimentación
cuya anchura es de unos 0.67 m y
cuya profundidad máxima
desconocemos, siendo la mínima de
1.20m. La zapata de ladrillos
sobresale 11 cm. del muro en
alzado y está totalmente construida
con ladrillos macizos con
alternancia de hiladas a soga e
hiladas a tizón. Se caracteriza por ir
ensanchándose en profundidad, y el
aparejo y el mortero es el mismo
que en alzado.
Lám. 4 y 5
cimentación
en fachada,
sondeo 3
corte 5 (UE
12).
16
A través de los sondeos en la
base de muros y pilares hemos
podido conectar las estructuras
emergentes con los restos hallados
en subsuelo. Para esta fase sólo
tendríamos la parte inferior del muro
de fachada (UE 12 corte 5). En
subsuelo, sólo tenemos evidencias
de la construcción más antigua en el
corte 6, UUEE 14 y 15, y las dos
últimas crujías del edificio, corte 4
UUEE 7, 8, 9, 30; corte 3, UUEE 18,
21, 3, 23; corte 2 UUEE 30, 36 , 37;
corte 1 UUEE 66 y 67. La primera
pavimentación del edificio está
hecha mediante un suelo de cal de
potencia variable cuyos restos se
han conservado algo mejor en
ciertos puntos del solar, por lo
general todas la pavimentaciones
presentan ondulaciones debido
seguramente al hundimiento del
terreno. En fachada el suelo de cal,
que buza hacia el interior del edificio
se localiza a una cota inferior que la
zapata (7.01 cota superior de UE 15
y 7.15 cota superior de UE 12) con
lo que caben dos posibilidades,
primero que en esta zona no
estuviese la puerta de acceso a la
nave sino en el lado occidental del
tramo de fachada de la nave E, o
bien que no existiese ningún acceso
a través de esta nave desde la calle
Santander, como aparece en la
reconstrucción ideal publicada por
Mercedes Espiau.
Destacamos para este
período el hallazgo de un muro
corrido de gran entidad en el corte 6
(UE 15) sobre el que asienta la
columna UE 8 del Corte 0, y a
dichos elementos se asocia el suelo
de cal primigenio. En este momento
creemos que las columnas estaban
exentas. Al final de los cortes 1, 2, 3
y 4, encontramos una serie de
pilares de ladrillos con una pequeña
zapata también de ladrillos, de
forma cuadrangular en planta y con
17
una gran cimentación de argamasa
bastante débil, que ahonda en el
estrato negro y termina en el techo
de las arenas fluviales, estas
cimentaciones y las del muro corrido
UE 15 en corte 6 tienen las mismas
características; son muy pobres en
contenido de materiales cerámicos,
pero los pocos que contienen
responden a una cronología de
finales del XVI, principios del XVII.
La distribución de estos pilares
sigue un esquema que no se
corresponde ni con la posición de
las crujías actuales ni con los muros
transversales que separan las
naves por lo que teniendo en cuenta
el plano de distribución previa de los
corrales y chozas hacia 1608 y
teniendo en cuenta la distribución
de las estructuras de la propiedad
de Diego Valdovinos (Corral de
Vecinos) nos aventuramos a
plantear la hipótesis de que la
distribución de las “naves” tuviese
un sentido este - oeste mas que
norte- sur, y que al menos para el
caso de las dos ultimas crujías del
edificio tendríamos una galería este-
oeste, que podría encajar
perfectamente con la galería del
Corral de Vecinos ya que sigue la
misma alineación, diferente de la del
muro de fachada. Es posible que
sobre los pilares de ladrillo hubiese
columnas iguales a UE 8 (corte 0)
ya que en el corte 6 se produce
dicho esquema y existen columnas
de estas características en el resto
de las intersecciones de muros,
pudiendo algunas estar
desplazadas de su posición original.
Lám. 6 Muro corrido bajo la columna UE 15 en
corte 6.
18
Para este momento también
tenemos la estructura UE 67 del
corte 1 de la cual desconocemos su
función, y destacamos que en este
mismo corte el pilar UE 66 está
cortado y ligeramente desplazado
de su posición original a
consecuencia de una fosa
contemporánea UE 14.
FASE III
Cronología: 2ª mitad del XVII.
Cota de uso: 7.15 – 7.29 m.s.n.m.
La relación entre
cimentaciones en el sondeo 3
demuestran cómo en un primer
momento se construyó el muro de
fachada UE 265 manteniendo como
cimentación UE 12 del corte 5, al
cual se adosó UE 173 (Corte 0) que
es el muro transversal de 1ª crujía
que separa las naves. Este
esquema creemos que se repite en
el resto de naves, ya que todos los
muros transversales de 1ª crujía se
adosan a fachada y están
construidos mediante cadenas de
ladrillos y cajones de tapial
separados horizontalmente por
verdugadas de ladrillos. El edificio
en este momento se divide en
naves rectangulares con una
orientación casi norte – sur, el
acceso se realiza por la fachada a
través de una puerta en el lado
oriental de cada nave, seguramente
por encima de la puerta habría una
ventana de entreplanta como
apunta Mercedes Espiau y que
ahora está enmascarada por las
ventanas actuales. En la zona
occidental de cada nave en fachada
imaginamos que podría haber
existido un gran vano de acceso a la
nave aunque este también podría
haberse hecho a través del zaguán,
dicho acceso no ha sido
documentado arqueológicamente. A
nivel de subsuelo hemos
documentado el acceso de fachada
19
UE 264 y los pavimentos interiores,
que para este momento se hacen
de ladrillos a la palma; se trata de
suelos de buena factura que van a
perdurar en el tiempo, corte 5 UUEE
4 y 14, corte 6 UE 11.
Hacia el este, las únicas
evidencias que hay para este
periodo son los suelos de ladrillos a
la palma, con la misma factura que
los anteriores (UE 1 corte 2, UUEE
6 y 16 corte 1). Estos suelos van
asociados a unos muros de ladrillo
y mortero alberizo (UE 3 corte 2,
UUEE 6 y 16 en corte 1) enlucidos
en ambas caras. En el corte 6 y por
tanto para la tercera crujía, tenemos
un muro de ladrillos hecho a dos
caras y relleno con fragmentos de
ladrillo y cantos rodados en su
interior, que se conserva a nivel de
rasante en alzado, y por tanto que
ha permanecido durante siglos con
pequeñas modificaciones que se
pueden observar en diferencias de
mortero en la parte superior en la
parte baja.
Para la segunda mitad del
siglo XVII ya tendríamos muros
transversales de delimitación de
naves que se van a perpetuar en el
tiempo y tendrán reformas hasta
llegar a la actualidad. Estas
continuas intervenciones en los
paramentos hacen que sea
complicada su datación con
exactitud, y sólo el estudio en
conjunto de todos los datos nos
permite aproximarnos a una
secuencia cronológica coherente.
Lám. 7 Pavimento de ladrillos en espiga UE 14
en corte 5.
20
FASE IV
Cronología: XVIII pleno.
Cota de uso: 7.15 – 7.29 m.s.n.m.
Básicamente, el edificio se
mantiene igual que en la fase
anterior, para este momento hay
que añadir ciertas estructuras,
principalmente en los cortes 2 y 4
que se corresponden con las naves
82 y 84 del plano de Espiau. Aquí
creemos haber encontrado las
habitaciones y las caballerizas de
las que habla en su libro,
representadas por UUEE 27, 28 y
29 en el corte 4, y UUEE 26 y 33 en
el corte 2, también para el corte 1
tendríamos los restos de una cama
de suelo representada por UE 40 y
restos de una citara UE 23; los
suelos son de cal en la nave del
corte 2 y de ladrillos en el corte 4,
mientras que para el corte 1
pensamos que también pudo ser de
cal por la similitud entre la cama UE
40 y la de UE 26 en el corte
contiguo. Dentro de esta fase
destacamos también que para el
corte 1 el vano entre estancias de
las ultimas crujías se ciega con UE
9. En el corte 2, se produce una
reforma por la inclusión de una
escalera, así se han interpretado los
escasos restos de una estructura de
ladrillo y mortero UE 50. Como
vemos la cota de uso no ha variado
y realmente las grandes subidas de
cota se producirán en época
contemporánea.
FASE V
Cronología: XIX.
Cota de uso: 7.47 – 7.30 m.s.n.m.
Este es el siglo de las
grandes transformaciones del
sector. Lo principal es que para la 1ª
mitad del siglo XIX se derriban los
edificios que pertenecieron a
Valdovinos para construir los
Almacenes Reales en el sitio que
hoy ocupa Helvetia o Previsión
21
Española. La fachada continua se
corta a la altura de la antigua
propiedad de Marsellés; la evidencia
arqueológica en los elementos
emergentes la representa UE 262.
Lo principal es la recrecida
de la cota de uso y la
repavimentación de la mayoría del
solar. Las naves pasan a tener
suelos empedrados de cantos
rodados de pequeño y mediano
tamaño, mezclados en la mayoría
de los casos con tramos de ladrillos
a sardinel paralelos dispuestos
paralelos a fachada. El suelo
espigado UE 14 parece seguir en
uso, ya que las evidencias de
amortización ya nos llevan al siglo
XX. En cambio para los suelos de
ladrillos a la palma de los cortes 1 y
2 si parece que se amortizan en
este momento, sobre todo porque
para esta fase tenemos en el corte
UU 71, que es la zapata de ladrillos
del pilar UE 12, y su cota superior
7.44 m es mayor que la cota de
estos suelos 7.21 m. Las evidencias
arqueológicas de estos empedrados
abundan en los cortes 3 y 4,
mientras que en el corte 2 son muy
escasas, UUEE 9 y 32. En cambio
en el corte 1 no hay restos de estos
empedrados ya que las distintas
fosas y rellenos que se vertieron
durante el siglo XX implicaron una
mayor afección en el subsuelo.
Seguramente, el edificio fue
utilizado como complemento al resto
de almacenes de grano, y la parte
alta debió seguir utilizándose como
viviendas. Las otras estructuras
importantes a nivel de subsuelo son
unos dados de cimentación de
planta cuadrangular que miden
entre 1.20 – 1.40 m de lado, hechos
con una argamasa muy compacta y
rica en materiales cerámicos; se
localizan en la 4ª y 5ª crujía, en los
cortes 3 y 4. La disposición de estos
dados forma una zona cuadrada
22
que mide 12 m de lado si lo
llevamos hasta la última crujía; los
dados coinciden en el eje norte –
sur con las crujías actuales y en el
eje este – oeste se sitúan
exactamente en la mitad del
espacio. En algunos casos, se han
conservado restos del arranque de
un pilar de ladrillos en la parte
superior, UE 5 del corte 3 por
ejemplo, y los empedrados cubren
el gran dado de cimentación sin
cubrir la zona destinada a la
estructura emergente.
Para esta parte del edificio
hubo por tanto un tramo de nave
que tuvo doble arco en lugar de un
gran arco de medio punto como
vemos actualmente.
Lám. 8 Pavimento de ladrillos a sardinel y
cantos rodados en corte 4.
FASE VI
Cronología: 1ª mitad del XX.
Cota de uso: 7.65 – 7.60 m.s.n.m.
Desde finales del siglo XIX
hasta la 1ª mitad del siglo XX, el
solar volverá a tener una subida de
cota y a partir de aquí las
pavimentaciones van a ser pobres y
poco vistosas caracterizándose por
ser soleras de hormigón en las
ultimas etapas o finas capas de
alquitrán o similar, que sellan los
depósitos modernos en primera
instancia.
La mayoría de las unidades
van a corresponder a
infraestructuras como pozos ciegos
y canalizaciones de desagüe,
pudiendo diferenciar dos tipos; uno
más antiguo de atarjeas de ladrillos
y pozos ciegos también de ladrillos,
y otro más moderno, de tuberías de
hormigón y/o gres, y arquetas de
ladrillo.
23
En el caso del corte 5
tenemos restos de un pavimento de
ladrillos a la palma UE 1 que se
adosa al muro de fachada y a UE
173, para el resto de naves tenemos
los suelos de alquitrán como UE 25
en el corte 1, por ejemplo, y algo
más avanzado la 1ª mitad de este
siglo, una solera de hormigón que
está presente en todo el solar y que
asociamos a la etapa de uso como
taller y nave industrial del edificio
UE 21 del corte 1.
Dentro del sistema de
atarjeas, vemos como existe una
red que conduce las aguas fecales
a los pozos ciegos, de planta
circular y hechos con ladrillos
macizos. Resaltamos la relación
entre algunas atarjeas y los
paramentos, siendo por ejemplo UE
7 del corte 3 la atarjea de la bajante
148 en muro 116, muro transversal
de la 4ª crujía.
A mediados de siglo y
asociados a la solera del taller,
tenemos una serie de reformas en
la infraestructura de desagüe. Las
zanjas de evacuación llevan ahora
una orientación norte – sur, para las
canalizaciones principales, y este –
oeste, para las canalizaciones
secundarias. En el eje norte – sur
que discurre siempre paralelo al
limite occidental de los cortes, se
disponen de manera regular
arquetas de registro
cuadrangulares hechas con ladrillos
macizos, por ejemplo UUEE 9 y 10
del corte 3.
Lám. 9
Infraestru
cturas
contempo
ráneas
del corte
2.
24
FASE VII
Cronología: 2ª mitad del XX.
Cota de uso: 7.85 – 8.10 m.s.n.m.
En cuanto a vestigios en el
subsuelo tan sólo podemos hablar
de la solería actual de losetas de
ladrillos de barro con olambrillas
para la parte del restaurante, sobre
una solera de hormigón, mientras
que para las naves 1 y 2 el
pavimento se solventa con una
simple solera de hormigón. En
algunos puntos concretos
encontraremos distintos suelos
según estemos en la zona de los
aseos, cocina, etc. También
tenemos una infraestructura que en
parte se mantiene (tuberías de gres)
y se amplía con algunas arquetas
casi en superficie de las que
destacamos UE 35 para el corte 4 y
UE 29 para el corte 2.
ESTUDIO PARAMENTAL
FASE I
Cronología: XIV - XVI
No hay evidencias en los
elementos emergentes ya que estos
debieron ser muy pobres
(palenques, chozas, etc.) y la
construcción del siglo XVII destruyó
estas construcciones tan endebles.
FASE II
Cronología: 1ª mitad del XVII
Para esta fase hay pocos
elementos emergentes, tan sólo
sabemos por el sondeo 3 del corte
5, que el muro 12 se construyó en
esta fase. En alzado podemos
hablar de un elemento muy singular
estudiado en el corte 6; se trata de
columnas de piedra calcarenita que
se han localizado en todas las
intersecciones de los muros excepto
en la línea de la 1ª crujía, trasera y
medianeras. Se ha estudiado en
profundidad la UE 8, columna entre
25
espacios D3 y E3, ya que es junto a
UE 9 la única que estaba expuesta
en una de sus caras, y por eso se
decidió hacer un sondeo en su base
(corte 6). La columna está hecha de
piedra calcarenita. El estilo es
dórico, con una basa cuadrangular
de 0.64 m de lado por 0.37 m de
alto; consta de dos tambores de
sección circular unidos por placas
de plomo y cuñas de madera, cuya
altura es de unos 2.22 m por tambor
y un diámetro de 0.46 m. En la parte
superior se corona con un capitel
igual a la base, pero invertido cuyas
dimensiones son 0.62 m de lado por
0.40 m de alto. El acabado es muy
tosco ya que tiene marcas de un
piqueteado realizado con el fin de
enfoscar y pintar la columna, de
hecho conserva restos de pintura
blanca amortizada por los muros
aledaños (UUEE 176 y 188). La
basa de la columna apoya sobre UE
15 del corte 6 y está relacionada
con los suelos de cal del primer
momento. Las columnas podrían
haber estado sobre los pilares de
ladrillos localizados durante la
excavación.
Lám. 10 Columna UE 8 entre espacios D3 y
E3.
FASE III
Cronología: 2ª mitad del XVII
Para esta fase ya contamos
con los elementos principales del
edificio. En fachada, se construye el
alzado conservado sólo en la mitad
inferior. Este está hecho de forma
homogénea, aunque los forros
internos que se añaden después y
otras reformas recientes han
26
desfigurado los restos de esta fase.
Sabemos que el edificio se
configura en naves rectangulares en
el eje norte – sur (unos 340º) que
van a fachada, esto proporciona 5
naves y 5 entradas diferentes sin
tener en cuenta la del pasaje. Los
accesos al interior del edificio se
hacen mediante vanos
rectangulares adintelados, este
hecho se ha podido constatar en la
nave 1 y 2 ya que estaban menos
transformadas que las otras tres, y
especialmente en la nave 1 ya que
aquí se excavó el sondeo con el fin
de aclarar este tema.
En el interior del edificio
tenemos constancia arqueológica
de los muros transversales a
fachada que han podido ser
fechados gracias a los sondeos
realizados; tenemos para la primera
crujía muros de cajones de tapial y
cadenas de ladrillos, UUEE 173 y
167. Así para muros 173 y 167
apuntamos un origen en el siglo
XVII (mitad inferior del muro) con
cajones de tapial de 0.84 m de
altura y unos largos de 2.54 m y
2.26 m, separados por verdugadas
de ladrillos de dos hiladas y con
cadenas de ladrillos en los laterales.
El muro UE 2 del corte 6, demuestra
la existencia para la segunda mitad
del siglo XVII de estas separaciones
por naves, de la que es posible que
no haya quedado ninguna evidencia
en alzado en los muros hoy
existentes UUEE 149, 150, 158,
161, 208, 201, 177, 175. Siendo tal
vez la única existencia los restos de
tapial de la parte superior de los
muros UUEE 149 y 150.
FASE IV
Cronología: XVIII
A finales del siglo XVII e
inicios del XVIII hay cambios que
observamos en los elementos
emergentes. Para la fachada vemos
27
como hacia la mitad del lienzo
cambia el aparejo y el mortero, y
esta nueva factura es totalmente
continua y homogénea en todas las
naves, y es en esta fase donde se
planifican las nuevas aperturas de
fachada, a saber, los grandes vanos
de arcos de medio punto hechos
con rosca de ladrillos macizos en el
lado occidental de las naves (UUEE
192, 244, 245, 246 y 247), y
ventanas alargadas con dinteles
trapezoidales también a rosca y de
ladrillos macizos en el lado oriental
de cada nave (UUEE 191, 179, 96,
87 y 73). Tan sólo UE 96 fue
reformada algo después y el dintel
de ladrillos a rosca trapezoidal fue
sustituido por un costero de madera.
Lám. 11 Vista de la fachada interior en espacio
D1.
Adosando a fachada
tenemos la mitad superior de todos
los muros de primera crujía. Ahora
los cajones de tapial miden 0.90 m
de alto y los largos son ligeramente
más pequeños aunque no se hallan
podido medir bien. Tal vez todo este
reformado es lo que ha acentuado
que los muros de primera crujía se
separasen considerablemente en su
parte alta.
En cuanto a la medianera
oeste del edificio, UE 238, creemos
más correcto encuadrarla en estos
inicios del XVIII por su similitud con
los cajones de tapial de la primera
crujía en su parte alta. Se trata de
un muro de cadenas de ladrillos
junto con cajones de tapial,
separados por dos verdugadas de
ladrillos. No se ha podido
documentar un largo que se repita
en estos cajones de tapial, así, se
han documentado cajones con un
largo de 2,28m y otro de 1,82m. En
28
cuanto a la altura de éstos nos
movemos siempre entre unos 89-
92cms. Para las cadenas de
ladrillos tenemos dos tipos de largo,
uno de 1,22m de largo y otro de
0,76m, con la misma altura que los
cajones de tapial. Siguiendo a
Tabales8, la cronología aproximada
para este tipo de muros, en los que
están bien encadenados los
ladrillos, con entrantes y salientes
muy acusados, presentando tres
verdugadas de ladrillos (en nuestro
caso sólo dos), y con estas medidas
en los cajones, podría estar esta
cronología en torno al siglo XVII-
XVIII.
Lám. 12
Vista del
muro
medianer
o oeste
de tapial y
cadenas
de ladrillo.
En cuanto al muro trasero,
para esta fase tenemos UE 28, que
son las partes más antiguas que se
han conservado de este lienzo que
adosa por el oeste a la medianera
de tapial, siendo posterior o
coetáneo. En caso de ser así
estaríamos hablando del muro que
se localiza al final de las naves
separando estas de los patios de
luces de la reconstrucción de
Espiau de 1754, y no de un muro de
cierre del edificio.
FASE V
Cronología: XIX.
V.I. 1ª mitad del XIX
En los años 30 se derriban
todos los edificios entre el nuestro y
la Torre del Oro. Este evento implica
que se derribe también la parte de
fachada sobrante y por eso
encontramos la rotura UE 262 en el
extremo occidental. Para unir la
fachada con el muro medianero
29
occidental tienen que rellenar esta
esquina con ladrillos y tierra. El
acabado de esta esquina es muy
malo, y hay gran diferencia entre la
forma y los materiales con que se
construyen los dos lienzos que se
quieren unir, por lo que el resultado
va a ser una diferencia de asientos
que agrietará esta esquina en su
parte alta.
Al reconstruir el edificio tras
estos cambios, se construye la
planta alta de fachada UE 282 y la
planta alta de muro medianero
oeste 277.
Lám. 13 Vista de fachada interior en planta alta.
UE 282, es un muro hecho a
soga y tizón que por cada nave le
corresponde un balcón en la parte
occidental y una ventana en la parte
oriental (UUEE 283 y 284). De estas
ventanas la única que se mantiene
como tal, al interior del edificio, es
UE 284.3. En la planta baja de
fachada las antiguas puertas se
transforman en ventanas alargadas.
UE 277 es el muro de tapial
que apoya sobre UE 238 cortando
los tapiales superiores de dicho
muro.
30
El nuevo muro de tapial y
cadenas de ladrillos es similar al
anterior, pero varía en cuanto a las
medidas de los cajones y las
cadenas, al igual que hay
diferencias en la propia
composición. Los cajones de tapial
miden 0.90 m de alto menos la
hilada superior que miden 0.84 m;
esta última hilada es peculiar ya que
difiere de las dos inferiores, por un
lado los altos de los cajones no son
iguales, mientras que se pueden
observar muy bien los largos y los
cajones porque están separados
verticalmente por finas capas de cal.
En cuanto a la trasera, ahora
se configura como tal y en ella
observamos la apertura de un gran
vano (UE 33), que se trata de un
arco de rosca de medio punto de
gran envergadura; y el
taponamiento de un posible vano
(UE 206).
En cuanto a la medianera
oriental las reformas principales se
refieren a la construcción de estos
muros de cierre que traban con los
arcos de rosca (UUEE 50, 54, 59,
62, 104 y 102) y que en el caso de
la primera crujía se hizo también
con tapial, como la otra medianera y
como habían sido hechos los muros
de la primera crujía desde sus inicio.
Esta gran reforma del edificio
tiene un gran impacto en el interior,
ya que es ahora cuando se
construyen todos los arcos de las
naves 4 y 5. Por tanto, nos
encontramos con que se planifican
unas naves que ya estaban
divididas en sentido este – oeste,
pero no norte- sur.
Ahora se construyen todas
las arcadas de ladrillos a rosca de
las naves 4 y 5 (UUEE 67, 77, 80,
105, 101, 111, 114, 143, 124, 129 y
127). Destacamos la peculiaridad de
UE 127 cuyo arco de rosca tiene
31
otro trazado y llega sólo hasta la
mitad de la arcada. Todas estas
arcadas apoyan sobre los pilares
UUEE 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19,
25 y 22, que en realidad son los
arranques a un lado y a otro de la
columna, de su correspondiente
arcada, es decir, que UUEE 4 y 25
son el mismo expediente que UE
67. Los otros pilares no los
incluimos aquí puesto que en
realidad sus UUEE se refieren al
engrosamiento que han
experimentado, que son las únicas
partes visibles.
V.II. 2ª mitad del XIX
Para esta subfase tenemos
las siguientes reformas: en fachada,
y por el interior del edificio, la pared
se cubre con un forro, de aparejo
irregular, con un grosor de unos 4 –
7 cm. y los ladrillos traban con un
mortero muy malo y rico en
carbones. Se trata de UUEE 74 y 88
y son visibles en las naves 2, 3, 4, y
5.
En la medianera oeste
tenemos para este periodo la unidad
280, que supone una remodelación
del muro de tapial 277, asociado a
una reforma de la parte superior y la
creación de la cubierta a dos aguas.
En cuanto a la trasera aquí
también se confirma la presencia de
forros interiores que adosan a la
pared UE 28; se trata de UE 35. Por
otro lado, en las naves 1 y 2 se
abren vanos con arcos de medio
punto con ladrillos a la catalana.
Finalmente, se empequeñece la
ventana del extremo occidental con
UE 43.
La medianera oriental
también presenta los arcos de
medio punto a la catalana (UUEE
72, 97, 123, 124, 100, 49), que son
iguales a los que se van a abrir en
el resto de las naves transversales a
fachada, naves 3, 4 y 5. En todos
32
ellos se practican dichas aperturas
incluso en el muro UE 127 se
produce una reforma en el mismo
sentido (UE 132 y 133). Con la
apertura de estos vanos, se
consigue crear un área diáfana que
incluye las tres naves que hemos
dicho más la nave que actualmente
ocupa el pasaje.
Al igual que en UE 127 del
espacio A2 – B2, en la nave 3
desaparecen los dobles arcos y
sobre los pilares de la primera mitad
del XIX, se construyen los paneles
paralelos a fachada UUEE 166, 165,
154, 153 y 152.
FASE VI
Cronología: 1ª mitad XX.
VI.I. 1ª mitad del XX
Los vanos de las ventanas
UE 284 son convertidos en
balcones a excepción de UE 284.3
que permanece como estaba. En la
planta baja las únicas reformas que
podemos englobar en este periodo
son las bajantes UUEE 92, 89 y 75,
los mechinales UE 263, y el parche
UE 242.
En la trasera UE 27 en la
esquina SE del edificio, la reforma
de la jamba del arco de rosca UE
274 y la reforma de las jambas del
vano en la nave 2 UE 204.
En cuanto a la medianera
oriental, tenemos los muros 51 y 55
y los engrosamientos de los pilares
UUEE 24, 23, 108 y 27. Estos
engrosamientos y forrajes se
producen como un refuerzo al
edificio ya que ha quedado “cojo”
tras el derribo de todos los edificios
aledaños.
VI. II. Mediados del XX
Tan sólo aquí distinguimos
los vanos UUEE 52 y 56, que son
puertas de acceso entre el taller y
sus oficinas, espacios que están
reflejados en los planos de 1962.
33
En el interior del edificio lo
más importante es la creación de
los muros paralelos a fachada en
las naves 1 y 2, UUEE 174, 176,
178, 210, 209, 236, 237, 230, 188,
239. Todos tienen arcos de medio
punto a la catalana que constan de
dos hiladas de ladrillos a tizón.
FASE VII
Cronología: 2ª mitad XX.
En 1962 se proyecta un
cambio en la fachada para el nuevo
uso del edificio como restaurante, y
que ha sido conocido hasta hoy en
día como Bodegón Torre del Oro. El
vano del pasaje que aparecía como
adintelado, ahora se cambia a arco
de medio punto para asimilarlo al
resto de la fachada. Por otro lado, el
vano de la nave 3ª que aparecía en
los planos del estado actual como
un arco de medio punto, igual a los
contiguos, pasa a ser representado
como una gran vano adintelado.
Este vano ha sido constatado (UE
95) en la tercera nave, y en algún
momento entre esta fecha y finales
de siglo, vuelve a tapiarse de
manera tosca y se coloca una
carpintería idéntica a la de las naves
4ª y 5ª, volviendo a emular los arcos
de medio punto del siglo XVIII. En
fachada se tabica la ventana UE
179 son UE 180, y se reforman las
jambas de la puertas de las naves
3, 4 y 5, que se corresponde con las
UUEE 93, 90 y 76. También de esta
época o de finales de este siglo son
las estructuras que soportaban los
falsos arcos UUEE 69 y 91, entre
otros.
En la medianera occidental
se encuentran muchos parches de
este momento y sobre todo
destacamos las interfacies de la
parte superior que han sido
agrupadas en las UUEE 279 y 278.
En la trasera las reformas de
este momento también van
34
1ª mitad S. XVII
LEYENDA:
1ª mitad S. XX
2ª mitad S. XVII
S. XVIII
1ª mitad S. XIX
2ª mitad S. XIX
mediados S. XX
último cuarto S. XX
fines S. XX- inicios S. XXI
retacados actuales
Sec ción longitudinal
123456
E
D
C
B
A
Calle Santande
r
N
0
Escala gráfica
5m
encaminadas a la transformación de
vanos; así de derecha a izquierda
tenemos UE 270 que transforma el
vano previo con un dintel
rectangular, UE 34 que tapona el
arco de rosca, UE 37 que es una
gran vano rectangular en la 4ª nave,
UE 47 ventana que supone una
reforma de la ventana UE 41
haciéndola más pequeña.
A finales del siglo XX, en la
medianera oriental se cierran por
Fig. 1 Sección longitudinal del edificio.
completo todos los vanos al cambiar
de uso y pasar a restaurante, aquí
se levantan los muros UUEE 61 y
64, teniendo UE 61 las marcas de la
chimenea que existió en este lugar,
también se cierran los vanos que
antes eran de la oficina de taller
UUEE 53 y 57. Por último este
lienzo de pared UE 57 se decora
con una pintura sobre la propia
pared, perteneciente a John Fulton
(UE 58).
1 Este apartado ha sido tratado en extensión en el informe memoria entregado en la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla y al cual remitimos para ampliar información.
corte 6
188
240
008
176
016
015
018
190 001
165
231 227 162163 0291(C6)
139
170
048
006
198
129
0141
079
005
005
077
048
024
12.89
7.86
A3NB3NC3ND3NE3N
006
007
? ?
10
12
35
2 CARRIAZO, J. de M. (1975): “Una zanja en el suelo de Sevilla”. Cuadernos de la Alhambra, 10-11. 3 JIMÉNEZ, A. (2000): “La explanada de Ibn Jaldun. Espacios civiles y religiosos de la Sevilla Almohade”. Sevilla 1248. Actas del Congreso Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de Sevilla por Fernando III, Rey de Castilla y León. Sevilla 23-27 de noviembre de 1998. Madrid, 43-72. 4 DE BORJA PALOMO, F (1984): Historia critica de las grandes riadas y grandes avenidas del Guadalquivir. Sevilla. Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Sevilla (reedición del original de 1878). 5Aquí seguimos a Ana Marín Resta en su libro “Vermondo Resta” Arte Hispalense. Sevilla. 1988. Diputación Provincial De Sevilla, y las investigaciones llevadas a cabo por Mercedes Espiau. 6 ESPIAU, M. (1991): La Casa de la Moneda de Sevilla y su entorno. Historia y morfología. Sevilla. 7 Aquí seguimos a Mercedes Espiau. 8 “Sistema de análisis Arqueológico de Edificios Históricos”. Miguel Ángel Tabales Rodríguez. Sevilla, 2002 Pág. 186.