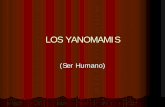A la caza de los detectives salvajes
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of A la caza de los detectives salvajes
Literatura - UMSA
Proyecto de Taller de Literatura
Latinoamericana
Dra. Rosario Rodríguez-Márquez
Roberto Bolaño y Los detectivessalvajes: Algunas consideracionesacerca de Belano, la literatura
y la patria.
José Manuel Baptista Rossells
Febrero 2012
“Una novela es la vida secreta de un escritor, el oscuro hermano gemelo de un hombre.”
William Faulkner
“Tu escepticismo, Bolaño, es el principio de la fe.”
Enrique Vila-Matas
Al igual que muchos de sus personajes, Roberto Bolaño sufrió de
un mal que Onetti ha llamado literatosis; el chileno estaba, en
otras palabras, enfermo de literatura. Borges, quien imaginaba el
Paraíso “bajo la especie de una biblioteca” fue uno de los
escritores más gravemente aquejados del siglo XX. Junto a Kafka,
otro caso agudo: “no es que tenga intereses literarios, sino que
estoy hecho de literatura, no soy otra cosa y no puedo ser otra
cosa”1 escribe ofendido a su novia Felice Bauer tras un chapucero
análisis de su letra en la que el grafólogo había encontrado
“intereses artísticos”. También encarna a la perfección este tipo
de escritor el novelista barcelonés Enrique Vila-Matas, quien
concuerda con Juan Antonio Masoliver al considerarlo “un lector
1 Murray, Nicholas. Kafka, literatura y pasión, p. 197.
idóneo para la novela de Bolaño” por ser parte de “los defensores
de la extravagancia”; explica Vila-Matas: “extravagancia, pues,
entendida como la transformación de uno mismo en un personaje
literario. Vida y literatura abrazadas como el toro al torero y
componiendo una sola figura, un solo cuerpo”2. Pero el español no
está hablando únicamente de la creación de alter egos, práctica
que los escritores de toda especie acostumbran desde siempre,
sino de la importancia de la literatura (como forma de arte o medio
de percepción del universo) dentro de la obra del autor chileno.
En la narrativa bolañiana, el influjo que ejerce el mundo de las
letras sobre personajes de cualquier índole es tan poderoso que
uno de los reproches más comunes que se le hacen, anota Javier
Cercas, “afirma que el único tema de Bolaño es la literatura o,
peor aún, la vida literaria”, y agrega, “es un hecho que la
escritura de Bolaño se tensa hasta el límite cuando el asunto que
aborda es sólo literario, pero […] eso no lo convierte en un
escritor endogámico, autocomplaciente o solipsista: en los libros
de Bolaño la literatura o la vida literaria es sólo una metáfora
de la vida a secas, y uno de los principales méritos de Bolaño
consiste en haber dotado al chisme literario de una dimensión
casi épica en la que todas las pasiones, los vértigos y las
perplejidades del ser humano hallan una expresión desgarrada y
nueva”.3
2 Vila-Matas, Enrique. “Bolaño en la distancia”, en Una vida absolutamente maravillosa: Ensayos selectos, p.243, 244.3 Cercas, Javier, “Print the legend”, en http://www.letras.s5.com/rb160405.htm
No hace falta ser un lector muy avezado para identificar a Arturo
Belano –protagonista indiscutible de Los detectives salvajes (1998)
junto a Ulises Lima– como el alter ego de Roberto Bolaño. No sólo
la vecindad fonética de sus nombres los acerca, gran parte de la
información que ofrece el autor sobre el personaje coincide con
su propia biografía. “Quizá la literatura sea eso: inventar otra
vida que bien pudiera ser la nuestra, inventar un doble. Ricardo
Piglia dice que recordar con una memoria extraña es una variante
del doble, pero es también una metáfora perfecta de la
experiencia literaria”4 escribe Vila-Matas en su novela El mal de
Montano, donde este mal no es otro que la ya conocida literatosis.
Además de Arturo Belano, Bolaño utiliza otro alter ego, muy
recurrente en sus relatos, llamado B5. Al igual que los
anteriores, B es chileno y es escritor, y también ha vivido en
México y en España. Otras semejanzas, sin embargo, llegan a ser
tan sugestivas como escandalosas: en “Vagabundo en Francia y
Bélgica”, relato incluido en la colección Putas asesinas, el
narrador menciona que cuando B y su amigo L tenían algo más de
veinte años y vivían en México ambos “apreciaron (e incluso se
podría decir que amaron)”6 a una poeta llamada Sophie Podolski.
En “Carnet de baile”, texto híbrido, extraña mezcla de biografía
mínima y de ajuste de cuentas en 69 puntos con Neruda y la
literatura chilena, Bolaño, quien asume como propia la voz del4 Vila-Matas, Enrique, El mal de Montano, p.16.5 En la tercera novela de Bolaño, Estrella distante (1996), el narrador virtual delrelato de las infamias de Carlos Wieder, aviador, asesino y poeta, se presentacomo Arturo B. 6 Bolaño, Roberto, Putas asesinas, p. 82.
narrador al evocar el nombre de su madre: “María Victoria Ávalos
Flores”, escribe: “42. Hubo una vez una poeta belga llamada
Sophie Podolski. Nació en 1953 y se suicidó en 1974. Sólo publicó
un libro, llamado Le pays où tout est permis (Montfaucon Research
Center, 1972, 280 páginas facsímiles)”7. Le pays où tout est permis (El
país donde todo está permitido) es uno de los tres libros que carga
Belano cuando el joven poeta García Madero los encuentra a él y a
Lima por segunda vez y se une definitivamente a las filas del
real visceralismo.
Y sin embargo, aunque Belano, Bolaño y B estén igualmente
cautivados por la figura de Sophie Podolski –también fuman todos
cigarrillos Bali, entre varios otros rasgos comunes–no son, por
supuesto, el mismo sujeto. “Toda la obra de Bolaño puede leerse
como un intento logrado de convertir su propia vida en leyenda”8
ha escrito Cercas, considerando la frecuencia con la que el
chileno echa mano de su biografía para escribir ficción. Bolaño
comenta abiertamente esta práctica; “el flujo de voces de la
segunda parte de la novela […] es la transcripción, más o menos
fiel, de un segmento de la vida del poeta mexicano Mario
Santiago, de quien tuve la dicha de ser su amigo”9, escribe sobre
Los detectives salvajes a la hora de recibir por ella el premio Rómulo
Gallegos. Así pues, el lector descubre que el extraño Ulises Lima
fue creado a imagen y semejanza de un poeta real; información,
por lo demás, bastante ociosa e inútil como apoyo para leer o
7 Ídem, p.213.8 Cercas, Javier, op. cit.9 Bolaño, Roberto. “Acerca de Los detectives salvajes”, en Entre paréntesis, p.327.
interpretar la novela. El riesgo de continuar con este tipo de
pesquisa, digamos, bio-bibliográfica, es caer en la hagiografía:
suponer que la acumulación obsesiva de datos sobre la vida de un
autor es un instrumento idóneo para estudiar su ficción es un
error que Kundera ha identificado y estudiado detenidamente en la
obra de Kafka.
Explica el novelista checo que la kafkología “examina los libros
de Kafka no en el gran contexto de la historia literaria (de la
historia de la novela europea), sino casi exclusivamente en el
microcontexto biográfico”10. El resultado empobrece
inevitablemente su obra, pues en lugar de considerar las
innovaciones estéticas de Kafka en el “arte de la novela” se
concentra en hacer una exégesis estribada en su vida. Kundera
señala que en este tipo de estudio “la biografía es la clave
principal para la comprensión del sentido de la obra. Peor: el
único sentido de la obra es el de ser la clave para comprender la
biografía”11. Semejante rutina se ha realizado en torno a Bolaño
y su vida. Gracias al enorme éxito de Los detectives salvajes y la
consiguiente fama y consagración de su autor, muchos de sus
lectores aprenden que existió realmente en la ciudad de México un
grupo de vanguardia llamado “infrarrealismo” (al que tanto
Roberto Bolaño como Mario Santiago pertenecían), que reaccionaba
manifiestamente contra la Academia en la década de los 70’s. En
palabras de Montserrat Madariaga Caro, el real visceralismo sería
10 Kundera, Milan. Los testamentos traicionados, p. 50. 11Ídem, p.51.
el “doble ficticio” (?) de aquel grupo vanguardista. Sigamos
algunas líneas de su razonamiento:
“Lo primero con lo que se encontrará [el lector] es que en efecto
Arturo Belano es el alter ego de Bolaño, y no sólo eso, sino que
realmente perteneció a un grupo poético llamado Infrarrealismo y
que Ulises Lima sería el otro yo de Mario Santiago. Lo segundo,
es que el Movimiento Estridentista existió, con Maples Arce y
“directorio” y todo. Ya para ese entonces el lector,
entusiasmado, quiere saber si realmente vivió una mujer llamada
Césarea Tinajero. Con decepción descubre que no. Pero eso no baja
su nivel de instinto detectivesco, y cada vez que Bolaño
introduce un personaje se pregunta si tendrá parangón en la
realidad, y ya autoconvencido [sic] de que sí, quiere saber quién
es.”12
Afirmar que el “instinto detectivesco” (¿el interés?) que produce
la lectura de Los detectives salvajes consiste en un hambre de
cotejamiento y verificación ad nauseam entre los personajes del
mundo real y aquellos del mundo ficcional imaginado por Bolaño no
sólo es un error, sino que aleja al lector de la forma idónea de
leer la novela: como si se tratara de cualquier otra. Escuchemos
a Kundera hablando de su compatriota: “no hay más que un único
método para comprender las novelas de Kafka. Leerlas como se leen
las novelas. En vez de buscar en el personaje de K. el retrato
del autor […] seguir atentamente el comportamiento de los
12 Madariaga Caro, Montserrat, Bolaño infra, 1975-1977: los años que inspiraron Los detectives salvajes, p. 127.
personajes, sus comentarios, su pensamiento, e intentar
imaginarlos ante nosotros”.13
Al señalar que “las reuniones [de los real visceralistas] se
celebraban en el Café Quito, en la casa de María Font, es decir de
las hermanas Larrosa, y donde Catalina O’ Hara, es decir Carla
Rippey”14 (las cursivas son mías), Madariaga Caro se encuentra
definitivamente en la acera opuesta de Kundera. Con su alarmante
ligereza a la hora de dilucidar fronteras entre realidad y
ficción, la investigadora chilena llega a la atolondrada
conclusión de que “el cincuenta por ciento de la genialidad de
Los detectives salvajes se debe a su afán inquisidor de los hechos
reales”15. Obviando porcentajes, veremos más adelante que la
verdadera “genialidad”, o más bien la refrescante originalidad de
la novela de Bolaño tiene mucho más que ver con su llamativa
estructura y su extensa galería de personajes con una voz activa
en la narración.
A pesar de ser los protagonistas de la novela, en ningún momento
Ulises Lima y Arturo Belano se hacen cargo de narrar sus
experiencias. El procedimiento es justamente el contrario;
mediante el diario de Juan García Madero –dividido en dos partes
que abren y cierran el libro y comprenden del 2 de noviembre al
31 de diciembre de 1975, y del 1 de enero al 15 de febrero de
1976– y los testimonios –a lo largo de 20 años– de más de
cincuenta personajes (52 para ser exactos) que componen la13 Kundera, Milan, op. cit,p. 224.14 Madariaga Caro, Montserrat, op. cit., p. 53. 15Ídem, p. 140.
segunda parte, es que el lector descubre los azarosos destinos de
Belano y Lima. El resultado de este variado conjunto de voces y
conciencias es una novela de sorprendente polifonía, fruto de una
estructura que tiende a la ambigüedad y la multiplicidad. De
hecho, “todo el tejido narrativo crea una atmósfera de vaguedad,
de falta de certeza”, señala María Antonieta Flores, que añade
“el itinerario de la historia está marcado por voces, tiempos y
espacios bien determinados que, no obstante y paradójicamente,
construyen una estética de la imprecisión”16.
Podemos ejemplificar el funcionamiento de esta “estética de la
imprecisión” mediante un par de ejemplos concernientes a los
protagonistas. En el capítulo 1 de la segunda parte, dos jóvenes
mexicanos, Alberto Moore y Luis Sebastián Rosado, relatan que en
una salida al Priapo’s –“un local descabelladamente vulgar”17, de
acuerdo a este último– Ulises Lima recita un poema de Rimbaud (en
francés) que ninguno de los dos logra identificar. Si bien los
testimonios de ambos son muy diferentes, ambos convienen en el
“buen francés” de Ulises; “buena dicción, pronunciación
pasable”18, dice Rosado, mientras que Moore se contenta con
sentenciar que “su francés es aceptable”19. En el capítulo 7, sin
embargo, otros dos personajes, ambos franceses, tienen una
opinión más bien divergente al respecto; “leía mucho, siempre iba
con varios libros bajo el brazo, todos en francés, aunque el16 Flores, María Antonieta. “Notas sobre Los detectives salvajes”, en Territorios en fuga,Estudios críticos sobre la obra de Roberto Bolaño, p. 92.17 Los detectives salvajes, p. 153.18 Ídem, p.154.19Ídem, p.159.
francés, en honor a la verdad, distaba mucho de dominarlo”20,
refiere Simone Darrieux, a lo que Michel Bulteau (reconocido
poeta y cineasta) únicamente añade “su francés era lamentable”.21
En cuanto a Arturo Belano, podemos tomar dos testimonios
contiguos del capítulo 5; en el suyo, Joaquín Vázquez Amaral,
traductor y académico, declara que “ese muchacho Belano era una
persona amabilísima, muy culto, nada agresivo”22, por su parte,
el editor Lisandro Morales lo percibe de una manera
diametralmente distinta: “por Dios, parecía un zombi. Por un
momento me pregunté si no estaría drogado […] su risa me erizó
los pelos. ¿Cómo explicarla? ¿Como una risa que sale de
ultratumba? […] vi su nuca llena de pelos y por un segundo pensé
que aquello que veía no era una persona, no era un ser humano de
carne y hueso”23. En apenas algunas páginas, Belano pasa de ser
un amabilísimo joven lector de Pound a ser una especie de
espectro, “un escritor fantasma”, de los que hay que “huir como
de la peste negra”24, dice Morales.
“Los personajes de Ulises Lima y Alberto Belano se dibujan y se
desdibujan en otras voces, la historia está abierta y el lector
no puede saberlo todo ni lo sabrá”25, señala acertadamente
Flores; en Los detectives salvajes nada es lo que parece, lo que sus
personajes/testigos dicen que es, y por eso les es imposible
20Ídem, p.228.21Ídem, p.240.22Ídem, p.203.23Ídem, p.208.24Ídem, p.300.25 Flores, Maria Antonieta. op. cit., p.92.
emitir juicios verdaderos o contundentes acerca de la realidad
circundante, “Bolaño plasma así la incertidumbre que define esta
época, la certeza de la no existencia de una verdad ni de un
absoluto”26.
Y sin embargo, el lector puede hacer algunas aseveraciones
fundamentales respecto a ciertos personajes. Por ejemplo ésta:
Arturo Belano es un poeta.
En el capítulo 1 de la segunda parte, Perla Avilés, compañera de
“prepa” de Belano, recuerda que cuando ella “tenía dieciocho años
[y él] era un año más joven”27 éste dijo “que él era escritor.
Qué casualidad, dijo, yo soy escritor. O algo así. Sin darle
importancia”28. A diferencia de gran parte del grupo
viscerealista, casi veinte años después, Guillem Piña todavía
puede decir de él: “producía mucho”, Belano sigue escribiendo
hasta la última noticia que tenemos de él, cuando, siguiendo los
pasos de Rimbaud –cuya sombra planea sobre la obra entera de
Bolaño29– se adentra en la jungla africana. Después del
testimonio de Jacobo Urenda (cronológicamente, el penúltimo de la
segunda parte) su rastro se desvanece; Belano, como le sucediera
a su homónimo colombiano –y poeta– Arturo Cava, siete décadas
antes, es absorbido por la espesura de la selva.
La siguiente aseveración va acorde con el conjunto de la obra
bolañiana: los poetas son (o deberían ser) valientes. En un26 Ídem, p.92.27 Los detectives salvajes, p. 143.28 Ídem, p.144.29 Véase el relato “Dentista”, contenido en Putas asesinas.
artículo de enero de 1999, con el humor que lo caracteriza, el
chileno escribe:
“Si tuviera que asaltar el banco más vigilado de Europa y si
pudiera elegir libremente a mis compañeros de fechorías, sin duda
escogería un grupo de cinco poetas. Cinco poetas verdaderos,
apolíneos o dionisiacos, da igual, pero verdaderos, es decir con
un destino de poetas y con una vida de poetas. No hay nadie en el
mundo más valiente que ellos. No hay nadie que encare el desastre
con mayor dignidad y lucidez.”30
Es oportuno recordar a estas alturas, que también Belano recita
un poema de memoria –junto a “Le coeur volé” de Rimbaud entonado
por Ulises y “El vampiro” de Efrén Rebolledo (transcrito por
García Madero), son los únicos tres reproducidos en todo el
texto31– cerca al final de la novela: “Corazón, corazón, si te turban
pesares/invencibles, ¡arriba!, resístele al contrario/ofreciéndole el pecho de frente, y al
ardid/del enemigo oponte con firmeza. Y si sales/vencedor, disimula corazón, no te
ufanes,/ni de salir vencido, te envilezcas llorando en casa.”32
El poema, escrito por Arquíloco, es a todas luces una exaltación
del valor, y el motivo de su transcripción no deja ninguna duda
si lo reunimos a una corta y contundente frase desperdigada en la
labor periodística de Bolaño: “Sobre el valor ya lo dijo todo el
poeta Arquíloco, que vivió en el siglo VII antes de Cristo.”33
Belano, como su autor, admira el coraje. Una magnífica escena del30 Bolaño, Roberto. “La mejor banda”, en Entre Paréntesis, p. 109. 31 También el hiperhermético “Sión”, único poema de Césarea Tinajero estranscrito dos veces, la segunda con alteraciones de Belano y Lima.32 Los detectives salvajes, p.561.33 Bolaño, Roberto. “El valor” en Entre paréntesis, p.149.
capítulo 20 –“la única parte que conserva intacta la felicidad y
el misterio de toda mi triste y vana historia”34, dice su
narrador Xosé Lendoiro– puede servirnos: 1) para comprobar que
Belano no sólo le canta al valor, sino que éste es parte de su
código ético propio, y 2) para observar el modo de funcionamiento
de cierto tipo de intertextualidad característica de la prosa de
Bolaño.
La autenticidad, la seguridad y el humor que Bolaño emplea en la
creación de esta voz, un exitoso abogado gallego herido por la
poesía (Lendoiro recita versos de Plinio y Horacio e intercala
continuamente sus reflexiones y descripciones con refranes en
latín) lo descubre como uno de los personajes mejor construidos
de la novela. En su segmento recuerda las extrañas circunstancias
en las que conoció a Belano –cuando éste era vigilante en un
camping– y sus relaciones de allí en adelante con “aquel Julien
Sorel de tres al cuarto”35. Una tarde, mientras Lendoiro se pasea
por un cerro, descubre que el nieto de unos campistas “había
caído por un pozo o sima o grieta del monte”36 llamada “Boca del
Diablo” por los lugareños. Cada tanto, la grieta suelta un
“aullido” de ultratumba, y tras un rescate malogrado por la
cobardía de un “muchachón de Castroverde” que ve o cree ver al
diablo (“un carácter débil”, dice Lendoiro), sólo Belano,
vigilante del camping de los alrededores, se atreve a bajar.
Durante la ausencia de Belano, Lendoiro piensa que “todo aquello
34 Los detectives salvajes, p.429.35 Ídem, p.437.36 Ídem, p.429.
se parecía sobremanera a un cuento de don Pío Baroja […] el
cuento se llama La sima y en él un pastorcillo es tragado por las
entrañas de un monte”37. Finalmente, tras la llegada de la noche
(y contrariamente a lo que sucede en el relato de Pío Baroja),
Belano salva al niño y el lance termina en “una fiesta
ininterrumpida […] una fiesta de gallegos en la montaña”.38
La prosa de Bolaño se alimenta vorazmente de la literatura para
tender o reforzar sus narraciones –anécdotas reales y/o apócrifas
de la vida de escritores, citas y relatos medianamente
interpolados, literatura de género, estructuras del policíaco,
etc. La novela está tan impregnada de literatura, que es atinado
acordar con que “Los detectives salvajes es una de las formulaciones
novelísticas más tributarias del mundo libresco que uno pueda
leer en esta época”39. En este caso particular–como sucede con
las historias que Belano le refiere a Felipe Muller para que éste
a su vez las narre al lector40– el relato de Baroja se transforma
para Lendoiro (en primera instancia, pero también para el lector)
en una suerte de parábola cuyo sentido último no logra
desentrañar: “me sumergí de nuevo en las inclemencias de La sima.
Cuando terminé cerré los ojos y pensé en el temor de los hombres.
37 Ídem, p.433.38 Ídem, p.434.39 Marks, Camilo, “Roberto Bolaño, el esplendor narrativo finisecular”, enTerritorios en fuga, Estudios críticos sobre la obra de Roberto Bolaño, p. 135. 40 En sus últimos dos testimonios, Muller vuelve a contar, casi bajo la formade parábolas, un relato de Theodore Sturgeon llamado “Cuando hay esperanza,cuando hay amor” y los destinos de dos escritores latinoamericanos cuyosnombres no logra retener (no es, sin embargo, muy es arriesgado afirmar,gracias a toda la información “objetiva” del relato, que se trata delnovelista cubano Reinaldo Arenas y el poeta peruano Enrique Verástegui).
¿Por qué nadie bajó a rescatar al niño?, me dije. ¿Por qué su
propio abuelo tuvo miedo?, me dije. ¿Por qué, si lo dieron por
muerto, nadie bajó a buscar su cuerpecito, cojones?”41
La avasallante cultura literaria que Bolaño despliega en el
conjunto de su obra inevitablemente recuerda a uno de sus
reconocidos maestros, un escritor latinoamericano que mediante su
despliegue erudito –la exposición en forma de citas y referencias
de su vastísima cultura– ha logrado caracterizar y dar
originalidad a su estilo. Hablamos de Borges, por supuesto. La
influencia que el cuentista argentino ha ejercido sobre Bolaño ha
sido bien observada por el crítico Gonzalo Garcés:
“No estoy diciendo que Bolaño sea un epígono de Borges, ni
siquiera que haya entre las ficciones de uno y otro filiación
visible; parece claro, en cambio, que Bolaño encontró en Borges
el emblema que necesitaba para enmarcar […] al caos
latinoamericano que era su tema, dentro de otra metáfora más
serena: la literatura misma. Por eso La literatura nazi en América, que
es una historia del caos bajo la especie de un manual de
literatura, es el libro con el que Roberto Bolaño sale al ruedo;
por eso, quizá, Bolaño se convirtió en un "escritor sobre
escritores", en el cronista de un extraño infierno o laberinto en
donde los demonios llevan la máscara de escritores mexicanos,
chilenos, españoles, argentinos.”42
41 Los detectives salvajes, p.443.42 Garcés, Gonzalo, “La autobiografía de Bolaño” en http://www.letras.s5.com/rb011004.htm.
En su discurso de agradecimiento por el Rómulo Gallegos, dice
Bolaño: “en gran medida todo lo que he escrito es una carta de
amor o de despedida a mi propia generación, los que nacimos en la
década de los cincuenta y los que escogimos en un momento dado
[…] la militancia, y entregamos lo poco que teníamos, lo mucho
que teníamos, que era nuestra juventud, a una causa que creímos
la más generosa de las causas del mundo y que en cierto modo lo
era, pero que en la realidad no lo era”43.
Según el testimonio de Auxilio Lacouture, también Arturo Belano
“decidió volver a su patria y hacer la revolución”, cumpliendo
así con “el viaje iniciático de todos los pobres muchachos
latinoamericanos”44. “Arturito había cumplido y su conciencia, su
terrible conciencia de machito latinoamericano, en teoría no
tenía nada que reprocharse”45. Sin embargo, el desencanto
respecto a los “ideales revolucionarios” no tarda en dejarse ver;
en el capítulo 1 de la segunda parte, una anécdota del joven
poeta argentino Fabio Ernesto Logiacomo revela una de las
prácticas más comunes de los regímenes represores. Logiacomo,
flamantemente laureado con el premio de poesía de Casa de las
Américas, les cuenta a Belano y Lima acerca de un poema “sobre
Daniel Cohn-Bendit […] que al final no había sido incluido”46 en
su libro galardonado en Cuba. “¿Y por qué te lo sacaron?”,
pregunta Belano, y Logiacomo responde: “lo que los de Casa de las
43 Bolaño, Roberto, “Discurso de Caracas”, en Entre paréntesis, p. 37.44 Los detectives salvajes, p. 195.45 Ídem, p.195.46 Ídem, p.151.
Américas me habían contado, que poco antes Cohn-Bendit había
efectuado unas declaraciones en contra de la Revolución
Cubana”.47 En el capítulo 14, Hugo Montero relata parte de un
diálogo fruto de la desaparición de Ulises Lima en Managua, donde
un inspector de la policía insiste en saber el por qué de la
ausencia de varios poetas en el congreso de escritores recién
realizado en su ciudad: “¿No por beligerancia a nuestra
revolución?”, “¿Qué escritores no quisieron venir?”, “¿Y ese
poeta lírico no quiso solidarizarse con la revolución
sandinista?”48, son algunas de las preguntas que hace. “El sueño
de la Revolución, una pesadilla caliente”49, concluirá Felipe
Muller años después, tras escuchar las trágicas historias de dos
escritores latinoamericanos cuyos “destinos, según Arturo […]
fueron ejemplificantes”50.
Al desencanto de la Revolución se suma el espíritu iconoclasta
del real visceralismo liderado por Belano y Lima. “Surrealistas
de pacotilla y falsos marxistas”, los llama el poeta Álamo, bien
instalado dentro del “establishment” mexicano en el que reina
indiscutiblemente Octavio Paz (“nuestro gran enemigo”, escribe
García Madero en su diario). Las opiniones de los real
visceralistas van “en contra de todo”51 y "nadie les da NADA. Ni
47 Ídem, p.151.48 Ídem, p.338.49 Ídem, p.500.50 Ídem, p.497.51 Ídem, p.370.
becas ni espacios en sus revistas ni siquiera invitaciones para
ir a presentaciones de libros o recitales.”52
El rechazo de los real visceralistas a los detentadores de la
cultura oficial en México se debe al servilismo que perciben
dentro de la “Academia” en cuanto a los intereses sociales o
políticos de coyuntura. “La literatura no es inocente, eso lo sé
yo desde que tenía quince años”53 declara Logiacomo en el
capítulo 1 de la segunda parte. Un reflejo de aquello que
desdeñan los real visceralistas en los aborrecidos “poetas
campesinos” o los “poetas pacianos” puede verse en la relación
que establece el escritor español Marco Antonio Palacios con su
Academia. Veamos algunas de sus fórmulas para lograr la fama y el
reconocimiento literario: “visitar a los escritores en sus
residencias […] y decirle a cada uno justo aquello que quiere
oír”, “hay que empollar sus obras completas. Hay que citarlos dos
o tres veces en cada conversación. ¡Hay que citarlos sin
descanso! Un consejo: no criticar nunca a los amigos del
maestro”, “es preceptivo abominar y despacharse a gusto contra
los novelistas extranjeros […] los escritores españoles odian a
sus contemporáneos de otras lenguas y publicar una reseña
negativa de uno de ellos será siempre bien recibido”.54 También
es sugerente que sólo escritores como Palacios y García León
52 Ídem, p.113.53 Ídem, p.151.54 Ídem, p.490, 491.
(otro parásito literario, un grotesco beato productor de best-
sellers) sean quienes se lamentan de “nuestra España doliente”.55
El descreimiento total de los gobiernos y las convenciones
sociales empuja a estos personajes a convertirse en nómadas,
“somos […] hijos de Calibán, perdidos en el gran caos americano”
dice uno de ellos. Entre las ruinas de la cultura y de una
civilización en derrota, la literatura continúa invocando para
estos jóvenes un simulacro de salvación, pero ésta debe crecer en
la intemperie, en el camino, lejos de la política. Dice Bolaño en
una de sus entrevistas: “se escribe fuera de la ley. Siempre. Se
escribe contra la ley. No se escribe desde la ley”.56
La errancia como condición del poeta también puede observarse en
cierta escena del capítulo 16, cuando Amadeo Salvatierra comparte
con Belano y Lima uno de los proyectos de Maples Arce –padre del
movimiento estridentista al que se unió Cesárea Tinajero y que se
considera precursor del real visceralismo–, la construcción de la
ciudad vanguardista Estridentópolis, “que Manuel pensaba levantar
en Jalapa con la ayuda de un general”57. Una ciudad con
“dormitorios para los poetas transeúntes […] donde dormirían
Borges y Tristán Tzara, Huidobro y André Breton”.58 Asimismo,
descubrimos la figura del general Diego Carvajal, un personaje
que reúne algunas de las mayores virtudes que pueda imaginar
55 Ídem, p.492.56 Promis, José, “Poética de Roberto Bolaño”, en Territorios en fuga, Estudios críticos sobre la obra de Roberto Bolaño, p. 58, 59. 57 Los detectives salvajes, p. 354.58 Ídem, p.358.
Bolaño en una de sus creaciones. Salvatierra lo describe de la
manera siguiente: “el hombre que no conocía el miedo, el mero
mero, el ya me rugiste destino […] fue el protector de las artes
de mi tiempo […] un hombre íntegro y cabal donde los haya […] un
amante de la literatura y de las artes, aunque según contaba no
aprendió a leer hasta los dieciocho años”59.
En Los detectives salvajes el valor y la literatura funcionan como
formas de resistencia ante el caos y la inminencia de la derrota
que rodea a sus personajes: “La vida es una mierda”, declaran
tanto García Madero como Salvatierra en algún momento de su
narración. Uno de sus críticos lo ha llamado con justeza “un
libro sobre las condenas y redenciones que puede tener la poesía
como tema central o bandera de lucha”60. En efecto, el espíritu
combativo de los jóvenes poetas se deja ver desde las primeras
páginas, Belano y Lima llegan al taller de poesía de Álamo (quien
representa, recordemos, al oficialismo cultural) y García Madero
escribe: “no sé que buscaban ellos allí. La visita parecía de
naturaleza claramente beligerante, aunque no exenta de un matiz
propagandístico y proselitista. Al principio los real
visceralistas se mantuvieron callados o discretos, Álamo, a su
vez, adoptó una postura diplomática, levemente irónica […] pero
poco a poco, ante la timidez de los extraños, se fue
envalentonando […] entonces comenzó la batalla”.61 Momentos
después, Ulises es retado por Álamo a leer uno de sus poemas59 Ídem, p.298, 299.60 Bisoño, Álvaro, “Todos somos monstruos”, en Territorios en fuga, p. 79.61 Los detectives salvajes, p. 15.
(momento crucial pues posiblemente define la adherencia de García
Madero al real visceralismo): “y finalmente oí su voz que leía el
mejor poema que yo jamás había escuchado”.62 “Ah, poeta García
Madero, un tipo como Ulises Lima es capaz de hacer cualquier cosa
por la poesía”63, dirá Barrios “soñadoramente” algunas páginas
más adelante. Bolaño, pues, utiliza a la literatura –y la
escritura– como metáfora de lucha o de guerra (de ahí la
indefectibilidad del valor): “en mi cocina literaria ideal vive
un guerrero, al que algunas voces (voces sin cuerpo ni sombra)
llaman escritor. Este guerrero está siempre luchando. Sabe que al
final, haga lo que haga será derrotado. Sin embargo recorre la
cocina literaria, que es de cemento, y se enfrenta a su oponente
sin dar ni pedir cuartel”64.
Esta inminencia de la derrota se traduce parcialmente en la
desaparición gradual y la total irrelevancia del real
visceralismo. El lector descubre paulatinamente que en realidad
“los real visceralistas o viscerrealistas e incluso
vicerrealistas como a veces gustaban llamarse”65 no son más que
una absurda pandilla que reúne ingenuamente algunos de los más
puros ideales de la juventud; “que juntos íbamos a cambiar la
poesía latinoamericana”66, recuerda García Madero que dijeron
Belano y Lima la noche de su primer encuentro. Sin embargo, el
fin del movimiento se vuelve irremediable cuando leemos que62 Ídem, p.16.63 Ídem, p.31.64 Bolaño, Roberto, “Un narrador en la intimidad”, en Entre paréntesis, p.323.65 Los detectives salvajes, p.13.66 Ídem, p.17.
Rafael Barrios, quien desde la partida a Europa de Belano y Lima,
intenta fervorosamente mantenerlo vivo, declara: “si he de ser
sincero, tampoco sé qué es una prosa real visceralista”67. Se
suma el testimonio de Ernesto García Grajales, “el único
estudioso de los real visceralistas en México, y si me apura, en
el mundo”68 que es, en este sentido, contundente, sobre todo al
considerar que es fechado en 1996, apenas algo más de veinte años
después de la creación del grupo: “probablemente yo soy el único
que se interesa por este tema. Ya casi nadie los recuerda. Muchos
de ellos han muerto. De otros no se sabe nada, desaparecieron”.69
Michel Bulteau, sumamente perceptivo, advierte casi con ligereza
la sombra del olvido que se cierne sobre el real visceralismo:
“una historia de poetas perdidos y de revistas perdidas y de
obras sobre cuya existencia nadie conocía una palabra, en medio
de un paisaje que acaso fuera el de California o el de Arizona o
el de alguna región mexicana limítrofe con esos estados, una
región imaginaria o real, pero desleída por el sol y en un tiempo
pasado, olvidado o que al menos aquí en París, en la década de
los setenta, ya no tenía la menor importancia. Una historia en
los extramuros de la civilización”.70
La figura del poeta modelada por Bolaño vive a la intemperie,
condenado desde los tiempos de Platón a elaborar su divina locura
“en los extramuros” de la Ciudad. Al escribir de nómadas, Bolaño67 Ídem, p.345.68 Ídem, p.550.69 Ídem, p.550.70 Ídem, p.240.
tenía presente la idea de Raymond Russell de que el viaje es un
“pretexto de movilidad”. Lo esencial no es lo que sucede en el
camino, sino lo que registra, percibe y siente el hombre que vive
en movilidad constante.
Uno de los testimonios más curiosos y sugestivos de la novela se
encuentra posiblemente en el capítulo 6 de la segunda parte; se
trata de la quinta intervención de Salvatierra, quien, junto a
Lima y Belano, da lectura a “la parte final del Actual, el
Directorio de Vanguardia”71 elaborado por Maples Arce más de
medio siglo antes. Si bien “el Directorio empezaba con los
nombres de Rafael Cansinos-Assens y Ramón Gómez de la Serna”72,
pronto la lista evoca otros artistas (también plásticos) bastante
más oscuros: “Christian Schaad. Lipchitz. Ortiz de Zárate.
Correia d’Araujo. Jacobsen. Schkold. Adam Fischer. Mme Fischer.
Peer Kroogh. Alf Rolsen. Jeauneiet. Piet Mondrian. Torstenson.
Mme. Alika.”73 En total, el Directorio cuenta con ¡234 artistas
apretados en algo más de dos páginas! Esta lista no responde
únicamente al gusto de Bolaño por sacar a la luz casos de
escritores relegados a la sombra (como en el caso de Sophie
Podolski), sino más bien a insinuar cuál es el verdadero sentido
de la patria para estos jóvenes poetas; recuerda Salvatierra: “y
cuando terminé de leer esa larga lista, los muchachos se pusieron
de rodillas o en posición de firmes […] firmes como militares o
de rodillas como creyentes, y se bebieron las últimas gotas de
71 Ídem, p. 218.72 Ídem, p.218.73 Ídem, p.219.
mezcal Los Suicidas en honor a todos aquellos nombres conocidos o
desconocidos, recordados u olvidados hasta por sus propios
nietos”.74
Este saludo a la patria y a sus muertos define sin lugar a dudas
cual es el sentido de pertenencia de estos seres errantes: “para
el escritor de verdad su única patria es su biblioteca, una
biblioteca que puede estar en estanterías o dentro de su
memoria”75 sentencia Bolaño.
“El machete con que el escritor se abre camino en esa
espesura es el estilo, el estilo como “hilo único y
solitario del pensamiento”, como decía Barthes. No es de
extrañar que todo lo demás quede atrás y pierda relieve y
relevancia, la patria y el inventario de sus valores […] ni
es de extrañar que pierda relieve la idea de que el escritor
–el hombre- ha de someterse al concepto de patria, puesto
que la llamada patria, además de ser un dato puramente
casual, no es más que un territorio y una lengua –la de los
padres.”76
Pervive la lengua, porque mediante ésta el poeta se asoma al
mundo y lo observa, y ya en esa primera mirada, anuncia que el
mundo es ancho y ajeno, y que se puede recorrer y habitar, que
las fronteras pueden y deben franquearse.
74 Ídem, p.220.75 Bolaño, Roberto, “Literatura y exilio”, en Entre Paréntesis, p. 43.76 Magnet, Alberto, “Las patrias de Roberto Bolaño”, en http://www.letras.s5.com/rb0704051.htm
Bibliografía
Bolaño, Roberto
2008, Los detectives salvajes, ANAGRAMA, Barcelona.
2009, Entre paréntesis, ANAGRAMA, Barcelona.
2011, Putas asesinas, ANAGRAMA, Barcelona.
Cercas, Javier
“Print the legend”, en http://www.letras.s5.com/rb160405.htm
Garcés, Gonzalo
“La autobiografía de Bolaño”, en http://www.letras.s5.com/rb011004.htm
Kundera, Milan
2007, Los testamentos traicionados, Tusquets Editores, Barcelona.
Madariaga Caro, Montserrat
2010, Bolaño infra 1975-1977: los años que inspiraron Los detectives salvajes,Ril Editores, Santiago.
Magnet, Alberto
“Las patrias de Roberto Bolaño”, en http://www.letras.s5.com/rb0704051.htm
Manzoni, Celina
2006, Roberto Bolaño, la escritura como tauromaquia (compilación, prólogo y edición), Ediciones Corregidor, Buenos Aires.
Murray, Nicholas
2006, Kafka, literatura y pasión, Editorial El Ateneo, Buenos Aires.
Espinosa, Patricia
2003, Territorios en fuga, Estudios críticos sobre la obra de Roberto Bolaño, FRASIS, Santiago.
Vila-Matas, Enrique