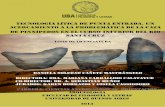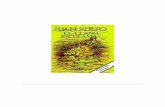Aurelio de Llano y el manuscrito de los romances (y una versión excepcional de «Valdovinos...
Transcript of Aurelio de Llano y el manuscrito de los romances (y una versión excepcional de «Valdovinos...
Aurelio de Llano y el manuscrito de los romances
(y una versión excepcional de Valdovinos sorprendido en la caza)∗
Jesús Antonio Cid
In memoriam Modesto González Cobas
1. Exploraciones del Romancero asturiano
En la presentación que se hizo en 2011 el Real Instituto de Estudios Asturianos del
volumen tercero de la Silva asturiana, o Romancero General de Asturias, los organizadores tuvimos el honor de contar con la presencia de Modesto González Cobas. Fue esta una de las últimas apariciones en público del ilustre folclorista recientemente desaparecido. Sería tan inútil como pretencioso hacerse lenguas o insistir ahora en lo mucho que la cultura popular asturiana debe a Modesto González Cobas. A través de una larga serie de publicaciones impresas y de emisiones radiofónicas, “La Asturias popular”, con una continuidad de décadas y 88.000 folios de guiones, —como nos recordaba en unas entrevistas con J. Morán publicadas en La Nueva España en marzo del mismo 2011— González Cobas ha hecho más que nadie en su generación por dignificar y difundir el patrimonio etnográfico asturiano.
En tan dilatada obra, posiblemente no le haya quedado ningún aspecto sin tratar, desde las danzas a la sidra, las coplas o las brañas vaqueiras. Pero, como todo estudioso, González Cobas ha tenido sus particulares novelas de caballerías, cuestiones y temas a los que ha vuelto reiteradamente y le han preocupado de manera obsesiva, en el más noble sentido del término. Como músico y musicólogo que era, Don Modesto dedicó especial atención a la persona y la obra de Eduardo Martínez Torner, el compilador por excelencia de las melodías populares asturianas. Ese interés está bien justificado. Torner representó en la España de los 1920-1950 la institucionalización científica del folclore musical, sin descuidar la vertiente escolar y pedagógica, ni la artística. El permanente atractivo de la canción popular fue uno de los pilares de las campañas de las Misiones Pedagógicas durante la República y en plena Guerra civil, y Torner fue el artífice y animador de toda aquella intensa actividad musical en los pueblos españoles. Pero no debe olvidarse que muchos años antes Torner fue colaborador estrecho de Ramón Menéndez Pidal en la gran empresa frustrada del Romancero General Hispánico, y esa es la razón de la confluencia de intereses que me unen a Modesto González Cobas.
La riqueza de la poesía tradicional narrativa en España hizo comprender pronto a Don Ramón la necesidad de contar con una amplia red de colaboradores, y gracias a ellos pudo formarse su espléndido archivo del Romancero, que en gran parte permanece inédito. Torner fue un colaborador especialmente valioso por su capacidad para anotar sobre el terreno las melodías. Pero, aunque fuera ante todo un músico, no descuidó el componente
∗ En una primera versión de este trabajo, publicada en el suplemento cultural de La Nueva España (22-XI-2011), pp. 4-5, no tuvo cabida, por limitaciones de espacio, la prevista inclusión de una muestra de la importancia del manuscrito de Llano. Recupero ahora esa parte del texto remitido a «La Nueva Quintana», con algunas correcciones y ampliaciones.
textual de los romances. Sus notas de campo y transcripciones de las “letras” de los romances son rigurosas y exactas. Torner recogió romances no sólo en Asturias. Su labor se extendió a Galicia, Extremadura, Andalucía, León y Castilla, y sus materiales son hoy uno de los tesoros más preciados del archivo de Menéndez Pidal.
Casi en los mismos años en que Torner exploraba la tradición popular de Asturias, desde 1900 a 1900, Menéndez Pidal conseguía sumar a la “causa” del Romancero a otro asturiano cuya colaboración se revelaría trascendental: Aurelio de Llano. Es difícil encontrar dos caracteres personales más antagónicos que los de Torner y Llano. El primero parece haber sido un tímido casi patológico, retraído y sin vanidades explícitas de ningún tipo. Aurelio de Llano, en cambio, representa al modelo del expansivo, amigo de polémicas y dotado de una más que notable “prosopopeya”, empezando por su firma (Aurelio de Llano Roza de Ampudia y Valle), sus ínfulas no del todo bien fundadas de poseer casa solariega en Caravia, o su afición desmedida a acumular títulos honoríficos con los que llenaba las portadas de sus libros. Ello no resta nada a que Llano haya sido el más notable investigador de campo con que ha contado la tradición oral asturiana, con el añadido de que su labor se realizó en una época en que no era precisamente fácil explorar aldeas y valles a la busca de “elementos folklóricos”, como él se complacía en llamarlos. En realidad, y como es bien conocido en Asturias, el verdadero antagonista de Llano fue Constantino Cabal, mucho más “político”, mejor situado e influyente que el simple “aficionado” que para Cabal fue siempre Llano. La larga mano de Constantino Cabal fue determinante al convertir a Llano en un personaje pintoresco, pero en el fondo irrelevante para la cultura popular asturiana.
2. “Naturalmente, un manuscrito” Modesto González Cobas fue el primero en reivindicar la figura de Aurelio de Llano
en momentos en que se le trataba con el puro y simple olvido o con abierto desdén. Lo hizo en sus reediciones de obras agotadas del folclorista de Caravia, y en sus programas de radio. Como muestra de gratitud las hijas de Llano le donaron entre otros papeles de su padre el manuscrito en que había encuadernado su colección de romances. María Cristina García Álvarez dio noticia de este singular manuscrito en 1983 y el propio González Cobas volvió a señalar su importancia en 1993 al prologar la reedición de los Cuentos Asturianos de Llano.
Llano advierte en su breve prologuillo lo siguiente:
Escribí los romances tres veces; una al tomarlos de boca de los recitantes; otra, para ponerlos en este manuscrito; y otra, la copia que mandé a D. Ramón Menéndez Pidal.
Parece que deben darse por definitivamente perdidas las primeras anotaciones de
campo, contenidas en unas “libretas” a las que Llano alude varias veces. Para reconstruir su colección contamos, pues, únicamente con las otras dos copias
Aunque Aurelio de Llano enviaba, en efecto, a Menéndez Pidal copia de los romances que iba recogiendo, es claro que el manuscrito personal en el que registró sus textos tiene un especial valor. En primer lugar, varias versiones de romances nunca llegaron a manos de Menéndez Pidal, o se han perdido en fecha posterior a su recepción. Llano consigna al pie de cada versión y casi con fórmula ritual la apostilla “Este romance lo envié a Madrid el 17 de diciembre de 1920 [la fecha, claro está, varía en cada texto] a don Ramón Menéndez Pidal para que lo incluya en el Romancero general de España que dicho señor va a publicar”. Pero lo cierto es que de algunos textos del manuscrito no se encuentra hoy copia en el archivo de Menéndez Pidal, bien sea porque no llegaron a enviarse o por extravío. El manuscrito permitirá ahora subsanar esas omisiones y completar la colección de Llano. Por otra parte,
Llano confiesa en alguna ocasión que no envió a su admirado Don Ramón copias de determinados romances “vulgares” o de pliegos impresos, por considerarlos de escaso valor.
El interés del manuscrito se acrecienta por el hecho de que en las copias que conservó para sí mismo Llano consignó informes sobre los recitadores o las circunstancias de recolección que se omitieron o aparecen sólo en forma muy esquemática en las copias remitidas a Madrid. Basten algunos ejemplos de estos informes que al margen de su interés etnográfico revelan mucho sobre la propia personalidad de Aurelio de Llano. Al pie de una versión de La vuelta del marido recitada en Abiegos, Ponga, por Áurea Rodríguez, anota Llano:
Áurea tiene pretensiones de literata; es una labradora que leyó varios novelones.
La misma cantora suscita otro comentario después de transcribir su versión de El
pastor muerto por celos:
Áurea escribe poesías, monta a caballo reblagada (a horcajadas) y va con las piernas desnudas. Es un marimacho.
Tinte más sentimental, y trágico, tiene la apostilla final sobre la joven cantora de una
versión de Santa Catalina y la Tentación del marinero:
Purificación Llera Collera, de 15 años, de Obaya, concejo de Colunga. Me recitó el romance en el molino de Obaya, donde vive con sus padres y hermana, que son molineros. La pobrecita está tuberculosa; cuando yo vuelva por allí el año próximo quizá se habrá muerto.
A veces Llano proporciona valiosas indicaciones sobre el contexto en que el
Romancero se practicaba como género “vivo”. Así a propósito La rueda de la fortuna o Los presagios del labrador, consigna:
Recitado por Simona González, de 81 años, de San Juan de Ponga, capital de este
concejo. Me lo recitó en la fonda del casino de Ponga; la anciana estaba comiendo en la cocina y suspendió la comida para recitarme el romance, y armó discusión con Segunda Muñiz porque le rectificaba con variantes.
Un raro ejemplo del asistir al canto espontáneo de romances se registra al pie de un
texto de La infanta parida:
Luz Rimada, de 15 años, natural de Caravia, en cuyo punto me recitó estos romances, y los tomé al pie de la letra. Supe de ellos porque la oí cantarlos por la noche camino de la foguera de Nuestra Señora dela Consolación.
En otras ocasiones a Llano le interesa rememorar su propia vivencia del acto de
recolección:
El día que fui a Cabielles [donde recogió un buen texto de La doncella guerrera] llovía mucho; desde la carretera al pueblo fui por unos prados cubiertos de agua. Me mojé mucho, pero lo di por bien empleado porque además de los romances recogí hermosas leyendas de las xanas.
A propósito de El cura sacrílego, dictado en Arenas de Cabrales por María Josefa
Fernández Díaz, Llano anota:
Me recitó el romance en un castañedo llamado Moradiellos, al pie de una fragua, rodeada de hombres y mujeres; eran las 4 de la tarde y acababa de caer una tormenta espantosa.
Es evidente que cierta ingenuidad sumada al prurito de exactitud inspira estos y otros comentarios de Aurelio de Llano. Una vena más intimista, sin embargo, aparece al reflejar la fascinación que le produjo una de sus recitadoras, entrevistada en los Picos de Europa:
Este romance me lo recitó la pastora Mariana Díaz, de 22 años. Me lo recitó en su
cabaña sita en la majada de Tordín. En esta cabaña estuve varios veranos. Mariana me ha hospedado en su choza y me ha obsequiado con su modesta comida. De esto he de hablar en un libro que preparo.
En el manuscrito sigue a continuación el único texto que no es un romance. Se trata
de un poema compuesto por el propio Llano, dedicado “A Mariana”, y del que, naturalmente, no envió copia a Menéndez Pidal:
Mariana, pastora, mañana y aurora. Miradas celestes, cabello castaño, los ojos agrestes detrás del rebaño … Buena como un rezo, graciosa y oliente cual la flor del brezo que adorna la fuente, etc.
Es, que sepamos, el único escarceo de creación lírica que se conoce de Llano. Al pie del
poema se indica: “Esta es la pastora de quien hablo en Bellezas de Asturias, pág. 65-66”, y en efecto allí se describen con especial delectación escenas pastoriles, con notorio protagonismo de Mariana, capaz de aderezar comidas sabrosas sin cesar de cantar.
Según una “tradición” algo maliciosa que escuché más de una vez a Diego Catalán, nieto de Menéndez Pidal, Aurelio de Llano simultaneó sus viajes folclóricos con ciertas aventuras eróticas. Para Diego Catalán ello no era motivo de censura, sino más bien todo lo contrario. Desconozco el fundamento de esa tradición, o, si se quiere, infundio; y es claro que con tal leyenda en nada se disminuye, ni se realza, el excepcional valor de la obra de Llano como folclorista1. Ese valor que, a la zaga de Modesto González Cobas, he intentado poner de relieve en algún trabajo ya lejano y en un estudio mas reciente sobre la polémica acerca del “Busgoso”, se acrecienta ahora gracias al conocimiento del nuevo manuscrito.
1 Un atento y excelente conocedor de la intrahistoria de Cabrales y su concejo, Paulino Díaz Antón, precisa lo siguiente: “Mariana fue vecina mía en Jaces. Mayadiaba en Tordín junto con su hermana Aurora y la tía Carola, madre de ambas. Aún hay gentes en Arenas que recuerdan, por haberlo conocido, a Aurelio de Llano durante sus estancias en Portudera. Y ciertamente confirman que el folclorista hubo una aventura galante por aquellas vegas y mayadas. Pero no se trata de Mariana, como pudiera desprenderse del texto anterior [No era, ciertamente, esa mi intención, y lamento que así se haya podido entender]. Nos han referido una copla al respecto que se cantaba por entonces, por aquellas alturas del Puertu de Arenas: Se refiere a una pastora, no viene al caso dar nombres, que mayadiaba en Tresmialma:
Pastorina de Tresmialma, con la paluca en la mano, que andas de veraneo con Don Aurelio de Llano”.
(“Aurelio de Llano en Cabrales. Otra mirada al pasado”, 25 de marzo de 2012, en http://www.escabrales.com/blog/paulino-diaz-anton/289-aurelio-de-llano-en-cabrales-otra-mirada-al-pasado.html).
3. Hacia una Silva asturiana final Para el cuarto volumen del Romancero General de Asturias, que preparan hace tiempo
Jesús Suárez López y Susana Asensio, el manuscrito posee una importancia inestimable en cuanto proporciona la pieza del puzzle que faltaba para reconstruir sobre base firme y de la forma más satisfactoria posible la colección de romances reunida por Llano.
El manuscrito es incompleto. Las versiones transcritas alcanzan sólo hasta 1923, aunque Llano recogió romances hasta 1933; y existen además varios textos anteriores a 1924 de los que envió copia a Menéndez Pidal, y no figuran en el manuscrito. El resultado, en simples cifras, es que en el Archivo Menéndez Pidal se conservan 233 versiones de romances remitidas por Llano, y el manuscrito contiene 171. Pero ya se ha indicado que el manuscrito permite sumar ahora varias versiones que eran desconocidas, alguna de excepcional valor; permite también precisar la fecha de recolección de algunos textos o añade informaciones de interés sobre los recitadores y el acto de la encuesta; y, en ocasiones, contiene lecturas más correctas que las que constan en las copias de Menéndez Pidal, aunque a veces sucede lo inverso. Las dos “fuentes” son, pues, complementarias y el tenerlas en cuenta conjuntamente hará posible una edición mucho más fiable que la resultante de cada una de ellas por separado.
La colección de Aurelio de Llano junto con las no menos valiosas de Josefina Sela y Eduardo Martínez Torner, y otros materiales de Cienfuegos, Hernando Balmori, Rodríguez Castellanos, etc., incluidas en los próximos volúmenes de la Silva asturiana, evidencian que el Romancero de Asturias en el siglo XX, hasta 1936, no había decaído en absoluto en cuanto a riqueza de temas y calidad poética respecto al que conocieron y recogieron o publicaron Amador de los Ríos y Juan Menéndez Pidal en el XIX.
Los editores de la Silva asturiana tienen una especial deuda de gratitud con Modesto González Cobas y con Cristina García Álvarez, y así desean hacerlo constar, por su generosidad al autorizar, con la mediación decisiva de Juan Carlos Villaverde, la digitalización, realizada en el Museo del Pueblo de Asturias, y el uso de ese testimonio único de la cultura popular asturiana. Gracias a ellos nos aproximaremos un poco más al objetivo final de que una de las ramas más vigorosas del Romancero hispánico se conozca en su integridad. Será la primera vez que ese objetivo se cumpla en cualquiera de las naciones, regiones y lenguas que comparten el Romancero, y no es cuestión menor —supongo— que ese privilegio recaiga sobre Asturias.
4. Una excepcional versión de un raro romance
Como anticipo del futuro volumen de la Silva asturiana, que incluirá las colecciones de
Aurelio de Llano, Eduardo Martínez Torner y Josefina Sela, damos a conocer una de las versiones más singulares que contiene el manuscrito recuperado de Llano. Se trata de una versión del romance de Valdovinos sorprendido en la caza, fundido en perfecta amalgama con el de El Conde Olinos, o Conde Niño.
El primer romance es de extrema rareza. Recientemente se ha publicado el conjunto de textos documentados de Valdovinos sorprendido en la caza, dentro del ciclo de romances que se suponen derivados de la canción de gesta francesa conocida como Chanson des Saisnes, o de los sajones, del siglo XII. La edición, que en su texto, introducción y anotaciones, amén de la presentación tipográfica, deja mucho que desear en todos los sentidos, se limita a publicar sin orden ni concierto las versiones manuscritas e impresas y las transcripciones previas
existentes en el Archivo Menéndez Pidal2. El corpus publicado permite, sin embargo, calibrar lo que supone y aporta la versión recogida por Llano.
El romance se ha recogido únicamente en Lugo, León y Asturias, con claro predominio numérico de las versiones asturianas. De los 27 textos hasta ahora conocidos algunos son simples fragmentos y otros varios son, en mi opinión, producto de la “retradicionalización” de la versión publicada por Juan Menéndez Pidal en 1885, por lo que su valor, en cuanto poemas orales de tradición no secular, es sólo muy relativo. Cuestión esta última de la que la editora de 2006, naturalmente, no se ha percatado.
La versión de Llano fue recogida (“tomado al pie de la letra”) el 7 de abril de 1921 en Saliencia, concejo de Somiedo, es decir, “el último pueblo de Asturias; raya con la provincia de León”, según anota Llano, y fue recitada por Carmen Alba, de 17 años. Aunque el colector incluye su acostumbrada apostilla “Remití copia a D. Ramón Menéndez Pidal el 13 de abril de 1921”, es seguro que Don Ramón no recibió nunca esa copia; ni se conserva ahora ni ha estado antes en su archivo, pues de lo contrario es obvio que la habría utilizado en su germinal estudio sobre “La Chanson des Saisnes en España”, de 1950, es decir un año en que se conocían solo seis versiones de ese «ballad- type»3.
La versión de Saliencia es muy similar, pero con variantes propias y a mi juicio con mayor calidad estética que las dos versiones más completas y a su modo perfectas, que se conocían, es decir la de Miñagón, Boal, publicada por Juan Menéndez Pidal en 1885, y la de Palacios de Sil, León, recogida por el Seminario Menéndez Pidal en 1980. El parentesco de la versión somedana con las variantes distintivas de esta última es especialmente notable, sólo que esas variantes están anticipadas en sesenta años; y ello en la diacronía del Romancero tiene su importancia.
En sí mismo, el romance de Llano es, salvo ocasionales versos mal medidos, un excelente poema que, al margen del tema y el tono épico que se injertan en una historia de amores contrariados, desmiente el lugar común de la ausencia de rasgos sobrenaturales en la balada hispánica. Hallamos aquí caballos y espadas con personalidad propia, que hablan y amonestan al caballero; ríos de sangre difíciles de atravesar; una infanta metamorfoseada en paloma; y finalmente el amor más allá de la muerte, con la transformación sucesiva de los amantes en aves, plantas, y fuentes o ríos, que mantienen plena conciencia de su previa existencia terrenal humana. Todo ello expresado en fórmulas certeras y con abundancia de versos redondos. No es poco.
Llano da a su versión el título de «Conde Olinos», puesto que ese es el nombre del protagonista, tanto en la parte que procede del romance de El conde Niño (vv. 1-13, y 43-54) como en la correspondiente a Valdovinos sorprendido en la caza (vv. 14-42). Ello es lo habitual en todas las versiones que combinan ambos romances, es decir la totalidad del corpus con la excepción de dos versiones leonesas exentas (Puente de Alba y La Robla, esta última fragmentaria), recogidas por Josefina Sela en 1915 y 1917. Anota también Llano que su
2 MARISCAL HAY, Beatriz, El Romancero y la Chanson des Saxons (México: El Colegio de México, 2006). Aunque sea cuestión muy secundaria, cabe señalar que en esa lamentable edición se diría que las transcripciones de los textos se deben, en especial los de Belardos y Valdovinos, al trabajo exclusivo de quien figura como responsable de la publicación..., o al de los ángeles del cielo. En fin, el mundo es un banco universal de datos, y para la editora parece que es un desdoro reconocer su deuda con quienes invirtieron algunas (o más bien muchas) horas, algún ingenio, y algunos conocimientos previos no improvisados ni de tan fácil acarreo (como los que se esgrimen en el desafortunado estudio preliminar) en obtener unos textos mínimamente satisfactorios. Más grave resulta la desmañada privatización de unos materiales de origen secularmente colectivo, y su insolvente y acientífica segregación del Romancero Tradicional de las Lenguas Hispánicas, al que estaban destinados y comprometidos por Ramón Menéndez Pidal y por las instituciones que mantuvieron su legado, y el de sus colaboradores y sucesores. 3 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, “La Chanson des Saisnes en España”, Mélanges de linguistique et de littérature romanes offerts à Mario Roques par ses amis, ses collègues et ses anciens élèves de France et de l’étranger, I (Bade-Paris: Didier, 1950), 229-244.
versión del romance “tiene variantes que no figuran en el publicado por D. Juan Menéndez Pidal”, aludiendo al texto ya citado de Miñagón (parr. Serandinas, Boal)4.
Se edita el texto a partir del original manuscrito de A. de Llano, gracias a la generosa autorización que obtuve de Modesto González Cobas y Cristina García Álvarez, sus propietarios. La reproducción facsímil que incluyo fue realizada por Jesús Suarez, con gestiones previas de Juan Carlos Villaverde.
Conde Olinos, Conde Olinos es niño y pasó la mar. 2 Levantóse Conde Olinos mañanita de San Juan; Fue a llevar el caballo al agua a una fuente junto al mar; 4 mientras el caballo bebe él se pusiera a cantar: —Bebe, mi caballo, bebe, y Dios te libre de mal, 6 de los peligros del mundo y de las olas del mar, y de los castillos moros que te quieren mucho mal.— 8 Oyólo la Reina mora desde la almena en que está: —Escuchadle, mis doncellas, mis doncellas, escuchad, 10 y oiredes la serena cómo canta cabe el mar.— Respondió la infanta mora, más le valiera callar: 12 —Quien canta no es la sirena, yo bien conozco el cantar, el que canta es Conde Olinos que conmigo quier casar. 14 —Moricos, los mis moricos, los que coméis de mi pan, id matar al Conde Olinos que a la infanta vien buscar. 16 El que me lo traiga vivo todo un reino le he de dar; el que me lo traiga muerto con la infanta ha de casar; 18 el que traiga su cabeza en oro la he de pesar. — Por los montes cuesta arriba van los moros a buscar; 20 encuentran al Conde Olinos dormido en un castañar. —¿Qué haces ahí, Conde Olinos, qué vienes aquí a buscar? 22 Si vienes a buscar la muerte te la venimos a dar.— Levantóse Conde Olinos muy dispuesto a pelear. 24 —¡Oh, mi espada de Toledo, de oro rico y buen metal, si de muchas me libraste hoy no me querrás faltar, 26 y si de esta me librases te vuelvo a sobredorar!— Por la gracia de Dios Padre comenzó la espada a hablar: 28 —Si meneas bien los brazos, como los sueles menear, yo cortaré por los moros como cuchillo por el pan.— 30 —¡Oh, mi caballo querido, oh, mi caballo alazán, si de muchas me libraste hoy no me querrás faltar, 32 y si de esta me librases ricos arneses tendrás!— Por la gracia de la Virgen comenzó el caballo a hablar:
4 MENÉNDEZ PIDAL, Juan, Poesía popular, colección de los viejos romances que se cantan por los asturianos en la danza prima, esfoyazas y filandones (Madrid: Hijos de J. A. García, l885), pp. 137-139 (núm. XXV). Reed. en vol. I de Romancero Asturiano (1881-1910), ed. J. A. Cid (Madrid: Seminario Menéndez Pidal y Gredos, 1986). Cf. ahora, Silva asturiana. Romancero tradicional de Asturias, II. El Romancero Asturiano de Juan Menéndez Pidal. La Colección de 1885 y su Compilador. Ed. Facsímil colacionada con las versiones ‘de campo’ y estudio preliminar de J. A. Cid (Madrid: Fundación Ramón Menéndez Pidal / Universidad Complutense, 2003), con información (p. 118) sobre anotaciones del colector y reediciones no tenida en cuenta en la compilación de B. Mariscal. No se conserva original ms. de Juan Menéndez Pidal; la versión fue muy probablemente comunicada por Bernardo de Acevedo, como varias otras recogidas en el concejo de Boal y parroquia de Serandinas, de las que sí se han conservado los originales de Acevedo.
34 —Si me montas, Conde Olinos, como me solías montar los cuatro bandos de moros los pasaré de par en par.— 36 Cuando llegaron las doce no hubo con quien pelear; sólo quedó un perro moro, y vivo no ha de marchar. 38 Allí vino una paloma blanquina y de buen volar. —¿A qué vienes aquí, paloma, qué vienes aquí a buscar? 40 —Soy la infanta, Conde Olinos, de aquí te vengo a sacar.— Por el campo los dos juntos se pasean par en par. 42 La reina cuando lo supo a los dos mandó matar. Del uno nació una oliva y del otro un olivar; 44 cuando el aire los solmena los dos se van a besar. La reina cuando lo supo a los dos mandó cortar. 46 Del uno nació una fuente, del otro un río caudal. Los que de amores penaban allí se iban a bañar; 48 Muy enamorada la reina un día se fue a lavar. —Corre fuente, corre fuente, que aquí me vengo a lavar.— 50 Las aguas cuando la oyeron así comienzan a hablar: —Cuando era Conde Olinos tú me mandaste matar; 52 cuando era olivar entonces tú me mandaste cortar; y ahora que soy fuente, y no me puedes hacer mal, 54 para todos correré, para ti me he de secar.— Conde Olinos, Conde Olinos, es niño y pasó la mar. ———— 44a solmena (menea) [Anotación de A. de Llano].
[Láminas: Ms. de A. de Llano]