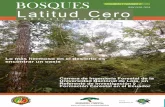Como Ensamblar (armar una pc) desde Cero COMO MONTAR UNA PC DESDE CERO
2008. Jaime I (1208-2008 ), Arquitectura Año Cero
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 2008. Jaime I (1208-2008 ), Arquitectura Año Cero
Jaime I (1208-2008)Arquitectura año cero
Arturo ZArAgoZá CAtAlánComisArio
museu de Belles Arts de CAstelló
del 13 de noviemBre de 2008 Al 11 de enero de 2009
DIPUTACIÓD ECASTELLÓ
IV
Generalitat Valenciana
M. Hble. Sr. D. FrAnCisCo CAmps ortiZ
President de la Generalitat Valenciana
Hble. Sra. Dª. trini miró mirA
Consellera de Cultura i Esport
Il.lmo Sr. D. rAFAel miró pAsCuAl
Secrètario Autonòmico de Cultura
Il.lma Sra. Dª pAZ olmos peris
Directora General de Patrimoni Cultural Valencià
Il.lmo Sr. D. CArlos preCioso estiguín
Subsecretario
FUnDaciÓ JaUMe ii el JUSt
AnABel trujillo ivArs
jorge penAlBA sAnCho
Dpto de Administración
estelA CAnAles pinA
pierre guérin
CAtAlinA mArtín lloris
Belén mArtíneZ llodrá
mireiA mirA mollá
gonZAlo montFort CAsAudoumeC
AmpAro sAntonjA Bon
evA teixidor ArAnegui
teresA villAlBA vilA
Dpto de Contenidos
gemA mArtíneZ llodrá
josé mAnuel mArtíneZ
Agustí pAsCuAl grAnell
Oficina Monasterio
cOMitÉ cientÍFicO anY JaUMe i
Hble. Sra. Dña. trini miró mirA
Consellera de Cultura i Esport
Ilmo. Sr. rAFAel miró pAsCuAl
Secretario Autonómico de Cultura
Prof. eduArd mirA gonZáleZ
Comisario del Any Jaume I
Dña. inmACulAdA tomás
Directora del IVM
Dña. silviA CAvAller
Directora General del Libro
Prof. rAFAel nArBonA viZCAíno
Profesor de Historia Medieval, Universitat de València
Dña. mAríA enCArnACión Furió mArtíneZ
Jefa de Servicio de Patrimonio Histórico, Ayuntamiento de Valencia
R.P. jAime sAnCho
Canónigo de la catedral de Valencia
Prof. josé enrique ruiZ domèneC
Catedrático de Historia Medieval de la Universitat Autónoma de Barcelona
Prof. Antoni FerrAndo Catedrático de Filología Valenciana de la Universitat. de València y miembro de la Academia Valenciana de la Lengua
Prof. enriC guinot
Catedrático de Historia Medieval de la Universitat de València
Prof. josé luis villACAñAs
Catedrático de Filosofía, Universidad de Murcia
Prof. CArmen CoronA
Profesora de Historia Moderna, Universitat Jaume I , Castelló
Prof. josé hinojosA montAlvo
Catedrático de Historia Medieval, Universitat de Alicante
Prof. Felipe gArín llomBArt
Catedrático de Historia del Arte, Universitat de Valencia
Prof. joAn gAvArA prior
Historiador del Arte
D. FernAndo Benito domeneCh
Catedrático de Historia del Arte y Director del Museo de Bellas Artes de Valencia
D. josé gómeZ FreChinA
Historiador del Arte y Conservador en el Museo de Bellas Artes de Valencia
D. ChristiAn BeAuFort
Director de la Armería Imperial, Kunsthistorisches Museum, Viena
Prof. dAvid ABulAFiA
Catedrático de Historia Medieval, Universidad de Cambridge
Prof. guglielmo de giovAnni - Centelles Catedrático de Historia del Mediterraneo Medieval, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, Nápoles.Miembro de la Academia Vaticana de Bellas Artes
D. pere mAriA orts i BosCh
Acadèmia Valenciana de la Llengua
V
eXPOSiciÓn
Organización ConselleriA de CulturA i esport
FundACió jAume ii el just
comisarioArturo ZArAgoZá CAtAlán
coordinación técnicajosé CAmpos AlemAny
evA teixidor ArAnegui
Diseño y coordinación del montajeedelmir gAldón
Diseño gráficoestudiomAg
transporte y montaje tti s.A
acondicionamiento de salajoseArte
iluminaciónjesús mArtíneZ
SegurosJuan José Gómez Correduria de seGuros
HisCox
restauración: instituto ValenCiano de ConserVaCión y restauraCión de Bienes Culturales
CArmen péreZ gArCíA
Directora Gerente
CArmen péreZ gArCíA
julián AlmirAnte AZnAr
Supervisión técnica
josé ignACio CAtAlán mArtí
Coordinación técnica
recepción de ObrapilAr juáreZ
restauradores de escultura en piedraBertA mAñAs AlCAide
restauradores de madera policromadaAntonio pAgán péreZ
gemmA BArredA usó
Betlén mArtíneZ plA
josé viCente tornero ruiZ
BeAtriZ del ordi CAstillA
AnA pelliCer BAreA
AnA isABel rAmíreZ sAnChís
álvAro solBes gArCíA
restauradores de tallas policromadasBárBArA rosA Ferrero
merCé orihuel FerrAndis
analíticaslivio FerrAZA
estudio fotográficopAsCuAl merCé
catÁlOGO
coordinación científicaArturo ZArAgoZá CAtAlán
textosviCent gil viCent
FederiCo iBorrA BernAd
joAquin BérCheZ
viCent Felip
merCedes gómeZ-Ferrer
CAmillA mileto
FernAndo vegAs
Arturo ZArAgoZá CAtAlán
corrección de textos josé serrAno gArCíA
mArisA giméneZ soler
traducción Valenciana áreA de polítiCA lingüístiCA
FotografíasjoAquín BérCheZ gómeZ
mAteo gAmón
pAtrimonio nACionAl
pACo AlCAntArA
CArlos mArtíneZ
Arturo ZArAgoZá CAtAlán
pepA BAlAguer-luis viCén
FernAndo vegAs-CAmillA mileto
rAFel verdiell
tAto BAeZA
Diseño del catálogorAmon pArís peñArAndA
Maquetación e impresión lA gráFiCA isg
iSBn: 978-84-482-5086-7
Deposito legal: v-4680-2008
©Patrimonio nacional
agradecimientosFerrAn oluChA montins
viCent estAll i poles
viCent esCrivà torres
jAvier gArCíA
josep AlAnyà i roig
Agustín Ferrer
josep lluís gil i CABrerA
FrAnCesC llop i BAyo
mArià gonZáleZ BAldoví
sergio villAnuevA
mArCo noBile
isABel BArCeló
viCente torregrosA
josé AguilellA
diputACión generAl de ArAgón
DIPUTACIÓD ECASTELLÓ
VII
L a creación del Reino Cristiano de Valencia por el Rey Jaime I, como consecuencia inmediata de la conquista de la ciudad de Valencia, es un hecho histórico decisivo que ha marcado nuestro devenir histórico. La conquista supone la creación de una nueva clase urbana, formada por personas de origen muy diferente, pero de cultura y creencias inequívocamente
occidentales, que se asienta sobre la sociedad existente, compuesta por moriscos, judíos y mozárabes.
Estas circunstancias especiales de la génesis del nuevo reino tienen unas evidentes consecuencias en el campo cultural, que de alguna manera, singularizan la Valencia del bajo medievo: se introduce con fuerza el mundo gótico, pero con algunos aspectos, como el gusto por la decoración geométrica y los arabescos, que lo hacen bien distinto. Se incorpora todo el territorio valenciano al arte occidental, pero sobre un sustrato morisco que perdurará aún durante algunos siglos.
Las viejas estructuras urbanísticas de corte islámico se transforman: los callejas estrechas se hacen más anchas, las plazas toman un nuevo valor, las murallas se reedifican y sus puertas de entrada se hacen más monumentales, se levantan edificios públicos para acoger servicios municipales o comerciales, y las viviendas señoriales adquieren tipología propia. En definitiva, se consolida una estructura social urbana en permanente crecimiento como consecuencia de una pujante actividad comercial y de una solidez económica y social.
Una vez más, y como en tantos otros ámbitos, el reinado de Jaime I fue determinante para el desarrollo de una personalidad colectiva que, desde sus orígenes, siempre ha tenido unos caracteres singulares. Si por voluntad del rey se creó “ex novo” un Reino, con normas y costumbres propias, gracias también a su acción, el territorio valenciano se incorpora al arte occidental desde su propia singularidad.
Ochocientos años después del nacimiento de Jaime I, la Generalitat quiere acercar a la sociedad valenciana al conocimiento de una parte fundamental de nuestro patrimonio, como es la arquitectura que surge a partir de la fundación del nuevo reino. Un patrimonio que nos remite a esa etapa llena de ilusiones individuales y colectivas, y que ha significado tanto en la construcción de la nuestra propia identidad.
Conocer a los testigos de ese momento histórico, nos remite a la imagen de una Valencia medieval única e irrepetible. La imagen de un territorio que, forjado en esa época ya lejana, continúa estando presente en la memoria colectiva de todos los valencianos.
Francisco Camps OrtizPresident de la Generalitat
VIII
Uno de los mayores desafíos a los que nos debemos enfrentar los gobernantes, sin importar su rango o distinción, es decidir cual será nuestra contribución al gran libro de la historia. Y es que son los proyectos y las empresas que acometemos a diario, a menudo sin casi tiempo para reflexionarlo, las que definen el legado que dejaremos a las futuras
generaciones. El sentido de nuestros pasos, la huella del tiempo.
Precisamente el invocar a gobernantes que dejaron huella nos lleva necesariamente a un periodo y a un hombre de leyenda: la conquista del Reino de Valencia y Jaume I. Un personaje que cambió para siempre nuestras vidas y del que, aún hoy, es difícil separar su biografía y conquistas de la propia fundación de la provincia de Castellón. A él le debemos todo lo que somos como pueblo y él nos debe el honor de haber cambiado nuestra historia para siempre.
De Nules a Onda, pasando por Vila-real, Almenara, Burriana, Sant Mateu o Herbés, el itinerario vital de Jaime I transformó para siempre el régimen político y social del siglo XIII. Pero dicha transformación no se quedó únicamente en una mera conquista por las armas o en las costumbres, cambió también nuestra forma de entender el paisaje urbano, la arquitectura. Una revolución silenciosa que transformó de norte a sur nuestra Comunitat y cuyas huellas son aún hoy más que visibles.
Redescubrir esos testigos de la historia y dotarles de su verdadera dimensión es el objetivo de la exposición Jaime I. 1208-2008. Arquitectura Año Cero. Una muestra que pretende arrojar luz sobre uno de los episodios más asombrosos y fascinantes de la arquitectura valenciana. Visitarla y difundir sus extraordinarios valores es la mejor contribución que podemos hacer a nuestro presente, pasado y futuro.
Carlos Fabra CarrerasPresidente de la Diputación de Castellón
IX
L a exposición a la cual hace referencia este catálogo narra el proceso de repoblación y construcción de ciudades y, aimismo, de importación, adaptación, recreación, desarrollo y génesis de formas arquitectónicas y maneras de construir a partir de la conquista cristiana de Sarq Al-Andalus y la subsiguiente creación del reino de Valencia por Jaime I de
Aragón. La muestra lleva a cabo, asimismo, una fina reflexión sobre todo ello, la cual se situa, a manera de hito, en la la larga y rica secuencia de trabajos realizados por su comisario, Arturo Zaragozá. Hace todo ello a través de una ciudada y novedosa selección de piezas orginales, de maquetas y elementos explicativos y, asimismo, de las espléndidas fotografías realizadas por Jaquín Bérchez, catedrático de historia del arte con una trayectoria muy larga y rica también en el campo de la historia de la arquitectura.
El siglo XIII, el siglo de Jaime I, tiene una importancia capital en la historia urbana no sólo del reino de Valencia, constituido entonces por el Jaime I el Conquistador, sino también de Europa casi en su conjunto. Los siglos XIII Y XIV son épocas urbanizadoras, de movimientos de población y colonizaciones, de construcción de unas ciudades que iban a constituir la red urbana básica del continente y sus islas; que iban a marcar, por tanto, la fisonomía civil y edilicia de Europa de un manera que ha sobrevivido en buena parte hasta la fecha actual. Esa red urbana estaba plenamente prefigurada a fines del siglo XV. Se verá parcialmente alterada, sin embargo, por la política administrativa y por la geopolítica del estado moderno, por lo que se conoce como Revolución Industrial, que propiciará que núcelos de importancia y tamaño que, hasta entonces, eran, con frecuencia, escasos, y situados en áreas no asiempre centrales o con fuerte tradición urbana, crezcan desmesuradamente, como sucede en las Midlands o en el valle del Tyne, en Inglaterra; en las Lowlands o en la zona de Glasgow, en Escocia; en el Ruhr, en Walonia, en la cornisa cantábrica española, en la Lorena o en Silesia. La alterarán también la hipertrofia de las grandes capitales de estados potentes y, al fin, la terciarización reciente y fenómenos como el turismo de masas.
El caso valenciano no es único en Europa, por lo que respecta a la creación de ciudades en zonas de frontera, de conquista y de repoblación durante los siglos XIII y XIV e, incluso, en el XV. Se podría citar asimismo el espacio fronterizo y en disputa entre la Guyena o Aquitania -que era dominió directo de los Plantagenet ingleses que pretendían la crona francesa- y la Francia controlada por la dinastía de Valois; el limes entre Inglaterra y el País de Gales o los territorios de expansión germánica creadora de ciudades con carta puebla germánica también y que se sitúan al este del Elba: a lo largo de las costas meridionales del Báltico (en Pomerania y Prusia Oriental), en Bohemia, en Silesia o en Transilvania. Tampoco las soluciones urbanísticas y arquitectónicas que dan los colonos a la hora de construir ciudades son demasiado distintas en uno de esos territorios u otro, por mucho que lo parezcan a causa de las diferencias que existen entre ellos en lo tocante a la orografía, la vegetación y el clima, la estructura social, la economía o las tradiones, los materiales constructivos al alcance o el capital humano con que cuente un lugar concreto. Razones de idoneidad funcional o de puesta en valor económico de zonas insalubres o con recursos inexplotados están también presentes en la creación de esas ciudades nuevas o bastidas (bastides), como sucede el el caso de Aigües Mortes o de los núcleos construidos en la costa toscana. Los motivos religiosos pueden también estar presentes, como pasa en las ciudades husitas de Bohemia, ya del siglo XV.
En el caso valenciano, a diferencia de lo que sucedía en espacios como el báltico, el repoblador se instala en zonas con una población previa, la islámica, que o permanece en el lugar o es expulsada de él o se convierte en minoritaria en el mismo. Cuando no existe ciudad previa, se construye una ex nihilo, más o menos de acuerdo con el tipo de la bastida. Cuando sí que esxiste y no es de una excesiva enjundia, se yuxtapone la nueva ciudad en cuadrícula a la prexistente, de trazado laberíntico, que pasa a convertirse en arrabal, como sucede en Concentaina o en Alicante. Si esa ciudad prexistente es de gran tamaño, como es el caso de Valencia, se opta por sucesivas operaciones de reforma interior. En cualquier caso, la ciudad islámica sirve poco al repoblador, depositario de una religión distinta y que es parte de una sociedad tanmbién distinta; como no le sirven ni la alquería ni la casa ni el castillo islámicos. Curiosamente, en la mayor parte del reino de Valencia no hay arquitectura mudéjar estilísticamente detectable. Francesc Eiximenis -de cuyo fallecimiento se celebra en 2009 el sexto centenraio- se encargó no sólo de teorizar a posteriori la bastida valenciana sino también de instar, en estrecha sintonía con la población cristiana, a que desapareciese pronto de la ciudad y del reino de Valencia todo vestigio arquitectónico reconocible como musulmán.
El periplo de las mencionadas arquitecturas, su análisis, tipificación y datación rigurosa, son parte esencial del trabajo de Zaragozá en esta exposición y en obras anteriores suyas, así como en los intereses de quienes han colaborado en el catálogo. Joaquín Bérchez hace todo ello visible, inteligible, lleno de honduras y matices y artísticamete sensible y emotivo a través de sus fotografías. Gracias a ambos.
Eduard Mira
Nuevas ciudades y nuevas arquitecturas de antigua raíz
XI
ïndice
1 jaime i (1208-2008) arquitectura año cero Arturo Zaragozá Catalán
72 la villa de nules como ejemplo de urbanismo de nueva planta en la época de jaime i Vicent Felip
96 el paisatge urbà de vila-real al temps de jaume i Vicent Gil Vicent
114 fragmentos de historia construida. la restauración de las iglesias de nuestra señora de la asunción en vallibona y de san pedro de la pobla de benifasá
Fernando Vegas y Camilla Mileto
134 una aproximación a arquitecturas desaparecidas: el palacio episcopal, el palacio de en bou y la capilla del real viejo de valencia
Arturo Zaragozá Catalán y Federico Iborra Bernad
157 traer a la memoria. joaquín bérchez · fotografías
245 traer a la memoria (textos) Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer
Página anterior: Arnau de Vilanova representado con la vara destre de 16 palmos en la Siensia de destrar y la Siensia d’atermenar de Bertrand Boysset. Carpentras. Biblioteca Ingibertina. ms. 327.
11
Arturo Zaragozá Catalán
Jaime I (1208-2008)Arquitectura año cero
A saltar, capturar, despojar, son sinónimos de con-quistar. El diccionario de la Real Academia de
la lengua española, en su primera acepción, define esta voz como “ganar mediante operación de gue-rra un territorio”. Con esta noción no es de extrañar que en el imaginario común (y en alguna bibliografía especializada) exista la idea de que el periodo de la conquista y de la colonización del reino de Valencia fuera un periodo violento –el que correspondería a una guerra de conquista y a sus consecuencias- con escasos márgenes para el desarrollo artístico. Durante la segunda mitad del siglo XIII y los comienzos de la siguiente centuria, el territorio valenciano, por los problemas derivados de la supervivencia cotidiana, habrían quedado al margen de empresas artísticas de empeño. Las realizaciones del asombroso episodio co-etáneo de la construcción de las grandes catedrales en los dominios reales franceses, y del no menos im-portante capítulo del inicio de las arquitecturas civiles del centro y norte de Italia habrían sido modelos leja-nos y completamente ajenos al valenciano. Según esta idea generalizada en el reino de Valencia únicamente se habrían construido iglesias con arcos de piedra y techumbre leñosa, las llamadas “de reconquista”, pe-queñas y oscuras, de carácter notablemente rústico. Se habrían renovado también numerosos castillos y se habrían construido numerosas poblaciones de nue-
va planta en las que lo más importante habría sido la cerca defensiva. El alterónimo con el que se conoce al rey Jaime I, el “conquistador”, insistiría sin duda en esta idea.
Pero la realidad del siglo XIII valenciano no se com-padece con la idea de una ocupación militar a la de-fensiva. Por el contrario, la actividad constructiva fue
Cómo os mouros pediron mercee al rei don James D’Aragon. Cantigas de santa María.Biblioteca de El Escorial Cantiga 169, fol. 226V.
Sala del Castillo de Alcañiz, Teruel. Cortesía del Instituto de Estudios Turolenses. (Foto Alvira).
2
asombrosa y todavía hoy vivimos del paisaje agrario y cultural que se inició entonces. Nuevamente de-bemos acudir al diccionario. De hecho “conquistar” tiene otros sinónimos como “persuadir” y ”seducir” y el DRAL tiene otra acepción de conquistar: “con-seguir algo, generalmente con esfuerzo, habilidad, o venciendo algunas dificultades”. Dicho de una per-sona sería “ganar la voluntad de otra o traerla a su partido”.Debe recordarse que la sociedad que reali-zó la conquista era, en palabras de Robert I. Burns (The Crusader Kingdom of Valencia. Reconstruction on a thirteenth-century frontier). “... Una sociedad avan-zada tecnológicamente, refinada intelectualmente e impulsada por un optimismo agresivo y expansio-nista. Era el mundo dinámico de los cabildos y de los gremios, del derecho romano y de la escolástica, de las universidades, de la eficacia burocrática y de las instituciones monárquicas, del nacionalismo in-cipiente, de las literaturas vernáculas, de las técnicas “modernas” bélicas y financieras y del arte gótico. ... Cuando se lanzara a la conquista no podría evitar la imposición de sus propias formas: en cuanto pu-diera occidentalizaría. Donde persistieran las formas
autóctonas, habrían o de ser absorbidas, o deberían sobrevivir como simple irrelevancia tolerada y co-existente...” 1
El nuevo orden implantado conllevó la necesidad de construir. Fue necesaria la edificación de nuevas ciudades o la reforma de las existentes hasta hacerlas irreconocibles. La creación de una nueva red de po-blaciones, de diseño occidental cambió el territorio. Los sistemas de riego conocieron un desarrollo insos-pechado, cabe recordar la pronta reorganización de la acequia de Moncada en el río Túria, la construcción de la acequia real del Júcar o el rápido desarrollo de los riegos del río Mijares.2
Antes de un centenar de años después de la conquista cristiana se habían construido centenares de iglesias cuya utilidad, incluido el culto, era el ser utilizadas como espacios públicos de reunión. Igualmente se construyeron numerosos monasterios y conventos, además de centenares de edificios civiles de carácter público o industrial, hospitales y cofradías, ingenios mecánicos, molinos y hornos.
Trabuco, fundíbulo, o giny representado en la clave de la bóveda de la capilla Giner de la iglesia parroquial de san Lucas de Ulldecona (Tarragona). Foto Rafel Verdiell.
Proyectil de ingenio de guerra medieval procedente de excavaciones arqueológicas en Alzira (Valencia). Museo Municipal de Alzira. Foto Mateo Gamón.
3
Esta necesidad de construir de forma rápida y efi-caz, junto con el clima de relativa libertad propio de una tierra de frontera, permitió la posibilidad de experimentar. La adecuación de antiguos tipos arquitectónicos para nuevos usos y la utilización de nuevas técnicas de construcción marcó este episo-dio. El resultado fue una peculiar imagen artística fruto de la mixtura de muy diversos elementos y de una situación específica. Siguiendo nuevamente a Burns se puede decir que: “... Para Jaime y su pue-blo Valencia había de representar un límite o fron-tera: era una tierra de buenas oportunidades; de la posibilidad de un rápido ascenso en la escala social y en la de la riqueza; de la eliminación de privile-gios o gravámenes feudales menores y del ascenso de una corona más vigorosa y, por tanto, de mayor esperanza de orden; de una población heterogénea reunida en nuevas formas y dispuesta para consti-tuir una nueva sociedad”.
“Aquí había tierra vacante disponible para todos, y las personas de recursos podían adquirir tierras culti-vadas por musulmanes, con capacidad de expansión
casi ilimitada. Las obras de regadío y los espacios desbrozados permitían aumentar la disponibilidad de tierra. La frontera podía funcionarcomo válvula de escape frente a la superpoblación; era la oportuni-dad para el hijo ambicioso, cohibido, emprendedor, agudo, inquieto, menor; para el rebelde rural, para el empresario. Los puertos y las ciudades ofrecían un horizonte ilimitado de posibilidades comerciales. Mercados de rápida expansión, empleo y centrada en lo urbano que prometía balancear con ventaja los elementos feudales y que agudizaba la lucha social subterránea, un aumento del uso de las formas parla-mentarias, fluidez y flexibilidad, un sentido de nue-vos comienzos, una impaciencia contra las viejas for-mas y abusos: todos estos factores son perceptibles en la vida de esta frontera. Un nuevo contexto lleva-ba consigo nuevos hábitos y actitudes inéditas. Una “sección” diferenciada, una entidad regional con una cierta unidad, con una sicología y unas tradiciones propias iría emergiendo en la Corona de Aragón”.3
El episodio constructivo de la colonización medieval valenciana participa de la fascinación de los comien-
Máquinas de guerra medievales. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Cantiga 28 fol. 43r Ms.
4
zos. Este “año cero de la arquitectura” marca el inicio de la proliferación de ingenios mecánicos, de la cons-trucción de espacios abovedados y de la representa-ción naturalística de la imagen. El marco dota a este momento de un interés especial: se desenvuelve en un momento que ha sido considerado como el de la primera revolución industrial europea por el desarro-llo de las máquinas hidráulicas: los molinos harine-ros, los de papel, los de paños, los martillos de forja o las serrerías. Pronto llegaría el reloj mecánico.4 A pesar del turbulento momento social sorprende el ri-gor y ambición de algunas construcciones. Asombra igualmente el cuidado en la epigrafía y, en ocasiones, la calidad de la imagen en el poco favorable ambiente de la frontera.
laS reGlaS Del JUeGO
La voluntad del rey Jaime I de iniciar un nuevo perio-do, también en la construcción, queda señalado por la
decisión de unificar los pesos y las medidas en todo el reino. Como señaló Arcadi García, la Costum de la ciu-tat de Valencia, otorgada por el rey a la ciudad en 1240 (solo al año siguiente de la toma de Valencia), tenía entre sus aspiraciones la tendencia a estructurar los nuevos territorios como un reino o estado diferente de Aragón y Cataluña. La segunda de las aspiraciones que contenía la Costum de Valencia era la de unificar el derecho, la moneda, los pesos y las medidas de todo el reino. Una consuetudo, una moneta, lege, pondere et figura, una alna, unum quarterium, unus almutus, una fanecha, unum caphitium, una uncia, una marcha, una libra, una arrova, unus quintallus et unum pondus et una mensura intoto regno et civitate Valentiae sit per-petuum.5
La historiografía del derecho valenciano ha discre-pado en la filiación histórico-jurídica de la Costum de Valencia. Así se han detectado las concordancias entre la citada Costum y las Consuetudines Ilerdenses. Frente a ella se ha subrayado la tendencia hacia el ele-
Tabla comparativa de diferentes medidas de longitud según García Caballero, J. En Breve cotejo y balance de las pesas y medidas de varias naciones. Madrid. Francisco del Hierro, 1731.
5
mento romano. Joseph Vicente del Olmo, Corachán y otros muchos autores señalan que la vara de medir valenciana es igual a la antigua romana y el pie igual al romano antiguo. En cualquier caso la decisión de contar con unas nuevas reglas del juego universales en el peso y la medida, y por tanto en la construc-ción, es evidente. Al parecer, una iniciativa similar, emprendida de forma coetánea por el rey Alfonso X el sabio en Castilla no tuvo éxito.6
Cabe recordar el carácter simbólico y el interés fun-cional de la renovación de un sistema de pesos y me-didas. Puede ponerse como ejemplo la temprana de-cisión de la asamblea constituyente francesa en 1790 (al año siguiente de la toma de la Bastilla) de estudiar un nuevo sistema de pesas y medidas. Este nuevo sis-tema, que se aprobó por ley en 1795, adoptaba una unidad de longitud no arbitraria, el metro (el anterior era el pie real), racionalizaba el sistema y, sobre todo era universal.
creanDO Un nUeVO PaiSaJe
En el imaginario colectivo valenciano existe la idea de que toda construcción antigua, o de época imprecisa, así como las tramas urbanas más antiguas de sus po-blaciones son, empleando la expresión popular, “del
temps dels moros”, es decir, de época musulmana. Sin embargo esta creencia no se atiene, generalmen-te, a la realidad. Ciertamente muchas poblaciones va-lencianas eran ya importantes durante la dominación islámica. Morella, Onda, Burriana, Valencia, Alzira, Xàtiva, Alicante, Orihuela o Denia tenían una larga historia urbana y una acreditada fama como ciudades con anterioridad a la conquista cristiana. No obstante el nuevo orden originó una diferente estructura del asentamiento de la población en el territorio y la re-novación de sus núcleos urbanos. La creación de una nueva red de poblaciones y la transformación de las existentes fue un proceso no corto pero consciente y eficaz. Al final de la Edad Media la herencia urbana musulmana era prácticamente irreconocible.
Los cambios en el poblamiento, en los caminos y en los cultivos serían notables y el diseño del nuevo pai-saje pudo comenzar de inmediato. Sabemos por la crónica real que Jaime I iba acompañado por ingenie-ros. En una época en la que la ingeniería militar y la civil no estaban separadas los ingenieros militares del rey podían diseñar de la misma forma una máquina de guerra para un asedio o una construcción de nue-va planta. Resulta sugerente al respecto la figura de Nicoloso de Albenga. Este maestro procedía, como indica su apellido de la ciudad Ligur de Albenga, en-tonces aliada de Federico II. Aparece construyendo
Puente de santa Quiteria, entre Almassora y Vila-real. (Castellón). Maqueta Carlos Martínez.
6
una máquina para el asedio de Mallorca. Durante el sitio de Burriana vuelve a aparecer proyectando un “castell de fusta” o torre de asedio, que la crónica real describe puntualmente. Esta constaba de dos pisos y avanzaba gracias a unas poleas. En el llibre del Repar-timent aparece como Sire Nicholas, magistri ingenia-rius domini regis recibiendo un terreno con molinos en la puerta de la Xerea. En el llibre del Repartiment aparece otro magistri trabuqueti, maestro de Trabucos o Fundíbulos (acaso el mismo Nicoloso), recibiendo una donación. Estos maestros en ingenios de guerra que participan en la guerra y que parecen quedarse posteriormente en Valencia hacen recordar la conoci-da profecía de Isaias que dice que “... de las espadas se forjarán arados y de las lanzas podaderas...”. Las mismas ruedas gigantes que habrían movido el con-trapeso de los trabucos o fundíbulos podrían haber servido para recoger las cuerdas de los tornos y grúas que elevaban las dovelas de los edificios abovedados. Lynn White ya señaló que; “el trabuco reviste espe-
cial interés por ser la primera utilización mecánica importante de la fuerza de las pesas. La falta de un escape no representaba un obstáculo en este caso: la violencia condice con la guerra”. Experimentos modernos han demostrado que mientras un trabuco con un brazo de 15 metros y un contrapeso de 10 toneladas pueda arrojar una piedra de 90 a 150 ki-logramos a una distancia de 270 metros, lo más que puede hacer una catapulta del tipo romano es lanzar una piedra de 18 a 27 kilogramos a una distancia de 400 metros en una trayectoria más rasante. Como a fines de un asedio la distancia importaba menos que el peso del proyectil, el trabuco significó un notable perfeccionamiento en materia de artillería.7
Una pieza de ingeniería que señala la temprana reali-zación de obras públicas de importancia es el puente de santa Quiteria, situado sobre el río Mijares, que une las poblaciones de Vila-real y Almassora. Tiene 124 metros de longitud y ocho arcadas formadas cada una, por cuatro arcos dispuestos en paralelo entre las pilas de doble tajamar. Sigue esta construcción, disposiciones constructivas ya utilizadas en la arqui-tectura romana. Las arcadas llegan a alcanzar luces de 12,70 metros. Se conocen noticias documentales de este puente desde 1275. Existe otro puente de si-milares características, aunque de menor tamaño, en Onda, sobre el río Sonella.8
Poblaciones de nueva planta y trazado regular, entre Vinaròs y almenara.
Es sabido que durante la Edad Media se estableció la red urbana que constituye actualmente Europa. Las creaciones urbanas de este periodo fueron tan nu-merosas como variadas. De hecho todo el occidente cristiano medieval se convirtió en un laboratorio ur-banístico. La experimentación adquirió una especial
Lámina comparativa de poblaciones de nueva planta y trazado regular entre Vinaròs y Almenara, según A. Zaragozá. 1. Benicarló, 2. Vinaròs, 3. Torreblanca, 4. Mascarell, 5. Almenara, 6. Xilxes, 7. Castellón, 8. Vila-real, 9. Nules
7
densidad en los países nuevos, es decir, en las zonas de conquista y de colonización. El nuevo reino cris-tiano de Valencia reunió estas características. Por ello el estudio del urbanismo medieval valenciano ad-quiere un interés general. Las poblaciones de nueva planta se construyeron ge-neralmente con trazado regular. Éstas son más abun-dantes de las que se ha venido considerando. Sólo en la Plana de Castellón, hay ocho poblaciones de este tipo. Todas ellas tienen unas mismas constantes for-males. Estos núcleos urbanos adoptan forma cuadran-gular muy bien definida. Las viviendas se subordinan a la vialidad conformándose como un solar estrecho y alargado: el pati. Las calles de estas poblaciones tienen tendencia a ser rectilíneas y continuas. Esta continui-dad es rota únicamente en razón de la adaptación a las irregularidades geográficas o por causa de amplia-ciones sustanciales e imprevisibles del núcleo. A me-nudo se encuentran vías públicas que discurren pa-ralelas unas a otras, incidiendo perpendicularmente sobre otras vías dispuestas de la misma forma. Todas ellas cuentan con una plaza que acoge la mayor parte
de las actividades económicas: el mercado, y donde se sitúan los edificios administrativos: la Sala, la Cort, la Presó y l’Almodí. La plaza acostumbra a situarse en el eje de la calle principal, que es generalmente el cami-no a partir del cual se funda la población y también suele tener incidencia en el eje perpendicular. Todas estas poblaciones contaron con cercas y construccio-nes defensivas que tuvieron trazados e importancia diversos, adaptándose al crecimiento urbano y a las necesidades del momento.9
La más conocida de estas poblaciones es Vila-real. Nacida por voluntad de Jaime I, según carta puebla fechada el 20 de febrero de 1274, Vila-real comenzó a edificarse junto a una acequia nueva. Su planta adoptó la forma de un rectángulo, que más tarde sería cerra-do por murallas con cuatro torres en los ángulos y un profundo foso. Dos principales arterias, perpendicu-lares entre sí, dividen la población en cuatro cuarteles iguales. Dos calles (la de arriba y abajo) se disponen paralelas a la calle mayor (que coincidió con el nuevo trazado del camino real Valencia-Tortosa). En la con-fluencia de las dos principales calles perpendiculares
Representaciones caligráficas realizadas en el manuscrito de la vista pastoral a la diócesis de Tortosa del obispo Paholach en 1314. Archivo Capitular de Tortosa. 1. Peñíscola, 2. Borriol, 3. Cervera, 4. Almenara, 5. Vila-real, 6. Benicarló, 7. Vinaròs, 8. Calig.
8
se sitúa la plaza. Esta es de planta cuadrada y en sus frentes lleva porches formados por arcos apuntados de piedra. En la plaza se ubicaba la casa de la villa, los hostales, el almudín y en ella se celebraba la feria. De la población medieval queda actualmente el trazado urbano, parte de la plaza porticada, fragmentos de la muralla y una de las torres angulares (la torre Motxa). El análisis del director del archivo de Vila-real Vicent Gil que aquí publicamos da una nueva y sugerente visión sobre la fundación de Vila-real.
Igual interés y similares características tienen otras poblaciones de la Plana de Castellón, como Al-menara, Nules, Mascarell y el mismo Castellón. Almenara fue fundada en el siglo XIII en la bifurca-ción que del camino real Valencia-Tortosa llevaba a la Vall d’Uixó. Se situó a los pies del monte donde se lo-calizaba el viejo castillo musulmán. Fue trazada con una retícula inicial perfecta. La cerca muraria que, en parte, permanece en pie, parece corresponder a una ampliación del recinto inicial. La potente fábrica de
mampostería de esta muralla parece muy posterior a la fundación.
La Pobla de Nules, o Nules, se localizó igualmente en la llanura, no lejos del antiguo castillo musulmán de la Villavieja de Nules. Su carta de población data de 1254. Nules, como Villa-real, se construyó junto a una acequia nueva, en la cota inmediatamente supe-rior no regable. Ambas poblaciones parecen haberse fundado en el marco de ambiciosas operaciones de transformación de tierras de secano en regadío. La planta de esta población es de extraordinario rigor geométrico. Aunque el caserío ha sido ampliado y muy renovado nos informa de su trazado medieval el plano de la villa levantado en 1887 con motivo del derribo de las murallas. A diferencia de Vila-real las calles principales se disponen perpendiculares a la ca-lle mayor-camino real. Las calles situadas en paralelo a la calle mayor —travesseres— carecen de puertas de acceso a las viviendas. El estudio del cronista Vicent Felip en estas mismas páginas define puntualmente el desarrollo de esta interesante y fundamental expe-riencia urbana.
El Nules medieval llegó prácticamente intacto hasta finales del pasado siglo. El diccionario geográfico de Pascual Madoz (1845-1850) describía la población de la siguiente forma: “Esceptuando sus arrabales, se halla cerrada con buenos muros de tapia recom-puestos en la última guerra, si bien actualmente se encuentran en estado ruinoso: forman un cuadrado defendido por 26 torreones de cal y canto y sólida construcción que flanquean las cortinas. Tiene cua-tro puertas, dos de ellas principales, defendidas por dos torreones más salientes que los demás, y las otras están abiertas en los flancos de sus respectivos torreo-nes, que por esta circunstancia tienen más diámetro que las restantes: la elevación de los muros y torres parece bastante para una defensa regular”. Teodoro
Una tienda en Morella. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Ms. Cantiga 161.6.
9
Llorente, en su obra Valencia, publicada en 1887, des-cribía Nules con románticos trazos “Nules ofrece un golpe de vista pintoresco: es la única población de la Plana que conserva sus antiguas murallas. Esas ta-pias bermejas, que forman un recinto cuadrado, están defendidas por veintidós redondos torreones; sobre ellas surgen el caserío y las cúpulas de las iglesias que resplandecen al sol con el brillo de la turquesa; fuera de los muros extendiéndose los arrabales, dominados también por las cúpulas de los arruinados conventos: todo esto, rodeado de naranjales siempre verdes, de palmeras y cipreses, tiene algo de oriental”. El mismo autor en un post-scriptum de 1902 indicaba, en una breve nota, que “Esta población ha perdido el aspecto pintoresco que le daban sus antiguas murallas. Fue-ron derribadas hace pocos años”.
La única población de estas características, y la de más oscuro origen, que conserva completa la cerca, es Mascarell. Se localiza junto al camino de Burriana a Valencia, ya en el término de Nules. El topónimo significa campamento en árabe. Se ha supuesto que la población perpetúa el campamento levantado por
Jaime I para asediar Burriana. Mascarell fue habitada por musulmanes hasta la conversión y/o expulsión de éstos en el siglo XVI. Acaso los pobladores serían los descendientes de los musulmanes expulsados de Burriana tras la conquista de la ciudad. La pobla-ción es cuadrangular. Se desarrolló alrededor de una desaparecida torre central que es citada en antiguos documentos. La muralla dispone de cuatro torres cuadradas situadas en el centro de los muros. Tiene únicamente dos puertas, situadas en muros opuestos: la que da al camino de Burriana a Nules y Valencia, y la que da a la acequia de Mascarell, a la cual marcha paralela la muralla. Mercedes Gómez-Ferrer y Juan Jesús Gavara dieron a conocer el contrato de la cons-trucción de las murallas de Mascarell, lo que data éstas a mediados del siglo XVI. El caserío está muy renovado. La cerca es de tapial mixto. Es sabido como el tercer domingo de Cuaresma Cas-tellón de la Plana rememora la tradición de su funda-ción en el año 1251. En su trazado medieval pueden adivinarse muchas de las características anteriormen-te expuestas. No obstante el mayor crecimiento y
Arnau de Vilanova representado con la vara destre de 16 palmos en la Siensia de destrar y la Siensia d’atermenar de Bertrand Boysset. Carpentras. Biblioteca Ingibertina. ms. 327.
Escena de agrimensura representada en la Siençia de destrar y la Siensia d’atermenar de Bertrand Boysset. Carpentras.Biblioteca Ingibertina. ms. 327.
10
transformación de esta ciudad hace difícilmente re-conocible su traza inicial. La Plana no es la única comarca valenciana donde pueden encontrarse este tipo de poblaciones. Aunque con menor regularidad geométrica se encuentran po-blaciones de este tipo en todas las zonas del territorio valenciano que la estrategia colonizadora aconsejó. Pueden citarse, en las comarcas del norte, Torreblan-ca, Vinarós y Benicarló. Esta última población era una alquería musulmana que fue repoblada en 1236. La población estaba dividida en cuatro cuarteles por dos calles principales que se cruzaban perpendicular-mente. La calle mayor coincidía con el camino real. De Benicarló conocemos un interesante documento, fechado en 1306, que recoge el convenio hecho por los hombres de Benicarló con Frey Berenguer de Car-dona, Maestre del Temple en Aragón y Cataluña y con Frey Arnaldo de Bañuls, Comendador de Peñíscola por el que se comprometen a amurallar la población según el trazado, técnicas constructivas y caracterís-ticas defensivas indicadas por dicho Comendador. El documento permite reconstruir la forma y el trazado, cuadrangular, de la desaparecida cerca.10
Francesc eiximenis, Bertrand Boysset
El plano en cuadrícula tiene antecedentes muy re-motos y un largo historial a través de las ciudades griegas, helenísticas y romanas. Para bastantes gentes puede ser una novedad que en la Edad Media, época que pasa por la del máximo desarrollo de las agrupa-ciones urbanas libres, pintorescas e indisciplinadas, se levantasen numerosas ciudades capaces de satisfa-cer plenamente a los más fanáticos ordenancistas.
El trazado regular, la ortogonalidad y la división sis-temática del suelo es, siempre, la expresión formal de una motivación precisa. En este caso es la necesidad de una rápida y adecuada implantación en el territo-rio y de la colonización del suelo. El urbanismo colo-nizador de las pueblas valencianas no supone la apli-cación de un modelo cerrado de raíz ideológica sino que muestra una variada experimentación urbana realizada con técnicas de agrimensura ya conocidas en el mundo antiguo. Ello explica la adaptabilidad del esquema de ordenaciones urbanas a las irregularida-des topográficas del emplazamiento, hecho frecuen-te en las comarcas poco llanas del interior del país. Una variante de las poblaciones de nueva planta y tra-zado regular son aquellas que se asientan sobre una colina. Se disponen generalmente en la ladera bien orientada, las calles se adaptan a las curvas de nivel, con travesías según las líneas de máxima pendiente, las calles, como en las poblaciones del llano, reciben los nombres de “mayor”, “arriba” y “abajo”, la iglesia parroquial se sitúa en lo más alto del cerro. Pueden citarse entre las poblaciones que siguen este esquema (siempre adaptado a la orografía del terreno), la Pobla de Benifassà o Rosell.
Francesc eiximenis es una figura de interés, en cuya obra se han considerado consecuencias de la notable actividad urbanística de la Valencia medieval. Eixi-
Reconstrucción gráfica de la sección de la muralla de Benicarló a partir de un documento de 1306 que fija el convenio entre los Templarios y los de Benicarló para su construcción, según Miguel García Lisón.
11
menis era un fraile franciscano que había nacido en Gerona a finales del primer tercio del siglo XIV. Reci-bió formación académica en Oxford y viajó a Colonia, París, Roma y Toulouse. Vivió en Valencia entre 1383 y 1408. En este último año fue nombrado obispo de Elna y murió en Perpiñán al año siguiente.
Su obra más extensa y ambiciosa, que quedó inacaba-da, fue Lo Crestià. Los cuatro libros que nos han lle-gado, aunque suman la respetable cantidad de 2. 592 capítulos no representan apenas la tercera parte del proyecto global. Lo Crestià es esencialmente una vas-ta enciclopedia —una Summa Teológica— escrita en lengua vernácula. El capítulo 110 del libro Dotzé del Crestià, redactado entre 1385 y 1386, se titula “Quina forma deu haver la ciutat bella e bé edificada”. Una larga linea interpretativa, iniciada por Puig i Cada-falch, ha querido ver en“La ciutat bella e bé edificada” una teoría completa de la ciudad ideal y un prematu-ro anuncio del renacimiento. Eiximenis habría visto la modesta aplicación de su plan, realizado en épocas
anteriores, en las ciudades de nueva planta y trazado regular de la Plana de Castellón antes descritas.
Más recientemente Fernando Marías ha señalado que la ciudad ideal del franciscano es medieval en su con-cepción urbana, escolástica en su metodología y en el manejo de las fuentes clásicas. Su propuesta no se en-marcaría en un tratado de la ciudad como institución política, con valores históricos y políticos, humanísti-cos, sino en una doctrina moral y religiosa.
En cualquier caso la ciudad de Eiximenis debe ex-plicarse desde el propio contexto en el que nace. A finales del siglo XIV, a pesar de la esforzada empresa colonizadora, eran muchas las huellas de la tradición islámica. La preocupación debía estar viva. Eiximenis escribe su obra a los pocos años de la gran ampliación y reforma del recinto urbano de la ciudad de Valencia, en la segunda mitad del siglo XIV. Muchos de los ras-gos físicos de la ciudad “bella e bé edificada”, como las calles amplias y rectas, o la situación de hospi-
Construcción práctica de una escuadra, de una bisectriz y cálculo de una distancia inaccesible en la Siensia de destrar y la Siensia d’atermenar de Bertrand Boysset. Carpentras. Biblioteca Ingibertina. ms. 327.
12
tales, burdeles y desagües, para evitar infecciones o malos olores, eran preocupación diaria del consejo de la ciudad y así viene expresado, frecuentemente, en el Manual de Consells de la ciudad de Valencia. Pero sobre todo Eiximenis tuvo que conocer, inevitable-mente, las ciudades de nueva planta y trazado regular de la Plana de Castellón, ya que el camino real pasa-ba por ellas. Ciertamente estas poblaciones se habían construido con una intención práctica muy diversa a la que movió la redacción del Dotzé, pero la concre-ción formal de la ciudad de Eiximenis recogería, ine-vitablemente, estas experiencias. La coincidencia con las fuentes clásicas que maneja Eiximenis señalaría, una vez más, el apego a las tradiciones mediterráneas de la construcción medieval valenciana,11
Bertrand Boysset (1355-1415), fue un agrimensor, propietario, cronista y poeta provenzal de la ciudad de Arles. Sus obras La Siensia de destrar y La Siensia d’atermenar, la ciencia de medir y la ciencia de amo-jonar, constituyen la aportación más importante en el campo de la agrimensura desde el mundo romano. Sus tratados constituyen a la vez un hito importantí-simo en el desarrollo de la geometría práctica.
El propio Boysset afirma reiteradamente que el autor de la obra citada (que según él solo traduce) es Arnau de Vilanova, sabio de muy notable relación con Valen-cia, donde vivió él y sus hijos, y acaso nació. Aunque recientemente se ha afirmado que la referencia a Ar-nau de Vilanova en los tratados de Boysset se debía únicamente a su auctoritas, también se ha señalado en el manuscrito una clara influencia italiana (por donde viajó repetidamente Arnau de Vilanova). La relación con la intensa experimentación valenciana puede ser directa o indirecta. En cualquier caso es difícil pensar que la notable actividad repobladora valenciana de la época de la colonización no tuviera consecuencias en agrimensura. Puede señalarse, igualmente que los tér-
minos del tratado de agrimensura de Bertrand Boys-set, tanto en léxico (el paralelo entre el valenciano y el provenzal es notable) como de actividad práctica podían rastrearse todavía hasta hace poco en las tie-rras valencianas. Un activo cuerpo de soguejadors y livelladors hizo que el cambio en el paisaje rural fuera significativo. En este contexto la existencia de un per-dido tratado de agrimensura de Arnau de Vilanova no sería extraño.12
13
eDiFicanDO Para la ViDa cOtiDiana
La nueva organización social nacida tras la conquista cristiana dejó prácticamente inútil el parque inmobi-liario existente. De hecho, nada servía para los nue-vos usos. La urgencia en construir y la adaptación al entorno tuvo sus resultados. Muchas de las nuevas construcciones de la vida cotidiana adoptaron un sis-tema constructivo que ya era conocido en el mismo ámbito mediterráneo; el sistema de arcos de diafrag-ma y techumbre de madera.
Este sistema constructivo es aquel que está formado por una serie de arcos de fábrica dispuestos transver-salmente al eje longitudinal de la nave que se pre-tende cubrir. Los arcos tienen la función de soportar la cubierta del edificio, en la que la techumbre es de madera. Etimológicamente la voz diafragma provie-ne del griego diaphrágma, que puede traducirse por separación, barrera u obstrucción. Llamamos arcos de diafragma a aquellos que, como su nombre indica, estrechan la nave en la que se sitúan. De hecho este sistema constructivo puede entenderse, igualmente, como aquel que estuviera formado por muros perfo-rados por arcos paralelos entre sí y dispuestos trans-versalmente a la nave que cubren. La techumbre o armadura descansa sobre estos muros.
El sistema de arcos de diafragma y techumbre de ma-dera, paradójicamente para el nombre que recibe y para el aspecto que adquiere, es el que menor coste en madera requiere para su construcción. Ello es así ya que frente a las construcciones cubiertas con bóve-das de fábrica no requiere las tradicionales y costosas cimbras de madera que eran precisas para su monta-je. Frente a las techumbres fabricadas exclusivamente con madera se ahorran las grandes escuadrías de los pares y de los tirantes de las armaduras de par y nu-dillo o de las cerchas.
Interior de una vivienda tradicional en Rodas. Foto A. Z.Interior de la iglesia de Coratxar (Castellón). Foto Antonio Pradas.
14
El conocimiento de estas construcciones permite en-tender el espacio que conformaba la vida diaria del mundo medieval valenciano. En caso contrario des-conoceríamos las formas que adquirían “les fleques”, que eran los hornos donde se fabricaba y cocía el pan de cada día. Indicativo de la vida que transcurrió por estos espacios, nos informa el refrán valenciano que dice “En el forn i en el riu tot se diu”. Lo mismo po-dría decirse de los almacenes donde se guardaban las cosechas o se pagaba el diezmo, los molinos donde se extraía la harina y el aceite, las atarazanas donde se construían los barcos… y así podría seguirse con otras muchas construcciones de uso cotidiano como las naves de los hospitales, las dependencias de los conventos o las sedes de las cofradías. El sistema de arcos de diafragma conformó igualmente, el grupo más abundante de las construcciones más significati-vas de la época: las iglesias.13
El origen de este sistema de producción de espacios cubiertos es intemporal. Su aparición y persistencia en muy diversas arquitecturas vernáculas así lo indi-ca. No obstante, el área de dispersión del sistema se ciñe, casi exclusivamente, a los países ribereños del Mediterráneo. Estos territorios tienen un bosque dé-
bil, pobre, de poca altura y en regresión. El sistema es particularmente adecuado para esta zona en la que la buena madera se ha reservado tradicionalmente para construir barcos. La arquitectura romana utilizó en ocasiones el sis-tema de arcos de diafragma. Existe de ello amplia constancia arqueológica. El sistema no desapareció de la cultura popular ya que se siguió utilizando en la construcción de viviendas en el Mediterráneo Oriental. Todavía hoy pueden encontrarse numero-sos ejemplos fosilizados en Rodas y Creta. A finales del siglo XII el sistema reapareció en la arquitectura culta, utilizado con pleno sentido estructural, en los monasterios cistercienses del occidente mediterrá-neo. Al comienzo su empleo se limitó a la construc-ción de algunas dependencias de estos monasterios. Hay ejemplos bien conservados y conocidos en los monasterios de Fossanova en Lazio; Lagrasse y Fon-tfroide en Languedoc, Santes Creus y Poblet en Ca-taluña, o Sigena en Aragón. El sistema de arcos de diafragma conocería, a lo largo de la Edad Media, una notable fortuna. El sistema se utilizó, indistintamen-te, para la construcción de edificios de uso industrial, civil o religioso. La construcción de iglesias con arcos
Interior de una vivienda tradicional en Lindos (Rodas). Foto A. Z. Interior de la iglesia de la Sangre de Llíria. Foto Mateo Gamón
15
de diafragma y techumbre leñosa está documentada desde mediados del siglo XIII. De hecho, la más numerosa implantación del sistema se produjo con la construcción de iglesias parroquia-les y capillas en la frontera meridional de la cristian-dad de los siglos XIII y XIV. Acaso el mejor ejemplo de esto último es lo sucedido durante la colonización cristiana del reino de Valencia. En este caso, la nece-sidad de construir y la posibilidad de experimentar a la que obligaba y que permitía la nueva frontera de la cristiandad derivó en un ingente programa construc-tivo. Este utilizó ampliamente un nuevo tipo arqui-tectónico basado en el sistema constructivo de los ar-cos de diafragma. La misma sociedad que resucitaba el derecho romano, o fundaba poblaciones de nueva planta y trazado regular, adoptó la antigua solución romana y mediterránea de los arcos de diafragma.
La importancia de la red de parroquias adquiere ma-yor relieve si se considera que ésta era la institución básica en la organización del territorio. Constituían una unidad no solo religiosa sino, también, social y administrativa. La iglesia parroquial era el lugar de reunión común. De hecho, es muy frecuente en la do-
cumentación medieval más antigua encontrar al co-mún de la villa, o a los jurados, reunidos en la iglesia para tomar una decisión. Así, en 1305, encontramos a buena parte de la población de Onda (Castellón) reunida en la iglesia de santa Margarita (actualmente de la Sangre) en el acto de firmar el deslinde entre los términos municipales de Onda y la vecina Vila-real. En el documento se indica que era el lugar don-de acostumbraba a reunirse el consejo municipal de la villa. En 1306 el Consejo de la villa de Benicarló (Castellón) es convocado, a la veu del corredó, a la voz del pregonero, en la iglesia parroquial de san Bartolo-mé, para decidir la construcción de las murallas. En el documento se indica que la reunión tiene lugar en este edificio com es acostumat, como es costumbre. La expresión, aunque probablemente sea una fórmula, es indicativa de la costumbre. El uso de iglesias como sede de actos civiles era muy frecuente. En 1268 el rey Jaime I dictaba sentencia por un pleito en el inte-rior de la iglesia de san Félix de Xàtiva (Valencia).
Las parroquias de arcos de diafragma de la repoblación cristiana, constituyen un tipo definido. Las diversas conformaciones que adoptan relativas a su dimensión y riqueza no suponen variantes relativas a su distri-
Iglesia de Olocau del Rey en construcción según el documento de 1296 y los restos existentes. Maqueta Carlos Martínez.
16
bución. Estas iglesias son de planta rectangular y de una sola nave, están generalmente orientadas con el presbiterio mirando al sol naciente. La cabecera es pla-na. Sólo excepcionalmente y de forma imprevista (y constructivamente mal resuelta) la nave de arcos de diafragma se asocia a un ábside abovedado. La entrada, frecuentemente, es lateral. En este caso y en edificios que no han sido ampliados la puerta se sitúa en el pe-núltimo tramo de la nave. La entrada está precedida, en muchas ocasiones, por un porche. Los arcos de diafragma que soportan las techumbre son de trazado apuntado, normalmente de cantería y en casos excep-cionales de ladrillo dispuesto a rosca. En caso de ser de piedra se tienden desde impostas molduradas con sencillez. La altura de los arranques, salvo en el caso de las iglesias conventuales o grandes parroquias es muy baja, situándose a una altura que oscila entre dos y tres metros. Ejemplo clásico de estas iglesias, que sigue puntualmente el tipo descrito, es la iglesia de san Félix de Xàtiva. Este templo fue construido en los primeros años de la conquista cristiana y es uno de los escasos ejemplos que nos ha llegado prácticamente intacto.
La repetición del tipo aparece sugerida por el contrato para construir la parroquia de Olocau del Rey (Caste-llón). Este documento, fechado en 1296, se estructura con asombrosa racionalidad. Consta de 51 apartados relacionados en orden al desarrollo constructivo de la
obra. Los 32 primeros hacen referencia a los cimientos y la fábrica de muros, a la albañilería y a la cantería. Los 18 siguientes a la carpintería de armar, a la car-pintería de taller y a los acabados. El último apartado establece la duración de las obras. El asombroso rigor técnico y jurídico del documento cuya redacción sor-prende en el rústico ambiente de la frontera, sugiere que nos encontramos ante un contrato modelo y un tipo arquitectónico que se iban repitiendo. De hecho las iglesias parroquiales de Catí, Vallibona, y san Juan de Morella, todas ellas en la misma comarca, son casi idénticas en disposición, dimensiones y fábricas va-riando sólo en su adaptación al lugar. La desaparecida fábrica medieval de la parroquia de san Miguel de Mo-rella sirvió como modelo (al menos su portada).14
El carácter domestico de estas arquitecturas no su-ponía necesariamente rusticidad. En la descripción proyectual del contrato de la iglesia de Corachar (Castellón), datado en 1247, es breve pero correcta-mente redactado. Sin duda debe haberse escrito en el scriptorium del monasterio cisterciense de Escarpe que poseía el señorío de esta población.15
Aunque las parroquias del siglo XIII se encuentran lógicamente muy transformadas se encuentran nu-merosas piezas sueltas que han permitido, en esta ex-posición, “reconstruir” una de estas parroquias. Se ha
Pila bautismal de Herbés (Castellón). Siglo XIII.
Un cementerio del siglo XIII con tumbas señalizadas con estelas discoidales. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Ms. Cantiga 164.
Estela discoidal con un yunque y un martillo, símbolo del oficio del sepultado. Morella (Castellón).
Bautismo por inmersión. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Ms. Cantiga 28.
17
tomado la planta y la portada de la arruinada parro-quia de Salvassoria; las estelas discoideas funerarias son del cementerio de Sant Mateu; la pila bautismal de Herbés; la base del altar de la iglesia antigua de Vilafamés; la imagen de la capilla es la de la Virgen de la Naranja de Olocau del Rey y la cubierta de la iglesia de Vallibona. Todas estas piezas podrían haber sido intercambiables con las de otros muchos edificios del mismo tipo.16
La rigurosa restauración de este tipo de iglesias ha permitido un conocimiento considerablemente ma-
yor de estas arquitecturas. El artículo que aparece en estas páginas dando noticia de las obras realizadas en las iglesias de la Pobla de Benifassà y Vallibona (am-bas en Castellón) por los arquitectos Camilla Mileto y Fernando Vegas es prueba fidedigna de ello.
cOnStrUYenDO BÓVeDaS
Sorprende el empeño de los colonizadores en reali-zar construcciones abovedadas en un territorio que carecía de estas estructuras, así como de extender los
Interior de la iglesia de Pobla de Benifassà. Foto Joaquín Bérchez.
18
oficios necesarios para realizarlas. Acaso estas cons-trucciones debían simbolizar el superior estadio tec-nológico y organizativo de la sociedad que realizó la conquista.
Las construcciones abovedadas de la colonización va-lenciana no parecen haber sido únicamente la exacta transposición de lo ya realizado en Europa. Un nuevo panorama de novedades se instala en la frontera. La asociación de la bóveda de crucería con la nave única y las cubiertas aterrazadas parecen haber sido experi-mentadas, por primera vez, en la Corona de Aragón, con la construcción de la iglesia del Salvador de Bu-rriana. La nave central de la catedral de Valencia se construyó con luces de crujía de 15 x 15 metros, lo que superaba el estandar de amplitud (que no de al-tura) de las grandes catedrales de los dominios reales franceses. Por otra parte la elegancia de los ábsides de traza semidecagonal (Burriana, Morella, Benifassà) y la novedad técnica de las plementerias mixtas de ar-gamasa y ladrillo rematan este horizonte.
La arquitectura de este periodo es producto de la po-sibilidad de realizar, de forma simultánea, intencio-nes diversas. El reino de Valencia, la nueva frontera
de la cristiandad en el siglo XIII, permitía este he-cho. Robert Burns, refiriéndose al reino de Valencia ha subrayado como en una frontera siempre está la oportunidad de la libertad, de la movilidad, de no estar ligado a ninguna tradición antigua inmutable (o por el contrario de aceptarla contracorriente). La frontera valenciana no sólo era una encarnación de las energías medievales y un espejo de sus grandes movimientos, era un espléndido campo para desarro-llarlos en una adaptación local excepcional. Ahora es un inapreciable laboratorio para analizarlos.
La arquitectura abovedada del siglo XIII y de comien-zos del siglo XIV, época de la colonización del nue-vo reino conquistado, se caracteriza por la animada superposición de formas tradicionales y novedosas. Entre las construcciones que podemos llamar tradi-cionales se encuentran algunas iglesias construidas con bóveda de cañón y ábside de cuarto de esfera (antigua parroquia de Sarañana, capilla del castillo de Xivert...) pero la obra realizada más claramente a
Abside de la arruinada iglesia del despoblado de Sarañana en Todolella (Castellón)
Interior de la iglesia del castillo templario de Peñíscola (Castellón). Foto P. Balaguer - L. Vicén.
19
Bóveda de la llamada capilla del rey don Jaime. Camposanto de san Juan del Hospital. Valencia.
Bóveda de la sacristía de la catedral de Valencia.
Bóveda de la capilla mayor de la iglesia del Salvador de Burriana (Castellón). Foto: P. Balaguer - L. Vicén.
Bóveda de la capilla mayor de la iglesia del monasterio de santa María de Benifassà (Castellón).
Bóveda de una absidiola de la iglesia del Salvador de Burriana (Castellón). Foto: P. Balaguer - L. Vicén.
Bóveda de la cabecera de la iglesia de san Juan del Hospital de Valencia
20
contracorriente de lo que se construía en Europa en este momento es la capilla del castillo templario de Peñíscola.
El castillo de Peñíscola es una importante construc-ción con una cronología establecida. Fue construido por los templarios durante la dominación de la plaza entre 1292 y 1307. De él indicó Tormo que es, en conjunto, obra única en España, una intacta fortaleza del siglo XIII, toda de un sólo empeño, similar acaso a las de los cruzados en Oriente. Pese a la avanzada época en que se construyó, el castillo ignora (delibe-radamente) la bóveda de crucería. En una de las es-tancias de la planta inferior se realizaron los enjarjes de unos arranques para tender una bóveda nervada. Pero inesperadamente el espacio acabó cubriéndose con una bóveda de cañón. De hecho todas las estan-cias se cubren con bóvedas de cañón levemente apun-tado. Las fábricas son de fuerte sillería y extraordina-rio grosor. La basílica templaria de la fortaleza (que más tarde sería papal) es de una nave, orientada y con entrada lateral. Se cubre con una bóveda de cañón se-guido apuntado en la nave y con un cuarto de esfera
sobre el ábside de planta semicircular. La austeridad y severa proporción del espacio resultante remite a la más canónica arquitectura románica. De hecho, la casi idéntica iglesia (aunque de menor dimensión) del castillo templario de Miravet, junto al río Ebro, ha sido datada en el año 1153. La gran sala del castillo de Peñíscola es un espacio de planta rectangular cubier-to con una bóveda de cañón seguido apuntado. Los sillares que forman la bóveda, aunque manchados por depósitos calcáreos, están dispuestos de forma alternada a franjas blancas y oscuras, siguiendo así una característica tradición tardobizantina y románi-ca que utilizó, igualmente, el gótico italiano.17
La situación contraría a Peñíscola, es decir la de una obra novedosa (y sin embargo de anterior datación) es la correspondiente a la iglesia parroquial del Sal-vador de Burriana. Esta ha pasado prácticamente desapercibida para la historiografía de la arquitec-tura gótica por haber estado envuelta hasta 1939 en un suntuoso revestimiento barroco. Una terrible explosión durante la última guerra civil dio pie a su posterior repristinación gótica. La iglesia es de
Croquis de una absidiola del ábside de la iglesia del Salvador de Burriana (Castellón). Según Javier García
Traza de una bóveda de crucería semidecagonal, según Joseph Gelabert en L’art de picapedrer, Mallorca 1653,
Monjes replanteando un monasterio. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Ms. Cantiga 45e.
21
una sola nave. Tiene ábside poligonal de siete la-dos y traza semidecagonal en los que se sitúan cinco capillas radiales (de idéntica traza a su vez) y dos torres (una inacabada), los empujes de las bóvedas son apeados por peculiares contrafuertes que articu-lan plásticamente al exterior las capillas. La iglesia está cubierta (lo que queda de lo medieval) con una bóveda de crucería con plementos de argamasa con ladrillos tomados a rosca. La localización de los em-pujes permite abrir grandes finestrales apropiados para tender vidrieras. Frente al decidido plantea-miento gótico de la iglesia únicamente la rústica de-coración escultórica recuerda la tradición románica y testimonia las fechas de su construcción. Las co-lumnas gemelas de las embocaduras de las capillas, el anillado de las otras columnas o la decoración de las impostas con palmetas y cintas perladas, remiten a una cronología de mediados del siglo XIII. J. L. Gil Cabrera y A. José Pitarch han indicado, basándose en noticias documentales indirectas, en el análisis de elementos decorativos y en comparaciones con otras iglesias, que la cabecera puede datarse en la década 1240-1250, aunque las obras no quedaran
acabadas hasta 1330 y que, desde esta base, el Salva-dor de Burriana se convierte en uno de los primeros ejemplos (¿el primero?) que muestra, en tierras de la Corona de Aragón, una arquitectura netamente gótica con un programa arquitectónico complejo. Esta construcción supone una notable novedad en el ámbito del gótico meridional de la corona de Ara-gón ya que introduce, por primera vez, las noveda-des técnicas de la bóveda de crucería asociada con la nave única y la cubierta aterrazada. La similitud de su planta y su datación con la iglesia de Santiago de la Puebla de Montalban y de san Pedro de Teruel, hacen pensar que pudo plantearse en su inicio como una iglesia fortaleza. Los caminos que tomarían es-tas iglesias serían luego muy diversos. En el caso de las aragonesas la construcción sería de ladrillo con labores mudéjares y en Burriana de piedra conforme a los usos compositivos del gótico mediterráneo.18
Las últimas restauraciones realizadas en la iglesia de Burriana han permitido estudiar las bóvedas desde lo alto de los andamios. Gracias a ello ha podido com-probarse como las dovelas de los arcos de la bóveda
Representación de un torno para elevar materiales en las Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Cantiga 42, fol. 61v.
Torno restaurado de la iglesia de Vila-real (Castellón).
Arcos de la bóveda de crucería del ábside de la iglesia de El Salvador de Burriana (Castellón). Obsérvese las escotaduras para elevar cada dovela con ganchos y máquina. Véase también el peculiar aparejo de las dovelas del arco rampante.
22
tienen las escotaduras correspondientes para ser al-zadas de forma mecánica con grúas. Las claves (tanto la mayor como las de los ábsides) tiene el mayor ta-maño y la disposición que hace pensar que fueron las primeras piezas de la bóveda en situarse en su lugar. Considerando la evidente ausencia de las cubiertas de madera inexcusables en el gótico centro europeo se llega a la conclusión de que se utilizó el sistema del matraz para elevar la clave central y, a la vez, apear las cimbras de los arcos. Este sistema consistía en un montacargas central que situaba la clave en el punto del espacio en el que había de quedar. A partir de aquí se disponían las otras dovelas. Este sistema se utilizaría, más tarde, para construir todas las grandes iglesias del gótico mediterráneo.19
El ejemplo más audaz y que mejor resume la arqui-tectura valenciana de la época de la colonización es la catedral de Valencia. La estructura de la catedral en sus orígenes fue la de un templo de tres naves y tres crujías, con crucero saliente, presbiterio poli-gonal abierto directamente al crucero y a la girola.
Se cubre con bóvedas de crucería simple de poten-tes baquetones y plementería de argamasa y ladrillo dispuesto a rosca. La sección de la nave muestra la escasa diferencia de altura y la diferente proporción respecto a las tradiciones del gótico francés, entre la nave principal y las laterales. Igualmente en lu-gar de los característicos arbotantes de este episo-dio se disponen, como apeando los empujes de la nave principal, unos arcos de medio punto. Estos arcos, por su trazado, difícilmente podrían producir el empuje de los arcos rampantes o arbotantes. En cualquier caso la impostación de estos falsos arbo-tantes se produce a una altura excesiva respecto al arco fajón y el contrarresto sería inútil. En realidad se trata de una obra hidráulica superpuesta a la del edificio catedralicio, como si se tratase de una aérea red de acequias; los arcos únicamente sustentan el sistema de evacuación de aguas de la terraza, con una nula función estructural, como pone de relieve su ausencia en los brazos del crucero, cuyas cubier-tas, al carecer de naves laterales, desaguan directa-mente a la calle.20
Cabecera actual de la iglesia de El Salvador de Burriana (Castellón).Foto Pascual Mercé.
Recontrucción hipotética del ábside de la iglesia de El Salvador de Burriana. Maqueta Carlos Martínez.
23
La construcción de la maqueta a escala del ábside de la iglesia del Salvador de Burriana se ha realizado dibujando inicialmente en 3D a escala 1:1 y realizando el corte de piezas por fresado. En las imágenes superiores puede verse el replanteo general de la construcción y el trazado en planta de los nervios de la bóveda. En las inferiores el conjunto de andamios: el matraz, o montacargas
central, que permite subir la clave. El pentágono estrellado que ata el matraz por la parte superior no depende de consideraciones esotéricas, sino de otras muy prácticas. Es la única forma de atar todos los apeos de las cimbras, a la vez que permite el paso de la clave por su centro.
25
Las naves y crucero de la catedral de Valencia, por sus características, no pueden considerarse simplemente como un románico aligerado. Los ideales de la arqui-tectura gótica francesa están, igualmente, ausentes. En realidad todo hace suponer que la intención ar-quitectónica fue otra. Los tramos perfectamente cua-drados con los que se compone la nave central, la desnudez decorativa interior, la amplitud y la altura moderada de la nave principal, así como la anchura inusualmente grande de las aberturas que ponen en comunicación dicha nave con las laterales y que dan como resultado una unidad espacial sin precedentes en la arquitectura de la Corona de Aragón, remiten a la coetánea arquitectura italiana. En este país la ex-pansión dominica realizó, en ocasiones, la adapta-ción de la forma basílica, con bóvedas de crucería y con naves laterales, a las necesidades de las órdenes mendicantes. Es decir, buscó la creación de espacios amplios y adecuados para la predicación. Lo sorpren-dente de la catedral de Valencia es haberla planteado con unas luces de crujía (de 15x15 metros) notables
para su época. En el tramo del crucero se previó, ya desde el comienzo, la construcción de un cimborrio de estas mismas dimensiones. Debe considerarse que en 1260, cuando se puso la primera piedra, los colo-nizadores cristianos eran todavía una pequeña mino-ría respecto a los musulmanes.
La iglesia de Santa María de Morella se comenzó en 1273, aunque se sabe que existían preparativos des-de 1265. La obra fue planteada durante el arcipres-tazgo de Domenech Belltall (+1292). Éste era un clérigo perteneciente a una influyente familia entre la que se contaban abades y hombres de leyes. Él mismo había sido párroco de Burriana hasta 1252. Las obras se continuaron hasta 1311, año en el que fue bendecido una parte del templo (hubo otra ben-dición en 1317). La última piedra la puso el rey Pe-dro III en 1343.
La iglesia de Morella es de tres naves y cuatro tramos, las naves rematan en tres ábsides poligonales de los
Bóveda de la sacristía de la catedral de ValenciaLa catedral de Valencia en el siglo XIII. Maqueta Carlos Martínez
26
que el central es de siete lados y traza semidecago-nal, la iglesia está toda ella construida con excelente cantería y buen oficio, los basamentos geométricos sobre los que se levantan los pilares, así como la de-coración de roleos y palmetas de los capiteles delatan (en menor grado que en Burriana) los arcaísmos de-corativos de la tradición románica. No obstante, la iglesia de Morella está construida con un gótico ma-duro carente de vacilaciones. Así lo demuestran las elegantes bóvedas de crucería, los pilares fasciculados que prosiguen a los baquetones de los arcos ojivos y formeros, los calados rosetones o los ábsides con contrafuertes.21
La planta sigue el tipo de las iglesias con ábsides poli-gonales en la cabecera cuya fortuna en la arquitectura hispánica, a mediados del siglo XIII, ha sido señalada por Torres Balbás y Chueca Goitia. Los tramos, cua-drados, de la nave central y la escasa diferencia de al-tura entre las naves, ponen a esta iglesia en conexión con la coetánea catedral de Valencia. El peculiar perfil baquetonado de los arcos fajones y de los intercolum-nios, idéntico al arco triunfal de la iglesia de Burriana hacen pensar que estas dos iglesias compartieron no sólo al mismo párroco sino también al mismo maes-tro de obras.
La elegancia compositiva, la cuidadosa traza geomé-trica, y la utilización de grúas para la construcción puede rastrearse en otras iglesias coetáneas como la del monasterio cisterciense de santa María de Be-nifassà (a partir de 1264), san Juan del Hospital de Valencia (a partir de 1238), o santa Catalina de Alzi-ra (finales del siglo XIII).En Benifassà eligió sepul-tura la reina Violante de Hungría. En san Juan del Hospital lo hizo la emperatriz de Nicea Constanza Hohenstaufen. 22
Fotografías de la iglesia del monasterio de santa María de Benifassá antes de su restauración en los años sesenta del siglo XX.
29
VOcaBUlariOS Y caliGraFÍaS.el arte Del SiGlO Xiii
El arte del siglo XIII en la península ibérica está si-tuado en la encrucijada de diversas y reconocidas tendencias artísticas: el arte hispanomusulmán o andalusí, el románico y el gótico. Atrapados por la historiografía tradicional olvidamos el hecho natural de la creatividad constante, del inevitable cruce de culturas y del mestizaje de formas. En este caso los diferentes vocabularios del arte del siglo XIII a me-nudo se entrecruzan. Características comunes de las decoraciones arquitectónicas de este periodo son el gusto por la geometrización y la inspiración en las derivaciones de la escritura caligráfica, en los libros iluminados, en las marginalia de los códices y en las miniaturas. El desarrollo del dibujo “artístico” tiene su paralelo con la instrumentalización de la geome-tría práctica en la construcción y en la agrimensura. El dibujo, en todos sus aspectos existente o implícito, se convierte en la herramienta que permite entender este episodio.
En otro orden de cosas, entre las intenciones artísti-cas es conocida la peculiar y selectiva mirada a la an-tigüedad clásica. Esta mirada se funde con el interés por las arquitecturas descritas en la Biblia.22
el arte andalusí en Valencia
El arte hispanomusulmán desarrollado en Valencia hasta la conquista cristiana nos ha llegado de forma notablemente escasa y fragmentaria. Aún así algunas piezas son significativas. Aunque su análisis no pue-da reducirse a unas pocas líneas, debe señalarse que las yeserías del palacio de Pinohermoso de Xàtiva, del llamado palacio de las yeserías de Onda, o los frag-mentos de la parroquia de san Andrés de Valencia,
así como los zócalos de la Costa del Castell de Xàtiva o del museo de Alzira tienen una misma formulación artística: la valoración del gesto de la caligrafía y de la geometría, el gusto por la lacería, su carácter plano y la elegancia del diseño.24
De la carpintería de este momento nos ha llegado un interesante ejemplar, la techumbre del palacio de Pi-nohermoso en Xàtiva. Esta es una armadura de par y nudillo, de cuatro vertientes, sin tirantes. La forman pares muy poco gruesos prolongados por el techillo central o almizate. En éste se alternan cruces de san Andrés de relieve con las minúsculas bóvedas deco-rativas gallonadas que llamamos “chillas”. Las tablas apoyadas en los pares tienen un recorte en forma de hexágono alargado o “alfardón”. El fondo lo forma otra tabla. Todas las piezas de la armadura, en su parte vista, estuvieron pintadas con ornamentación geométrica o vegetal.
Arpía. Fragmento de una tabla pintada procedente del techo de la iglesia de la Sangre de Llíria. Fotografía cortesía del Museo Arqueológico de Llíria.
Miniatura del Libro de los juegos. Biblioteca de El Escorial T. I.6.
30
Zócalo de un palacio andalusí en Alzira. Museo Arqueológico de Alzira.
Yeserías del palacio andalusí de la plaza de san Cristobal de Onda (Castellón). Museu d’Arqueologia i Història d’Onda.
31
Estrella de ocho puntas de yeso procedente del palacio de la plaza de san Cristobal de Onda (Castellón). Museo Benlliure, Valencia.
32
La sala del palacio de Pinohermoso fue estudiada por Leopoldo Torres Balbás, quien la dató en los años próximos al paso del primero al segundo cuarto del siglo XIII, es decir, pocos años antes de la conquista cristiana. La pieza es de gran calidad y excelente ofi-cio. No es de extrañar que algunas de sus formas y el oficio con el que fue construida pervivieran tras la conquista.25 Lo mismo sucede con algunas geometrías y lazos de los yesos del palacio de Onda que pueden encontrarse en las tablas del techo de la iglesia de la Sangre de la misma población.
techos y muros pintados
Un insistente y general equívoco ha dado en relacio-nar las fábricas de piedra vista con el mundo medie-val cristiano. Nada más lejano a lo sucedido y a los resultados de las últimas investigaciones/restauracio-nes. El colorido de muros y techumbres, unido en el caso de las iglesias a la presencia de retablos y lumi-narias produciría una abigarrada imagen que hoy nos resultaría inesperada.
Las iglesias de arcos y armadura de madera recibían su mayor riqueza decorativa en las techumbres. A pesar de que los techos policromados medievales de interés debieron ser numerosísimos, en la actualidad son muy escasos los que quedan en razonable estado de conservación. En realidad, lo que nos ha llegado es, únicamente, los restos de un naufragio. Los techos de las iglesias de arcos y armadura va-lencianas son, estructuralmente, transposiciones de alfarjes, o suelos holladeros dispuestos de for-ma angular. Un techillo horizontal de tablas ocul-taba el encuentro de los dos planos y se disponía al modo de una artesa, o del almizate de las cubiertas de par y nudillo aunque, en este caso, carece de utilidad estructural. Salvo pequeñas variantes estas techumbres se tienden desde canecillos de madera de los llamados de proa en los que hay esculpidas y pintadas grotescas cabezas humanas alojadas entre rizos. Sobre los canes y a partir de cortas zapatas de perfil biselado decoradas con dientes de sierra, se disponen las vigas o alfarjías de perfil trapezoi-dal (por la inclinación de las techumbres). Suelen
Miniatura del Libro de los Juegos. Biblioteca de El Escorial.
33
ir decoradas con amplias bandas horizontales in-terrumpidas por cartelas en las que un marco de lacería, de muy diverso dibujo, encierra represen-taciones heráldicas. Sobre las vigas se dispone un elaborado sistema de jaldetas, tabicas y saetinos profusamente decorado con variada decoración de formas geométricas, flora estilizada, fauna o letras arábigas. Los alfardones, chillas, cintas perladas, lacería y decoración vegetal repite las formas del arte andalusí anterior a la conquista. Las tablas que se apoyan sobre esta estructura cierran la techum-bre y, aunque pueden tener una dimensión aproxi-mada de dos metros de longitud, únicamente lle-van pintado el tramo libre visible desde la parte inferior. Las tablas y las tabicas suelen ser las pie-zas de mayor riqueza y diversidad ornamental. La ornamentación de estas piezas acoge una variada figuración de origen occidental inexistente en el mundo andalusí.
Entre la serie de techos pintados, o fragmentos de ellos, que nos han llegado en tierras valencianas de-ben recordarse los de las parroquias de Pobla de Be-
nifassà, san Juan de Morella y Vallibona; la Sangre de Onda, el Salvador de Sagunto, la Sangre de Llíria, la parroquia de Castielfabib, san Antón de Valencia; las parroquias de Godella y Ternils y las iglesias de san Félix, santo Domingo, san Pedro y santa Clara de Xàtiva. Entre los techos de los palacios deben recor-darse los del Almirante de Aragón y de Valeriola en Valencia y el desaparecido del Obispo o del diezmo en Sagunto.
Esta serie de techos tuvo una larga duración formal. Se inicia tras la conquista cristiana y llega hasta el siglo XV. Lamentablemente la ausencia de noti-cias documentales es general. Las dataciones úni-camente pueden realizarse por noticias indirectas, convirtiendo cualquier propuesta de evolución en un inestable castillo de naipes. Los más antiguos podrían ser los de Pobla de Benifassà y de Onda. El primero puede relacionarse estilísticamente con los ecos del techo de la catedral de Teruel (último tercio del siglo XIII, aunque discutido) y el segundo estaría datado por la heráldica en la segunda mitad del siglo XIII. Los de santo Domingo, santa Clara y
Proceso de la pintura de un techo: Compra de los colores, elaboración de los mismos, pintura de las tablas. Techo de la catedral de Teruel.
Elaboración de colores y restauración de la pintura de una imagen. Cantigas de santa María. Biblioteca de El Escorial. Cantiga 136f
34
san Pedro de Xàtiva (posteriores a la guerra de los Pedros) serían de la segunda mitad del siglo XIV. Los de san Antón de Valencia y Godella han sido datados ya del siglo XV.
La techumbre de santa María de Llíria (datable a fi-nales del siglo XIII), ha sido considerada, tradicio-nalmente, la mejor de la serie. La única variación respecto al tipo general es la ausencia de zapatas. Las vigas son altas, estrechas y numerosas. La rique-za pictórica de esta techumbre es asombrosa. Tablas, tabicas y frontales de encuentro con muros llevan escenas de animales fantásticos y escenas caballeres-cas y alguna escena religiosa. La techumbre de la pa-rroquia de Vallibona (datable a comienzos del siglo XIV) es, aunque menos conocida, de igual o mejor valía que la anterior. Actualmente queda o culta por una bóveda tabicada construida en el siglo XVIII. Al ampliar la iglesia con una capilla lateral, a finales del pasado siglo, uno de los faldones de la cubierta fue desmontado para elevar ésta. Para la construc-ción de la nueva cubierta se utilizaron las piezas de la antigua. Paradóji camente, ello permite un mejor estudio del sistema organizativo de la te chumbre. Estructuralmente sigue el tipo general. En lo deco-rativo se caracteriza por la riqueza de su heráldica y por la belleza de las tablas.26
Las techumbres valencianas no parecen diferenciarse de las existentes en otros territorios de la Corona de Aragón. Su construcción debió ser tarea de especialis-tas. Cuadrillas de artesanos itinerantes irían de pobla-ción en población. Solo un Corpus conjunto de todas las techumbres aragonesas, catalanas, mallorquinas y valencianas (o incluso provenzales y languedocianas) permitiría establecer relaciones.
Las lacerías pintadas en la techumbre de la iglesia de la Sangre de Onda (Castellón), o en las vigas de tantas iglesias y palacios, como las descubiertas en la casa del Almirante de Aragón en Valencia, las ta-blas con hexágonos alargados a modo de alfardones de san Pedro de Xàtiva (Valencia), las inscripciones arábigas de la de Vallibona (Castellón), de la te-chumbre de la desaparecida Casa del Obispo de Sa-gunto (Valencia) y del palacio Valeriola en Valencia, el amplio almizate desde una doble fila de canecillos escalonados en las iglesias de Godella y de san An-tón de Valencia, o la estilizada flora que decora to-das estas techumbres, son otras tantas referencias a la pervivencia de la decoración hispanomusulmana alojada, no sólo en palacios, sino también en igle-sias. Esta decoración se mezcla, especialmente en los techos más ricos (Llíria, Vallibona) con escenas fantásticas, costumbristas o cortesanas adscribibles
Detalle de una tabla pintada del techo de la iglesia de la Sangre de Llíria (Valencia).
Mural del palacio de En Bou. Valencia. Detalle.
35
al gótico lineal. Curiosamente, la temática religiosa es extraordinariamente escasa.
Aunque la participación de mano de obra mudéjar no sea causa determinante para explicar esta inci-dencia de la tradición hispanomusulmana en las de-coraciones de las techumbres de iglesias y de pala-cios valencianos medievales, viene al caso recordar una noticia según la cual el rey Jaime I, en 1259, eximió a los hermanos musulmanes Muhammad y Abdallah –pintor y carpintero respectivamente, resi-dentes en Segorbe- de por vida de todos los impues-tos reales, tomándolos bajo su “protección, custodia y cuidado”, a cambio de servirles con sus oficios en todo tipo de obras sin percibir salario. Por otra par-te, el hecho de que en 1424, las nuevas ordenan-zas del gremio de carpinteros de Valencia, tuviesen que prohibir la enseñanza del oficio a moros y ju-
díos cabe interpretarlo como un dato indicativo de la plausible participación -en fechas anteriores a la prohibición- de artesanos musulmanes valencianos en obras de carpintería, sin descartar la posibilidad de que estos siguieran ejerciendo sus oficios en ca-lidad de esclavos a las órdenes de maestros cristia-nos. En este sentido cabe recordar la techumbre de la iglesia de San Antón de Valencia, con abundantes decoración de entrelazos y canes, de clara impronta mudéjar, muy similar a las comentadas y que la he-ráldica sugiere datar enfecha posterior a la prohibi-ción gremial.27
La pintura de las techumbres se efectuaba por piezas sueltas procediendo mas tarde a su montaje. La cu-bierta de Vallibona, con numerosas piezas desmon-tadas, así como la restauración de la techumbre de san Pedro de Xátiva, han mostrado como muchas
Pila de jardín siglo XIII. Museo de Bellas Artes de Valencia.Foto P. Alcántara.
Capiteles de la portada de la iglesia de santo Tomás de Valencia. Museo de Bellas Artes de Valencia. Foto P. Alcántara.
36
pie zas llevan alguna parte de su decoración pictóri-ca oculta por un mal ensamblaje de las piezas. Los análisis efectuados en la cuidadosa restauración de la iglesia desan Pedro de Xàtiva han permitido saber la composición de las pinturas. Éstas están fabricadas al temple.
Pintura mural
Un mayor cuidado en las restauraciones ha propi-ciado el hallazgo y la restauración de una serie de pinturas murales que sugieren que estas fueron más abundantes de lo que hasta ahora se habría pensado. Las pinturas de la antigua sala del palacio En Bou en Valencia, de las iglesias de san Juan del Hospital en Valencia y de san Félix de Xàtiva, o del reconditorio de la catedral de Valencia muestran un panorama hasta hace poco inesperado.28
El palacio En Bou lo estudiamos, aparte, en estas mismas páginas,junto con Federico Iborra. Debe destacarse aquí la relación de las pinturas de esta
sala con las pinturas de techos. Puede ponerse como ejemplo una viga pintada custodiada en el MNAC (nº inventario 15839), procedente, acaso, de Teruel, cuya datación ha sido propuesta a comienzos del si-glo XIV. La pintura de la viga citada muestra una técnica y unos recursos gráficos sorprendentemente similares a los del palacio de En Bou. No obstante, la relación más directa es la similitud entre las imáge-nes del mural de En Bou y del techo de la iglesia de la sangre de Llíria. Los paralelos hacen pensar que comparten el mismo taller.
Por otra parte, los marcos arquitectónicos del mu-ral-retablo de san Nicolás de Bari en la iglesia de san Félix de Xàtiva, o del reconditorio de la catedral de Valencia remiten directamente a la miniatura, vg., las ilustraciones del “codice rico” de El Esco-rial de las Cantigas de santa María. Puede añadirse un argumento supletorio a este tipo de modelo: dos pinturas, una en un techo y otra en un mural, am-bos fuera del área valenciana extraordinariamente similares entre sí, señalan una común procedencia. Esta solo puede ser una desconocida miniatura. La
Capitel de una absidiola de la iglesia parroquial del Salvador de Burriana. (Castellón).
Capitel de alabastro. Museo Benlliure. Valencia. Foto Mateo Gamón
Capitel de la portada de la iglesia de Sant Mateu (Castellón).
37
pintura de techo es una escena del oficio de serrar vigas pintado en el techo de la catedral de Teruel, la otra es un mural que representa la construcción del arca de Noé. Se encuentra en el MNAC procedente del palacio Pallejá de Barcelona.29
El dibujo caligráfico suelto y seguro que puede verse en los techos de Vallibona y Llíria, o en los muros de En Bou, o en el reconditorio de la catedral de Valencia tiene un interés añadido. Nos remite al mundo perdi-do pero implícito en las construcciones, del dibujo ar-quitectónico. Ana Domínguez ya indicó respecto a las Cantigas que “es muy posible que un arquitecto fuera el dibujante de diseños arquitectónicos absolutamente creativos e inspirados en edificios reales. El acueduc-to de Segovia, el hórreo gallego, la torre mudéjar, la ciudad desplegando todo el recinto amurallado..., que aparecen en sucesivas cantigas del manuscrito, son obras realmente geniales de un gran artista. Hemos de pensar en el maestro de la arquitectura del Códice rico de las Cantigas dibujando edificios conocidos, con el mis-mo interés con que Villard de Honnecourt perpetuó aspectos de las catedrales visitadas, pero en otras oca-
siones haciendo representaciones de ciudades ideales simbolizadas por murallas y puertas”. 30
escultura arquitectónica
Mientras se experimentaban las novedades estructura-les de la bóveda de crucería adaptándose a las tradicio-nes constructivas mediterráneas no sucedía lo mismo con la escultura arquitectónica. Los elementos arqui-tectónicos con tratamiento escultórico y evidente carga simbólica como las portadas, el ventanaje, las claves, o las impostas, parecen mirar hacia una interesada anti-güedad imperial o salomónica más que hacia las nue-vas modas que se difundían desde los dominios reales franceses.
Las portadas formadas por arcos de medio punto con amplio dovelaje o repetidas arquivoltas, así como las estiradas ventanas que caracterizan los edificios de la colonización valenciana dieron pie a Elías Tormo para hablar de un “románico terciario” que adelga-zaba sus formas y se refinaba. Estas formas se re-
Capiteles de la ventana del crucero sur de la catedral de Valencia.
Capitel de piedra caliza. Museo Benlliure. Valencia. Foto Mateo Gamón.
Capitel procedente de la excavación arqueológica del Palacio Real de Valencia. Museo de Historia de Valencia. Foto P. Alcántara.
39
pitieron por toda la Corona de Aragón. Frecuente-mente los capiteles de portadas y ventanaje repiten viejos temas provenientes del arte andalusí y seres monstruosos, drôleries, o bestioles, provenientes de antiguas tradiciones románicas. Pero aquí, como en la pintura de techos y muros, aparece nuevamente el gusto por lo caligráfico en el tratamiento de la materia.31
Entre la escultura arquitectónica que sigue modelos tradicionales están los rústicos (aunque en ocasiones interesantes) capiteles e impostas de las absidiolas de la iglesia de Burriana, los del crucero y sacristía (antigua sala capitular?) de la catedral de Valencia, la nave de santa María de Morella y de santa Catalina de Alzira. Los acantos recogidos por cintas perladas y las palmetas caracterizan la mayor parte de la decoración de los edificios citados.33
Otra serie puede verse en los capiteles de la portada de la desaparecida parroquia de santo Tomás de Va-lencia, en los del palacio episcopal de Valencia y en la pila de jardín conservada en el Museo de BB.AA. de Valencia. Seres monstruosos o cabezas grotescas caracterizan estas piezas.
El nuevo gusto por el gesto de la línea se aprecia espe-cialmente en la refinada epigrafía que nos ha llegado del tiempo de la colonización. Deben destacarse las lápidas funerarias del obispo Botonach (1287)y del deán Ramón de Bellestar (1289) ambas en la catedral de Valencia, la lápida de los Albero (1288) de la igle-sia de san Juan del Hospital y las lápidas sepulcrales de Ferrer d’Alpiera (1288), Adám de Paterna (1269) y Ferrán Peris (1303), todas ellas en el Museo de BB.AA. de Valencia.33 También puede verse un capitel proce-dente de las excavaciones del palacio real de Valencia. En este último una especie de redecilla de palmetas de elegante diseño se adhiere a la geométrica forma del capitel. La implícita presencia del dibujo caligráfico vuelve a hacerse presente en los capiteles historiados de las portadas de la iglesia del monasterio del Puig, de san Vicente de la Roqueta y de la catedral de Valencia. Las escenas destacan el gesto vivo de los personajes que componen las escenas prestando escaso interés a la volumetría. Los marcos arquitectónicos y los fondos de las escenas de la Roqueta y de la catedral de Valen-cia proceden evidentemente de miniaturas. La dispo-sición de las escenas, a modo de narración gráfica, no están muy lejanas de las composiciones coetáneas de las Cantigas de santa María. Las lápidas epigráficas co-
Lápida de los Albero (1288?). Museo de la iglesia de san Juan del Hospital. Valencia.
Lauda sepulcral de Ferrer d’Apiera. Museo de Bellas Artes de Valencia. 1288, procede de la capilla de san Bartolomé apóstol del convento de predicadores de Valencia.
Detalle de la portada del Palau de la catedral de Valencia.
40
loreadas con líneas alternadas en rojo y en azul siguen el modelo realizado en las miniaturas.34
la puerta del Palau de la catedral de Valencia
El mejor y más significativo conjunto escultórico de la época de la colonización es la portada del Pa-lau de la catedral de Valencia. Está formada por seis arquivoltas minuciosamente decoradas: puntas de diamantes, molduras en zig-zag, festón lobulado y delicados follajes, figuras de ángeles seráficos y de ángeles turiferarios. Los capiteles representan, en veinticuatro escenas, pasajes del Génesis y del Éxo-do. Las arquivoltas quedan enmarcadas por un sa-liente del muro disponiendo el conjunto a modo de un arco triunfal. El tejadillo de la portada apea sobre catorce canecillos con cabezas humanas que deben representar, como indicó Sanchis Sivera, a bienhe-chores o donantes.35 La limpieza y restauración de la portada en 1999 dirigida por José Ignacio Casar Pinazo ha puesto de manifiesto la recomposición de la primera arquivolta al eliminarse, en 1599, la co-lumna central que tuvo. La métrica de la portada,
el cuidado en la recomposición estilística de la ar-quivolta, y los intereses protoarqueológicos del ar-zobispo Juan de Ribera, que promueve la interven-ción sugieren que la columna central no se perdiera. Esta podría estar formada por el capitel y un tambor (únicas piezas antiguas) de la columna venerada en la cercana cárcel de san Vicente. Estas piezas son tar-doromanas y muy probablemente pudieron pertene-cer a la basílica paleocristiana de Valencia. Según una piadosa leyenda (sólo datable desde 1599) en esta columna habría sido martirizado san Vicente.36 Cabe recordar al respecto las numerosas lápidas ro-manas que se dispusieron, de forma evidentemente interesada, en la catedral de Valencia en las capillas y dependencias inmediatas y en el palacio episcopal. Entre ellas Beuter recuerda que una situada en el crucero que va desde la sacristía a la puerta del bisbe (del palau) se refería a los Valencians vells y antichs (vAlent. veter et/ veteris).37
La portada del Palau es un resumen de todas las in-tenciones y recursos expresivos del momento. La composición, a modo de arco triunfal y la columna central harían referencia al mundo antiguo y al éxito
Portada del Palau de la catedral de Valencia según Ramón Mª Ximénez. Monumentos Arquitectónicos de España.
Portada del Palau de la catedral de Valencia durante la restauración de 2001. Foto A. Z.
41
de la cruzada. El complejo programa iconográfico de los capiteles (incluida la parte central desapare-cida) relatarían la historia de la salvación. Como se ha dicho su dependencia de la miniatura es eviden-te. Por otra parte, la decoración formada por picos, chillas o lóbulos tiene su paralelo en las portadas dependientes de las de la catedral de Lérida. Por úl-timo, la notable calidad de los canecillos con cabe-zas humanas, y su caracterización individualizada, de “retratos”, como han indicado Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer Lozano, las relaciona con la escultura coetánea de bulto. Pueden ponerse como ejemplo el tratamiento de los rasgos faciales de al-gunas tallas de madera como la Virgen del Mar de Benicarló y el Cristo del Salvador de Valencia. Estas imágenes, una vez limpias y restauradas han pasado a considerarse obras maestras de su época en la Co-rona de Aragón.38
Los fragmentos escultóricos hipotéticamente per-tenecientes a las representaciones de los evangelis-tas de las pechinas del cimborrio deben pertenecer a época inmediata posterior. No obstante, en estas piezas el preciosismo en el tratamiento del detalle se
mantiene: véanse los cabellos de la cabeza del ángel o las alas del león de san Marcos.39 En cualquier caso hay que esperar a un siglo XIV bien avanzado para que el arte de corte de los dominios reales franceses se imponga.
Portada del Palau de la catedral de Valencia durante la última restauración de 2001. Foto A. Z.
Reconstrucción hipotética de la puerta del Palau de la catedral de Valencia con el parteluz inicial. El fuste y el capitel corresponden a la columna tardoromana de la cárcel de san Vicente. Fotocomposición Carlos Martínez.
Porche con columnas romanas aprovechadas de la ermita de san Félix de Xàtiva (Valencia. Foto P. Balaguer-L. Vicén.
43
GeOMetrÍa Y FiGUraciÓn:lOS tecHOS PintaDOS
Sin duda, uno de los capítulos más desconocidos e interesantes de la arquitectura medieval valenciana, que comienza con la conquista cristiana, es el de los techos de madera pintados. Aunque la noticia de la existencia de estas piezas es antigua, sólo muy re-cientemente ha podido conocerse su auténtico valor. Una serie ininterrumpida de restauraciones, reali-zadas casi siempre por la Generalitat Valenciana, ha desvelado un sorprendente panorama. Deben citar-se los techos de la iglesia de san Pedro y de santo Domingo de Xàtiva, de san Pedro de Castellfort, de santa María de Morella y de la parroquia de la Pobla de Benifassà, de la Sangre de Llíria, de la iglesia de Castielfabib, de san Antón de Valencia, o de los pala-cios del Almirante y de Valeriola en la misma ciudad. Deben incluirse las obras que ahora mismo se reali-zan (2008) en las parroquias de san Juan de Morella y de Vallibona (40).
Los materiales que están apareciendo –muchos toda-vía sin restaurar y en estudio sugieren un riquísimo panorama artístico y plantean, a la vez, numerosos problemas historiográficos. La carencia de noticias de archivo obliga, hoy por hoy, a remitirnos al único do-cumento existente: las mismas piezas aparecidas. Es por ello por lo que presentamos un repertorio–clara-mente incompleto, pero hasta ahora inexistente- que de pie a futuras investigaciones.
Iniciamos este repertorio con fotografías del techo del palacio andalusí de Pinohermoso en Xàtiva, ahora en el museo de L’Almodí de esta ciudad. Las imágenes muestran como el episodio de los techos pintados es heredero de la carpintería andalusí. Aunque ésta su-friría una profunda transformación estructural para adaptarse a las construcciones de arcos de diafragma del periodo cristiano.
[Izquierda] Dibujo inciso en una viga de la techumbre de la iglesia de Pobla de Benifassà. Según Camilla Mileto-Fernando Vegas. [Derecha] Dibujo extraído por medios digitales de una tabica de la techumbre de la iglesia de Vallibona. Fotografía Camilla Mileto-Fernando Vegas.
Tabica de la techumbre de la iglesia de Vallibona. Foto Camilla Mileto-Fernando Vegas.
Intradós de la techumbre del palacio de Pinohermoso de Xàtiva. Museo de L’Almodí. Foto Mateo Gamón
44
El conjunto de este capítulo aparece como la afor-tunada conjunción de la geometría andalusí y de la figuración de la Europa cristiana. La geometría le presta a los techos una suntuosidad y rigor notables y la figuración los dota de un fantástico e inacabable repertorio de imágenes. La figuración está realizada con dibujos de notable calidad y suelta y segura eje-cución. A veces resultan de una extraña modernidad. El fauno de Vallibona que aparece en esta misma pá-gina no habría sido mejorado por Picasso y las arpías de la iglesia de Llíria serían la envidia de muchos ar-tistas contemporáneos. Debe de hacerse notar que lo que conocemos ahora es la mínima parte de los que hubo y que se ha perdido en palacios e iglesias sucesi-vamente renovadas. Incluso lo que se ha conservado lo ha sido de forma fragmentaria. En Vallibona debió haber, aproximadamente, unas dos mil tabicas a las que cabe suponer una fantasía similar a las existentes (se conservan una cuarta parte). Aún así tenemos los (probables) retratos de los maestros que hicieron al-
guna de estas obras. El de Benifassà en una incisión, en una viga y el de Vallibona en una tabica (en lugar inaccesible) saludándonos alegremente con la mano. Cabe insistir que aunque el origen de estos techos se produce a partir de la conquista cristiana, las formas se congelan y repiten hasta bien entrado el siglo XV. Ya se ha hablado de la dificultad de historiar su evolución. Debe recordarse igualmente la existencia de techos similares en Aragón, Cataluña, Mallorca, Languedoc y Provenza y, acaso, en el Mediterráneo oriental. Sin duda talleres itinerantes inspirados en la caligrafía, la miniatura y los marginalia de los códices realizaron es-tos techos. (41).
En estas pinturas, de tintas planas, el color se tiende antes que la línea (como en la miniaturas medievales y como en los cómics modernos). Unicamente existe un esquema previo señalado por las incisiones en la ma-dera. La línea discurre con trazos de diferente grosor suelta y segura.
Intradós de la techumbre del palacio de Pinohermoso de Xàtiva. Museo de L’Almodí. Foto Mateo Gamón
45
1. Xàtiva, palacio de Pinohermoso
Planta de la armadura de la sala del palacio de Pinohermoso y sección transversal, según L. Torres Balbás.
Intradós de la techumbre del palacio de Pinohermoso de Xàtiva. Museo de L’Almodí. Foto Mateo Gamón.
46
2. Onda, iglesia de la Sangre
Tabla procedente de la iglesia de la Sangre de Onda (Castellón). Museu d’Arqueològia i Historia d’Onda. Foto: Mateo Gamón.
Tabla procedente de la iglesia de la Sangre de Onda (Castellón). Museu d’Arqueològia i Historia d’Onda. Foto: Mateo Gamón.
Tres tabicas procedentes de la iglesia de la Sangre de Onda (Castellón). Museu d’Arqueològia i Historia d’Onda.
47
La techumbre antes de su restauración. Foto José Aguilella.
Esquema de la techumbre según Pavón Maldonado.
Escudos de la techumbre según José Aguilella.
Croquis de la iglesia según A. Zaragozá.
48
Casetones de tres piezas formando estrellas de ocho recogiendo chillas, procedentes del techo de la iglesia del Salvador de Sagunto. Museo Municipal de Valencia
3. Sagunto, iglesia del Salvador
49
a), b), c) d) y f) Tabicas con decoración de ataurique, castillo, escudo real y emplumados, procedentes del techo de la iglesia del Salvador de Sagunto. Museo Municipal de Valencia. g) Tapajuntas
de cabezas de vigas, procedentes del techo de la iglesia del Salvador de Sagunto. Museo Municipal de Valencia. h) Planta y secciones de la iglesia de El Salvador de Sagunto según José Luís Ros.
a)
c)
e)
g)h)
b)
d)
f)
50
4. llíria, iglesia de la Sangre
Detalles de la techumbre. Fotos Mateo Gamón.
Croquis de la iglesia según A. Zaragozá.
54
Tablas pintadas procedentes del techo de la iglesia parroquial de Pobla de Benifassà (Castellón). Reconstrucción según José Luís Navarro.
5. Pobla de Benifassà, iglesia parroquial
55
Tablas procedentes del techo de la iglesia parroquial de Pobla de Benifassà.
Croquis de la iglesia de Pobla de Benifassà según A. Zaragozá.
56
6. Vallibona, iglesia parroquial
Vallibona. Detalle de viga, canecillos y algunos ejemplos de heráldica pintada en las vigas. Foto Fernando Vegas-Camilla Mileto.
León rampante, Eva, y caballero de la Media Luna. Fotos A. Z.
Tabla procedente del techo de la iglesia de Vallibona. Foto P. Alcántara.
58
Seis tabicas procedentes del techo de la iglesia conventual de santo Domingo de Xàtiva. Museo de L’Almodí, Xàtiva.
Sección de la iglesia según Vicente Torregrosa. Techo de la iglesia. Foto Vicente Torregrosa.
7. Xàtiva, iglesia de Santo Domingo
59
Perspectiva de la iglesia de san Pedro de Xàtiva según Vicente Torregrosa.
Vista general y detalles de la heráldica, según Vicente Torregrosa.
8. Xàtiva, iglesia de San Pedro
60
Tapajuntas de las vigas del coro bajo de la iglesia de santa Clara de Xàtiva. Museu de l’Almodí de Xàtiva. Imagen cortesía de Marià González Baldoví.
9. Xàtiva, iglesia de Santa clara
61
Viga procedente del techo de la iglesia de san Juan de Morella (Castellón). Tablas procedentes del techo de la iglesia de san Juan de Morella (Castellón).
Croquis de la iglesia de san Juan de Morella según A. Zaragozá.
10. Morella, iglesia de San Juan
62
Techos del palacio de Valeriola de Valencia. Foto Mateo Gamón.
11. Valencia, palacio de Valeriola
65
Detalles de la techumbre del palacio. Grabados de Sagunto, su historia y sus monumentos de Antonio Chabret, 1888.
12. Sagunto, palacio del Diezmo
66
Techo de la entrada del palacio del Almirante de Aragón.Fotos Mateo Gamón.
Detalle constructivo y sección longitudinal del palació según Rafael Soler.
13. Valencia, palacio del almirante
67
nOtaS
1. BURNS, Robert Ignatius. The Crusader Kingdom of Valencia: Reconstruction on a Thirteen Century Frontier. 2 vols. Harvard University Press, Cambridge, Massachusets, U. S. A. 1967. ed. española El Reino de Valencia en el siglo XIII. (Iglesia y sociedad). ed. Del Cenia al Segura, Valencia 1982, p. 12
2. Sobre la reordenación del paisaje rural tras la conquista cristiana puede verse GLICK, Thomas F. Paisajes de Conquista, cambio cultural y geográfico en la españa Medieval. Universitat de Valencia, 2007. GLICK, Thomas F. Regadio y sociedad en la Valencia medieval. Del Cenia al Segura, Valencia, 1987. Del mismo autor véase: “Levels and levelers: Surveying Irrigation Canal in Medieval Valencia” Technology and Culture, 9, (1968), pp. 165-180.
3. BURNS, Robert Ignatius, op. cit. nota 1,p.40
4. Véase; GIMPEL, Jean. The medieval machine. The industrial revolution of the middle ages. Pimlico, Londres 1992, WHITE, Lynn, Tecnología medieval y cambio social. Paidos, Barcelona, 1990, p. 120 y ss. MUMFORD, Lewis. Técnica y civilización. Alianza Universal, 1994, p. 29 y ss.
5. GARCIA SANZ, Arcadi. “Introducción”, Els Furs, Adaptació del text de l’edició de Francesc-Joan Pastor (València, 1547), García Editors, València, 1979.
6. GARCÍA SANZ, Arcadi. “Las Consuétudines ilerdenses” y los “Furs de Valencia”. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Tomo XLI, enero-marzo 1965, pp. 1-26.
DEL OLMO, Joseph Vicente. Nueva descripción del orbe de la tierra. Valencia, 1684. P. 92 CORACHÁN, Juan Bautista. Arithmetica demostrada theorio-practica para el matemático y mercantil. Valencia, 1699. GARCÍA CABALLERO, J. Breve cotejo y balance de las pesas y medidas de varias naciones.Madrid. Francisco del Hierro, 1731. RODRIGUEZ, R.C., Instrucción de fieles almotacenes. Madrid, Benito Caro, 1788. ARAVACA Y TORRENT, Antonio. Balanza métrica, o sea, igualdad de pesas y medidas legales de Castilla, las de las cuarenta y nueve provincias de España, sus posesiones de ultramar. Isla de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Valencia 1807. VILLABERTRAN, Fr. Gerónimo de. Tratado de reducción recíproca de reales..., Valencia, 1816.
La medida del palmo romano medieval es de 0,2234 metros (el valenciano es de 0,2275 metros) según DOCCI, Mario; MAESTRI, Diego. Il rilevamento architettonico. Storia metodi e disegno. Leterza, Bari, 1984, po. 174 y ss
7. Sobre Nicoloso de Albenga, véase: Llibre dels fets, y Llibre del Repartiment del Regne de València. Ediciones de GARCÍA EDO, Vicente. Arxiu Virtual Jaume I http://jaumeprimer.uji.es
. En el asiento (347) aparece Sir Nicholas, ingeniarus domini regis... el magister trabuqueti aparece en el asiento (612).
Sobre el trabuco véase: WHITE, Lynn. Tecnología medieval y cambio social, Paidos, Barcelona, 1990 pp. 119 y ss. NICOLLE, David. Medieval Siege Weapons (I), Osprey Publishing, 2002.
Véase también: FELIP SEMPERE, Vicent. “La conquista de Borriana el llibre dels fets” en ...
GIL i CABRERA, Josep Lluís. “Lo castell de fust ..., ingenyeria militar aplicada a la conquesta de Borriana per Jaume I”. Buris-ana.2008, pp.
8. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo, Arquitectura Gótica Valenciana. Generalitat Valenciana, 2000 y 2005.
9. El urbanismo medieval valenciano, hasta ahora reducido a monografías locales, está todavía por estudiar en su conjunto. Debe recurrirse todavía a obras excesivamente genéricas o antiguas: SANCHIS GUARNER, Manuel, “Tipus estructurals de les poblacions valencianes”, Comunicación presentada al IX Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Nápoles, 1973. Publicada en Obra Completa-1, Eliseu Climent editor, Valencia, 1976, pp. 127-161. TORRES BALBÁS, Leopoldo et Alt. Resumen Histórico del Urbanismo en España I. E. A. L., Madrid, 1968, pp. 67-170. GUTKIND, E. A., Urban development in southern europe: Spain and Portugal, New York, 1967. TORRÓ, Josep, Poblament i Espai rural, I. V. E. I. Valencia, 1990.
Sobre la estrategia de las implantaciones urbanas para la repoblación del territorio véase: MATEU BELLÉS, Joan, en “L’empenta del poblament cristiá” en Temes d’Etnografía valenciana. Institució Alfons el Magnanim, Valencia, 1983, pp. 68-86.
MARTï, Josep; Nuclis de nova planta medieval al litoral del Regne de Valencia entre els castells de Oropesa y Morvedre. Aproximació al seu estudi, Tesis de licenciatura inédita dirigida por JOSÉ i PITARCH, Antoni, Barcelona, Abril, 1986.
Vila-real fue estudiada documentalmente por el cronista DOÑATE SEBASTIÁ, José María. Aunque los cinco tomos de la Historia de Villareal son de útil manejo para la historia urbana, véase especialmente; “evolución urbana de Villareal”. Actas del VII Congreso de la Corona de Aragón. T. II, vol I (Valencia, 1969), pp. 149-163 y la torre mocha, Vila-real, 1977. La historia de Vila-real ha sido completamente renovada por los estudios de GIL VICENT, Vicent vease: Nos Jacobus. Els origens de Vila-real. Vila-real, 2008.
Las noticias de Nules y Mascarell, así como el plano de Nules anterior al derribo de las murallas han sido facilitadas gentilmente por el cronista de esta ciudad FELIP SEMPERE, Vicent.
Sobre la evolución urbana de Castellón de la Plana, véase: TRAVER TOMÁS, Vicente, Antigüedades de Castellón de la Plana, Castellón, 1958, SÁNCHEZ ADELL, José, “las murallas medievales de Castellón”, BSCC, 1952, pp. 44-77. ESTEVE Y GÁLVEZ, Francesc, “De com degué naixer y es va estructurar la vila de Castelló”. Ateneo de Castellón nº 3, 1990, pp. 19-61.
Sobre el sur valenciano véase: TORRÓ, Josep e IVARS, Josep, “Villas fortificadas y repoblación en el sur del País Valenciano, los casos de Cocentaina, Alcoi y Penáguila”, 3er. Congreso de Arqueología medieval española, IVARS CERVERA, “La vila de Teulada. Proces de fortificació y estructura urbana” Aquaits, nº 1, 1988, Instituto d’Estudis comarcals de la Marina Alta. IVARS PÉREZ, Josep, “Urbanismo y sociedad en la Denia del trescientos. La formación
68
de la ciudad medieval: la vila de Denia. Dianium, II, 1983, pp. 331-364.
10. Las noticias de Benicarló proceden del inédito trabajo (premio de investigación histórica ciudad de Benicarló) de GARCÍA LISÓN, Miguel y ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo, que lleva por titulo Las murallas de Benicarló.
11. Sobre la figura de Francesc Eiximenis véase el prólogo a la edición de Lo Crestiá por HAUF, Albert, edicions 62, Barcelona, 1983 y la introducción a la edición del Regiment de la Cosa Pública por MOLINS, Daniel, en “els nostres clasics”, Barcelona, 1927. Sobre la ciudad Eiximeniana véase: PUIG i CADAFALCH, Joseph, “Idees teoriques sobre urbanisme en el segle XIV. Un fragment d’Eiximenis” en Estudis universitaris Catalans, T. XXI, 1936. VILA, Soledad. La ciudad de Eiximenis. Un proyecto teórico de urbanismo en el siglo XVI, Diputación provincial de Valencia, Valencia 1984. MARÍAS, Fernando, El largo siglo XVI, Taurus Madrid, 1989. pág. 63 y ss.
12. PORTET, Pierre. Bertrand Boysset, arpenteur arlésien de la fin du XIVe siècle.1355-1415,http:palassy.humana-univ-nantes.fr/CETE/TXT/boysset
ESTEVE SECALL, Carlos Enrique. La Representación Geométrica de la agrimensura en los tratados medievales: Los manuscritos de Bertrand Boysset, htpp://www.ingegraf.es/XVIII/PDF/Comunicación 16963. pdf. THIOLIER-MÉJEAN, Suzane. Contribution à la légende d’Arnaud: Arnaud de Villeneuve comme “auctoritas” dans l’oeuvre de Bertrand Boysset d’Arles. Arxiu de textos catalans antics 23/24 (2005) pp. 457-508. LLUIS i GUINOVART, Josep. Geometría y diseño medieval en la catedral de Tortosa. La catedral no construida. Tesis doctoral inédita leída en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona, julio 2002, pp. 115 y ss.
13. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo; “Iglesias de arcos de diafragma y armadura de madera en la arquitectura medieval valenciana”. Tesis doctoral inédita leída en la Universidad Politécnica de Valencia el día 11. VII. 1990.
Textos clásicos sobre las naves de arcos de diafragma son: TORRES BALBÁS, Leopoldo, “Naves de edificios anteriores al siglo XIII cubiertos con armadura de madera sobre arcos transversales”, AEA T. XXXII, 1959, pp. 109-119, CSIC, Madrid. “Naves cubiertas con armadura de madera sobre arcos perpiaños a partir del siglo XIII”, AEA T. XXXIII. 1960, pp. 19-43, CSIC Madrid. DE SELGAS, Fortunato, “San Felix de Xátiva y las iglesias valencianas del siglo XIII”. BSEE Madrid, 1903, pp. 50-59 y 77-88.
Posteriores al texto de la citada tesis doctoral puede citarse; ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo, “A propósito de las recientes obras de restauración en la parroquia vieja de Coves de Vinromá”. CEM, nº 30, pp. 9-20. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo, “La iglesia de Vallibona (Castellón) y las techumbres de iglesias de arcos y armaduras valencianas”. Boletín AMYC XII, Morella 1990-1991. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo, “Naves de arcos de diafragma y techumbre de madera en la arquitectura civil valenciana. Actas del primer congreso nacional de Historia de la Construcción. Instituto
Juan de Herrera-Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente, Madrid 1996, pp. 551-555. CEBRIÁN, Josep Lluis, L’Oratori i la Torrassa del Palau dels Borja a la Torre de Canals, Generalitat Valenciana Ajuntament de Canals, Valencia 1990. GONZÁLEZ BALDOVI, Mariano, El Convent de predicadors de Xàtiva 1291-1991, Excm. Ajuntament de Xàtiva, Xàtiva, 1995. SERRA DESFILIS, Amadeo; BOIRA MARQUÉS, Josep Vicent, El port de Valencia y el seu entorn urbá, Ajuntament de Valencia, 1997, TORREGROSA, Vicente y SICLUNA, Ricardo, “La iglesia de Sant Pere de Xàtiva” Loggia, nº 1, 1996. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. “Experimentación arquitectónica en la frontera medieval valenciana: Morella y Benifassà”. La memoria daurada, obradors de Morella s. XIII.XV, a cargo de JOSE i PITARCH, Antoni. Morella, 2003, pp. 54-93 ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. “La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Vallibona y las iglesias de arcos de diafragma y techumbre de madera”. Centro de Estudios del maestrazgo, Boletín nº 71, 2004, pp. 77-92. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. “Arquitecturas del gótico mediterráneo” en Una arquitectura Gótica Mediterránea a cargo de MIRA, Eduard y ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. Valencia 2003, especialmente pp. 110-118.
Debe hacerse notar que el mayor conocimiento reciente sobre este extenso capítulo no ha venido de la mano de publicaciones sobre Historia del Arte o de la Construcción, sino gracias a las obras de restauración emprendidas, en algunos de éstos edificios, por el SPAI de la Generalitat Valenciana. Estas obras se han realizado con el máximo rigor pero, lamentablemente, no se han publicado (salvo excepciones) los resultados. Entre las obras realizadas cabe destacar las de las iglesias de san Francisco de Morella y la parroquia vieja de Coves de Vinromá dirigidas por los arquitectos Francisco Grande Grande e Ignacio Gil-Mascarell Boscá. Decisivo interés para el conocimiento de estas estructuras ha tenido igualmente la restauración de la iglesia de San Pedro de Xátiva dirigida por los arquitectos Vicente Torregrosa y Ricardo Sicluna. El artesonado de esta iglesia fue restaurado (igual que el de la iglesia de la Sangre de Llíria) por la empresa especializada CORESAL. La ermita de san Roque de Ternils fue restaurada por el arquitecto Julián Esteban Chapapría. San Antonio de Valencia, por el arquitecto técnico Pedro Blanco y la techumbre por José Luis Navarro. La iglesia de Castielfabib, por el arquitecto Francisco Cervera Arias. La ermita de san Pedro de Castellfort, por el arquitecto Miguel García Lisón y Arturo Zaragozá. Vicente Torregrosa restaura la iglesia de santo Domingo y el palacio del arcediano en Xàtiva. El arquitecto Francisco Noguera ha hecho lo propio con san Francisco de Xàtiva y el arquitecto Vicente Dualde con san Juan de Morella. En este mismo volumen se relata la restauración de las iglesias de Pobla de Benifassà y Vallibona por Fernando Vegas y Camilla Mileto.
14. Con fecha 19 de Noviembre de 1296, el consejo municipal de Olocau del Rey (Castellón) se compromete a dar la mitad de las primicias de la población durante los próximos diez años, al maestro Meliá Malrás y los suyos, a cambio de que este realice la construcción de la iglesia de la población, bajo las formas y condiciones contenidas en el documento (que son las correspondientes a una iglesia de arcos y armadura). La relativa importancia de la iglesia (12 metros de
69
anchura y 7 crujías), la referencia a otras parroquias (san Miguel de Morella), la conservación de buena parte de lo descrito y, sobretodo, la puntual y extensa descripción proyectual, señalan el alcance del documento. Indica, igualmente, la importancia de las parroquias de repoblación en la extensión del tipo de iglesias de arcos de diafragma y cubierta de madera. Véase: GARCÍA EDO, Vicente. “El contrato de 1296 de la iglesia de Olocau del Rey” en Una arquitectura Gótica Mediterránea, a cargo de MIRA, Eduard; ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. Valencia 2003, vol. II, pp. 169-174.
15. Documento de archivo de mayor interés citado en el texto es la descripción proyectual de la iglesia de Corachar en 1247. La primera noticia sobre este documento se debe a DOMENECH, Vicente “La querella entre el Monasterio de santa María de Benifassà y el Monasterio de Santa María de Scarp. BSCC T. LX Abril-Diciembre 1984.
16. Sobre Salvassoria y Vallibona, vease op. cit. Nota 13
17. Sobre la cronología del Castillo de Peñíscola véase: CARRERAS, Ricardo “Lo que dicen unas piedras de Peñíscola” BSCC T. VIII (1927) pp. 193-196. CANELLAS LÓPEZ, Ángel Ocho siglos de historia de Peñíscola en doscientas quince noticias. Instituto de Estudios Castillo de Peñíscola de la Excma. Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Castellón, 1958. Para una completa bibliografía sobre el castillo de Peñíscola véase la citada en nuestro artículo del CMCCV - 1983, T. II pp. 21-29. La similitud entre el castillo de Peñíscola y el de Miravet ha sido señalada por FUGUET i SANS, Joan en “De Miravet (1153) a Peñíscola (1294): novedad y persistencia de un modelo de fortaleza templaria en la provincia catalono-aragonesa de la Orden, Castillos de España, nº 101, pp. 17-32. 1993.
18. JOSÉ i PITARCH, Antoni, en “les arts”, en Història del País Valencia. De la conquista a la Federació Hispanica. pp. 455-492, Edicions 62, Barcelona, 1984. DE DALMASES, Núria y JOSÉ i PITARCH, Antoni, Historia de l’ art català II, l’Època del cister, Edicions 62, Barcelona 1984. GIL CABRERA, Josep. “Iglesia parroquial de Burriana” en GOTHICmed, un museo virtual de la arquitectura gótica mediterránea. http//www.Gothicmed.com.
19. ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo; GÓMEZ-FERRER, Mercedes. Pere Compte, Arquitecto Generalitat Valenciana. Valencia, 2007, pp. 207 y ss
20. La catedral de Valencia es seguramente el edificio que cuenta con la bibliografía más extensa de toda la arquitectura valenciana. Su interés histórico ha merecido más de un centenar de títulos. No obstante siguen siendo básicas, para lo medieval, las obras de SANCHIS SIVERA, José, La Catedral de Valencia, Guía histórico-artística, Valencia, 1909. SANCHIS SIVERA, José “Maestros de Obras y lapicidas valencianos en la Edad Media”, AAV, Valencia, 1925, pp. 23-52. SANCHIS SIVERA, José, “Arquitectos y escultores de la Catedral de Valencia”. AAV Valencia, 1933, pp. 3-24. Sobre la Catedral de Valencia son de interés los análisis de TORRES BALBÁS, Leopoldo, “Iglesias del siglo XII con columnas gemelas en sus pilares”, AEA, nº 76, octubre-diciembre 1946. TORRES BALBÁS, Leopoldo, Arquitectura Gótica, en la colección Historia Universal
del Arte Hispánico. Plus-Ultra, Madrid, 1952. BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín y ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. “Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de santa María (Valencia)”. Monumentos de la Comunidad Valenciana. Catálogo de Monumentos y Conjuntos declarados e incoados. Generalitat Valenciana. 1995
21. Las noticias sobre la iglesia de santa María de Morella proceden, como todas las publicadas (aunque sin posterior revisión crítica) de SEGURA BARREDA, José, Morella y sus Aldeas, Javier Soto, Morella, 1868. Véase también; TORMO, Elías, “Iglesia arciprestal de santa María de Morella”. Revista de Archivos, bibliotecas y museos, 1927; TRAMOYERES BLASCO, Luis, “La arquitectura gótica en el Maestrazgo. Morella, Forcall, San Mateo, Traiguera, AAV 1919, pp. 3-47; MILIAN MESTRE, Manuel, La basílica arciprestal de Santa María la Mayor de Morella, Fidel Carceller, Morella, 1966. Sólo más recientemente ALANYÀ i ROIG, Josep. Urbanisme i vida a la Morella medieval (s. XIII-XV). Morella, 2000.
22. El monasterio de santa María de Benifassà cuenta con una bibliografía relativamente abundante. Su historia ha sido construida (con grandes lagunas en lo arquitectónico) a partir de la documentación sistematizada por Joaquín Chavalera. Este fue monje archivero, bibliotecario, y más tarde prior y presidente mayor en 1814 y abad cuatrienal en 1819: Chavalera, Joaquín. “Índice de todos los documentos que existen en el archivo del Real Monasterio de Ntra. Sra. de Benifazá” MS., SCC; Chavalera, Joaquín, “Anales del Real Monasterio de Nuestra Señora de Benifazá, escritos en lemosín por el M. Ilustre D. Fr. Miguel Juan Gisbert, abad que fue seis trienios de dicho Real Monasterio. Comprenden desde el año MCLXXXV hasta el MDCIV traducidos al Castellano, aumentados, adornados con notas y continuados el dicho año MDCIV hasta el MDCCCXX por el P. Fr. D. Joaquín Chavalera y Gil, monje archivero y bibliotecario del referido Real Monasterio” MS. copia de finales del siglo XIX en SCC.
Sobre Benifassà véase también: GARCÍA, Honorio; “Real Monasterio de santa María de Benifassá”. BSCC T. XXVI (1950) pp. 19-35, T. XXVII pp. 56-63, T. XXXV pp. 217-227 y pp. 281-291, T. XXXVI pp. 241-247 T. XLI pp. 295-304, T. XLIII pp. 134-137, T. XLIV (1968) pp. 177-179. UBACH, Francisco, “Real Monasterio de santa María de Benifazar, notas para el estudio de su historia y arquitectura”. La Zuda, nº 18, Tortosa, 1956. DÍAZ MANTECA, Eugenio. “El monaterio de Benifassà”. La luz de las imágenes, sant Mateu, 2003.
En el lado de la epístola del presbiterio de la iglesia del monasterio de santa María de Benifassà existe un arcosolio que conserva columnillas de elegante diseño de un jaspe ajeno a la zona. El lado del ábside en el que se ubica el arcosolio es de mayor longitud que los que conformarían el habitual semidecágono de la cabecera. Esta mayor longitud del lado, forzada por el arcosolio, rompe la exacta geometría del ábside. Es evidente que el arcosolio fue proyectado para construir un sepulcro de una persona de altísima calidad.
El documento que transcribimos, que nos dio a conocer don Vicente Domenech, permite identificar el arcosolio del ábside de Benifassà con el sepulcro (que nunca llegaría a ocupar) la reina Violante de Hungría
70
1237 gener 11 Tarragona
La reina Violant d’Hongria concedeix privilegi i eligeix sepultura al monestir de Santa Maria de Benifassà
A.- Arxiu Històric Nacional. Madrid. Clergat. Benifassà. Pergamins. Carpeta 420, nº 1. Original amb cintes per al segell..
B.- Arxiu Històric Nacional. Madrid. Còdex 1126B, “Libro de privilegios...” f. 8v. Còpia de la segona meitat del segle XVI por fray Miguel Juan Gisbert
a.- Transcrit de A per Vicente Doménech Querol
Manifestum sit omnibus, quod nos domina Yoles, Dei gratia regina Aragonum et regni Maioricarum, conitisse Barchinone et Urgelli / et domina Montispesullani. Attendentes que nemo in carne positus, posit evadere quin persolvat carnis debitum universe, hac igitur son-/sideratione inducte, eligimus nostri corporis sepultura, quandocumque et ubicumque nos mori contingerit, in monasterio de Benyfa-/ça, quod dominus rex Jacobus, vir noster, fundavit pariter et construxit. Quam sepulturam ibi eligimus ab salutem anime nostre / quia credimus ibi domino Deo et gloriose Genitricis eius, die noctuque perpetuo famulari. Nec inde unquam nostram mutabimus volun-/tatem. Datum apud Terrachonam, III idus januarii, anno Domini Mº CCº XXXº sexto.
Sig+num Yoles, Dei gratia regine Aragonum et regni Maioricarum, comitisse Barchinone et Urgelli et Domina Montispesullani.
Huius rei testes sunt Raimundus Fulconis, vicedomitis Cardonensis; B. Guillelmi
Guillelmus de Cardona; G. De Mediona; Assalitus de Gudal;
B. vicecomitis Biterrensis; F. Petri de Pina; Rodericus Gomis de Sesse.
Sig+num Petri Joannis, qui mandato domine regine pro Gerardo, notario suo, hanc cartam scripsit loco die / et anno prefixis.
23. DALMASES i BALAÑÁ, Nuria de. “L’Art del 1200, entre la tradició i la innovació”. Catalunya Medieval, Lunwerg, Barcelona, 1992, pp. 102-109.
24. Sobre la decoración arquitectónica de este periodo: TORRES BALBÁS, Leopoldo. Arte Almohade, Arte Nazarí, Arte Mudejar. Ars Hispaniae. Madrid, 1949.
. Sobre el zócalo de Xàtiva. GANDÍA ALVAREZ, Kike. “El Palau islàmic de la costa del castell de Xàtiva”. Papers de la Costera, nº 13, Xàtiva, pp. 83-88. Hay zócalos pintados similares a los valencianos en la Chanca (Almería) y en el castillejo de Monteagudo (Murcia). GÓMEZ MORENO, Manuel. El arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe, Ars Hispaniae, Madrid, 1951, pp. 269 y ss.
. Véase también: CRESSIER, Patrice; LERMA, Josep Vicent “Un chapiteau inédit d’époque Taifa à Valence”. Sonderdruck aus den Madrid er wittelungen 30, 1989. Mainz, pp. 427-432. CRESSIER, Patrice; LERMA, Josep Vicent. “Un nuevo caso de reaprovechamiento de capiteles califales en un monumento cristiano: la iglesia de san Juan del Hospital (Valencia). Cuadernos de Medinat al-Zahra,
Córdoba, 1999, pp. 133-143. ESTALL i POLES, Vicent Joan. “Las yeserías árabes de Onda a la luz de las investigaciones arqueológicas” Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1991. NAVARRO PALAZÓN, Julio y JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro. “La decoración protonazarí en la arquitectura doméstica. La casa de Onda” Casas y Palaciones de Al-Andalus (siglos XII y XIII) Julio NAVARRO PALAZÓN (ed.), Barcelona-Granada, 1995, 63-104.
25. TORRES BALBÁS, Leopoldo. “Játiva y los restos del palacio de Pinohermoso”. Crónica arqueológica de la España musulmana XLII. 1058, pp. 1-29.
26. La techumbre del Salvador, en Sagunto, es conocida desde antiguo. Fue desmontada a comienzos del presente siglo y vendida a un anticuario. Fue recuperada, en parte, por el ayuntamiento de Valencia que custodia los restos. Hay ta blas con chillas y tabicas con dibujos de temas vegetales y humanos y heráldicos. Especialmente curiosas son algunas tabicas con personajes emplumados que, acaso, correspondan con un castigo aplicado para denigrar a la persona que lo sufre.
La techumbre de la antigua parroquia de Ternils, en Car cagente, ha sido restaurada. Muy perdida ya desde antiguo, sólo quedan las vigas. Estas llevan las características franjas horizontales y la heráldica, compuesta por escudos con los palos reales.
De la techumbre de San Félix de Xàtiva queda únicamente un tramo original. Tablas y tabicas carecen de decoración. Vigas y traviesas llevan motivos geométricos.
La techumbre de Santa María de Ayora conserva, únicamente, un tramo. Pue den verse todavía las zapatas de proa que apean las vigas.
En peor situación se encuentra san Francisco de Morella. Vendida la techumbre a comienzos de siglo, ésta fue utilizada en parte en los forjados de piso de la plaza de toros de la misma ciudad, de donde desapareció hacía 1983. Se conserva una zapata de proa en el museo del antiguo convento de san Francisco.
Frente a los ejemplos descritos, que siguen el modelo clásico, hay otros ejemplos que admiten variaciones: Las techumbres de san Juan de Morella y de Castielfabib se organizan a partir de tres vigas por tramo. Estas son de gran escuadría. Una de ellas se sitúa en el encuentro de los faldones por lo que la techumbre carece de artesa o almizate. La decoración es similar a las anteriores, aunque más pobre en su riqueza ornamental.
Las techumbres de la iglesia del Cristo de la Paz, de Godella y de san Antón de Valenciase caracterizan por la enorme importancia de la artesa. Esta es de doble vuelo de caneci llos. Conocemos un alfarje que utiliza este mismo tema: la sala de los estados de Cerdeña en el palacio ducal de Gandía. La heráldica permite datar la techumbre de Godella en el siglo XIV y la de san Antón en el siglo XV. Cabe suponer un modelo común ya que la más importante, la de san Antón, podría ser más tardía.
La techumbre de la parroquia de san Pedro de Xàtiva, se conserva completa salvo un buen grupo de tabicas y tablas de la artesa que fueron rapiñadas y posteriormente reintegradas en la ya
71
citada restauración. Se caracteriza por carecer de zapatas y por la riqueza del techillo horizontal. Este se formaba con tablas con forma de alfardones. Esta disposición aparecía también en Xàtiva en la techumbre musulmana del palacio de Pinohermoso. Dato interesante de esta cubierta es la organización pictórica de la misma, así como del programa heráldico.
La techumbre de santa Margarita de Onda, igual que la de san Pedro, estaba oculta sobre una bóveda tabicada construida en el siglo XVIII. Fue restaurada hace unos años con escaso rigor. Aunque quedan las vigas y las jaldetas, muchas tablas y tabicas estaban ya perdidas. Pavón Maldonado ha señalado su extraordinario parecido con la techumbre del Salvador de Sa gunto. El dibujo de las jaldetas y de las vigas es idéntico a las de Llíria, con la que coincide en la ausencia de zapatas.
Sobre los techos del Palacio del Almirante de Valencia, véase: VV.AA. Palau del Almirall, Generalitat Valenciana, 1991.
Ver detallada noticia bibliográfica en ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo, op. cit. Nota 13.
27. BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín; ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo. “En torno al legado hispanomusulmán en el ámbito arquitectónico valenciano”.El Mudejar Iberoamericano. Del Islam al nuevo mundo. Lunwerg. 1995
28. Sobre las pinturas del palacio de En Bou véase el artículo redactado junto con Federico Iborra en esta misma publicación. Sobre las pinturas de san Juan del Hospital: VV.AA. Las pinturas murales del siglo XIII del museo conjunto hospitalario de san Juan del Hospital de Valencia. Generalitat Valenciana, 2003.
29. RABANEQUE MARIN, Emilio; NOVELLA MATEO, Angel; SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago; YARZA LUACES, Joaquín. El artesonado de la catedral de Teruel, Zaragoza, 1981.
. RUIZ i QUESADA, F. “La utilización del espacio: las pinturas murales góticas del Palau Pallejà de Barcelona”, VV.AA. MNAC, guía visual arte gótico. Barcelona, 2005, pp. 54-55
30. DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Ana. “El libro de los juegos y la miniatura alfonsí” en Libros del Ajedrez, Dados y Tablas. Patrimonio Nacional. Valencia y Madrid, 1987. Tomo II pp. 31-121.
Véase también: GUERRERO LOVILLO, José Miniatura gótica castellana. Madrid, 1956. GUERRERO LOVILLO, José. “Las miniaturas” en El “códice rico” de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Volumen complementario de la ed. facsímil. Madrid 1979, pp. 279-391. MENÉNDEZ PIDAL, Gonzalo. La España del siglo XIII leída en imágenes, Real Academia de la Historia, Madrid, 1986.
31. TORMO, Elías. Guía de Levante, Valencia, 1923.
32. Alguno de los capiteles parecen recoger formas ya empleadas en el entorno parisino a fines del siglo XII.
ZIELINSKI, Ann S. “Variations of the Acanthus and other foliate designs et Saint-Martin-des-Champs, París” en L’Acanthe dans la sculpture monumentale de l’antiquité à la Renaissance. Mémoires de la section d’Archeologie et d’histoire de l’art IV. París, 1993.
33. GIMENO BLAY, Francisco M. “Materiales para el estudio de las escrituras de aparato bajo medievales. La colección epigráfica de Valencia”. EPIGRAPHIK 1988. Österrichischen Akademie der Wissenschaften. Viena 1990, pp. 195-215.
34. DOMINGUEZ, Ana. Op. cit. Nota 29.
35. La composición y el estilo decorativo de la portada (dependiente de la miniatura y de la eboraria) la emparentan con el conjunto de experiencias tardorrománicas que se ha dado en llamar la escuela de la catedral de Lérida. Una obra destacada de las cuales es la puerta dels Fillols de la citada catedral. La puerta del Palau coincide con ésta en los elementos geométricos de impronta románica, en las tradiciones tolosanas y en las mudéjares “chillas” del alero. Ha sido igualmente señalada la notable similitud de la decoración de la Puerta del Palau con las portadas, de la misma serie, de las iglesias de san Miguel de Foces y santa María de Salas, ambas de Huesca. Con estas últimas portadas hay, además, nexos históricos que puede ponerse en relación.
36. SORIANO GONZALBO, Francisco. La capilla-cárcel de san Vicente Mártir. Ajuntament de València, Valencia, 2000. SORIANO SÁNCHEZ, Rafaela; SORIANO GONZALO, Francisco José. San Vicente Mártir y los lugares vicentinos en Valencia. Ajuntament de València, Valencia, 2001.
37. ORELLANA, Marco Antonio de. Valencia antigua y moderna, T. I, Valencia 1923, pp. 60 y ss. BEUTER, Pere Antoni. Primera part de la història de València. Valencia, 1538, fol XXVII.
38. MONTOLIO i TORAN, David; CERCOS ESPEJO, Sonia. “Contexto en el tiempo” en Verge del mar, recuperación de una obra oculta. Diputació de Castelló. 2007.
39. Estas piezas, restauradas con motivo de la presente exposición se encontraban depositadas en el almacén del museo catedralicio de Valencia. Procedían de una excavación realizada hace unos años en la capilla del santo Cáliz. La hipótesis de la pertenencia a las pechinas del cimborrio se debe a sus dimensiones. Serían quitadas de allí con motivo de realizar las imágenes, del siglo XVIII, que ahora existen.
40. Sobre la restauración de la iglesia de Vallibona véase el artículo de Fernando Vegas y Camilla Mileto en esta misma publicación.