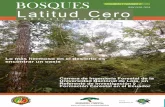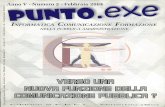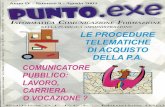Discurso oficial y mito del punto cero, una historia en/de Cine Cubano
Transcript of Discurso oficial y mito del punto cero, una historia en/de Cine Cubano
DICURSO OFICIAL Y MITO DEL “PUNTO CERO”: UNA HISTORIA EN/DE
CINE CUBANO > Julie Amiot
LOS PIONEROS DEL CINE REVOLUCIONARIO TEORIZAN (POR UN CINE
IMPERFECTO Y DIALÉCTICA DEL ESPECTADOR) > Carlos Campa Marcé
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 35
Tratándose de un proceso histórico que, hasta la fecha, queda inconcluso, siem-
pre se hace una tarea muy ardua el contribuir a la historia de la revolución cuba-
na, ya sea en un plano general, ya sea ciñéndose a su cine, que forma parte de
dicho proceso hasta tal punto que se puede confundir con él: para hablar del cine
que se ha hecho en Cuba desde 1959, frecuentemente se encuentran formula-
ciones que enmarcan el cine cubano dentro de su relación con la revolución
cubana. Esta nueva entrega de la revista Archivos de la filmoteca se inscribe en
esta perspectiva, ya que reúne contribuciones acerca del tema del cine cubano y
de la revolución.
El planteamiento que propongo consiste en indagar dicha temática, intentando
aclarar cómo se entiende la palabra “revolución”, por lo menos en lo que a la his-
toria del cine se refiere. Por una parte, puede ser utilizada como una forma his-
tórica de caracterización de dicho cine: se trata entonces de la “revolución”
como periodo histórico iniciado el primero de enero de 1959, con el acceso al
poder de los guerrilleros encabezados por Fidel Castro. En este sentido, funcio-
na como referente sencillamente contextual y cronológico. Pero esta manera de
considerarla no es suficiente para dar cuenta de todas sus implicaciones: en efec-
to, por otra parte —y no la menos importante—, se puede encarar la “revolu-
ción” en una perspectiva ya no temporal sino ideológica, con todas las transfor-
37
jun
io 2
00
8
Discurso oficial y mito delpunto cero, una historia en/deCine cubano
JULIE AMIOT
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 37
maciones que ha podido implicar en Cuba a nivel político, social y cultural. Así,
hablar del “cine de la revolución cubana” implica un doble acercamiento a dicho
fenómeno, a la vez de índole estrictamente histórica y, de manera más general,
conceptual. Es de notar que esta manera de enfocar el cine cubano plantea, aun-
que de manera implícita, la existencia de otro cine, que no sería “revoluciona-
rio”, es decir, que no se inscribe en el marco temporal de la revolución (el cine
prerrevolucionario) o en su marco ideológico (el cine prerrevolucionario, otra
vez, y también el cine producido al margen de los circuitos oficiales: fuera del
ICAIC o fuera de Cuba).
Lo que aquí me interesa es explorar cómo se ha fraguado una forma de historia
oficial del cine cubano que ha configurado la mayoría de los estudios que al res-
pecto se han llevado a cabo, hasta fechas bastante recientes: el análisis del papel
de la revista Cine cubano en la elaboración de un discurso particular sobre el cine
cubano —y sobre todo en el planteamiento de una equivalencia cine/revolu-
ción— me parece muy útil en este sentido. El repaso a los textos más importan-
tes —fundacionales— de la historiografía del cine cubano dará paso a una inte-
rrogación sobre los elementos reales y fantasmáticos en los que se asienta dicha
visión, tomando en cuenta el contexto particular en el que se fue elaborando.
Para concluir, me dedicaré a matizar este discurso, apoyándome en aportaciones
más recientes a la historia del cine cubano.
“HISTORIA DE UN CINE SIN HISTORIA”: ORÍGENES Y FUNDAMENTOS EN CINE
CUBANO
El título de este primer apartado se refiere a la visión del cine latinoamericano en
general, y cubano en particular, que aparece en el artículo “Apuntes para la his-
toria de un cine sin historia”, publicado en Cine cubano en 1980, y firmado por
José Antonio González1. Introduce su presentación de la historia del cine cuba-
no afirmando que “frecuentemente se ha querido confundir la presencia de una
industria en el país con la existencia de un cine nacional”, argumento que le per-
mite a continuación negar la presencia de un cine “auténticamente cubano” en
el territorio nacional antes de la revolución. Tras haber enumerado todas las ini-
ciativas que se dieron en el campo de la producción como aventuras carentes de
continuidad que por ende se inscriben en “un fatal círculo vicioso que no se
detendrá ya más hasta el año 1959”, explica la impotencia del cine cubano para
estructurarse en una industria estable a partir del “asalto” estadounidense que
impidió el desarrollo de un cine cubano autónomo. Situación material que tiene
importantes consecuencias en el plano estético: “Ahora comenzaría la invasión
de los géneros, las estrellas y la mentira. Todo mezclado […]. El cine cubano, en
38
1. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ: “Apuntespara la historia de un cine sinhistoria”, Cine Cubano, nos. 86-87-88, págs. 37-45
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 38
39
jun
io 2
00
8
DISCURSO OFICIAL Y MITO DEL “PUNTO CERO”: UNA HISTORIA EN/DE CINE CUBANO JULIE AMIOT >
esas condiciones, estaba yugulado antes de nacer”. Para González, la revolución
aparece como una salvación para el cine cubano, incluso antes de ser una reali-
dad —el articulista actúa así en contra de todos los principios de rigor cronoló-
gico que deben presidir a la redacción de un ensayo histórico—, ya que escribe
que “las posibilidades de una industria de cine y de un verdadero y auténtico cine
nacional andaban en los combates de la Sierra Maestra y la lucha clandestina en
las ciudades”. La única experiencia que logra salvarse en este desolador panora-
ma es el mediometraje El Mégano, realizado por Julio García Espinosa y Tomás
Gutiérrez Alea en 1955 y calificado de “muestra de una búsqueda y afirmación
de una posibilidad en medio de un páramo”. Se trata de una película particular-
mente valorada sobre todo porque sus autores forman parte de los futuros diri-
gentes del ICAIC.
El análisis histórico que pretende constituir este artículo me parece muy cuestio-
nable, primero por su obvia falta de método histórico: el acercamiento al cine
cubano prerrevolucionario aparece más como un juicio de valor destinado a con-
denarlo para mejor subrayar el aporte radicalmente nuevo que supuso la revolu-
ción, que como una auténtica tentativa de escribir su “historia”. Dicho de otra
manera, el discurso que desarrolla González acerca de la historia del cine cuba-
no cae en “el riesgo de ser partidario, en un sentido favorable u hostil, de abo-
gar a favor o de redactar una acusación contra2”. Los extractos citados muestran
que el texto funciona en las dos modalidades: alegato a favor del papel de la revo-
lución para desarrollar el cine cubano y, al mismo tiempo, acusación contra el
cine prerrevolucionario caracterizado por su extrema pobreza en el doble plano
cuantitativo (indigencia del sector de la producción) y cualitativo (incapacidad
para difundir una imagen “auténtica” de Cuba). Por otra parte, estriba en una
concepción de la “historia” por lo menos paradójica, por no decir carente de sen-
tido: ¿qué significa en efecto la pretensión de redactar la “historia de un cine sin
historia”? Por llamativa que sea la formulación, dista mucho de ser convincente,
puesto que parte de la idea de que existen objetos que son dignos de llegar al
estatuto de “históricos”, mientras que otros no lo son. Esta concepción es de
hecho inadmisible para cualquier historiador serio, si seguimos las definiciones
del historiador Antoine Prost:
La historia no puede […] definirse ni por su objeto, ni por documentos. Ya lo hemosvisto, no hay hechos históricos por naturaleza, y el territorio de los objetos potencial-mente históricos es ilimitado […]. Es la pregunta la que construye el objeto históri-co […]. Desde el punto de vista epistemológico, ella cumple un papel fundamental[…] ya que es ella la que funda, la que constituye el objeto histórico. De ahí laimportancia y la necesidad de hacerse la pregunta de la pregunta3
.
2. ANTOINE PROST: Douze leçons surl’histoire, París, Seuil, 1996, pág.95. Traducción de la autora.3. Ibíd., pág. 79
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 39
En este caso, la “pregunta de la pregunta” consiste en identificar cómo cierto
punto de vista determina toda la historiografía del cine cubano elaborada a lo
largo de las entregas de la revista que lleva su nombre. Primero, hace falta acla-
rar cuál es la posición de Cine cubano para con la historia del cine cubano, y por
consiguiente para con el cine prerrevolucionario, tomando en cuenta cuáles son
sus objetivos, es decir, desde qué perspectiva se elabora su discurso sobre el cine,
ya sea desde el punto de vista histórico, ya sea desde el punto de vista del análi-
sis de sus formas. Lo aclara un artículo publicado para celebrar el número cien
de la revista:
Cine cubano […] ha tratado de contribuir, a lo largo de su historia y en propor-ción a sus energías, al rescate de la identidad cultural latinoamericana […]. Si senos preguntara cuál es el mayor orgullo de esta publicación, responderíamos quehaber servido de tribuna y de trinchera al Nuevo Cine Latinoamericano, sumadoa la convicción de continuar cumpliendo ese programa editorial que ha sido su ver-dadera razón de ser4
.
Este breve texto, que surge a la vez como balance y afirmación de perspectivas
para la revista, no tiene firma, y está redactado en primera persona, lo que per-
40
4. “Cien cines cubanos”, CineCubano, n. 100, 1981, pág. 1.
La Virgen de la Caridad (R. Peón, 1930)
02desde la teoria amiot 23/7/08 13:16 Página 40
41
jun
io 2
00
8
DISCURSO OFICIAL Y MITO DEL “PUNTO CERO”: UNA HISTORIA EN/DE CINE CUBANO JULIE AMIOT >
mite considerar que expresa la voz coral de todos los redactores que se expresa-
ron en sus columnas. Así, aclara su motivación, inscribiéndola en dos direccio-
nes: la de una valoración del patrimonio cultural latinoamericano y la de partici-
pación activa al fomento del nuevo cine. Naturalmente, esto implica que la
misión principal de Cine cubano no consiste en acercarse al llamado “viejo” cine,
sino en mostrar su completa falta de ambición cultural y oponerlo al nivel esté-
tico e ideológico del nuevo cine latinoamericano. Huelga decir que el texto de
González se inscribe plenamente en esta manera de enfocar el cine prerrevolu-
cionario. De hecho, hay que volver al primer artículo de la revista para observar
que este discurso está estrechamente relacionado con la visión del cine cubano
que surgió a raíz de su vinculación con la revolución cubana a partir de 1959 por
una parte, y con la personalidad del presidente del ICAIC y director de la revis-
ta a partir de la fundación de ambos, Alfredo Guevara, por otra parte. La valora-
ción del proyecto revolucionario a propósito del cine, fundamentada en balances
extremadamente críticos del periodo prerrevolucionario, se origina en
“Realidades y perspectivas de un nuevo cine”, el primer artículo de Guevara
publicado en la primera entrega de la revista en 1960, en el que asienta las bases
de la historiografía oficial del cine cubano a partir de la idea siguiente, formula-
da en tono de conclusión provocadora:
El 23 de marzo de 1959, tres meses después de la liberación el GobiernoRevolucionario promulgó con la firma de Fidel Castro la Ley que establece elInstituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos, no para convalidaruna situación existente o entregar la industria a los cineastas, sino para crear apartir de un punto cero.
De ahí en adelante, todos los acercamientos históricos al cine cubano, y especial-
mente aquellos que pretenden tocar el tema del cine prerrevolucionario, se con-
vierten en una especie de número de volatinero, que consiste en hacer la histo-
ria de un hecho cultural del que se afirma por otra parte que no tiene existencia.
Son bastante numerosos los textos firmados por Alfredo Guevara5
que vuelven a
enmarcar la historia del cine cubano en este esquema que la orienta hacia un fin
práctico: convertirse en “tribuna” y “trinchera” del nuevo cine. Y, más allá, esta
tonalidad se va a convertir en la única que adoptan los redactores de Cine cuba-no para acercarse a dicha historia
6. Sin embargo, resultaría demasiado fácil y
carente de rigor histórico insistir en el carácter esquizofrénico de dicha actitud,
sin intentar explicar cuáles son sus explicaciones —o justificaciones históricas.
Prescindir de hacerlo sería caer en el mismo riesgo de “tomar partido” que carac-
teriza este discurso histórico, convertido a su vez en objeto histórico: no se trata
5. Citemos, a modo de ejemplo:“Una nueva etapa del cine enCuba”, Cine cubano, n. 3, págs.3-11; “sobre el cine cubano”,Cine cubano, n. 41, págs. 1-2;“Reflexiones en torno a unaexperiencia cinematográfica”,Cine cubano, n. 54-55, págs. 1-76. Además del texto de GONZÁLEZ
ya citado, podemos mencionar,por ejemplo, MARIO RODRÍGUEZ
ALEMÁN: “Bosquejo histórico delcine cubano”, Cine cubano, nos.23-24-25, págs. 25-34; MANUEL
LÓPEZ OLIVA: “Cartel cubano decine, impresos de 20 años”, Cinecubano, n. 95, pág. 95-104.
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 41
42
de legitimarlo o de condenarlo —bastante lo han hecho ya ciertos críticos y seu-
dohistoriadores— sino de volver a insertarlo en su contexto de aparición y des-
arrollo. Es el único método capaz de brindar resultados que se puedan alejar de
la perspectiva partidaria para situarse en el terreno científico.
LA NOCIÓN DE CINE “DENTRO DE LA REVOLUCIÓN”: UN PROCESO DE DEFINI-
CIÓN Y EXCLUSIÓN
El discurso revolucionario, del que la historia del cine cubano forma parte, se ins-
cribe en una doble dinámica que hay que recordar para entender cómo fue ela-
borado: por una parte, se trata de un discurso de ruptura radical con un sistema
anterior considerado como corrupto y, por otra, de un discurso de la fundación
de algo totalmente nuevo. En su primer discurso oficial, pronunciado el prime-
ro de enero de 1959 desde Santiago de Cuba, el mismo Fidel Castro señala que
“por eso ha de caracterizarse, precisamente, la Revolución, por hacer cosas que
no se han hecho nunca”7. Además, la revolución cubana aparece como el térmi-
no, el punto final de un proceso que se ha iniciado en el siglo anterior con las
guerras de independencia:
La república no fue libre en 1895 y el sueño de los mambises se frustró a últimahora; la Revolución no se realizó en 1933 y fue frustrada por los enemigos de ella.Esta vez la Revolución tiene al pueblo entero, tiene a todos los revolucionarios, tienea los militantes honorables. ¡Es tan grande y tan incontenible su fuerza, que estavez el triunfo está asegurado!
Podemos decir con júbilo que en los cuatro siglos de fundada nuestra nación, porprimera vez seremos enteramente libres y la obra de los mambises se cumplirá8
.
Dicha perspectiva permite, de paso, conciliar dos concepciones aparentemente
contradictorias: la de una continuidad (con el pasado revolucionario) y la de una
ruptura (con el pasado dictatorial). Se trata, pues, de una manera de orientar la
historia hacia la revolución, que puede entonces aparecer como su clímax, y su
“punto cero”, para retomar la expresión de Alfredo Guevara. Así se puede con-
siderar que la relación que los revolucionarios mantienen con la historia es fun-
damentalmente de índole mitológica, siguiendo la definición de Mircea Eliade
que enfatiza el carácter fundacional del mito:
El mito cuenta una historia sagrada; cuenta un acontecimiento que se produjo enel tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los “inicios”. O sea, el mito cuenta cómo,
7. http://www.cuba.cu/gobier-no/discursos/1959/esp/f010159e.htmlÚltima consulta el 27 de octubrede 2007.8. Ibíd.
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 42
43
jun
io 2
00
8
DISCURSO OFICIAL Y MITO DEL “PUNTO CERO”: UNA HISTORIA EN/DE CINE CUBANO JULIE AMIOT >
gracias a las hazañas de los Seres sobrenaturales, una realidad pasó a existir, ya seala realidad total, el Cosmos, ya sea solo un fragmento […]. Es, pues, siempre el rela-to de una “creación”: se cuenta cómo algo ha sido producido, ha empezado a ser
9.
El caso de la historia del cine cubano, tal y como fue escrita en las columnas de
Cine cubano, corresponde perfectamente a esta definición: se trata, en efecto, de
subrayar la novedad que constituyó la aparición del cine iniciado por la revolu-
ción en Cuba, insistiendo en el papel relevante de los fundadores de dicho cine.
También aparece este cine como una auténtica “creación” —la visión que se
tiene de él concibe como origen la “ley de creación del ICAIC10
”— que plantea
claramente la cuestión del cine en términos culturales, así como lo seguirán
haciendo los futuros historiadores del cine cubano. De alguna manera, se puede
pensar que toda la historia del cine cubano escrita en Cine cubano es un largo
comentario de este texto fundacional: por eso me parece que el papel de la ley
de creación del ICAIC en la configuración de la concepción que tienen los críti-
cos e historiadores del cine cubano —o por lo menos de los que se expresan en
Cine cubano— no ha sido suficientemente tomado en cuenta. En efecto, el
hecho de que el texto fundador del nuevo cine cubano sea una ley es sumamen-
te revelador, puesto que su papel consiste en reglamentar una actividad, y deter-
minar lo que, a partir de su promulgación, será considerado como autorizado o
no. En términos de discurso histórico, la ley de creación del ICAIC también des-
empeña ese papel regulador: además de los aspectos materiales de la actividad
cinematográfica que se dedica a “organizar, establecer y desarrollar”, también
dicta las grandes orientaciones del cine cubano de la revolución en cuanto a su
contenido, y en particular en lo que se refiere a su relación con la cultura nacio-
nal. Pero vayamos por partes. En el ámbito de las disposiciones materiales, que
ocupan la mayor parte de este texto legislativo, la “ley n° 169” pretende regla-
mentar dos sectores: el de la producción y el de la distribución de películas, sen-
dos renglones puestos bajo el mando y la autoridad del nuevo organismo estatal
que es el ICAIC. Esta preocupación se explica por la necesidad de desarrollar en
Cuba una auténtica industria del cine, que nunca llegó a existir como tal antes
de la revolución11
: para superar la situación anterior, en la que la producción de
cine se caracterizaba por su falta de continuidad y de envergadura, la ley entrega
al ICAIC los medios necesarios para cambiar radicalmente la situación. De paso,
podemos notar que la ley impone medidas de nacionalización y confiscación de
facilidades materiales preexistentes, que finalmente quedan disueltas para fundir-
se en la nueva estructura del ICAIC12
. Lo cual va en contra de la afirmación de
Alfredo Guevara que en su artículo citado plantea el comienzo del cine revolu-
cionario como el “punto cero” de la historia del cine nacional: la ley evidencia,
9. MIRCEA ELIADE: Aspects dumythe, París, Gallimard, 1963,pág. 16-17. Traducción mía.10. Reproducida en el n°23-24-25 de Cine cubano11. Se pueden consultar al res-pecto casi todos los números dela revista Cine-guía publicada enLa Habana entre 1953 y 1961,en la que muchos críticos y pro-fesionales del cine en Cubaexpresan su preocupación por ladificultad de levantar una autén-tica industria cinematográfica enCuba, mucho antes de la revolu-ción.12. Ver en particular la articula-ción de los artículos 14, 15 y 16de la ley: el 14 reza que losantiguos “institutos, organismosy comisiones […] disueltos […]se traspasan al ICAIC”; en el 15,“El ICAIC queda facultado paragestionar el traspaso de losbienes útiles al cine decomisadosa los personeros de la tiranía”; ypor fin, en el 16, “Quedandisueltos los organismos, comi-siones e institutos que se decíande fomento de la industria cine-matográfica, y se derogan losdecretos, disposiciones, regla-mentos, y decretos-leyes que seopongan en todo o en parte a lapresente Ley, que comenzará aregir desde la fecha de su publi-cación en la Gaceta Oficial”.
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 43
13. De nuevo resulta de granutilidad consultar revistas comoCine-Guía, publicadas en Cubaantes de la revolución y por sec-tores ajenos a su ideología, quese empeñan en subrayar lamediocridad estética del cinenacional.
44 a través de sus disposiciones materiales, la existencia de estructuras que funcio-
naban mal que bien antes de la revolución, por muy escasas que fueran. A pesar
de la inexactitud de la formulación de Guevara, esta se puede entender como una
contribución al discurso de la fundación del cine cubano, en relación con la revo-
lución, tal y como lo plantea la ley no en el aspecto material, sino en el cultural.
En este sector, lo primero que se afirma en la ley desde su preámbulo es que “El
cine es un arte”. Con esta frase, se va a eliminar la posibilidad de acercarse al cine
fuera de esta perspectiva, lo que concretamente se traduce por la generalización
de una concepción del cine cubano que tiene como origen la ley misma: en par-
ticular, el cine prerrevolucionario queda totalmente descalificado como tal, pues-
to que todos los críticos de cine en Cuba se acuerdan para subrayar su falta de
envergadura en el plano artístico13
. La ley lo describe rápidamente como respon-
sable de una forma de perversión del gusto popular, muy en el tono de la crítica
ideológica de la cultura de masas, al referirse a una necesaria “reeducación del
gusto medio, seriamente lastrado por la producción y exhibición de films conce-
bidos con criterio mercantilista, dramática y estéticamente repudiables y técnica
y artísticamente insulsos”. Así se entiende cuán fácilmente se puede dar el paso
de una crítica de este cine, que parte de su ausencia de calidad artística, a su
negación pura y simple, en nombre del nuevo principio según el que se plantea
una equivalencia entre cine y arte: a partir de ese momento, un cine que no sea
El joven rebelde (J. García Espinosa, 1961)
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 44
45
jun
io 2
00
8
DISCURSO OFICIAL Y MITO DEL “PUNTO CERO”: UNA HISTORIA EN/DE CINE CUBANO JULIE AMIOT >
14. Véase la descripción de larecepción de la película en MARÍA
LUISA OrTEGA: “P.M. La chispa enel polvorín: una experiencia decine espontáneo en tiempos derevolución”, en JULIE AMIOT yNANCY BERTHIER (eds.): Cuba.Cinéma et révolution, Lyon,Grima-LCE-Grimia, 2006, págs.33-42.15.www.min.cult.cu/historia/palabras.doc, pág. 10.Última consulta el 28 de octubrede 2007.
artístico ni siquiera se puede considerar como cine. Es más, el texto legal que
funda el nuevo cine cubano se dedica a definir cuáles deben ser sus característi-
cas: hace del cine un “instrumento” al servicio de la difusión entre el pueblo del
“espíritu revolucionario”, con una serie de misiones claramente enunciadas, y
consideradas como obligatorias y necesarias. El cine “debe” responder a ciertos
criterios de forma y contenido que la ley define, lo que implica su responsabili-
dad moral en la formación de su público. Entre estas misiones, se destacan las
siguientes: “constituir un llamado a la conciencia y contribuir a liquidar la igno-
rancia, a dilucidar problemas, a formular soluciones y a plantear, dramática y con-
temporáneamente, los grandes conflictos del hombre y la humanidad”. Para
cumplir ese papel que tanto insiste en el valor “artístico” del cine, tiene el deber
de explorar en particular dos terrenos, que se convertirán en los temas de predi-
lección del cine cubano de la revolución: la historia y la cultura nacional. De esta
manera, la ley enmarca el contenido de lo que a partir de su promulgación se
considerará como “cine” en Cuba y, de hecho, excluye del ámbito cinematográ-
fico todas las obras que no correspondan a estos criterios. La formulación de la
ley propone de esta manera una adecuación completa entre “cine” y “revolu-
ción” en la medida en que cualquier obra que no resulte acorde con los criterios
dictados desde la revolución queda, de facto, relegada fuera de su propia defini-
ción del cine.
Esta lógica de definición y exclusión llegará a su clímax con la polémica desata-
da en 1961 a raíz de la exhibición de la película P.M.14y que concluyó con la
celebérrima frase pronunciada por Fidel Castro: “dentro de la revolución, todo;
contra la revolución, nada15
”. La frase fue pronunciada a raíz de un debate sus-
citado por una película que no pretendía estar en “contra” de la revolución, sino
al margen, ya que filmaba a grupos de personas que se entretenían bebiendo y
bailando de noche en bares de La Habana, sin preocuparse por el contexto extre-
madamente tenso del momento. La conclusión de esta polémica es el último
paso que se da en el movimiento de definición y exclusión, al afirmar que ya no
hay espacio para existir “fuera” de la revolución, puesto que el contrario de
“dentro” llega a ser “contra”, en una sutil operación de desplazamiento. Es pre-
cisamente a ese desplazamiento al que se han dedicado los redactores de la his-
toria del cine cubano en su órgano oficial que es Cine cubano, considerando que
la revolución es el punto de partida de toda la actividad cinematográfica en
Cuba, ya que fuera de la revolución, no existe cine alguno. Es hora ya de relati-
vizar esta visión de la historia del cine cubano, no solamente a partir de aclara-
ciones ideológicas, sino sobre todo a partir de un planteamiento estrictamente
histórico, capaz de reconocer sus propios límites, y de inscribirse en un diálogo
de investigadores dinámico y fructífero. Adoptemos pues la perspectiva de
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 45
46
Antoine Prost para proseguir esta reflexión:
Cualquier pregunta se hace desde alguna parte. La conciencia de la historicidad delos puntos de vista del historiador, y de la necesidad que conlleva volver a escribirperiódicamente la historia, es uno de los rasgos característicos de la constituciónmisma del pensamiento histórico moderno16
.
LA DIFÍCIL TAREA DE “HACER” LA HISTORIA
La fisonomía de la historiografía del cine cubano debe ser enmarcada en el con-
texto particular que originó su surgimiento: la presencia de un proyecto ideoló-
gico por debajo de las consideraciones estéticas se convierte en la Cuba de prin-
cipios de los años 1960 en el elemento en torno al cual gira toda la concepción
que se va elaborando de la identidad nacional y, por ende, de su cine. Una situa-
ción excepcional, que resume Paulo Antonio Paranaguá:
La negación de la historia en nombre de las urgencias del presente tomó un giroparticular en el caso de Cuba, porque no surgía de cineastas, de críticos o de ideó-logos individuales, sino de una estructura de poder comprometida en una lucha pordefender su hegemonía sobre el cine17
.
Resulta muy útil referirse así a las condiciones políticas en las que se definió el
cine cubano: se trataba de un periodo de “lucha” para la revolución misma, es
decir de una fase en la que se sentía amenazada tanto por fuerzas interiores (sec-
tores sociales opuestos al proceso revolucionario) como exteriores (recordemos
al respecto las diferentes y muy agudas crisis que tuvieron que enfrentar el país y
su régimen a principios de los años 1960: tentativa de invasión en Playa Girón
organizada por la CIA y contrarrevolucionarios en 1961; crisis de los misiles en
1962…). De hecho, el discurso de Fidel Castro ya mencionado, que sirve de
conclusión a un debate sobre los límites de la expresión en Cuba originado en la
censura de una película, debe ser relacionado con este contexto, puesto que afir-
ma, tras la famosa sentencia citada,
Contra la Revolución nada, porque la Revolución tiene también sus derechos y elprimer derecho de la Revolución es el derecho a existir y frente al derecho de laRevolución de ser y de existir, nadie. Por cuanto la Revolución comprende los inte-reses del pueblo, por cuanto la Revolución significa los intereses de la Nación ente-ra, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella18
.
16. ANTOINE PROST: op. cit., pág. 90.17. PAULO ANTONIO PARANAGUÁ: LeCinéma en Amérique latine. LeMiroir éclaté, historiographie etcomparatisme, París,L’Harmattan, 2000, pág. 41-42.Traducción de la autora.18. FIDEL CASTRO: op. cit.
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 46
47
jun
io 2
00
8
DISCURSO OFICIAL Y MITO DEL “PUNTO CERO”: UNA HISTORIA EN/DE CINE CUBANO JULIE AMIOT >
19. LUCIANO CASTILLO: “1959: parauna cronología del año de lasluces”, en SANDRA HERNÁNDEZ
(coord.): Le Cinéma cubain: iden-tité et regards de l’intérieur,Nantes, CRINI, Voix off, n. 8,2006, pág. 24.
Esta aclaración resulta tanto más necesaria cuanto que se inscribe en un momen-
to de la historia de Cuba y de su revolución en el que precisamente ese “dere-
cho a existir” parece frágil y amenazado. La situación particularmente tensa que
conoce Cuba en esos momentos permite entender por qué hasta el discurso his-
tórico que empezó a desarrollarse acerca de la identidad cubana, de su cultura y
de su cine, se quiso situar claramente en una posición de adhesión a la revolu-
ción y más allá de la legitimación de sus propósitos, lo que implicó una visión
muy crítica de todo lo que se había llevado a cabo anteriormente. En esta pers-
pectiva, se entiende por qué los redactores de Cine cubano se empeñaron en
hacer como si el cine prerrevolucionario no hubiera existido: se trata para ellos
de una auténtica “estrategia”, coherente con su propio proyecto, y que conoció
variaciones en el tiempo, según apunta el historiador y crítico cubano de cine
Luciano Castillo:
Desde sus inicios, la dirección del [ICAIC] tuvo una marcada voluntad de partirde cero. Negar íntegramente todo el cine realizado en Cuba antes de 1959 fue unaestrategia que siguió durante tres décadas. Esta cuestionable política en lo relativoa la prehistoria del nuevo cine cubano, impidió durante treinta años la exhibiciónen los cines, sin excluir las sedes de la Cinemateca de Cuba, o la televisión, de lostítulos sobrevivientes del cine cubano prerrevolucionario. Solo a partir de la celebra-ción en el 11. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (1989), delseminario “El cine latinoamericano de los años 30, 40 y 50” —coordinado por laargentina Silvia Oroz—, fue que comenzaron a presentarse algunas de esas pelícu-las para conocimiento de las nuevas generaciones de espectadores19
.
El análisis de Luciano Castillo surge en el año 2006, es decir, con todo lo que
permite el paso del tiempo y, en particular, con el necesario desprendimiento
para con los requerimientos de la situación en la que se originó la historiografía
del cine cubano. Lo interesante es observar cómo el auténtico trabajo de histo-
riador que constituye este artículo sugiere la difusión de la visión original del
“punto cero”: muestra a las claras que dejó de ser solamente un discurso histó-
rico para convertirse en una “política”, es decir, en una manera concreta y prác-
tica de orientar no solo la manera de hablar del cine entre especialistas, sino tam-
bién y mucho más allá de esos círculos, el acceso del público a la llamada “pre-
historia” del cine cubano. La concentración de la actividad cinematográfica —tanto
teórica como práctica— en manos del ICAIC a partir de la promulgación de la
ley de creación del Instituto le permitió traducir concretamente su visión de la
historia del cine cubano en los hechos, “impidiendo”, como escribe Luciano
Castillo, que el cine no revolucionario se exhibiera, cualesquiera que fueran los
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 47
20. PAULO ANTONIO PARANAGUÁ: op.cit., pág. 38-39. 21. http://www.cubacine.cu/revis-ta cinecubano/digital01/index.htmÚltima consulta el 30 de octubrede 2007.
48 círculos de difusión (“cines”, “Cinemateca”, “televisión”). Para calificar la histo-
riografía del cine cubano difundida por Cine cubano, Paulo Antonio Paranaguá
se vale de la expresión “tábula rasa”, subrayando cómo, a principios de los años
1960, dicha revista llega a ocupar todo el terreno de las publicaciones especiali-
zadas en cuestiones de cine, ya que casi todo lo que se publicaba antes (Cine-guía, Cinema…) llega a desaparecer en la primera mitad de la década. Así,
En adelante, durante unos veinte años, las publicaciones del ICAIC solo reconocenun cine cubano, el que produce el ICAIC. Todo lo que precede 1959 es consideradocomo “prehistoria”.
La tábula rasa llega a ser un dogma hasta tal punto que en Cuba, no se celebra elcentenario del cine como en los demás países, sino los cuarenta años del cine cuba-no, es decir sus cuarenta años desde la fundación del ICAIC20
.
Paulo Antonio Paranaguá se refiere aquí a lo que ha pasado a ser una tradición
del discurso cubano y que ha seguido existiendo hasta ahora: una entrega muy
reciente de la revista publicada “on line” en el año 2005 reza en su página de
introducción “cine cubano, 45 años”21
, suscribiendo de manera particularmen-
Historias de la revolución (T. Gutiérrez Alea, 1960)
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 48
49
jun
io 2
00
8
DISCURSO OFICIAL Y MITO DEL “PUNTO CERO”: UNA HISTORIA EN/DE CINE CUBANO JULIE AMIOT >
22. Publicó en 1992 en Brasil unensayo traducido luego al espa-ñol: Melodrama. El cine de lágri-mas en América latina, México,UNAM, 1995, 186 págs. 23. Cine cubano, nos. 73-74-75,pág. 14-26.24. Ibíd., pág. 14.
te fiel la visión oficial de la historia del cine cubano.
Sin embargo, el final del texto citado de Luciano Castillo muestra que una reno-
vación de la mirada, y por consiguiente del conocimiento sobre este cine igno-
rado y negado durante tanto tiempo, ha venido del exterior, con la intervención
de Silvia Oroz, investigadora que indagó, entre otros temas, la cuestión del
melodrama en América latina22
, es decir, del género predilecto del cine cubano
prerrevolucionario, tan despreciado por la crítica “ortodoxa” cubana. Se puede
leer al respecto el artículo de Enrique Colina y Daniel Díaz Torres, “Ideología
del melodrama en el viejo cine latinoamericano”23
: se trata de un ensayo que pre-
tende estudiar el discurso y la estética del melodrama, desde el punto de vista
ideológico de la crítica de la cultura de masas a la que ya me he referido para
caracterizar la perspectiva de los análisis desarrollados en Cine cubano, expresa-
da en términos particularmente maniqueos:
La penetración colonial y neocolonial en América latina determinó una bifurca-ción antagónica en el terreno de su cultura. Por una parte, la adopción de un credode sumisión e impotencia, conducente a la despersonalización nacional de nuestrospueblos y la resignada aceptación de su supuesta inferioridad; por otra, la expresiónde una cultura desalienada y soberana, instrumento revolucionario de combate enla confrontación ideológica y expresión artística por la autenticidad y originalidadmismas de su proyección humanista24
.
Una introducción que no podría proclamar más claramente su adhesión a la
visión determinada por consideraciones ideológicas vigente en Cine cubano y
que dista mucho de la actitud de Silvia Oroz a la que se refiere Luciano Castillo.
Al respecto, cabe precisar que su iniciativa no se limita a exhibir “esas películas
para conocimiento de las nuevas generaciones de espectadores”, sino también
para mostrar el interés intelectual y cultural que dichas películas eran capaces de
despertar en el público de entonces que con el paso del tiempo se había conver-
tido en toda una generación de críticos y cineastas. Así, la introducción a la ver-
sión publicada de su seminario fue redactada por Julio García Espinosa, uno de
los cineastas pioneros del ICAIC, que, si no reniega de su compromiso revolu-
cionario, afirma la necesidad de un acercamiento verdadero a lo que fue el cine
prerrevolucionario:
En alguna medida pensamos que el Nuevo Cine Latinoamericano surgió negandoel cine inicial […]. El hecho es: para que esas rupturas tengan un grado de legiti-
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 49
midad, es necesario saber con qué se quiere romper. Y, por tanto, se debe conocer afondo (y no simplificándolo), aquello frente a lo cual nos situamos con una actitudcontestataria. En parte, esta es una de las finalidades de este seminario25
.
Lo que García Espinosa critica aquí no son los fines del discurso que se desarro-
lló acerca de ese cine, sino sus métodos, su forma de “simplificar”, que aparece
al fin y al cabo como carente de seriedad y, sobre todo, susceptible de restarle
“legitimidad” al proyecto, lo que sin duda es lo más grave. En su conclusión al
seminario, el intelectual cubano Ambrosio Fornet retoma la perspectiva de
García Espinosa —es decir que sigue justificando la actitud de los críticos e his-
toriadores a partir del contexto y de la necesidad que tenían de afirmarse a sí mis-
mos, a expensas del pasado— y da un paso más, el abogar por una forma de reva-
lorización del “viejo” cine:
Y ahora había llegado el momento en que, sintiéndonos un poco más maduros, creía-mos conveniente afirmar nuestra personalidad en sentido positivo; es decir, viendolo que había, tratando de encontrar lo positivo, lo fecundo en aquel cine y que, porconsiguiente, pudiéramos rescatar, reivindicar como nuestro pasado más legítimo26
.
Recobrar una visión elaborada de la historia nacional y de su cine parece formar
parte hoy de las grandes tareas a las cuales se enfrentan los intelectuales cubanos
y, más allá, todos aquellos que intentan acercarse con honestidad a dichos fenó-
menos. Incluso la historiografía puede ser objeto del análisis y del discurso his-
tóricos, como lo ha demostrado Paulo Antonio Paranaguá en su obra anterior-
mente citada y como lo recuerda Juan Antonio García Borrero, quien se atreve
a cuestionar la actitud de los intelectuales cubanos frente a su propia historia:
¿Cuándo empezó a perderse en Cuba esa tradición de someter a la discusión públi-ca problemas que en cualquier parte del mundo mantienen ocupados todo el año aun intelectual que se respete? ¿Cuándo empezó a postergarse en nombre de un inte-rés nacional y político ese conjunto de dudas que conforman la existencia de cual-quier individuo? ¿Cuándo las reafirmaciones comenzaron a parecer más impor-tantes que las preguntas?27
Ha llegado el momento —y la necesidad intelectual— de que la historia del cine
cubano acceda plenamente a la madurez y se convierta a su vez en objeto de
estudio histórico, que merece como tal ser cuestionado y documentado.
25. JULIO GARCÍA ESPINOSA:“Introducción”, Cine latinoameri-cano, años 30-40-50, México,UNAM, Cuadernos de cine, n. 35,1990, pág. 16.26. AMBROSIO FORNET:“Conclusión”, Ibíd., pág. 191.27. JUAN ANTONIO GARCÍA BORRERO:“Paisajes cubanos después de laspolémicas”, en SANDRA HERNÁNDEZ,op. cit., pág. 38.
50
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 50
51
jun
io 2
00
8
DISCURSO OFICIAL Y MITO DEL “PUNTO CERO”: UNA HISTORIA EN/DE CINE CUBANO JULIE AMIOT >
Siete muertes a plazo fijo (M. Alonso, 1950)
La revolución de 1959 supuso un giro radical en la historia contemporánea de Cuba, tanto en
el plano social como en el plano cultural. Al respecto, la creación temprana del ICAIC (marzo
de 1959) implicó una manera totalmente nueva de hacer cine en Cuba, así como una
renovación de la concepción del mismo. Crear un cine a partir de un “punto cero”, tal fue la
tarea que enfrentaron los cineastas y críticos del ICAIC. Se tratará aquí de ver cómo la revista
Cine cubano parte de esta idea cuestionable, para inventarle al cine cubano una historia que
se fundamenta una visión de la revolución que se convierte en mito del origen.
Palabras clave: cine cubano, historiografía, pioneros del cine, revista Cine cubano, ICAIC
The Cuban Revolution of 1959 brought with it radical shifts in social and cultural spheres. So
too, the creation of the ICAIC in March of that same year brought with it an entirely new way of
looking at the film industry. Filmmakers and film critics of the ICAIC considered themselves as
starting anew from “point zero”. Based on this questionable notion, the journal Cine Cubano
would elaborate a new history of Cuban film and ultimately consolidate the myth of how Cuban
film originated with the Revolution.
Key words: Cuban film, history, pioneers filmmakers, film journal Cine cubano, ICAIC
Discurso oficial y mito del punto cero, una historia de/en Cine cubano
Official Discourse and the Myth of “Point Zero”; A History of (and story within) Cine cubano
02desde la teoria amiot 22/7/08 12:29 Página 51