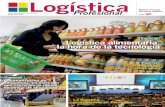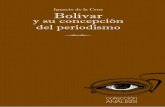130 BOLIVAR EN FRANCIA (39)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 130 BOLIVAR EN FRANCIA (39)
Marcos Falcón BriceñoSeis temas sobre Bolívar en Francia
1. Bolívar y ParísAl Libertador le agradaba recordar en conversaciones con susamigos o compañeros de armas el tiempo que pasó en París, siendoentonces muy joven. Cuando su primera visita, muy breve porcierto, entre enero y febrero de 1802, Francia, y podría decirseque el mundo occidental, había sufrido una profunda sacudida conla revolución que apenas hacía trece años había estallado con latoma de la Bastilla el 14 de julio de 1789.Para el momento de la visita de Bolívar a París, NapoleónBonaparte es primer cónsul y está en el apogeo de su poder yprestigio. Se le considera como el salvador de la república. Espor eso que el Bolívar de esos días le admira, según cuentaO’Leary en sus Memorias, pero no mas tarde, cuando se haceEmperador.
Cuando Bolívar hace su primera visita a París poco antes delmatrimonio y de su regreso, casado, a Caracas, tiene apenas 19años. Pasa en París alrededor de un mes, entre el 20 de enero y el18 de febrero de 1802. ¿Qué hizo Bolívar en esos días, en unaciudad tentadora y mundana como París? El mismo nos lo dice: enuna carta a su amigo Alexandre Dehollain —también de sus amistadesde Bilbao— le escribe desde Santander el 13 de abril de 1802:«Quiere usted que le diga cómo me fue en París? La cosa es clara,pues no hay en toda la tierra una cosa como París? Seguramente queallí es donde uno se puede divertir infinito, sin fastidiarsejamás. Yo no conocí la tristeza en todo el tiempo que me hallé enesa deliciosa capital». Y más adelante: «YO puedo asegurar que laEspaña me pareció un país de salvajes cuando lo comparaba con laFrancia, y así, esté usted seguro, que si vengo a vivir a Europa,no será en otra parte que en París». El día de su llegada queríarecorrer en el mismo momento toda la ciudad y al efecto tomó uncoche público. Cuando bajó de éste dejó olvidada la cartera dondeestaban las libranzas y las cartas de crédito que llevaba, perotuvo la suerte de que la policía, advertida por Bolívar,recuperara todo y se lo entregara al día siguiente.No se sabe dónde se hospedó Bolívar en ese breve paso por París.Sería tal vez por los alrededores del Palais Royal, sitio céntrico
y animado donde había de todo: restaurantes, cafés, teatros, salasde juego, vida en fin, animada y alegre. De esa primera estada deBolívar en París sabemos, en realidad, muy poco.
Bolívar regresa a Bilbao. Será poco tiempo. Ahora hace arreglospara su matrimonio que pensaba efectuar por poder. María TeresaRodríguez del Toro, la novia, vive en Madrid y allí, finalmente,presente Bolívar, se celebra la boda en la iglesia parroquial deSan José el 26 de mayo de 1802. La pareja llega a Caracas amediados de julio de ese mismo año y pocos meses después, el 22 deenero de 1803, muere la infortunada y frágil María Teresa, «ladulce y amable María Teresa», según de ella decía el propioBolívar. Para un hombre enamorado y sensible como él, éste fue elmás rudo golpe de su juventud. Le afectó tanto que sintió lanecesidad de irse de Caracas y de los lugares donde había sidofeliz y buscar alivio o reposo en otro ambiente. No podía salir deinmediato como seguramente era su deseo, porque había que arreglarasuntos personales y de carácter económico con el mayor cuidado,ya que pensaba permanecer fuera del país un largo tiempo. A finesde ese año Bolívar sale para España y después de una brevetemporada entre Cádiz y Madrid, se dirige a la capital francesapor abril de 1804. El Bolívar que ahora llega a París no es elmismo de 1802. Un temperamento como el suyo no podía evitar el maldel siglo. Bolívar era un romántico y la muerte de María Teresa,como sabemos, le dolía profundamente. Para el joven y adoloridoSimón el encuentro con su viejo amigo y maestro, Simón Rodríguez,su amistad con los Tristán y el salón de la bella e inconstanteFanny Dervieu Du Villars, y París, en fin, fueron un gran aliviopara sus penas. ¿Sufrió Bolívar una depresión, un cierto estado demelancolía? Por lo que él mismo escribía a su amiga Teresa, lamujer de Mariano de Tristán, así parece. Dice Bolívar: «Cuando mereúno con él (Rodríguez) me dice de prisa: Mi amigo, diviértete,reúnete con jóvenes de tu edad, vete al espectáculo, en fin, espreciso distraerte y éste es el solo medio que hay para que tecures».
En otra carta, también de París, de 4 de agosto de 1804, le diceBolívar a su amigo Alexandre Dehollain: «El silencio de mi país yla monotonía que allí reina trajeron a mi alma el aburrimiento másterrible y aun la desesperación: es por este motivo que abandonéel seno de mi familia par venir a esta capital a divertirme y talvez al ir a su casa, recaería en mi tristeza, a pesar de lo
íntimamente agradable y consoladora que me es su compañía. Parísme gusta. A pesar de ello no estoy contento. Me parece que ladesgracia no quiere alejarse de mí. En fin, te deseo la felicidadde la que no puedo gozar...». Bolívar sigue, sin duda, los consejos de Rodríguez y se divierte,como es natural, en un hombre joven y en una ciudad tan atractivay complaciente como París. Vive en un hotel de la Rue Vivienne,cerca de uno de los sitios mas visitados de aquellos días, elPaláis Royal, no hay duda de que tuvo sus días o sus noche de vidaalegre y de placeres. Uno de sus amigos de entonces, elecuatoriano Vicente Rocafuerte (1783-1847) en carta de 1824 paraHumboldt recuerda esos días en París de amable camaradería con elfuturo Libertador. Al avisar recibo de una carta del sabio alemán,le dice Rocafuerte que «la ha recibido en el momento mismo desaber el brillante triunfo de Bolívar en el Perú; del mismoBolívar que se ha levantado al rango de los héroes, que mereció enParís la bondadosa amistad de usted y gozó hasta cierto punto delos consejos de su alta sabiduría y de su consumada prudencia;este hombre que era entonces un calavera, tan ligero, taninconstante, ha desplegado un carácter de energía, de constancia yde firmeza digno del mayor renombre».Humboldt había llegado a París el 28 de agosto de 1804. Regresabade la más extraordinaria aventura científica jamás realizada enlas tierras del Nuevo Mundo. En esos días no se hablaba de otracosa. Fueron muchos y frecuentes los homenajes al sabio alemán. Suprimer relato del viajo lo leyó en el Instituto Nacional. Esposible que Bolívar y otros compañeros como Simón Rodríguez,Fernando Rodríguez del Toro, Vicente Rocafuerte y algún otroasistieran a la conferencia. De ese mismo grupo formaba parte uncompatriota de Rocafuerte, Carlos Montúfar, quien hizo amistad conHumboldt y Bonpland en Quito y los acompañó desde ese momentohasta el regreso a Europa de los viajeros. Es posible también quehaya sido Montúfar quien lo presentara a Bolívar y demás amigos aHumboldt. Años más tarde, quejoso de Bolívar, le decía SimónRodríguez en carta de 1826: «No sé si usted se recuerda queestando en París siempre tenía yo la culpa de cuanto sucedía aToro, Montúfar, a usted y a todos sus amigos...».Las relaciones de amistad con Bolívar y Humboldt se comprueban encartas que se cruzaron en distintas épocas. En una de ellas, desdeParís, de 29 de julio de 1822, le dice: «La amistad con la cual elGeneral Bolívar se dignó honrarme después de mi regreso de México,en una época que hacíamos votos por la independencia y libertad
del Nuevo Continente, me hace esperar que en medio de los triunfoscoronados por una gloria fundada por grandes y penosos trabajos,el Presidente de la República de Colombia recibirá con interés elhomenaje de mi admiración y de mi decisión afectuosa».Bolívar, desde luego, no había dedicado todo su tiempo de Paríspara divertirse, como podría pensarse por lo que dice Rocafuerte aHumboldt. Por lo contrario, lo aprovechó lo mejor que pudo para suformación intelectual y política. Hubo un acontecimiento que loimpresionó vivamente y que más tarde recordaría en susconversaciones de Bucaramanga con Perú de Lacroix.Cuando Bolívar llega a París el obligado comentario de la ciudades la proclamación de Bonaparte como Emperador, el 18 de mayo de1804. Poco después, en diciembre, será coronado en Notre Dame, enpresencia de su Santidad Pío VII.Bolívar refería: «Vi en París, en el último mes del año (sic) de1804, el coronamiento de Napoleón: aquel acto o función magníficame entusiasmó, pero menos su pompa que los sentimientos de amorque un inmenso pueblo manifestaba al héroe francés: aquellaefusión general de todos los corazones, aquel libre y espontáneomovimiento popular excitado por las glorias, las heroicas hazañasde Napoleón, vitoreado, en aquel momento, por más de un millón deindividuos, me pareció ser, para el que obtenía aquellossentimientos, el último grado de aspiración, el último deseo, comola última ambición del hombre. La corona que se puso Napoleón enla cabeza la miré como una cosa miserable y de estilo gótico; loque me pareció grande fue la aclamación universal y el interés queinspiraba su persona».En abril de 1805 sale Bolívar de París con sus amigos SimónRodríguez y Fernando Rodríguez del Toro para Italia. No sin ciertanostalgia abandona una ciudad que ha sido para él «asilo de lafelicidad», según sus propias palabras. A Fanny Du Villars leregala una sortija en la que el galante Bolívar ha hecho grabar lafecha de 5 de abril de 1805. Veinte años después la románticaFanny se lo recordaba en una esquela íntima que comienza «Dedicoesta esquela para nosotros dos».A principios de noviembre de aquel mismo año Bolívar está deregreso en París. Sus inquietudes políticas y el prestigio de quegozaba la masonería en Francia y otros países europeos, sobre todoen Inglaterra, lo llevaron a iniciarse en esta fraternidaduniversal, a la cual pertenecían los hombres más importantes de laépoca, políticos, intelectuales, militares y gente, en fin, de lasmás variadas actividades. El 11 de noviembre de 1805 Bolívar fue
ascendido al grado de Compañero Masón «a causa del próximo viajeque tiene en perspectiva emprender», según dice el acta de lalogia donde se recibía, la de San Alejandro de Escocia. ¿Cuál eraese viaje? De inmediato no es el regreso a Venezuela porque éstese efectúa más tarde, a fines de 1806.Además de la cuestión política, ser masón en aquellos tiempostenía sus ventajas: Un historiador de la francmasonería en Franciaescribe: «Para distinguirse de los rough masons y otros profanos,los hermanos intercambiaban signos, palabras, gestos que, encierto modo, les servían de pasaporte durante sus viajes».La última instancia de Bolívar en París es entre abril yseptiembre de 1806. Por una carta de Fanny sabemos que en ese mesde septiembre salió para Caracas, y por otra, de su amigoDehollain, que el 1º de enero de 1807 estaba en Charlestown,ciudad o puerto del este de los Estados Unidos de América. Pocodespués llegará a Caracas.Es en París, influido por el ambiente y las ideas políticas deescritores y tratadistas que leyó entonces y por circunstanciasque tenían que ver con la situación de España y de la de la lejanaVenezuela, cuando empieza a tomar forma, a madurar, el pensamientopolítico del futuro Libertador. París dejó un recuerdo imborrablede Bolívar. En los días finales de su vida pensaba en París. Eraallí donde quería vivir sus últimos años. Un día, en San PedroAlejandrino, conversando con su médico, el doctor Reverend, conquien solía hablar en francés, le dijo: «Póngame usted bueno,doctor, e iremos juntos a Francia. Es un bello país que además dela tranquilidad que tanto necesita mi espíritu, me ofrece lascomodidades propias para que yo descanse de esta vida de soldadoque llevo hace tanto tiempo». «París le había gustado tanto —diceTomás Cipriano de Mosquera en su Memoria sobre la vida del General SimónBolívar— que algunas veces, hablando con sus amigos en el ejércitodijo en ratos de mal humor: Si no me acordara que hay un París yque debo verlo otra vez, sería capaz de no querer vivir».París en sus días juveniles alivió de sus penas a raíz de lamuerte de María Teresa. Fue también estímulo de sus sueños. Ahora,enfermo y sin ilusiones, quiere irse de las tierras que libertó, ypiensa que en París pueda encontrar el reposo que tanto requiereel espíritu.A fines de septiembre, en Cartagena, confía a su amigo elcaballero francés Juan Pavageau buena parte de sus papelesprivados, en diez cajones, para ser depositados en París en manosseguras, según instrucciones del Libertador. Así consta en el
recibo que le otorga Pavageau. No hay duda de que cuando Bolívarhablaba o escribía de irse a Europa, en los días finales de suvida, era París el recuerdo amable que venía a su memoria.BIBLIOGRAFIA:CARNICELLI, Américo: La Masonería en la Independencia de América.Bogotá, 1970.KOTZEBUE: A.: De Berlín a París en 1804. Espasa-Calpe, Madrid.LECUNA: Vicente: Cartas del Libertador.LLANO GOROSTIZA, M.: Bolívar en Vizcaya. Edición del banco de Vizcaya,Bilbao, 1976.MARIEL, Pierre: Les francs-Macons en France. Bibliothéque Marabout.París 1960.MOSQUERA, Tomás Cipriano de: Memorias sobre la vida del general Simón Bolívar,Nueva York, 1853.PANHORST: Karl H.: Simón Bolívar y Alejandro de Humboldt», enrevista Bolívar, número 20, Bogotá.PERU DE LACROIX, L.: Diario de Bucaramanga. Editorial Elite, 1931.O’Leary, Daniel F.: Memorias.USLAR PIETRI, Arturo: Siete cartas inéditas del Libertador. Ediciones de laPresidencia de la República. Caracas, 1979.Wills Pradilla, JORGE: La agonía, la muerte y los funerales del Libertador.Bogotá, 1930.
2. Teresa, la confidente de Bolívar(Historia de unas cartas de juventud del Libertador)IEn la juventud de Simón Bolívar hubo una mujer que fue su amiga yconfidente. Se llamaba Teresa. A ella y no a Fanny Du Villars,como se ha venido diciendo, escribió, en París, aquella cara´intima y dramática en la que le habla de las penas y elabatimiento en que se encontraba, después de la muerte de sumujer, María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, y del cambiooperado en su espíritu gracias a los consejos y advertencias de suamigo y maestro Simón Rodríguez. En esa carta le dice Bolívar aTeresa; «¿Me obligaréis a deciros lo suficiente para satisfacerosrespecto al pobre chico Bolívar de Bilbao tan modesto, tanestudioso, tan económico, manifestándoos la diferencia que existecon el Bolívar de la calle Vivienne, murmurador, perezoso y
pródigo? ¡Ah! Teresa, mujer imprudente, a la que no obstante nopuedo negar nada porque ella ha llorado conmigo en los días deduelo. ¿Por qué queréis imponeros de este secreto?»Los párrafos transcritos corresponden, exactamente, a dos momentosde la primera juventud de Bolívar. No había cumplido todavía losdieciséis años cuando hace su primer viaje a España. Llega aMadrid a mediados de 1799. Comienza entonces su aprendizaje. Loque traía de Caracas, en materia de conocimientos, era bien poco.Escribía mal y con pésima ortografía. Parece que a su tío y tutorCarlos Palacios y Blanco interesan más los bienes del pupilo quesu educación. Bolívar no le tuvo la menor simpatía a este Palaciossolterón y roñoso, en cuya casa vivió de niño. El viaje de Simón aEspaña lo decide su otro tío y padrino Esteban Palacios, quien lebusca en Madrid, los mejores maestros. El chico, voluntarioso ysufrido, se siente ahora feliz al lado de ese hombre amable ymundano, que le quiere sinceramente.En esa época de muchacho estudioso y económico se enamora deBolívar de María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, madrileña,sobrina del marqués del Toro. A uno de sus parientes de Caracas dala noticia en carta fechada en septiembre de 1800. Dice que se ha«apasionado de una señorita de las más bellas circunstancias yrecomendables prendas, como es mi señora doña Teresa Toro, hija deun paisano y aun pariente». Bolívar tiene entonces diecisieteaños. Demasiado joven para el matrimonio, su futuro suegro leaconseja esperar. Las bodas se celebran en Madrid en mayo de 1802y poco después la enamorada pareja se embarca en La Coruña para LaGuaira. El idilio fue breve. A los pocos meses de haber llegado aCaracas muere la infortunada María Teresa. Para aquel hombresensible y enamorado, de apenas veinte años, fue muy duro estegolpe. Me imagino que recordaría su infancia triste y que el dolorestremecería su finísima sensibilidad.Bolívar no olvidó a María Teresa. Una vez, recordándola, le decíaa Tomás Cipriano de Mosquera: «Yo contemplaba a mi mujer como unaemanación del Ser Supremo, que le dio la vida: el cielo creyó quele pertenecía y me la arrebató porque no era creada para latierra». En cierta ocasión, hablando de sus viajes por Europa, lesrefería Bolívar a Perú de Lacroix y a un grupo de oficiales deBucaramanga, en 1818: «Oigan esto: Orfelino a la edad de dieciséisaños, rico, me fui a Europa después de haber visto México y LaHabana; fue entonces que en Madrid, bien enamorado me casé con lasobrina del viejo Marqués del Toro y Alayza. Volví de Europa paraCaracas en el año 1802 con mi esposa y les aseguro que entonces mi
cabeza sólo estaba llena de los vapores del más violento amor, yno con ideas políticas, porque éstas no habían tocado todavía miimaginación: muerta mi mujer y desolado yo con aquella pérdidaprecoz e inesperada, volvía para Europa y Madrid pasé a Francia ydespués a Italia. Ya entonces iba tomando algún interés en losnegocios públicos, la política me interesaba, me ocupaba y seguíasus variados movimientos«.El regreso de Bolívar a Europa en 1803. En Madrid visita al viejoRodríguez del Toro, su suegro, y le lleva las reliquias queguardaba de María Teresa. Muchos años después, al evocar estedoloroso encuentro, decía el Libertador: «Jamás he olvidado estaescena de delicioso tormento, porque es deliciosa la pena deamor».Bolívar vive, por entonces, horas de desconsuelo y desaliento. Lamuerte de María Teresa le hace sentir más honda su soledad. Hallegado a desear hasta la muerte. Pero hay una voz amiga ypersuasiva que le salva, que le estimula la ambición y la ayuda aformar su corazón para lo grande. La amistad de Simón Rodríguez, aquien Bolívar llamaba su maestro universal, ejerció su másdecisiva influencia por aquellos días de ánimo caído y sombríospensamientos. El propio Bolívar refiere esta historia íntima yromántica en una carta escrita en París, tal vez en 1804, aTeresa, su amiga y confidente. Esta conocidísima carta dice así:«Querida señora y amiga:»Si queréis imponeros de mi suerte, lo que me parece justo, espreciso escribirme; de este modo me veré forzado a responderos,cuyo trabajo me sería agradable. Yo digo trabajo, porque todo loque me obliga a pensar en mí aunque sea diez minutos me fatiga lacabeza obligándome a dejar la pluma o la conversación para tomarel aire en la ventana. ¿Me obligaréis a deciros lo suficiente parasatisfaceros respecto al pobre chico Bolívar de Bilbao, tanmodesto, tan estudioso, tan económico, manifestándoos ladiferencia que existe con el Bolívar de la calle Vivienne,murmurador, perezoso y pródigo? ¡Ah!, Teresa, mujer imprudente, ala que no obstante no puedo negar nada, porque ella ha lloradoconmigo en los días de duelo, ¿por qué queréis imponeros de estesecreto...? Cuando os impongáis del enigma, ya no creeréis en lavirtud.»¡Oh! y cuan espantoso es no creer en la virtud... ¿quién me hametamorfoseado...? ¡Ay! Una sola palabra, palabra mágica que elsabio Rodríguez no debía haber pronunciado jamás.»Escuchad, pues pretendéis saberlo.
»Recordaréis lo triste que me hallaba, cuando os abandoné parareunirme con el señor Rodríguez en Viena. Yo esperaba mucho de lasociedad de mi amigo, del compañero de mi infancia, del confidentede todos mis goces y penas, del mentor cuyos consejos y consueloshan tenido siempre para mí tanto imperio. ¡Ay! en estacircunstancia fue estéril su amistad. Mis lágrimas lo afectaronporque él me quería sinceramente; pero él no las comprende. Yo lohallo ocupado en un gabinete de física y química que tenía unseñor alemán, y en el cual debían demostrarse públicamente estasciencias por el señor Rodríguez. Apenas le veo yo una hora al día.Cuando me reúno a el me dice de prisa: Mi amigo, diviértete,reúnete con los jóvenes de tu edad, vete al espectáculo, en fin espreciso distraerte, y éste es sólo el medio que hay para que tecures. Yo comprendo entonces que le falta alguna cosa a estehombre, el más sabio, el más virtuoso, y sin que haya duda el másextraordinario que se pueda encontrar. Yo caigo bien pronto en unestado de consunción y los médicos declararon que iba a morir. Eralo que yo deseaba. Una noche estaba muy malo, me despiertaRodríguez con mi médico: los dos hablaban en alemán. Yo nocomprendía palabra de lo que ellos decían; pero, en su acento, ensu fisonomía conocía que su conversación era muy animada. Elmédico después de haberme examinado bien se marchó. Tenía todo miconocimiento y aunque débil podía sostener todavía unaconversación. Rodríguez vino a sentarse cerca de mí: me habló conesa bondad afectuosa que me ha manifestado siempre en lascircunstancias más graves de mi vida. Me reconviene con dulzura yme hace conocer que es una locura el abandonarme y quererme moriren la mitad del camino. Me hizo comprender que existía en la vidade un hombre otra cosa que el amor, y que podía ser muy felizdedicándome a las ciencias o entregándome a la ambición: sabéiscon qué encanto persuasivo habla este hombre: aunque diga lossofismas más absurdos, cree uno que tiene razón. Me persuade, comolo hace siempre que quiere, viéndome entonces un poco mejor, medeja, pero al día siguiente me repite iguales exhortaciones. Lanoche siguiente, exaltándose la imaginación con todo lo que yopodría hacer, sea por las ciencias, sea por la libertad de lospueblos, le dije: sí, sin duda, yo siento que podía lanzarme enlas brillantes carreras que me presentáis, pero era preciso quefuese rico... sin medios de ejecución no se alcanza nada; y lejosde ser rico soy pobre y estoy enfermo y abatido. ¡Ah! ¡Rodríguez,prefiero morir...! le di la mano para suplicarle que me dejaramorir tranquilo. Se vio en la fisonomía de Rodríguez unarevolución súbita: queda un instante incierto, como un hombre que
vacila acerca del partido que debe tomar. En este instantelevanta los ojos y las manos hacia el cielo, exclamando con vozinspirada: ¡Está a salvo! Se acerca a mí, toma mis manos, lasaprieta con las suyas que me tiemblan y están bañadas de sudor; yen seguida me dice con un acento sumamente afectuoso: ¿mi amigo,si tu fueras rico, consentirías en vivir? ¡Di...! ¡Respóndeme...!quedé irresoluto: no sabía lo que esto significaba; respondo; sí.¡Ah! Exclamaba él, nosotros estamos salvos... ¿el oro sirve puespara alguna cosa?, pues bien, ¡Simón Bolívar, sois rico! Tenéisactualmente cuatro millones...! No os pintaré querida Teresa, laimpresión que me hicieron estas palabras. ¡Tenéis actualmentecuatro millones! Tan extensa y difusa como es nuestra lenguaespañola, es, como todas las otras impotente para explicarsemejantes emociones. Los hombres las prueban pocas veces: suspalabras corresponden a las sensaciones ordinarias de este mundo;las que yo sentía eran sobrehumanas; estoy admirado de que miorganización las haya podido resistir.»Me detengo: la memoria que yo acabo de evocar me abruma. ¡Oh,cuán lejos están las riquezas de dar los goces que ellas hacenesperar...! Estoy bañado en sudor, y más fatigado que nuncadespués de mis largas marchas con Rodríguez. Me voy a bañar. Osveré después de comer para ir al teatro francés; os pongo estacondición, que no me preguntaréis nada relativo a esta carta,comprometiéndome a continuarla después del espectáculo.»Rodríguez no me había engañado; yo tenía realmente cuartomillones. Este hombre caprichoso, sin orden en sus propiosnegocios, que se enredaba con todo el mundo, sin pagar a nadie,hallándose muchas veces reducido a carecer de las cosas másnecesarias; este hombre ha cuidado la fortuna que mi padre me hadejado, con tan buen resultado como integridad, pues la haaumentado en un tercio. Sólo ha gastado en mi persona ocho milfrancos durante los ocho años que he estado bajo su tutela.Ciertamente él ha debido cuidarla mucho. A decir, verdad, lamanera como me hacía viajar era muy económica; él no ha pagado másdeudas que las que contraje con mis sastres, pues la que esrelativa a mi instrucción era muy pequeña respecto a que él era mimaestro universal. »Rodríguez pensaba hacer nacer en mí la pasión a las conquistasintelectuales, a fin de hacerme su esclavo. Espantado del imperioque tomó sobre mí mi primer amor y de los dolorosos sentimientosque me condujeron a la puerta de la tumba, se lisonjeaba de que sedesarrollaría mi antigua dedicación a las ciencias, pues tenía
medios para hacer descubrimientos, siendo la celebridad la solaidea de mis pensamientos. ¡Ay!, el sabio Rodríguez se engaña: mejuzga por él mismo. Yo llego a los veintiún años, y no podíaocultarme por más tiempo mi fortuna; pero me la habría hechoconocer gradualmente, y de eso estoy seguro, si las circunstanciasno le hubiesen obligado a hacérmela conocer de una vez, yo nohabía deseado las riquezas: ellas se me presentan sin buscarlas,no estando preparado para resistir a su seducción. Yo me abandonoenteramente a ellas. Nosotros somos los juguetes de la fortuna; aesta gran divinidad del universo, la sola que yo reconozco, es aquien es preciso atribuir nuestros vicios y nuestras virtudes. Siella no hubiese puesto un inmenso caudal en mi camino, servidorceloso de las ciencias, entusiasta de la libertad, la gloriahubiese sido solo culto, el único objeto de mi vida. Los placeresme han cautivado, pero no largo tiempo. La embriaguez ha sidocorta, pues se ha hallado muy cerca del fastidio. Pretendéis queno me incline menos a los placeres que al fausto, convengo enello; porque, me parece, que el fausto tiene un falso aire degloria.»Rodríguez no aprobaba el uso que yo hacía de mi fortuna; leparecía que era mejor gastarla en instrumentos de física y enexperimentos químicos; así es que no cesa de vituperar los gastosque él llama necedades frívolas. Desde entonces, me atreveré aconfesarlo... Desde entonces sus reconvenciones me molestaban y meobligaron a abandonar a Viena para libertarme de ellas. Me dirigía Londres, donde gasté ciento cincuenta mil francos en tres meses.Me fui después a Madrid, donde sostuve un tren en un príncipe.Hice lo mismo en Lisboa, en fin, por todas partes ostento el mayorlujo y prodigo de oro a la simple apariencia de los placeres.»Fastidiado de las grandes ciudades que he visitado, vuelvo aParís con la esperanza de hallar lo que no he encontrado enninguna parte, un género de vida que me convenía; pero, Teresa, nosoy un hombre como todos los demás, y París no es el lugar quepuede poner término a la vaga incertidumbre de que estoyatormentado. Sólo hace tres semanas que he llegado aquí, y yaestoy aburrido.»Ve aquí, cara amiga, todo lo que tenía que deciros del tiempopasado; el presente no existe para mí, es un vacío completo dondeno puede nacer un solo deseo que deje alguna huella grabada en mimemoria. Será el desierto de mi vida... Apenas tengo un ligerocapricho y lo satisfago al instante, y lo que yo creo un deseo,cuando lo poseo sólo es un objeto de disgusto. ¿Los continuos
cambiamientos que son el fruto de la casualidad, reanimarán acasomi vida? Lo ignoro; pero si no sucede esto, volveré a caer en elestado de consunción de que me había sacado Rodríguez alanunciarme mis cuatro millones. Sin embargo, no creáis que merompa la cabeza en malas conjeturas sobre el porvenir. Únicamentelos locos se ocupan de estas quiméricas combinaciones. Sólo sepueden someter al cálculo las cosas cuyos datos son conocidos;entonces, el juicio, como en las matemáticas, puedan formarse deuna manera exacta.»¿Qué pensaréis de mi? Responded con franqueza. (Yo pienso que haypocos hombres que sean incorregibles.) Y como es siempre útil elconocerse, y saber lo que se puede esperar de sí, yo me creeréfeliz cuando la casualidad me presenté un amigo que me sirva deespejo.»Adiós, yo iré a comer mañana con vos.Simón Bolívar.»
IIDon Arístides Rojas hizo conocer en Venezuela esta carta. Lainsertó íntegramente —tal como la conocemos hoy— en una de susleyendas históricas titulada «Homonimia singular», en la que serefiere a la amistad de Bolívar y Simón Rodríguez, a los viajes deéstos por Europa y a los días de depresión que por aquel entoncesvive el futuro Libertador. Aseguraba don Arístides —sin ningúnfundamento— que esa carta, «con otras más, dirigidas en 1804 a unapersona de familia Trobriand-Aristigueta, notable familia a lacual Bolívar trató con intimidad, tanto en Bilbao como en París,estaban rezagadas cuando el nombre de Bolívar fue festejado enFrancia por sus triunfos en la América del Sur. Estas cartas queparecieron al principio como producto de una imaginación delirantefueron publicadas en el Journal des Débats de 1826 (París), como unaprueba de lo que son en su juventud ciertos genios, cuando ellosaparecen más como locos que como cuerdos».Como se ve, no dijo don Arístides que esa carta fuera dirigida aFanny Du Villars, sino «a una persona de la familia Trobriand-Aristigueta». No podía hacer otra cosa. La persona a quien Bolívarescribía se llamaba Teresa y ese nombre se repite varias veces enesa y en otra carta de que hablaré más adelante.Pero con el tiempo, y partiendo siempre del dato falso de donArístides, se dio un paso más en este camino de invenciones ynación entonces la leyenda: aquella romántica confidencia era para
Fanny Du Villars. Parece que quien la inicia es el escritorfrancés Jules Mancini, autor de una biografía del Libertadorpublicada en París en 1912. Mancini asegura que la carta formabaparte del archivo de la familia Trobriand y que una de lashermanas de Fanny se llamaba Teresa, pero que estaba fuera de todaduda que la verdadera destinataria fue Fanny.Después de esta enfática afirmación ¿quién iba a dudar de queFanny fuera efectivamente la depositaria de aquellas dramáticasconfidencias? El problema del nombre —el de Teresa— lo hanresuelto los historiadores y biógrafos de Bolívar de la manera mássimple: Bolívar llamaba a Fanny, Teresa, en recuerdo de su mujermuerta. En esto incurrieron Luis Correa, Rufino Blanco Fombona,Emil Ludwig, Madariaga y muchos otros. Correa, en un ensayotitulado «Fanny Du Villars o la Primavera», escribe: «... PeroBolívar llegó más lejos en la pendiente pasional hollada por susinexpertos pasos de Don Juan. En los momentos de laxitud en queestalla el beso que sella el desmayo inolvidable, Bolívar llamabaa Fanny, Teresa, como su mujer. ¡Teresa, Teresa! Ludwig, en su muysuperficial biografía del Libertador, dice: «El la llamaba Teresapara hacerse perdonar por la sombra de su difunta esposa». RufinoBlanco Fombona, en Mocedades de Bolívar: «Una mujer espiritual,coqueta, elegante, mundana, de veintiocho años, casada con ungeneral francés mayor que ella, se cruza en su camino. Bolívardesbautiza a esta mujer y la llamo como a la esposa muerta. ¡Ah!Teresa, mujer imprudente, a la que no obstante no puedo negar nadaporque ha llorado conmigo en los días de duelo». En otra parte dellibro escribe; «El la nombra, como sabemos, Teresa». TambiénMadariaga dice que Bolívar llamaba a Fanny Teresa, «a la queidealizó hasta ver en ella una reencarnación de su difuntaesposa».Cuando don Vicente Lecuna —el más diligente y fervorosoinvestigador bolivariano— publicó la riquísima colección de cartasdel Libertador (Caracas, 1929-1930), insertó, en el primer tomo,la famosa carta según el texto de las Leyendas Históricas de ArístidesRojas, pero hizo la observación, ajustada a la verdad, de que donArístides no la había tomado del Journal des Débats, como lo daba aentender, sino de una versión publicada en La Patria, de Bogotá, en1872 «puesto que en la colección de cartas de Bolívar formada porRojas —dice Lecuna— aparece la misma versión de un recorte deperiódico con nota al pie manuscrita de este último en que indicael origen que dejamos anotado».
Lecuna dudó de la autenticidad de esta carta, aun cuando reconocióque contenía juicios y expresiones al parecer de Bolívar. Encuanto a la destinataria, se limitó a decir que se suponíadirigida a Fanny Du Villars.Poco después ocurre algo muy interesante para la historia de éstay de otras cartas de juventud de Bolívar. Lecuna recibe, yaimpresos los volúmenes del texto de las Cartas del Libertador, unejemplar del periódico Faro Militar, de Lima, correspondiente a juniode 1845 en el cual aparece un artículo titulado Cartas deBolívar», sin firma de autor. En el tomo X de la colección Cartas delLibertador, en el suplemento al apéndice inserta Lecuna el referido einteresantísimo artículo, precedido de este comentario, que valela pena copiar íntegramente: «En las páginas 11 a 16 del primervolumen de esta obra, publicamos la carta de 1804, que se suponedirigida a Fanny Du Villars, y a continuación la nota de ArístidesRojas y nuestro comentario. Después de impresos los volúmenes detexto de las Cartas del Libertador el doctor Vicente Dávila recibió delPerú, y nos ha facilitado el número primero del periódico El FaroMilitar, correspondiente al mes de junio de 1845, publicado bajo losauspicios del gobierno del Perú por una asociación de jefes delejército. En ese número se halla una ‘Biografía del GeneralBolívar’, seguida de un artículo titulado ‘Cartas del GeneralBolívar’, en el cual se insertan la carta mencionada, una para elcoronel Dervieu Du Villars, esposo de Fanny, en que el futuroLibertador le anuncia su regreso a América. Es posible que ellasno hayan sido traducidas fielmente, pero, como dijimos en la notaa la primera, contienen juicios y conceptos que permiten creer queestas versiones son totalmente tomadas de cartas auténticas,admitiendo al mismo tiempo que han sido en parte adicionadas oalteradas, principalmente la versión de la carta de 1804, la cual,según el autor del artículo, no es la carta completa sino unosfragmentos de la original. Véase cómo las ideas de Bolívar,respecto a la coronación de Napoleón, expresadas por O’Leary,páginas 15 y 16 del tomo I, de las Memorias, concuerdan con las quese exponen en esas cartas», El Faro Militar, al reproducir el artículo,dice: «En el periódico de Debates Políticos y Literarios, que seredacta en París, hemos encontrado este documento que hacereferencia a la educación que Bolívar recibió en sus primerosaños; y pareciéndonos de suma importancia para completar subiografía, no hemos trepidado en verterlo al castellano, niinsertarlo como apéndice de la relación histórica de este ilustrepersonaje».
Según este artículo, ninguna de las biografías de Bolívar habla desus primeros años ni de la extraña educación que recibió, yagrega: «Estos pormenores que sólo la intimidad revela fueroncomunicados a la empresa del periódico de Debates por una señoritaespañola que los obtuvo de su familia, la cual estuvo íntimamenteligada a Bolívar todo el tiempo que permaneció en Europa».Habla el artículo de la amistad de Bolívar y don Simón Rodríguez,su amigo y maestro universal, haciendo notar la influencia quetuvo éste en el futuro Libertador; de la extraña manera comoviajaban, a pie, llevando cada uno su maleta a la espalda: «Deeste modo —dice— recorrieron mucha parte de la Europa, alojándoseen pequeños albergues, los cuales no tenían para ellos mejorrecomendación que sus precios mediocres. Este hombre admirableacostumbró de este modo a Simón Bolívar a las fatigas yprivaciones al mismo tiempo que le hacia conocer el lenguaje y lascostumbres de la Europa civilizada».Refiriéndose a los amores y matrimonio de Bolívar, se lee en elartículo: «Ignoro el motivo que los condujo a Bilbao; pero en estaciudad fue en donde le conocieron mis parientes; allí fue dondeBolívar se enamoró de una señorita joven, bella y encantadora,siendo esta misma juventud y lo débil de su constitución unimpedimento para casarse tan temprano. Muy enamorado para sufrirninguna tardanza, Bolívar quiso casarse en el momento, y aunqueeste matrimonio desconcertase los planes de su tutor, quien jamásse le había opuesto en nada, lo dejó realizar. Entonces teníaBolívar veinte años». Luego se refiere lo siguiente: «Estando mipadre en proximidad de marchar a París para establecerse allí,supo por los diarios que se le daba una cita. Mi padre se dirigióinmediatamente a la morada indicada; entró con repugnancia en unacasa pequeña situada en una calle inmunda, se le hizo subir a untercer piso, y entrar en un dormitorio estrecho, glacial y malamueblado, donde halló a Bolívar sumergido en la más cruelaflicción. El joven objeto de sus primeros amores, su mujer,acababa de morir. La mansión de los lugares donde había sido felizle era insoportable, por esto abandonó Bolívar a Bilbao como unloco marchándose a París con la esperanza de encontrar allí aRodríguez de regreso de Alemania donde estaba viajando. Engañadoen su esperanza encontró al menos en la sociedad y en el corazóncompasivo de mi madre los socorros que eran necesarios paramitigar su dolor». Narra después el articulista que Bolívar se fuea Viena para reunirse con Rodríguez y que al cabo de dos añosregresó a París hecho otro hombre. «Su espíritu, su corazón, sus
gustos, su carácter, todo había cambiado.» En este regreso a Paríses cuando Bolívar escribe la carta a Teresa.Según el artículo, Bolívar había abrazado los principiosfilosóficos del siglo XVIII con mucho fervor, era ardienterepublicano, llevaba la incredulidad hasta el ateísmo y hablabadel gobierno de Napoleón con una virulencia que causaba temor alos más audaces.Este es, en líneas generales, el artículo reproducido por Lecuna,tomado, como queda dicho, de El Faro Militar de Lima. En él se insertantres cartas de Bolívar: dos dirigidas a Teresa y una que empieza:«Mi querido coronel...» los únicos nombres que se mencionan en elescrito son los de Teresa, como destinataria de las cartas, el deBolívar, quien las escribe y el de Simón Rodríguez, de quien sehace un boceto muy aproximado a la verdad y se le presenta comohombre extraordinario que educaba a su joven amigo a la manera querecomendaba Rousseau en el Emilio.Es casi inexplicable que después de haberse conocido este artículose siga pensando en Fanny como destinataria de aquellas cartas.Para nada figura en él el nombre o apellido de ninguna persona dela familia Trobriand-Aristigueta o Dervieu Du Villars.
IIIFanny Du Villars ha debido ser una mujer hermosa, atractiva,culta. Sus cartas dan la impresión de haber tenido, además, buengusto. Bolívar la conoció en París en 1805. Tuvieron una íntimaamistad. Ella tenía entonces más de treinta años y era casada conel coronel Dervieu Du Villars, quien casi la doblaba en edad.Bolívar bordeaba los veintidós. Un viejo, una dama otoñal y uncriollo sensual muy amigo de las damas. Estas referencias y eltono reminiscente e íntimo de algunas cartas de Fanny no dejandudas de haber sido amante del futuro Libertador. Fanny decía serprima de Bolívar. En una de las cartas le escribe, llena deintimidad y coquetería, fechada en París el 6 de abril de 1826, ledice:«Dedico esta esquela para nosotros dos. Hace hoy veintiún años, miquerido primo, que usted dejó París y que me dio usted una sortijaque lleva esa misma fecha de 6 de abril, pero en vez de 1826 fueen 1805 cuando este hecho acaeció. Este anillo siempre me haacompañado trayéndome a la memoria el recuerdo gratísimo de unaamistad que usted me aseguró sólo se extinguiría con su postrersuspiro; entonces ese sentimiento me parecía demasiado débil.
¿Recuerda usted mis lágrimas, mis súplicas para impedirlemarcharse...? con orgullo recuerdo sus confidencias respecto susconfidencias respecto a sus proyectos para el porvenir, lasublimidad de sus pensamientos y su exaltación por la libertad...Yo valía algo en aquel tiempo, puesto que usted me encontró dignade guardar secreto... He tenido y tengo aún la confianza de creerque usted me amó sinceramente, y que en sus triunfos como en losmomentos en que corría usted algún peligro, pensó usted que Fannyle dirigía sus pensamientos, e invocaba con fervor el Protectorcelestial y la Divina Providencia que veló sobre usted....Conserve usted mi retrato, él será más feliz que yo, porque alenviarle mi imagen, no tengo la facultad de prestar mi alma a mifisonomía; si la tuviera tal vez olvidaría usted mis años».Ese mismo día vuelve a escribirle. Una mezcla de reminiscenciasamables y solicitudes concretas d dinero, pensiones y cargos parasus hijos hay en ésta y otra de sus numerosas cartas. Con ciertagracia y como para revivir el grado de intimidad que hubo entrelos dos, le dice Fanny: «Usted comprenderá, mi querido Simoncito,cuánto gozo yo con tanta gloria que le pertenece». Al final, enuna postdata: «Le envío a usted con qué defenderse: un puñal y miretrato por talismán».Este no desinteresado afán epistolar lo mantiene inquieta y yamarchita Fanny durante muchos años. Pero Bolívar no le contesta, apesar de que, según ella, le ha escrito más de doscientas cartaspara 1826. El no correspondido epistolario comienza, al parecer,antes de 1820. La última fecha de estas cartas es de enero de1830. ¿Qué pensaría Bolívar de Fanny? Lo cierto es que no leescribe. Lo único que le concede, ya en los últimos días de suvida es un retrato suyo. Se lo envía por mediación de LeandroPalacios, a quien dice desde Cartagena a mediados de agosto de1830: «El señor Lesca lleva un retrato para Mad. Dervieu...Fanny explotaba, hasta donde podía, la amistad e influencia quedecía tener con el Libertador. Una vez se fue a Londres yconsiguió que Rocafuerte, agente de México en Inglaterra, le dieraen préstamo veinticinco mil francos.No dejaba de alardear de su amistad y primazgo con Bolívar. DesdeParís le escribía al Libertador un tal L. de Jannnon, a principiosde junio de 1826: «La casualidad me ha deparado el gusto deconocer a mad. Dervieu de Villars, prima de usted. No hace muchosdías pasé dos horas muy agradables en su atractiva sociedad y casitodo el tiempo lo empleamos en conversar sobre las brillantescualidades de usted». Sin duda que en esta conversación Fanny le
habló también de la debilidad de Bolívar por las damas. «En cuantoal sexo femenino —dice Jannon— no hay una sola mujer bonita que noaspire a la dicha de ver a usted para prodigarle sus favores.» Yya para terminar: «Incluyo una carta de la amable e interesanteprima de usted. Está siempre muy linda...»Toda la novela que se ha tejido a propósito de Fanny, sin olvidarla carta dramática y romántica para Teresa, la amiga y confidentedel chico Bolívar de Bilbao y de París.
IVHace algún tiempo tuve la suerte de encontrar en una librería deviejo una obra cuyo extraño título de su autora llamaron miatención. Se trataba de la primera edición de Peregrinations d’une paria(Peregrinaciones de una paria), por Flora Tristán, editada enParís en 1838 por Arthus Bertrand, librero editor. El nombre deesta escritora socialista era para mí desconocido. En aquelmomento recordaba lo que de ella había escrito, con cierto aireburlón, su nieto Paul Gauguin, el pintor atormentado y romántico.Mi abuela —decía Gauguin— eran una graciosa y buena mujer. Sellamaba Flora Tristán. Proudhon decía que tenía genio. No sabiendonada de ello yo me fío de Proudhon. Inventó un montón de historiassocialistas, entre otras la Unión Obrera. Los obreros agradecidosle hicieron un monumento en el cementerio de Burdeos. Es probableque ella no supiera cocinar. Una marisabidilla socialista,anarquista. Se le atribuye, de acuerdo con el Padre Enfantin, elCompagnonnage, la fundación de una cierta religión de Mapa de laque Enfantin habría sido el Dios Ma y ella la Diosa Pa. Entre laverdad y la fábula yo no sabría distinguir nada y os doy todo estopor lo que vale. Ella murió en 1844: muchas delegacionesacompañaron su ataúd. Sin embargo, lo que puedo asegurar es queFlora Tristán era una muy bonita y noble dama». Era mucho más queuna bonita y noble dama. Flora Tristán fue una mujer ilustre queconsagró lo menor de su vida a luchar sin tregua por un ideal. Susaños de adolescente, vividos en una tremenda miseria, sussufrimientos morales, las persecuciones de que fue víctima por unamarido torpe, que quería arrancarle sus pequeños hijos, y que undía le disparó a quemarropa en una callejuela de París, hiriéndolagravemente; el fracaso de su viaje al Perú donde su familiapaterna le negó su condición de hija legítima del coronel Marianode Tristán, miembro de una noble y riquísma familia de Arequipa,todo esto, en su breve existencia, lejos de abatirla —aun cuandovivió horas de profundo abatimiento— pareció más bien templar su
espíritu, afinarlo y disponerlo para esa lucha sin descanso afavor de los obreros y de los pobres, que fue el signo de su vida.Estudiando la vida de Flora Tristán se ve que el dolor —el propiodolor— fue la fuente de su encendido y humano mensaje, de laconsagración de su pensamiento y de su actividad a la altísimamisión social que se impuso. Hija de un noble peruano y de unadama francesa, había nacido en París en abril de 1803. A la edadde cinco años perdió a su padre. Las últimas palabras que éstepudo decir a su pequeñuela fueron: «Hija mía… te queda Pío».Después vinieron años de miseria. La casa que habitaban en Parísse perdió, madre e hija tuvieron que irse al campo. Regresantiempo después, cuando Flora tiene quince años. La pobreza lasobliga a vivir en una estrecha callejuela de la peor fama. Flora,para ganarse la vida, trabaja como colorista con el grabador AndréChazal, con quien se casa al poco tiempo. Matrimonio infeliz.Chazal, celoso, mediocre, no entiende a su mujer. Ella protestarátoda su vida de este enlace y culpará a su madre de haberlaobligado a casarse con un hombre a quien, según decía Flora, nopodía amar ni estimar. De este matrimonio hubo dos hijos: un varónque muere a temprana edad, y Aline, que será la madre de PaulGauguin. Las ideas de la época romántica, durante el cual transcurre suvida (1803-1844), su formación literaria y política, su propiaexperiencia y el estado de miseria que observa en Londres —laciudad monstruo, como ella decía—, la llevan al socialismo.Socialismo romántico, si se quiere, pero que en Flora Tristán vaun poco más allá de la prédica. Escribe un pequeño libro, UnionOuvriére (Unión Obrera), en el cual expone la lucha de clases y seanticipa al grito de guerra del manifiesto comunista, “Proletariosde todos los países, uníos”, cuando afirma que la «unión universalde los obreros y obreras es el remedio para la miseria delproletariado.Siempre dentro de su tendencia socializante escribió Flora variasobras: una novela, Memphis o el proletario, Paseos en Londres, consideradocomo un extraordinario reportaje; Necesidad de hacer una buena acogida alas mujeres extranjeras; Petición para el restablecimiento del divorcio, y numerososartículos de prensa sobre temas políticos, históricos yartísticos. En un momento de desesperanza y de miseria recuerdaaquellas palabras de su padre «Hija mía, te queda Pío» y escribeal tío lejano del Perú esta carta, de la que sólo voy a insertarlo que interesa en mi propósito. Comienza así:
«Al señor Pío de Tristán. —Señor. Es la hija de su hermano, eseMariano tan querido para usted, quien se toma la libertad deescribirle. Quiero creer que usted ignora mi existencia y que demás ce veinte cartas escritas a usted por mi madre, en el espaciode diez años, ninguna ha llegado a su poder. Sin una últimadesgracia que me ha reducido al colmo del infortunio, no medirigiría a usted. He encontrado un conducto seguro para hacerlellegar esta carta y abrigo la esperanza de que no sea ustedinsensible a ella. Adjunto mi partida de bautismo. Si le quedanalgunas dudas, el célebre Bolívar, amigo íntimo de los autores demis días, podrá esclarecerlas. Me ha visto educar por mi padre,cuya casa frecuentaba continuamente. Puede usted también ver a suamigo, conocido por nosotros con el nombre de Robinson, así como aM. Bonpland, a quien ha debido usted conocer antes de que fuesehecho prisionero en Paraguay. Podría citarle algunas otraspersonas, pero éstas bastan.Al año siguiente, con fecha 6 de octubre de 1830, don Pío deTristán le contesta desde Arequipa: «Señorita y mi estimablesobrina: He recibido con tanta sorpresa como placer su estimablecarta del 2 de junio último. Yo sabía, desde que el generalBolívar estuvo aquí en 1825, que mi hermano muy querido Mariano deTristán, tenía una hija en el momento de su muerte. Antes el señorSimón Rodríguez, conocido por usted con el nombre de Robinson, mehabía dicho igual cosa, mas como ni el uno ni el otro me dieronnoticias posteriores de usted ni del lugar donde se encontraba, nome fue posible tratar de algunos asuntos que nos interesaban austed y a mí...Las cartas citadas figuran en Peregrinaciones de una paria. Este mismolibro, en el capítulo en que habla de Lima y sus costumbres, diceFlora, al recordar la visita que hizo al palacio presidencial: «Elpalacio del presidente es muy vasto, pero tan mal construido comomal ubicado. La distribución interior es muy incómoda; el salón derecepciones, largo y estrecho parece una galería; todomezquinamente amueblado. Pensaba, al entrar, en Bolívar y en lo que mi madre mehabía referido. El, a quien le gustaba el lujo, el fausto y el aire, ¿cómo había podidoresolverse a ocupar ese palacio que no valía ni la antecámara del hotel que habitaba enParís?Las alusiones de Flora a Bolívar y Rodríguez en su carta para donPío de Tristán y la frase «pensaba, al entrar, en Bolívar y en lo que mi madreme decía», fueron el punto de partida de una investigación que tomóalgún tiempo, pero que confirmó mi sospecha: Teresa, la
destinataria de aquella carta íntima del futuro Libertador, habíarealmente existido.Teresa era el nombre de la madre de Flora Tristán. Se llamabaTeresa Laisney. ¿Fue ésta la amiga y confidente de Bolívar enBilbao y París, a quien decía haber llorado con ella en los díasde duelo? No hay la menor duda. El artículo de su hija Flora, Cartasde Bolívar, aclara todo el misterio. Nada tiene que ver con todo estoFanny Du Villars, y he aquí una comprobación que la historia, casisiempre, es mucho más interesante que la fantasía de loshistoriadores.¿Quién fue esta Teresa, amiga y confidente de Bolívar?El coronel Mariano de Tristán era el mayorazgo de una antigua ynoble familia del virreinato peruano. Muy joven se fue a Europa,estableciéndose en Madrid y luego en país. A comienzos del siglopasado se encontraba en Bilbao y allí conoció a una joven emigradafrancesa, de ideas republicanas, llamada Teresa Laisney, quien sehabía trasladado a esta última ciudad acompañada de una dama de sufamilia. Mariano y Teresa se enamoraron e hicieron vida en común.Flora, la hija de esta unión, refiere: «Mi madre es francesa;durante la emigración casó en España con un peruano; como algunosobstáculos se oponían a esa unión, se casaron clandestinamente yque un sacerdote emigrado quien celebró la ceremonia delmatrimonio en la casa que ocupaba mi madre». En la carta que Floraescribe a su tío don Pío de Tristán, en 1829, hay estos datossobre Teresa: «Para sustraerse a los horrores de la revolución, mimadre fue a España con una señora pariente suya. Estas damas seestablecieron en Bilbao. Mi padre trabó amistad con ella y de estarelación nación pronto entre él y mi madre un amor irresistibleque los hizo indispensables el uno al otro. Esas señorasregresaron a Francia en 1802. Mi padre no tardó en seguirlas. Comomilitar, tenía necesidad del permiso del rey para casarse. Noquiso pedirlo (respeto demasiado la memoria de mi padre paratratar de adivinar cuáles pudieron ser sus motivos), propuso a mimadre unirse a ella solamente por un matrimonio religioso(matrimonio que no tiene ningún valor en Francia). Mi madre sentíaque yo no podía vivir sin él y aceptó esta propuesta. La bendiciónnupcial fue dada por un respetable eclesiástico, M. Roncelin,quien conocía a mi madre desde su infancia. Los esposos vinieron avivir a París».Fuera de estos datos, es poco lo que he podido averiguar deTeresa. Flora la llamaba Minette. Hacia 1838 vivía en París. Teníaun hermano, el comandante Laisney, y una hermana. No parece que
Teresa hubiera escrito a Bolívar, ni siquiera en los días en queel nombre de éste era tan popular en París, en que la gloria de suantiguo amigo llenaba un mundo. Ha podido, en su miseria, recordaresta vieja amistad. No lo hizo. Sin duda, como su hija, fue unamujer digna, orgullosa.Flora Tristán menciona a Teresa muy de paso en Peregrinaciones de unaparia. Después la recuerda en un artículo de extraordinario interéshistórico sobre Bolívar, precisamente, en el cual se refiere a laíntima amistad de sus padres con el futuro Libertador. Esteartículo —que ahora se publica por primera vez íntegramente y sinlas supresiones de que hablaré más adelante— es el mismo que donArístides Rojas leyó en el diario La Patria de Bogotá, y el mismo queel doctor Vicente Lecuna inserta en el tomo X de las Cartas delLibertador con el título Cartas de Bolívar, según la versión publicada enEl Faro Militar, de Lima, en 1845. A estos particulares y al valorhistórico del artículo de Flora Tristán me refiero en el capítulofinal de estas notas.
VFlora Tristán publicó en París, en el periódico Le Voleur, del 31 dejulio de 1838, un artículo titulado Lettres de Bolívar (Cartas deBolívar), basado en los recuerdos que Teresaguardaba de su amigo Simón Bolívar, a quien habíaconocido en Bilbao y tratado entonces con intimidad.Flora conservaba algunas cartas de Bolívar para suspadres. Fueron éstas las que tradujo al francés e insertó en elreferido artículo, l cual, traducido al castellano es el mismo quepublica El Faro Militar, de Lima, en junio de 1845, suprimiendo elnombre de la autora y evitando, a toda costa, dejar traslucir quese trataba de un escrito de Flora Tristán, dama vinculada al Perúpor sus nexos de familia y sobre todo por su libro Peregrinaciones deuna paria, en el que hace una pintura algo sombría de ese país yexhibe a don Pío de Tristán, su tío, como un viejo de mucha letramenuda y además avaro. El libro de Flora provocó indignación enlos peruanos, y sin la menor duda en la familia de Tristán. Porcorta providencia, don Pío le quitó la pensión que le veníapasando. Se dijo, y se ha escrito, que Peregrinaciones de una paria, fuequemado en Arequipa. Es posible. Quizá El Faro Militar, enconsideración a los Tristán, gente rica einfluyente, y a que el nombre de Flora no podía
tener sino resonancias desagradables, estimóconveniente suprimirlo en el artículo y hacer todoun «camouflage» para evitar la identificación de laautora. El periódico peruano deja constancia, porejemplo, de haberlo traducido del periódico DebatesPolíticos y Literarios, de país, y de que los pormenoresque contiene, que sólo la intimidad revela, fueroncomunicados a la empresa del periódico de Debates poruna señorita española que los obtuvo de la familia,la cual estuvo íntimamente ligada con Bolívar todoel tiempo que permaneció en Europa». Todo esto esinvención de la publicación limeña. Lo de laseñorita española alejaba así toda sospecha sobreFlora Tristán como autora del artículo, y dejaba ver,por otra parte, que éste había sido redactado por el periódicoDebates Políticos y Literarios, basados en los datos que le habíacomunicado la señorita española. Esto y las supresiones hechas por ElFaro Militar para escamotear el nombre de los Tristán, y sobre todo elde Flora, tuvo por resultado que el artículo apareciera en formaanónima y diera lugar, más tarde, a los errores que se han venidorepitiendo desde que a don Arístides Rojas se le ocurrió decir quela famosa carta a Teresa era para una persona de la familiaTrobriand-Aristigueta.Esta imaginaria señorita española dio origen a otraleyenda. ¿Quién era esa dama misteriosa que podíacomunicar al periódico parisién, probablementetambién imaginario, datos tan íntimos sobre lajuventud de Bolívar en Europa, sin querer revelar sunombre? Escritores serios dijeron que se trataba de una hija deFanny, pero como después se supo que ésta no tuvo hijas, sinohijos, se resolvió el problema, diciendo que el artículo fue obrade un hijo de Fanny... Es curioso este espejismo. Así llegó aafirmarlo, entre otros, el doctor Lecuna. En el tomo XI de Cartas delLibertador, editado en Nueva York en 1948, se reproduce la carta aTeresa con la indicación siguiente: Composición de fragmentos decartas de Bolívar para Fanny Du Villars», y en nota al pieescribe: «En El Faro (periódico peruano) aparece con dos cartas más
de Bolívar para individuos de la familia de Fanny, reproducidasadelante y con un artículo sobre la educación de Bolívar, obra deun hijo de Fanny, según la cual esta carta se compone de variosfragmentos de cartas dirigidas a Fanny.Lo que ocurrió al doctor Lecuna es explicable. El fue, quizá elprimero que dudó de que la carta de Teresa fuera dirigida a FannyDu Villars, sobre todo cuando descubrió la colección formada porArístides Rojas que éste no la había tomado de ningún Journal desDébats, donde nunca fue publicada, sino del diario La Patria, deBogotá, que la reprodujo en 1872, pero influido por lo que habíaescrito Jules Mancini, de que la carta de Teresa formó parte delarchivo de la familia Trobriand, ya sus dudas comenzaron adisiparse. Después llegó a su conocimiento el artículo delperiódico peruano y no encontrando en París otra amistad deBolívar que las de los Trobriand, se dejó llevar por la corrienteque favorecía a Fanny como depositaria de las románticasconfidencias del futuro Libertador, a pesar de que, como un hilopara llegar a la verdad, estaba el nombre de la destinataria,Teresa, repetido varias veces en el texto de la carta.Cuando el doctor Lecuna inserta como suplemento al apéndice deltomo X de su colección Cartas del Libertador (Caracas 1930), el artículoaparecido en El Faro Militar, da por sentado, fuera de discusión, quelas cartas que allí aparecen, tres en total, fueron dirigidas aFanny Du Villars y al marido de ésta, Dervieu Du Villars. Y así,en las Obras Completas, de Bolívar, editadas por Lecuna en 1947(Editorial Lex, La Habana, Cuba), esas tres cartas aparecendirigidas a Fanny Du Villars y al caballero Denis de Trobriand. Enel tomo XI de Cartas del Libertador (Nueva York, The Colonial Press,Inc., 1948), se insertan igualmente las referidas cartas en laforma antes dicha.La verdad, como se ha visto, es otra. Esas cartas fueron dirigidasa Teresa Laisney y al coronel Mariano de Tristán. En el artículode Flora, cuya traducción inserto al final de estas notas, podránleerse sin las supresiones que le hizo el periódico peruano, dedonde las tomó el doctor Lecuna. La última en fecha de esas cartasla escribe Bolívar desde Cádiz para despedirse de sus amigos, losTristán-Laisney. El texto que trae el doctor Lecuna en las ObrasCompletas de Bolívar es el siguiente:«Cádiz, 1807 (sic). —A Fanny Du Villars—. Querida señorita y amiga:Yo no les he escrito desde mi partida de París ¿qué podríapreguntaros, ni qué podría deciros que os interese...? ¡Siempre elmismo tren de vida! ¡Siempre el mismo fastidio...! Voy a buscar
otro modo de existir; estoy fastidiado de la Europa y de susviejas sociedades; me vuelvo a América ¿qué haré yo allí...? Loignoro... Sabéis que todo en mí es espontáneo y que no formo jamásproyectos. La vida del salvaje tiene para mí muchos encantos. Esprobable que yo construya una choza en medio de los bellos bosquesde Venezuela. Allí yo podré arrancar las ramas de los árboles a migusto, sin temor que se me gruña, como me sucedía cuando tenía ladesgracia de tomar algunas hojas. ¡Ah, Teresa; felices aquellosque creen en un mundo mejor! Para mí este es muy árido.»«Yo había querido abrazar al coronel antes de partir. No leescribo; ¿Qué puedo decirle que no sepa ya? Si al que no tienetiempo bastante para mirar las nubes que vuelan sobre su cabeza,las hojas que el viento agita, el agua que corre en el arroyo ylas plantas que crecen en sus orillas, le dijera yo que la vida estriste, me tendría por un loco. ¡Feliz mortal! No tiene necesidadde tomar parte en los dramas de los hombres para animar su vida.Vuelvo a ver otros hombres, y otra naturaleza. Los recuerdos demi infancia me prestarán un encanto que se desvanecerá, sin duda,a mis primeras miradas; pero el gran emperador acaba de invadir laEspaña y yo deseo ser testigo de la acogida que recibirá enAmérica este extraño acontecimiento. Bolívar.Hay una anécdota que se refiere a Flora Tristán y que elperiódico peruano suprimió. Es ésta: «A la vuelta de la calleRichelieu mi madre estuvo a punto de ser arrollada por los fogososcaballos de una soberbia carroza que daba la vuelta a todo brida.Ella se pegó a la pared para resguardarse, pero cuál sería susorpresa cuando vio detenerse la carroza súbitamente, el individuoque iba en ella abrir la puerta con precipitación, lanzarse haciami madre y tomarla en sus brazos estrechándola como si quisieraasfixiarla. Soy yo, soy yo. ¿No me reconoce usted, pues? ¡Ah!,tanto mejor, ello me prueba que estoy cambiando. Y este hombre, omás bien, este loco, carga a mi madre a la carroza, hace subir ami padre y da orden de volver al hotel. Y bien, Coronel, he aquí avuestro pobre chico Bolívar, él ha crecido al fin, y su barba leha salido y le queda mejor, ¿qué dice usted?»El artículo de Flora hay que leerlo con cuidado y lo mismo lascartas. Hay errores. No es cierto, por ejemplo, que SimónRodríguez hubiera sido tutor de Bolívar por designacióntestamentaria de su padre, don Juan Vicente Bolívar y Ponte.Cuando éste murió, en 1786, Rodríguez era menor de edad. Teníaquince años. Había nacido, según sus biógrafos, en 1771.
No hay duda que en artículo de Flora contiene errores, como acabode decir, pero en conjunto, y poniendo a un lado ciertos detallesfantástico, no difíciles de reconocer, es de extraordinario valorhistórico sobre el carácter del futuro libertados y la formaciónde su pensamiento político. Bolívar expresa en esa época de suprimera juventud ideas que más tarde repetirá como Jefe de Estado.De pocos hombres en la historia podría decirse, como de Bolívar,que supieron mantener, en toda su frescura, y ante realidadestremendas, conceptos adquiridos en días de juvenil aprendizaje. Encarta que escribe al coronel Mariano de Tristán, en París, hacia1804, le dice, refiriéndose a la política de Bonaparte: «Estehombre tiene el instinto del despotismo: ha perfeccionado de talmanera las instituciones que, en su vasto imperio, por medio de suejército, agentes, empleados de toda especie, clérigos, gendarmes,etc., no existe un solo individuo que pueda ocultarse a lavigilancia de su administración. ¿Y se cuenta todavía con la erade la libertad? ¡Qué de virtudes es preciso tener para ejercer unaautoridad tan inmensa sin abusar de ella! ¿Puede tener interés ningúnpueblo en confiarse de un solo hombre? En este párrafo, que he subrayado,está el pensamiento que más tarde expresará ante el Congreso deAngostura, en 1819: «La continuación de la autoridad en un mismoindividuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernosdemocráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en lossistemas populares porque nada es tan peligroso como dejarpermanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el Poder. El pueblose acostumbra a obedecerle, y él se acostumbra a mandarlo, dedonde se origina la usurpación y la tiranía».Cuanto a lo que Bolívar pensaba por entonces de Napoleón, lorepitió más tarde O’Leary y a Perú de Lacroix. Este concepto loconocía la familia Bonaparte. A este respecto le escribía alLibertador su edecán Belford H. Wilson desde Nueva York, en marzode 1829: «Pasé un día con el conde de Serviller (José Bonaparte),en su retiro delicioso; me habló bien de V.E., a veces conentusiasmo, pero se veía que estaba bien impuesto de la opinión deV. E. Relativa a su hermano; aún me preguntó si ya se conformaráV. E. más con sus ideas...».Dice Flora que Bolívar llevaba la incredulidad hasta el ateísmo.Algo de verdad hay en esto, o por lo menos su conciencia decatólico no estaba muy limpia. En una carta para su tío PedroPalacios, de agosto de 1801, en la que se refiere a la esperanzaque tiene de ver en libertad a su padrino don Esteban, dice: Unpresentimiento del buen éxito que tendremos me hace entregarme a
las más lisonjeras esperanzas. Mis oraciones son pocas, y pocoeficaces por el sujeto que las hace».La escena que pinta Flora, ocurrida en el apartamento de Bolívaren París, con motivo de una acalorada discusión política en la quehabló duramente contra el gobierno napoleónico, la han calificadoalgunos como fantástica. No parece. Tomás Cipriano de Mosquera,con quien Bolívar habló mucho de sus viajes por Europa, escribe:«... Nada contenía el ímpetu de su genio fogoso; dondequieradeclamaba contra la vileza del pueblo y la usurpación del Cónsul;llegaba su osadía hasta disputar con agentes del Gobierno. Elgeneral Oudinot y M. Delagarde participaron de estas querellas,ambos amigos de Bolívar, aunque empleados de Napoleón.He citado algunos hechos narrados por Flora Tristán para demostrarque ocurrieron históricamente, cuando menos en esencia. Lo que másinteresa son los rasgos inconfundibles que ella destaca delcarácter de Bolívar. Puede que algunos detalles sean exagerados yeste que paso a copiar del artículo de Flora me parece absurdo:«Mi padre habitaba en una casa en Vaugirard que tenía un granjardín. Cuando Bolívar se paseaba en él, no podía evitar rompertodo lo que estaba a su alcance, ramas de árboles, yemas de laviña, flores, frutos, etc. Mi padre, que quería mucho su jardín,se ponía furioso viéndole cometer tantos estragos. —Arrancad lasflores y las frutas que queráis, le decía, pero, por Dios, noarranquéis esas plantas por el sólo placer de destruir. —¡Oh,perdían, Coronel, yo creo que la mariposa se fija más fácilmenteque yo: apenas arranco una flor, cesa ya de agradarme, deseandootra. El entraba donde estaban los árboles frutales y mordía todaslas peras, malbaratando así una veintena. La casa tampoco estabaal abrigo de su manía destructora; arrancaba las franjas de lascortinas, desgarraba con los dientes las pastas de los libros queestaban en las mesas, descomponía la chimenea con las tenazas, enuna palabra, no podía estar diez minutos sin romper o destruiralgo». Y comenta Flora: «Estos caprichos fantásticos indicaban, meparee, la necesidad constante de actividad, de percepcionesnuevas, de emociones de toda especie que le atormentaban sincesar, necesidad que es el rasgo característico que manifiestatoda su carrera política». Lo que ha querido Flora es destacar la movilidad, la actividad, lainquietud de Bolívar. Muy imbuida estaba ella de las ideas delsocialista y filósofo Fourier, cuyas teorías sobre las pasioneshumanas le eran familiares. Decía Fourier que existían trespasiones superiores a todas las que pudiera albergar el espíritu,
y a las cuales denominaba rectrices, móviles de las mayores accioneshumanas. Una de éstas es la alternante o maripósica, es decir, «elprurito, el afán, la irresistible necesidad de variedad, la sed desituaciones opuestas, contrastes y cambios de escena», movimiento,en fin. Por eso —y usando la palabra con que la designa Fourier—le hace decir Flora a Bolívar: «¡Oh!, perdón, Coronel, yo creo quela mariposa se fija más fácilmente que yo...»Ahora bien, esa actividad de Bolívar de que habla Flora no eraexagerada. Era verdad. Decía Perú de Lacroix: «La actividad deespíritu y aún de cuerpo es grande en el Libertador y lo mantieneen una continua agitación moral y física: al que lo viese yobservase en ciertos momentos, sin conocerlo, creería ver a unloco». Don Juan Pablo Carrasquilla, en el relato que hizo de laentrada de Bolívar a Bogotá en 1819, escribe: «Su inquietud ymovilidad son extraordinarias...».Don Simón Rodríguez, que fue lector de Fourier, expresaba estapasión, cuando decía: «Yo no quiero parecerme a los árboles, echanraíces en un lugar, sino al viento, al agua, al sol y a toda esascosas que marchan sin cesar».En Peregrinaciones de una paria, habla Flora de un marino francés quetenía pasión por los viajes, el afán de movimiento. Dice que «separecía mucho a un colibrí que voltejea sucesivamente en las ramasde un árbol sin posarse sobre ninguna, o como dirían losfourieristas, la papillón (la mariposa) es su dominante». Nótese quees la misma idea aplicada a Bolívar.Cuando a la carta de Teresa, en que Bolívar le confía sus másíntimos pesares, ha sido objeto de serias críticas. El autor de unbuen libro sobre la juventud de Bolívar, el mexicano CarlosPereyra, la considera indiscutiblemente apócrifa y ridícula, alpunto de llamarla, en tono peyorativo, «perla literaria».Creo que se exagera. En primer lugar, la carta no es apócrifa. Lacarta existió. No fue invención de Flora Tristán, que no teníanecesidad de mentir. ¿Para qué? Flora la conservaba, juntocon otras, y aseguraba que la traducía —enfragmentos— y sin alterarlas. «Poseo —dice— variascartas de Bolívar que datan de esa época. Voy atraducir algunos fragmentos que harán comprendermejor de lo que podría hacerlo yo, el orden de ideasque tenía en su mente». Pereyra somete esta carta a unanálisis de hoy para ayer, procedimiento que nos conduciría a más
de un error de interpretación. Hay que situarse en el momentopsicológico que vive Bolívar y en la época en que escribe. Aquellaromántica confidencia en una carta así, íntima, dramática, llenade penas, amores, lágrimas es muy de la gente de su tiempo. Anadie se le ocurriría hoy escribir en ese tono. Pero cuandoBolívar lo hace, el romanticismo está en pleno auge, no solamentecomo una moda literaria. Era algo más. Casi un estilo de vida.Bolívar, sentimental, en la flor de su primera juventud,apesadumbrado por la muerte de María Teresa, no podía sustraerse ala influencia que en un espíritu como el suyo tenía que dejar lalectura de los románticos. Era una época, dice Roger Picard,profesor de la Universidad de París, «en que el público seapasiona por las cosas del espíritu y por la literatura, al puntode modelar sus actitudes, su lenguaje, sus sentimientos sobre los“tipos” que le ofrecen los grandes libros de su tiempo». Hay unasensibilidad, o al menos una manera de expresarse distinta. Elromanticismo dejó huella tan profunda en Bolívar que en ciertosmomentos de su madurez y de su grandeza escribe cartas en las queaquella influencia es patente. Bastaría citar la bienvenida a sumaestro Simón Rodríguez en Pativilca, en enero de 1824: «¡Oh, mimaestro! ¡Oh, mi amigo! ¡Oh, mi Robinson! Usted en Colombia, usteden Bogotá, y nada me ha dicho, nada me ha escrito... Sin duda esusted el hombre más extraordinario del mundo. Podría usted merecerotros epítetos; pero no quiero darlos por no ser descortés alsaludar a un huésped que viene del Viejo Mundo a visitar elNuevo... Si, a visitar su patria, que ya no conoce... que teníaolvidada, no en su corazón, sino en su memoria... Nadie más que yosabe lo que usted quiere a nuestra adorada Colombia... ¿Se acuerdausted cuando fuimos juntos al Monte Sacro, en Roma, a jurar sobreaquella tierra santa la libertad de la patria? ciertamente nohabrá usted olvidado aquel día de eterna gloria para nosotros: díaque anticipó, por decirlo así, un juramento profético a la mismaesperanza que no debíamos tener. Usted, maestro mío, ¡cuánto debehaberme contemplado de cerca, aunque colocado a tan remotadistancia...! ¡Con qué avidez habrá seguido usted mis pasos; estospasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo! Usted formómi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande,para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló.Usted fue mi piloto, aunque sentado sobre una de las playas deEuropa. No puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado enmi corazón las lecciones que usted me ha dado: no he podido jamásborrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me haregalado: siempre presente a mis ojos intelectuales, las he
seguido como guías infalibles. En fin, usted ha visto mispensamientos escritos; mi alma pintada en el papel; y usted nohabrá dejado de decirse: ‘todo esto es mío, yo sembré esa planta;yo la regué, yo la enderecé tierna; ahora robusta, fuerte,fructífera, he aquí sus frutos; ellos son míos: yo voy asaborearlos en el jardín que planté: voy a gozar de la sombra desus brazos amigos; porque mi derecho es imprescriptible, privativode todo’. Si mi amigo querido, usted está con nosotros; mil vecesdichoso el día en que usted pisó las playas de Colombia. Un sabio,un justo más, corona la frente de la erguida cabeza de Colombia.Yo desespero por saber qué designios, que destino tiene ustedsobre todo: mi impaciencia es mortal, no pudiendo estrecharlo enmis brazos: ya que no puedo volar hacia usted, hágalo usted haciamí; no perderá usted nada. Contemplará usted, con encanto, lainmensa patria que tiene labrada en la roca del despotismo por elburil victorioso de los libertadores... de los hermanos deusted... No se saciaría la vista de usted de los cuadros, de loscolosos, de los tesoros, de los secretos, de los prodigios queencierra y abarca esta soberbia Colombia. Venga usted alChimborazo. Profane usted con su planta atrevida la escala de lostitanes, la corona de la tierra, la almena inexpugnable delUniverso nuevo. Desde tan alto tenderá usted la vista al observarel cielo y la tierra admirando el pasmo de la creación terrena,podrá decir: “Dos eternidades me contemplan, la pasada y la queviene; y este trono de la naturaleza, idéntico a su autor, serántan duradero, indestructible y eterno como el Padre del Universo’.¿Desde dónde, pues, podrá decir usted otro tanto tan erguidamente?Amigo de la naturaleza, venga usted a preguntarle su edad, su viday su esencia primitivas. Usted no ha visto en ese mundo caduco másque las reliquias y los desechos de la próvida madre. Allá estáencorvada con el peso de los años, de las enfermedades y delhálito pestífero de los hombres; aquí está doncella, inmaculada,hermosa, adornada por la mano misma del Creador. No, el tactoprofano del hombre todavía no ha marchitado sus divinosatractivos, sus gracias maravillosas, sus virtudes intactas.Amigo: si tan irresistibles atractivos no impulsan a usted a unvuelo rápido hacia mí, ocurriré a un epíteto más fuerte... Laamistad invoco».Podrían citarse otras cartas de Bolívar en las que la influenciaromántica está presente. Este párrafo, por ejemplo, de la queescribe a sus viejos amigos Francisco y Fernando Toro, desdeAngostura, en diciembre de 1819: «Jamás pienso en ustedes singemir, jamás escribo a ustedes sin llorar».
Era tan poderosa la influencia del romanticismo literario en lasensibilidad de los hombres, aun de los más recios, que Napoleónconfesaba, de la manera más natura, que él no podía leer sinllorar los Epreuves Du sentiment de Baculard d’Armand.Para mí aquella carta de la juventud de Bolívar a su íntima amigaTeresa Laisney nada tiene de extraño, a pesar de sus manifiestoserrores históricos. Es en esencia verdad. En ella está presente elestilo de Bolívar, inconfundible. La situación dramática, laslágrimas, el deseo de morir, la referencia a su primer amor, todoello es muy del gusto de la época. Quizá esta carta puedaconsiderarse como el más antiguo testimonio romántico de unescritor venezolano.
3. Flora Tristán y Bolívar de los amores de una dama francesa, Teresa Laisney, y el caballeroperuano Mariano de Tristán, nació en París a comienzos de abril de1803 una chiquilla que, andando el tiempo, daría mucho que decirpor el papel singular que representaría en la lucha por laemancipación de la clase obrera y como precursora del movimientofeminista: Flora Tristán. Sus padres se habíanencontrado en Bilbao, donde Teresa, porcircunstancias políticas, había emigrado en compañíade una pariente. Allí les conoció el joven SimónBolívar y desde entonces la pareja Tristán-Laisney yel futuro Libertador mantuvieron cordialesrelaciones de amistad.Por esos días el caraqueño hacía arreglos para su matrimonio conMaría Teresa Rodríguez del Toro, madrileña de origen venezolanopor su familia paterna. Ambos eran muy jóvenes para casarse y poreso el matrimonio se aplazó por un tiempo. Se efectuó en Madrid el26 de mayo de 1802 y a mediados de junio los recién casados seembarcaron para La Guaira. El viaje duró veintisiete días, segúncuenta María Teresa a su papá en carta fechada el 12 de julio, aldía siguiente de la llegada.Adrede señalo estas fechas porque sirven para demostrar que noexiste la posibilidad de que Flora Tristán pudiera ser hija deBolívar, como lo han insinuado algunos estudiosos de los díasjuveniles del futuro Libertador en París, después de su viudez.Alguna vez me habló de esto mi recordado amigo Alberto Zérega-Fombona con motivo de un trabajo mío de investigación histórica en
el cual comprobaba que la Teresa a quien Bolívar escribe aquellasrománticas confidencias de 1804, en París, no era como se veníadiciendo Fanny Dervieu Du Villars, sino la madre de Flora, TeresaLaisney. Y ahora, en una reciente biografía del Libertador, suautora, la escritora francesa Gilette Saurat (Bolívar, le Libérateur.Editions Jean Claude Lattés, París, 1979), piensa lo mismo queZérega-Fombona y habla de la hipótesis “positivamentesorprendente, a saber, que Simón Bolívar podría ser el padre de lachiquilla de Caugirard, el padre de Flora, la militante socialistay feminista, la escritora considera como inspiradora de Karl Marx,Flora Tristán, cuya hija Aline será la madre de Paul Gauguin».Cuando Bolívar regresó a París poco después de la muerte de MaríaTeresa, solía visitar a sus amigos Tristán-Laisney en la casa dela calle Vaugirard, donde vivieron hasta la muerte de Mariano en1808. Flora tenía entonces cinco años y es probable que tuviera unrecuerdo muy vago de aquel inquieto joven amigo de la familia queles visitaba con frecuencia. Las cosas que Teresa le contaba delas ambiciones, aventuras y sueños del futuro Libertadordespertaron en ella, desde que llegó a la edad de comprender, unaadmiración sin reservas del hombre Bolívar.Otra escritora francesa, autora de una excelente biografía deFlora Tristán, Dominique Desanti (Librairie Hachette, París. Dosediciones, 1972 y 1980), que por cierto no hace alusión a laposible paternidad, dice que el mito Bolívar jugará sobre laformación de Flora Tristán un papel esencial. Sin duda fue suhéroe predilecto y aun cuando el uno se había formado en las ideaspolíticas del siglo XVII preferentemente en las de la primeramitad del siglo XIX, había algo que los unía en sus preocupacionesy sueños de libertad: el aliento romántico que había en una y otracorriente de ideas.Después que Bolívar regresó a Venezuela y realiza su obra delibertad en América y su nombre es bien conocido en Europa y sobretodo en París, no se sabe si entre los Tristán y el Libertadorhubo alguna comunicación epistolar. Bolívar los recordaba. Cuandoestuvo en Arequipa le habló a don Pío Tristán, hermano de Mariano,de la hija que éste había dejado a su muerte, Flora.Años después del fallecimiento del Libertador,apareció en Le Voleur, de París, en julio de 1838, unlargo e interesante artículo de Flora sobre lajuventud de Bolívar en París, la amistad con suspadres, sus aficiones, su carácter, sus relaciones
con Simón Rodríguez, e inserta las cartas queBolívar había escrito a Teresa y a su padre. CuandoFlora publica este artículo tenía treinta y cinco años y era yauna escritora bien formada y una revolucionaria socialista quehabía publicado libros y artículos de presa sobre cuestiones dearte y política. Flora fue una mujer de acción. No se quedó en laprédica. Sino que viajó por casi toda Francia tratando de crear launión de los obreros. Fue ella la autora del grito de guerra delmanifiesto comunista. Flora escribió: «La unión universal de losobreros y obreras es el remedio para la miseria del proletariado».Por cierto, es ella quien usa por primera vez la palabraproletario, en el sentido que hoy tiene. Escribió una novela Mephiso el proletario.Flora tuvo una vida agitada y de privaciones, pero su voluntad erasuperior a todo, y nada, ni siquiera la mala salud, la detuvo ensu lucha sin descanso por la emancipación de la clase obrera y delos pobres. En la tenacidad se parecía a Bolívar y también enmuchas otras manifestaciones de su carácter.«Yo no se esconder nada ni quiero nada esconder», decía Flora.Recuerda a Bolívar cuando dijo: «Yo soy un hombre diáfano». Eraimpaciente como Bolívar. «Quiero hacer todo de un golpe, pero nose puede.» escribió Flora. Y Bolívar «En la marcha de los siglospodría encontrarse quizá una sola nación cubriendo el Universo».En la hora del desaliento también se pareció al Libertador. Estellegó a decir: «He arado en el mar». Y Flora «He aquí mi epitafio:Ella ha hablado a sordos».Leyendo a Flora Tristán no le queda a uno duda de que las pasionesde las mujeres son más fuertes que la de los hombres y son másabnegadas. El caso de Flora es singular. Llegó a creer o por lomenos lo expresaba con profunda convicción, que era una enviada deDios y que nada podía hacerse sin amor. «Jamás me he arrepentido,decía, d lo que estoy haciendo desde hace trece años. Heabandonado la vida segura, tranquila, por la vida agitada,precaria, atormentada». «En estos cuarenta años (de su edad) ¡quéde siglos he vivido!»Cuando Flora estuvo en Burdeos antes de su viaje al Perú, en 1833,la recibió en su casa como persona de la familia, don PedroGoyeneche, primo de los Tristán. Iba Flora a Arequipa con elpropósito de reclamar la herencia que decía corresponderle comohija de Mariano, pero la triste verdad se impuso. Flora era hijailegítima. La partida matrimonial que presentó no tenía validezjurídica. A su regreso a Francia escribió un libro terrible:
Peregrinaciones de una paria. Con ese libro terminó toda relación con losTristán y demás parientes. Años más tarde, en su famoso tour deFrance, estuvo en Burdeos. Estaba muy enferma y quiso ver al viejoGoyeneche que antes le había acogido con tanto afecto y simpatía.El aristócrata peruano no la recibió. Pocos días después murióFlora. En carta que le escribe a su primo Tristán, fechada el 16 dnoviembre de 1844, le dice Goyeneche: «No he podido menos quetener un natural dolor por la muerte de Flora Tristán, ocurridaantes de anoche 14 a las 9.30 de la noche, después de una larga ypenosa enfermedad, producida sin duda de su carácter violento...Su muerte ha sido un funeral consiguiente al abandono de su vida;y a pesar de la repugnancia de su nombre, le he hecho algunaaunque poca ayuda y sobre todo rogado por la salvación de sualma.»En medio de la lucha sin desmayo por la emancipación de losobreros y la defensa de los pobres, de quienes quería serlibertadora, Flora Tristán se sintió siempre segura de su misión yde lo que ella valía y representaba en esa lucha, y sobre todo desu abnegación. «Jamás Santa Teresa —escribió— ha llevado tan lejossu abnegación. He aquí lo que puede hacer, sin embargo, el amorverdadero, grande, consagrado a una santa causa. Es sublime... Yome admiro a mí misma. ‘¡Oh, mi Dios, por qué no envías a la tierradiez como yo!’»4. Flora Tristán, ¿Biógrafa de Bolívar?Flora Tristán fue una de las pocas mujeres del siglo pasado que ensu Francia nativa se entregó sin desmayo y hasta los últimos díasde su vida a la lucha por el triunfo de sus ideas políticas. Fueuna socialista romántica que quería ser la libertadora de lospobres. En muchos libros y folletos dio a conocer su pensamiento,y como mujer de acción, recorrió los caminos de su país parallevar a cabo la unión y organización de los obreros. Fue tambiénla iniciadora del movimiento femenino en Francia.Había nacido en París en 1803, hija del peruano Mariano Tristán yde Teresa Laisney, a quienes Simón Bolívar había conocido ytratado con familiaridad en Bilbao, dos años antes de que nacieraFlora. Esta amistad con los Tristán la mantuvo Bolívar durantetodo el tiempo de su estada en París, en distintas ocasiones, yfue a Teresa, la madre de Flora, a quien el joven y románticoSimón escribió aquella dramática misiva, en la cual le habla desus penas después de la temprana muerte de su mujer, María TeresaRodríguez del Toro.
Minette, como llamaba Flora a su madre, conservaba algunas cartasde Bolívar para ella y su marido. Poco después de la muerte delLibertador las publicó Flora en Le Voleur, periódico de París, en1838, año de mucha actividad no sólo política, sino tambiénliteraria de Flora. Fue entonces cuando apareció la primeraedición de uno de sus más discutidos libros, Peregrinaciones de unaparia, en el cual relata sus desventuras del Perú, adonde había idopara reclamar la parte de la herencia que decía corresponderlecomo hija de Mariano Tristán.Esta gestión fue un fracaso porque aun cuando había sido bautizadacomo la hija legítima de Mariano y Teresa, no existía constanciacivil del matrimonio de éstos. Regresó, pues, con las manos vacíase indignada por la injusticia de sus parientes.En Peregrinaciones de una paria hay alusiones a Bolívar. En una de susconversaciones en Arequipa con su tío Pío de Tristán, decía Floraque «los padres no pueden quejarse sino de sí mismos si sus hijoshan recibido una educación fútil que no les hace apropiados paraninguno de los empleos de la sociedad» y en el caso de Bolívar —dijo don Pío— «tuvo por guía y amigo a Rodríguez, hombre de granmérito...».En esta obra autobiográfica inserta Flora la primera y al parecerúnica carta que escribe a su tío Pío de Tristán, en 1829. Tieneentonces veintiséis años y ya está casada y con hijos, perotodavía no se ha iniciado como escritora y luchadora política. Aesta carta anexa Flora su partida de bautismo, y agrega: «Si lequedan algunas dudas, el célebre Bolívar, amigo íntimo de losautores de mis días podrá esclarecerlas. Me ha visto educar por mipadre, cuya casa frecuentaba continuamente. Puede usted tambiénver a su amigo, conocido por nosotros con el nombre de Robinson».A esto contestó don Pío desde Arequipa a principios de octubre de1830: «Ya sabía, desde que el general Bolívar estuvo aquí en 1825,que mi hermano muy querido, Mariano de Tristán, tenía una hija enel momento de su muerte. Antes el señor Simón Rodríguez, conocidopor usted con el nombre de Robinson, me había dicho igual cosa».Antes de regresar a Francia, Flora pasa una breve temporada enLima, cuidad cuyas costumbres describe con simpatía. Cuando visitael palacio presidencial viene a su mente el recuerdo de Bolívar.Escribe Flora: «Pensaba, al entrar, en Bolívar y en lo que mimadre me ha referido. El, a quien le gustaba el lujo, el fausto yel aire, ¿cómo había podido resolverse a ocupar ese palacio que novalía ni la antecámara del hotel que habitaba en París?
Las cartas que el joven Bolívar escribe en París a Teresa y aMariano las publica Flora precedidas de un comentario sobre elcarácter de las biografías que para entonces se han publicado delLibertador. Dice Flora que la vida política de Bolívar «ha sidoobjeto de publicaciones más o menos exactas: estas biografías,basadas en documentos oficiales tienen cierta utilidad; ellasagrupan los hechos y simplifican la labor del analista, pero nonos muestran al hombre, sino de un solo lado». Y continúa, comoquien tuviera el propósito de hacerlo: «Ninguno de losbiógrafos de Bolívar habla de sus primeros años y dela extraña educación que recibió. Estos sonpormenores que sólo la intimidad revela y yo dudoque esos biógrafos hayan conocido personalmente alhombre cuya vida han escrito». Flora estaba encapacidad de escribir ese tipo de biografía deBolívar porque como ella misma recuerda, sus padresestuvieron ligados íntimamente con Bolívar durantesu estada en Europa, «y mi familia del Perú mantuvo con élrelaciones no menos amistosas, lo que me permite escribir sobreeste hombre extraordinario a base de datos conocidos de muy pocaspersonas, pero dignos de conservarse». Y efectivamente escribeesas notas. Son las que sirven de introducción a la publicación delas cartas antes mencionadas. Pero eso no es, desde luego, labiografía de Bolívar que Flora escribió o pensó escribir.Flora publicó las cartas de Bolívar, con el comentario que hemosseñalado, en julio de 1838 y unos meses después, elprimero de diciembre, en carta a Louis Desnoyers,periodista influyente que colaboraba en los diariosmás importantes de París, le dice: «Voy a tener unmuy largo artículo sobre Bolívar, ¿le convendría austed?». Este artículo, por supuesto, no es el ya publicado en LeVoleur en la fecha arriba citada. Se trata de algo distinto. Y haciafines de ese mismo diciembre de 1838, el 30, para ser preciso,Flora le propone a Charles Ladvocat, uno de los grandes editoresde la Restauración (entre sus protegidos están Víctor Hurgo, SaintBeuve y otros), la edición de una biografía de Bolívar. ¿Era elmismo artículo, ampliado, que había ofrecido unos treinta díasantes a Desnoyers? Sea lo que fuere, se trataba algo de mayor
aliento que las notas a las famosas cartas de Bolívar a Teresa, lamadre de Flora.La publicación, hace apenas cuatro años, de una colección decartas de Flora Tristán, reunidas, presentadas y anotadas porStephan Michaud (Editions Du Seuil. 1980), nos ha puesto en elcamino de una investigación que debe hacerse.Una biografía de Bolívar por Flora Tristán seríaalgo tan interesante que bien valdría la penainiciar esa investigación. Ni es nada fácil. Florano dejó archivos y hasta ahora ni siquiera se sabeel paradero de manuscritos suyos de obras yapublicadas. Flora, sin duda, tuvo la idea de esa biografía y alparecer la había escrito, a juzgar por las partes en que habla deello.Bolívar fue una de las figuras históricas que mayor influenciatuvo en sus sueños libertadores, al extremo de que una escritorafrancesa, Dominique Desanti, pudo decir con propiedad que «el mitoBolívar juega en la formación de Flora Tristán un papel esencial».5. Flora Tristán, hija de Bolívar?Flora Tristán (1830-1844), socialista romántica y precursora delmovimiento feminista en la primera mitad en la primera mitad delsiglo pasado, en su nativa Francia, se interesó con explicablesimpatía, por la vida y obra del Libertador y a ella le debemos elvalioso artículo en Le Voleur, de París, del 31 de julio de 1838, enel cual recoge los recuerdos que Teresa Laisney, la madre deFlora, le refería de aquel caraqueño inquieto y apasionado quedesde entonces soñaba con la empresa de libertar a su patria. lospadres de Flora, Teresa y Mariano de Tristán, fueron amigos deBolívar en Bilbao antes de su matrimonio con Teresa Rodríguez delToro, y en París, ya viudo.En el artículo de Le Voleur, Flora insertó cartas del joven Bolívar aTeresa y a Mariano de Tristán. Por años se mantuvo aquella cartalarga y romántica dirigida a Teresa era para Fanny Du Villars. Enmi estudio Teresa, la confidente de Bolívar, creo haber establecido laverdad histórica. Después de esa aclaratoria y de que la románticamisiva era para una Teresa que nada tenía que ver con Fanny,comienza a insinuarse, con alguna duda en unos afirmativamente enotros, que Bolívar podría ser el padre de Flora Tristán y, enconsecuencia, el bisabuelo del célebre pintor Paul Gauguin. EnColombia, donde éstos tienen descendientes, se ha sostenido en
artículos de prensa esa posibilidad. Uriel Ospina, por ejemplo, ennota titulada La verdadera destinataria de las cartas a Fanny Du Villars (índiceliterario de El Universal, Caracas, 8 de enero de 1959) dice que lapaternidad de Flora «empieza a atribuírsele no sin fundamento aBolívar» y más tarde el mismo Ospina publica en El Tiempo, de 22 dediciembre, con el título de De Bolívar a Gauguin una breve nota en lacual hace referencia a la única hermana del pintor, Marie, quiense casó en París con el caballero bogotano Juan Nepomuceno UribeBuenaventura. «La presunta biznieta de Bolívar —dice Uribe—contaría con descendientes colombianos en el apellido Gauguin,entre ellos, por parte de su abuela materna, el ex canciller UribeHolguín...». Hay un artículo de Abelardo Forero Benavides, queconozco por referencia, sobre el tema Gauguin descendiente deBolívar y probablemente otros habrán escrito sobre el mismoasunto, sin duda muy atractivo.Una escritora francesa, Gilette Saurat, en una reciente biografíadel Libertador habla de la hipótesis «positivamente sorprendente»de que Flora pudiera ser hija de Bolívar.El Nacional de Caracas, del 30 de agosto de 1982, trae un artículo deJosé Ratto-Ciarlo titulado ¿El pintor Guaguin, bisnieto de Bolívar?, en elcual responde a la pregunta con un quizá que no puede prometer unaconclusión afirmativa.Simón Bolívar no fue, ciertamente, el padre de Flora Tristán.Basta establecer algunas fechas para darnos cuenta de laimposibilidad biológica de esa paternidad. A fines de abril de1802 sale Bolívar de Bilbao para Madrid y el 5 del mes siguienteinicia, en esta ciudad, ante notario público, las necesariasdiligencias para su matrimonio con María Teresa Rodríguez delToro. Son días que recordará años después para decir que se habíacasado bien enamorado y que su cabeza, por ese entonces «sóloestaba llena con los vapores del más violento amor».El 17 del mismo mes, solicita Bolívar dispensa de lasamonestaciones conciliarias para su matrimonio y el 26 se celebraéste en la iglesia parroquial de San José. Bolívar pasa, pues,todo o casi todo el mes de mayo en Madrid, y el 15 de junio, enluna de miel, los recién casados se embarcan en la Coruña, para LaGuaira, donde llegan el 12 de julio después de una travesía deveintisiete días. Conocemos estos datos por la carta que MaríaTeresa escribe a su padre, don Bernardo Rodríguez del Toro, a raízde la llegada a tierra venezolana.Flora Tristán fue bautizada el 9 de abril de 1803 en la iglesia deSanto Tomás de Aquino en París, sin que indique en el acta o
partida correspondiente el día de nacimiento, pero éste loconocemos por la propia Flora. En Peregrinaciones de una paria, aliniciar el relato de su infortunado viaje al Perú, desde el puertode burdeos, dice: «El 7 de abril de 1833, aniversario de minacimiento, fue el día de nuestra partida».No existe, pues, parentesco consanguíneo entre el Libertador yFlora Tristán. Puede decirse, en cambio, que entre ellos hay unnexo superior, por el espíritu y la acción. Flora luchó por suideal y convicciones hasta el agotamiento y la muerte. ComoBolívar.Y Flora Tristán quería saber ser la libertadora de los pobres.Fuentes: «El aporte de María Teresa Rodríguez del Toro a laCronología Histórica del Libertador», por Rafael L. FuentesCarvallo, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, número 234, deabril-junio de 1976.Flora Tristán, lettres reunies, pr´sentés et anotées par Stephane Michaud, Editions DuSeuil, París, 1980.Escritos del Libertador. Tomo IV.Diario de Bucaramanga.Gilete Saurat, Bolívar, le Libérateur, París, 1979.6. Goya y el sombrero de BolívarTéophile Gautier, uno de los grandes poetas románticos franceses(1811-1872) hizo un viaje por España el año 1840, del cual dejótestimonio en un hermoso libro que hace algún tiempo leí entraducción de Enrique de Mesa, editado por Espasa Calpe. Esinteresante el encuentro de Gautier con la obra de Goya y elentusiasmo y penetración con que habla de ella. Se explica estaadmiración y el gusto y dominio de sus apreciaciones. Es que esteromántico quería ser pintor y no dejó de serlo en su poesía. ElGoya de Los caprichos le atrae de tal manera que a esa obra dedicaunas cuantas páginas de su libro de viaje. Y es tratando de estosfamosos grabados que hace referencia al asunto que me sugiere eltítulo de esta apostilla. «El Retrato de Goya» —dice— sirve deportada a la colección de sus obras. Es un hombre de unoscincuenta años, de mirada oblicua y fina, con grandes párpados yuna pata de gallina burlona y maliciosa; la barba saliente; ellabio superior, delgado; el inferior, prominente y sensual; elconjunto encuadrado por patillas meridionales y cubierto con unsombrero a lo Bolívar».La primera impresión que deja la lectura del párrafo transcrito esque Goya, quien era liberal y vivió en Burdeos entre los años 1824
y 1828, en que murió pudo haber usado el sombrero de Bolívar, porsimpatía con la corriente política que animaba mucha gente enFrancia, pero lo cierto es que esa impresión se desvanece alrecordar que el autorretrato en que Goya aparece tocado con elsubversivo sombrero a lo Bolívar, data de 1799, año en que, porcierto, llegaba a Madrid el jovencito Simón Bolívar.Después de Waterloo, en ese período que va desde 1815 hasta 1830,año de la caída de Carlos X, hermano menor del infortunado LuisXVI, los liberales franceses no quieren ni el Imperio ni laMonarquía. Piensan en la República liberal y democrática, y es elnombre de Bolívar el símbolo de ese movimiento de ideas ypropósitos. Es entonces cuando los jóvenes liberales ponen demoda el uso de un sombrero que llevara el nombre de Bolívar yesto hará popular en Francia, pero sobre todo en París, alLibertador.Lo llevan hombres y mujeres. La moda, estudiada como casoparticular del comportamiento colectivo, reviste a vecesaspecto subversivo y oposicionista, recuérdese la boina delos estudiantes del 28). Ese era, precisamente el sentido quetenía la moda del sombrero a lo Bolívar.El sombrero de copa con que aparece Goya en su autorretrato era,tal vez, de uso corriente en el siglo XVII entre gente de ciertadistinción. No se le llevó de América como pensaba el poeta yorador Carlos Borges, autor de un hermoso escrito sobre elsombrero de Bolívar, publicado en El Cojo Ilustrado y luego recogido ensus Obras Completas.Es interesante que al contemplar el viajero francés elautorretrato de Goya viniera a su memoria el sombrero de Bolívarde los liberales. El héroe que había inspirado el uso de esaprenda como símbolo de la libertad y de la República habíafallecido diez años antes del viaje de Gautier a España. Paraentonces la situación política de Francia había tenido cambiosnotables. Después de la muerte de Napoleón en 1821, losbonapartistas se unieron a los liberales y en julio de 1830, pocosmeses antes de la muerte del Libertador, derrocaron aldespreocupado Carlos X e hicieron rey a los franceses a LuisFelipe de Orleans, a quien por sus inclinaciones liberalesllamaron el monarca ciudadano.Manuel Pérez VilaEntusiasmo y desencanto de un joven criollo ante Napoleón
Napoleón Bonaparte y Simón Bolívar, si bien fueron contemporáneos,no pertenecían a la misma generación. El corso, nacido en 1769, lellevaba catorce años al caraqueño, quien vino al mundo en 1783.Esta diferencia de edad hizo que Napoleón emprendiese su meteóricacarrera hacia la preeminencia mucho antes que Bolívar. otrascircunstancias favorecieron igualmente al primero: la Revoluciónde 1789 estalló cuando el joven corso tenía veinte años, en tantoque el Movimiento Independentista de 1810 se inició cuando elcaraqueño se acercaba a los veintisiete.Es cierto que una vez producidos aquellos acontecimientosdecisivos, el ascenso de cada uno de esos hombres ocurre con granrapidez: Napoleón, teniente en 1791, recibe la insignias debrigadier general en 1793, a los cuatro años de la toma de laBastilla; Bolívar, teniente en 1810, las recibe en 1813, a lostres años de la ruptura del orden colonial en Venezuela. peroentre 1793 y 1813 hay una diferencia de veinte años. El hecho esque cuando la estrella del Emperador de los franceses empieza apalidecer en 1812, con la retirada de Rusia, y sufría un primereclipse —todavía no definitivo— con la batalla de Leipzig en 1813,la estrella del Libertador iniciaba su ascenso —aunque no sintropiezos— con el Manifiesto de Cartagena y la Campaña Admirable,también de 1812 y 1813 respectivamente. Napoleón, cumplido suciclo histórico, morirá en su exilio definitivo de Santa Elena el5 de mayo de 1821, cuando Bolívar se dispone a dar la batalla deCarabobo y a completar luego por la fuerza de las armas, en menosde cuatro años, la independencia absoluta de las antiguas coloniasespañolas de la América del Sur continental.Todo esto, que hoy conocemos bien, nadie podíaanticiparlo a comienzos de 1802, cuando SimónBolívar, un joven venezolano de apenas dieciochoaños y medio, cruzaba el Bidasoa, procedente deBilbao, y penetraba por primera vez en territoriofrancés. Desde el exitoso golpe militar del 18 Brumario(noviembre de 1799), confirmado por el plebiscito que en febrerodel año siguiente aprobó la Constitución del año VIII, Bonaparteregía los destinos de Francia como Primer Cónsul, acompañado dedos colegas con quieres compartía nominalmente el poder. Suvictoriosa segunda campaña de Italia —Marengo— dirigidapersonalmente por él, había obligado al emperador de Austria afirmar en febrero de 1801 el Tratado de Luneville, que lereconocía a Francia sus «fronteras naturales» del Rin, los
Pirineos y los Alpes. Al mismo tiempo, el Primer Cónsulestabilizaba y garantizaba con las bayonetas de sus veteranos lasllamadas «conquistas de la Revolución». El sable de Bonapartehabía sido puesto hasta entonces, al parecer, al servicio de lapujante burguesía francesa, en espera de que con él se tallaseNapoleón un Imperio. Era la época en que, según la feliz expresiónde Víctor Hugo: «dejá Napoleón percait sous Bonaparte». CuandoInglaterra, aislada de sus aliados continentales concluyó unarmisticio con Francia en octubre de 1810, aquel general detreinta y dos años, ágil, menudo, delgado, sumamente inteligente yambicioso, dotado de un extraordinario donde de mando y de férreavoluntad autoritaria, vio crecer su popularidad en Francia y suprestigio en todo el mundo con la rapidez con que colma las copasel champaña, aunque la fama de Napoleón no iba a disiparse tanpronto como las burbujas de la espumosa bebida.De todo esto –-–y de las anteriores campañas de Italia y de Egipto— había oído hablar en salones y tertulias de Madrid y de Bilbaoaquel joven caraqueño que en los primeros días del año 1802viajaba a Francia. Su afición a la lectura —auspiciada por SimónRodríguez en Caracas, y que se incrementó mucho durante lapermanencia de Bolívar en España, adonde había llegado a mediadosde 1799— permite pensar que a través de libros y periódicos sehabría informado también de lo que ocurría en el resto de Europa,a pesar del filtro que representaban la censura política y laInquisición. Sabemos, por ejemplo, que durante los meses que en1801 pasó en Bilbao, Bolívar tuvo acceso a labiblioteca clandestina, con libros prohibidos,mayormente franceses, que en un recóndito lugar desu casa tenía su amigo, el hombre de negocios vasco,Antonio Adán de Yarza. Muchos españoles de espíritudesprejuiciado, sobre todo en las clases medias y la aristocracia,se interesaban —¿y cómo hubiese podido ser de otro modo?— por loque había ocurrido y seguía ocurriendo más allá del Pirineo.Francia siempre ha ejercido una extraña fascinación sobre losespíritus más «liberales» de la Península. En esos momentos ellose justificaba plenamente. Y hablar de Francia, en aquellos añosiniciales del siglo de las nacionalidades, equivalía a hablar deNapoleón. La Revolución Francesa horrorizaba a unos y entusiasmabaa otros, pero a nadie dejaba del todo indiferente. Lo mismo podía
decirse del vencedor de Rívoli y de Marengo, que habíacapitalizado los logros de la Revolución.La paz entre Francia e Inglaterra —una paz que resultaría efímera—iba a ser firmada en la ciudad de Amiens, situada al norte deParís, cerca del Canal de la Mancha. Hacia allá se encaminóBolívar. el 13 de enero de 1802 estaba en Bayona, y poco despuésen burdeos, ciudad que le gustó más que la Corte de España. Así,por lo menos, se lo escribió a un amigo francés de los díasbilbaínos, Alejandro Dehollain. Alrededor del veinte llegó aParís, donde se alojó en una casa de la cidevant «rue SaintHonoré», a la cual los furibundos jacobinos habían despojado añosantes de la santidad, dejándola reducida a «rue Honoré». Pero pocose cuidaba entonces Bolívar de santidades, cuando había tantascosas maravillosas que admirar, incluyendo, precisamente, a las«merveilleuses», cuya extravagante elegancia llamaba la atenciónde franceses y extranjeros. A bolívar le encantaron la cortesía yla amabilidad de los franceses, según se lo escribió a sumencionado amigo Dehollain, quien viajaba por España y Portugal.Desde entonces el joven criollo que en el caso de vivir en Europa,no escogería para su residencia otra ciudad que no fuese París.Este primer viaje a Francia no duró ni siquiera dos meses y media,de los cuales pasó algo más de uno en la capital. Tiempo apenassuficiente para apreciar el aspecto general de la Ciudad Luz ytener una somera idea de las costumbres de sus habitantes. De supermanencia allí nos queda un curioso testimonio. En el registromarcado F-7-2231 de la Prefectura de Policía de París,correspondiente al Año Décimo de la era republicana (septiembre de1801 a septiembre de 1802) se encuentra la anotación siguiente:«Bolívard, Simón. Né a la Corogne (Espagne), rue Honoré, 18 ans».Simón Bolívar, nacido en La Coruña, España: así debió entender elbuen burócrata napoleónida aquella exótica palabra Caracas, que consu francés todavía inseguro pronunció el joven «Bolivard», dedieciocho años, residente en el número 1497 de la calle Honoré,quien pasó así de venezolano a gallego en un santiamén.Aun cuando no conocemos ninguna prueba de que durante ese viajeBolívar se encontrase en París con su antiguo maestro SimónRodríguez, es interesante señalar que éste residía entonces en lamisma calle Honoré, cerca de la calle de Poulies, número 165. Allíacababa de publicar su traducción española de la célebre Atala, deChateaubriand, en los meses finales de 1801. Quien si supo de lasandanzas por Francia de Simón Rodríguez y de su compañero, elfraile mexicano fray Servando Teresa de Mier, fue el Precursor
Miranda; éste se mantenía en Londres muy bien informado de todocuanto atañía a su patria iberoamericana y a sus gentes. Pero éstaes otra historia.¿Se verían en París, en 1802, el maestro genial —Simón Rodríguez—y su antiguo discípulo? Nada permite afirmarlo. En todo caso, decreer lo que escribe en sus Memorias el general O'Leary, de aquelprimer viaje a Francia dataría el republicanismo del futuroLibertador; éste habría llegado entonces a la conclusión de quesólo un gobierno republicano podía garantizar la felicidad delpueblo, convicción que nunca le habría de abandonar. Esaadmiración hacia las instituciones republicanas iba unida en elespíritu de Bolívar —siempre según O’Leary— a un gran entusiasmopor la personalidad y la acción político-militar de Bonaparte.Este, en aquel momento de su carrera, personificaba todavía, comoPrimer Cónsul, el triunfo de los ideales de la Revolución sobre elAntiguo Régimen de las testas coronadas.Por interesante que resulten estas afirmaciones de O’Leary, deberecordarse que no se trata de un testigo presencial, ni muchomenos, pues el irlandés tenía en 1802 apenas un año de edad, ytodo lo que él dice acerca de Bolívar antes de 1810 emana defuentes indirectas. Sin embargo, bien fuesen muy intensos lossentimientos republicanos de Bolívar a comienzos de 1802, bien lofuesen muy poco, o hasta (si se quiere llegar a un extremo) deltodo inexistentes, es natural que como joven inteligente ydesprejuiciado que él era admirase plenamente a Napoleón. Locontrario no estaría acorde con lo que sabemos de la sicologíapropia de la juventud, ni con lo que se conoce acerca de lapersonalidad de Bolívar.Hacia el 12 de febrero, el joven criollo se trasladó de París aAmiens, donde se preparaban grandes ceremonias con motivo de lainminente firma de la paz entre Francia e Inglaterra. Allí sehallaba aún el día 16, cuando el embajador de España, José Nicolásde Azara, quien había ido también a Amiens, le expidió en esaciudad un pasaporte que le autorizaba a regresar a Bilbao. Así lohizo Bolívar, vía París y Burdeos, sin aguardar la firma deltratado, que se verificó el 27 de marzo. Alrededor de esa fechaestaba ya en Santander, donde confirió poder por escrito a supariente, Pedro Rodríguez del Toro, para que concluyese en Madrid,en nombre suyo, las capitulaciones matrimoniales para casarse consu novia, María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, de quienBolívar estaba profundamente enamorado. El 13 de abril, siempre
desde Santander, le escribía a su amigo Alejandro anunciándole supróxima boda con la «muy amable, muy dulce, Teresita Toro».Es muy posible que el rápido regreso de Bolívar al norte deEspaña, sin presenciar las ceremonias de la paz, se debiese aalguna carta de Madrid donde se le informase de que don Bernardo ,el padre de Teresita, había dado por fin su consentimiento para elmatrimonio. En todo caso, no consta en ninguna fuente documentalfidedigna que Bolívar, durante esa primera y breve permanencia enFrancia, llegase a ver en persona, así fuese desde muy lejos, aNapoleón. Oiría, desde luego, hablar de él, probablemente mucho.Leería acerca de él, sin duda mucho también, pues era un ávidolector. Y contemplaría algunos de los lugares de París habíanmarchado las etapas de su ascenso al poder casi omnímodo queentonces detentaba. En 1802, las hazañas de Napoleón resplandecíandesde París, entusiasmaban a Francia entera e impresionaban almundo.Simón Bolívar era, en cambio, un rico hacendado huérfano, llegadoal corazón del Imperio español desde la lejana capital de laprovincia de Venezuela. Era un particular distinguido en sutierra, perdido entre los miles de habitantes de la Corte deMadrid o entre los aun más numerosos moradores del París,brillante, cosmopolita culto. El sabía quien era Napoleón, peroéste no tenía ni la menor idea, entonces, de que existiese alguienllamado Simón Bolívar.Cuando Simón y María Teresa se unen en matrimonio en Madrid, el 26de mayo de 1802, los agentes de Napoleón promueven en París unplebiscito para nombrarlo Cónsul Vitalicio. En agosto, mientraslos recién casados prolongan en Venezuela su luna de miel en lahacienda tropical de San Mateo, en los Valles de Aragua, NapoleónBonaparte recibe de sus compatriotas el título de Cónsul Vitalicioy el derecho a designar su propio sucesor.Este breve ensayo no tiene por objeto, obviamente, seguir paso apaso, todos los avatares, las «vidas no paralelas» de Napoleón yBolívar. Recordemos tan sólo que una desgracia doméstica afectóprofundamente al segundo, en enero de 1803: la muerte, en Caracas,de su amada Teresa. Fue un duro golpe para Bolívar, quien leescribía semanas después a su amigo Alejandro Dehollain, a lasazón residente en París: «Yo he perdido; y con ella la vida dedulzura de que gozaba mi tierno pecho conmovido del Dios deamor... El dolor un solo instante no me deja consuelo». A fin decalmar ese dolor, decidió volver a Europa. Puso en orden susnegocios particulares y salió de Venezuela a fines de 1803.
Desembarcó en Cádiz en enero de 1804 y tras una corta estadía enMadrid junto a su suegro, viajó a Francia con su amigo venezolanoFrancisco Rodríguez del Toro, hijo del marqués de ese título.En los primeros días de mayo de 1804, cuando la primavera empezabaa desplegar todo su esplendor, estaban ya en París. Allí seencontró Bolívar de nuevo con varios amigos de sus días bilbaínos,como los hermanos Pedro José y Alejandro Dehollain, y la parejaformada por el aristócrata peruano Mariano de Tristán y lafrancesita Teresa Laisney, quienes se habían unido en matrimoniomás o menos morganático en Bilbao y tenían una hija, FloraTristán, nacida en París de 1803, que mas tarde fue bastantecélebre. Pero ésta es, también, otra historia. Además de losmencionados y de Fernando, el círculo íntimo de Bolívar incluía alos ecuatorianos Carlos de Montúfar, hijo del Marqués de SelvaAlegre, y Vicente Rocafuerte. Tuvo, asimismo la alegría de abrazarde nuevo a su antiguo maestro de Caracas, Simón Rodríguez, quiencomo se ha visto residía en la capital de Francia desde 1802. Losdos Simones se volvieron inseparables por aquel entonces.Rodríguez tendría unos treinta y cuatro años y Bolívar se acercabaa los veintiuno. Sus relaciones ya no eran las del maestro adultoy el niño discípulo, como en 1795-97, sino las de dos hombresestudiosos, de mente abierta e inquisitiva, despojados deprejuicios y con bastante experiencia de la vida, aunque en todoello la mayor edad de Rodríguez y su «aura» de educador leadjudicasen naturalmente el papel de guía. Tal vez Bolívarrecordaba tanto los días de París como los de Caracas cuandomuchos años más tarde decía que Simón Rodríguez era un maestro queenseñaba divirtiendo, y un amanuense que le daba preceptos a sudictante, es decir, que el enseñaba a éste a pensar y a escribir.Más que el papel de un maestro, Simón Rodríguez desempeñó enEuropa junto a Bolívar el de un sagaz y bien informadointerlocutor, para un estimulante y fecundo intercambio de ideas eimpresiones. Por algo lo llamaba Bolívar «el Sócrates de Caracas».El dolor de Bolívar por la muerte de su esposa era sincero yprofundo. Su eco se percibe en algunas cartas escritas en país asu amiga y confidente Teresa Laisney, , documentos que el doctorMarcos Falcón Briceño —descubridor, entre otras cosas, de laidentidad de su destinataria— estudia en otro trabajo de estelibro. Pero Simón, que había amado mucho a su esposa y que seguíavenerando su recuerdo, era un viudo de veintiún años, sobre quienla primavera —¡y la primavera parisina!— no dejaría de ejercerdionisiáca influencia. Esta se corporeizó en las formas de una
hermosa bretona y treintaañera, que se pretendía prima suya por larama de los Aristigueta. Ella tenía un largo e impresionantenombre, pero todos los asiduos a su salón la llamaban Fanny. Asíle decía también su esposo, un anciano coronel que había hechofortuna como proveedor de los ejércitos franceses en Italia y que,por consiguiente estaba en buenos términos con el régimen,Bartolomé Dervieu Du Villars. Una ardiente llama de amor abrasólos corazones y los sentidos de Simón y de Fanny, quienes fueron(según lo expresaba el ilustre bolivariano doctor Vicente Lecuna)«amantes tiernos». Así lo demuestran las cartas que Fanny DuVillars le escribió años más tarde a Bolívar. pero no son tantolos amores del joven criollo y de su «prima» lo que aquí nosinteresa, sino el hecho de que el salón de Fanny, que Bolívarfrecuentaba, tuvo él la oportunidad de tratar al príncipe Eugeniode Beauharnais, hijastro de Napoleón, al general Nicolás CarlosOudinot, y a personajes menos distinguidos, pero no menosinteresantes, como el funcionario, periodista y agente secreto dela policía Pedro de Lagarde, quien al parecer era también amantede la señora de la casa, o lo fue poco después. Bolívar se alejabaen la calle Vivienne, cerca del antiguo Palacio Real, convertidoentonces en uno de los centros más activos del París mundano ygalante. La gran ciudad ofrecía profusión de placeres que la edad,la posición económica y social, la cultura y el temperamento deBolívar le permitían gustar a plenitud. La buena comida, regadacon vinos generosos. Las compañías femeninas más o menospasajeras. La conversación en animadas tertulias, bien fuese en lapropia casa, en salones amigos, en el café. Las emociones deljuego. La atracción del espectáculo teatral, la ópera, losconciertos. Los largos paseos por la urbe cargada de historia,donde la historia seguía haciéndose día a día. Las conferencias,los museos, las bibliotecas, las lecturas compartidas, comentadaso discutidas con Simón Rodríguez y sus compañeros... Todo ello,coronado por el grandísimo interés político y militar que ofrecíael espectáculo de un mundo en radical transformación, contempladodesde un extraordinario mirador: el París que pasaba del ConsuladoVitalicio al Imperio.En efecto, cuando Bolívar llegaba por segunda vez a Francia,estaba en marcha una campaña para convertir la República Francesaen un Imperio, y a Napoleón en Emperador de los franceses. Lavoluntad del poderoso autócrata se impuso fácilmente, pues elaterrador ejemplo del duque de Enghein, fusilado en el castillo deVincennes, era muy reciente. El 18 de mayo de 1804, el Imperio fueinstaurado. Aunque los testimonios al respecto no están de
acordes, parece que Bolívar asistió a las ceremonias de laproclamación de Napoleón como Emperador, en Saint Cloud.Debió ser hacia esa época (poco antes tal vez, de la proclamación)cuando se produjo un incidente cuya fecha exacta no podemosprecisar, pero que está reflejada en los documentos estudiados porel doctor Falcón Briceño, anteriormente mencionados. Bolívarsolía recibir a algunos franceses, españoles e hispanoamericanospara conversar en torno a bien servida mesa. En una de esasocasiones, algún funcionario francés se excedió en sus elogios aNapoleón, lo cual suscitó una enérgica replica de Bolívar, queprotestó contra lo que él llamaba «el instinto del despotismo». Eldebate se enconó, pero una hábil intervención de Tristán —quienprudentemente encomió también a Napoleón— puso un rápido término atan peligroso tema. Bolívar, lo mismo que su amigo peruano,admiraba el talento militar del Cónsul Vitalicio, pero considerabafunesta para Francia y para el mundo su ambición de poder.En los dos años transcurridos desde enero de 1802 hasta mayo-juniode 1804, el genial corso había coronado su carrera política,pasando de Primer Cónsul a Cónsul Vitalicio, pero considerabafunesta para Francia y para el mundo su ambición de poder.En los dos años largos transcurridos desde enero de 1802 hastamayo-junio de 1804, el genial corso había coronado su carrerapolítica, pasando de Primer Cónsul a Cónsul Vitalicio y luego aEmperador. Bolívar, cuya vida pública aún no había empezado, habíasufrido, sin embargo, había sufrido, sin embargo, una notabletransformación en una actitud anímica. Aquel «pobre chico Bolívarde Bilbao, tan modesto, tan estudioso, tan económico» —como él seautodescribía en uno de los documentos del doctor Falcón Briceño,no tal vez sin cierta romántica afectación— había dado paso alhombre de mundo que Rocafuerte, años después, recordaría —tal vezno sin cierta exageración— como «tan calavera, tan ligero, taninconsistente» durante sus días parisinos. El enamorado de la«dulce Teresita Toro» había enviudado para convertirse en elamante de la fogosa Fanny. El adolescente criollo, encandiladohasta comienzos de 1802 por las hazañas del formidable estrategacuya espada parecía servir a la causa de los Derechos del Hombre,había madurado y reflexionado. Ciertamente, Napoleón se habíaenfrentado a los monarcas europeos, aliados de los aristócratasfranceses, y había puesto orden, en el interior, al desbarajustedemagógico del Directorio heredero de ciertos relatos jacobinos;pero cada vez más parecía evidente que esto conducía a lainstauración de una nueva dinastía. El entusiasmo de Bolívar en
1802 habíase mudado en 1804 a una actitud de reserva y frialdadfrente al hombre que trocaba el título de primer republicano delmundo por una diadema imperial y un manto de armiño bordado enabejas. En cambio, subsistía en el espíritu de Bolívar la razonadaadmiración ante el talento militar de Napoleón, la cual iría enaumento con las brillantes campañas del Emperador.Una manera de apreciar el dramático cambio sufrido por Bolívarentre su primer y segundo viaje a Europa puede consistir en mirarlado a lado la miniatura del adolescente de Madrid, pintadaalrededor de 1799-1802, y la del hombre joven de París, ejecutadahacia 1804-1806. Estos retratos han sido analizados en sus obraspor don Alfredo Boulton, quien además se refiere concretamente ala segunda de estas imágenes en un trabajo que figura en elpresente libro. Al contemplar con atención las dos miniaturas yobservar la diferencia que existe entre ellas, es posiblecomprender mejor el Bolívar de 1804-1806. El «pobre chico» delgris y monótono Bilbao se había transformado en el «calavera» delbrillante y dinámico París. Pero al mismo tiempo la admiración porNapoleón, sin extinguirse del todo, había dado paso a un espíritucrítico.Ya proclamado Emperador, Napoleón quiso darle a las ceremonias dela Coronación la máxima pompa religiosa, a fin de confirmar laaparente reconciliación entre la Iglesia y el Estado que habíainiciado el Concordato de 1801. Al mismo tiempo, por encima y másallá de la entonces reciente revolución a la cual debía enrealidad su poder, y más allá también de los odiados Borbones.Napoleón aspira a vincular a la nueva dinastía con las glorias delSacro Imperio de Carlomagno, cuya espada fue conducida deAquisgrán a París. Con tales objetivos, el Papa Pío VII fueconvencido de trasladarse a la capital de Francia para ungir ycoronar a Napoleón y a Josefina su esposa.La impotente ceremonia tuvo por escenario la catedral de NotreDame. La carroza que conducía al Emperador y la Emperatrizrecorrió, entre multitudes que los vitoreaban, la calle Nicaise,la calle Saint Honoré —que había recobrado la «santidad»—, cruzóel Sena por el Puente Nuevo y se detuvo en la explanada de NotreDame. Josefina iba tocada con una rica diadema de perlas ydiamantes. Napoleón con una corona de laurel. Bien necesitabanambos sus capas de armiño, pues la temperatura estaba más bienfría, aquel 2 de diciembre de 1804.
Este último dato nos proporciona uno de los amigos de Bolívar queentonces residía en París, el peruano Tristán, en carta escrita el18 del mes al bilbaíno Yarza:«Las fiestas de coronación —le dice— han concluido felizmente, yusted ha hecho muy bien de no haber venido, porque no hubierasacado otra cosa que un gran catarro o una pulmonía, pues ha caídouna helada, a cinco grados de termómetro, tal que el día de lagran ceremonia tuve un pié enteramente como un carámbano, y tanrebelde que no quiso entrar en movimiento aun habiendo recibido labendición papal.Es difícil saber si Tristán fue uno de los que presenció lasolemne consagración en el interior del templo, o si figurósimplemente entre los miles de espectadores que contemplaron eldesfile desde calles, plazas y balcones. Ésto último parece lo másprobable, pues la bendición papal por él recibida —no en formapersonal sino colectiva— pudo haberle sido impartida, como era elcaso, por Pío VII cuando este se dirigía hacia la catedral, paraaguardar allí la llegada de Napoleón y Josefina. Sin embargo, comolos españoles (y los hispanoamericanos, tenidos entonces comoespañoles) gozaban de especial consideración en Francia por estaraliadas las dos naciones contra Inglaterra, es posible que Tristánobtuviese un lugar en el interior de la catedralSi así fue, él debió ser uno de los numerosísimos espectadoressorprendidos por el inusitado gesto de Napoleón, muy propio de sucarácter. Ya el anciano Pontífice había ungido con el santo crismay dado la bendición a la pareja imperial arrodillada ante él, y sedisponía a alcanzar las coronas para colocarlas sobre sus cabeza,cuando Napoleón se irguió, contuvo a Pío VII en un cortés peroimperioso ademán y tomando la corona imperial se la colocó élmismo, en medio de la emoción de los presentes. Luego ciñó con laotra las sienes de su esposa, que había permanecido arrodillada.Esta última parte de la dramática escena —cuyo significadopolítico era evidente— es la que ha quedado inmortalizada en elgran cuadro de David. Napoleón se debía el Imperio a sí mismo, oen todo caso, al «buen pueblo» francés.¿Presenció también Bolívar aquel acontecimiento? Sabemos que eramuy amigo de los Tristán, y no sería imposible que estuviese allado de Mariano aquel frígido (sobre todo para un caraqueño) díade diciembre. Lamentablemente, aunque el peruano menciona aBolívar en la carta a Yarza, no dice nada respecto a él enrelación con las fiestas de la Coronación. El general O’Leary, ensu Narración, escribe lo siguiente: «París era a la sazón centro de
interés para toda Europa; de todos sus ángulos acudían las gentesa contemplar las fastuosas fiestas que con motivo de lacoronación se daban allí. El embajador español —continúa O’Leary—invitó a Bolívar a formar en su séquito para presenciar aquellaceremonia; pero no sólo rehusó la invitación, sino que se encerróen su casa durante todo el día». Testimonio que bien pudo O’Learyrecibir del propio Bolívar (aunque ello no deba darse de ningúnmodo por seguro) y que coincide con el de Hiram Paulding, quienpone en boca del Libertador (en 1824), éstas o parecidas palabras:«... estábamos en París cuando la coronación de Napoleón: todo eraregocijo en la ciudad; pero nosotros no salimos del cuarto y hastacerramos las ventanas». Tomás Cipriano de Mosquera nos dice:«Ninguna instancia bastó para que asistiera al magnífico aparatode la coronación de Napoleón», y Felipe Larrazábal le hace eco alescribir: «No quiso asistir al magnífico espectáculo de lacoronación».Distinta es la imagen que nos brinda un antiguo oficial de losejércitos napoleónicos, el francés Luis Perú de Lacroix, en sucélebre, y no totalmente confiable, Diario de Bucaramanga, cuyosborradores atestiguan el laborioso trabajo de redacción, enmiendasy retoques a que sometió los conceptos que nos presentan comosalidos de labios de Bolívar; éste habría dicho, según la versióndel autor del Diario, lo siguiente:«Vi en París en el último mes del año de 1804 el coronamiento deNapoleón: aquel acto o función magnífico me entusiasmó, pero menossu pompa que los sentimientos de amor que un inmenso pueblomanifestaba al héroe francés; aquella efusión general de todos loscorazones, aquel libre y espontáneo movimiento popular excitadopor las glorias, las heroicas hazañas de Napoleón, vitoreado, enaquel momento, por más de un millón de individuos, me pareció ser,para el que obtenía aquellos sentimientos, el último grado deaspiración, el último deseo como la última ambición del hombre. Lacorona que se puso Napoleón sobre la cabeza la miré como una cosamiserable y de moda gótica; lo que me pareció grande era laaclamación universal y el interés que inspiraba su persona».Leamos ahora lo que el 16 de julio de 1827 le había escrito desdeCaracas a su hermana Jane, en una carta particular, el Cónsulbritánico Sir Robert Ker Porter, quien había tratado con grandeintimidad al Libertador durante la última visita que éste hizo asu ciudad natal. Dice Porter:«Bolívar me dijo que no estaba presente cuando el Jefe de laNación francesa fue coronado; pero ¿por quién? ¡por sí mismo!
Bolívar contempló cómo la mano que había desenvainado la espada endefensa de las libertades de una nación encadenada colocaba ladiadema de la esclavitud sobre sus propias sienes, acto con elcual perdió Napoleón el derecho de su propia libertad y la de losmillones de personas cuyo campeón había sido hasta poco tiempoantes». Y prosigue Porter, quien hasta aquí había venido glosandolas expresiones del Libertador: «Desde aquel instante, dijoBolívar, detesté a ese ambicioso tirano; y pude arrojar de mimente al ídolo que tanto había reverenciado, cuanto más no tendríaque condenarme y odiarme a mí mismo si por un instante me dejaseofuscar con el mismo fin de mi vida política. Un final del que nopuedo creerme capaz. Tengo ambiciones, si; pero son las de ver ami país con una racional libertad; y si el pueblo no quiererecibirla de mis manos como su Jefe Constitucional, nunca serácomo su Emperador o su Rey.»Tal es el testimonio de Porter, insospechable tanto por larectitud del testigo como por estar consignado no en un textodestinado a la publicación, sino en una carta familiar; yespecialmente porque siendo Porter un monárquico a carta cabal, laprofesión de fe republicana del Libertador no tenía porqueentusiasmarle mucho, aunque también hay que reconocer que comobuen británico no le tendría gran simpatía a Napoleón. En esto, laposición es completamente opuesta a la de Perú de Lacroix. Perohay algo en lo cual coinciden el francés y el británico: enafirmar, basándose en informaciones recibidas directamente deBolívar, que éste asistió a la ceremonia de la coronación delEmperador.Por falta de un testimonio directo emanado del propio Bolívar(como el que nos dejó en la carta de Pativilca, por ejemplo, sobreel Juramento de Roma) y ante la existencia de aseveraciones que secontradicen absolutamente (y que todas podían haber tenido suorigen en Bolívar) es difícil determinar si él asistió en personaa la ceremonia. Analicemos brevemente los testimonios.Un primer grupo lo forman los historiadores —o si se quiere,memorialistas— Daniel Florencio O’Leary y Tomás Cipriano Mosquera,quienes no se hallaban en París entonces, pero trataroníntimamente al Libertador (el primero más que el segundo) durantelas campañas de la Independencia. Es posible, aunque no seguro,que su versión sobre la negativa de Bolívar a asistir a laceremonia la recibiesen de éste. Pero también pudo llegarles, porejemplo, a través de Simón Rodríguez, a quien ambos trataronigualmente. Esa actitud de rechazo parecería más cónsona con la
personalidad del educador y reformador social caraqueño, unverdadero «filósofo», al que tales espectáculos debían parecerleridículos. Felipe Larrazábal, quien no vivió en la intimidad deBolívar se hace eco al testimonio de O’Leary y de Mosquera, y esposible que su información provenga de éste último, ya publicadacuando Larrazábal escribía.Caso muy distinto es del oficial de la Marina de Guerraestadounidense Hiram Paulding (más tarde Almirante) quien en unlibro publicado en inglés en 1834 y traducido al español en 1835(Un rasgo de Bolívar en campaña), afirma también como se ha visto, queBolívar y sus compañeros no salieron del cuarto y cerraron lasventanas. Lo interesante del caso es que Paulding, quien pone ahablar al Libertador en primera persona, reproduciendo entrecomillas sus palabras (tal como las recuerda) visitó el cuartelgeneral del Libertador en la sierra peruana a mediados de 1824, ySimón Rodríguez no se reunió con Bolívar hasta comienzos de 1825.La información de Paulding no podía venir, por consiguiente, sinodel Libertador.Por el contrario, y como también hemos visto, tanto el Cónsulbritánico Robert Ker Porter en Caracas, en 1827, como el oficialfrancés Luis Perú de Lacroix en Bucaramanga, en 1828, recogen delabios del Libertador, y nos transmiten –especialmente Porter, enuna carta escrita casi de inmediato- la información de que Bolívarestaba presente cuando el jefe de la nación francesa fuecoronado... ¡por sí mismo!» (Porter) o hacen hablar así alLibertador: «Vi en París... el coronamiento de Napoleón»(Lacroix).Asumiendo lo dicho por O’Leary y Mosquera que lo supieron deBolívar mismo, lo cual es innegable en el caso de Paulding, y queevidentemente también es Bolívar la fuente directa de Porter yLacroix, ¿cómo explicar tal contradicción?Veo dos alternativas:1º. Bolívar sí asistió a la ceremonia de la coronación y fuetestigo de la misma, como lo dicen Porter y Lacroix. Pero molestopor las injustas imputaciones que algunos le hacían ya desde 1819de aspirar a convertirse en el Bonaparte de Hispanoamérica,difundió —o dejó circular sin contradecirla— la versión delencierro en su cuarto. Sin embargo, al conversar con mayorconfianza en privado con Porter y Lacroix, les dijo la verdad.2º. Bolívar no asistió a la ceremonia, y se quedó encerrado en suhabitación con Rodríguez y Toro, como lo dicen O’Leary, Mosquera,Paulding y Larrazábal. Pero por los periódicos y las
conversaciones se enteró de todo lo sucedido aquel día en NotreDame, tan bien como si lo hubiese visto. Por esto, al hablar conPorter y Lacroix lo hizo en forma tan vívida que su afirmación dehaberse hallado en París durante la coronación —lo cual esinnegable— se convirtió para ellos en el equivalente de queBolívar lo había visto por sus propios ojos.He de confesar que basándome en las fuentes hasta ahora conocidaspor mí, no estoy en condiciones de decir que una de estasalternativas (sin excluir alguna posibilidad distinta) sea másverosímil que la otra. Personalmente me inclino más hacia laprimera: pero se trata, sobre todo, de una intuición, relacionadacon la coronación de Napoleón como Rey de Italia a la cual másadelante me referiré.En todo caso, se hallase o no se hallase presente Bolívar en NotreDame, lo cierto es que el héroe de antaño cuyos pies de barro sehabían empezado a resquebrajar en mayo, descendió aún más en laestima de Bolívar —como hombre y como estadista, no forzosamentecomo militar— cuando se ciñó las sienes con la corona imperial.Hasta Perú de Lacroix, tan adicto a Napoleón, ha de anotar en sutestimonio que a Bolívar la corona, es decir, la dignidadimperial, le pareció cosa miserable y «de moda gótica».Esta actitud crítica no habría de impedirle reconocer que Napoleón—como el propio Bolívar lo escribiría años más tarde— había obrado«grandes prodigios». También se daría cuenta el joven criollo delo importante que es para un gobernante contar con un masivo apoyopopular, como era entonces el caso de Napoleón en Francia. Además,hallándose inmerso en un ambiente vitalmente romántico —que iba aplasmar luego en la literatura— y siendo Bolívar mismo un serromántico por excelencia, no dejaría de impresionar susensibilidad el aura heroica de las hazañas napoleónicas. ElEmperador no había hecho olvidar del todo al Bonaparte del puentede Arcola. Todo esto tuvo que conmover profundamente a Bolívar,quien conversaría acerca de esas y otras cosas con su antiguomaestro y sus amigos hispanoamericanos.También hubo de impresionarle —aunque aquí no podemos extendernosmucho sobre ello— su encuentro con los sabios Alejandro deHumboldt y Amado Bonpland, quienes a mediados de aquel año de 1804se habían establecido en París, de regreso de su largo yfructífero viaje de exploración por tierras americanas, iniciadoprecisamente por tierras de Venezuela cuando Bolívar se hallaba yaen España, en 1799.no sólo de la naturaleza americana y de susmaravillas hablaron Bolívar y sus amigos con aquellos ilustres
científicos. Humboldt se había interesado mucho por el estado delas sociedades americanas y Bonpland —sin alcanzar eluniversalismo de su compañero— era un hombre de espíritu liberal.Cuando en alguna ocasión la conversación giró –o fue hábilmenteconducida— hacia la posibilidad de que las colonias españolas enAmérica se rebelasen contra la metrópoli como lo habían hechoexitosamente treinta años antes las de Inglaterra —los EstadosUnidos—, Humboldt le había dicho a Bolívar, según escribiría en1826 el prócer Cristóbal Mendoza: « Yo creo que su país ya estámaduro, más no veo al hombre que pueda realizarlo».En efecto, durante aquellos días parisinos, Humboldt consideraba aBolívar —con su «conversación animada, su amor por la libertad delos pueblos, su entusiasmo sostenido por las creaciones de unaimaginación brillante»— como un soñador. Aunque hablaban ya de la«emancipación de la América española», Humboldt nunca creó queBolívar pudiera ser «el jefe de la cruzada americana». En cambioBonpland, a quien Bolívar le había participado de los proyectosque meditaba para la independencia de Venezuela, si creyó en eljoven criollo. En carta autógrafa escrita en julio de 1822 al yaLibertador, Humboldt, reconociendo y rectificando su error,confirmó que se había hablado entonces de independencia: «Laamistad con la cual El general Bolívar se dignó honrarme despuésde mi regreso de México, en una época en que hacíamos votos por laindependencia y libertad del Nuevo Continente...» . también Fannyrecordaría, muchos años más tarde, las confidencias del amante,hechas en los momentos en que daba tregua a su ardor de lossentidos: «Sus proyectos para el porvenir ... su exaltación por lalibertad...».En el París de 1804, Napoleón Primero, Emperador de los franceses,ascendía las gradas del trono –esas «cuatro planchas cubiertas decarmesí»— con la grácil belleza créole de Josefina a su lado.Entonces estaba a punto de nacer un Libertador. Casi nadie se dabacuenta de ello. Simón Rodríguez sí, desde luego, con su ojo zahoríde educador: ¿no diría él más tarde —refiriéndose precisamente aBolívar— que «los bienhechores de la Humanidad no nacen cuandoempiezan a ver la luz, sino cuando empiezan a alumbra ellos»?también la dulce amante francesa, depositaria de besos yconfidencias. Y el amigo botánico, noble, generoso y cordial. Perono el sabio demasiado convencido de su propio saber —que era, enverdad, mucho— ni el compatriota americano que sólo veía labrillante máscara superficial del «calavera»...
A comienzos de abril de 1805, Bolívar, Rodríguez y Toroemprendieron viaje a Italia, donde iban a cruzarse de nuevo suspasos con los del Emperador. Fue en Milán, adonde se dirigióNapoleón para ser coronado Rey de Italia. Allí si estuvieronpresentes tanto Bolívar como Rodríguez. Así lo afirma éste últimoen su libro El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armasdefendidos por un amigo de la causa social (Arequipa 1830). Leamos la partepertinente:«No hace mucho que Napoleón Bonaparte fue Emperador de losfranceses: de París pasó a Milán a hacerse rey de Italia, y lositalianos lo obligaron a velar durante la noche, en la iglesia, unacorona que dicen ser la de Constantino, con el mismo clavo de lapasión que le hizo poner Santa Helena y que por la rareza guardanen la ciudad de Mons (sic Monza) para coronar a sus reyes»¡Napoleón...! ¡velando las armas como don Quijote!»¡Un general republicano, que pasó el puente de Arcola atravesandouna lluvia de balas, por ganar un puesto a los soldados delRey...! ¡arrodillado ante las insignias reales!»¡Qué ejemplo tan grande de la pequeñez del hombre!»(Y Bolívar lo presenció.)»Allí debió de ver que el trono, sin mudar su lugar, es para loshombres medianos un ASCENSO, y que los HÉROES, al sentarse en él...descienden».Y Bolívar lo presenció, dice Simón Rodríguez. Este, por supuesto, debióestar con él, para poder describir con tan irónica precisión esaescena que Rodríguez encontraba quijotesca, lo que en el lenguajede la época equivalía a decir ridícula.Es razonable pensar que habiendo estado presente en la vela —sesupone que un rato, pues no es de creer que pasasen allí la nochey tampoco que se lo permitiesen— Bolívar debió de asistir el 26 demayo a la ceremonia de coronación de Napoleón, como Rey de Italia,en la Catedral de Milán. También en esa ocasión, fue él mismoquien puso sobre su cabeza la cruz de hierro de Lombardía(adornada con oro y piedras preciosas), que había sido deCarlomagno, mientras pronunciaba las célebres palabras —«Dios mela dado; ¡ay de quien ose tocarla!Como se ve, la curiosidad de Bolívar por Napoleón no habíadisminuido un ápice, fuesen cuales fueran los sentimientos que laconducta del corso le inspirase. El hecho de haber presenciadoBolívar (y también Rodríguez, pero es Bolívar quien aquí nosconcierne) la coronación de Napoleón como Rey de Italia en Milán
no constituye, en absoluto, prueba de que hubiera asistido mesesatrás a la ceremonia parisina. Pero por otra parte tampocoencontramos cambios en la política napoleónica, entre diciembre de1804 y mayo de 1805, capaces de justificar una modificación en laactitud de Bolívar. más bien es al contrario, pues la coronaciónen Milán —con la reiteración del gesto autocrático de colocarse élmismo la corona— venía a ser la confirmación de la de París. ¿Porqué razón Bolívar, después de haberse abstenido (supongamos) deconcurrir a Notre Dame, asistió al Duomo? Más bien debiera haberido a los dos o a ninguno. No estoy afirmando que estos dos hechosse hallen unidos por una concatenación de causa y efecto. Porsupuesto que no es así. Pero que en el segundo haya quedadodemostrada la presencia de Bolívar, induce a considerar como másposible que también se hallase en el primero.Todavía iba a ver Bolívar una vez más a Napoleón. Fue durante elgran desfile militar que pocos días después se verificó enMotichiari (cerca de Castiglioni y del lago de Como), donde elemperador de los franceses y Rey de Italia pasó en revista a suejército. El puesto de mando de Napoleón estaba situado en unaeminencia que dominaba la vasta explanada. Al son de clarines ypífanos, con un fondo de tambores redoblantes, desfilabancoraceros y húsares, artilleros e infantes, zapadores ygranaderos, cuyos vistosos uniformes matizaban de vivos colores elpaisaje, mientras las águilas imperiales se alzaban orgullosassobre el mar de cabezas. Bolívar, que con sus amigos se habíacolocado a cierta distancia, dirigía con frecuencia la miradahacia Napoleón, quien destacaba entre sus mariscales, generales yoficiales de Estado Mayor –todo de gran uniforme- por el sencilloatuendo que solía usar en campaña; la célebre «redingote grise»,la capota gris, sin charreteras brillantes ni condecoraciones.Recordando aquella escena, el Libertador le habría confiado en1828 a Luis Perú de Lacroix, quien lo anotó en su Diario deBucaramanga: «Yo... ponía toda mi atención sobre Napoleón y sólo aél veía entre aquella multitud de hombres que había allí reunido(s); mi curiosidad no podía saciarse...». cuenta Lacroix que elEmperador, intrigado o molesto por la insistencia con que Bolívarle miraba, dirigió varias veces su pequeño catalejo hacia el grupode venezolanos, colocados al pie de la eminencia donde aquél teníasu trono, y los observó detenidamente. Al darse cuenta de ello,uno de los del grupo le habría manifestado a Bolívar supreocupación por la posibilidad de que Napoleón sospechase deellos o les tomase por espías. Entonces decidieron retirarse. Sifue así como las cosas ocurrieron, y en verdad Napoleón los
observó con su catalejo (pues también podría haberlo dirigidohacia un cuerpo que desfilase cerca de donde ellos se hallaban, ycreído los venezolanos que les estaba mirando) sería ésta laprimera y única vez —hasta donde se sabe— que el corso, aún sinconocerlo, «vio» al caraqueño, cuando éste tantas veces ya lohabía «visto» a él en París, en Milán y en aquel desfile.Lo más seguro es que el Emperador se olvidó muy pronto delincidente. Le esperaban «prodigios» que realizar. En julio sehallaba en Boulogne, a la cabeza del grande Ejército que allíhabía concentrado a orillas del Canal de la Mancha con el plan deinvadir a Inglaterra. Pero la superioridad naval Británica (que enoctubre iba a quedar confirmada en Trafalgar) y la amenaza de losejércitos de Austria y Rusia —que junto con Inglaterra habíanconstituido la Tercera Coalición— le obligaron a dirigir susesfuerzos hacia el corazón del continente. Durante los meses deagosto y septiembre, el Grande Ejército marchó de Boulogne aBaviera. El 17 de octubre, Napoleón, que entonces tenía treinta yseis años, derrotó a los austríacos en Ulm y poco después entró enViena. El 2 de diciembre de 1805, cuando se cumplía un año de sucoronación como Emperador, obtuvo una gran victoria, enAusterlitz, sobre los rusos y los austríacos unidos.Bolívar pasó casi todo el resto del año en Italia. El 15 de agostode 1805, en una de las colinas de la Ciudad Eterna, hizo ante suantiguo maestro la solemne promesa de consagrar su vida a la causade la libertad y la independencia de Hispanoamérica. «Juro delantede usted; juro por mi honor, y juro por mi Patria que no darédescanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto lascadenas que nos oprimen por voluntad del Poder español». Aqueldía, bajo el cálido sol de ferragosto romano, nació el Libertador.Muchos años más tarde, en enero de 1824, cuando aún combatía paradejar la emoción de aquella hora estelar, al escribirle a SimónRodríguez: «¿Se acuerda usted cuando fuimos juntos al Monte Sacrode Roma a jurar sobre aquella tierra Santa la libertad de laPatria?A fines de 1805 Bolívar regresó, solo, a París, y allí permanecióhasta noviembre de ese año, con un breve viaje a Sorez, en el surde Francia. Luego se dirigió a Hamburgo, donde se embarcó en unbuque neutral con destino a los Estados Unidos y de allí, aVenezuela. no pertenece a nuestro tema actual el análisis de lasactividades de Bolívar durante ésta última etapa parisina. Ningunode los documentos que se conocen permite vincularlo directa oindirectamente con el Emperador, quien desde febrero hasta
comienzos de otoño permaneció en la capital o en el castillo deSaint-Cloud, mientras combinaba la Confederación del Rinpreparaba la campaña de Prusia.Antes de salir de París, Bolívar tuvo tiempo de enterarse de lasvictorias del Emperador en Jena y Auestadt, y de su entrada enBerlín. Pero ya la mente Bolívar estaba orientada hacia su propio«gran proyecto»: la independencia de Hispanoamérica.El entusiasmo y el desencanto que aquel criollo de veinte añosexperimentó ante Napoleón durante el período 1802-1805 —sentimientos que continuaron entrelazados en su espíritu a lolargo de su existencia— fueron parte importante de su experienciaanímica. Como dos polos cargados de electricidad positiva ynegativa, el entusiasmo y el desencanto —o mejor, el rechazo—mantuvieron una chispa de alta tensión en el alma del jovenBolívar, que contribuyó a su maduración intelectual y emocional delos años parisinos. La imagen nimbada de gloria del audaz generalBonaparte, vencedor en Marengo, se opacaba con el incienso queenvolvía la hierática figura de Napoleón Emperador y Rey coronadoen París y en Milán. Es lo que Bolívar sintetizó admirablemente alescribir, mucho más tarde, que Napoleón era «el honor y ladesesperación del espíritu humano». La persona y la carrera delgenial corso, que tanto interés despertaron en Bolívar, fueronpara éste (en Europa, y también luego) un poderoso motivo dereflexión. Pero debemos guardarnos de atribuirle un carácterdecisivo.Simón Bolívar fue el Libertador, no porque existía un hombrellamado Napoleón Bonaparte, sino porque había un continente porliberar. No es la sombra del Emperador la que acompaña a Bolívaren el Monte Sacro, sino la imagen lejana, pero nítida— de supatria americana sujeta aún al régimen colonial.Bibliografía:El carácter de ensayo que tiene el presente trabajo no ha hechoposible la inclusión en él de referencias bibliográficas. Acontinuación anoto las principales fuentes que he tenido a lavista para redactarlo.AUBRY, Octave. Napoleón, Edit. Correa. París, 1941.BELAÚNDE, Víctor Andrés y otros: Estudios sobre el Bolívar de Madariaga.Edición de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Caracas, 1967.BOULTON, Alfredo: Los retratos de Bolívar (segunda edición). Caracas,1964.
FALCON Briceño, Marcos: Teresa, la confidente de Bolívar. historia de unas cartasde juventud del Libertador. Caracas, 1955.GAXOTTE, Pierre: Histoire des Francais. Flammarion Edit. París, 1957.HUMBOLTD, Alejandro de: Cartas americanas. Compilación, prólogo, notasy cronología de Charles Minguet. Biblioteca Ayacucho, número 74,Caracas, 1980.LARRAZÁBAL, Felipe: La vida y correspondencia general del Libertador Simón Bolívar(6ª edición), Nueva York, 1883. (sic) Lecuna, Vicente: Catálogo de errores y calumnias en la historia de Bolívar. Ediciónde la Fundación Vicente Lecuna. Nueva York, 1956.LLANO GOROSTIZA, Manuel: Bolívar en Vizcaya. Edición del Banco deVizcaya. Bilbao, 1976.MENDOZA, Cristóbal: Escritos del doctor Cristóbal Mendoza. Ediciones de laPresidencia de la República. Caracas, 1972.MIJARES, Augusto: El Libertador. Fundación Eugenio Mendoza y FundaciónShell, Caracas, 1964.MOSQUERA, Tomás Cipriano de: Memorias sobre la vida del Libertador SimónBolívar. Edición del Banco del Estado, Popayán, 198º, 2 volúmenes.O'LEARY , Daniel Florencio: Memorias del general Manuel Florencio O'Leary.Narración (2ª Edición), Caracas, 1952, 2 volúmenes.PAULDING, Hiram: Un rasgo de Bolívar en campaña. Imprenta de don Juan dela Granja. Nueva York, 1835 (edición facsímile, por H. Morales A.,Bogotá, 1961).PEREZ VILA, Manuel: Bolívar y su época. Edición de la Secretaría Generalde la X Conferencia Interamericana. Prólogo del doctor VicenteLecuna. Compilación, comentarios, índice de Manuel Pérez Vila,Caracas, 1953, 2 volúmenes.PEREZ VILA, Manuel: «La formación intelectual del Libertador».Edición del Ministerio de Educación. Colección Vigilia. Número 28.Caracas, 1953, 2 volúmenes.PERÚ DE Lacroix, Luis: Diario de Bucaramanga. Edición de Mons. Nicolás E.Navarro. Caracas, 1935.PIRENNE, JACQUES: Les grand sourants de l’histoire universelle. IV: De la révolutionfrancaise aux révolutions de 1830. Edición de La Bacconiére, Neuchatel,1951.ROBIQUET, Jean: La vie quotidienne au tems de Napoleon. Libraire Hachette,París, 1942.RICHARDSON, Hubert N. B.: A dictionary of Napoleon. Libririe Hachette,París, 1942.
RODRÍGUEZ, Simón: Obras Completas. Edición Universidad SimónRodríguez, Caracas, 1975, 2 volúmenes.SAURAT, Gilette: Bolívar le Libérateur. Edición J. C. Lattés. París,1979.SOCIEDAD BOLIVARIANA DE Venezuela: ed., Escritos del Libertador. TomosII, III, IV. Caracas. 1968-1968.THE NEW CAMBRIDGE MODERN HISTORY: IX War and Peace in an age of upheaval.1793-1830. Volumen bajo la dirección de C. W. Carwley. Cambrigde.1965.TOMICHE, N.: Napoleón écrevain. Librairie Armand Collin. París, 1952.USLAR PIETRI, Arturo: La isla de Robinson. Seix Barral, Barcelona,1981.USLAR PIETRI, Arturo: Siete cartas inéditas del Libertador. Bicentenario deSimón Bolívar. ediciones de la Presidencia de la República,Caracas, 1979.II. ArtículosCROIZAT, León: «¿En dónde vio Bolívar a Napoleón por primera vez? En BoletínHistórico Fundación John Boulton, número 8. Caracas, mayo de 1965,pp. 42-45.LUDWIG, Emil: Bolívar y Napoleón. Boletín de la Academia Nacional de laHistoria, número 86, Caracas, abril-junio de 1939, pp. 193-198.PARRA Pérez, Caracciolo: Bolívar y Napoleón. Revista de la SociedadBolivariana de Venezuela, número 77, Caracas, 17 de diciembre de1963, pp. 810-825.PEREZ VILA, Manuel: Bolívar en París. Líneas, revista de laElectricidad de Caracas, número 130, Caracas, febrero de 1968.PEREZ VILA, Manuel: Un testigo de la estancia de Bolívar en Caracas. (1827).Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, número 70,Caracas, 19 de abril de 1962, pp. 137-141.RATTO CIARLO, José y otros: Suplemento Cultural de Ultimas Noticias.Caracas, 2 de mayo de 1971. (número dedicado al Sesquicentenariode la muerte de Napoleón).Manuel Rafael Rivero Los alojamientos parisinos del LibertadorFábulas e historias en tres tiemposEl Libertador se embarca en La Guaira, en el navío «SanIldefonso», con destino a España, el 19 de enero de 1799.Descontado el período que corre entre mediados de 1802 y los mesesfinales de 1803, lapso que corresponde al tiempo que dura su
matrimonio y pone en orden sus asuntos con el propósito devolverse a Europa, esa ausencia va a durar ocho años. Desde losdieciséis hasta los veinticuatro años, pues, de una u otra forma,Bolívar va a recibir directamente la influencia generada por losacontecimientos y por el pensamiento europeo. Hoy en día, a pesarde los medios de comunicación tan variados y eficaces de que sedisponen y del extraordinario mejoramiento de las experienciasvitales, ese intervalo representa una porción muy importante en lavida de un hombre, más aún cuando se ubica en ese trozo de laexistencia que enmarca el ascenso de la adolescencia y eldesarrollo pleno de la juventud. Los signos que entonces seimprimen en el espíritu van a resultar indelebles.En el caso de Bolívar esa influencia, muy determinantemente, fuede origen francés. Parte de ella la capta a través de su contactopersonal con ese país y con su gente. Parte, la inicial, nodespreciable por cierto, la recibe como consecuencia de losmovimientos de renovación que se sucedieron en España,conjuntamente con el resto de los países europeos, como secueladel proceso de divulgación de las nuevas ideas que populariza elfenómeno enciclopedista.Esa etapa de la vida de Bolívar ha permanecido oscura. Loselementos utilizados para hacer afirmaciones y formular supuestosson escasos y en la gran mayoría de las veces han resultado pococonfiables. Ha estado presente en todo ello esa generalizadatendencia que ha existido entre nosotros, la cual nos impulsa aescribir la historia con un desenfadado sentido literario,inclinándonos abiertamente hacia la práctica de la época mástradicionalista, así como lo hicieron quienes dieron luz al artede historiar. Esa característica general, aplicable casi sinexcepción, en el caso concreto, en proporción no menor, la hafomentado la misma condición del personaje, prototipoextraordinario y romántico, todo un manantial inagotable paracentrar cualquier leyenda o realidad propuesta por la imaginaciónde los poetas, de fabuladores y hasta de aficionados a lahistoria.Por esas razones, cualquier esfuerzo que se hiciere dirigido aubicar al individuo en el real y verdadero espacio en donde semovió en aquella ocasión, contribuye a aclarar ideas y a ajustarconjeturas. Y uno de los rastros a seguir en ese empeño, pensamos,es la determinación de los establecimientos que le sirvieron dealojamiento durante sus ultimas estancias en París. Este tema hasido trajinado —no solamente en cuanto corresponde al caso
concreto, que también acusa ese descuido—, tal vez por lacircunstancia de que, generalmente, el interés se circunscribió aciertos aspectos puramente anecdótico, incluso hastacircunstanciales, como puntos de referencia para el cumplimientodel programa protocolar, todo lo cual ha caído en franco yjusticiero desuso.Ahora hemos logrado reunir datos más precisos en torno a lacuestión. Podemos afirmar que la zona en donde se encontraban losalojamientos de Bolívar en París era una de las más distinguidas.En efecto, así lo era toda la circundante Palais Royal, en unaépoca ciudadela de la familia Orleans, el cual se encontrabaenclavado en el corazón mismo de París. A partir de la Revoluciónse convirtió en epicentro de aquellos acontecimientos que demanera tan rotunda iban a conmover al mundo. Todo cuando allíacontecía palpitaba de política activa y hasta desbordada.Cuando lo conoció el Libertador, en gran parte, había modificadosu apariencia, aun cuando de ninguna manera su situación comoágora en donde su cumplía la actividad política cotidiana. Suantiguo esplendor cortesano había venido a menos y, en ciertaforma, se había convertido «centro de una población integrada porlibertinos, agiotistas, estafadores, jugadores y prostitutas. Lassacerdotisas de Citeres salían al anochecer de sus tugurios,vestidas como princesas, en túnicas blancas y deambulaban bajo lasarcadas. Se encontraban en el cruce de la Calle Vivienne y la dePetits Champs»1 En definitiva son tres las temporadas que pasa el Libertador enFrancia, siempre avecindado en París. La primera duda casi dosmeses, desde principios de enero hasta fines de febrero de 1802.La segunda es de un año exacto, desde el mes de abril del año 1804hasta abril de 1805, cuando parte para Italia, en la compañía dedon Simón Rodríguez y de su amigo de infancia don Fernando Toro,primo de su recién fallecida esposa a quien había encontrado enEspaña y convencido de que le acompañara en el viaje a Francia.Regresa a París en el mismo mes de abril de 1806, para permanecertan sólo algunos meses, hasta septiembre concretamente.Curiosamente sus entradas y salidas de Francia ocurren siempre enel mes de abril y su estadía en Italia barca un lapsoaparentemente igual que el francés, de un año, al menos si nosseguimos por las declaraciones consignadas ante la Prefectura de
1 «Le Directoire, ce carnaval» Pierre Labracherie. Publicado en Miroir de
l’Histoire, número 121, enero 1960.
Policía de París. El viaje de Bolívar a Italia tiene todas lascaracterísticas que a una excursión de ese tipo podía imprimirledon Simón Rodríguez. El general Daniel Florencio O’Leary dice queel Libertador «salió de París con la salud quebrantada, efecto dela vida que había llevado en los diez meses anteriores». El viajese hizo a pie, lo que ciertamente contradice la anterioraseveración, pues es evidente que un esfuerzo tal no podía ser lomás aconsejable para un enfermo, a menos que la enfermedad nofuese física sino espiritual. En realidad parece que era ésa laexacta situación. En cualquier caso, de afirmaciones como esa seha partido para estructurar la famosa leyenda de la vidalicenciosa del Libertador.El itinerario de ese viaje les llevó a Italia a través de losAlpes. La primera etapa concluyó en Lyon, lo cual nos induce apensar que la deben haber hecho en coche, pues la distancia nopermite concluirla en una sola jornada. Allí descansaron algunosdías y a través de la Saboya entraron en Italia. De ese viaje setienen muy pocas referencias evidenciadas, salvo aquellas quecorresponden a su presencia en Milán en el momento de la entradade Napoleón y el famoso juramento en el Monte Sacro, en Roma. Lasnoticias que nos deja O'Leary responden más bien a una relaciónpoco sustancial de aquellas jornadas, las cuales deben haberestado íntimamente influidas por el espíritu rousseauniano, quetanto impresionaba a don Simón Rodríguez.El encuentroNo sabemos con absoluta precisión en donde se alojó el Libertadordurante el corto lapso que duró su primera estancia en París 2. Si
2 Un novísimo dato relativo a los domicilios parisinos de Bolívar lo trae
en su reciente obra Bolívar, le Libérateur, la escritora francesa Gilette
Saurat. Textualmente escribe: «Los registros de la Prefectura de Policía,
correspondientes al Año X de la era republicana, hacen mención de su
presencia en un hotel, situado en el número 1497 de la calle Honoré
(calle Saint-Honoré, desantificada por la fobia revolucionaria).» Esta
información nos parece altamente valiosa y la incluimos en nuestro
trabajo como elemento importante en la determinación de esta época de la
vida del Libertador, en razón al aval que le da la firma del autor. Sin
embargo, consideramos de utilidad observar que la calle en referencia
alcanza actualmente en su numeración el 283 impar y 442 par. Ello se
tenemos, en cambio, suficiente información para poder afirmar queella dejó honda huella en su espíritu.Para ese momento el joven Simón Bolívar contaba apenas condiecinueve años de edad. En Bilbao había vivido un año. Entre otras actividades habíaasistido a una academia de idiomas para recibir lecciones defrancés. El 13 de enero de 1802 se encontraba en Bayona, en viajehacia París, según informa a don Carlos Palacios el comisionistaFrancisco José Bernal, quien se ocupaba de gestionar la venta delos frutos que desde Caracas enviaban los Palacios. La carta estáfechada en La Coruña y en ella hace referencia «al próximopatrimonio de Simoncito con la hija de don Bernardo Toro», quien,por cierto, tenía un «hermanito suyo, Alférez de Artillería,destinado a esta plaza»3
En esta carta, el Libertador le dice a su tío Esteban «está buenoy privado de toda comunicación». Le comenta que no tiene apoderadoy que ni siquiera han podido cobrar sus sueldos. La incongruenciaque supone el que un funcionario público, como lo era don EstebanPalacios, estuviera preso, concretamente por sospechas deactividades contrarias al interés de la Corte y que, al mismotiempo, conservara sus sueldos, da a entender cuál era lasituación de caos administrativo que vivía a España en esos añosfinales del reinado de Carlos IV. En este sentido, sin embargo,
debe, fundamentalmente, al hecho de que en el curso de los siglos fueron
derruidas algunas de las casas que habían sido levantadas en sus bordes,
a fin de pasar nuevas avenidas tales como las de Halles, Pont-Neuf,
Louvre, Marengo y las plazas del Palacio Real y del Teatro Francés. A
pesar de esas destrucciones es mucha la diferencia que existe entre esas
numeraciones indicadas y la informada por la autora francesa, como la
correspondiente a ese hotel que, dice, albergó a Bolívar.
por último, es necesario recordar que si la dirección mencionaba por
Gilette Saurat nos generó las dudas expresadas, por otra parte, en el
supuesto de que esa hubiese sido la residencia de Bolívar en aquella su
primera estancia parisina, no se encontraba muy alejada de la zona que
hablamos. Más bien va a resultar algo así como la misma prolongación de
ella hacia la ciudad que se extendía.3 Obras Completas tomo I, Editorial Lex, La Habana, pp. 17, 6.
debería señalarse que don Esteban, más que un empleado público, almenos en el significado que hoy le damos, se debería catalogarcomo uno de los tantos beneficiados con valores reales quepululaban en torno a aquella monarquía absolutamente decadente4.El joven caraqueño, nacido y crecido en tierra delsol y de colores alegres, entre verdores ycañamelares, cafetales y cacaotales, la severidadgris de Bilbao ha debido transmitir a su ánimo esapesadumbre que hace tan agobiante a la melancolía.Tan sólo la grata compañía de María Teresa, que allítambién habitaba con su padre, pues ya la madrehabía muerto, debió compensar los desánimos. En laacademia de idiomas conoció a algunos francesesrefugiados, entre ellos a la dama Teresa Laisney,enamorada del coronel Mariano de Tristán, individuo de fortuna,hermano de quien luego va a ser el último virrey del Perú. Teresava a convertirse en el eje en torno al cual girará una de las másricas leyendas sobre Bolívar de París 5. También hizo amistad conel caballero Alejandro Dehollain. Con este último realizará elviaje que le llevaría a encontrarse en la capital de Francia.Coincidió aquel viaje con los días de alegría popular que seproducen como consecuencia de la paz de Amiens, la cual puso fin adiez años de guerra entre Francia y casi toda Europa. El París queva a conocer Bolívar en una ciudad en conmoción. Algunos de losviajeros que la visitan la catalogan como «el gran torbellino delmundo». Las calles, llenas de coches, están bordeadas de palaciosy casas magníficas, de «almacenes repletos de todas lasfrivolidades imaginables». La ciudad acoge una población cercanaal millón de habitantes y en los alrededores del gran hospital delos Inválidos, construido por Luis XIV, corren grandes bulevares,arbolados y tranquilos, donde el gran ruido de la ciudad no aturdey la burguesía recién llegada se complace en exhibir sus nuevasriquezas.
4 Ver El Libertador; Augusto Mijares. Fundación Eugenio Mendoza y Fundación
Shell, Caracas, 1964.5 Ver Teresa, la confidente de Bolívar, Marcos Falcón Briceño, folleto, 53 p.
Imprenta Nacional, Caracas, 1955.
Es testigo de la definitiva ascensión de Bonaparte y del conflictoideológico entre los fieles a las ideas revolucionarias y laburguesía, representante de los nuevos tiempos. Son los díasfinales del Consulado, una época que heredaba al Directorio,caracterizada por el desenfado que siempre suele traer aparejadola resaca que dejan las grandes conmociones sociales.Ningún despropósito sería imaginar que durante ésa, su primerapermanencia en Francia, el Libertador hubiese sido huésped de susamigos los Dehollain. Lo corto de ella y la validez de una amistadque, por el contenido de cartas recientemente encontradasla podemos suponer muy cordial, serviría parareafirmar el supuesto. El propio Bolívar dejaconstancia, en una carta que dirige desde Guayaquilen 1829, de la «bondad del joven Dehollain queaprendía junto conmigo lenguas en Bilbao.6
De regreso viaja a Burdeos y de allí a España. Desde Santander leescribe a su amigo Alejandro Dehollain, dándole cuenta de lasimpresiones que trae de Francia. Le dice: «¿Quiere usted que lediga cómo me fue en París? Seguramente que es allí en donde uno sepuede divertir infinito, sin fastidiarse jamás. Yo no conocí latristeza en todo el tiempo que me hallé en esa deliciosa capital.Y aun aseguraré a usted que más me agrado Bordeaux que la Corte deEspaña. ¡Que cortesía! ¿Cuánta amabilidad! ¡Qué gente tan biencriada es la de toda Francia! Y sobre todo la de París. Yo puedoasegurar que la España me pareció un país de salvajes cuando lacomparaba con Francia, y así, esté usted seguro, que si vengo avivir a Europa, no en otra parte (sic) que en París»7
Esta jubilosa exaltación correspondía muy adecuadamente no sólo alas características de un individuo apasionado, como efectivamentelo fue Simón Bolívar. Creemos poder ver en ello algo así como laseñal que trataba de evidenciar la satisfacción derivada delencuentro, al fin, de una manera de entender y realizar la vida deacuerdo a lo que de ella se piensa o se desea. Un poco sepresiente como el desahogo, la escapada, de una situación quellegaba a incomodar tanto que causaba rechazo.
6 Cartas de Bolívar. Boletín número 52 de la Academia Nacional de la
Historia.7 Boletín de la Academia Nacional de la Historia, número 245, enero-marzo
de 1979. Siete cartas inéditas del Libertador. Arturo Úslar Pietri.
Los episodios sucedidos a la muerte de su abuelo, don FelipePalacios y Sojo, como consecuencia de la decisión tomada por sutío y tutor, don Carlos Palacios, en el sentido de retenerlo en sucasa e impedirle que habitaba en la de su hermana María Antonia, adonde él había demostrado deseos de vivir, ya desde entonces sehacen presente una clara intención de su parte de aspirar a unaforma de vida que, de alguna manera, le permitiera hacerlo deacuerdo a sus personales inclinaciones.Su viaje, apenas adolescente, aun cuando en todo caso fue decisiónadoptada por sus mayores, específicamente por su tutor, hubo dehaberse programado contando con su aquiescencia. De cualquiermanera era una ocasión más para afirmar esa tendencia de vivir deacuerdo con sus propias fórmulas y a resolver por sí mismo susproblemas.En el curso de su vida demostró ser esencialmente un hombre amigode la alegría de vivir. Amó intensa y hasta desordenadamente. Lamujer constituyó elemento indiscutible de su apasionadanaturaleza, absolutamente inmersa en la determinante tradicióncultural hispánica fue su sillar esencial en toda la estructura desu complejo y radiante universo intelectual y afectivo. Por esascircunstancias es perfectamente lógico deducir que aquel primerencuentro con París, con aquella ciudad desbordada en la cual lashuellas de un tiempo terrible, en donde la vida y la muerterealizaban de manera tan sorpresiva que no existía fórmulaaceptable de compromiso válido en vigencia, realmente llegó aimpactarle en forma tal que jamás pudo olvidar aquel tiempo.Muchos años después le confesaba a Mosquera: «Si yo no me acordaraque París existe y si yo no tuviera la esperanza de regresar algúndía, sería capaz de no querer vivir».8
Esa carta para Dehollain tiene fecha 13 de abril de 1802, casi dosmeses después de su partida. Esto nos hace pensar que en Burdeosdebe haber pasado algunos días, posiblemente los necesarios paraorganizar su viaje a través de España, el cual pudo haber llevadoa cabo, bien a través del viejo camino de peregrinaje que saledesde esa ciudad y llega hasta Santiago de Compostela, una decuyas rutas, y en España, pasa por Santander, o bien, por mar. Encualquier caso su destino no era otro que Madrid, pues el 26 demayo de ese mismo año contrae matrimonio, en «la villa y corte»,con su prometida y siempre amada Teresa.La influencia de Ustáriz
8 Mosquera, Memorias, citado por Mancini.
Las referencias menospreciativas a España y a sus costumbres,hecha en la carta traída a cuenta, en mucho han debido guardarrelación con el estado de ánimo que en él se generaba comoconsecuencia de las calamidades sufridas por su tío Esteban, enese momento sometido a prisión. Pero, sobre todo, creemos ver enello una secuela de singular importancia derivada de la influenciaque hubo de tener en su formación intelectual el famoso Marqués deUstáriz, personaje de alta significación en la España conmovida enaquel tiempo, ubicado en el grupo de los «afrancesados»,referencia un tanto despreciativa que había sido dada a correr porlos recalcitrantes grupos retrógrados e integrados porlatifundistas y clero de la jerarquía, absolutamente opuestos alas reformas que predicaban individuos tan esclarecidos comoJovellanos, uno de cuyos discípulos y colaboradores fue,precisamente, el marqués de Ustáriz. Esa ascendencia la reconoceel propio Libertador en una famosa carta dirigida a Santander, enla cual resume las distintas fases e influencias que afectaron sueducación.A esa relación entre Bolívar y Ustáriz hacen mención lageneralidad de los biógrafos del Libertador, a pesar de que existeun gran vacío en cuanto se refiere a la documentación relacionadacon este asunto. Algunos autores, en monografías muy reconocidas 9
nos dejan noticias muy valiosas que deberían ser exploradasconvenientemente, pues es evidente que un individuo tan ligado amovimientos renovadores de su época tenía que dirigir muchas desus reflexiones a problemas, tan variados y serios, queconfrontaba España en sus relaciones con sus posesiones deultramar. El espíritu despierto e inquieto de Bolívar,naturalmente inclinado a buscar información y su dedicación a losestudios, de lo cual hablan en su correspondencia los tíosPalacios, hacen suponer muy válidamente que el pupilo debía serreceptáculo natural de muchas angustias de Ustáriz, en ese momentoespectador inerte de la hecatombe en medio de la cual se hundíaEspaña.Nuestro personaje, don Luis Gerónimo de Ustáriz y Tovar, nace enCaracas hacia el año de 1735. La vida en aquella pequeña ciudadcomenzaba a adquirir cierta condición de estabilidad, pues ya laconquista del territorio de lo que constituía la Gobernación de
9 Manuel Pérez Vila. La formación intelectual del Libertador. Ediciones de la
Presidencia de la República. Colección Contorno Bolivariano, 4. Imprenta
Nacional, 1978.
Venezuela se había completado y fortalecido. Hacía apenas catorceaños que Felipe V había decidido erigir en Universidad el antiguoSeminario de Santa Rosa y ya habían pasado treinta y cinco años dela llegada a Puerto Cabello de los primeros navíos de la CompañíaGuipuzcoana, en uno de los cuales había viajado su padre, don LuisGerónimo de Ustáriz. Ente joven funcionario de la empresa queiniciaba sus actividades en Venezuela casó en Caracas con doñaMelchorana Tovar, de rancia y antigua prosapia caraqueña. Unhermano suyo, Casimiro, es quien adquiere el título de Marqués,que le otorga el Rey de Nápoles, luego Carlos III de España. Almorir sin sucesión pasa a disfrutarlo don Luis Gerónimo, quientanto lustre le transmite.Su educación es enteramente europea, concretamente española. Sinembargo, no parece que perdiera contacto con su país de origen. Untío de su padre, don Gerónimo de Ustáriz, fue individuo de altovalimiento en la Corte y de reconocidas luces en cuestiones deadministración. Fue autor de un tratado sobre construccionesmarítimas y comercio y ocupó cargos de mucha responsabilidad en elTribunal de Cuentas de Sevilla. La influencia de este personajeperduró durante dos generaciones en la familia Ustáriz. Eraoriginario de La Habana.Don Luis Gerónimo, como ya hemos dicho, fue un colaborador muycercano a Jovellanos y llegó a ocupar cargos de muchasignificación en el cuadro de la organización administrativa deEspaña. Las arbitrariedades y dislates de Godoy le marginaron dela vida pública, pero paree que conservó intacto su ascendienteentre las gentes que adherían a las tesis liberales y reformistas.Para la época en la cual vivía el Libertador en España y habitabasu casa, debía haber observado nuestro Marqués mucha cautela ensus actividades, evitando así los contratiempos muy factibles aproducirse, como los que ya habían tenido lugar en Zaragoza, loscuales le hicieron abandonar su colocación en el organismocontralor de las minas reales.El Marqués de Ustáriz murió en Madrid, en 1809, a los sesenta ycuatro años de edad. La noticia fue registrada por la Gaceta deCaracas, expresándose él en términos muy elocuentes. Su familiavenezolana va a jugar un papel de singularísima importancia en losgrandes acontecimientos que se avecinan, cuyo protagonista másconnotado, Simón Bolívar, había aprovechado sus talentos ysapiencias en el momento más significativo de su formación.A pesar de que el Libertador fue parco en todo aquello que guardócon relación con su persona, no deja de causar cierta extrañeza
que no hiciera mayores y más claras referencias públicas acerca desu relación pupilar con el Marqués de Ustáriz. Lo que si estáperfectamente comprobado es que le recordó siempre con cariño yrespeto.Una de las personas que ha debido oírle muchas veces relatarepisodios de su vida, sobre todo aquellos que guardaban ciertaintimidad, fue su gran amigo don Tomás Cipriano de Mosquera. Ensus Memorias este ilustre patricio neogranadino refiere, al hacerrelación de la estadía en Madrid del Libertador: «Bolívar entoncesquedó al cuidado del Marqués de Ustáriz, por quien tenía unrespeto que pasaba a la veneración. Hasta los últimos tiempo de suvida creía Bolívar que nunca había tenido mejor maestro que suamigo, cuyas virtudes comparaba a la de los virtuosos griegos quese presentan como modelos: tales eran sus expresiones». Y luego:«Su amor a la casa de Ustáriz le hacían preferir este retiro a losdevaneos de los sitios reales» 10.En Marqués muere antes de iniciarse la guerra, en España, fiel alsistema monárquico. Esto ha podido constituir un elemento querecomendaba a Bolívar la reserva en este asunto. Era tiemposavasalladoramente desbordados de pasiones.Tradicionalmente se ha indicado que durante la segunda temporadaparisina de Bolívar, que de acuerdo a lo señalado por O’Leary seinicia «en la primavera de 1804», habitó en el número 2 de la RueVivienne. La ubicación allí del domicilio del Libertador no hasido claramente determinada. Al menos con un adecuado respaldodocumentario. Nos preguntamos si ello ha sido inducido en el hechode que Flora Tristán señala en sus escritos que el Libertadorhabitaba en esa calle y en el «Hotel des Etrangers». En nuestraopinión, es ésta una afirmación que debería ser ajustada a larealidad. La fuente de donde proviene se caracteriza por su grancapacidad de novelar. Las noticias de la Tristán están llenas deerrores, de exageraciones e incluso de falsedades. Ella noescribía en función de historia, sino de activismo político oapasionamiento desbordado 11.Para 1805, según el Almanaque del Comercio, cuya colección seencuentra en el servicio de los Archivos de la Prefectura deParís, funcionaban en la Rue Vivienne dos hoteles que llevan esenombre, uno en el número 54 y otro en el número 38, ambos muy10 Memorias sobre la vida del Libertador Simón Bolívar. litografía Arco, Bogotá, 1980.
Banco del Estado.11 Ver Cristóbal L. Mendoza, obra citada, pág. 55 y siguientes.
distantes en el sitio que se ha señalado como residencia que fuedel Libertador. La propietaria del primero era una tal viudaLefevre y del segundo, un cierto señor Robinot, según indica lapublicación mencionada. Para 1807, es decir, un año después dehaber dejado el Libertador París, figura aquélla regentando un«Hotel des Etrangers», en el número impar, lo cual implica que seencontraría en la acera de enfrente a la indicada como la delhotel en cuestión. Allí va a permanecer hasta 1822.En los famosos dibujos de Arnout «París en Miniatura», que seconservan en la Biblioteca Nacional, aparece la mención de unestablecimiento con ese mismo nombre, emplazado en un sitio muy deacuerdo con la indicación, correspondiente a la referencia dadapor Flora Tristán. En cualquier caso es necesario advertir que esaobra fue ejecutada en tiempos de Luis Felipe, es decir después de1830, cuando Bolívar, incluso, ya había muerto.En ese lugar había existido, desde los comienzos del siglo XVIII,una residencia muy importante, que en una época fue propiedad deColbert, luego domicilio del embajador de España y después, venidaa menos, fue derruida en parte y se destinó a servir decaballerizas del Regente Felipe de Orleans. Por último fue vendidaal rey para instalar allí las oficinas del Patrimonio Real. Bajoel reinado de Luis Felipe la construcción, o lo que de ellaquedaba, fue dividida en dos. La porción señalada con el número 2-bis correspondió, precisamente, a un hotel denominado «Hotel deEtrangers». Al lado se estableció la casa de ediciones musicales«Heugel» y luego, en tiempos del Segundo Imperio, la «LibreríaMichel Levy» 12
Hay una carta atribuida al Libertador y dirigida a Teresa Laisneyen la cual él mismo se califica como «el Bolívar de la rueVivienne»13. Es posible que de aquí hubiese surgido la idea o lacreencia de ubicar en dicha calle su residencia, lo cual quedaríamuy de acuerdo con la famosa leyenda de su vida licenciosa enParís, que si no fue tal, tampoco sería posible calificarla comomonacal. Pudo haber sido una expresión que guardaba relación conla condición de aquella calle y el temperamento extrovertido yávido de distracciones del joven criollo, deslumbrado y aturdidopor París.Los inmuebles en donde funcionaron esos establecimientos fueronderruidos. En el sitio en donde estuvieron se levantó un edificio
12 Hillairet, Ibid.
13 Teresa, la confidente de Bolívar, citada.
con el propósito muy específico de albergar una muy importanteempresa industrial de tejidos, posiblemente en el curso de losaños 20 de este siglo. En 1930, a iniciativa de los estudianteslatinoamericanos reunidos en París, se colocó allí una placaconmemorativa. Ha debido ser una gestión propiciada por quienesadversaban la dictadura de Juan Vicente Gómez, muy impactados porlos jóvenes venidos de las cárceles y las carreteras del tirano,que habían sido condenados a cumplir allí trabajos forzados comoconsecuencia de los acontecimientos políticos desarrollados enCaracas en 1928. El acto no figuró en los programas oficiales quese organizaron por la Misión Diplomática venezolana y laMunicipalidad de París, cuyo número central fue el ofrecimiento deuna estatua del Libertador. A ellos se le unieron intelectuales detoda América. Al lado aún subsisten las antiguas galerías Vivienney Colbert construidas en 1823.Recoge Mancini en su obra 14 el dato que en relación con el asuntoque tratamos trae Pedro María Moore en su estudio Centenario de Bolívar,publicado en París en 1833, referente a un supuesto domiciliobolivariano en esa ciudad, distinto a los indicados. Este estaríaubicado en la calle de Lancry, vecina al Marais, sitios esosdiametralmente diferentes a los ubicados en los contornos delPalais Royal. Contamos con esa sola referencia y no hemos podidoconfirmarla por falta de los adecuados documentos. No creemos caeren afirmaciones apresuradas, un poco lo criticado anteriormente,al afirmar que tanto las indicaciones de la Tristán como las deMoore carecen de la más elemental sustentación. Los alojamientosde Bolívar en esa primera época han podido ser tan variados ydistintos como su propio espíritu. Sin embargo, lo que sí parececonfirmado es que siempre fue vecino del Palais Royal.A su regreso del famoso viaje por Italia, su tercera y últimaetapa parisina, hasta su salida con destino a Venezuela, a finesde 1806, el Libertador habitó, en el «Hotel de Malta», situado enel número 63 de la calle de la Ley, hoy de Richelieu muy cerca dela Re Vivienne. De esto sí tenemos ahora una comprobacióndocumentaria suficiente y válida, como es la hoja de registrollevada por la prefectura de París para control de extranjeros.En este documento se indica como la fecha de la solicitud depermanencia el 30 de abril de 1806, aun cuando se establece quehabía llegado el 28 de ese mismo mes. Esto vendría a contrariar un
14 Bolívar et l’emancipation des colognies espagnoles. Librairie Académique Perin Cie.
París, 1912.
tanto las informaciones generalmente conocidas en cuanto a lafecha del inicio de esta tercera y última etapa de Bolívar enParís, que se había establecido a finales de 1805 y cuando más enenero de 1806.Allí aparece su declaración como transeúnte. Señala como profesiónla de negociante, indica como domicilio a España y fija suresidencia parisina en el número 65 de la Rue de la Loi, hoyRichelieu como ya hemos dicho. En ese domicilio se encontrabaestablecido el Hotel de Malta, que muchos años después fuederruido para construir uno moderno. Este siguen funcionando bajola misma denominación y aun conserva intacta su fachada,clasificada como histórica, en cuya parte superior aún se mantieneintacta una gran plancha de piedra que ostenta la cruz de cuatrobrazos iguales, en forma de punta recortada, que fue y siguesiendo el escudo de la famosa Orden de Caballería.El Hotel de Malta era de los llamados «meublé» (amueblados), más omenos lo que hoy en día llamaríamos departamentos. El Libertadordisponía de alcoba y recibo en donde podía atender visitas y hastaorganizar pequeños actos sociales. Es muy posible que,aprovechando estas comodidades, hubiese sido allí donde Bolívarreuniese aquel grupo, entre las cuales se encontraban algunospersoneros del Gobierno ante el cual, según refiere en susMemorias la famosa Flora Tristán, en cierta ocasión Bolívar semanifestó contrario a la actitud revisionista que adoptaba elConsulado, muy especialmente Napoleón. Anota la memorialista, cuyaobjetividad ya hemos considerado, que la actitud de Bolívar fuefrancamente atrevida, lo cual hizo que el coronel Tristánrecomendara prudencia al enardecido joven. De resultar verídica lareferencia, era mucho más factible que se hubiese producido en unsitio reservado, como podía ser el propio apartamento que leservía de habitación.El Hotel tenía su prosapia bien reconocida. Había sido establecidoen el año 1662. Muy cerca se encuentra el antiguo palacio delcardenal Mazarino, en donde funcionaba, antes de la Revolución labiblioteca real, ya para entonces rebautizada como Nacional. De laantigua construcción queda en pie un pasaje subterráneo,abovedado, que desembocaba en la alegre y desenfadada RueVivienne, utilizado por la clientela, según parece, para susescapadas nocturnas en busca de aquellos placeres tan cotizadosque, como dijimos, ofrecían sus más tradicionales vecinas, las«cocottes» más conocidas de Francia.
Para el mes de julio de este año, concretamente el 21, aún seencuentra el Libertador en París. En esa fecha le firma un reciboal señor Alexandre Dehollain por la suma de dos mil libras «cacaou otros productos coloniales a mi llegada a Caracas». Ha debidoparticipar, de una manera u otra, de las grandes festividadespopulares. Bailes en Calles y plazas, organizados para conmemorarlos acontecimientos trascendentales de la Revolución, que yacomenzaba a diluirse en el tiempo, rebasada por nuevos intereses,pero, sobre todo, por el cansancio que dejó tras de si laguillotina y las chocantes falsas «virtudes» que proclamara «elterror». En toda Francia, especialmente en París, las gentesansiaban divertirse. Y en ello les acompañaban, primero, loscapitostes del Directorio, luego los del Consulado y después hastalos mariscales del Imperio. «Seiscientos cuarenta y cuatro bailesen París. El Directorio baila. Se baila en la Ópera, en las casas,en los palacios, en las calles y también en las iglesias y en losconventos». 15 ya hemos anotado cuál fue la reacción de Bolívaracerca de esta general tendencia de los parisinos a divertirse, enla oportunidad de su primer viaje.Para la época del segundo viaje Napoleón es el árbitro de Franciay de Europa. El férreo puño imperial intentaba aplacar losdesbordamientos del Directorio, pero nada podía con el espíritufrancés, tan hecho para el disfrute integral de la vida. La ideade situarse en el ambiente del Palais Royal se avenía certeramentecon su interés en captar la mayor suma de información acerca detodo cuanto acontecía en aquel bullente crisol donde se preparabael diseño de una nueva concepción de la humanidad, como tanilusamente pronosticaban los teóricos. El pavoroso golpe que lecausara la muerte de María Teresa comenzaba naturalmente aaliviarse, gracias al ambiente que le rodeaba, que tan adecuadoeco debía recibir en medio de sus, apenas, veintidós años de edad.Antes de partir para América, a lo que va a ser su regresodefinitivo, sabemos que se proponía viajar a Sorez, poblaciónubicada al sur de Francia, con el propósito de visitar a sussobrinos, los hijos de Pablo Clemente Francia y de su hermanaMaría Antonia, quienes seguían estudios en la escuela militar deesa localidad, de mucho renombre entre españoles y suramericanos16.
15 «Le Directoire, ce Carnaval.»16 consideramos necesario insistir sobre lo absurdo de una cierta leyenda
que supone al Libertador como alumno de la mencionada escuela.
Los costos de los hoteles que funcionaban en el sector del PalaisRoyal han debido de ser de importancia. Pero no es cierto que el«Hotel de Malta» fuese de los más significativos. Era una zonaespecialmente preferida por los hoteleros de la época. Allífuncionaban, entre otros, el «Lyon», el «Valois» y «LosPríncipes». También era lugar de conocidos restaurantes, talescomo el «Gran Vefour», vecino de la calle Richelieu, ubicadoexactamente en uno de los locales fronteros a la galería deBeaullolai, sitio de reunión de políticos y hombres de importanciaen la sociedad francesa. A esas tertulias concurríafrecuentemente Alejandro de Humboldt. Es posible que en ellas sehubiesen encontrado Bolívar y el insigne sabio alemán,redescubridor de América a los ojos de los europeos conmovidos deromanticismo, quien había llegado a París, ya de regreso de susviajes, el mismo año en que lo hacía Bolívar. en el salón deFanny du Villars la amistad se hizo más firme. El viajero curiosoy perspicaz que fue Humboldt adivinó en el joven indiano lascondiciones que tenía para cumplir aquella misión que estaba a laespera de materializarse y que él mismo había pronosticado, alobservar la actitud de las gentes, en aquellos países por dondehabía ido descubriendo la realidad de un mundo nuevo.La estatuaPara la época en la cual Bolívar vivió en París, el sitio en dondeahora se ha erigido su estatua era lugar de paseo. Originalmenteera denominado embarcadero de Tullerías, cuya construcción seinicia en 1731, «constituye el comienzo del camino que conducía aSaint-Cloud, bordeando el Sena; recibió el nombre de laConferencia en razón a que sobre este mismo embarcadero ser habíaconstruido una de las puertas de París, en 1633, en el sitio endonde se encontraba la extremidad de la muralla de Luis XIII»17.Este nombre recuerda la conferencia que tuvo lugar en Suresnes, el29 de abril de 1593, entre los representantes de Enrique IV y losde la Liga, destinada a poner fin a la guerra civil y preparar laentrada del Rey a París.«El embarcadero de la Conferencia fue prolongado a partir de 1769para contribuir al embellecimiento de la plaza Luis XI (después deLuis XV y luego de la Concordia) que se encontraba enconstrucción. Acabada la obra, bajo el Imperio, llevó durante untiempo el nombre de Levesque. Actualmente se confunde con el Paseo
17 Hillairet, citado.
de la Reina y Alberto I. En la época de la restauración se le dioel nombre que hoy tiene»18.Es posible que por allí paseara su nostalgia de unos días o sueuforia de otros el joven criollo caraqueño que lucía altosombrero de paja de Italia en el bochorno veraniego, siguiendo unpoco las modas impuestas por los famosos «incroyables». Años mástarde, bajo el influjo de la magia de la gloria, a esos sombrerosse les conocería con el nombre de Bolívar. del brazo de Fanny duVillars, hermosa aún en la plenitud de su final de primavera, o deTeresa Leisnay, o de otra de las tantas que sus fuegos tropicalesabrazaban, ha debido transitar más de una vez el joven don Simónpor aquellos lugares sombreros por los platanes mientras el ríoseguía, impertérrito, su ruta hacia el mar.Alfonso Rumazo GonzálezBolívar en París con Simón RodríguezY se encontraron en París los dos Simones —maestro y discípulo— alos seis años de haberse separado en Caracas. El destino les juntómediante presiones muy enérgicas, casi drásticas: a Bolívar lellevo al matrimonio y a una viudez casi inmediata, para despojarlode ese nexo vital; a Rodríguez le hizo autoexpulsarse de supatria, para siempre, al haber conspirado contra el régimencolonial español. ¿Por qué no admitir una relativapredeterminación en ciertas vidas? La vía es siempre la misma: ladel dolor, por la desilusión sentimental, en el joven: por elinicio de una lucha agobiante para ganarse la subsistencia, en elmaestro. Tan hondo fue el golpe en el primero, que cayó en Paríscasi en desesperación tanta marca hizo la realidad en el segundo,que se cambió de nombre, poniéndose Samuel Robinson para olvidaral Simón Rodríguez expósito y fugitivo; se disfrazó de tal maneraque, al ser empadronado en el registro de españoles en la capitalfrancesa, aquel año de 1803, pidió que le pusiesen: «SamuelRobinson, hombre de letras, nacido en Filadelfia, de treinta y unaños». Así, el residente en la Rue de la Harpe, número 148, era unintelectual «norteamericano»... Había abierto una escuela enBayona; luego otra, en el propio París, en compañía delrevolucionario mexicano fray Servando Teresa de Mier; habíatraducido al castellano Atala de Chateaubriand. Ahora, estaba enViena. Allá va a buscarle su discípulo.Le cuenta Bolívar a su amiga Teresa Laisney de Tristán:«Recordaréis lo triste que me hallaba cuando os abandoné para
18 Hillairet, citado
reunirme con Rodríguez en Viena. Yo esperaba mucho de la sociedadde mi amigo, del compañero de la infancia, del confidente, delmotor cuyos consejos han tenido para mí tanto imperio. Lo halléocupado en su gabinete de física y química que tenía con un señoralemán y en el cual estas dos ciencias deberían ser demostradas enasamblea pública por Rodríguez. Apenas si lo veo una hora al día.Cuando me reúno con él, me dice de prisa: Mi amigo, diviértete,reúnete con jóvenes de tu edad, vete al espectáculo, en fin, espreciso distraerse y éste es el solo medio que hay para que tecures». La depresión era grave: el joven viudo quería morir;atendíale un médico; divertirse no era la solución para suquebranto psíquico. Los dos dejarán de entenderse muy pronto. Unanoche —prosigue la carta a Teresa— yo estaba muy mal y Rodríguezme despierta con mi médico; los dos hablaban en alemán. Yo nocomprendía una palabra de lo que ellos decían: pero, en su acento,en su fisonomía, conocía que su conversación era muy animada. Elmédico, después de haberme examinado cuidadosamente, se marchó.Rodríguez se sentó cerca de mí. Me hablaba con esa bondadafectuosa que me ha manifestado siempre en todas lascircunstancias graves de mi vida; me reconviene con dulzura que mequiera morir y abandonarlo en la mitad del camino. Me hizocomprender que existía en la vida de un hombre otra cosa que elamor y que podía ser muy feliz dedicándome a la ciencia oentregándome a la ambición. Me persuade, como lo hace siempre quequiere. Viéndome entonces un poco mejor, me deja; pero al díasiguiente me hace iguales exhortaciones.»Engendrar en el ánimos sustitutivos del amor, era lo sagaz. Lasrecomendaciones han sido tres: divertirse, entregarse a la cienciao echarse al vértigo de la ambición. Le recuerda, hábilmente, quees un joven poderosamente adinerado; va a tomarlo Bolívar encuenta, ¡sin demora! «Rodríguez pensaba haber nacer en mí pasionesintelectuales que, orgullosamente dominadoras, convertían a las delos sentidos en sus esclavas. Espantado del imperio que tomó sobremí mi primer amor y de los dolorosos sentimientos que mecondujeron a las puertas de la tumba, se lisonjeaba de que sedesarrollaría m antigua dedicación a las ciencias, pues tenía losmedios para hacer descubrimientos, siendo la celebridad la solaidea de mis pensamientos. ¡Ay!, el sabio Rodríguez se engaña; mejuzga por él mismo!»¿Qué ruta inmediata toma Bolívar? ¡La del placer! «Yo acababa decumplir veintiún años, y me abandoné enteramente a la seducción delas riquezas. Rodríguez no aprobaba el uso que yo hacía de mi
fortuna; le parecía que era mejor gastarla en instrumentos defísica y en experimentos químicos; así es que no cesa de vituperarlos gastos que él llama tonterías o frivolidades. Desde entonces,me atreveré a confesarlo, sus reconvenciones me molestaron y meobligaron a abandonar Viena, para librarme de ellas.» Rodríguez vemuy claro en el futuro, y viaja a París inmediatamente, tras de sudiscípulo, quien se complace ahora en los apasionamientos de suprima Fanny, esposa del cuarentón donde Du Villars, en cuya casaestá alojado, por invitación de la bella señora, mayor que él y deamplio refinamiento. A ella le deberá el conocimiento de lasfamilias más distinguidas de París; iría con ella —y el esposo— alos salones de la aristocracia francesa que detesta el predominiopolítico de Napoleón. A esas fiestas fastuosas no acudirá elmodesto maestro; pero le acompañarán los jóvenes amigos FernandoToro, Mariano Montilla, Vicente Rocafuerte, Carlos Montúfar yotros. Muchos años después, Rodríguez le dirá a Bolívar en unacarta: «No sé si usted se acuerde que estando en París, siempretenía yo la culpa de cuanto sucedía a Toro, a Montúfar, a usted ya todos sus amigos» (Chuquisaca, 1826).Episódico es todo esto, y poco válido ante la historia. ¡Hay quebuscar el fondo creativo! París entero, Francia entera pareceentregada al nuevo César. Napoleón Bonaparte, cuya próximacoronación está ya anunciándose. Ha creado una nobleza, paraenfrentarla a la tradicional: las familias de la antiguaprestancia hacen sus reuniones sociales de gran distinción, sobretodo para criticar y contrarrestar la audacia del corso. En casade Fanny, en un banquete con asistencia de aristócratas,senadores, generales, damas y eclesiásticos, aparecesorpresivamente, esa noche, Bolívar del futuro, en su médulaesencial: «Olvidando, en medio de los vapores del champán, que eraextranjero y que se hallaban reunidos en la mesa personajes deimportancia, Bolívar se dejó llevar por la indignación contra elídolo. (Napoleón); su fuego no previó ningún peligro y laconversación, salida bien pronto de los límites de la decencia, seconvirtió en una disputa tumultuosa. Todo el mundo hablaba a lavez, pero sobre este ruido confuso de palabras se eleva la vozsonora de Bolívar, acusando al Primer Cónsul de haber traicionadola causa de la libertad, aspirando a la tiranía por la invasión delos derechos del pueblo y la organización del poder sacerdotal.Reprueba a los soldados su cooperación, a los oradores suapostasía». Alarmado el coronel Tristán, esposo de Teresa Laisney,le aconseja a Bolívar que deje París. Responde Bolívar en unacarta: «Coronel, perdóneme, yo no seguiré esta vez su consejo. No
abandonaré París a menos que reciba orden positiva. Tengocuriosidad de saber por mi propia experiencia si se permite a unextranjero, en este país de libertad, opinar sobre los hombres quelo gobiernan, y si se le persigue por haber hablado con franqueza.Estoy lejos aún de tener la sangre fría de Rodríguez o la deusted, coronel» (cf. Teresa, la confidente de Bolívar, por Marcos FalcónBriceño).En esta capacidad y este valor para expresar en público opinionescontrarias a las del ambiente, hay una fusión de la rebeldía deRodríguez el maestro y de Bolívar el discípulo. Los dos van enacuerdo. Bolívar se queja de la sangre fría de su maestro, pero node su pensar, que es idéntico al suyo. Pudieron demostrarlo a pocode aquel incidente, cuando el 2 de diciembre (1804) se coronóEmperador Napoleón en Notre Dame, en presencia del Papa Pío VII.Espectacularmente, el Emperador se puso a sí mismo la corona yluego la impuso a su esposa Josefina, con desprecio de laautoridad pontificia. Bolívar y Robinson se alejaron de lamultitud delirante y se encerraron en el cuarto del segundo, conla vergüenza que cabe en los hombres libres. Bolívar comentará:«Desde aquel día lo miré a Napoleón como un tirano hipócrita, lacorona que se puso en la cabeza la miré como una cosa miserable».Rodríguez escribirá: «Sorpresa, no admiración, fue el efecto queprodujo en sus compañeros de armas el disfraz del Emperador».Pero a Bolívar ese día le deslumbró la gloria. «Vi en París en elúltimo mes de 1804 —son sus palabras— la coronación de Napoleón.Aquel acto magnífico me entusiasmó; pero menos su pompa que lossentimientos de amor que un inmenso pueblo manifestaba por elhéroe. Aquella efusión general de todos los corazones, aquel librey espontáneo movimiento popular, excitado por las glorias, por lasheroicas hazañas de Napoleón, vitoreado en aquel momento por másde un millón de personas, me pareció ser, para el que recibíaaquellas ovaciones, el último grado de las aspiraciones humanas,el supremo deseo y la suprema ambición del hombre». En adelante,ya nunca dejará de saberse obsesionado por «la gloria», labuscará, hablará de ella, la ensalzará, defendiéndola hasta lamuerte. Ese momento despertó el Bolívar que se hará histórico. Ytan recio fue el impulso interior que, también en aquel día, seprodujo la primera iluminación libertaria: «Lo que me pareciógrande fue la aclamación universal y el interés que inspiraba supersona. Esto, lo confieso, me hizo pensar en la esclavitud de mipaís y en la gloria que conquistaría el que lo libertase». De ahíal Juramento de Monte Sacro de Roma hay solamente un paso.
¿Qué Hace falta en este Bolívar que ha empezado a desnudarretadoramente su espíritu con tan pura brillantez? Culturaintelectual; mucha cultura de estudios, de libros, deprofundizaciones, de conocimientos. Robinson lo advierte y se echapotente a inyectar esa indispensable nutrición que no tuvieron niSan Martín, ni Santander, ni Páez, ni Flores, ni ningún otrogeneral de la Independencia, en la medida que la logro elLibertador.Puede estatuirse con precisión estricta que en estos tres años de1804, 1805 y 1806 se hizo la mayor parte de la forja intelectualde Bolívar, con guía y presión de su maestro. Había en lamente deldiscípulo una capacidad tan alta, que las páginas de los libros sefijaban, grabándose indeleblemente; con ese acervo fueronposibles, luego, las creaciones propias del genio. En Bolívaractuaba ya una genialidad en formación. Cuando se comparan laslecturas hechas por Bolívar —los estudios sería más exacto— conlos autores y textos que Simón Rodríguez señala en sus diferentesobras propias, aparece una relación muy notable, de estrecho nexo,como si para los dos hubiese servido una misma biblioteca. Bolívarle escribió al general Santander esta carta: «Ciertamente que noaprendí ni la filosofía de Aristóteles, ni los códigos del crimeny del error; pero puede ser que M. Mollien –un viajero francés quese había expresado despectivamente sobre la cultura intelectualdel Libertador— no haya estudiado tanto como yo a Locke,Condillac, Buffon, D’Alembert, Helvetius, Montesquieu, Mably,Filangieri, Lalande, Rousseau, Voltaire, Rollin Gerthot y todoslos clásicos de la antigüedad, así filósofos, historiadores,oradores y poetas; y todos los clásicos modernos de España,Francia, Italia y gran parte de los ingleses». Para mayoresclarecimiento cabe advertir como en el Diario de Bucaramanga vaBolívar dando su opinión sobre Walter Scott, Voltaire, Parny,Rousseau, Lallemand, Montesquieu. En sus Memorias expresa elgeneral Tomás Cipriano de Mosquera que los Comentarios de JulioCésar y los Anales de Tácito, eran lectura constante de Bolívar. elgeneral O'Leary recuerda que las obras de Voltaire constituíanlibros de cabecera del Libertador. En las cartas, Bolívar serefiere frecuentemente a Montesquieu, Descartes, Sócrates, elabate Sieyés, Maquiavelo, Voltaire, Cervantes —el Quijote—,Rousseau, Milton, Plutarco. ¿Muy vasta ilustración fundamental!Los autores citados por Rodríguez en sus libros y folletos puedenseñalarse así: Homero, Rousseau, Montesquieu, Voltaire —en ésteaprendió la ironía inteligente–. Sócrates, Destut de Tracy,
Enfantin, Nebrija, Olindo Rodríguez, Pedro Leroux, Cervantes,Tomás Moro, Buffon, el abate Sieyés, Maquiavelo, Plutarco, Locke,Shakespeare, Bacon. También discurre y con detenimiento sobre lasculturas romana, griega y asiria.Para un complementación de carácter político, Bolívar ingresó a lafrancmasonería, como casi todos los próceres hispanoamericanos ynorteamericanos. La masonería, que Miranda formó y manejó desdeLondres, hizo posible la vastísima conspiración contra España, queestalló casi simultáneamente en todas partes entre 1809 y 1810.Acerca de Robinson, no hay documento conocido que atestigüe quehubiera ingresado a la entidad; no le era indispensable; no fuepolítico.¿Cómo arrancarle del frívolo y sensual París al joven caraqueño?Rodríguez le propone una aventura magnífica, destinada a acentuarla cultura. «El lazo suave que suavemente estrecha, en todacompañía, es la conversación», dijo certeramente Oscar Wilde en suDe profundis. Irán los dos conversando, en un muy largo viaje a pie,desde París hasta Roma, sin prisa y sin plazo; ideas y más ideas,mejor que experiencias o arrebatos. Bolívar acepta el preciosoreto.Poco antes, ha conocido un varón extraordinario: Alejandro deHumboldt, que ha llegado de América, donde ha realizado unacorrería científica de casi cinco años. En Venezuela conoció elsabio numerosas familias importantes: los Bolívar, los Palacios,los Aristigueta. Con su compañero de ruta investigativa, AiméBonpland, ha publicado su itinerario de viaje en el Journal de Physiquey es admirado en los ambientes sociales parisinos más destacados.Bolívar le encuentra al científico alemán en varios salones; conél conversa, casi sólo sobre un tema; América. En uno de losdiálogos, dice Humboldt: «Yo creo que su país ya está maduro parala libertad; más no veo al hombre que pueda realizarla». Bonplandcomenta: «Las revoluciones producen a sus hombres, y la América noserá un excepción».Emprenden el viaje al iniciarse la primavera (marzo de 1805).Cuenta O’Leary: «Acompañado de Rodríguez salió de París Bolívarcon la salud quebrantada, efecto de la vida que había llevado enlos diez meses anteriores. Descansó algunos día en Lyon; siguieronluego los dos viajeros a pie, haciendo cortas jornadas por consejode Rodríguez y como único medio, decía él, de que su discípulorecobrara la salud perdida. Aunque muy fatigados llegaron aCambery, decididos a no variar el plan. Breve fue su estancia enla capital de Saboya, y después de recorrer sus cercanías
siguieron camino, gozando del agreste y pintoresco paisaje que lesrecordaba la naturaleza grandiosa y selvática del país en quehabían pasado sus primeros años. La salud de Bolívar habíamejorado más de lo que podía creerse». (Memorias, de DanielFlorencio O’Leary, tomo I). (Obvio es colegir que todos estosdatos se los dio el propio Libertador a su edecán irlandés.)Ir por Saboya era seguir los pasos de Rousseau. En los campos deChambery el escritor ginebrino pasó los años más significativos desu juventud, alentado y amado por la muy cultivada señora Warren;recordarle era poner presente sus doctrinas, sus teorías. Bolívarva dejándose llevar, como el Emilio, en progresiva nutrición desaberes.Al pasar por Milán, los viajeros presencian una segunda coronaciónde Bonaparte. Lo contará Bolívar mucho tiempo después, al generalPerú de Lacroix (Diario de Bucaramanga): «Dijo el Libertador que habíaasistido a una gran revista pasada por Napoleón al ejércitoitaliano en la llanura de Montequiaro, cerca de Castiglione; queel trono del emperador se había colocado sobre una pequeñaeminencia en medio de aquella llanura; que mientras desfilaba elejército en columnas delante de Napoleón, que estaba sobre eltrono, él y un amigo que le acompañaba (Robinson) se habíacolocado al pie de aquella eminencia de donde podían con facilidadobservar al Emperador; que éste los miró varias veces con unpequeño anteojo de que se servía, y que entonces su compañero ledijo: quizá Napoleón, que nos observa, va a sospechar que somosespías; que aquella observación le dio algún cuidado y lodeterminó a retirarse». La urgencia de ver de cerca al personajeestaba satisfecha. Pero hubo algo más, de sentido profundo: «Yo,dijo Su Excelencia, ponía toda mi atención en Napoleón, y sólo aél veía entre toda aquella multitud de hombres que había allíreunidos; mi curiosidad no podía saciarse, y aseguró que entoncesestaba muy lejos de prever que un día sería yo también objeto dela atención o, si se quiere, de la curiosidad de todo uncontinente, y puede decirse también del mundo entero. ¿Qué EstadoMayor tan numeroso y tan brillante tenía Napoleón, y qué sencillezen su vestido! Todos los suyos estaban cubierto de oro y ricosbordados; y él sólo llevaba sus charreteras, un sombre sin galón yuna casaca sin ornamento alguno; ¡esto me gustó!» ¡De nuevo elimpacto de «la gloria» en aquel joven que empieza a descubrir sudestino! Cuando llegue a los treinta y seis años, que son los quetiene Bonaparte ese momento, ¡ya su nombre será grande, porAngostura, por Boyacá!
De Venecia, que poco le gusta, pasan a Ferrara, Padua y Bolonia.la ciudad de Florencia es el ambiente escogido para leer aMaquiavelo y La nueva Eloísa. De otras lecturas —¡debieron ser muchas!— hay una constancia de O’Leary: «Los consejos de su antiguomaestro y amigo Simón Rodríguez, le hicieron dedicar parte de sutiempo a las letras. La metafísica fue su estudio favorito; peroes de sentirse que la filosofía escéptica hubiese echado tanprofundas raíces en su mente. Helvecio Holbach, Hume, entre otros,fueron los autores cuyo estudio aconsejó Rodríguez. AdmirabaBolívar la autora independencia de Hobbes, a pesar de la tendenciamonárquica de sus escritos; pero le cautivaron más las opinionesespeculativas de Spinoza, y en ellas, tal vez, debemos buscar elorigen de algunas de sus propias ideas políticas; no obstante, y apesar de su escepticismo y de la irreligiosidad consiguiente,creyó siempre necesario conformarse con la religión de susconciudadanos». (Memorias, tomo I, p. 63).Con este espíritu ya bien sembrado en la conciencia, llegan aRoma. Y le visitan al embajador de España ante el Vaticano,Antonio Vargas Llaguno, con el deseo que llevan de conocerle alPapa. Es el mismo Pontífice despreciado por Napoleón en París, enel acto de coronación. Consigue el embajador la audiencia especialde Pío VII; pero en ella —probablemente no fue a ese acto Robinson— se produce de pronto un impasse: Bolívar se niega a besar la cruzbordada en la sandalia del Pontífice. «Dejad al joven indianohacer lo que guste», expresa el Papa, y termina la audiencia. Yaafuera, Bolívar comenta: «Muy poco debe estimar el Pontífice elsigno de la religión, cuando lo lleva en su sandalia, mientras losmás orgullosos soberanos lo colocan sobre sus coronas».En Roma se producirá un hecho capital, que se situará entreaquellos que la historia considera sorprendente explosión inicialde carácter determinante y de esencia irrevocable; su llamarada noes extinguible. Una tarde de agoto, muy calurosa y casireverberante, Bolívar y su maestro ascienden como de paseo a lacolina romana llamada Monte Sacro. Hablan los dos mucho; piensanen América, en la libertad, en el destino de los pueblos. despuésde un corto descanso en la cima, jadeantes, se sienten impelidospor una fuerza de potencia profunda; Bolívar se pone en pie y dice—narración de Rodríguez—: «Juro delante de usted, juro por el Diosde mis padres, juro por mi honor y por la patria que no darédescanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que no haya rotolas cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español».Bolívar lo cuenta más escuetamente: «¡Abrazándonos, juramos
libertar a nuestra patria o morir en la demanda!» en carta a sumaestro, en 1823, le dice: «Se acuerda usted cuando fuimos juntosla Monte Sacro a jurar sobre aquella tierra santa la libertad dela patria? Ciertamente no habrá olvidado aquel día de eternagloria a nosotros. Lo válido de aquel juramento, en las páginas dela historia, está en que los dos cumplieron su palabra. Los doshicieron la libertad de América: el uno con las armas y susabiduría de estadista; el otro con las ideas que sembró,especialmente educativas en varios libros; ¡cumplieron larevolución en sentido pleno!Lo trascendente, dirigido a un mismo rumbo, a veces se realiza endos lugares distantes. El Monte Sacro de Roma tomó contacto, porobra del destino, con el océano del cabo español de Trafalgar, alnoreste de Gibraltar . Aquí la flota de guerra Británica destruyólas armadas de España y Francia juntas. Ese día —21 de octubre de1805— el poder español quedó imposibilitado de enviar tropas a suscolonias americanas; por lo mismo, no pudo aplastar la revoluciónque se alzó en todo punto, como en cumplimiento de los juramentosdel Monte Sacro. A veces, los hechos se coordinan en dos tiemposcon la armoniosa serenidad de los pasos grandes.Y la libertad está urgiendo también en otro punto: Francisco deMiranda, eje y entrabajador de la independencia americana, hapartido de Londres hacia los Estados Unidos, donde preparará subuque «Leandro» para intentar un desembarco en las costas deVenezuela. todo clama liberación, ¡y faltan aún quince años paraque la gran guerra comience! ¡Qué colosos aparece ya MirandaBolívar es invitado por Humboldt a una visita a Nápoles; asciendenal Vesubio en compañía del sabio Gay-Lussac; realizan vida socialpor unos cuantos días, Humboldt escribirá, varios lustros después:«Le traté mucho a Bolívar después de mi regreso de América. Suconversación animada, su amor por la libertad de los pueblos, suimaginación brillante, me lo hicieron ver como un «soñador». Larecordación humboldtiana es aún más amplia: «Lo que más me asombrófue la brillante carrera de Bolívar, a poco de habernosseparado... La actividad, talento y gloria de este gran hombre mehicieron recordar sus raptos de entusiasmo, cuando juntos uníamosnuestros votos por la emancipación de América española... Micompañero Bonpland fue más sagaz que yo, pues desde muy alprincipio juzgó favorablemente a Bolívar y aun le estimulabadelante de mi. Recuerdo que una mañana me escribió diciéndome queBolívar le había comunicado los proyectos que le animaban respectode la independencia de Venezuela, y que no sería extraño que los
llevara a remate, pues tenía de su joven amigo la opinión másfavorable. Me pareció entonces que Bonpland también deliraba. Eldelirante no era él, sino yo, que muy tarde vine a comprender mierror respecto al grande hombre, cuyos hechos admiro, cuya amistadme fue honrosa, cuya gloria pertenece al mundo».El retorno de los viajeros desde Roma hasta París se cumpletambién pausadamente. Está desarrollándose una docencia muy alta,que le trocará a Bolívar en hombre sapiente, puesto a niveles muysuperiores. Bolívar en mucho es obra de Rodríguez.Puede afirmarse que el año íntegro que van a pasar los dos en lacapital francesa, lejos ya de aventuras de cualesquiera clases porparte del juvenil Bolívar, fue el año determinante, en punto aenriquecimiento mental. Su amiga Teresa Laisney de Tristánescribirá: «Bolívar había crecido cuatro pulgadas y adquiridofuera y gracia; un hermoso bigote negro hacía más visible lablancura de sus dientes, dándole un aire marcial. La metamorfosismoral no era menos completa. Su espíritu, su corazón, sus gustos,su carácter, todo había cambiado. Su incredulidad llegaba gasta elateísmo. A pesar de todo, en su espíritu continúa aún ladesorientación. Sabe mucho, en punto a conocimientos; pero ignoratodavía la fórmula que le llevará a realizarse. Lo vital profundoen todo hombre es saberse realizándose; no advertirlo o nolograrlo equivale a existir efímeramente, infecundamente. En cartaa Teresa dícele: «Fastidiado de las grandes ciudades he visitado,vuelvo a París con la esperanza de hallar lo que no he encontradoen ninguna parte: un género de vida que me convenga; pero yo nosoy un hombre como todos los demás, y París no es el lugar quepueda poner término a la vaga incertidumbre de que estoyatormentado. El presente no existe para mí; es un vacío completodonde no puede nacer un solo deseo que deje alguna huella grabadaen mi memoria». Excelente. ¡Es un inconforme, un rebelde; y elmundo avanza gracias a esta clase de hombres! La conformidad puedeaniquilar.Leer y siempre leer; estudiar y más estudiar, en una suerte dedesafío mental impaciente y extraordinario, mientras Napoleón vacreando la nueva aristocracia para Francia con sus amigos,allegados, parientes íntimos, y en tanto que sigue estructurandobatallones sobre batallones, mediante el reclutamiento de más deun millón de jóvenes. Tal el ambiente. ¡Espera el corso dominar aEuropa, a fin de crear el imperio más grande de la historia! Es eltipo de héroe que estudiará y definirá el filósofo Hegel. Bolívarconstituirá un antihéroe hegeliano, en el decir de Leopoldo Zea;
no buscó la dominación sino la liberación. Europa organizacoaliciones contra Bonaparte; éste da brillantes batallas como lade Austerlitz; Prusia queda integrada al sistema napoleónico.Miranda fracasa en la expedición sobre las costas venezolanas;pero su derrota nada significa en sentido negativo; América enteraconspira ya, por la acción de este prócer gigante. Los ingleseshan conquistado la ciudad de Buenos Aires; ¡serán expulsados porlos criollos!Así discurrren los sucesos, hasta que Bolívar decide retornar aVenezuela. el padre de Fanny du Villars le escribirá un día: «Tútenías sobrada razón al decirnos, ya para abandonar París quenosotros oiríamos hablar de nuestro primo Simón Bolívar; tuprofecía ha sido justificada magníficamente por el brillo de tualta reputación y de la gloria inmensa que has adquirido.» Quiereel viajero llevar consigo a su maestro; éste, se niega al retornoa la patria. dice O’Leary: «Su antiguo y leal amigo Robinson noquiso acompañarlo a Caracas; fue inútil instarle a que volviese aVenezuela, porque todavía temía la persecución española; yBolívar, comprendiendo que sus temores no eran infundados —Bolívarhabía salido como fugitivo de Venezuela, por haber tomado parte enla conspiración de Picornell—, desistió de su empeño,manifiestándole que se aproximaba el tiempo en que el motivo de suvoluntaria expatriación no sería visto como traición a América.»Fanny le escribirá (1826) para traer a memoria la despedida:«¿Recuerda usted mis lágrimas, mis súplicas para impedirlemarcharse? Su voluntad resistió a todos mis ruegos. Ya el amor ala gloria se había apoderado de todo su ser. Con orgullo recuerdosus confidencias respecto a sus proyectos para el porvenir, lasublimidad y sus pensamientos y su exaltación por la libertad. Novalía algo en aquel tiempo, puesto que usted me encontró digna deguardar un secreto. Su resolución de alejarse de mi me hirióprofundamente.»Bolívar no retornará jamás a París. Navega hacia los EstadosUnidos, de donde partirá, después de cinco meses, a Venezuela,Simón Rodríguez emprende su peregrinaje de docente por los paíseseuropeos, en los cuales se quedará dieciocho años. Cuando yaagónico, en el pueblo peruano de Amotape, reciba la visita delcura párroco, le dirá categóricamente: «Yo no tengo más religiónque la que juré en el Monte Sacro con Bolívar.»Paul VernaBolívar en sorez y otros lugares de Francia
Ensayo de investigación sobre etapas y hechos desconocidos, malconocidos, tergiversados o fabulados de la vida del LibertadorSimón Bolívar para el restablecimiento o esclarecimiento de laverdad históricaA la memoria del Padre J. De Metz, abnegado promotor de ladifusión boliviana en Sorez.Al viejo y querido amgo René Gasseler, quien nos acompañó ennuestra peregrinación a Sorez.Entre la leyenda y la verdad: Bolívar en SorezPocas veces la leyenda y la historia han estado tan íntimamenteligadas, entremezcladas hasta confundirse, como lo fueron conmotivo de la presencia, estancia, vistia o hasta internado deSimón Bolívar en la famosa escuela francesa de Sorez.Tras las huellas del Libertador, historiadores e investigadores,desde hace más de un siglo, trataron de contestar a estas dospreguntas: ¿Fué o no Bolívar alumno de Sorez? Estuvo o no Bolívaren Sorez?La Escuela de Sorez, o Soréze en francés , lleva el nombre de lapequeña aldea en la cual se encuentra y que tiene su origenonomástico del riachuelo Sor que core cerca. Situadca en el sur deFrancia, entre Revel y Castres, en el histórico Languedoc y a unos60 kilómetros de Tolosa, la aldea de Sorez no cuenta hasta hoy endía más de unos mil habitantes. Sorez es sin embargo una de lasmás viejas y prestigiosas instituciones de Francia y aún de Europay su nombre blasonado es motivo de gloria para todos aquellos queallí se estudiaron.Orígenes e historia de Sorez: una escuela milenariaSi la primera y vieja aldea de Sorez, con sus murallas, puertas yfortificaciones, cuyos vestigios aún existen, remontan a laprimera mitad del siglo XIII, su verdadera historia empieza sinembargo a pprincipios del siglo IX cuando, por orden de Pipino elBreve, padre de Carlomagno y «primer rey por la gracia de Dios»,se empezó a construir «un monasterio cerca de la fortalezaVerdinium, en un lugar que el riachuelo Sor hizo nombrar Sorez».La historia de Sores es en gran parte la de este monasterio másconocido como abadía benedictina que desde los primeros tiempos desu fundación albergó una escuela para niños de la zona. Ciudad yabadía, formando un conjunto inseparable, iban a sufrir durantelargos siglos toda clase de azotes y calamidades; a los pillajes,saqueos e incendios que sufrieron de manos de los «bárbaros»normandos en los primeros tiempos suceden las devastaciones y
ruinas que ocasiona la guerra entre cruzados del Norte y soberanos«heréticos» del Sur, las invasiones e irrupciones de ingleses yextranjeros de todas clases y, especialmente las guerras dereligiones. Después de cada destrucción, Sorez volvía a levantarsede sus cenizas. Sólo su campanario había escapado de lasdevastaciones de los ocho primeros siglos y hoy en día es patentetestimonio de la antigua opulencia de la abadía. A pesar de tanto azotes, los Benedictinos seguían difundiendo lasluces de la instrucción a los jóvenes parroquianos. Pero no fuesino en el siglo XVII cuando Sorez llegó a levantarse de susruinas y, el 16 de octubre de 1682, se inaugura el nuevo colegiogracias a los sacrificios y abnegación de su verdadero fundadorDom Jacqes Hody, cua obra será continuada décadas más tarde porotro prior Dom Víctor de Fougeras, el mismo que tuvo el mérito deromper con la antigua disciplina que hacía del latín la únicamateria de enseñanza abriendo cursos de matemáticas, cienciasnaturales, idiomas extranjeros, artes liberales y transformando aSorez en una especie de universidad que llamara la atención y aunla admiración de los enciclopedistas. Alejado Dom Víctor deFougeras, desde 1760, de la Escuela, le tocó al profesor dematemáticas, Dom Raymund Despaulx, ocupar la dirección queoficialmente desempeñó a partir de 1767, marcando un hito en lahistoria de la Escuela. Prosperaron tanto las actividadesreligiosas, los estudios y el prestigio de Sorez que Luis XVI laescogió para ser una de las doce escuelas militares que creaba enlas provincias. Fue así como pa´so Sorez a covertirse en Escuelareal militar. Contaba entonces con unos 400 alumnos y su famatraspasaba los límites de Francia, España e Italia yse extendíahasta las antillas, hasta América. Fue en esa época cuando seformaron en Sorez varias generaciones de jóvenes que iban a serlos mariscales y generales de la Revolución y del Imperio y que yavestían uniforme «Azul del Rey, con espada y tricornio». Se cuentaque el joven corso Napoleón Bonaparte quiso estudiar en Sorez y atal efecto solicitó una de las cincuenta becas creadas por el Rey,pero su solicitud llegó tarde y tuvo que irse a la escuela deBrienne donde hizo sus estudios.Cuando estalla la Revolución Francesa, y a pesar de estar privadodel concurso de casi todos los eclesiásticos que se exiliaron,Sorez sigue funcionando bajo la dirección de Dom Francois Ferluscyo recuerdo está íntimamente vinculado al del Colegio. Gracias asu celo, perseverenacia y coraje y a la colaboración de suhermano, Raymond Dominique, quien era director de estudios, Sorez
sigue dispensando su enseñanza y se convierte en 1796 en escuelaprivada.Pero a Sorez no le falta enemigos. El obisto Frayssinous, Ministrode Educación Pública en 1823, quiere mandar a cerrar Sorez puesreprocha a la Escuela su espíritu de liberalismo y de oposición,Centro de irreligión y de inmoralidad», dice un expediente deltribunal de Tolosa, levantado contra la Escuela.Las vicisitudes políticas que atraviesa Francia, las rivalidadesde otras ciudades que aceptan muy mal el progreso y espíritu deindependencia de Sorez, la competencia de colegios en la region,una administración distinta y a veces mala, minan a tal punto lasfinanzas y el prestigio de Sorez que no cuenta más de 150 alumnosen 1840.Un cambio radical va a operarse unos catorce años más tarde con lallegada, en 1854, del ilustre padre Lacordaire, el Boussuet delsiglo XIX, con quien la Escuela pasó a ser propiedad exclusiva delos Dominicos. Un espíritu nuevo anima desde entonces los viejosmuros de Sorez. Escuueal católica cuyas tradiciones pedagógicasadaptadas a la vida moderna e impregnadas del espíritucaballeresco y del sentido cristiano del honor se arraigan en lahistoria, Sorez siguió siendo desde entonces, como lo afirma suex-archivista, el padre J. Al Girar, uno de los sitiosprivilegiados de la inteligencia francesa».Fama de Sorez en la España de 1800 a la que llegó Simón BolívarComo se ha dicho anteriormente, la fama de Sorez traspasó, a finesdel siglo XVIII, los límites de Francia. Sorez gozaba ya de unprestigio internacional,siendo una de las escuelas militares másconocidas en la época desde que Luis XVI le dio categoría deEscuela real en 1176 y aun antes, en la vecina España, todas lasfamilias, ricas o nobles, de la pequeña y grande burguesía,anhelaban ver a sus hijos ponerse el uniforme de cadete de Sorez.En su libro L’Espagne eclairée de la Seconde Mortié du XVIII eme Siecle19 JeanSarrailh, entonces rector de la Universidad de París, da cuentadel entusiamo que despertó Sorez en los círculos políticos eintelectuales de España.Dice Sarrailh: «La Escuela Militar de Sorez abre sus puertas a losjóvenes españoles. Su celebridad es grande en Madrid. De 1771 a1790, ochenta y seis jóvenes procedentes de Madrid, Cádiz,
19 Reproducido por Manuel Pérez Vila en la Formación intelectual del Libertador,
pp. 62.63
Barcelona, Bilbao, Málaga o Lugo van a estudiar allí. Estossorezianos peninsulares son, en general, de pequeña nobleza.»La vieja Escuela no contaba sólo con admiradores. También teniasus enemigos encarnizados, chauvinistas empedernidos que hablabanen nombre del nacionalismo español, de la moral y de la educacióndudosa que se recibía en la famosa escuela.El embajador Alberto Zérega-Fombona que cita a Sarrailh y ahondaen la fama de Sorez en España explica que esos jóvenes «por suentusiasmo al concurrir a Sorez fueron muy criticados y combatidosen muchos círculos políticos e intelectuales peninsulares;numerosas las protestas y acusaciones contra el Colegio deLanguedoc. Se le imputaba que los jóvenes perdían, por laenseñanza allí recibida, las virtudes nacionales y adquiríanhábitos de independencia. Don Gaspar Melchor de Jovellanos, el másfamoso intelectual de la época, adicto y propagador de principiosliberales, espíritu tan elevado, él también critica, censura, quela juventud española vaya a Sorez. En su célebre Sátira, conacrimonia y despecho, dice:«Mas se educó en Sorez,París y Roma»«Nueva fe le inculcaron. Vicios nuevosle inculcaron. Cátalo perdido»concluye el embajador Zérega-Fombona que « la escuela sorezianaera en la península, para unos lugar de perdición; centro de luz,ciencia y de ideas para otros»20.No cabe duda de que el joven Simón Bolívar oyo hablar de Sorezdesde los primeros día de su llegada a Madrid cuando aún no habíacumplido 16 años. Además la frecuentación y la compañía delMarqués de Ustáriz, venerable caballero en quien —al decir deO’Leary— «se figuraba Bolívar ver a uno de los sabios de laantigüedad» y que en realidad ejerció una influencia considerableen la formación intelectual del futuro Libertador, debieron porcierto ofrecer al joven venezolano numerosas oportunidades de oírhablar de la famosa escuela del Languedoc. Die además Zérega-Fombona que Bolívar frecuentaba en Madrid los medios sociales eintelectuales donde Sorez tenía admiradores y amigos y que elMarqués de Ustáriz «se esforzó en llevar a la práctica, en los
20 en «Un año misterioso de la vida del Libertador» por Alberto Zérega-
Fombona; Boletín de Historia y Antigüedades, órgano de la Academia Colombiana de
la Historia. Vol. XLV. Nos. 529-530, Bogotá, noviembre-diciembre 1958 y
en Pérez Vila, op. cit.
importantes cargos administrativos que desempeñó, idea enseñadasen Sorez. En conversaciones, insiste Zérega-Fomboná, con elMarqués y la frecuentación de sus amigos, Bolívar conoció laexistencia de Sorez, se entusiasmó por su enseñanza; deseórecibirla directamente».Hasta ahora hemos seguido al embajador Zérega,Fomboná en sudisertación sobre la fama de que gozaba Sorez en España, enespecial en Madrid y en Bilbao sobre la administración que pudosuscitar en el joven Bolívar, la vieja Escuela. Pero fuerza es deabandonar su relato cuando el autor, entre los vericuetos de laleyenda, quiere introducir a Simón Bolívar en el recinto de lafamosa escuela mostrándolo como uno de sus alumnos. Digamos unavez por todas que Bolívar nunca fue alumno de Sorez, pero que síestuvo allí de visita en varias oportunidades.Mientras dejamos a Bolívar en Madrid enriqueciéndose —más que enuna escuela— con los sabios coloquios del Marqués de Ustariz y lostesoros de su biblioteca, en 1799, 1800 y 1801, regresamos alpasado para abrir las puertas de Sorez al primer venezolano cuyasplantas hollaron el suelo y pisos de la célebre Escuela: Franciscode Miranda.El primer venezolano que visitó Sorez: Francisco de MirandaProsiguiendo el largo viaje, que había emprendido casi cuatro añosantes, para visitar, estudiar y observar países y ciudades, museosy ruinas, costumbres y progresos en toda Europa, Francisco deMiranda concluía su instructivo y rico periplo en Francia. DeGénova había regresado a Marsella donde se encuentra, a mediadosde febrero de 1789, tomando chocolate y discutiendo filosofía ypolítica con el Abate Raynal. De allí pasará a Aix, Salon, dondesu curiosidad lo lleva a visitar la tumba del famoso médico-astrólogo del siglo XVI, Michel de Nostradamus, luego a Arlesdonde se maravilla ante los sepulcros de los Alycamps o CamposEliseos que califica como «uno de los ás venerables vestigios dela antigüedad», sige a Nimes y Montpelier. El 10 de marzo de 1789empieza la última etapa de su viaje a través de Francia, que porTolosa, Burdeos, Nantes, El Havre, lo conducirá a Rouen y París.Llegando a Castelnaudary en la mañana del 12 de marzo, después depasar por Beziers, Narbona y Carcasona, Miranda sale al mediodíade la misma fecha para visitar los dos lugares más conocidos yafamados de la región: el dique de San Fereol, «inmenso complejohidráulico destinado a alimentar el canal de Languedoc que, através del Garona, hace comunicar el océano Atlántico con el mar
Mediterráneo y que Miranda califica como la obra más útil yformidable hecha por el reino de Luis XIV»21
Luego visitará la famosa escuela militar de Sorez cuya bellezaadmira desde lo alto de la Montaña Negra.Notemos en seguida que la impresión que guardará de su visita aSorez y que apuntará en su Diario de viajes no será de las mejores.Más bien es pésima y puede inducir al error a quienes hayan leídotestimonios de otros grandes personajes sobre Sorez en la mismaépoca. Extraña, sin embargo, que Miranda se haya presentado en lafamosa escuela sin acompañante y sobre todo in una carta o tarjetade presentación para el Superior de la Escuela, pues esa actitudera contraria a sus costumbres. En los millares de lugares,establecimientos, ciudades y hasta aldeas de Europa que visitó,Miranda siempre cargaba una carta de presentación y recomendaciónde uno de sus grandes amigos o personalidades de la época. Porotra parte, no parece haber conversado ni saludado al Director dela Escuela, dom Raymond Despaulx, quien dio tanto prestigio a laEscuela a la que Luis XVI convirtió en Escuela Real Militar en1776, título que conservaba cuando Miranda la visitó en vísperasde la Revolución Francesa.Otro factor que debió predisponer a Miranda contra Sorez fue lafatuidad del joven benedicto que lo recibió, el cual hablaba másde la riqueza de los monjes que de la calidad de la enseñanzaque allí se dispensaba. Una vez hechos estos comentarios, he aquílas notas que Miranda dejó apuntadas sobre su visita a Sorez en elDiario de viajes que llevaba:«En Sorez, me apee en el convento y envié mi silla al albergue dela aldea que está única al convento. Un joven religioso de unosveintiséis años se me ofreció para acompañarme y fuimos a lasrefectorios que están con tal cual aseo, luego a los patios derecreo en que están las clases con separación y no hay más que 2aún. El terreno se construye ahora, así que una clase estámezclada (con otra). Entramos en algunas clases que me parecenpequeñas y puercas, luego a las caballerizas en que hay 10caballos de picadero y entramos en el manejo cubierto que esbastante bueno. (Hay) otro descubierto de inmediato. Despuéspasamos a los dormitorios que están con aseo; los más pequeñosestán en grandes salas todos jusntos, los otros en dormitorios contabiques de división de cuatro en cuatro más una serie segunda;los mayores en una pequeña celda cada uno con su cama donde loencierran por fuera a cierta hora y le abren a otra porque las21 El Siglo de las Luces visto por Francisco de Miranda, de Alonso Rodríguez, p. 494.
costumbres —me decía mi buen fraile— son la primera cosa queatendemos. Yo creo que este medio es el más eficaz para despertaren aquella juventud aprisionada los mismos deseos que se pretendeobviar. Luego fuimos a la cocina que está cochinísma realmente.Dimos una visa al paseo interior del jardín y vi un agúila jovenque tienen allí y un gran buitre cogido sobre la montaña de SaintFereol; ambos devoraban la carne que les echaron con sumafacilidad. Después me convidó a entrar en su cuarto mi buenfraile; hizo fuego en su buena chimenea y me hizo ver que estabaalojado como un caballero. Me informó que hará unos treunta añossolamente que se formó este Seminario o Escuela real militar y erael deseo solamente de hacerse útiles que les había inducido aello, pues nada les importaba de la pensión porque eranBenedictinos, (lo) que quiere decir ricos y así no tienennecesidad de nadie. Con toda y aún más petulancia queésta (dijo)que el número de estudiantes era en el día de más de 500y estabaahjora en su mejor auge. En el cnvento hay 30 religiosos. Todosdedicados a la enseñanza del Seminario éste; que es, según medice, el primero de Francia. Llámase el superior actual DomDespaulx y el, Dom Zalla la Gardette cuyo nombre me dio por escritosuplicándome, si enviaba a algún niño por aquí, le diese doslíneas, yque lo cuidaría con particular atención. Me pidió minombre que le di de Mr. Meroff (oriundo) de Maryland, creo. En finme dio en lugar del (prospecto) del Instituto que le pedí, losEjercicios públicos del año pasado y me despedí dándole milgracias. Yo creo según concibo, y la negligencia que noté en losescolares junto con los modos frailunos de los maestros, que éstees un malísimo instituto y muy inferior al de cadetes y de laArtillería de Petersburgo. Más ¿qué hacer cuando el resto es peory los padres y madres, ignorantes? (Archivo de Miranda, tomo IV pp. 216y siguientes).Sean cuales fueren las causas de la mala opinión que se llevóMiranda de Sorez, es preciso decir que en la misma época, entrelos niños y adolescentes que él veía corriendo y jugando en losdos patios, vagando en la cocina de paredes «cochinísimas», oencerrados en salones de clases pequeños y «puercos» se forjaban, se«cocinaban», al calor de las enseñanzas caballerescas y liberalesaquellos hombres que, aún muy jóvenes iban a cubrirse de gloria nosólo en los campos de batalla de la Revolución y del Imperio sinotambién a distinguirse en las profesiones liberales, en lasciencias y en las artes, en las finanzas y en la vida política yadministrativa de Francia.
Resulta, sin embargo, sorprendent que un espíritu tan curioso, tanávido de saber, descubrir y aprender —y sobre todo en cuanto atañea la historia y la antigüedad— no haya anotado ni una línea sobrela fundación y la fascinante historia de esa antigua abadía yescuela, vieja entonces de diez siglos, ni haya dejado descripciónalguna de su milenario campanario, ni de su iglesia ojival, ni desus edificaciones no de sus hermosísimos parques, ni siquiera desus incunables, estandartes y primeros uniformes y otras reliquiasde Sorez.El Precursor, verdaderamente, no estaba de muy buen humor aquellatarde del 12 de marzo de 1789. La culpa la tuvo tal vez el jovenbenedictino, pedante, fatuo que lo atendió o tal vez el postillónque, impaciente de tomar el camino de regreso antes de la nochepor temor a bandidos y ladrones, reclamaba la pronta presencia delilustre visitante.A las 10 de la noche estaba de regreso Miranda en Caltelnaudary,la tierra por excelencia del Cassuulet (especie de fabada), dondesu fiel criado Andrés Froberg lo esperaba inquieto y le sirvió unabuena cena.Al alba, olvidándose de Sorez, el impenitente viajero tomaba elcamino de Tolosa felicísmo con la sola idea de ir a observar en unmuseo de aquella ciudad dos ruedas de bronce y la parte delanterade un carro que llegó hasta allí con el ejército del César. Luego—a mediados de abril— se dirigirá a Burdeos y en las inmediacionesde la ciudad, al castillo de La Brede, donde irá a recogerse onemoción y devoción en el cuarto donde vivió y escribió Montesquieusu Espíritu de las Leyes que Miranda considera «la obra más brillante quehaya producido el espíritu humano».El Precursor no podía pensar entonces que exactamente tres mesesdespués París se estremecería con la toma de la Bastilla y lasprimeras embestidas de la Revolución Francesa de la que será, en1793 y 1795, uno de sus grandes héroes pero también una de susvíctimas preferidas.La persistente leyenda que quiso hacer de Simón Bolívar un alumnode Sorez Trece años después de la visita de Miranda a Sorez, el nombre deSimón Bolívar empieza a vincularse con el de esa Escuela, o mejordicho, quienes escriben sobre Bolívar y Sorez escogen la fecha de1802 como el año no sólo de la primera y probable visita deBolívar a Sorez sino de su entrada como alumno en la viejaEscuela.
A pesar de varias investigaciones serias realizadas en la propiaEscuela, las cuales se revelaron todas negativas, y encendidaspolémicas que no pudieron aportar prueba histórica alguna de queBolívar fuera alumno del afamado colegio, historiadores,periodistas, escritores y aun publicaciones recientes continúancolocando el nombre de Simón Bolívar entre los célebres alumnos deSorez. ¿Cómo nació esta persistente leyenda?Según todas las investigaciones realizadas hasta la fecha, esaleyenda nació a raíz de un discurso pronunciado en el siglo pasadoen la —para Sorez— lejana Guayaquil por el ilustrado FranciscoJavier Salazar con motivo de la inauguración en ese puerto de unaestatua del Libertador: «No olvidemos —hacen decir al general— queBolívar completó sus estudios clásicos en Francia, en la célebre escuela de Sorez de lacual es una de las glorias». Marcel Séméziés, el primero en mencionar sulibro Los Sorezianos del siglo, 1800-1900 22 esta supuesta frase de Salazar,agrega que «este dato (Bolívar alumno de Sorez) ha sidoformalmente proclamado en la misma América, en Guayaquil, eldía dela inauguración de un monumento a Bolívar» en el discurso quepronunció en esa oportunidad el general Salazar.Ahora bien, hemos leído el largo discurso pronunciado por elgeneral Francisco Javier Salazar, en su calidad de Presidente delComité pro-homenaje a Bolívar, el 24 de julio de 1889, durante lainauguración en Guayaquil de la estatua del Libertador, el día del106 aniversario del nacimiento de éste y podemos afirmar que enninguna parte del texto se ha mencionado a Sorez. En otros cuatrodiscursos pronunciados el mismo día y en la misma ceremonia por eldocotr Antonio Flores Jijón. Presidente de la República, por eldoctor Luis A. Salazar, Presidente de la Corte Suprema deJusticia, por el doctor J. M. P. Caamaño, Gobernador de laprovincia de Guayas y por el general Reinaldo Flores, enrepresentación del Ministerio de la Guerra, tampoco se menciona aSorez en ningún momento 23.Asimismo, en otro discurso del mismo general Salazar pronunciadoen oportunidad diferente, no se encuentra ninguna referencia aSorez. En efecto, en carta que dirigió don Alfredo Boulton al
22 Les soréziens du Siécle, 1800-1900. Tolouse, Privat, 1902.23 Los textos íntegros de todos estos discursos —incluido el del general
Francisco Javier Salazar— se encuentran publicados en el periódico La
Nación de Guayaquil, el 26 de julio de 1899, cuya fotocopia se debe al
doctor Antonio Parra Velasco.
Padre Girard, archivista de Sorez, el 20 de abril de 1959, ledice: «Tengo en mis manos los dos célebres discursos del generalSalazar y puedo informarle, muy confidencialmente, que en ningúnmomento ha sido cuestión de Sorez.. En los discursos de Salazar,Sorez no está mencionado».¿Cómo llegó hasta Marcel semezies, ex-alumno de Sorez y autor deLos Sorezianos del siglo, 1800-1900, esa supuesta afirmación del generalSalazar? Semezies no lo dice ni indica su fuente. Los másdestacados investigadores de la presencia de Bolívar en Sorez, losex archivistas e historiadores de Sorez, los padres Nicolás Burtíny J. A. Girard, tampoco lo pudieron averiguar. Sea por unperiódico, revista o impreso, sea por una correspondencia onoticia verbal, lo importante es que las supuestas palabras deSalazar llegaron a conocimiento de Semezues quien se apresuró nosólo a incluir a Bolívar entre los exalumnos de Sorez sino aindicar, después de deducciones personales erradas, que el futuroLibertador se encontraba estudiando en la célebre escuela entre1795 y 1798.En aquella época, el joven Bolívar aun no había salido de suCaracas natal. No lo hizo sino hasta el 19 de enero de 1799 cuandose embarcó en el «San Ildefonso» con destino a España.Ya la leyenda empezaba a hacer su entrada en la historiaEl busto de Bolívar en Sorez: el primer monumento a Bolívar enFrancia. (*)A fines del siglo XIX y principios del XX dirigía Sorez un hombredinámico, celoso guardián de las glorias de su Escuela, el PadreRaynal. Basándose, a su vez, en el libro de Marcel Semezies quehacía de Bolívar un alumno de Sorez, el Padre Raynal, granadmirador además de la epopeya bolivariana, mandó a erigir unbusto del Libertador para colocarlo al lado de varios otros exalumnos célebres de Sorez.La inauguración del busto de Bolívar y de los seis ex alumnos tuvolugar el 4 de junio de 1906, en el curso de una ceremoniaespecial. Buen orador, el Padre Raynal se dejaba embriagar sinembargo por el vuelo de su propia elocuencia. Dirigiéndose a laasistencia, afirmaba categóricamente que «la primera educación delLibertador fue guiada por los benedictinos de Sorez cuyas lecciones esclarecidasampliaron sus conocimientos, les dieron fuerza e imprimieron en su pensamiento un sellode energía y de reflexión, cualidades que se encuentran raras veces reunidas». Ytermina el Padre Raynal su arenga con elocuencia sin par:
«Bien debía Sorez un busto a aquel que, en vida, no quiso que se le levantara estatuaalguna»24
Si Marcel Sémésiés, en su libro Los Sorezianos delSiglo 1800-1900 hacíaaparecer a Simón Bolívar, alumno a los 12 años de un Sorezdirigido entonces por los hermanos Fraccois y Raimond Ferlus,laicos, el Padre Raynal por su parte nos lo muestra aún más joven,a los 7 años, alumno del Padre Benedictino Dom Despaulx que dejóSorez en 1791 y que era ya Superior de la Esciela cuando la visitóMiranda. «Hubiera sido preciso —concluye irónicamente el Padre J.A.Girald, el mejor historiador de Sorez— que Simón entrara en laescuela a lo más tarde en 1790, a la edad de 7 años, y quemostrarse un genio particularmente precoz para recibir de loshijos de San Benito, a una edad tan tierna, ese sello especial deenergía y reflexión».Las supuestas declaraciones, en la lejana Guayaquil, del generalSalazar, recogidas en 1902 por Marcel Séméziés en su libro sobreSorez y ahora ampliadas en 1906 poor el Padre Raynal, hicieron quela leyenda tuviera todas las características de la más pura verdadhistórica.perplejo, uno puede preguntarse: pero al fin ¿cuál es elorigen de la leyenda? La contestación a esta pregunta nos parecesencilla.El general Salazar, en caso de que hicera esa afirmación en otrodiscurso o en algún artículo o conversación —pues hemos visto quenada acerca de Sorez dijo en el discurso que pronunció en lainauguración de la estatua de Bolívar en Guayaquil, el 24 de juliode 1889—, no pudo haberla inventado. A él también le legó lanoticia, a través de familiares, amigos o contemporáneos delLibertador, que éste había estado en Sorez. Confundiendo «estar enSorez» con «estudiar en Sorez». Salazar no vaciló tal vea en afirmar loúltimo. El origen indirecto de la leyenda es quizás el propioLibertador que, en conversaciones con los suyos, parientes,amigos, edecanes y secretarios, disfrutaba contando sus años dejuventud en Francia y ha debido mencionar que estuvo varias vecesen Sorez, visitando a sus sobrinos, lo que era completamenteverídico.Pero con el tiempo —y no hay que lamentarlo pues hace honor aSorez y al Libertador— la tradición oral, no sólo en los labios deSalazar, de Séméziés y del Padre Raynal sino de muchos otros,terminó por unir a Bolívar con las aulas de la afamada Escuela.
24 J. A. Girard O. P., «Histoire ou Légende No. 2» en En Cordee, diciembre
de 1958. Boletín trimestral de la Escuela de Sorez.
Resulta, sin embargo curioso que Tomás Cipriano Mosquera, DanielFlorencio, O’Leary y Luis Perú Delacroix, los tres biógrafos ymemorialistas más destacados del Libertador, quienes recibieron delos propios labios de éste tantas confidencias, recuerdos yrelatos sobre su juventud, no hayan mencionado Sorez en la «etapafrancesa» de la vida de Bolívar. no lo hicieron porque ellos, sísabían del propio Libertador que éste no fue alumno de Sorez y noera el propósito de estos tres autores mencionar en sus obrastodos los lugares o sitios donde estuvo Bolívar o fueron visitadospor éste durante su permanencia en Francia. Entronizado ya Bolívar en la sala de Bustos de la Escuela, no haysoreziano que no qu no lo reconocera como a un ex alumno de laescuela. La leyeda se consolidó tanto que los propios guíasbenévolos de Sorez que acompañan a los visitantes en esa inmensa eimpotente Sala de Bustos, les contestan, orgullosos, cuandopreguntan acerca de Bolívar: «Por supuesto que sí, es uno denuestros célebres antiguos alumnos; la prueba es este busto queven allí.»El erudito embajador Alberto Zérega-Fombona le da cartas denobleza a la leyenda de «Bolívar, alumno de Sorez»Cuando Alberto Zérega-Fombona, el más parisino de todos losvenezolanos, con casi sesenta años de residencia a las orillas delSena y en Europa, profesor de literatura hispanoamericana en laSorbona, amigo extrañable de Gabriel D’Anunnzio y de Rubén Darío,se enteró por un compatriota suyo, el mayor Rafael AngaritaTrujillo, inscrito en las escuelas superiores de guerra francesas,que existía en Sorez un busto de Bolívar, creyó de buena feencontrarse frente a un descubrimiento capital que, según él,arrojaría una luz definitiva sobre un año de la vida de SimónBolívar —marzo 1801 -abril 1802— del cual se sabía muy poco y quecalificaba de «una año misterioso en la vida del Libertador».Se entiende fácilmente el entusiasmo del erudito Zérega, yaembajador de Venezuela ante la Unesco, al conocer la existencia deese busto que para él, como para tantos otros, no significaba sinouna cosa: Bolívar había estudiado en Sorez y puesto que 1802 erael año en que Bolívar salió de Bilbao para ir a París, y que almismo tiempo era el año de «sombras» y de «misteriors» de la vidade Bolívar, Zérega-Fombona escogió no sólo esta año sino los mesesde enero y febrero y aun marzo y abril para presentarnos al jovenSimón en las aulas de Sorez.Dos eran las «pruebas evidentes» principales de la presencia —según Zérega— de Bolívar en esta escuela: el busto del futuro
Libertador yla nota de Marcel Sémeziés en Los Sorezianos del siglo,repitiendo la supuesta afirmación del general Salazar enGuayaquil: exactamente los dos elementos que dieron nacimiento,como lo vimos, a la leyenda y a la tradición arraigada ya deBolívar alumno de Sorez.Otros argumentos que Zérega-Fombona indica como «hallazgos» o«pruebas evidentes» hubieran podido constituirlo, según él, sinser ni lo uno ni lo otro, un reportaje fotográfico de la revistaParís Match, No. 384 del sábado 18 de agosto de 1956 —número quetenemos a mano— y que entre las ilustraciones pone únicamente lossubtítlos siguientes: «Bustos de gloria, Simón Bolívar y losgrandes antiguos alumnos». Asimismo Zérega-Fombona cita el GuideBleu (sin indicación de fecha) de la Casa Hachette donde, en laentrada de Soreze se lee: «Sala de fiestas, bustos de hombrescélebres educados en Sorez: Mariscal de Belle Isle, Paulan, SimónBolívar, General Margot.» En fin, indica como otros argumentos ,lapresencia en Sorez de los Rivas de España, emparentados con losRibas de Caracas, y por consiguiente con la familia Bolívar (perono estarán allí sino en 1805 y no en 1802), luego, el homenaje queen la Escuela se rinde a Bolívar, la visita que hizo Sorez elembajador de Bolivia en París, en 1955, y su propia visita a laEscuela en 1957. Volveremos más adelante sobre esas visitas,verdaderos peregrinajes de devoción patriótica y admiraciónboliviana que honran a sus protagonistas.Ahora bien, partiendo de estas premisas, el doctor Zérega-Fombonase lanza a lo que llama una «apasionante inquisición», «unaencuesta policíaca con sorprendente cosecha de datos», tras lashuellas de Bolívar en 1802. Pero desgraciadamente, como pasa aveces en las novelas policíacas, las pistas se revelaron todasfalsas.El largo e interesante estudio del doctor Zérega-Fombona, fruto deesas «investigaciones» y pesquisas», viciadas desafortunadamentepor aventuradas suposiciones y conclusiones, por variascontradicciones cronológicas y una fuerte tendencia al dramatismo,lleva el título de Un año misterioso en la vida del libertador25.En este estudio quiso el doctor Zérega-Fombona establedcer que eljoven Bolívar de dieciocho años, «reo en fuga» perseguido por elgobierno del Rey de España, se refugió en Sorez (primera fuga)donde se quedó algún tiempo estudiando entre enero y febrero de1802 y que luego, se fue a París, fugándose esa vez de Sorez(segunda fuga) para encontrarse con su amiga Teresa Laisney de25 Alberto Zérega-Fombona, op. cit.
Tristán, y viviendo en la capital francesa «miserablemente»,«escondido como un malhechor» hasta que, aconsejado por losTristán, regresó a Sorez para seguir estudiando hasta abril de1802 cuando recibió allí, en Sorez, el pasaporte que le mandó elembajador de España en París para que viajara de regreso a Bilbao.Nada detiene al doctor Zérega-Fombona en su patriótico afán deesclarecer ese «año misterioso» de la vida de Bolívar. con el datode Sorez (estancia y estudios de Bolívar allí) piensa disipar los«misterios » y aclarar «sombras». Por ello manipula e interpreta asu conveniencia antiguos documentos harto conocidos, así como lasfamosas y dudosas cartas de Bolívar a Teresa Laisney de Tristánescritas dos años más tarde y las Memorias de la propia hija deTeresa, la célebre Flora Tristán, todo lo cual no tiene nada quever con Sorez.Se entiende perfectamente que el doctor Zérega-Fombona, embriagadopor la emoción que le causó el hecho de enterarse de la existenciade un busto de Bolívar en Sorez, y basándose en premisas forzadas,inexactas y dudosas, llegue a una exaltación sin par, mostrándonosa Simón Bolívar como la hechura de Sorez. Pare que el autorquisiera sugerirnos que todo lo que fue, todo lo que aprendió,todo lo que realizó el Libertador en el curso de su vida —desde suresistencia a la adversidad hasta las «cargas épicas» de Junín—,todo, según el doctor Zérega-Fombona, se lo debe Bolívar a Sorez.Veamos algunos ejemplos:«Mi maestro (J.M. Núñez Ponte) ignoraba donde Bolívar pudo conocerla filosofía tomista. Hoy lo sabemos, fue en Sorez donde recibióesa instrucción» p. 689.«Es seguro que fue en Sorez donde nace la vocación militar delLibertador y no en los funambulescos y vestimentarios ascensos deoficial de las milicias de Aragua» p. 689.»«En Sorez descubrió el joven Simón el gusto de la camaradería, elsentimiento de cordialidad de los condiscípulos» p. 689.«Los deseos de instruirse no faltaron nunca a Bolívar, losrealizaba en Sorez. Esta es la tercera etapa de su instrucción, laque fue la decisiva, la que contaría más en su vida, marcando lasdirectivas de su saber y de su mentalidad» p. 704.«En Sorez, Bolívar iba a recibir, más que abastecimiento dematerias, lo que tanto le faltaba: reglas pedagógicas, un programade estudio» p. 705.
«Fue en Sorez donde adquirió algo más que la ilustración detextos. Allí lo dotaron de métodos y reglas para ordenar lasnumerosas y disparatas lecturas anteriores» p. 705«Allí (en Sorez) Bolívar aprovechó las disciplinas heredadas de lasecular pedagogía francesa: escolástica de la Sorbona, humanismodel Colegio de Francia, prédica y método de los Enciclopedistas»p. 705«Sorez, fuente de educación humanística y militar del libertador»p. 710. «Sin su fuga a Sorez y su corta permanencia allí, bien aprovechada¿habría sido Bolívar el gran capitán que fue? ¿Hubiera élorganizado el combate al arma blanca, aplicando los principiosnapoleónicos y obteniendo la victoria de Junín?»Refiriéndose a la última afirmación, el profesor Manuel PérezVila, con su ironía velada de hombre de bien incapaz de ofender lasusceptibilidad de nadie, concluye, sin embargo, en su Formaciónintelectual del Libertador (p. 67= que el doctor Zérega-Fombona «va untanto lejos al relacionar la aún no totalmente establecidaestancia de Bolívar en Sorez con las épicas cargas de Junín»Verdadero himno de loas el que levanta Zérega-Fombona a Sorezhaciendo hincapié siempre en la influencia capital que tuvieronlas enseñanzas de la vieja Escuela en la formación intelectual,humanística y militar de Bolívar. se entiende la exaltación deldoctor Zérega. La hubiéramos aplaudido y compartido, pero seríapreciso que nos demostrase por lo menos que Bolívar fueefectivamente alumno de Sorez o que estudiase allí, aun durante uncierto tiempo que le permitiera lógicamente recibir, asimilar yaprovechar, tan preciosas enseñanzas: ahora bien sabemos queBolívar nunca fue alumno de Sorez ni estudió allí.Antes de restablecer completamente la verdad sobre Bolívar ySorez, refutar y aclarar varios puntos de vista errados yconfusos, estudiar la cronología del «año misterioso» a la luz denuevos documentos, es preciso acompañar a dos embajadoreslatinoamericanos, en sus viajes a Sorez, dl primero, de Bolivia yel segundo —que es el propio Zérega-Fombona— de Venezuela. losrelatos de sus vistas a Sorez cobran un interés especial en esascircunstancias, no sólo por la alta calidad intelectual de ambosprotagonistas sino también por la devoción bolivariana con al querealizaron sus patrióticos peregrinajes y el interés que suscitansus actividades en la afamada escuela.Dos embajadores latinoamericanos en pos de Bolívar en Sorez
En 1955, las fiestas de Pentecostés en Sorez fueron presididas porel Embajador de Bolivia en París, señor Costa de Rels, «eminenteescrito de renombre en el mundo intelectual de Francia, autor denovelas escritas directamente en francés, llenas de emoción, devida y de color» 26
Relatando esa grata visita del Embajador boliviano, el PadreNicolás Burtín, archivista de la Escuela, se expresaba, tres añosmás tarde, del modo siguiente: «Aquellos que tuvieron el placer deescuchar el discurso de ese excelente diplomático no pudieronolvidar ni la sorprendente elegancia con la cual dominaba elidioma francés ni la calurosa simpatía qu manifestaba a nuestropaís.«No obstante, aunque las fiestas fueron organizadas en honor deBolívar, cuyo busto, rodeado de flores, dominaba el estrado, elpúblico no notó en el momento, que muy poco se trataba, en eldiscurso del famoso Libertador venezolano; los diplomáticos sonprofesionalmente prudentes y saben medir sus palabras. Para ellosel silencio, también quiere decir algo. ¿Por qué, pues, esareserva? Parece que el embajador no ignoraba el conflicto deantiguo que existe entre Sorez y las tradiciones venezolanas.¿Débese contar, sí o no, a Bolívar entre los alumnos de laEscuela?27
Así presentaba el Padre Nicolás Burtin al diplomático bolivianoque honraba a Sorez con su presencia en las fiestas en honor dBolívar, cuando aún existían dudas acerca de la estadía de Bolívarallí, dudas que el propio Padre contribuyó a esclarecer.He aquí el interesante relato que escribió el Embajador Costa deRels sobre su visita a Sorez:«En los primeros días del año 1952 recibí en París la visita deuna dama que me informó tener la certeza de que el LibertadorSimón Bolívar había sido alumno del Colegio de Sorez, en el sur deFrancia; creía ella que el Libertador había pasado varios meses enaquel plantel de eclesiástica y militar educación. Como la noticiame sorprendiera el pedí me proporcionara mayores detalles.»Poco tiempo después recibí la carta de un Padre dominicoinvitándome a visitar el Colegio y presidir la distribución depremios. Como hallara renuente mi respuesta vi llegar un día a un
26 Zérega-Fombona, op. cit. p. 686.27 P. Nicolás Burtín, «Histoire ou Légende I.» en Cordee. Boletín
trimestral de Sorez, No. 36, diciembre 1958.
dominico que, tenaz y ardiente, fue rotundo en sus afirmaciones:Bolívar ha sido alumno del Colegio de Sorez en los primeros añosdel siglo pasado.»Acepté la invitación y emprendí la marcha hacia Sorez a mediadosde junio. Fui recibido a pocos kilómetros del Colegio por unadocena de jóvenes jinetes que llevaban el gorro con los coloresdel plantel; me acompañaron hasta el umbral donde las autoridadesme esperaban en pintoresco grupo. Hábitos blancos, hábitos negrosy en medio el uniforme plateado del Prefecto de la comarca. ElPadre Director, fornido y majestuoso en sus hábitos dominicos, mesaludó en términos llenos de marcada cortesía; tuve la impresiónde escuchar uno de esos saludos de bienvenida con que solían, enel siglo XVIII, recibir a los viajeros de alta alcurnia. A lasazón parecía ser yo uno de los embajadores que los lejanos paísesenviaban a la Corte de Luis XV portadora de brocados, de marfilesy de polvo de oro.»Lo primero que llamó mi mirada en el gran corredor de la entrada,fue un busto de Bolívar; había sido colocado allí hace más de unsiglo 28 tal vez en la época de su naciente celebridad, cuandoParís, que suele consagrar las glorias con frivolidades, daba sunombre a una calle, a un sombrero, a un cigarro. Cuando Luis XVIIIse complacía en mirar y admirar el retrato del Libertadorpresentado por la fiel Fanny Du Villars... Ahí está el busto anteel cual han desfilado miles de muchachos.»No describiré el programa de aquel día: ejercicios ecuestres,campeonatos de gimnasia, justas de elocuenia y erudición, etc. Seme informó entre tanto que el programa seguía siendo el mismo queen el tiempo de Bolívar, tan sólo que el discurso en latín habíasido reemplazado por un estudio más profundizado de las cienciasnucleares. Cicerón vencido por Einsten.»Vino el acto de la distribución de premios bajo el signo delLibertador. quedé asombrado de la erudición bolivariana tanto deprofesores como de alumnos. Improvisé algunas frases, bien pálidaspor cierto en medio de aquel concierto de elocuenciauniversitaria. Recuerdo que junté en un mismo fervor admirativo aBolívar y la Lacordaire, restaurador del Colegio; y antes de dejarel monumento bajé a la cripta a inclinarme ante la tumba del grandominico. Cual fue mi sorpresa al verme ante un ataúd muysencillo, colocado sobre dos caballetes y agrietado por el tiempo.
28 Completamente inexacto. El busto de Bolívar fue inaugurado el 4 de
junio de 1906 por el Padre Raynal, Capellán y Superior dominico de Sorez.
Allí dormía su último sueño el famoso orador de inmensos ojosardientes tal como nos aparece en el retrato pintado porChasseriau, conservado en el Museo del Louvre. En esa oquedadhumana de un subsuelo había vuelto a la nada aquel que hizo vibrarcon su voz potente lo ámbitos de Nuestra Señora de París; elromántico orador sagrado que fue en el púlpito lo que fue VíctorHugo en la poesía.»Hoy me entero por mi amigo el Embajador Zérega-Fombona de que fuiyo, sin saberlo, el primer latinoamericano que fue a Sorez en pos de Bolívar. Locelebro tanto más cuanto que ésa fue mi última actuación comoembajador de Bolivia en Francia, en momentos de trocar losoropeles de la diplomacia por las satisfacciones más duraderas dela vida de escritor»29.Dos años más tarde, impaciente de ir también a rendir homenaje aSorez y sobre todo a encontrar pruebas fehacientes de la presenciade Bolívar allí en 1802, he aquí a nuestro buen Embajador que,siguiendo los pasos de su colega boliviano, toma, lleno deemoción, el camino de Sorez, Meca para él, del culto bolivarianoen Francia. Dejemos que Zérega-Fombona nos cuente su apasionantevisita:«Las investigaciones, era natural, tenían que comenzar por unavisita al colegio de Sorez, punto central y neurálgico de ese añobolivariano. El Mayor Angarita Trujillo comunicó a los reverendospadres mi deseo, y ellos bondadosamente me invitaron. En el otoñodel año pasado desde Tolosa de Francia, me trasladé a Sorez.Emocionante visita, ver, habitar horas en el lugar en cuyas aulas,sus capillas, sus claustros, el joven Simón Bolívar habitó,estudió, oró. Y los superiores del Colegio hicieron más intenso mifervor pidiéndome que diera improvisada lección a los alumnos delCurso Superior d Filosofía; les hablé de Santo Tomás de Aquino yles hablé de Bolívar; recordé mi muy querido y venerado maestro,el director del Colegio Sucre de Caracas, eminente escrito ypedagogo de gran mérito, el doctor J. M. Nuñez Ponte, había hechoun estudio sobre el tomismo del Libertador. mi maestro ignorabadónde pudo conocer Bolívar la filosofía tomista. Hoy lo sabemos,fue en Sorez donde recibió esa instrucción y en mi improvisadalección se unieron el doctor Angélico, el Libertador, mi maestrode Caracas y mi profesorado en Sorbona; y todo ante los mismosbancos escolares donde Bolívar recibió por primera vez en su vidauna enseñanza con programa, reglamentada y colectiva; {el que
29 Z´erega-Fombona, op. cit. po. 686-687.
había sido un estudiante solitario, con profesores particulares,instrucción individual bastante desordenada.»En Sorez descubrió el joven Simón el gusto de la camaradería, elsentimiento de cordialidad de los condiscípulos y es muy acertadala observación del Mayor Angarita Trujillo, situando en esepritaneo el nacimiento en el espíritu de Bolívar de la afición yla elección militar; el ambiente del colegio, el fervor guerrerode los cadetes, hijos muchos de los compañeros de Bonaparte en lascampañas de Italia y de Oriente, se comunicó al joven venezolano;lo contaminaron de bélicas aspiraciones y sueños de combates y devictorias; es seguro que fue en Sorez donde nace la vocaciónmilitar del Libertador y no en los funambulescos y vestimentariosascenso de oficial de las milicias de Aragua.»Mis horas de Sorez fueron de gran emoción y evocación; pero parala investigación de datos, para hallar las pruebas nada podíaencontrar que lo ha en posesión del Mayor Angarita Trujillo; losarchivos del Colegio han desaparecido en tres despojos; cuando laRevolución Francesa; el segundo en 1838 cuando el Gobierno de LuisFelipe mandó cerrar el Colegio; y el último en 1903 con las Lyesde Combes, expulsando las órdenes religiosas de Francia. Labúsqueda de datos aparecía difícil y larga; en archivos dispersos,en libros de la época, cotejando y completando lo poco que setenía ya conocido. Esta fue labor de estos meses»30
Tras las huelas de Bolívar: Bilbao-París. Cronologíadel «año misterioso»: marzo 1801-abril 1802.Errores, confusiones y restablecimiento de la verdadsobre Bolívar y SorezEn Bilbao, antesala de Francia: Gracias a la intervención deManuel Mallo, favorito de la Reina María Luisa yamigo de los hermanos Esteban y Pedro Palacios, tíosde Bolívar, el joven Simón pudo alejarse de Madrid adonde había llegado y vivía desde fines de marzo de1799. El ambiente de la capital se había vueltohostil para él después que su tío y padrino,Esteban, tuvo que abandonar la Corte «por una de lasvicisitudes tan comunes en ella» y después de queél, Bolívar, sufrió el incidente de la Puerta de Toledo
30 Ibid, pp. 689-90.
cuando, vistiendo su uniforme de las Milicias Regladas de losValles de Aragua, fue atropellado por unos guardias que quisieronregistrarlo.El 20 de marzo de 1801 es el día inicial de unanueva etapa de la vida del joven Bolívar. A su tíoPedro le escribe en esa fecha: «Hoy mismo herecibido carta de Mallo en que me dice que ya tengoel permiso de S. M. y el suyo para marchar a Bilbao,lo que hoy a hacer esta noche a las diez».No había cumplido Simón Bolívar los 18 años cuandose instaló, a fines de marzo de 1801, en la Bilbao«de la rueda y la quilla», más precisamente en lacalle del Matadero –hoy calle del Banco de España-domicilio ahora conocido gracias a lasinvestigaciones del archivero y cronista de laVilla, don Teófilo Guiard y Larrauri 31
Por primera vez en su vida Bolívar se encontraba completamentesolo, responsable de todos sus actos, sin parientes, sinfamiliares, sin la presencia de sus tíos Esteban y Pedro —elprimero encerrado en el Castillo de Montserrat y el segundoconfinado en Cádiz a consecuencia de su amistad con Mallo, ya endesgracia—, sin los sabios consejos de su mentor y tutor, elMarqués de Ustáriz que, en Madrid, tantas semillas de luces habíadepositado en el espíritu y el corazón del joven caraqueño. Solopero no desamparado, solo pero libre aunque cautivo de un granamor: Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, hija de don BernardoRodríguez del Toro, a la que conoció en Madrid, en casa delMarqués de Ustáriz.A falta de parientes, el joven Bolívar supo rodearsede un grupo de amigos selectos en la villa deBilbao. Además de los tratos y relacionescomerciales que habrá de tener con Manuel MuñozUsparricha, representante de Juan Josef de Iriarte,viejo conocido de los Palacios de Madrid y Caracas,el armador Pedro de Ardanaz, los comerciantes Tomás
31 M. Llano Gorostiza. Bolívar en Vizcaya, oo. 34 y 42.
Ignacio de Beruete y Blas de Mendizábal, el círculode amistades bilbaínas del joven Bolívar se componíade Antonio Adán de Yarza, Mariano de Tristán yMoscoso, Pedro Rodríguez del Toro e Ibarra, elliterato franco-español Juan Laurencín y, por fin ,dos jóvenes franceses, comerciantes aprendices yestudiantes en Bilbao, Alejandro y Josef DehollainArnoux, cuyas edades, más cercanas a la de Bolívar,hicieron de ellos amigos íntimos del futuroLibertador.El 26 de la calle de Bidebarrieta de Bilbao,residencia de Antonio Adán de Yarza, se habíaconvertido en el lugar de reunión de ese grupo deamigos más adictos a las ideas de losenciclopedistas y a la literatura francesa que a lascuentas comerciales. Por las investigaciones deLlano Gorostiza, se sabe que Adán de Yarza escondíalibros prohibidos cuyo inventario cita, entre otrosconocidos títulos el Emilio de Rousseau y el Arte deamar de Ovidio.Uno de los más asiduos visitantes y contertulios dela casa de Adán de Yarza era Mariano Tristán yMoscoso, rico peruano que se encontraba desde hacíavarios años en Bilbao y era conocido por suafrancesamiento. En efecto, Mariano Tristán habíaestudiado en el afamado colegio francés de la Flecheque, desde la expulsión de los jesuítas (1764), seconvirtió en Escuela Militar y más tarde, en laépoca del Imperio napoleónico, en pritaneo nacionalmilitar. Entre Adán de Yarza, Mariano Tristán y SimónBolívar, este último el más joven del grupo, nacióen estrecha amistad y se verá, dos años más tarde,
en 1804, a Adán de Yarza y Simón Bolívarintercambiar regalos por el intermedio de MarianoTristán, ya establecido en París.Llano Gorostiza publica la correspondencia dondeTristán anuncia a Adan de Yarza haber comprado yentregado a Bolívar el «solitario» que le habíaencomendado 32 y también el reloj ofrecido porBolívar a Yarza.No hay duda de que ese ambiente amistoso y la vastacultura literaria y filosófica de estos dos nuevosamigos de Bolívar en Bilbao, debió de tener unainfluencia benéfica en la formación intelectual delfuturo Libertador o, por lo menos, en su deseo deperfeccionar los conocimientos adquiridos en Madridcon profesores particulares.Además de su participación en las tertulias en casade Adán de Yarza, Bolívar se entregaba casi porcompleto al estudio y sobre todo a la lectura. Todossus biógrafos y memorialistas son unánimes enreconocer que su estancia bilbaína le fue muyprovechosa en cuanto a estudios y lecturas.Veintiocho años más tarde, en julio de 1829, elLibertador escribía a su amigo Alejandro dehollain:«Yo no he olvidado nunca la bondad del jovenDehollain que aprendía junto conmigo lenguas enBilbao»33.
32 Como lo dice Llano Gorostiza, el «Solitario» puede referirse a un libro
más que a una joya. En efecto, el precio pagado por Tristán, dos pesetas
y media, se acerca más al costo de un libro y suponemos que se trataría
aquí del libro de Juan Jacobo Rousseau Reflexiones de un paseante solitario
designado, abreviándole el título. «El Solitario».33 Arturo Uslar Pietri: Siete cartas inéditas del Libertador, p. 28.
Conocida la presunta carta a Teresa Laisney deTristán, esposa de Mariano, a la cual se haatribuido fecha y lugar —1804, París—, donde Bolívarhablando de su estancia en Bilbao se describe a símismo como «el pobre chico Bolívar de Bilbao, tanmodesto, tan estudioso, tan económico».«Tan económico...» La verdad es que el joven Bolívartuvo que serlo forzosamente. La situacióncompletamente especial en la cual se encontraban sustíos, las dificultades de las comunicaciones entreVenezuela y la Península no le permitían entoncesdisponer de grandes recursos económicos. Diceacertadamente Mosquera que «la guerra con Inglaterra le privaba detener algunos recursos de su casa para vivir y como no sabíapedir, sufrió bastante. Después de la Paz de Luneville, a fines demarzo de 1801, pudo obtenerlos y resolvió pasar a Francia paraconocer aquel hermoso país, y en la idea de comprar cuandonecesitaba para su matrimonio y viaje a América»34
Hasta el mes de agosto de 1801, Bolívar pensaba que regresaría aVenezuela sin realizar uno de sus anhelos más ansiados: visitarFrancia. Durante esos primeros cinco meses pasados enBilbao, entre fines de marzo y agosto, su espíritu ysu corazón debieron nutrirse de ese acariciadoproyecto. Todo lo incitaba a realizarlo. Suslecturas, su círculo de amigos bilbaínos, todosafrancesados, su conocimiento de la lengua deVoltaire que profundizaba más y más en textos de losmejores autores, su amistad sincera con los jóvenesfranceses Alexandre y Josef Dehollain, susrelaciones íntimas con Teresa Laisney de Tristán,todo lo inclinaba a desear ardientemente conocerFrancia.34 Tomás Cipriano Mosquera, Memorias sobre la vida del Libertador Simón Bolívar, Tomo
I, p. 8. Nótese que el Tratado de Luneville fue concluido el 9 de febrero
de 1801 y no en marzo del mismo año como lo dice el autor.
Pero además de su mala situación económica en esosmeses, algo más importante, una circunstancia mayorlo alejaba por el momento de todo deseo de viajar ala vecina Francia: la presencia en Bilbao de sunovia María Teresa del Toro y su próximo matrimoniopor poder en Madrid, después de lo cual regresaríaa Venezuela.Como no quería o no podía volver a Madrid en esa época,recordándole aún del incidente de la Puerta de Toledo, Bolívarhabía decidido casarse por poder. Era la decisión adoptada deacuerdo con su futura esposa y su suegro que se encontraban enBilbao: «Mi matrimonio —escribe a su tío Pedro Palacios, el 23 deagosto de 1801— se efectuará por poder en Madrid y después dehecho vendrá don Bernardo (Rodríguez del Toro) con su hija paraembarcarnos de aquí en un neutral que toque en Norteamérica. LosToro partirían muy pronto (de Bilbao a Madrid), pues sóloesperaban que los calores no fuesen tan fuertes para tomar elcamino.»Los tres meses que siguieron iban a cambiar favorablemente elcurso de los planes previstos y los proyectos del joven Bolívar.En efecto, los impedimentos de su traslado a Madrid para celebrarallí su matrimonio habían desaparecido y la ceremonia de la bodafue aplazada para una fecha ulterior. Otro factor importante enlas decisiones tomadas entonces por Bolívar lo constituyó larecepción de una letra (el 29 de diciembre de 1804) de 3.886 pesosfuertes de la Casa Muñoz y Orea, letra conseguida por su tío PedroPalacios. Con esta suma en la cartera y el aplazamiento de sumatrimonio, un horizonte nuevo se abría para el joven Bolívar: sellama Francia.El viaje a París. La corta primera visita de Bolívar a Francia (13de enero-principios de abril de 1802) excluye la posibilidad deuna permanencia y aun hace difícil una visita a SorezEn la «Declaración de estado, de libertad yresidencia» que hizo en Madrid, el 5 de mayo de1802, con vista a su matrimonio, reconoce Bolívarque antes de su regreso a la Villa y Corte de Madrid«estuvo en la Villa de Bilbao un año, aunque en élhizo salidas a Francia y Santander».
Esa salida a Francia, la única que realizó durante su primerapermanencia en España o durante ese año no tan misterioso» comoquisieron ver algunos, tuvo lugar en los primeros días de enero de1802.«En Route...» pudo exclamar Bolívar después de recibir el dinero que,para viajar, le hacía tanta falta, a pesar de «ser conocido porrico», como lo decía a su tío Pedro, en agosto de 1801. Porprimera vez, iba a conocer ese país del cual tanto se hablaba ycuyos grandes hombres llevaban con sus proezas e ideasfilosóficas, científicas, artísticas y militares, las páginas duna nueva historia del mundo.En Bayona. En los primeros días de enero de 1802, Simón Bolívar, queya había cumplido dieciocho años y cinco meses, tomaba el caminode la frontera francesa, con el corazón henchido de alegría y conel entusiasmo de un explorador que va al descubrimiento y a laconquista de un nuevo mundo.Por San Sebastián y San Juan de Luz debió llegar Bolívar a Bayona,a principios de la segunda semana de enero. Entre los centrospoblados cercanos a la frontera, Bayona era el más importanteantes de que Biarritz se convirtiera en ciudad balnearia yconociera, a fines del siglo XIX, el esplendor de la riqueza quele daban casinos y playas. Más que un poblado antiguo, Bayona erauna de las más históricas ciudades de Francia, conocida desde laépoca de los galo-romanos como Lapurdum y cuyas fortifidcacionesconstruidas por Vauban en el siglo XVII y su catedral Santa María,empezada en el siglo XIII, debieron llamar mucho la atención deBolívar.El 13 de enero de 1802 sabemos que el joven caraqueño estaba aúnen Bayona. En efecto, aquel día escribió una carta a un amigo ypariente, Francisco José Bernal, instalado en La Coruña y casadocon Rafaela Clemente Palacios, prima de Esteban y Pedro Palacios.Con su ansia de llegar rápidamente a París no debió alarga muchosu paso por la vieja Bayona, de la cual, se supone, no se alejaríasin probar su afamado jamón y sin visitar su tan conocida fábricade armas blancas que dio su nombre a la «bayoneta».El 14 de enero debió ponerse en ruta para cubrir la primera etapa—176 kilómetros hasta Burdeos— de su viaje de 741 kilómetros quelo conduciría a París. Sentado en la diligencia, el joven Bolívarpodía entrever a través del polvo de los caminos, lasfortificaciones del viejo puerto y de la antigua ciudad que iban aser seis años más tarde, en 1808, testigos de uno de los másgrandes acontecimientos históricos, cargados de graves
consecuencias para el porvenir del mundo y, en particular, para elfuturo de América y del propio Bolívar: la abdicación anteNapoleón de los soberanos españoles Carlos IV y Fernando VII.En Burdeos. La segunda etapa francesa del viaje a París era Burdeos,ciudad a la que debió llegar el 17 de enero pero no pudo habersequedado mucho tiempo. Allí conocía, por intermedio de su amigoAlexandre Dehollain a un comerciante francés, Monsieur Bonnardencargado de recibir en Burdeos la correspondencia de Dehollaindirigía a Bolívar. Saludar a ese señor Bonnard y cambiar de postao diligencia para seguir su viaje a París no pareen las únicasactividades que Bolívar. Saludar a ese señor Bonnard y cambiar deposta o diligencia para seguir su viaje a París no parecen lasúnicas actividades que Bolívar pudo tener en esa capital del vino,pues llegará a París el 20, es decir, que el trayecto Burdeos-París, de 565 kms. lo cubrirá en tres dias, siguiendo elitinerario usual de la época Burdeos-Angouléme-Tours-Orleans-París. Es más bien a su regreso de París, en rutahacia Bilbao, cuando Bolívar se detendrá en Burdeoscuyos encantos hará resaltar en una de sus cartas asu amigo Alexandre Dehollain.En París. El entusiasmo del joven Bolívar debió llegar al deliriocuando hizo por primera vez su entrada el 20 de enero de 1802 enla capital de Francia, en la Ciudad Luz de cuyos monumentos yglorias ya estaba enterado por sus lecturas y las tertulias deMadrid y Bilbao. Tomó alojamiento, el mismo día, en el hotelinstalado en el número 1497 de la rica calle (Saint) Honoré.Dejemos que sea el propio Bolívar quien describa el impacto que lecausó el deslumbramiento de París. En su carta del 13 de abril de1892 que escribió a su amigo Alexandre Dehollain, a su regreso aSantander, le dice:‘Quiere usted que le diga cómo me fue en París? La cosa es clara pues no hay en toda latierra una cosa como París. Seguramente que allí es en donde uno se puede divertirinfinito, sin fastidiarse jamás. Yo no conocí la tristeza en todo el tiempo que me hallé enesa deliciosa capital... ¡Que cortesía! ¿Cuánta amabilidad! Qué gente tan bien criada la detoda la Francia y sobre todo, la de París...! YO puedo asegurar que la España me parecióun país de salvajes cuando la comparaba a la Francia y así, esté usted seguro, que sivengo a vivir a Europa, no en otra parte que en París»35.¡Más que una carta es un poema de amor sincero a la Ciudad Luz!
35 Siete cartas inéditas del Libertador. p. 5
Cuán distintos y opuestos son estos testimonios del propio Bolívarsobre su vida en París, a fines de enero y febrero de 1802, a laselucubraciones que en cartas adulteradas, inventadas,falsificadas, flora Tristán, en sus Peregrinaciones de una paria, y en suartículo de Le Voleur 36 pone en boca de Bolívar.Conocida es y descubierta desde hace tiempo la poderosa capacidadde flora para fabular. Las supuestas cartas escritas por Bolívar ala madre de flora, Teresa Laisney de Tristán, y calificadascerteramente por el doctor Cristóbal Mendoza de «tejido defantasías contrarias a la realidad», de «asertos extravagantes»,de «novela plagada de invenciones y salpicada de episodios rayanosa veces en lo inverosímil»37, desgraciadamente fueron utilizadas —aveces con buena fe— como documentos por algunos historiadores.Y eso explica cómo el doctor Zérega-Fombona, en su trabajo sobreSorez y «el año misterioso de la vida de Bolívar», agregando a laleyenda de los estudios del caraqueño en Sorez la fabulación deflora Tristán, nos describe a Bolívar, en París, como a un «reo enfuga» que «vive miserablemente escondido como un malhechor y quepone en grandes aprietos e inquietudes y conflictos a susparientes en Madrid y en jaque al embajador del rey de España enFrancia» 38. ¡Cuán lejos está todo esto de la pura y sencillaverdad!En Amiens. Bolívar vivía en París un momento estelar de su vida.Presenciaba los grandes acontecimientos que cambiaron la faz delmundo. El esplendor napoleónico daba a la capital de Franciaentera na aureola nunca vista de gloria, de libertad y de paz.Desde los primeros días de febrero de 1802, París vivía enebullición de alegría, un ambiente festivo con desfiles militares,arcos de triunfo, bailes populares, provocado por la prontacelebración de la Paz, en la ciudad de Amiens, a 149 kilómetros dela capital.
36 el descubrimeinto de este artículo que reproducía las supuestas cartas
de Bolívar a Teresa Laisney de Tristán se debe al acucioso historiador de
Marcos Falcón Briceño, se suponía, antes del descubrimiento, que dichas
cartas habían sido dirigidas a Fanny du Villars. El artículo fue
publicado en el periódico parisiense Le Voleur, del 31 de julio de 1838.37 Cristóbal L. Mendoza. Prólogo a los escritos del Libertador, pp 547 y siguientes.38 Zérega-Fombona, op. cit., p. 688.
París se volcó entonces sobre Amiens. Bolívar siguió al cortejo.Llegó a la milenaria ciudad el 12 de febrero de 1802. Además delprofundo deseo de presenciar un acontecimiento tan importante,otro motivo, más material que espiritual, dirigía sus pasos a laciudad de la Paz: iba en pos del embajador de España en París, elCaballero don Josef Nicolás de Azara, quien desde principios defebrero se había trasladado a Amiens para asistir a lospreparativos, las fiestas y manifestaciones que acompañarían laTregua entre Francia e Inglaterra. Para volver a Bilbao erapreciso que Bolívar consiguiera su pasaporte del Embajador españollo consiguió en efecto el 16 de febrero. Rezaba el documento:«Don Josef Nicolás de Azara, Caballero Gran Cruz de la Real yDistinguida Orden de Carlos III Gran Zruz en la de San Juan,Consejero de Estado de su Majestad Católica y su Embajador cercade la República Francesa. Por cuanto se ha juzgado convenienteconceder pasaporte a don Simón Bolívar, natural de Caracas,colonia española, que regrese a la ciudad de Bilbao, en España.Por tanto, pido a todos los jefes y comandantes, así políticoscomo militares, de los dominios por donde transitare, no ponganimpedimentos.Amiens, a dieciséis de febrero de 1802.j. Nicolás de Azara»39
Amiens, a dieciséis de febrero de 1802
J. Nicolás de Azara
Contrariamente a lo que dice O’Leary40 , Bolívar no estuvo en
Amiens cuando se ratificó o firmó el Tratado o Tregua del mismo
nombre. En efecto, la conclusión de dicho tratado recién tuvo
lugar el 25 de marzo de 1802, día que José Bonaparte, hermano de
Napoleón y Cornwallis, en representación respectivamente, de
Francia en Inglaterra, estamparon con su firma el Tratado. Ya,
para esa fecha, 25 de marzo, bolívar había vuelto o estaba por
llegar a Bilbao y se preparara a marchar a Santander, donde lo
encontramos el 30 del mismo mes.
39 En M. Llano Gorostiza, op. cit., p. 36
40 Acababa de ratificarse el Tratado de Amiens y Bolívar fue testigo...»
Sea lo que fuere de esa interpolación de fecha por O’Leary que «el
genio trascendental de Bonaparte había llegado al apogeo de su
grandeza devolviéndole la paz a Francia; acababa de ratificarse el
Tratado de Amiens y Bolívar fue testigo de los regocijos con que
se celebró tan fausto suceso: fácil es imaginar la impresión que
produjeron esos acontecimientos en su alma ardiente. El triunfo de
la libertad, las nuevas y filosóficas » instituciones, las
maravillas del arte, los prodigios del genio que diariamente se le
presentaban, cautivaron su mente. Pero Bonaparte fue el principal
objeto de su admiración»41.
No está demostrado que Bolívar abandonó Amiens el mismo día -16 de
febrero- que recibió su pasaporte dl Embajador de España. Además
de las dificultades de comunicación debidas al exceso de viajeros
entre París y Amiens y viceversa en esos días, la vieja ciudad,
otrora ocupada por los españoles en 1597 y liberada seis meses más
tarde por Enrique IV, debió llamar poderosamente la atención del
joven viajero que difícilmente se hubiera ido sin visitar el Dios
lindo de Amiens, célebre escultura de la vieja catedral gótica, la
mayor iglesia de Francia, construida en el siglo XIII, así como
otros templos de los siglos XVI y XVII.
El regreso: París, Burdeos, Bilbao.
Bolívar debió estar de regreso en Paris antes del 20 de febrero de
1802. Hasta ahora ningún documento permite establecer a ciencia
cierta una fecha exacta ni el número de días que pasó en París, a
su regreso de Amiens. Pero se puede afirmar, con un margen de
error muy pequeño, que antes del 15 de marzo Bolívar ya se
encontraba en Burdeos, rumbo a Bilbao.
41 Ibíd.
Fue en aquel momento cuando el señor Bonnard debió de hacerle
visitar detalladamente la ciudad –¡y quien sabe si no fue, como
Miranda, hasta el castillo de La Brede, a recogerse en la casa y
museo de Monstesquieu a quien admiraba tanto!
En Burdeos y en casa del señor Bonnard, tuvo el placer de
encontrar dos cartas de su querido amigo Alexandre Dehollain
quien, de Bilbao, se había ido a Madrid y Lisboa a la sazón que
Bolívar se dirigía a Francia. Una sola frase de la carta que, en
contestación a las dos recibidas, escribió el 13 de abril a
Dehollain, nos indica que el joven Simón, si conoció bien la
ciudad de Burdeos, que frecuentó a sus habitantes y visitó sus
sitios de atracción, todo lo que permite suponer que allí debió
pasar tres o cuatro días en la espera de una diligencia o posta
que se dirigiera, por Bayona, a Bilbao, o de una embarcación que
saliera para Santander.
He aquí sus propias y escuetas palabras —pero tan explicativas—
que demuestran como el futuro libertador estuvo feliz en Burdeos:
«Y aun aseguraré —dice a Dehollain— que más me agrada Burdeos que
la Corte de España, ¡Que cortesía! ¡Cuanta amabilidad! ¡Que gente
tan bien criada es la de toda Francia...!»
Si aceptamos la hipótesis de que Bolívar regresó por tierra a
bayona, como lo había hecho a su ida a París, para seguir luego a
Bilbao donde tenía su residencia en la calle del Matadero, debió
llegar allí antes del 25, o a lo más tarde el 26 de marzo de 1802.
por los documentos está establecido que cuatro días más tarde se
había trasladado a Santander para firmar, el 30 del mismo mes, el
poder que confirió a Pedro Rodríguez del Toro e Ibarra, pariente
de su futura esposa, para acordar en Madrid la capitulaciones
matrimoniales, en vista de su próxima boda en la cual no dejaba de
pensar, ni en París, ni en Amiens, ni en Burdeos y ahora menos
cuando estaba en suelo español, en Bilbao y Santander.
Hasta el 13 de abril, por lo menos se quedó Bolívar en Santander.
Aquel día, contestando a su amigo Dehollain, no pudo terminar su
carta sin hacer referencia a su próximo matrimonio “Sepa usted
¡oh, mi buen amigo! Que su buen Bolívar se va a casar con su prima
Teresita Toro. ¿No es verdad que es muy amable? ¿Muy dulce?”
El 29 de abril recibió en Bilbao su pasaporte del Corregidor
Marcelino Pereira para viajar a Madrid. Ya el 5 de mayo hacía en
la capital del reino su Declaración de estado, libertad y
residencia ante notario; el 15 del mismo mes, el Rey Carlos IV le
concedió licencia para que pudiera contraer matrimonio, el cual se
realizó el 26 de mayo en Madrid.
Así se cerraba felizmente el año, mal llamado “misterioso”, de la
vida de Bolívar, desde que salió de Madrid para Bilbao en marzo de
1801 hasta su regreso a Francia a la misma ciudad, e marzo de
1802, etapa que culminó poco después con el retorno a Madrid, y la
afortunada y radiante boda y su regreso a Venezuela.
Bolívar no pudo estar ni estuvo en Sorez a principios de 1802,
cuando realizó su primer viaje a Francia
La pista falsa que abrieron al doctor Zérega-Fombona las supuestas
cartas de Bolívar a Teresa Laisney de Tristán y las Peregrinaciones de
una paria de la célebre Flora Tristán, hija de Teresa, debían
necesariamente conducir al erudito diplomático a interpretaciones
aventuradas y conclusiones erróneas. Es así como llega el doctor
Zérega-Fombona a presentarnos, para explicar y disipar las dudas
del penumbroso año «misterioso de la vida de Bolívar”, al joven
caraqueño en las aulas de Sorez, aun fijando fecha de entrada y
salida, con determinación matemática del tiempo pasado por Bolívar
e incluso materias por él estudiadas. Veamos:
«Bolívar llegó allá (a Sorez) a mediados de enero” (p. 704). «Los
meses de Sorez se interrumpieron por una corta ausencia: a las dos o
tres semanas de su llegada, Bolívar parte, nueva fuga” (p. 707). «Esa
escapada tuvo que suceder en la primera quincena de febrero. Antes
del 16 (de febrero) el joven estaba del nuevo en Sorez, donde
permanece hasta fines de abril” (p. 708) 42
En cuanto a los supuestos estudios allí realizados, además del
francés, el doctor Zérega indica, como lo vimos ya, la filosofía
de Santo Tomas de Aquino, los grandes clásicos y el arte militar.
¿Cómo conciliar las fechas indicadas por Zérega-Fombona con la
realidad cronológica del viaje y estancia de Bolívar en Francia?
Ninguna conciliación nos parece nos parece posible. En efecto, y
apoyándonos en las fuentes documentales, sabemos que,
saliendo de Bilbao en los primeros días de enero de
1802, Bolívar estuvo en Bayona el 13 de enero. Ahorabien, 741 kilómetros separan Bayona de París, ciudad a la que
llegó el 20 de enero. Suponiendo que la partida de Bayona fuera el
14 de enero y que Bolívar se detuviera por lo menos uno o dos días
en Burdeos, no le quedarían sino apenas tres o cuatro días para
cubrir ese largo recorrido. Si agregamos las horas de descanso,
comidas, cambio de posta y caballos, en Angouléme, Tours y
Orleáns, el hecho de que las diligencias no viajaban de noche y
que siempre se pernoctaba en cada ciudad o aldea, las hora que
quedan para el viaje en pleno invierno se reducen al extremo y se42 Zérega-Fombona, op. Cit.
supone que, a pesar de su juventud, de su resistencia a la fatiga,
que demostró desde muy joven toda su vida, Bolívar tuvo que llegar
a París extenuado.
Pero es en esos mismos días (después del 15 de enero) que Zérega
coloca la llegada de Bolívar a Sorez donde se quedará «dos o tres
semanas” antes de «fugarse” a París para echarse en los brazos de
su querida amiga Teresa y regresar luego antes del 16 de febrero
al claustro soreziano donde «permanece hasta fines de abril”. Para
establecerlo, Zérega ignora o quiere ignorar el viaje de Bolívar a
Amiens en la misma época. Desconoce, en el momento del regreso a
Bilbao, la corta estancia en Burdeos (pues la carta de Bolívar a
Dehollain aun no había sido descubierta) así como el arribo a
Bilbao y Santander entere el 25 y 30 de marzo.
Tampoco se puede admitir que Bolívar, a su regreso a Burdeos,
tuviera tiempo de hacer desde allí una corta visita a Sorez.
Habría que recorrer 308 kilómetros únicamente a la ida entre
Burdeos, Tolosa y 60 kilómetros entre ésta y Sorez). Ya trece
años antes, Miranda, que había escogido la vía fluvial por el
Garona para ir de Tolosa a Burdeos, cuando salió de Sorez, seguro
de que ésta era la vía más corta, se quejaba amargamente de haber
pasado cuatro días, entre el 18 y 21 de marzo de 1789, en ese viaje
entre Tolosa y Burdeos. Tampoco se puede suponer que Bolívar,
llegado a Bayona, antesala de la frontera española, de repente
hubiera decidido hacer una visita a Sorez, 678 kilómetros. Si
aceptamos, como hemos tratado de establecerlo, la corta estadía de
Bolívar en Burdeos hacia el 15 de marzo y luego su arribo a Bilbao
y Santander, entre el 25 y 30 de marzo, resulta casi imposible que
Bolívar visitara la famosa escuela en la misma época y menos aún
que pasara allí algún tiempo estudiando.
Uno de los motivos evocados para justificar el supuesto viaje de
Bolívar a Sorez a principios de 1802, sería la presencia allí de
Josef y Michel Rivas, de Madrid, emparentados con los Bolívar por
los Ribas de Caracas. Pero tampoco esa argumentación tiene pie por
la sencilla razón de que en esa época aún no habían llegado estos
Rivas de Madrid a Sorez. Aparecen inscritos en los registros de la
Escuela de 1805 a 1810, lo que indica que no fueron alumnos de
Sorez antes de 1804.
Sólo bastaría para rechazar por completo todo intento de los que
trataron de probar que Bolívar estudio en Sorez, en esa época
(1802) o en cualquier otra, evocar, además de la cronología
documentada de la estadía de Bolívar en Francia y la ausencia de
sus primos lejanos en la Escuela, los poderosos motivos
siguientes:
Todas las investigaciones realizadas hasta ahora en los archivos,
registros, documentos y papeles de la Escuela y dela época por los
padres Nicolás Burtin, J. Al Girard y J. De Metz, archivistas de
la Escuela, se han relevado negativos en cuanto al nombre de Simón
Bolívar, que no aparece en ningún registro de inscripción u otro
documento oficial de Sorez a comienzos del siglo XIX.
la sola excepción la constituye el libro de Marcel Semezies Los
sorezianos del siglo que basándose en una supuesta declaración del
general Salazar, nombró a Bolívar entre los ex alumnos de la
Escuela. Ya he consagrado varias páginas de este trabajo de
Séméziés y a la leyenda que le dio origen, y explicado que, in
ningún caso, se puede seguir a ese autor que coloca, por
deducciones erróneas a Bolívar en Sorez, entre 1795 – 1798, a la
edad de doce a quince años.
Cuando Bolívar salió de Bilbao en los primeros días
de enero de 1801 había cumplido ya diecisiete años
de edad y cinco meses. Bolívar, por su formación y su edad,había ya salido de la adolescencia y era todo un hombre. ¡Qué mal
se vería a un Bolívar de diecisiete años y medio entre muchachos
de pantalones cortos de catorce, quince y dieciséis años, edad
esta última en la cual ya había terminado o estaban por terminar
sus clases! Es tan exacto que en la misma época, un prospecto de
la Escuela fijaba los catorce años como edad límite para ser
admitido. Como lo dice el Padre Girard, Bolívar era demasiado
grande (dieciocho años) par ser alumno de la Escuela en 1802.
El argumento tal vez más poderoso y sencillo que el doctor Zérega-
Fombona no quiso tomar en cuenta, es que Bolívar, locamente
enamorado, no pensaba desde agosto de 1801 sino en casarse, lo que
intentó hacer por poder en esa época. Ya en Francia estaba en
vísperas de realizar su sueño de amor con su “dulce Teresita”.
Cómo pensar, entonces, que en la misma época se iría a Bogotá a
internarse en la famosa Escuela, al pie de la Montaña Negra, mucho
más allá de los Pirineos, aumentando la distancia que lo separaba
aún más de su novia, para estudiar filosofía tomista y arte
militar?
Con estos tres argumentos creemos haber dicho todo sin necesidad
de tener que refutar otras circunstancias, inventadas por Flora
Tristán y repetidas por el doctor Zérega-Fombona.
Bolívar no fue nunca alumno de Sorez, ni en 1802 ni en otra época.
A pesar del gran deseo que tuviera él de visitar la Escuela,
incluso por un día, no vemos sinceramente con qué margen de tiempo
pudo haber cumplido ese deseo, y mientras algún documento no venga
a demostrar lo contrario, seguiremos insistiendo que tampoco pudo
visitar Sorez entre enero y marzo de 1802. Regresaría a Bilbao,
Madrid y Caracas, cerrando así el ciclo de su primera estancia en
Europa sin haber pisado el suelo de la célebre Escuela.
El Simón Bolívar adolescente, que había llegado a España en mayo
de 1799 regresaba a su terruño natal, hombre casado y con mujer a
su lado.
Sorez no conocerá sino a hombre ya viudo, en 1804 y 1806, durante
la segunda y otra rica etapa europea de la vida del futuro del
futuro libertador.
Segundo viaje a Europa y primera visita de Bolívar a Sorez en
abril de 1804
El desgraciado Simón. Causas del regreso a Europa: Casado, como lo vimos, el
26 de mayo de 1802 en Madrid, con su “dulce Teresa”, Bolívar se
apresuró a volver a su terruño natal donde llegó a fines de agosto
del mismo año. De Caracas pasó a vivir en su hacienda de San
Mateo, dando así libre curso a su afición por la vida del campo
que tuvo desde niño y a su amor a la naturaleza que había crecido
aun más con la lectura del Emilio, de Las Confesiones y de Las Reflexiones
de un paseante solitario de su admirado Juan Jacobo Rousseau.
Poco tiempo iba a disfrutar, al lado de su amada Teresa, de la
felicidad doméstica y bucólica. Sólo ocho meses, a los cuales puso
fin la muerte de su esposa. O’Leary y Perú de Lacroix han contado
cada uno las versiones recibidas de los labios del Libertador
sobre su amor por María Teresa y el dolor profundo que le causó su
prematura desaparición ocurrida el 22 de enero de 1803. pero el
mejor testimonio sobre el triste acontecimiento nos viene de la
pluma del propio Bolívar cuando aún no había transcurrido un mes y
medio de la muerte de María Teresa y preso de dolor, abrió su
corazón a su querido amigo francés, conocido en Bilbao, Alejandro
Dehollain. Por ser de descubrimiento reciente y poco conocida
hasta ahora, reproducimos a continuación algunos párrafos de esa
conmovedora confesión que escribió desde Caracas, el 10 de marzo
de 1803.
“Querido amigo mío: ¡Con cuánto gusto he recibido la tuya! Sólo mi
corazón es fiel testigo de mi satisfacción al considerar que aún
se acuerde el amigo Dehollain del desgraciado Simón. Si. Desgraciado,
porque acabo de sufrir el último suplicio de cuantos en vida se
pueden experimentar.
»Ya tu simón no es aquel ente dichoso que tantas veces cantaba
alegre el colmo de sus felicidades con la posesión de Teresa. Yo
la he perdido, y con ella la vida de dulzura de que gozaba mi
tierno pecho conmovido del Dios del amor...
»Yo sólo trato por ahora de tranquilizar mi espíritu abatido de
tantos y tan crueles males. El dolor un solo instante no me deja
consuelo que buscar ni aún en el seno de la buena amistad de
alguno que otro amigo que por fortuna e mis desgracias, me han
quedado para sostenerme a la vida que ciertamente ya habría
perdido, a no haber tenido este don del cielo, don precioso para
mí por ser el único que me resta de cuanto antes yo poseía. Pero
el cielo es un recurso en esta deplorable y triste suerte a que me
hallo condenado...
»Con la muerte de mi mujer me hallo tan disgustado que no dudo que
dentro de poco nos veremos en Francia. Dichoso yo que si algún día
vuelvo a tener el tesoro de tu amistad.
»De tu amigo que te ama y no quiere molestarte más tiempo.
Simón Bolívar43.»
«Me hallo tan disgustado que no dudo que dentro de poco nos
veremos en Francia.» Este voto lo iba a realizar Bolívar meses
después cuando, a fines de octubre de 1803, se embarcó para
España, acompañado esta vez de su amigo y pariente Fernando Toro y
de dos sobrinos, Pablo Secundino y Anacleto Clemente Bolívar,
hijos de su hermana María Antonio y de Pablo Clemente Francia.
Desembarcaron todos en Cádiz a fine de diciembre de 1803 donde se
quedó Bolívar hasta fines de enero de 1804. en febrero está en
Madrid mezclando sus lágrimas con las de su suegro, don Bernardo
Rodríguez del Toro. En abril se dirige al norte, a Bilbao Y
bayona, y de allí a Tolosa y Sorez. Lo acompañan Fernando Toro y
los dos pequeños Clemente.
En Sorez, en abril de 1804: A fines del siglo XVIII y principios del XIX,
la fama de Sorez, como lo vimos, era tan grande en Europa y
especialmente en la vecina España, que numerosas familias ricas o
nobles anhelaban ver a sus hijos ponerse en uniforme de cadetes de
Sorez. Hasta la Caracas colonial de 1800 llegó el prestigio de
Sorez. Y no hay duda de que fuera Bolívar quien regresó de España
y Francia en 1802, aconsejara a su hermana maría Antonia que
enviase a sus dos hijos varones a estudiar en Sorez. Ya simón, con
sus veinte años sonados, hombre casado y viudo, se hacía
responsable de sus dos sobrinos durante su estancia en la famosa
43 Siete cartas inéditas del libertador. P. 8.
escuela, sería por así decirlo, una especie de tutor de los dos
muchachos. Les acompañaría hasta Sorez para dejarlos allí como
internos, pagaría por adelantado su escolaridad, como lo quería el
reglamento del colegio, la renovaría a su vencimiento y los
visitaría de vez en cuando.
María Antonia podía estar tranquila al confiar a su joven hermano
Simón un encargo tan importante. Además, en la vecina Madrid y
Bilbao contaba con sus tíos Esteban y Pedro, con una prima de
éstos, Rafaela Clemente Palacios, casada con Francisco José
Bernal, con la presencia de los toro, de los Ustáriz y otros
familiares y amigos. Además otros dos jóvenes. José y Miguel
Rivas, aprovechando el viaje de Bolívar, se fueron con él a Sorez,
se puede imaginar al futuro libertador haciendo su entrada entre
los viejos y gruesos muros de la Escuela a la cabeza de su pequeña
caravana de cuatro niños, dos Clemente, dos Rivas, blanqueados
además de Fernando Toro. Venezuela conquistó aquel día el corazón
de Sorez; allí se quedará Bolívar el Libertador, prisionero desde
1906 de la admiración de numerosas generaciones de sorezianos, en
el busto que le erigieron en el Gran Salón de Honor.
La pequeña caravana venezolana fue recibida en esos días de abril
de 1804 por el padre Dom Francois Ferlus, que dirigía desde hacia
años el establecimiento con la colaboración de su hermano laico
Raymond Dominique Ferlus, eminente profesor.
Dom Francois Ferlus era entonces el propietario legal del Colegio,
habiéndolo comprado del Gobierno de la Convención Francesa, el 19
fructidor, año IV (5 de septiembre de 1796). Sorez era entonces
una escuela privada y ya no llevaba el nombre de Escuela Militar
(ni real ni republicana), pero su enseñanza, a pesar de todos los
avatares sufridos a raíz de la revolución, seguía de lo más
brillante.
Nos representamos al futuro Libertador visitando los inmensos
edificios, patios, salas, corredores, iglesia y dormitorios del
Colegio. ¡Cuánto debió de extasiarse al oír a los hermanos Ferlus
contarle la historia — que Bolívar debía conocer en parte— de esa
vieja reliquia de la Edad Media que era el campanario de la torre
de la Escuela! ¡Cuánto debió gozar y respirar a plenos pulmones el
aire puro del inmenso parque a la sombra de sus árboles gigantes y
milenarios! ¡Cuánto debió admirar el futuro centauro de los llanos
y montañas a los caballos que en las vastas caballerizas se
destinaban a los ejercicios de equitación de los adolescentes
sorezianos! Todo un pasado de gloria, de guerras de religión, de
voluntad del hombre, de lucha heroica debieron evocar para él los
primeros estandartes y uniformes del colegio, desteñidos por el
tiempo. ¡Cómo se debió sorprender al ver en el inmenso patio de la
izquierda, la estatua —aun hoy en pie en el mismo sitio— de Luis
XVI, la única que en toda Francia no fue abatida a raíz de la
ejecución del rey! ¿Cuántas emociones, cuántas evocaciones no
debieron perturbar su corazón y su espíritu a la vista de esas
viejas piedras testigos de siglos de historia!
Y a pesar de que Sorez invita al descanso, a la meditación y que
allí el tiempo no parece pasar, es preciso seguir el viaje,
separarse de los dos jóvenes adolescentes apenas, salidos de la
infancia, Pablo Secundino, de diez años, y Anacleto, de sólo ocho
años, y dejarlos en manos de los hermanos Ferlus, sus nuevos guías
y profesores.
Los sobrinos de Bolívar, Pablo Secundino y Anacleto: el misterio
de sus nombres y sus estudios en Sorez
Si la leyenda y el misterio que envolvía en nebulosas las
relaciones de Simón Bolívar con la escuela de Sorez van
desapareciendo después de varios años de investigaciones y el
descubrimiento de nuevos documentos, sin embargo, irrumpen de
nuevo cuando se trata de estudiar la estancia de los sobrinos de
Bolívar en la misma escuela.
Primero ante que todo, es preciso dejar claramente establecido que
se trata de los sobrinos de Bolívar. La carta de éste a Alexandre
Dehollain, París, 11 de junio de 1806, es categórica y no admite
dudas: «debo ir Sorez para ver a mis sobrinos y cancelar mi cuenta con el director del
Colegio».
Ahora bien, ¿de qué sobrinos se trata? Además de los hijos de
Maria Antonio, Pablo Secundino y Anacleto Clemente, sabemos que
Bolívar en el momento de volver a Europa tenía otros dos sobrinos
en edad escolar, el hijo de su hermana Juana, casada con Dionisio
Palacios, Guillermo Palacios Bolívar y un hijo de su hermano Juan
Vicente, Juan Evangelista, muy enfermo. (Aun no había nacido
Fernando. ) Pero no fueron ni el uno ni el otro, pues en Sorez
aparecen inscritos en los registros de la Escuela sólo dos
Clemente. Y no se puede tratar sino de Pablo Secundino y Anacleto,
los dos hijos varones de María Antonia Bolívar. (En cuanto a
suponer que se podría tratar de algún hijo de Lino Clemente,
asimilado o considerado por Bolívar como sobrino, tampoco esta
hipótesis tiene pie pues Lino se caso sólo en 1800 con maría del
Armen Iriarte Aristeguieta y no podía tener en 1803 un hijo de
edad escolar.
No hay ninguna duda de que los sobrinos de Bolívar que
personalmente condujo y dejó en Sorez son pablo Secundino y
Anacleto Clemente. En cuanto a presencia de este último en Europa
con Bolívar, bastaría recordar la tremenda carta de amonestación
que el Libertador le escribió, más de veinte años después, el 29
de mayo de 1826, diciéndole:
«Es éste el pago que me das al cuidado que tuve de llevarte a
Europa para que te educases...»44
ahora bien, el misterio aparece en los cambios de nombre que
sufrieron los dos Clemente. En Sorez ya no se llaman Pablo
Secundino y Anacleto. Aparecen como José Clemente y Mauricio
Clemente. Por lo menos así lo revelan las tres y únicas fuentes
que posee la escuela, de los registros de alumnos de Sorez y que
son:
Concursos públicos de los alumnos de la Escuela de Sorez para el
año 1806.
(Publicación anual que apareció también en los años anteriores y
posteriores, pero sólo la de 1806 cita a los Clemente)ñ.
El libro Los Sorezianos del siglo, 1800-1900 de Maurice Séméziés.
Los grandes carteles o listas murales del hall de entrada de la Escuela donde se
escriben los nombres de los alumnos recién llegados e inscritos,
año por año.
Es de notar aquí que la Escuela de Sorez fue despojada de sus
archivos o de la mayor parte de ellos, no sólo durante la
Revolución Francesa sino también (y esta época que nos interesa
por ser posterior a la estancia allí de los Clemente) en 1838
44 Cartas del Libertador. A. Anacleto Clemente. Lima, 29 de mayo de 1826. Tomo
V, p. 319
cuando el gobierno de Luis Felipe mandó cerrar el colegio y luego,
en 1903, cuando el Ministro de Instrucción Pública de Francia,
Emile Combes, adoptó una política anticlerical y clausuró los
colegios religiosos y expulsó de Francia a las diferentes órdenes.
Por ello los únicos documentos en los cuales se puede basar para
seguir la presencia de un alumno de Sorez, son aquellos tres que
mencionamos anteriormente. Ahora bien, el Padre J. De Metz, actual
archivista de Sorez y activo colaborador nuestro, nos hizo
valiosas observaciones sobre esas tres grandes fuertes para
determinar los alumnos presentes en Sorez año por año.
Explica el Padre de Metz que el documento o fuente número 1, que
es la publicación anual relativa a los «Concursos (Exercices en
francés) públicos de los alumnos de la Escuela de Sorez», no
contiene la lista completa de los alumnos. Indica el programa de
esos concursos o «ejercicios» de fin de año escolar que duraban
tres o cuatro días. En medio de fiestas, obras teatrales, ballets,
conciertos, presentados por los alumnos, se realizaban esos
concursos o exámenes públicos que servían de base para el
otorgamiento de premios. La publicación indica, por cada materia y
clase, la lista de los alumnos escogidos para presentar el examen en
esa materia. De modo que si el nombre de un alumno aparece en esta
lista, es seguro que estuvo presente en la escuela o en la fecha
indicada, pero si no aparece el nombre no es absolutamente cierto
que no estuvo estudiando en el Colegio.
En cuanto a la segunda fuente o documento Los Sorezianos del siglo, 1800-
1900, el Padre de Metz nos señala que ese bello e importante libro
india, en principio, el nombre y algunas informaciones sobre todos
los alumnos que han pasado por la Escuela en el curso del siglo
XIX, pero que se perciben, sin embargo, errores y omisiones.
En fin, la tercera y última fuente, «Los grandes carteles o listas
murales del hall de entrada de la escuela» con los nombres de los
alumnos recién llegados, año por año, representa también el último
documento que se puede consultar para saber quién fue el alumno o
no de Sorez. Pero, asimismo, el Padre de Metz nos hizo observar
quesos murales tenían omisiones y errores.
He aquí, pues, los tres documentos consultados para establecer la
fecha de entrada, los nombres completos, las materias vistas y el
tiempo pasado en Sorez por los dos Clemente, sobrinos de Bolívar.
Como lo dijimos antes, Pablo Secundino y Anacleto Clemente, en el
momento de su llegada a Sorez, en abril de 1804, tenían casi diez
y ocho años, respectivamente. Según lo establece Ángel Grisanti 45,
Pablo Secundino había nacido el 1º de julio de 1794 y Anacleto, el
13 de julio de 1796.
Las huellas encontradas en Sorez sobre ambos (aunque con los
nombres distorsionados y convertidos en José y en Mauricio) son
los siguientes:
En los carteles murales aparece el apellido Clemente sin ningún
nombre y como fecha de entrada 1803, es decir, el año escolar
1803-1804, que comenzaba en octubre de 1803 y terminaba en
septiembre de 1804. llegados con el año en curso (abril) es normal
que figuren en la lista de 1803-1804.
En el libro Los Sorezianos del siglo, 1800-1900 aparecen en la página 154
los dos Clemente, con fecha de entrada de 1805 (equivocada) y las
indicaciones siguientes: Clemente (Mauricio). Nacido en Caracas.
45 Ángel Grisanti, El Archivo del Libertador, Vols. II y III.
Venezuela. Fecha de entrada: 1805. clemente (Joseph). Nacido en
Caracas. Fecha de entrada: 1805.
Ahora bien, las publicaciones anuales intituladas Exercises publics des
eleves de l’Ecole de Soréze o lo que titulamos «concursos» o «exámenes»
que se realizaban al final de cada año escolar, son los más
prolijos en detalles aunque no hacen referencia, durante los años
1804, 1805 y 1806, sino a un solo Clemente. El nombre de Anacleto
(o Mauricio para Sorez) no figura en ninguno de los ejercicios o
concursos de los tres años señalados, o por ser demasiado joven o
por no haber seguido los cursos o materias del pensum, o por no
haberlas aprobado o sencillamente porque sólo se consagraba al
estudio del idioma francés, curso reservado a los extranjeros.
En cambio José Clemente (o Pablo Secundino) está presente en los
concursos finales de los años 1804, 1805 y 1806. he aquí los
exámenes que presentó y el puesto que ocupó.
1804: Curso de Historia, 19º. Curso de español, 5º.
1805: Curso de Gramática, 5º, Curso de español, 3º.
1806: Curso de Mitología, 2º, Curso de gramática, 5º. Curso de
latín, 12º, Curso de Español 3º.
La misma publicación, Excersises publics... para el año 1806 nos trae
otras informaciones interesantes que nos permitirán exactamente la
fecha de la última visita de Bolívar a Sorez y al de su regreso a
París. Asimismo nos indica que Pablo Secundino (o José para Sorez)
que estaba en la tercera división del Curso de Español, la
reservada a los alumnos más pequeños. Mientras la primera división
se ocupaba de traducir trozos escogidos de Don Quijote y las
fábulas de Iriarte y Samaniego, poemas de Gracilazo de la Vega,
Gil Polo, Villegas, Meléndez Cienfuegos y Moratín Quintana, la
segunda división traducía al francés fábulas de Samaniego y la
comedia El café de Moratín. Los más jóvenes que seguían el curso de
español y estudiaban a la vez el francés, recitaban algunas
fábulas escogidas y las traducían al francés haciendo ver las
diferencias de construcción en los dos idiomas.
En este curso de español aparece, para el año 1806, un solo
Clemente, sin indicación de nombre. En la misma división aparecen
dos Rivas de Madrid.
Aparece luego Clemente, José (Pablo Secundino) para los mismos
concursos del año 1806, en otra lista que se supone es relativa a
las demás materias (Mitología, Gramática y Latín). Lleva como
ciudad de procedencia Caracas y en la columna «Departamentos» la
indicación «Iles espagnoles».
Es importante notar que esos concursos o ejercicios de fin de año
escolar tuvieron lugar el ocho de septiembre de 1806 y continuaron
durante los tres días siguientes, tal como lo reproduce la portada
de la publicación impresa especialmente con motivo de estos
concursos, en el mismo año de 1806 en Tolosa 46 . lo que indica que
hasta esa fecha, los Clemente estaban en Sorez y, como lo veremos,
que iban a permanecer algún tiempo más en la vieja Escuela.
En cuanto al cambio de nombre de los Clemente ¿Debióse a fallas de
trascripción, de copia, de impresión o sencillamente por
confusión? Hecho cierto es que se trataba, sin ninguna duda, de
Pablo Secundino y Anacleto Clemente, los dos sobrinos de Bolívar.
Nuevas visitas a Sorez
46 Exercises publics des Eléves de l’Ecole de Soréze pour l’an MDCCCVI Toulouse, Imprimerie
de Bellegarrigue, librero, Grand’rue-An 1806
Bolívar redescubre París: Después de conducir a sus dos sobrinos Pablo
Secundino y Anacleto y tal vez, a los jóvenes José y Miguel Rivas
hasta Sorez y dejarlos internos allí en abril de 1804, Bolívar
siguió su camino hacia París en compañía de su amigo Fernando
Toro.
A principios de mayo, Bolívar instalado ya en la calle Vinienne,
sale a la conquista de la Ciudad Luz de la que había conservado
recuerdos maravillosos, durante su primera visita de 1802, y que
consideraba como única en la tierra, «donde uno se puede divertir
infinito sin fastidiarse jamás», decía en la época. Se entrega a
la vida mundana que llega, según algunos, hasta el frenesí, a
pesar de que por otra parte se sabe que el dolor que le embargaba
desde la muerte de su mujer seguía vivo en su corazón.
Paris y sus placeres no llegaron a borrar el hastío y cierta
melancolía que le acompañaban siempre. Y a su amigo Alexandre
Dehollain que lo invita a pasar unos días con él en Cambrai, en la
casa familiar, contesta Bolívar: «El silencio de mi país y la
monotonía que allí reina trajeron a mi alma el aburrimiento más
terrible y aun la desesperación; es por este motivo que abandoné
el seno de mi familia para venir a esta capital a divertirme y tal
vez al ir a su casa, recaería en mi tristeza... París me gusta. A
pesar de ello no estoy contento» 47.
Y, sin embargo, no le faltaron al joven Bolívar ni amigos, ni
relaciones amorosas, ni vida mundana en su segunda estancia en
París. Fanny du Villars le abrió las puertas de su salón mundano
y también las de su corazón. Lo mismo hacen los Tristán, Mariano y
su esposa teresa quien, desde abril de 1803, es madre de una niña
47 Siete cartas inéditas del libertador, p. 13
que será la famosa Flora Tristán, autora de unas páginas
extravagantes sobre la vida de Bolívar en París y abuela del gran
pintor Gauguin. Además de Fernando Toro, Bolívar frecuenta a los
ecuatorianos Carlos Montúfar y Vicente Rocafuerte, a Martín
Villasmil y a su amigo Alexandre Dehollain a quien decía que su
amistad era su tesoro. Atraído siempre por las grandes
manifestaciones del espíritu, de las ciencias y de las letras,
Bolívar, lejos de entregarse sólo a los placeres y diversiones
fáciles que ofrece París, lee, estudia, va al teatro, asiste a
conferencias y gana la amistad de sabios tales como Alejandro de
Humboldt, Amé Bonpland y José Luis Gay-Lussac. Encuentra a su
viejo maestro simón Rodríguez, el robinson moderno, que ejercerá
en Europa una influencia considerable en el desarrollo y la
formación espiritual e intelectual del joven caraqueño.
Los grandes acontecimientos que transformaban en aquella época la
marcha del mundo, y que Bolívar presenciaba en París, tuvieron
honda repercusión en su alma y depositaron en él las semillas de
libertad y gloria que más tarde será los polos de su vida.
Dos años antes, en este mismo París, su imaginación y su emoción
habían llegado al paroxismo cuando admiraba a napoleón, «el astro
de la gloria», el «más grande de los héroes», que se identificaba
a la libertad, al pueblo y a la república. Ahora napoleón
emperador, le parecía un tirano, un vanidoso que había engañado al
pueblo, un usurpador.
En ese París napoleónico donde Bolívar sintió quizá por primera
vez el deseo profundo de libertar a su patria, de vengar a su
continente de todos los reyes, emperadores y testas coronadas que
aún imponían su absolutismo en América. Y helo en camino con su
maestro Simón Rodríguez, tramontando los Alpes para ir luego a
roma a jurar sobre Monte Sacro, ante las ruinas del mundo antiguos
y las maravillas del presente, que no dará descanso a su brazo
mientras no haya libertado a su patria y a la América.
Bolívar tenían entonces veintidós años. He aquí el retrato que él
hizo algunos años más tarde, en 1819, el Times de Londres 48:
«Entonces tenía veintidós o veintitrés años de edad. Su cara era
de español con una expresión muy agradable, ojos negros, vivos y
ardientes, facciones regulares, mediana estatura, gran facilidad
de locución, brillante imaginación, carácter atrevido que no ha
sido jamás afectado por el modo con que fue educado. Habla francés
tan bien como cualquier inglés o español lo puede hablar. Es
activo, ansioso de instrucción y lleno de conocimientos de su
siglo, habiendo seguido todos los cursos de lectura (conferencias)
e iniciándose en todos los descubrimientos modernos.»
Por su parte Alfredo Boulton al estudiar la miniatura hecha en
París hacia los años 1804-1806, el único retrato de Bolívar
conocido correspondiente a esa época, lo describe así: «Tez rosada
y blanca, amparada por el clemente clima de Europa; rasgos finos;
actitud un tanto artificial y petulante como era de rigor y
elegancia entonces afectar; temperamento vivo y mirada en la que
ya comenzaba a vislumbrarse una inquieta y sorprendente
interrogación. Es el joven provinciano envuelto en cierto
desenfado de dandy tropical, ya algo seguro de si, de su buena
fortuna y en vísperas de hallar su definitivo rumbo»49
48 Se publicó en el Correo del Orinoco No. 39, Angostura, 11 de septiembre de
1819 bajo el título «Correspondencia particular». Nota de M. Pérez Vila
en La formación intelectual del Libertador.
49 Alfredo Boulton, Los retratos de Bolívar, pp. 25-26.
Así era el Bolívar de París y también el que visitó Sorez.
Casi un año pasó el joven caraqueño en París, desde principios de
mayo de 1804 hasta principios de abril de 1805, cuando parte de la
capital francesa hacia Italia.
Probable visita a Sorez a fines de 1805 y otras eventuales
Muy pocos datos, por no decir ninguno, se han encontrado sobre el
regreso de Bolívar a Francia a fines de 1805. Sí se sabe que había
salido de París a principios de abril de 1805 para dirigirse a
Italia y que, en mayo del mismo año asiste en Milán a la
coronación de Napoleón como Rey de Italia y que el 15 de agosto
juró en el Monte Sacro de Roma consagrar su vida a la causa de la
Independencia de América Hispana, muy poco se sabe acerca de su
salida de Italia hacia fines de 1805, ni la fecha más o menos
exacta, ni el itinerario seguido para regresar a Francia y luego a
París. Se ha establecido que en septiembre de ese año 1805,
probablemente realizó una visita al Vesubio en compañía del Barón
de Humboldt y del físico francés Gay-Lussac. Puede ser que el
mismo mes de septiembre regresara a Francia.
Y es en esa época cuando se puede fijar una segunda visita de
Bolívar a Sorez, a su salida de Italia. Tal vez, por una de esas
coincidencias tan comunes en la historia, hubo de seguir, sin
saberlo, la misma ruta que miranda tomo a dieciséis años antes de
ir a Sorez, cuando salió de Génova, en febrero de 1789: Marsella,
Aix, Arles, Nimes, Montpellier, Béziers, Narbona, Carcasona y
Castelnaudary.
Estando ya más cerca del Sur de Francia y de Sorez, pareciera
inconcebible que Bolívar no hubiera aprovechado su viaje de
regreso para pasar a visitar a sus dos sobrinos. No se debe
olvidar que al fin y al cabo él era el único representante de
estos sobrinos en Francia. El era responsable de ellos. Los había
dejado en Sorez en abril de 1804. ya habían transcurrido entre esa
fecha y la de su regreso de Italia (septiembre-octubre o noviembre
de 1805) más de dieciocho meses; lo que ya parece exagerado y nos
lleva a pensar que tal vez al final de cada año escolar, en
septiembre de 1804 y de 1805, Bolívar debió haber vuelto a Sorez.
Tan bondadoso y apegado a los suyos como lo era, es difícil pensar
que Bolívar haya dejado pasar tanto tiempo sin visitar a Pablo
Secundino y a Anacleto, aun niños de corta edad —once y nueve años
—. Y si escogemos el mes de septiembre para fijar la visita de
Bolívar a Sorez es sencillamente porque era la época de fin de año
escolar, de fiestas en el Colegio, concursos, distribución de
premios, teatro, competiciones deportivas, etc., sobre todo de
vacaciones. Los parios de la Escuela se vaciaban y la mayor parte
de los niños regresaban a casa. Hasta ahora no se ha encontrado en
la correspondencia familiar de los hermanos Palacios establecidos
en España, ni en la de Maria Antonia Bolívar ni de otro pariente
en Madrid o Caracas, referencia alguna de los dos niños Clemente.
¿Cómo pasaban sus vacaciones en Sorez? ¡Solos! No lo creemos.
Además de la visita de su representante y tío Simón, es seguro que
algún miembro de la familia en España los vendría a buscar para
pasar sus vacaciones en Bilbao o en Madrid. Tal vez el propio
Fernando Toro les iría a visitar y a conducir a España, cuando
dejó Bolívar en Francia y regresó a Madrid.
Sea lo que fuere sabemos que era imposible que Bolívar dejara
pasar tanto tiempo (más de un año) sin visitar a sus sobrinos en
Sorez. Además de su calidad de tío y de representante de los
menores, es él quien tenía que canelar de antemano el internado de
los dos Clemente y de eso daremos las pruebas en el momento de
presentarlo en su última visita a la vieja Escuela. Ni su vida
mundana ni sus amores con Fanny Du Villars o teresa Laisney, ni
las casas de juego de las arcadas del Palais Royal, ni sus marchas
con simón Rodríguez, ni la frecuentación de hombres notables,
políticos o científicos, ni su exaltación napoleónica —de
admiración o de odio—, ni el patriotismo exacerbado que, en París,
empezaba a echar raíces en su alma, podrían llevar a Bolívar a
olvidar el deber sagrado, el deber familiar que tenía que cumplir
con los suyos y aún más cuando éstos eran dos adolescentes,
privados del cariño y del afecto de sus padres y familiares.
El último año de Bolívar en Paris y su última visita a Sorez
De nuevo en París, Bolívar entre logias y amistades: En diciembre de 1805,
Bolívar estaba de nuevo en París. El primer documento oficial
atestando su regreso a París es un registro de la Prefectura de
Policía de la capital francesa. Lleva la fecha del 13 de abril de
1806 y dice: «Bolívar, Simón, 13 de abril de 1806, nacido en
Caracas, en España, negociante». Una segunda inscripción en el
mismo registro informa sobre la nueva residencia de Bolívar y
lleva la fecha del 30 de abril de 1806. se lee en efecto:
«Bolívar, Simón, 30 de abril de 1806. Permiso de residencia: 28 de
abril, negociante; domiciliado en España, veintidós años.
Habitación: 63 de la calle de la Loi» 50
Existe, sin embargo, otro documento al que Pérez Vila atribuye la
fecha de enero de 1806 como la correspondiente al «undécimo mes
del año del la Gran Logia de San Alejandro de Escocia», en cuya
50 Manuel Pérez Vila, op. Cit. P. 80 y Manuel Rafael Rivero «Los alojamientos
parisinos del libertador» El Nacional, 17 de diciembre de 1981.
sesión fue recibido Simón Bolívar, compañero masón. El acta de esa
sesión cuya copia facsimilar tenemos a la vista dice, en efecto,
que fue por proposición del venerable de la Logia, La Tour
D’Auvergne, uno de los más viejos y blasonados apellidos de
Francia, por la que Bolívar fue elevado al grado de Caballero —
compañero—. . hay que subrayar aquí una contradicción: el texto
del acta india que ese grado se concedía a Bolívar «a causa de un
próximo viaje que está en vísperas de realizar». Ahora bien, si aceptamos
la exactitud de la fecha —enero de 1806— sabemos sin embargo que
Bolívar no saldrá de París sino después de septiembre, para ir a
embarcarse en Hamburgo a fines de noviembre del mismo año.
Dice textualmente el acta que «El Venerable (de la Logia) propuso
elevar al grado al hermano Bolívar recientemente iniciado a causa
de un próximo viaje que está en vísperas de realizar. El aviso de
los hermanos habiendo sido unánime para su admisión y el escrutinio favorable,
el hermano Bolívar ha sido introducido al templo según las
formalidades de costumbre. A los pies del trono prestó juramento
de rigor, colocado entre los dos vigilantes y ha sido proclamado
Caballero —compañero masón de la R. Madre... Logia de San
Alejandro de Escocia. Este trabajo ha sido coronado por un triple
hurrah y el hermano después de dar las gracias tomó su puesto a
la cabeza de la Columna del Mediodía». Vienen luego las firmas del
Venerable de la Logia, La Tour d’Auvergne, de otros masones de
alta graduación y de Simón Bolívar.
Es de notar que en esta sesión Bolívar fue elevado al grado de
compañero, lo que jeja claramente presumir que ya había sido
recibido masón en una fecha anterior, la que se desconoce hasta
ahora... Masón por circunstancias o por seguir la moda más que por
convicción, pues no se le conoce ninguna otra actividad masónica,
lo que confirma en sus conversaciones de Bucaramanga con Perú de
Lacroix. Bolívar no dejará de llevar la vida mundana que hacía en
París. En esos meses de 1806 su círculo de amistades parece
reducido a los esposos Tristán, Mariano y Teresa, instalados ya
en una nueva y más cómoda casa de la calle Vaugirard, a Denis de
Trobriand, hermano de Fanny Du Villars, ausente ahora ésta por su
viaje a Italia, tal vez a don Simón Rodríguez a quien se pierde de
vista por aquella época y sobre todo a Alexandre Dehollain.
Alexandre Dehollain, un “tesoro de amigo” para Bolívar en Paris: Alexander
Dehollain tal vez ha sido el amigo más íntimo, más sincero y más
consecuente que tuvo Bolívar durante sus permanencias de juventud
en Europa. Esa amistad remontaba a los días de abril o mayo de
1801, cuando junto con los dos hermanos Dehollain, Pedro José y
Alexandre, estudiaba idiomas en la villa de Bilbao. Una gran
amistad nació entonces y se fortificó más tarde entre Alexandre y
Simón que debían tener para la época la misma edad: dieciocho
años.
No sólo son compañeros de estudios, sino amigos de confianza el
uno por el otro y tal vez vivieron en la misma pensión de la calle
del Matadero, hoy calle del Banco de España. Cuando se sepan, a
principios de enero de 1802 para ir Bolívar a París y Dehollain a
Madrid y Lisboa, no dejan de escribirse para contarse mutuamente
sus viajes, sus alegrías y sus penas. Desde la primera carta
conocida hasta ahora de Bolívar a su amigo Dehollain, escrita en
Santander, a su regreso de Francia, el 13 de abril de 1802, se
nota por el estilo empleado y por los temas tratados, la intimidad
que ya existía entre ambos: “Siempre tengo en mi memoria al buen
amigo Alexandre, cuya bondad n me canso de admirar. —¿Quiere usted
que le diga cómo me fue en París... Sepa usted, mi buen amigo, que
su buen bolívar se va a casar con su prima Teresita Toro. ¿No es
verdad que es muy amable? ¿Muy dulce?” corazón noble y abierto,
como lo fue toda su vida, Bolívar —lo dijo más tarde— pinta su
alma en el papel, su exaltación por París, su afecto por su amigo
y su alegría por su próximo matrimonio. Todo lo confía a su amigo
Alexandre.
Y cuando en Caracas Bolívar recibe una carta de su amigo que aún
no se ha enterado de la desgracia que él, Bolívar, acababa de
sufrir con la muerte de su esposa, es un corazón adolorido pero
con alma de poeta, romántico y agradecido, como lo dice, el 10 de
marzo de 1803. “¡Con cuánto gusto he recibido la tuya. Sólo mi
corazón es fiel testigo de mi satisfacción al considerar que aún
se acuerda el amigo Dehollain del desgraciado Simón”, y luego le
anuncia en unos párrafos donde alcanza, por su estilo y su
pensamiento, a los mejores escritores de su tiempo, la triste
muerte de su mujer y el dolor que lo embarga. Y termina la carta
con una confesión que le viene de lo más profundo del corazón.
“Dichoso yo si algún día vuelvo a tener el tesoro de tu amistad.”
Estos sentimientos recíprocos de afecto, cariño y sinceridad entre
ambos iban a seguir, más que nunca, durante la segunda permanencia
de Bolívar en Francia, de 1804 a 1806.
Apenas Dehollain ha dejado a Bolívar en París para regresar a su
ciudad natal de Cambrai, cerca de sus padres, cundo se apresura a
dar noticias suyas el 29 de julio de 1804, a su amigo Simón y a
invitarle a pasar algún tiempo con él, en su casa.
Insiste de nuevo Dehollain a principios de agosto para que Simón
vaya a Cambrai a pasar algunos días con él en al casa de familia,
pues son los propios padres de Dehollain son quienes lo invitan
ahora. Sólo las formalidades burocráticas (solicitud de pasaporte
ante el Embajador de España, visa de la Chancillería) no le
permiten realizar el viaje. Los Dehollain eran una familia
adinerada, que había hecho su fortuna en negocios de hilandería en
la ciudad industrial de Cambray , situada en el norte oriental de
Francia, a 177 kilómetros de París. Pero en ausencia de Alexandre,
en París, Bolívar sale con el hermano de aquél, Pierre Joseph
(Pedro José): “Pedro cenó el domingo con nosotros. Nos vemos a
menudo”, le dice Bolívar el 13 de agosto.
Pero en septiembre de 1804, el hermano de Alexandre, Pedro José se
va también de París a Cambrai. Privado ahora de la presencia de
sus amigos, Bolívar se queja de su silencio. El 18 de octubre
escribe especialmente a Alexandre para reprocharle su silencio y
el de su hermano. “No sé a qué atribuir un tan largo silencio de
parte suya; ésta es la segunda que le escribo desde que tuve el
placer de recibir su última carta... Como su hermano, al partir,
me prometió que me daría noticias de usted y de él mismo, yo
esperaba con impaciencia una carta de usted, pero mi esperanza ha
sido defraudada. No olvide a un amigo que tiene por usted la más
sincera admiración y que quisiera sostener con usted una agradable
correspondencia. Cumplimiento de parte mía para su hermano y su
señora madre.”
La correspondencia entre Dehollain y Bolívar parece detenerse
cuando éste se va rumbo a Italia con Simón Rodríguez, pues hasta
ahora no se conocen cartas intercambiadas entre ambos durante todo
el año de 1805 y principios de 1806.
Pero antes de junio de ese último año se renueva la
correspondencia y el tono de la carta de Bolívar a Dehollain —11
de junio de 1806— y los temas tratados indican que en ningún
momento habían disminuido los sentimientos de amistad y de
confianza entre ambos. Por el contrario, muestra que sus contactos
habían sido más estrechos que antes, con una franqueza que sólo
puede existir entre entrañables amigos, entre hermanos.
Con el dinero que le ha prestado Dehollain, paga Bolívar el internado de sus sobrinos en
Sorez: Desde mayo de 1806 Bolívar empezaba a manifestar su deseo de
regresar a su país, un motivo poderoso le impedía, sin embargo,
realizarlo inmediatamente: la falta de recursos económicos. La
pequeña fortuna que había llevado consigo a París ya se había
esfumado. Pero le quedaban muchos compromisos que cumplir antes de
su viaje, en la propia capital y en Sorez, donde debía pagar el
internado de sus sobrinos. No le queda otra alternativa que pedir
dinero prestado. Peor ¿a quién dirigirse? Por algo sirven los
amigos y sobre todo los buenos amigos como Alejandro Dehollain.
Por eso, a fines de mayo, se dirige a Alejandro y le pide
prestados diez mil francos, suma que a éste le parece exagerada
para realizar el viaje a América.. Así se lo hizo saber a Bolívar
el 5 de junio.
Fue entonces cuando Bolívar le escribió su carta del 11 de junio
de 1806 para justificar el monto pedido. Esta carta nos trae
informaciones importantísimas sobre los últimos meses del
caraqueño en Francia y especialmente sobre sus relaciones con
Sorez. Hela aquí, en su traducción al castellano, pues varias
cartas de Bolívar a Dehollain fueron escritas en francés:
Paris, 11 de junio de 1806.
“Mi estimado Alejandro:
“Hace tres días que recibí su buena carta del 5 de los corrientes
en la que usted me dice que la suma de diez mil francos le parece
demasiado para realizar el viaje a América. Usted tiene mucha
razón, pero es preciso que sepa que estoy obligado a pagar por adelantado el
internado de mis sobrinos antes de abandonar Francia, que debo comprar en
América algunas bagatelas que me hacen falta para mi uso personal
y que aquel que viaja sin tener algo más de lo que necesita está
expuesto a encontrarse en crueles dificultades. Sé muy bien que
prestándome esta suma tendrá usted que reducir un poco su
numerario, pero también es por este motivo que le pago a usted el
36 por ciento anual de beneficio, y además, pienso indemnizarle
con las ventajas que puedo procurarle en aquel país. Trate, mi
querido, de enviarme lo más pronto posible esa suma que usted se
propone prestarme porque debo ir a Sorez para ver a mis sobrinos y cancelar mi
cuenta con el Director de Colegio. Venga lo más pronto posible porque deseo
ardientemente regresar a mi país, arregle sus asuntos lo más
pronto .
adiós, mi Alejandro.
“su amigo,
Bolívar”
Para los efectos de nuestro trabajo notemos por ahora tres puntos
de este carta que nos llaman poderosamente la atención, puesto que
explican varias situaciones aún confusas de los últimos meses de
Bolívar en Francia:
“... es preciso que sepa que estoy obligado de pagar por
adelantado el internado de mis sobrinos antes de abandonar
Francia”.
“Trate, mi querido, de enviarme lo más pronto posible la suma que
usted se propone prestarme porque debo ir a Sorez para ver a mis
sobrinos y cancelar mi cuenta con el director del Colegio”.
“Venga lo más pronto porque deseo ardientemente regresar a mi
país”.
Sólo nueve días después, Dehollain satisfacía el deseo del amigo
Bolívar. En efecto, contestando al llamado urgente de éste, de
fecha 11 de junio, le anuncia, el 20 del mismo mes, de su próxima
llegada a París. “Esto me complacería mucho”, , le contesta
Bolívar el 23, deseoso más que nunca de volver lo más pronto
posible a Venezuela. Una situación nueva se presentaba entonces en
la colonia: “Todas las noticias que se nos dan —dice Bolívar a
Dehollain— sobre la expedición de Miranda son un poco tristes,
pues se dice que él tiene el proyecto de sublevar al país, lo cual
puede causar mucho daño a los habitantes de la Colonia. Pero a
pesar de todo esto, yo quisiera ya estar allí, pues mi presencia
en mi país podría posiblemente evitarme muchos perjuicios; pero el
destino quiere que yo me encuentre tan lejos de mi patria, y sin
los menores recursos”.
Las inquietudes domésticas o patrióticas por Venezuela —pues
Miranda se adelantaba a las ideas de liberación que ya germinaban
en el espíritu del joven rebelde— no fueron óbice para que Bolívar
no pensara primero en la dura situación económica a las que se
enfrentaba entonces en París y que sólo su amigo Dehollain podía
enderezar. Y la enderezó.
El 14 de junio de 1806 no era para Bolívar sólo un día de fiesta
en que se celebraba el aniversario de la toma de la Bastilla.
Antes que todo era un día de alegría porque acababa de recibir de
su amigo Dehollain la confirmación que éste le prestaría el
dinero. Jubiloso, abre Bolívar su corazón a su amigo, el mismo
día, en una esquela que traduce, en su estilo peculiar y exaltado,
todo el agradecimiento y amistad que guardaba para con su amigo
francés: “Es un Dios, mi amigo, que te inspiró la idea de
prestarme los 400 luises que tu generosidad me ofrece: ¿en qué
momento el cielo, te lo digo, te dio tan buena idea? Los necesito
en este momento, ahora más que nunca: mi agradecimiento será
eterno. Envíame este dinero lo más pronto, te lo suplico. Pon las
condiciones que quieras.”
Ya el 21 de julio Bolívar estaba en posesión de 400 luises y firmó
el recibo siguiente:
“Declara el suscrito haber recibido del señor Alejandro Dehollain
(de Ambrai) la cantidad de 2.400 libras tornesas para emplear en
cacao u otro producto colonial a mi llegada a Caracas, y
enviárselo yo mismo , o por mediación de mi hermano don Juan
Vicente Bolívar, en el curso de un año a partir de la fecha de la
presente, dirigiéndolo a una casa de España que se le indicará.
(Firmado: Simón Bolívar)”
gracias a esta suma, Bolívar pudo organizar los últimos meses de
su estancia en Francia y prepara su regreso a América. Pero antes
de todo, debía cumplir con una obligación ineludible: la de
regresar a Sorez para visitar y decir adiós a sus sobrinos Pablo
Secundino y Anacleto y pagar el internado de ambos.
‘Cuando visitó Bolívar a Sorez por última vez? Sin poder precisar
la fecha exacta de su última visita a la vieja Escuela, se puede
asegurar que fue en agosto de 1806 o a principios de septiembre
del mismo año. Enterado tal vez de que podría embarcarse sólo
hacia fines de noviembre —por falta de buques— en Hamburgo, y
sabiendo de que disponía aun de cuatro meses, esperó quizá hasta
principios de septiembre de 1806 para ir a Sorez. El motivo
principal que justifica esa visita a principios de septiembre es
la celebración de los juegos, concursos, distribución de premios,
presentación de obras teatrales, competiciones deportivas que
siempre se clausuraban y coronaban el año escolar. Y sabemos que
para el año 1806, esas fiestas tuvieron lugar los días 8, 9, 10 y
11 de septiembre. Era normal que Bolívar hubiese hecho coincidir
su última visita con la celebración es estas fiestas y concursos,
sobre todo si hubiera sido avisado de que uno de sus sobrinos,
llamado Joseph en Sorez pero que no puede ser otro que Pablo
Secundino, iba a participar en los concursos finales por los
buenos puestos obtenidos en Mitología (segundo), en Gramática
(quinto) y en Español (tercero).
Gracias también a la carta del 11 de junio de 1806 de Bolívar a su
amigo Dehollain, sabemos que los sobrinos de aquel iban a seguir
estudiando en Sorez, pues pagaba por adelantado otro período de
clases. Tal vez un semestre, tal vez un año. Pero como los nombres
de los Clemente no aparecen en las listas de alumnos para el año
escolar 1806’1807, se debe concluir que no terminaron y se fueron
antes de finalizar el año 1807. una cosa segura es que los vecinos
no viajaron con él. En la carta citada, dice bien claramente
Bolívar: “... debo ir a Sorez para ver a mis sobrinos (no dice “buscar” sino
“ver” y “cancelar mi cuenta con el director del colegio después de explicar que
está obligado a pagar por adelantado el internado de sus sobrinos
antes de abandonar Francia.
Los dos Clemente no fueron los últimos venezolanos en estudiar en
Sorez. De 1823 a 1827 encontramos allí a Salvador Rivas de Tovar y
Andrés Rivas de Tovar, de Caracas, emparentados con el Libertador
y que fueron enviados a Sorez, aconsejados y aun recomendados
quizá por el propio Bolívar.
Error y confusión sobre la presencia de los dos sobrinos en
Filadelfia
Decimos que Bolívar no viajó con sus sobrinos, de regreso a
Venezuela, vía Estados Unidos. Los fue a visitar y despedirse de
ellos en Sorez tal como lo anunciaba a su amigo Dehollain.
Ahora bien, no es imposible que Bolívar, a insistencia tal vez de
sus sobrinos, quienes iban a quedarse solos en Francia, sin la
protección de ningún familiar o representante, haya decidido
llevárselos de regreso a América. Pero hasta ahora no se ha
encontrado ningún documento que nos permita afirmarlo así.
Lo único que se puede mencionar aquí es la carta de Beaufort T.
Watts, Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Bogotá,
escrita a Henry Clay, desde Cartagena el 10 de marzo de 1828, es
decir, casi veintidós años después de que Bolívar abandonara
Francia, y en la cual dice que “Bolívar residía en ese tiempo en
Francia, ocupándose de la educación de dos de sus sobrinos de
Caracas”. Y repitiendo lo que Bolívar le contó, apunta que éste
“no tenía un real en el bolsillo al llegar a Charleston”. Pero
agrega Watts que Bolívar “después partió por mar a Filadelfia donde dejó a sus
sobrinos en la escuela y se embarcó para La Guaira” (Vicente Lecuna: Catálogo de
errores y calumnias. Tomo I, p. 166).
Pensamos sinceramente que, aquí, el diplomático norteamericano
equivocó o confundió fechas, nombres y lugares. Y hasta que ningún
documento venga a probar lo contrario, seguiremos indicando que
Bolívar no regresó a América con sus sobrinos.
Documentos que tenemos a la vista, sí indican que Anacleto
Clemente Bolívar estuvo en el año 1811 en el Colegio Clermont de
Filadelfia. Pero no fue dejado allí por su tío Simón al regresar
de Sorez y París, en su viaje a América. Acontecimientos
posteriores nos permiten deducir que pablo Secundino y Anacleto
regresaron a Venezuela hacia 1807 y que fue el otro tío, Juan
Vicente Bolívar, quien se llevó al segundo sobrino, a Anacleto y a
él solo, a los Estados Unidos en 1810. otra hipótesis hubiera sido
que Anacleto haya viajado después de la salida de ese tío para
encontrarlo en Filadelfia. Nos lleva a adoptar esta segunda
suposición el hecho de que Anacleto no fuera inscrito en el
Colegio Clermont de Filadelfia sino pocos días antes de que Juan
Vicente Bolívar, que había pasado un año en el Norte, regresara a
Venezuela.
Sabemos en efecto que Juan Vicente Bolívar y Telésforo de Orea,
enviados en misión a los Estados Unidos por la Junta Suprema de
Venezuela y embarcados en la goleta Fama, estaban ya en Baltimore
para la fecha de 4 de julio de 1810 (Evening Post) reproducido por la
Gaceta de Caracas del 20 de julio de 1810) y que el 15 de junio del
mismo año Juan Vicente Bolívar había entregado en Washington al
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, la carta de
presentación de la Junta Suprema.
Juan Vicente Bolívar se quedó un año completo en los Estados
Unidos y el 24 de julio de 1811, el día de embarcarse para
Venezuela, escribió al director del Colegio de Clermont, de
Filadelfia, una cara participándole que iba a enviarle desde
Caracas, y por el capitán del mismo bergantín Henry en que viajaba,
los fondos para cubrir la pensión de su sobrino Anacleto Clemente,
así como los gastos de libros, útiles escolares, zapatos, etc.,
adelantados por el Colegio. La naturaleza de esos gastos indica
que Anacleto había ingresado al Colegio poco tiempo antes y que él
fue puesto allí por su tío Juan Vicente y no por Simón. Así lo
reconoció el director del Colegio Charles Carré, cuando el 10 de
junio de 1818, se dirigió al Libertador para reclamar lo que Juan
Vicente (quien habían perecido en el naufragio del Henry, al
regresar a Venezuela) le debía: “No es usted, General, quien me debe, yo lo sé,
pero basta que don Anacleto pertenezca a su honorable familia para que yo pueda en
confianza contar con su generosidad de su corazón” (Archivo General de
Colombia. Archivo anexo, Sección Historia, vol. XXIV, folios 27,
42 y 48. Fundación John Boulton).
Con esta correspondencia queda pues definitivamente aclarado que
no fue Simón Bolívar quien puso a “sus sobrinos” en el Colegio de
Filadelfia en 1807, sino su hermano Juan Vicente que a fines de
1810 o en el curso de 1811 inscribió allí a su sobrino Anacleto
Clemente Bolívar.
Recuerdo de una amistad perdurable
Tal vez la última visión y el último recuerdo que Bolívar tuvo en
París no le fueron proporcionados ni por Fanny Du Villars ni por
Teresa Laisney de Tristán, sino por la gallarda presencia de
Alejandro Dehollain a su lado, de un amigo sincero que supo
compartir con él momentos de alegría, de felicidad y también de
desencanto y tristeza. Tanto le costaba separarse de su buen amigo
Alexandre que Bolívar trató de convencerlo varias veces para que
fuera con él a Venezuela. Y apenas desembarcó en Charleston, de
paso por los Estados Unidos en el regreso a su patria, Bolívar le
escribió los días 1º y 10 de enero de 1807 para darle noticias de
su viaje, las cuales no han llegado hasta nosotros, sino por un
fragmento de carta que cita a Dehollain, extracto de una carta de
Bolívar 51.
Quince años después de separarse en París de Bolívar, Dehollain se
embarcó para La Guaira y llegó a Caracas el 1º de septiembre de
1821, pero con tan mala suerte que Bolívar acababa de salir de la
capital venezolana a la que no volverá, sino en 1827. Seis meses
estuvo Alexandre Dehollain esperando el regreso de Bolívar a
Caracas. Allí fue recibido por María Antonia, la hermana del
Libertador y por Anacleto Clemente, el mismo Anacleto que, ahora
de veinticinco años, estuvo en Sorez y que ignoraba tal vez que su
último internado en la vieja Escuela fue pagado con el dinero que
prestó Dahollain a su tío Simón, en París, en 1806. Durante
veintidós años, contados desde 1806 hasta 1828, Dehollain se
abstuvo de reclamar a Bolívar la suma que le había prestado en
París el 21 de julio de 1806. Pero como no tuvo ninguna
contestación del Libertador a las numerosas cartas que le había
escrito durante ese largo período, envió por fin, el 24 de
diciembre de 1828, la cuenta del préstamo a Bolívar, la que mandó
éste a cancelar inmediatamente, reparando tantos años de silencio,
con su carta del 14 de julio de 1829 a su amigo Dehollain en la
que le dice: “... yo no he olvidado nunca la bondad del joven
Dehollain que aprendía junto conmigo lenguas en Bilbao... La
suerte ha variado algunas veces mi estado; pero mi corazón y mi51 Escritos del Libertador. Tomo II, p. 153.
amistad no han sufrido alteración, y de estos sentimientos deseo
dar a usted pruebas inequívocas. Cuente usted mi querido amigo con
el afecto antiguo de quien fue su compañero cuando era joven y es
ahora su afectísimo y muy atento servidor»52
¡Cuántas emociones no debieron invadir el corazón del Libertador
al escribir estas líneas! ¡Cuántos recuerdos de París, su último
adiós a su querido Alexandre, sus amigas Fanny, Teresa y cuantas
otras, Napoleón y su coronación, Humboldt, Bonpland, Simón
Rodríguez, sus residencias en las calles de Saint Honoré, de la
Ley, Vivienne, que marcaban, cada una, una etapa de su juventud
tumultuosa y prometedora. París en fin, con sus calles empedradas,
sus aguaceros, sus canciones, sus glorias, sus reliquias, su
libertad, todo lo que le hizo exclamar tantas veces en ratos de
mal humor: «Si no me acordara que hay un París y que debo verlo
otra vez, sería capaz de no querer vivir»53.
Pero escribir después de tanto tiempo, a su querido Alexandre
Dehollain era también volver a recordar no sólo sus días de París,
sino también de Bilbao y luego, necesariamente, de la Escuela de
Sorez, con la que pudo arreglar su cuenta gracias a su generosidad
de su amigo francés. Era por fin recordarse todo su periplo
europeo: España, Francia, Italia.
Sorez y el culto bolivariano ante el bicentenario del libertador
El recuerdo perdura: Viajando ahora hacia Filadelfia antes de regresar
a su Venezuela natal, cuando los recuerdos de Sorez, París y
Francia, aún vivos en su espíritu, lo acompañaban sobre el
52 Arturo Uslar Pietri: Siete caras inéditas del Libertador, p. 28.53 Tomás Cipriano Mosquera, Memorias sobre la vida del Libertador Simón Bolívar, tomo
I p, 10 Edición del Banco del Estado, Colombia.
Atlántico, ¡cuán lejos estaba sin embargo Bolívar de pensar que su
nombre y su imagen iban a quedarse gravados para siempre en la
vieja Escuela francesa!
La leyenda de su paso como alumno de Sorez iba a tomar
definitivamente cuerpo en la historia. Vimos que desde 1906 el
busto que allí le fue erigido iba a corroborar más y más todas una
secuela de errores y equivocaciones. Este busto tal vez será el
primer monumento que se levantara a Bolívar en tierra francesa y
europea... Era también el símbolo de su entronización definitiva
en Sorez, donde ya nadie se atrevería a decir que no había sido
uno de sus alumnos. Y no es extraño que después de la segunda
mitad del siglo XX, aun revistas y periódicos siguen nombrando a
Simón Bolívar entre los ilustres ex alumnos de la Escuela. Veamos
algunos ejemplos que tenemos a la vista:
La revista Paris-Match, en su número 384, del sábado 18 de agosto de
1956, consagra un largo reportaje ilustrado a Sorez. Uno de los
subtítulos reza en letras grandes: «Bustos de gloria. Simón Bolívar y los
grandes ex alumnos».
La revista Valores actuales, en su edición del 13 de noviembre de 1972,
publica, bajo la firma de Patrice de Meritens, el artículo
titulado «Los cadetes del Languedoc», donde se leen las líneas
siguientes: «La escuela de Sorez a formado un número impresionante
de grandes hombres: Henri de la Rochejacquelin, el general
Laperine, Simón Bolívar, la Pérouse, etc.»
El magazine mensual Parents, en su número 55 correspondiente a
septiembre de 1973, publica un artículo ilustrado de Fanchon
Pages, intitulado: «En la más vieja Escuela de Francia, una
educación de vanguardia: adolescentes educados como adultos».
Hablando de la educación que allí se imparte, dice el autor: «Esta
escuela se ha quedado la misma, impermeable a la burguesía, igual
a la que fue en el antiguo régimen, cuando conjugando la versión
latina con la equitación y la esgrima, fabricaba generales en jefe
de diecisiete años tales como la Rochejacquelin, que pasó
directamente de la escuela al mando de los “Chouan” y como
Bolívar, quien sí se inclinaba hacia la izquierda».
Últimamente el periodista Pierre Pons concluía su artículo sobre
Bolívar y los descendientes de Fanny du Villars, publicado en la
Depeche du Midi, del 14 de diciembre de 1980, en estos términos: «El
Libertador tiene su busto en a sala de honor del Colegio de Sorez
en el Tarn, lo que representa una huella del hipotético paso de
Simón Bolívar por nuestra región, en las aulas de la academia
militar de Languedoc».
Se repitió tanto en Europa que Bolívar se había formado en una
renombrada escuela militar francesa, que el académico Jacques
Chastenet, confundiendo lugar y fecha , escribe sencillamente en
su Histoire d’Espagne que Bolívar estudió ya no en Sorez, sino en la
Escuela Politécnica, una de las más prestigiosas escuelas de
Francia y del mundo. Daba ya la impresión de que las escuelas
francesas de cadetes se disputaban, dentro de la leyenda, la
presencia de Bolívar en sus aulas.
El padre Lacordaire y Bolívar: El recuerdo de Bolívar es tan inseparable de
Sorez que se ha querido unir también a la figura del ilustre
orador sagrado y reformador de la Escuela, el padre Lacordaire, al
culto al Libertador.
Ya en la vista que realizó en junio de 1952 a Sorez, con motivo de
las fiestas de fin de año escolar el embajador de Bolivia en
París, el escritor Costa de Rels, junto «en un mismo fervor
admirativo» a Bolívar y a Lacordaire, restaurador del colegio, en
el discurso que pronunció en la sala de honor. Recordó entonces al
famoso orador de «inmensos ojos ardientes.... que fue en el
púlpito lo que fue Víctor Hugo en la poesía», pero sin indicar los
puntos de vinculación que existieran entre los grandes hombres,
Bolívar y Lacordaire.
Hablando de esta visita de Costa de Reis a Sorez, su colega
venezolano acreditado en París, A. Zérega-Fombona, quiso ahondar
más en el acercamiento del Padre Lacordaire a Bolívar y escribe lo
siguiente: «Siempre me sorprendió gratamente que en varias
ocasiones el célebre orador rindió a Bolívar un homenaje
entusiasta y erudito. En su famoso discurso en la Cámara Francesa
sobre O’Cornell, el apóstol y luchador por la independencia de
Irlanda, el orador dominico hace un magnífico paralelo del
irlandés y el venezolano; explicada queda ahora la devoción y el
conocimiento del célebre dominico por Bolívar»54
Enterado ya de las consideraciones exageradas y conclusiones
apresuradas del doctor Zérega-Fombona sobre el mismo tema de
Sorez, quisimos cerciorarnos de la exacta verdad acerca de las
alusiones de Bolívar hechas por el ilustre Padre Lacordaire.
Gracias al abnegado padre J. De Metz, archivista de Sorez y
conocer profundo de la obra de Lacordaire, podemos hoy en día
restablecer en sus límites históricos la sencilla verdad.
El Padre Lacordaire (1802-1861), antes de su llegada a Sorez que
tomara a su cargo solo en 1854, ocupaba un escaño en la Asamblea
Nacional francesa. Allí donde estuvo solamente dos meses, antes de
54 A. Zérega-Fombona, op. cit. pp. 686-688.
renunciar en mayo de 1848, no pronunció sino dos discursos, los
días p y 13 de mayo sobre temas menores que no tienen ninguna
relación con el Libertador.
Fue exactamente el 10 de febrero de 1848, dos semanas antes de la
Revolución de ese año, cuando el orador sagrado que hacía temblar
las bóvedas de la catedral de Nuestra Señora de París , hizo
alusión a Bolívar, con motivo de la oración fúnebre que hizo aquel
día de Daniel O’Connell, el apóstol de la libertad irlandesa. Este
acto solemne tuvo lugar en la misma Notre dame de París, el día
indicado. Y como corresponde en un púlpito cristiano, el Padre
Lacordaire no pronunció siquiera el nombre de Bolívar; pero en dos
ocasiones hizo alusión claramente al Libertador. Helas aquí
transcritas por el padre de Metz de la Obras completas del Padre
Lacordaire 55.
«A este hombre (O’Connell), simple ciudadano, su patria le dio el
título de Libertador y... Roma, maestra de glorias augustas le
abrió sus basílicas...»
y luego de evocar largamente la miseria y la opresión que aplastan
a la patria de O’Connell, sigue el Padre Lacordaire:
«Tal era la suerte de Irlanda, señores, cuando el siglo XIX se
abrió y se inauguró con dos acontecimientos formidables, dos
turnos: el uno había resonado en el Nuevo Mundo, sobre unas
playas aún mal conocidas... y el otro, en el seno de nuestra
propia patria» (haciendo alusión a Bolívar y a Napoleón).
He aquí, pues, colocadas en sus verdaderas dimensiones históricas
las alusiones que el padre moderno de Sorez, Lacordaire, hizo de
un hijo adoptivo de la vieja escuela, Bolívar.
55 Tomo VIII, pp. 161-193. París. Possielgue, reedición de 1905.
Los divulgadores del culto bolivariano en Sorez: Es imposible hablar del culto
bolivariano en Sorez sin mencionar aquí a tres investigadores que
se ocuparon, en sus pesquisas realizada en la propia Escuela de
Sorez, de todo lo relativo a la presencia o estancia o no de
Bolívar allí. Los padres dominicos Nicolás Burtin (+ 1964), y J.
A. Girard (+ 1968), historiadores y archivistas de Sorez,
revisaron, en efecto, todas las fuentes posibles tras las huellas
de Bolívar en Sorez. Sus investigaciones fueron publicadas en el
número 36 de la revista de la escuela. En Cordee, correspondiente al
mes de diciembre de 1958. discutieron ampliamente las notas,
escritos, declaraciones y tesis de Marcel Séméziés, del Padre
Raynal, de Zérega-Fombona 56 y de Pardo de Leygonier 57 sobre la
presencia de Bolívar en las aulas de la Escuela, pero sus
conclusiones, que coinciden también con las de Pardo de Leygonier
y las nuestras propias, establecieron definitivamente que Simón
Bolívar nunca fue alumno de Sorez.
Pero le tocó al sucesor del Padre J. A. Girard, el padre J. De
Metz, archivista de la escuela, ser el verdadero animador del
culto bolivariano en Sorez. Desde que en 1977 entramos en contacto
con él para interesarle en una investigación exhaustiva ya no
56 Sobre la personalidad de A. Zérega-Fombona, recomendamos leer las
páginas de Eduardo Avilés Ramírez en el libro de las crónicas, pp. 57 y
siguientes. Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas., 1978.57 M. G. F. Pardo de Leygonier estuvo en correspondencia con los
archivistas de Sorez en 1958 y 1959. en ara del 26 de febrero de 1959,
decía que no está de acuerdo con el profesor Zérega-Fombona, que ya tenía
preparado un artículo sobre el tema, pero que no lo publica «por
diferencia y amistad para con el profesor». Pero luego publicó un pequeño
artículo sobre Bolívar y Sorez, en francés en el Courrier de Caracas.
sobre la presencia de Bolívar en Sorez, sino sobre los sobrinos de
éste, Pablo Secundino y Anacleto Clemente, el Padre de Metz, con
un entusiasmo admirable se entregó a la tarea de seguir todas las
huella dejadas por los niños Clemente en Sorez. Gracias a sus
investigaciones hemos podido reconstruir el paso de los sobrinos
del libertador acompañando o visitando a estos sobrinos.
Al acercarse el Bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, el
padre de Metz se multiplicó para dar a conocer la figura y obra
del Libertador, dictando conferencias y escribiendo artículos. El
último de sus estudios fue publicado en el número 3 dela Revista del
Tarn correspondiente al otoño de 1981 y lleva el título de «Sorez y
los libertadores de América del Sur».
Era justo que Venezuela apoyara y secundara las actividades
bolivarianas del Padre de Metz en Sorez. Por este motivo el Comité
Ejecutivo del Bicentenario de Simón Bolívar, presidido por el
docto J. L. Salcedo-Bastardo, creó desde 1979, un premio «Simón
Bolívar» en Sorez. Y durante tres años consecutivos, de 1980 a
1982, este premio ha sido otorgado a los mejores alumnos que se
distinguieron en el estudio de la Historia. En 1983 tuvo lugar,
entre los de terminales o últimos años de bachillerato un concurso
sobre el Libertador, concurso patrocinado por el Comité Ejecutivo
del Bicentenario. Inútil decir que el Padre Metz fue el gran
animador de premios y concursos y que su rostro se iluminaba de
alegría cuando, en noviembre de cada año, organizaba para la
fiesta de Santa Cecilia, patrona de la Escuela, la entrega oficial
de los premios «Simón Bolívar».
La acucia del padre de Metz traspasaba los viejos muros de Sorez.
En 1980, seguro de encontrar los nuevos documentos, retratos u
objetos relacionados con Bolívar, escribió a todos los
descendientes franceses y extranjeros de Fanny du Villars. Luego,
gracias a sus gestiones con otro sacerdote dominico, el padre
Duval, se pudo encontrar una magnífica carta inédita del
Libertador dirigida a Martín Maillefer, el autor de Los novios de
Caracas 58
Nombrado por la dirección de la Escuela coordinador de todas las
actividades sorezianas relacionadas con el Bicentenario de Simón
Bolívar, el padre de Metz inauguró en la biblioteca del Colegio un
« stand» reservado a Bolívar, donde alternan retratos, libros,
folletos, postales, estampillas y afiches bolivarianos. Nos
comunicó su proyecto de enviar una circular a todas las escuelas
católicas y laicas de Francia, exhortándolas a celebrar con actos
y eventos especiales el Bicentenario del Libertador, el 24 de
julio de 1983. aun más, quería estar en Caracas para aquella fecha
y desfilar con un grupo de alumnos sorezianos, llevando los
brillantes uniformes que Bolívar conoció, así como los estandartes
y oropeles, verdaderas reliquias sagradas de Sorez.
Si nos hemos extendido al hablar de ese generoso y magnánimo
admirador y propagandista de la causa bolivariana en Sorez, es
porque al concluir este estudio que él nos animó a escribir, nos
llegó la triste noticia de su muerte repentina, en el momento
cuando se dedicaba en cuerpo y alma a la difusión del culto
bolivariano. El Sorez, en nombre del Padre de Metz quedará
definitivamente unido al del Libertador y su recuerdo permanecerá
siempre en el corazón de todos los bolivarianos que tuvimos la
suerte de conocerlo y admirarlo.58 Esta carta viene a enriquecer el acervo boliviano, es hoy día propiedad
del doctor Salcedo-Bastardo.
Visitantes y alumnos venezolanos en Sorez: No podemos silencia la inmensa
satisfacción y alegría mezclada de respeto que nos invadió cuando,
a la puerta señorial de Sorez donde nos esperaba el Padre de Metz,
iniciamos nuestro peregrinaje, en julio de 1981, tras las huellas
de Simón Bolívar. Inmensa fue nuestra emoción cuando en el salón
de honor vimos, entre los bustos antiguos célebres de Sorez, la
efigie del Libertador y el apellido de sus sobrinos inscritos en
las listas murales de la galería de los ex alumnos. Nuestro amable
cicerone, durante casi cuatro horas, nos hizo visitar de arriba
abajo la inmensa Escuela y nos enseñó todas las viejas reliquias
que conservan Sorez de su largo pasado, sin olvidar la vista
tradicional al cuarto que ocupó el padre Lacordaire, y la cripta
donde conservan sus restos. ¡Qué impresión tan grata pasearse a
través de mil años de historia y pisar las mismas piedras que
pisaron Francisco de Miranda y Simón Bolívar!
Muy pocos somos los venezolanos que llegamos hasta allí, en el
maravilloso paisaje del Languedoc, al pie de la Montaña Negra,
tras las huellas del Precursor y del Libertador. Quisiéramos
establecer una lista, la más completa, de visitantes y alumnos
venezolanos en Sorez, pero dudamos mucho de que otros nombres
puedan agregarse a la corta enumeración cronológica siguiente,
pues en el libro de oro de la Escuela donde firman los visitantes,
no aparecen desgraciadamente nombre de venezolanos 59
Francisco de Miranda, visitante, 12 de marzo de 1789.
Simón Bolívar, visitante, abril 1804 y en 1805 y 1806.
59 No están incluidos los nombres de José y Miguel Rivas quienes
estudiaron en Sorez de 1805 a 1810 y emparentados con los Ribas de
Caracas, pero nacidos en Madrid.
Fernando Toro, visitante, abril 1804.
Pablo Secundino Clemente, alumno, desde abril 1804-1805 y 1806.
Anacleto Clemente, alumno, desde abril 1804-1805 y 1806.
Salvador Rivas Tovar, alumno, 1823 a 1827.
Mayor Rafael Angarita Trujillo, visitante, 1956 (¿?)
Alberto Zérega-Fombona, visitante, otoño 1957.
Paul Verna y Jacqueline Reiher de Verna, visitantes, julio 1981.
Ojalá que Sorez, que erigió el primer busto a Bolívar en Francia y
conserva los recuerdos de dos sobrinos suyos, se vuelva un lugar
de peregrinaje para todos los bolivianos de América. Tal vez
encuentren los nuevos visitantes varios cambios en la vieja
escuela. Ya es colegio mixto desde hace tres años, con la apertura
de las aulas al sexo femenino, ya es escuela laica y el último
Padre dominico que allí desempeñaba las funciones de archivista,
el Padre J. De Metz, acaba de morir —pero siempre podrán notar
allí el tradicional espíritu caballeresco, el sentido cristiano
del honor que infundió el Padre Lacordaire a la Escuela, así como
el amor a la verdad, a la igualdad, a la tolerancia, al trabajo y
al mérito y esfuerzo personal, cualidades y virtudes tantas veces
predicadas y difundidas por el Libertador, para que los hombres de
mañana tomen conciencia de su dimensión social y de su papel en el
seno de la comunidad nacional e internacional.
Bibliografía
AVILES RAMÍREZ, E.: El libro de las crónicas. Ediciones de la Presidencia
de la República. Caracas, 1978.
BULTON, A.: Los retratos de Bolívar, Editorial Arte. Caracas, 1964.
BURTIN, PADRE, N.: «Histoire ou Légende No. I», En Cordée. Boletín
trimestral de Sorez, diciembre de 1858.
ECOLE DE ZORÉZE: Exercices publics des eleves de l’Ecole de Soréze pour l’an MDCCCVI.
A Toulouse, imprimerie Bellegarrigue, an 1806.
-Prospecto «Ecole de Soréze» Tarn, M. Lescuyer et fils, Lyon,
1965.
-Revista En Cordée, nos. 36 y 58.
Varias comunicaciones oficiales y privadas del autor, del Padre
Houdre (1974) y del Padre J. De Metz, de 1977 a 1982.
FALCON BRICEÑO, M.: Teresa, la Confidente de Bolívar. Historia de unas cartas de la
juventud del Libertador. Boltín de la Academia Nacional de la Historia
No. 152.
GIRARD, HERMANO J. A.: «Notre Ecole á travers douze siécles
d’Histoire» En Cordée, No. 36
-«Histoire ou Légende No. 2.» En Cordée, No. 36.
- «La vie Sorézienne, il y a cent vingy-cinq ans», En Cordée, No.
58
GRISANTI, A.: El Archivo del Libertador. Vols. II y III. Casa Natal del
Libertador. Caracas, 1956.
LACORDAIRE, PADRE: Obras Completas. Tomo VIII. París, Poussielque,
Reedición de 1905.
LECUNA, V.: Catálogo de errores y calumnias. Tomo I. The Colonial Press,
New York, 1958.
LLANO GOROTIZA, M. Bolívar en Vizcaya. Banco de Vizcaya. Artes Gráficas
Grijelmo. Bilbao, España, 1976.
MENDOZA, CRISTÓBAL, L: Prólogo a los escritos del Libertador, Caracas, 1977.
METZ, PADRE, J. DE: Soréze et les «libertadors» d’Amerique du Sud. Revista del
Tarn, No. 3, Otoño de 1981.
MIRANDA, FRANCISCO DE: Archivo del General Francisco de Miranda. Tomo IV
MOSQUERA, TOMÁS CIPRIANO: Memorias sobre la vida del Libertador Simón Bolívar.
Tomo I. Banco del Estado. Colombia, 1980.
O’LEARY, DANIEL, F. Memorias del general Daniel Florencio O’Leary. Tomo I.
Imprenta Nacional, Caracas.
PEREZ VILA, M.: La formación intelectual del Libertador. Colección Contorno
Bolivariano No. 4. Ediciones de la Presidencia de la República.
Caracas, 1979.
RIVERO, M. R.: Los Alojamientos parisinos del Libertador. Diario «El Nacional»
Caracas, 17 de diciembre de 1981.
RODRÍGUEZ DE ALONSO, J.: El Siglo de las Luces visto por Francisco de Miranda.
Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas, 1978.
SÉMÉZIES, M.: Los Sorezianos del Siglo, 1800-1900. Privat, 1902.
SOCIEDAD BOLIVARIANA DE Venezuela:. Escritos del Libertador. Tomo II.
Caracas, 1967.
USLAR PIETRI. A.: Siete cartas inéditas del Libertador. Bicentenario de Simón
Bolívar. Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas,
1978.
VERNA, PAUL: Alejandro Dehollain, el primer amigo francés de Simón Bolívar
(inédito).
«El Enigma de Bolívar en Sorez». Diario El Nacional. Caracas. 16 de
marzo de 1979.
ZÉREGA-FOMBONA, A., «Un año misterioso en la vida del Libertador».
Boletín de Historia de Antigüedades No. 529-530. Vol. XLV. Bogotá,
noviembre-diciembre de 1958.