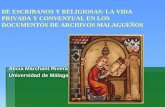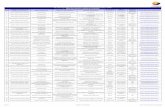-“Los intelectuales autoritarios argentinos y el golpe de Estado de 1930: una historia de...
-
Upload
conicet-ar -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of -“Los intelectuales autoritarios argentinos y el golpe de Estado de 1930: una historia de...
Los intelectuales autoritarios argentinos y el golpe de
Estado de 1930: una historia de expectativas y frustraciones.
Los casos de Leopoldo Lugones y Carlos Ibarguren*
Olga Echeverría1
1*Este artículo se enmarca en un proyecto mayor dedicado a indagarsobre la constitución de un campo autoritario de derecha en laArgentina de la primera mitad del siglo XX.? IEHS-UNICEN/CONICET. Doctora en Historia, Investigadora de carreradel Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –CONICET- y Docente Departamento de Historia de la UNICEN. Entre otrosartículos ha publicado: “De la apelación antidemocrática alcolonialismo como argumento impugnador de la “oligarquía”: loshermanos Irazusta en la génesis del Revisionismo histórico argentino”,Rosario, Revista Prohistoria 8, 2005; “Leopoldo Lugones, el Estadoequitativo y la sociedad militarizada: el orden como objeto eimposición. Una representación del autoritarismo argentino después delgolpe de Estado de 1930”, Anuario de Estudios Americanos 61/1, EEHA,CSIC, Sevilla-España, 2004; Los intelectuales antidemocráticosargentinos en las primeras décadas del siglo XX: la exclusión degénero como una de los fundamentos de la definición autoritaria”,Revista Signos Iztapalapa 13, México, 2005 “Carlos Ibarguren: de lareforma controlada de la política al control autoritario de lasociedad. El camino de un proyecto fracasado, Argentina primerasdécadas del siglo XX”, Santa Fe, Revista Estudios Sociales, 28,;“Entre los mandatos familiares y la dinámica social. Carlos Ibargureny su camino al autoritarismo”, Buenos Aires, Entrepasados, 35, 2009,“Antes y después del golpe militar de 1930: los intelectualescatólicos de derecha y la “irremediable” presencia política delpueblo”, En Revista Sociedad y religión, CEIL-PIETTE., 30-31,2009“Nación y Nacionalismo en los orígenes de la derecha argentina, en CuadernosAmericanos 133, México UNAM-México,2010. Es autora del libro Las Voces delmiedo. Los intelectuales autoritarios argentinos en las primerasdécadas del siglo XX, Rosario, Prohistoria, 2009.o [email protected]
1
Los intelectuales que hacia mediados de la década de 1920
comenzaron a definirse a favor de un modelo autoritario para
la Argentina participaron de la campaña conspirativa con
fuertes expectativas de alcanzar los espacios de poder. Sin
embargo, el golpe de Estado de 1930 fue esencialmente una
alianza entre los militares y los sectores dirigentes del país
y relegó a los intelectuales al papel de publicistas. Este
artículo analiza la forma en que dichos escritores asumieron
la frustración y trataron de revertir la situación, apelando a
su único capital: el pensamiento.
Palabras claves: intelectuales, política, autoritarismo, golpe
de Estado, Argentina
2
Argentine e intellectuals and 1930´s coup d´Etat: a history of
expectative and frustrations. The cases of Leopoldo Lugones
and Carlos Ibarguren.
Intellectuals that in 1920 began to be identified with an
authoritarian model for the Argentine, participated of a
conspiracies group that wanted to rise power positions.
However, 1930´s coup d´ État was an alliance between the army
and hegemonic groups of the nation that relegated
intellectuals at the role of publicists. This article analyzes
the way those writers tried to over fly the situation with
their only tool: thought
Key words: intellectual, politic, authoritarians, coup d´Etat,
Argentine
Introducción:
3
El golpe de Estado de 1930, el primero de una larga lista que
se sucedería a lo largo del siglo XX, marcó para la Argentina
la ruptura del orden constitucional que había sido el emblema
de orden y modernidad que los organizadores del Estado y sus
sucesores habían esgrimido en todo momento como fundamento de
su legitimidad y legado de servicio a la patria ser. Por lo
tanto, y como ha señalado Tulio Halperín Donghi2, las figuras
influyentes de la política debieron sentirse muy alarmadas
para tomar una decisión que implicaba, en si misma, la
negación de un discurso sostenido a lo largo de varias
décadas. Y en esa apuesta participaron tanto los referentes
políticos de los sectores liberal-conservadores, los
militares de más alto rango como un grupo significativo de
intelectuales. Sobre algunos de esos escritores que
acompañaron el golpe de Estado, de sus expectativas,
incertidumbres y temores y de su casi inmediata frustración
tratarán las páginas que siguen.
2 Tulio Halperín Donghi: “La moraleja de la revolución de 1930.Reflexiones de Tulio Halperín Donghi” El Aerópago, Buenos Aires, 1 (2003).Pág. 5
4
La modernización política, la inmigración masiva3 tanto como
el progreso económico derivado de la incorporación, más o
menos directa, de la Argentina al capitalismo internacional
habían remodelado profundamente a la sociedad argentina desde
las décadas finales del siglo XIX y habían hecho surgir
algunas tensiones y discordancias al interior de las elites.
Pero, además, frente a esos sectores privilegiados había
comenzado a hacerse visible un rostro “plebeyo” cuyos
reclamos políticos y sociales eran considerados como una
amenaza al orden social establecido.
Por ello, sectores de las elites, haciendo frente a los
nuevos desafíos –internos y externos- y en busca de un
reaseguro, propusieron y aprobaron, en 1912, la Ley de
Reforma Electoral que establecía el voto universal masculino,
secreto y obligatorio. Como ha señalado Natalio Botana, la
ley electoral del presidente Sáenz Peña no fue resultado del
azar histórico, ni de la decisión voluntaria de una clase
dirigente unificada que conscientemente decidía ceder el
3 Los 1,8 millones de habitantes que registró el primer censo de 1869 seconvirtieron en 7,8 millones en 1914.
5
poder político a los grupos y partidos que la impugnaban4. La
reforma de 1912 fue consecuencia de una serie de
circunstancias históricas que se manifestaban a partir del
quiebre definitivo de la alianza de personalidades y grupos
que hasta entonces habían conducido hegemónicamente el
proyecto político, económico y social del país .La crisis
terminal de esa alianza gobernante había puesto en evidencia
las contradicciones entre los mandatos constitucionales y las
prácticas políticas. Asimismo, la presencia de un partido (la
Unión Cívica) ajeno a los recursos gubernamentales volvía
urgente la ampliación de la participación política y por ello
los sectores dirigentes idearon la reforma electoral asociada
a la necesidad de fundar un partido orgánico doctrinario, de
tendencia conservadora, que permitiera encauzar a las masas
de manera tal que actuaran como estructuras de mediación
4 Natalio Botana: “La reforma política de 1912” En Marcos Giménez Zapiola:El Régimen Oligárquico, (Buenos Aires, Amorrortu, 1975), pp. 232-233. Tambiénpueden verse Cicciari. María Rosa y Prado, Mariano.: “Un proceso decambio institucional. La reforma electoral de 1912”, enSociohistórica ,Buenos Aires, 6, (1999), Fernando Devoto:” De nuevo elacontecimiento: Roque Sáenz Peña. La reforma electoral y el momento político de 1912”, enBoletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani, Buenos Aires,14 (1996).
6
eficaces y permitieran mantener el ejercicio del poder en
manos seguras.
Sin embargo, la realidad electoral contradijo estas
expectativas y en 1916 (en las primeras elecciones
presidenciales regidas por la nueva ley) el candidato de la
Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, se alzó con el
triunfo y, al menos en términos relativos, implicó la
incorporación de nuevos sectores sociales (particularmente
los grupos medios) al juego político5. Al respecto, Juan
Fernando Segovia sostiene que en “la historia política e
institucional es un hecho aceptado que el ascenso al poder
del radicalismo en 1916 produjo una renovación política que,
sin tocar las bases jurídico-constitucionales del régimen
político imperante, le trastrocó de tal modo que la vieja
república conservadora cobró un color más democrático, aunque
no completamente tal. Se acepta también que, en un plano
estrictamente político, el desplazamiento de la vieja elite
conservadora importó un grave
5 Al respecto puede verse: Ana Virginia Persello: El Partido Radical. Gobierno yoposición, 1916-1943, (Buenos Aires, Siglo XXI, 2004).
7
foco de con icto para el nuevo orden, pues ese informefl
sector, como clase gobernante de reserva, intentó generar las
oportunidades para su retorno al gobierno, bajo el imperio de
la legitimidad constitucional o por otros medios”6.
De tal modo, la instauración de la democracia mayoritaria se
convirtió, para los sostenedores del elitismo, en un asunto
de honda preocupación por lo que en sí misma implicaba y por
lo que, suponían, de ella devendría. En este contexto, la
Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, las huelgas de 1919
y 1921 en Argentina, entre otros procesos, fueron analizados
y presentados como el resultado de un orden trastocado que
exigía la constitución de un campo antidemocrático dispuesto
a actuar con severidad para volver las cosas a su lugar.
Ese espacio, heterogéneo y escasamente definido, recuperaba
argumentos de los primeros nominadores de los males de la
Argentina7, es decir de aquellos que comenzaron a instalar la
idea del fracaso argentino en los imaginarios sociales y6 Juan Fernando Segovia: “El modelo corporativista de Estado en laArgentina, 1930-1945” en Revista Historia del Derecho, Buenos Aires, 34,( 2006)p. 2717 Andrés Kozel: Andrés Kozel: La Argentina como desilusión, (México, Nostromoediciones –UNAM Posgrados, 2008) p. 395
8
políticos del país, al tiempo que sumaba nuevas perspectivas
y propuestas marcadas, en buena medida, por el clima de la
época. Por tal razón, los intelectuales, un grupo de ellos,
que paulatinamente se iban definiendo a favor del
autoritarismo, jugarían un papel destacado, sobre todo a
partir de sus esfuerzos por sistematizar la crítica al
gobierno radical y por sus argumentos a favor de la necesidad
de reorganizar al país y devolverlo a su destino de
grandeza8.
A medida que fue avanzando la década de 1920, Leopoldo
Lugones, el iniciador más sobresaliente de esta tendencia
política-intelectual, fue encontrando eco en otras voces.
Aunque con diferencias muchas veces importantes, Carlos
Ibarguren, Manuel Gálvez, los hermanos Irazusta -y sus
aliados en La Nueva República- y los escritores católicos
orgánicos a la Jerarquía Eclesiástica, desarrollaron una
activa campaña en contra del yrigoyenismo y a favor de una
reconstrucción antidemocrática del Estado y la sociedad. Como
8 Olga Echeverría: Las voces del miedo. Los intelectuales autoritarios argentinos en lasprimeras décadas del siglo XX, (Rosario, Prohistoria, 2009), pp.13.-28
9
se ha dicho, la primera presidencia del líder de la Unión
Cívica Radical había despertado fuertes temores e
incertidumbres, pero la llegada de Yrigoyen a su segunda
presidencia, en 1928, desató un desasosiego y un sentido de
frustración inocultable que se transformó en una experiencia
angustiante para muchos de estos escritores elitistas que no
sólo veían malograrse sus anhelos de poder sino también que
se sentían inquietos por el arribo de advenedizos al selecto
universo de los pensantes. Por ello, sintiendo amenazados
todos sus ámbitos naturales, incluso desde antes que la toma
de posesión del cargo se hubiese efectivizado, la
conspiración para derrocarlo se había puesto en marcha y en
ella los intelectuales pretendieron constituirse en el
cerebro del nuevo orden que, indiscutiblemente, les
reconocería su superioridad y capacidad directiva.
Sin embargo, llegado el momento de la acción misma, el
movimiento fue esencialmente militar, aunque avalado e
impulsado por los sectores liberal-conservadores que habían
sido desplazados del poder por la democracia, en tanto que
10
los escritores autoritarios resultaron, como mucho,
acompañantes secundarios tanto del golpe de Estado, como del
gobierno provisional emergente.
El golpe militar del 6 de septiembre de 1930
El 6 de septiembre de 1930 fue, para las crónicas y
testimonios y, por lo tanto para el conjunto social, un
movimiento esencialmente militar. La “entrega patriótica” del
ejército, y en particular del general Uriburu fue subrayada
una y otra vez, señalándose muy secundariamente la
participación de ciudadanos civiles “en la preparación del
movimiento nacional”9.
Los militares golpistas estaban unificados por el rechazo al
orden democrático vigente, pero, dicho esto esquemáticamente,
representaban dos vías claramente diferenciadas y no pocas
veces excluyentes una de la otra. Por un lado, la llamada la
línea Uriburu, minoritaria dentro del conjunto, que de manera
9 Julio Quesada: Orígenes de la Revolución del 6 de septiembre de 1930, (Buenos Aires,Librería Anaconda, 1930), p. 55
11
laxa podía ser tipificada por su propensión corporativa y por
su rechazo a los profesionales de la política10. Los
intelectuales sistematizadores y publicistas del discurso
antiyrigoyenista podrían (aun con matices) adscribirse a esta
corriente. Por otro lado, la línea Justo-Sarobe, que
comprendía a la mayoría de la oficialidad interviniente y
expresaba vinculaciones ciertas con el conservadurismo, los
antipersonalistas, el socialismo independiente y buena parte
de la elite económica del país11. Esta tendencia exponía una
determinación política decidida a desterrar al radicalismo
personalista del campo político argentino sin necesidad de
reemplazar a “las instituciones, ni los partidos”12. Es decir, que como
herederos y representantes del régimen –y la elite- liberal-
conservador propugnaban devolver el gobierno a sus
tradicionales y legítimos poseedores convocando, cuando fuera10 Según señalara Lisandro de la Torre, el propio Uriburu le habíaexpresado sus intenciones de reformar la constitución, reemplazar elCongreso por una entidad gremial y derogar la ley electoral de 1912. Endefinitiva se trataba de instaurar una dictadura. Lisandro de la Torre:Obras de Lisandro de la Torre, t. I: Controversiaspolíticas, (Buenos Aires, Hemisferio, 1952), pp. 223 y 227.11 Alberto Ciria: Partidos y poder en la Argentina Moderna (1930-1946), (Buenos Aires,Ed. Jorge Álvarez, 1968), p. 18 12 José María Sarobe: Memorias sobre la Revolución del 6 de septiembre de 1930, (BuenosAires, Gure, 1957), p. 63
12
viable, a elecciones que mantuvieran, fundamentalmente como
forma, la vigencia constitucional y la reforma electoral.
Al analizar el gabinete emergente y sus acciones se vuelve
evidente que este segundo grupo resultó triunfante. Pues, si
bien quien se benefició con la presidencia fue el jefe de la
tendencia corporativa, el equipo estuvo integrado por hombres
del conservadurismo, representantes de la vieja elite de
poder.
Esta situación, obviamente, no pasó desapercibida para los
intelectuales autoritarios que la vivieron como un acto de
traición y de desconocimiento a los hombres e ideales que
habían hecho posible el golpe de Estado y muy prontamente
señalaron que “Los primeros actos del gobierno de Uriburu no dejan duda de
que la revolución será, si no lo es ya, una restauración del régimen”13. Los
hermanos Irazusta también expresaron rápidamente su desazón
porque los políticos se habían apoderado de una revolución
que, precisamente, se había hecho contra ellos. Otros
13 Manuel Gálvez: Vida de Hipólito Yrigoyen (El hombre del misterio), (Buenos Aires,1939), p. 449. El texto fue escrito contemporáneamente al golpe de Estadoque aquí se analiza.
13
intelectuales, como Carlos Ibarguren y Leopoldo Lugones, más
o menos cercanos a los centros de decisión pero
indudablemente parte del elenco que rodeaba a Uriburu,
prolongaron su esperanza por un tiempo, pero finalmente
también ellos admitieron la derrota en manos de los políticos
profesionales.
Sin embargo, esa no fue la postura más extendida entre los
conjurados ni en los sectores de la sociedad civil que habían
acompañado el golpe. La prensa masiva, las publicaciones
políticas vinculadas al mundo conservador, por ejemplo La
Fronda14, y otras voces celebraban las acciones de septiembre y
la composición del gabinete, al que entendían como la
evidencia de la necesaria vinculación entre los conjurados y
el universo liberal- conservador. Esto, en principio, muestra
la marginalidad de los escritores autoritarios, el excesivo
optimismo en su capacidad de influencia y en el capital
político que efectivamente portaban. Pero, también pone en
14 Al respecto puede verse María Inés Tato: Viento de Fronda. Liberalismo,Conservadurismo y Democracia en la Argentina, 1911-1932,(Buenos Aires, Siglo XXI2004)
14
evidencia la debilidad política de todo el grupo corporativo
que encabezaba Uriburu.
Esta tensión existente al interior del elenco golpista que
llevó adelante la destitución de Yrigoyen se reflejó
palmariamente en la falta de un programa definido. En este
sentido, es verosímil la perspectiva de Halperín Donghi quien
ha sostenido que el golpe de Estado de 1930 tuvo mucho de
salto al vacío15.
Lo cierto es que una mirada de conjunto sobre las proclamas,
los manifiestos y los propios discursos del presidente
Uriburu ponen en evidencia las ambigüedades, las luchas de
poder de los diferentes proyectos en juego y el llamado al
disciplinamiento de la sociedad. En Las Bases de acuerdo
revolucionario, con arreglo a las cuales contrajeron su
compromiso los militares adheridos al movimiento, se sostenía
que el levantamiento se dirigía contra los hombres que
ocupaban las más altas posiciones públicas y que “se habían
apartado de toda norma regular y ética” en el ejercicio de sus
15 Tulio Halperín Donghi: “La moraleja de la revolución de 1930.Reflexiones de Tulio Halperín Donghi. P. 5
15
cargos, llevando al país a “un estado de subversión institucional y
desorden político y económico que ha sublevado a la conciencia nacional”16.
Declaraban, asimismo, su respeto a la constitución y a las
leyes vigentes y “su patriótico anhelo de volver cuanto antes a la
normalidad, ofreciendo a la opinión pública las garantías absolutas, a fin de que
la Nación, en comicios libres pueda elegir sus nuevos y legítimos representantes”.
Este discurso se entroncaba claramente con el proyecto del
Régimen conservador y una vez más, como había sucedido en
1912, llamaban a los miembros de las elites a conformar un
partido orgánico que en las elecciones futuras pudiera
“movilizar a las grandes masas de opinión”.
Por su parte, en la Proclama de la Junta Militar arrojada por los
aviones sobre la ciudad de Buenos Aires, los altos mandos
decían entrar en acción en respuesta al clamor unánime del
pueblo de la nación y le comunicaban a la población que
querían: “el cambio, no de los hombres, sino del sistema que arrastra al país a
la ruina, y que representan en su falta de ideales y en su complicidad pasiva con
todos los delitos cometidos lo mismo quienes sustentan hoy el poder, como los que
16 “Bases de acuerdo revolucionario”, firmada el 5 de septiembre de 1930
16
están llamados a sustituirlos” 17. Esto, que en principio puede
aparecer como contradictorio, tenía mucho de aviso –y
advertencia- a las mayorías sobre el fin de la experiencia
democrática tal cual había sido implementada por el
yrigoyenismo.
A su vez, el mismo día del golpe, el general Uriburu, desde
los balcones de la Casa Rosada sostenía que “el ejército ha
cumplido con su deber, quiero decir también que ya dio casi término a su obra.
Ahora corresponde a vosotros terminar la misión comenzada por el ejército de la
patria. A vosotros la ley Sáenz Peña os ha dado el arma democrática más
poderosa. Ahora envainamos nuestras espadas y son las urnas las que tienen la
palabra”18.
En todos los casos, la reivindicación del ejército, de su
“sacrificada entrega”, de su “heroico cumplimiento con el deber”,
constituyó la línea articuladora de los discursos19 y fue el17 “Proclama de la Junta Militar”, reproducida por Julio Quesada: Orígenes dela Revolución del 6 de septiembre, p. 9918 General José F. Uriburu: “Manifiesto revolucionario”, 6 de septiembrede 1930, en La palabra del general Uriburu, (Buenos Aires, Roldán, 1933), pp.15-16. El Juramento de asunción del 8 de septiembre reafirmaba lavoluntad de “bregar por el restablecimiento de las instituciones, por el imperio de laConstitución y por la concordia y unión de todos los argentinos”, La Nación, 9 deseptiembre de 1930.19 Por ejemplo, Viale Ledesma: 6 de septiembre. El pueblo, el ejército y la revolución,(Buenos Aires, Ediciones Mercurio, 1930), pp. 177-178
17
cimiento sobre el que se instalaba a los militares como
actores políticos de la Argentina. Las fuerzas armadas eran
presentadas, por tanto, como las abnegadas representantes de
un pueblo que se suponía amordazado y el reaseguro último de
un orden que no podía ni debía ser trastocado.
Como ha podido verse, los discursos públicos de Uriburu
declaraban su respeto por el sistema vigente. Sin embargo,
según afirmara el dirigente conservador Federico Pinedo, “no
todo era motivo de tranquilidad y de optimismo” para los sectores
liberal-conservadores ya que el general no ocultaba las ideas
políticas y sociales y “No creía que los ciudadanos debieran tener un voto
como simples ciudadanos, es decir, sin ninguna calificación basada en sus
actividades, sus intereses económicos, su función social, su categoría o jerarquía.
Creía que la agrupación de los hombres a los fines de la organización política, en
forma puramente geográfica y confundidos dentro de cada distrito los
ciudadanos, sin distinción entre ellos, con un valor para cada hombre, es decir, el
sistema electoral vigente en todos los países democráticos, era y seguirá siendo
pernicioso”. Siempre según Pinedo, el general presidente estaba
convencido de que la reforma del sistema electoral y la
18
instauración de un sistema político fundado en la
organización de los ciudadanos por categorías –gremios,
grupos profesionales o corporaciones de intereses- era la
única vía posible para superar la profesionalización de la
política y el “predominio de los comités políticos”20.
¿Cómo entender esta reiterada subordinación a la Carta Magna
por parte de un general golpista y a quién sus partidarios y
enemigos calificaban como próximo a las ideas corporativas e
incluso fascistas? Sin duda, la convivencia con los sectores
“justistas”, y la alianza con los dirigentes conservadores
obligaba a mantener un perfil constitucionalista y adaptar su
práctica a ese axioma. Pero, ello derivó en una ambigüedad,
en un modelo impreciso, muchas veces contradictorio y dual.
Fernando Devoto entiende que esa aparente vacilación era
resultado del accionar de Uriburu en dos frentes
diferenciados: el político y el militar. En el militar, el
presidente se mostraba antiliberal y en el político, a través
de Sánchez Sorondo, se aseguraba el respeto a la
20 Diario Crítica, Federico Pinedo 10 de octubre de 1930
19
Constitución21. Ahora bien, sin desconocer esta realidad y las
múltiples presiones cruzadas en el entorno presidencial, me
pregunto si no es posible pensar que ciertos principios del
liberalismo, aunque vaciados de contenido o inclinados hacia
una tendencia fuertemente conservadora, seguían teniendo
enorme presencia en el campo político e ideológico argentino
y eran el argumento de legitimidad al que necesariamente
debía recurrirse y con el que no era sencillo romper
ideológicamente y que, a todas luces, había resultado un
modelo beneficioso para las elites. En ese caso, la aparente
ambigüedad de Uriburu podría tratarse no tanto de una
actitud cínica y oportunista sino de una imposibilidad de
fracturar radicalmente con los principios en los que se había
asentado –y continuaba inscrita - la política de gran parte
de la historia argentina. En ese sentido, el general Uriburu
habría tenido una perspectiva más clara de la dinámica
política y la correlación de fuerzas imperantes en la
Argentina de 1930 que los intelectuales autoritarios.
21 Fernando Devoto: Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Unahistoria, (Buenos Aires, Siglo Veintiuno de Argentina Ed., 2002), pp.252-257
20
Lo cierto, lo indiscutible, es que el golpe de Estado de
1930, más allá de sus proyectos en conflicto, de sus
imprecisiones y ambigüedades, significó la clausura de la
democracia liberal22. La heterogénea coalición que había
llevado adelante el golpe de Estado expresaba, ya sea por la
propulsión de proyectos corporativos, ya sea por consagración
de la democracia fraudulenta un desconocimiento y un rechazo
consumado a la participación democrática de las mayorías.
Indudablemente, la conjunción de la crisis en el modo de
desarrollo y en las formas de dominación política cargó a
1930 de una singularidad especial, de un sentido de
clausura23. En la nueva era que inició el golpe de Estado, las
formas de gobierno, planteadas abiertamente o disimuladas
bajo ropajes falsos, estaban desligadas de las ideas de
representación democrática.
De la expectativa a la frustración:
22 José Luis Romero: Las ideas políticas en la Argentina, (Buenos Aires, F.C.E.,1969), pp. 230-231. 23 Darío Macor: “Estado, Democracia y ciudadanía” en DarioMacor, editor:Estado, democracia, ciudadanía, (UNLP, UNL,UNQUI,REUNÍ, Página/12, 1999), p. 12
21
Ante la insignificancia política que el golpe de Estado y la
conformación del gabinete habían dejado expuesta, todos los
grupos y personalidades intelectuales que habían participado
de la conspiración, buscaron resaltar y ponderar su
contribución y remarcar cuáles habían sido los objetivos con
los que se había llevado adelante la asonada y que, según
ellos entendían, estaban siendo falseados por las políticas
puestas en práctica y las figuras convocadas.
Sin duda, la elaboración de proyectos para el país que
ambicionaban fue el arma que utilizaron para ponderar sus
méritos, sus facultades, para lograr protagonismo en la
escena política y marcar el rumbo que el gobierno debía
seguir para restablecer el orden.
El estudio de estos planteos y lo que en ellos jugaban los
escritores antidemocráticos reviste interés historiográfico
ya que se trata de un período y una temática escasamente
explorados por la bibliografía previa, que, sin embargo es
definitorio en la determinación “nacionalista”24 de un sector
24 He analizado la importancia dada a la nación por los referentes de laderecha argentina en los años treinta en Las Voces del miedo, entendiendo que
22
importante de la derecha argentina que tendría una fuerte
presencia en los imaginarios sociales y políticos del país.
Pero, además, analizar esos proyectos elaborados con
posterioridad al golpe de Estado permite ver la evolución de
ese pensamiento autoritario de derecha ya que, a partir del
desengaño y los obstáculos, hubo no sólo un intento de mayor
desarrollo intelectual de sus perspectivas sino también una
reconsideración profunda de alguna de sus premisas. Así,
algunos de los ejes del pensamiento previo al golpe25 irían
cediendo lugar, y transformándose, para dar centralidad a
otras cuestiones como el análisis –que derivaría en una
valoración altamente negativa- de la dirigencia política
liberal-conservadora, los llamados “regiminosos”, y la
aceptación, por fuerza de realidad, de la presencia
inevitable del pueblo en la arena política y, por ende, la
necesidad de encauzar disciplinadamente esa participación.
la misma fue una apelación ideológica y emotiva que buscaba poner a lonacional por encima de otros valores y conceptos y de ese modorestablecer un orden y unas jerarquías que la democracia había malogrado.25 La propuesta era esencial y explícitamente antipopular, señalada comouna alternativa indispensable para terminar con la democraciamayoritaria.
23
Dentro de ese proyecto, la organización del Estado ocupó un
lugar destacado y en ella la definición y delimitación de una
propuesta pro corporativa que reestructurara cabalmente el
sistema político. Pero, como es sabido el corporativismo es
un concepto, como tantos otros, múltiple, abierto a distintas
perspectivas y posicionamientos. Por ello, las propuestas
corporativistas elaboradas por los intelectuales
autoritarios26 presentaron disidencias y tensiones que
evidenciaban la heterogeneidad de la naciente derecha
argentina a principios del siglo XX y la conflictividad
subyacente en el escenario político argentino de la década de
1930.
Por razones de espacio, en las páginas que siguen, se
analizaran los postulados Leopoldo Lugones y Carlos
26 Entendidas como el pensamiento social que propugnaba la estructuraciónde la sociedad a través de “cuerpos intermedios” de representación comogarante de orden y en defensa de una sociedad organizada jerárquicamente.Como señala Miguel Ángel Perfecto, el corporativismo de los años treintase constituyó en una alternativa de orden social ante la crisis y lasamenazas, que apuntaba a la gestión colectiva del conflicto, a través dela armonía de clases gestionada por un Estado intervencionista. MiguelÁngel Perfecto “El corporativismo en España: desde los orígenes a ladécada de 1930”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, Madrid, 5,( 2006), p. 187
24
Ibarguren, los dos principales referentes de esta naciente
derecha autoritaria.
Leopoldo Lugones y el corporativismo político: un proyecto
que miraba hacia el futuro
Leopoldo Lugones, poeta celebrado, funcionario estatal a lo
largo de varias décadas, fue un hombre que nunca encontró el
reconocimiento y la influencia política que creía merecer.
Iniciado en el socialismo y tras varias mudanzas ideológicas,
hacia los años veinte se fue definiendo a favor del
militarismo27. Esa adscripción lo acercó al movimiento del
treinta y al general Uriburu28. Apenas producido el golpe de
Estado, Lugones reivindicaba orgulloso sus aciertos de
profeta y aclamaba la llegada al gobierno del “jefe predestinado”
que tantas veces había anunciado y reclamado para el “bien de la
nación”. En Política Revolucionaria, publicada en 1931, sostenía que
27 Entendido como la voluntad de impregnar los valores militares en elconjunto de la sociedad, en las instituciones y en las organizaciones queregulan las relaciones interpersonales y grupales.28 Lugones habría sido convocado a escribir el discurso que diera Uriburual tomar el poder, aunque el mismo nunca llegó a leerse o buena parte desus postulados fueron modificados por otros diametralmente opuestos a losque sostenía el poeta.
25
la “revolución” de septiembre era una obra del ejército, única
institución capaz de hacerlo por “su disciplina más fuerte, su
preparación más sólida, su conducta más limpia, su patriotismo más exigente, y
aquella superior eficacia administrativa”29. Los militares eran así
considerados la mano ejecutora indispensable, mucho más
eficientes que los “predilectos del sufragio universal” ya que, según
Lugones, en seis meses de gobierno habían logrado, a pesar de
la crisis, reordenar la economía, restableciendo el crédito,
reajustar la administración pública, eliminar al “extranjero
pernicioso” que formaba dentro del país un verdadero “ejército de
ocupación con bandera roja”, combatir la delincuencia y fomentar,
tanto como defender, el bienestar común. Sin embargo,
reivindicaba para sí mismo el papel de ideólogo, y recordaba
que hacía largos años venía pretendiendo la reestructuración
de la nación, que había sido también él, y sólo él, quien
había planteado con claridad los caminos que debían seguirse
para anular la fatal influencia del “izquierdismo”30 y había29 Leopoldo Lugones: Política revolucionaria, (Buenos Aires, Anaconda, 1931), p.7 y ss.30 La palabra “izquierdismo” resumía y sintetizaba la idea de enemigo quetenía Lugones. Pero el término no abarcaba solamente a las ideologías“avanzadas”, sino que incluía, asimismo, al radicalismo –izquierdista
26
diseñado un programa político de gobierno, tanto como de
organización social, cuando todos los demás se seguían
sometiendo -y beneficiando mezquinamente-, a las “delicias del
voto universal”.
De tal modo, para Lugones, el movimiento iniciado el 6 de
septiembre implicaba un proyecto revolucionario, de
transformación radical de la Argentina que había llevado a
que los liberales en su conjunto se hubieran vuelto
conservadores defendiendo al viejo orden derrotado por las
“armas de la nación” y las ideas de los escritores preclaros. Por
ello, consideraba urgente poner en marcha una nueva
política, inspirada en un objetivo de orden superior como era
el engrandecimiento de la nación y llevar adelante la
reestructuración del Estado y el ordenamiento de la sociedad
bajo los parámetros del orden y la disciplina, ya que se
hallaba enferma de izquierdismo y de “conveniencia electoral”. Si
bien el golpe de septiembre había logrado una victoria,
Lugones insistía que sin transformaciones profundas la mismadesde su “obrerismo”- e incluso ciertas prácticas del régimen liberalque por desidia o confusión filosófica había engendrado y dejado creceresa ideología.
27
sería momentánea porque el peligro se mantenía latente. De
allí, los denodados esfuerzos –puestos en palabras- que
realizó los meses siguientes al movimiento militar para
descalificar la realización de elecciones en un futuro
próximo bajo el imperio de la ley Sáenz Peña. En su
argumentación explicaba que, sin un restablecimiento moral y
material de la disciplina, se corría el riesgo seguro de
volver a la anarquía, e incluso de resucitar al personalismo
yrigoyenista. En este sentido, y a pesar de la eufórica
reivindicación de los sucesos y del general Uriburu, se puede
advertir que Lugones consideraba incompleta (e ineficaz) la
revolución si no se avanzaba en la implementación de un
proyecto corporativo asentado en una profunda metamorfosis
política y social. Así, arremetió solitario contra la
Constitución al sostener que la misma era un producto
extranjero que debía ser reemplazado por una carta orgánica
“más argentina”31 que asegurara una administración y una
representación más eficaces y baratas, una prescripción más
31 Leopoldo Lugones: Política revolucionaria, (Buenos Aires, Anaconda, 1931), pp.53-54
28
imperiosa del deber y un ideal menos vago y más positivo: un
ideal de Patria y no de humanidad, siendo que sólo aquella,
la nación, era una entidad política. La grandeza de la
revolución, afirmaba, sólo sería efectiva si se resolvía de
manera inmediata “la crisis constitucional”, si se transformaba
drásticamente la organización política del país. Así, una
constitución que no se correspondía con los intereses y
características nacionales solo podía apelar, para
sobrevivir, a un subterfugio que sostenía que la letra era
más valiosa que los propios hombres. Su propuesta, en la que
insistió con vehemencia, se sustentaba en una organización
abiertamente corporativa, donde todo ciudadano mayor de edad
sería elector; pero sólo podría ejercer su derecho cuando
trabajara personal y continuamente en cualquier oficio,
carrera o actividad civil. La calificación del voto consistía
en la propuesta “lugoniana”, en la capacidad productora y
estribaba en el concepto de la igualdad ante el trabajo,
“desde la tarea del jornalero hasta la invención del sabio y del artista”. Esta
29
“representación funcional”32 se imponía por las características
geográficas, étnicas y culturales del país y no era, según
Lugones, simple imitación del modelo fascista. Podría decirse
que sostenía que si la organización terminaba teniendo
características fascistas ello era resultado de la propia
realidad argentina y no de una adhesión a un modelo
ideológico preestablecido. Lo cierto es que buscaba dar
preferencia a la política económica por encima de la
electoral, hacer predominar a la fuerza sobre el
consentimiento, la necesidad sobre la legalidad y la eficacia
sobre la lógica. Evidentemente la experiencia fascista estaba
en el horizonte de la reflexión de Lugones, constituyendo una
afinidad emotiva e ideológica que se sustentaba, en buena
medida, en los esperanzadores logros que obtenía Mussolini
en Italia.
En 1932, tras el fracaso del proyecto “uriburista”, Lugones
publicó El Estado equitativo33, donde la cuestión económica, tanto
32 Leopoldo Lugones: Política revolucionaria, (Buenos Aires, Anaconda, 1931), p.46-4733 Leopoldo Lugones: El Estado equitativo (Ensayo sobre la realidad argentina), (BuenosAires, La Editora Argentina, 1932)
30
en diagnósticos como en proyectos, ocupaba un lugar aun más
importante en la reflexión y estaba claramente articulada con
sus premisas político-sociales. Dentro de sus iniciativas
refundacionales, el desarrollo económico era imprescindible,
constituía una pieza clave e irrenunciable para el
desenvolvimiento de un país poderoso. Pero, para que esa
expansión fuese posible se requería de un Estado interventor
que recuperase la armonía y reestableciera el orden y el
bienestar económico de la población, “la libertad de producción y de
comercio plantea un conflicto fundamental con el deber gubernativo de garantir
la prosperidad común”. Ningún interés privado, ya fuese
individual o colectivo podía comprometer el bienestar común.
Y, era allí donde el Estado debía estar para asegurar ese
orden, pero también para diseñar los proyectos, planificar la
producción, asegurar una comercialización ventajosa para la
nación, establecer la preeminencia de la producción por sobre
el comercio y convertir al mercado interno en el fundamento
de la prosperidad nacional. La producción argentina ejercería
el gobierno económico del país, arrebatándoselo al “comercio
31
extranjero de Buenos Aires”. De tal manera, la colonia
librecambista se convertiría en una gran nación
autoabastecida y protegida, “de acuerdo con la evolución impuesta a
todos por la irrefragable necesidad”34.
Al momento de señalar las medidas económicas y financieras
concretas que debían aplicarse comenzaba con un previsible
reclamo de abaratamiento de los costos de la política, y
avanzaba con otra serie de medidas mucho más significativas y
radicalizadas como la proposición de impuestos progresivos,
cargas a las rentas improductivas y a los capitales
colocados fuera del país. También proponía renovar a largo
plazo, o decretar la moratoria, de la deuda externa; evitar
la emisión excesiva de moneda; suspender las ejecuciones
hipotecarias; reducir el presupuesto en general,
particularmente, en educación y obras públicas y aumentar el
importe destinado a las fuerzas armadas y a la industria
bélica. Como ya he mencionado, el pensamiento maduro de
Lugones se había vuelto esencialmente militarista, en tanto
34Ibíd, pp.104 a 110
32
estaba articulado por una doctrina que valoraba positivamente
y aun exaltaba la guerra y concedía primacía a las fuerzas
armadas en la estructura del Estado y la sociedad, al mismo
tiempo que glorificaba el ejercicio de la violencia como
símbolo de virilidad y orden, y proponía una estructura
institucional y social basada en parámetros militaristas. Su
propuesta implicaba a la vez una orientación política y una
relación de poder que se tejía sobre los conceptos de
seguridad nacional (implicaba conductas expansionistas tanto
como defensivas), de integración social bajo el concepto de
nación, de eficacia y austeridad como antídoto a la
corrupción, consagración de lo pragmático y efectivo frente
a lo legal, unidad social frente a la perspectiva clasista, y
propuestas de reformulación económica.
Con respecto a este último aspecto, y haciendo fuerte
hincapié en el productivismo, en tanto concepto forjado
idealmente para superar el concepto marxista de la lucha de
clases, Lugones proponía un proyecto económico que, sin
hostigar explícitamente al trabajo, fuera lucrativo para el
33
capital. Su programa de Estado orgánico ampliaba los
objetivos de la iniciativa privada “nacional” y la propiciaba
como complementaria con el desarrollo de una economía
pública, es decir dedicada al engrandecimiento de la nación y
del bienestar general. El corporativismo lugoniano implicaba
una comunidad de intereses tendiente a generar una unidad
armónica donde el Estado debía ser el articulador de los
diferentes sectores de la producción, asumiendo la función de
reestructurador del sistema productivo con claro acento en la
industrialización, aunque sin desconocer la importancia que
revestía para la economía argentina la actividad
agropecuaria. De manera similar al fascismo, alegaba que la
práctica de regulación colectiva supervisada por el Estado
actuaba positivamente frente a la atomización y la
imprevisibilidad de las economías de mercado y a la
ineficiencia burocrática de los sistemas centralizados
comunistas. Esta retórica de “tercera posición” en definitiva
no disimulaba que el poder económico no cambiaba de manos,
sino que solamente se disponía de una manera diferente y con
34
una intervención explícita del Estado. No aspiraba abolir la
jerarquía social, sino que buscaba alcanzar una etapa en la
modernización de la economía que mantenía la empresa privada,
pero priorizaba la eficiencia y apelaba al control público de
algunos sectores de la economía como parte de su proyecto
productivista bajo el impulso y control estatal35.
Por otro lado, insistía en la clasificación de los electores
a partir del rendimiento útil en cualquier trabajo personal y
regular, de modo que el que “no trabaja no vota”, es decir que no
pudiera ser elector “ningún parásito social, desde el vago de suburbio
hasta el haragán de club que vive de la renta producida por el esfuerzo ajeno, y
desde el jornalero ocasional hasta los inútiles del doctorado decorativo”. 36
35 Para analizar los diálogos del proyecto “lugoniano” con la prácticaeconómica fascista puede verse el ya clásico libro de Roland Sarti:Fascismo y burguesía industrial, Italia 1914-1940. Un estudio del poder privado bajo el fascismo,(Barcelona, Fontanella, 1973). También, pueden verse Ingvar Svennilson:Growth and Stagnation in the European Economy,( New York, Garland Pub, 1983).Recuérdese asimismo que en 1926, Keynes publicaba El final del laissezfaire y reclamaba una estructuración económica alternativa. Véase J. MKeynes: El final del laissez faire. Ensayos en persuasión, (Madrid, Crítica, 1988) yTeoría general de la ocupación, el interés y el dinero, (México, FCE, 1980)
36 Leopoldo Lugones: El Estado equitativo (Ensayo sobre la realidad argentina), (BuenosAires, La Editora Argentina, 1932), p. 72
35
Uno de los aspectos más interesantes de la perspectiva
“lugoniana” posterior al golpe de Estado, era el
cuestionamiento explícito al concepto de soberanía popular.
Esa crítica descalificaba a las teorías de Locke y Rousseau y
sostenía que la política de la modernidad, basada en dichas
tesis, era promotora de desbordes sociales. La soberanía de
la nación debía expresarse a través de un gobierno que
procurara, impusiera y defendiera el orden, “es decir la equidad”
y expresara indiferencia ante la libertad que no era tema de
su incumbencia, Para Lugones, la libertad no era un concepto
que debiera tenerse en cuenta en la praxis política, ya que
ella era “ facultad personal y no materia de Estado”37, que, además,
estaba obligada a subordinarse al orden, tanto como al
individuo correspondía someterse a la sociedad. Como puede
observarse, Lugones expresaba una ruptura categórica y
acentuada con las bases doctrinales más puras del liberalismo
político. “El gobierno puede o no representar al pueblo”, pero siempre
debía representar a la nación. Esa era, para el poeta
37 Leopoldo Lugones: Ibíd, p. 57
36
militarista, la tarea fundamental, en tanto que su
instalación en el imaginario político era la “gran victoria” de
la revolución de septiembre.
El militarismo de Lugones reivindicaba, obviamente, la
preponderancia de los grupos militares, en tanto que
implicaban una moral que tenía como finalidad la exaltación
de la patria y que, mediante la valentía y la virilidad,
podía –de hecho consideraba que era la única institución
capacitada para- ejercer primacía en la organización socio-
política. La institución militar, fuertemente jerarquizada,
resaltaba por contraste la democratización ciudadana y
otorgaba argumentos para rechazar ese “producto del
individualismo”. Por lo tanto, se exhibía, con elocuente puesta
en escena, como admirador de la función de los militares, de
su capacidad de aplicación de la violencia y de su
estructuración institucional. Desde esa representación, la
organización militar implicaba tanto una organización
política y una actitud ante la vida como una relación de
37
poder y por ello pretendía asignar sus objetivos y sus
valores al conjunto social. La glorificación de esa conducta
y de esa moral comprendía el culto a la guerra, a la fuerza,
a la disciplina y a la masculinidad; exigía tanto una
política expansionista como una vocación de influencia
interior, y el crecimiento a nivel material y personal de las
fuerzas armadas en detrimento de otros sectores del Estado38.
El ejército sintetizaba y defendía la esencia de la nación,
monopolizaba el patriotismo y por tanto debía imponerse por
sobre el poder civil, ejercer su función correctora. La vida
política y social debía asumir un sentido militar; la
sociedad, tanto como el Estado, debían incorporarse,
someterse, a aquella lógica.
Dicho de otro modo, impulsaba la participación de las fuerzas
militares, en tanto poder gubernativo, en todas las
actividades de la nación. Entendía, entonces que había que
dotar al ejército de una prerrogativa de gobierno, que por su
técnica específica debía gozar de cierta independencia con
38 Núñez Florencio, Rafael, Militarismo y antimilitarismo en España, (1888-1906),(Madrid, SCIC, 1990) pp. 16-17
38
respecto a las otras esferas del poder, aunque subordinado al
proyecto mayor de construir “la grande Argentina”. Pero, además,
entendía que el servicio militar, por conscripción
obligatoria, transformaba a las fuerzas armadas en
representación permanente del pueblo39.
La soberanía era entendía como sinónimo de “poder y de
autoridad”, y no como una voluntad supeditada al pueblo. Sólo
así se alcanzaría la “armonía perfecta” imperativa para alcanzar
el bienestar común y la exaltación de la patria. La unidad de
la nación Argentina, sostenía por entonces, sólo podía
alcanzarse a través del territorio y el idioma, ya que no
existía una unidad étnica que sirviera de elemento
aglutinante. Y por eso mismo, se volvía indispensable
constituir un gobierno, una autoridad, muy fuerte, “o sea
proporcionada a la endeblez del cuerpo social”40. Pero, esa potestad
39El ejército era indispensable para el engrandecimiento de la nación,tanto asumiendo la defensa como la imposición sobre otras naciones.Incluso sus necesidades técnicas obligaban a desarrollar una industriabélica que contribuiría así al desarrollo de las fuerzas productivasnacionales.40 Leopoldo Lugones: El Estado equitativo (Ensayo sobre la realidad argentina), (BuenosAires, La Editora Argentina, 1932), p.75
39
debía contar con la activa y decisoria participación de los
intelectuales, portadores de un propósito nacional y
consciente y constructores del mito de lo nacional. Los
pueblos tendientes a la anarquía, como Lugones caracterizaba
al argentino, necesitaban de la guía, de la dirección de sus
espíritus más destacados que pudieran compensar los
desequilibrios sociales, ya que eran los únicos capacitados
para comprender que la ley del progreso indefinido no era más
que una falacia del liberalismo. A partir de esa celebración
de los escritores y artistas, cuya obra –esencial- era la
“construcción misma de la patria, argumentaba que las sociedades se
regían por la “ley del péndulo” que llevaba de la acción a la
reacción. De tal suerte, que la oscilación extrema hacia el
liberalismo señalaba el comienzo de la reacción autoritaria
que debía ser guiada por las mentes más lúcidas.
Carlos Ibarguren: la progresiva construcción de un proyecto
corporativo nostálgico del pasado.
40
Ibarguren era un reconocido intelectual y jurista, que
gustaba definirse y proyectarse como un patricio siempre
protagonista del poder y defensor de las más “sanas
tradiciones” de los que habían hecho la patria. Era también
un hombre de extensa trayectoria política y que había llegado
a ejercer una influencia destacada como ministro de Justicia
e Instrucción Pública del presidente Sáenz Peña y candidato
presidencial, en 1922, por el Partido Demócrata Progresista,
el ensayo de partido orgánico con que el conservadurismo
había intentado contener los efectos potencialmente
perniciosos de la reforma electoral. Pero esa promisoria y
ascendente carrera política se había visto detenida desde la
instauración de la democracia y la llegada del UCR al poder41.
Sólo tras el golpe de Estado de 1930 recuperó protagonismo al
ser designado interventor de la provincia de Córdoba.
Desde su cargo de interventor, y a los pocos días de asumir,
pronunció un discurso donde explicitaba las propuestas41 Las transformaciones operadas a partir de la implementación de la leySáenz Peña superaban largamente el mero plano electoral. La renovación dela elite dirigente no fue sólo producto del accionar del partido radical,sino que también fue resultante de la transformación de los partidosexistentes.
41
políticas y sociales que mucho tenían de anhelos personales.
Buscaba remarcar el fuerte contenido cívico del movimiento,
poniendo en un plano de igualdad la participación de los
militares con la de los políticos y ciudadanos deseosos de
transformar la situación argentina producida por la
experiencia radical. Proclamaba al ejército como un
instrumento, un auxiliar indispensable para la consecución
del orden, pero no como un principio de gobierno. Por el
contrario, se mostraba entusiasmado con el surgimiento de una
nueva clase política a la que entendía como referente de una
nueva forma de civilidad. Esa revolución política, decía
Ibarguren constituía en sí misma un hito en la historia
argentina, pero se trataba sólo del inicio de un proceso
fundamental llamado a producir una profunda reorganización
nacional que se había iniciado con el derrocamiento del
gobierno radical personalista que “envilecía y arruinaba al país”42. A
partir de allí y por la acción de hombres incorruptos debía
42 Carlos Ibarguren: “El significado y las proyecciones de la Revolucióndel 6 de septiembre”, pronunciado el 15 de octubre de 1930 en la ciudadde Córdoba. En Carlos Ibarguren: Obras,( Buenos Aires, Dictio), 1975, p.299 y ss.
42
promoverse la transformación de las prácticas políticas, de
los valores, y del propio concepto de ciudadanía.
Para Ibarguren, la “revolución” debía alimentarse a sí misma
ya que el éxito final dependía de su capacidad de
convertirse en espíritu, en mito fundante, que permitiera la
unión y la confianza de los conjurados, tanto como el
disciplinamiento de la sociedad. De alguna manera, el mito de
la revolución septembrina se encerraba en un destino
tautológico. Resulta claro que en esa “invención de la
revolución” los intelectuales debían jugar un papel
determinante para el que sólo ellos estaban capacitados a
partir de la formulación de argumentos y de rituales de
representación idóneos para incorporar lo aparente como acto
de poder fundado en la invocación de lo real. Es decir,
Ibarguren proclamaba imperioso el compromiso de los
pensadores de la causa para alcanzar la hegemonía política,
cultural e ideológica anhelada, instituyéndola en el
necesario establecimiento de uno o varios enemigos (ya fueran
hombres, proyectos o ideologías) a los cuales avasallar y
43
deslegitimar, ya que todo mito requiere de un otro
antagónico y descalificado. Así, la revolución
antiyrigoyenista se expresaba como una especie de mito
compensatorio destinado a superar el paradigma de la
democracia mayoritaria.
De tal modo, y con una retórica elaborada, con no pocas
referencias a su saber intelectual, Ibarguren esgrimía una
crítica profunda y desvalorizadora de la estructuración
política de la democracia, sosteniendo que todas las
instituciones, desde el parlamento hasta las municipalidades,
debían ser reformadas y puestas nuevamente en conexión con
las tradiciones del país. En ese sentido, sus propuestas a
futuro tenían un fuerte anclaje en el pasado y se limitaban a
ser una reiteración, con fuerza de verdad, de sus planteos
históricos, de los postulados que había levantado con motivo
de la reforma electoral de 1912, que apuntaban a mostrar las
ventajas del corporativismo, aunque con una argumentación
cuando menos híbrida, sin especificar claramente si se
44
trataba de una propuesta de corporativismo social o
político43. Reclamaba, como toda avanzada del proyecto, la
urgente “regeneración” del sistema político mediante la
constitución de partidos orgánicos y programáticos que
estabilizarían la política y sumarían a las mayorías a una
nueva estructuración basada en el orden44. Al respecto,
sostenía que los partidos políticos debían organizarse a
partir de la representación de las fuerzas sociales para
impedir que el gobierno fuera acaparado y retenido por los
profesionales del electoralismo. Ese corporativismo vacilante
era en realidad un instrumento esperanzado de control social
más que un proyecto en sí mismo. Recuperando planteos del
catolicismo social pretendía encauzar la problemática de las
clases trabajadoras, a través de ciertas formas de
paternalismo estatal. El objetivo era conseguir la reducción
43 Enrique Zuleta Álvarez: El nacionalismo argentino, (Buenos Aires, siglo XXI,2001) p. 24944 Sostenía que era saludable y beneficioso para el país que incluso elPartido Radical se reordenara a partir de acuerdos programáticos, de latransformación de sus valores y del recambio de sus dirigentes.Evidentemente este camino también habría un camino de negociación yalianza con los sectores antipersonalistas, a los que Ibarguren reconocíaaptitudes y posibilidades de regeneración, pero acusaba de no haberpodido socavar el predominio del viejo caudillo Yrigoyen.
45
de los conflictos, conciliando los intereses contrapuestos.
A su vez, y con la misma ambigüedad que cruzaba a buena parte
de la “línea Uriburu”, sostenía que la Constitución no era
perfecta e inmodificable, pero aseveraba que las reformas
podían y debían hacerse a través de los instrumentos que
brindaba la propia carta magna al tiempo que apuntaba que las
palabras de Uriburu –y de todo el elenco gobernante- habían
sido torcidamente interpretadas “quién sabe con qué designios,
significados y tendencias antidemocráticas. Se ha propalado que esa idea tiende a
suprimir el sufragio universal, a aniquilar los partidos políticos y a convertir al
Congreso en una asamblea puramente corporativa (...) semejante al parlamento
fascista”45. Esta indefinición no parece haber sido sólo
producto de una etapa de transición ideológica sino también
un intento por no apartarse definitivamente de algunos
sectores políticos significativos. Pero, además evidencia que
en búsqueda de un espacio político realizaba esfuerzos por
presentarse como vocero e intérprete de la opinión de la
45 Carlos Ibarguren: “El significado y las proyecciones de la Revolución del 6 de septiembre”, pronunciado el 15 de octubre de 1930 en la ciudad de Córdoba. En Carlos Ibarguren: Obras,( Buenos Aires, Dictio), 1975, p. 309
46
sociedad. En 1930, opinaba que el pueblo no ambicionaba la
demagogia radical, pero tampoco reformas fascistas que
contradijeran los principios liberales.
Todos estos planteos fueron generadores de una interesante
disputa, no siempre explícita, con Leopoldo Lugones. Una
querella que indudablemente tenía mucho de búsqueda de
liderazgos dentro del campo autoritario y que, por lo tanto,
hacía extremar posiciones y postulados, pero que también
evidenciaba la heterogeneidad del conjunto golpista y en
particular de los intelectuales que habían participado de la
conspiración y pretendían configurarse en guías del nuevo
orden. Los puntos centrales del enfrentamiento se dirimían a
partir de la reivindicación o rechazo del modelo fascista. A
partir de allí se derivaban otras cuestiones, como la
necesidad de constituir o no un ejecutivo fuerte. Ibarguren,
apelando a sus erudiciones jurídicas y a su trayectoria
burocrática reclamaba terminar con la tradición de la
“prepotencia presidencial”, profundizar la división de los poderes
del Estado y la autonomía de las reparticiones técnicas. En
47
esta pugna, proponía afianzar el federalismo, al que
argumentaba en términos de técnica de organización
constitucional, política y fiscal más que cómo ideología. Un
federalismo al que definía en términos políticos y económicos
aunque sin mayores precisiones. Lo cierto es que en la base
de esos planteos se encontraba el debate entre ciudadanía,
representación y armonía fiscal, tanto como la búsqueda de un
estado lo suficientemente fuerte como para promover el
desarrollo de la nación y lo bastante débil como para no
constituirse en un Estado confiscador de la riqueza de sus
ciudadanos.
Resulta indiscutible que las propuestas “ibargusianas” eran
escasamente definidas y, como señala Fernando Devoto, sus
postulados expresaban tanto una debilidad teórica como
estrictamente política46. No obstante esta imprecisión,
Ibarguren (como muchos otros hombres que se sentían
desplazados) fue paulatinamente profundizando su conciencia46 Según sostiene Fernando Devoto, Ibarguren combinaba las dos líneasconceptualmente contradictorias de la reforma. Por un lado, proponíaprofundizar el modelo de 1853 pero al mismo tiempo se sumaba a las vocesque reclamaban instaurar modos de representación corporativos. FernandoDevoto: Nacionalismo, fascismo, corporativismo, capítulo 5
48
de que la representación democrática era incontrolable por
vías electorales, e incrementando su confianza en las
alternativas corporativas, pero ya no sólo concebidas como
una forma de "superación" del conflicto de clases, mediante
la agrupación de asalariados y empresarios en sindicatos
"verticales" integrados en la estructura del Estado, sino
también como forma de estructuración y organización
institucional.
Con el paso de los meses y los años se vio obligado a aceptar
que la llamada línea Uriburu, y los proyectos que ella
encarnaba, al menos para algunos de los conspiradores del
treinta, habían sido definitivamente derrotados. Por lo cual
entendió que era necesario redoblar la apuesta y aquellos
postulados, en algún sentido temerosos, de 1930 alcanzaron
una radicalización sorprendente y extrema para un intelectual
proveniente de las filas del liberal conservadurismo. Así, en
La inquietud de esta hora, publicada en 1934 aseguraba que la
crisis que atravesaba al mundo occidental era definitiva,
era el tiempo de la devastación total del sistema político
49
imperante hasta la gran guerra. Se esperanzaba con la
superación definitiva de la democracia individualista basada
en el sufragio universal, aunque mantenía su obligada
ambigüedad en torno al rumbo que debía tomar el sistema
económico, por lo cual se limitaba a señalar que también
debía reformarse el capitalismo a través de una mayor
presencia estatal. Su planteo era, por lo tanto,
esencialmente político y partía de expresar una preocupación
ponderada de la crisis social que derivaba en conflictos
políticos definitivos. El enfrentamiento implicaba por un
lado, al fascismo, también llamado por Ibarguren
corporativismo o nacionalismo, es decir las fuerzas del
orden, y, por otro lado, el marxismo comunismo, las
llamadas fuerzas disolventes. Como puede advertirse, ya no
había espacio para posiciones intermedias, y todos aquellos
que no eran de izquierda debían aglutinarse en defensa de la
nación ordenada47.
47 Carlos Ibarguren: La inquietud de esta hora, en Carlos Ibarguren: Obras,( Buenos Aires, Dictio 1975), pp. 19 a 23
50
Sin duda, esta modificación de perspectiva tenía su origen en
el fracaso del proyecto septembrino y en la intrascendencia
política a la que el proceso relegó a los intelectuales
autoritarios. Anhelaba que una transformación de ese tenor
restableciera el orden, las jerarquías “naturales” y su
propia influencia. Con esta apuesta, Ibarguren no sólo
buscaba crear su propia base militante y proyectar el
movimiento hacia el futuro, sino que también dejaba en claro
su escasa influencia dentro de su grupo generacional y el
poco ascendiente de los idearios filo-fascistas en la
dirigencia política de la Argentina. Sin embargo, era la
única herramienta que encontraba en los años treinta para
buscar un lugar y superar esa intrascendencia a la que se
veía condenado. Luego, en tiempos que ya escapan al período
objeto de análisis de este artículo, explorará otras formas y
discursos con que interpelar a la opinión pública buscando
siempre encontrar ese espacio de dominio que la dinámica
política de inicios del siglo XX le había arrebatado.
51
A modo de conclusión
Los intelectuales, que a mediados de la década de 1920
comenzaron a dar forma a la derecha autoritaria argentina,
tenían una altísima consideración sobre sus propias
capacidades y estaban lejos de pensarse como simples
publicistas de un orden en el que otras figuras detentaran el
poder. Con esa presunción se pusieron en movimiento para
enfrentar a la democracia mayoritaria a la que consideraban
fuente de caos al romper con las tradicionales jerarquías
sociales y a la que también le achacaban su propia
intrascendencia al haber puesto en lugares de privilegio (no
sólo en la política y la sociedad sino también en los ámbitos
culturales y académicos) a personajes de indigna procedencia
y escaso talento. De tal modo, perplejos antes los cambios
ocurridos en el país, agudizaron sus perspectivas elitistas y
jerárquicas y pretendieron imponer un modelo que los colocara
en la cima de la sociedad, la cultura y la política.
52
Extremadamente individualistas y egocéntricos poco pudieron
hacer por la constitución de un verdadero movimiento político
y se limitaron, cada uno de ellos, a pregonar sus propios y
exclusivos proyectos que estaban muy marcados por lo que
consideraban sus virtudes. Así, y con mucho de jactancia,
asumieron la campaña destituyente del gobierno democrático
del presidente Yrigoyen y se presentaron como los ideólogos
de una propuesta que iba a llevar a la Argentina a su inevitable
destino de grandeza. Sin embargo, la realidad fue bien otra y
el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 fue obra de
las fuerzas armadas que actuaban en nombre y representación
de los sectores dominantes tradicionales de la Argentina.
Esta alianza de poder se sirvió del clima antidemocrático que
los escritores autoritarios habían ayudado a crear para
legitimarse en su asalto al poder, pero, inmediatamente dejó
en claro que no se consideraba ni sometida ni en deuda con
hombres que habían hecho del pensamiento su forma exclusiva
de acción y que tenían pretensiones desmedidas para su
verdadera dimensión política.
53
De tal modo, sólo algunos de ellos tuvieron ofrecimientos
políticos. Carlos Ibarguren, primo del presidente de facto y
único que portaba una experiencia en cargos públicos de alta
jerarquía, fue designado Interventor de la Provincia de
Córdoba, un destino de importancia aunque lo alejaba del
centro de decisiones de la Casa Rosada. Leopoldo Lugones, fue
convocado para la redacción de las proclamas golpistas pero
sus ideas, al parecer, fueron modificadas antes de hacer
públicos los discursos y se le ofreció el puesto de Director
de la Biblioteca Nacional, es decir una función (que no fue
aceptada por el poeta) muy distante del poder político. Como
puede advertirse, la debilidad política de los intelectuales
conspiradores en el gobierno de facto era indiscutible. Tan
fuerte era la evidencia que, al poco andar, fueron los mismos
escritores los que debieron reconocer su frustración y
desazón al confesar, en palabras de Rodolfo Irazusta, que
el golpe de Estado que había sido "preparado y efectuado por
los reaccionarios, era usufructuado por los liberales".
54
Sin embargo, el fracaso político de los autodenominados
nacionalistas abrió una nueva etapa en su desarrollo como
tendencia, ciertamente más intelectual e ideológica que
política. Pero, es innegable que ante la contundencia de la
experiencia buscaron acentuar sus perspectivas, definir sus
propuestas y elaborar un ideario más coherente y abarcador
que les permitiera superar la realidad e instalarse en un
lugar expectante en el campo político.
Fue en ese contexto que surgieron sus proyectos corporativos
para el Estado y la sociedad. Un sistema que, para los
intelectuales autoritarios argentinos, tenía la virtud de
poner orden frente a las dos manifestaciones de caos
existentes. Por un lado, al movimiento obrero y los idearios
“disolventes”, es decir el enemigo tradicional, que la
democracia mayoritaria había acrecentado. Pero, al mismo
tiempo, una estructuración corporativista también ponía
límites, concretos y definitivos, a los políticos liberal-
conservadores que, como había explicitado el golpe de estado
y las medidas emergentes, se habían convertido en el mayor
55
rival (y el más poderoso) ya que no estaban dispuestos a
transformar radicalmente la realidad ni a perder sus
históricos privilegios.
De tal modo, los corporativismos diseñados se presentaban
como la alternativa de orden social que debía ser alcanzada
mediante la imposición de una armonía de clases formalizada
por un Estado fuerte y que, en algunos aspectos, conllevaba
formas interventoras y prescindía de las formas políticas del
liberalismo y, por ende, de los políticos profesionales.
Como ha sucedido también en otras experiencias nacionales,
estos proyectos abrevaban en dos tradiciones diferentes. Por
un lado, se encontraba la influencia del llamado catolicismo
social, pero al mismo tiempo se perfilaba también nítidamente
otro modelo corporativo concebido como una muralla ante los
desbordes democratizadores e igualitaristas. Es decir una
propuesta que, en términos económicos, asumía un papel
modernizador del Estado y la sociedad pero que en términos
políticos conllevaba posturas reaccionarias48.
48 Pedro González Cuevas: Historia de las Derechas españolas. De la Ilustración a nuestrosdías, Madrid, 2000, pp. 188.
56
Los corporativismos anhelados por los escritores argentinos
aunaban en un mismo corpus elementos que provenían de ambas
tradiciones. Esto es particularmente claro en el caso de
Carlos Ibarguren, pero también en el anticlerical y
antihispanista Lugones que consideraba, sobre todo en sus
últimos años, que la religión era un instrumento
disciplinante de gran utilidad para una sociedad tan falta de
jerarquías como la Argentina. Los matices (muchas veces
fuertes) radicaban en el acento que se ponían en cada
cuestión, en el lugar que se le asignaba a cuerpos
tradicionales como la familia, en los postulados morales, en
la reestructuración de las actividades económicas, en la
búsqueda o no de la militarización de la sociedad, etc. pero
ambos coincidían en señalar que el Estado debía ser la
encarnación de la nación, un ente superior, al que los
individuos debían subordinarse. Sin duda, este fue un
elemento central de estas propuestas corporativas,
evidenciando en este plano una fuerte ruptura con la
tradición liberal ya que la nación era entendida como una
57
realidad esencialista, histórica y trascendente que se
imponía al individuo49. Sin embargo, no debe pensarse que esta
ruptura implicaba una originalidad del desarrollo argentino
sino que, como es sabido, se produjo en un marco mucho mayor
de crisis y transformación del modelo social, político y
económico liberal de occidente que implicó un gran caudal de
modelos destinados a refundar el orden, buscando una nueva
cohesión para el sistema social y tratando de alcanzar la
estabilidad aun –o principalmente según los casos-,
resignando el parlamentarismo50.
La particularidad argentina reside, en todo caso, en la
solidez de los liberales argentinos, fuertes en lo discursivo
y muy conservadores en sus formas, que pudieron sortear la
crisis clausurando temporalmente las formas institucionales y
retomándolas vaciadas de contenido, a través de una
49 Para un análisis comparativo con el caso español puede verse: MiguelÁngel Perfecto: “El corporativísimo en España: desde los orígenes a ladécada de 1930”, en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 5, 2006,pp. 185-218
50 Charles, Maier: La refundación de la Europa burguesa, Madrid, Ministerio deTrabajo y Seguridad Social 1989, pp. 23 y ss.
58
democracia fraudulenta, pero sin perder cuotas de poder ni
resignar sus intereses. En ese sentido, podría pensarse que
la apuesta radicalizada de los intelectuales autoritarios no
contó con el acompañamiento de los sectores conservadores,
muchos de los cuales bien podrían ser calificados como de
derecha, porque no se daban las condiciones esenciales o,
quizás sea mejor decir, que el escenario, la dinámica
económica y la correlación de fuerzas políticas y sociales
hacían innecesario un giro tan brusco, una ruptura con el
discurso legitimante sostenido desde largo tiempo atrás.
.
59