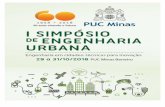"Viridiana, una ‘película-evento’"
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "Viridiana, una ‘película-evento’"
En la historia del cine, hay películas que ocupan un lugar aparte por la manera en que se vinculan con la historia en sí misma y cuyo sentido desborda ampliamente el contexto de su creación. Para caracterizar estas producciones, formulé un concepto, el de película-evento,1 que permite dar cuenta del pa-pel que cumplen no solamente dentro de la historia, sino tam-bién de la memoria. Viridiana (1961) de Luis Buñuel es una de ellas. El propósito de este texto es indagar en su sentido global a la luz de este concepto. Después de definirlo, mostraremos a grandes rasgos de qué manera la película se puede adscribir a este, en un complejo y largo proceso en el que solo destacare-mos algunos elementos claves, en particular el papel que des-empeñó su recepción en Francia.2
¿Qué evento para qué películas?
El concepto de película-evento tal y como lo planteo aquí no se vincula con la categoría del evento como mero hecho (fait), o suceso, propio de la historia decimonónica de raíz positivista, tan criticado por una corriente dominante de la historia con-temporánea seguidora de la tradición historiográfica de los Annales, sino a una concepción moderna, más abarcadora que integra los avances historiográficos del siglo xx. Despre-ciado durante mucho tiempo por ser el símbolo por excelen-cia, según comenta Christian Delporte, de una «historia posi-tivista, historicisante y narrativa, como la que practicaban en su época Charles Seignobos y sus alumnos»,3 el evento rena-ció tímidamente en los años setenta en Francia, pero profun-damente metamorfoseado e integrado en una historiografía moderna. Me refiero aquí al evento «moderno», definido en un famoso artículo de Pierre Nora, «La vuelta del evento» («Le retour de l’événement») de 1974, que planteaba que «la modernidad genera el evento, a diferencia de las sociedades
Viridiana: una «película-evento»nancy berthier
1. una primera formulación del concep-to se encuentra en n. Berthier, «Raza, una película acontecimiento», en v. sán-chez-Biosca (coord.), España en armas. El cine de la guerra civil española, valen-cia, MuviM, 2007, pp. 53-62.2. el texto de julia Tuñón, incluido en este volumen, funciona como un díptico junto con este ensayo y profundizará este último aspecto.3. «… histoire positiviste, historicisante et narrative, comme avaient pu la prati-quer en leur temps Charles seignobos et ses élèves», C. Delporte y a. Duprat (eds.), L’événement. Images, représen-tations, mémoire, parís, Creaphis, 2003, p. 63.
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 339 25/06/13 11:09
340 nanCY BeRTHieR
4. «La modernité sécrète l’événement, à la différence des sociétés traditionne-lles», p. nora, «Le retour de l’événement», en j. Le goff y p. nora (eds.), Faire de l’histoire, vol. i: Nouveaux problèmes, parís, gallimard, 1974, pp. 210-229.5. «… ce qu’il intègre de la signification sociale», «fonctionnement d’une société à travers les représentations partielles et déformées qu’elle produit d’elle-mê-me», citado en Delporte y Duprat (eds.), L’événement. Images, représentations, mémoire…, p. 6.6. a. farge, «penser et définir l’événe-ment en histoire», Terrain, 38 —Qu’est-ce qu’un événement ?— (mars 2002), uRL : http://terrain.revues.org/1929 (16 de abril de 2012).7. «… précieux outil de compréhension des imaginaires d’une société pour la-quelle il joue à la fois le rôle d’une mé-moire et celui d’un mythe», en Delporte y Duprat (eds.), L’événement. Images, représentations, mémoire…, p. 6.8. «sphinx, l’événement est aussi phénix qui ne disparaît jamais vraiment. Laissant de multiples traces, il revient sans arrêt rejouer de sa présence spectrale avec des événements ultérieurs, provoquant des configurations chaque fois inédites. en ce sens, il est peu d’événements dont on puisse dire avec certitude qu’ils sont terminés car ils sont toujours suscepti-bles de rejeux ultérieurs», en f. Dosse, Renaissance de l’événement. Un défi pour l’historien: entre sphinx et phénix, parís, puf, 2011, p. 6.
tradicionales».4 Poco tiempo después, en una misma línea, Jacques Revel reincidía en la defensa e ilustración del evento partiendo de la idea de que «su estructura, sus mecanismos, lo que integra de la significación social» es harto revelador del «funcionamiento de una sociedad mediante las represen-taciones parciales y deformadas que produce de sí misma».5 La consagración de la vuelta de la noción de evento en el terre-no de las ciencias sociales en Francia tuvo lugar en un núme-ro colectivo de la revista Terrain (n.º 38, marzo de 2002), dedi-cado al tema «¿Qué es un evento?» («Qu’est-ce qu’un événement?»). La historiadora Arlette Farge subrayaba en su contribución la importancia del evento, ese «trozo de tiem-po», considerándolo como auténtico revelador de «unos me-canismos hasta entonces invisibles».6 Al año siguiente, un li-bro colectivo, L’événement. Images, représentations, mémoire, reflexionaba sobre el papel de las imágenes en la transforma-ción de un «hecho» (fait) en «evento» (événement), haciendo de este un «valioso instrumento para la comprensión de los ima-ginarios de una sociedad para la que cumple a la vez el papel de una memoria y el de un mito».7 En lo que concierne a las relaciones entre cine e historia, el enfoque de este libro se hacía esencialmente desde una perspectiva representativa: cómo se refleja en las imágenes el evento, primero en el mo-mento de su emergencia y segundo en la posteridad. Más re-cientemente, un monográfico de François Dosse ha dibujado un panorama de la historia del evento en la historiografía, que definió a partir de la doble figura de la esfinge y del ave Fénix: «Esfinge, el evento es también fénix que nunca desapa-rece del todo. Dejando numerosas huellas, vuelve sin cesar con su presencia espectral para conjugarse con eventos ulte-riores, provocando unas configuraciones siempre inéditas. En este sentido, hay pocos eventos de los que se pueda decir con certeza que ya han terminado porque son siempre sus-ceptibles de volver a tener un papel ulterior».8 La doble ima-gen, de la esfinge y del fénix, nos parece acertada en la medi-da en que nos conduce a enfocar el evento tanto en el corto plazo de su advenimiento como en el plazo más exenso de su pervivencia en las memorias.
La manera en que propongo articular cine e historia a partir de esta definición del evento como revelador, desplaza el cam-po de operatividad de la noción de «evento» aplicada al cine. Se trata de considerar que algunas películas son como even-tos. Y de descubrir de qué modo arrojan luz no solamente en
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 340 25/06/13 11:09
v iR iD iana: una «peL ÍCuL a-e venTo» 341
unos periodos determinados de la historia, sea desde el punto de vista de su producción o de su inmediata recepción, sino también de qué manera se relacionan a veces con unas pro-blemáticas más generales, cuando persisten en la memoria colectiva.
Claro está que no todas las películas de la historia del cine se pueden estudiar a la luz de este concepto, del mismo modo que no todos los hechos acceden al estatuto de evento en el sentido moderno del término. La expresión «film événement» (película evento) en Francia (menos utilizada en español) es hoy en día muy empleada en la crítica de cine para promocio-nar los filmes en una deliberada estrategia comercial. Cual-quier película que tenga algún ingrediente de originalidad, o que haya tenido éxito fuera si es extranjera, es calificada en-seguida de «película evento» de la semana. Pero a menudo, será sustituida a la semana siguiente por otras «películas evento». En realidad, no basta con calificar una película como evento para que lo sea. Lo que transforma un filme en película-evento, en el sentido moderno del término, o sea que hace que su influencia exceda el marco limitado de cualquier película, puede ser interno a ella como objeto artístico (debi-do a su temática o estética) o externo (consecuencia de su marco de producción o de difusión y recepción). Algo, en su proceso de elaboración, en su propia materia fílmica, o en su recepción, y, generalmente, en estos tres niveles, hace entrar la película en la categoría del evento y la convierte, por consi-guiente, en una revelación, en una oportunidad privilegiada para entender en un momento dado la sociedad que indirec-tamente la produce.
Propongo, pues, para analizarlas como tales un marco de es-tudio que distingue tres niveles que, aunque son complemen-tarios e incluso interdependientes, ofrecen varios espacios de operatividad: primero, el nivel de su proceso de elabora-ción; segundo, el de su mismo contenido (temática) o de su estética, y, en tercer lugar, el de su recepción tanto en su tiem-po como en el de su supervivencia en las memorias colecti-vas. En cada uno de estos niveles, la película-evento tiene una relación no solamente estrecha con el marco sociopolíti-co y cultural en el que se inscribe, sino también singular, que va a determinar su funcionamiento como evento más allá de su dimensión propiamente cinematográfica. Viridiana, diri-gida por Buñuel durante el año 1961, goza de un estatuto singular en los tres niveles.
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 341 25/06/13 11:09
342 nanCY BeRTHieR
Viridiana en su génesis: una película singular
En el primer nivel, el de su proceso de elaboración, varios ele-mentos le otorgan de entrada a Viridiana un estatuto aparte y la vinculan estrecha y singularmente con el marco sociopolítico y cultural en el que se concibe, el de los años sesenta en España.
François Dosse ha puesto de realce la manera en que el evento es ruptura, es decir, advenimiento de algo nuevo, que define su sin-gularidad en el curso de la historia.9 Lo que, en primer lugar, le confiere un lugar destacado a Viridiana es el hecho de que el exiliado Buñuel vuelva a España en pleno franquismo para diri-gir una película. Para unos, esta vuelta después de unos veinte años de ausencia, era una señal esperanzadora, que, de hecho, tuvo un impacto entre jóvenes directores (como Carlos Saura, por ejemplo). Pero también se sabe que esta perspectiva desenca-denó una fuerte polémica entre los exiliados españoles, en la me-dida en que sospechaban que colaborar así, indirectamente, con el régimen aborrecido contribuía a consolidar la imagen apertu-rista que este quería dar de cara al extranjero cuando en la reali-dad estrictamente política, nada había cambiado. La naturaleza autoritaria del régimen y su uso de la represión se habían incluso fortalecido a raíz del auge de la oposición interna. En este con-texto, Buñuel parecía haber roto la forma de compromiso moral que unía a los exiliados. Resume este clima Georges Sadoul en un texto escrito en marzo de 1962: «Su salida para Madrid supu-so un terremoto en los círculos de republicanos españoles exilia-dos. Algunos repetían con furor: hasta ahora teníamos tres ciu-dadelas, tres rocas: Pablo Casals, Picasso y Buñuel. Nosotros creíamos que ninguno de ellos volvería nunca a Madrid, mien-tras durara el régimen franquista. Pues, con esta película que ha ido a rodar a España, cayó la ciudadela Buñuel».10 De por sí, la vuelta de Buñuel a España para hacer su película, independiente-mente de lo que saliese de ella, inscribía el proyecto en la catego-ría del evento, del advenimiento de algo nuevo.
El segundo elemento que le confiere de entrada cierta excep-cionalidad al proyecto es la manera en que se concibe su pro-ducción. No se repetirá aquí lo que ha estudiado detallada-mente Alicia Salvador Marañón en su libro sobre UNINCI.11 Sin embargo, lo que es necesario destacar globalmente es que en el proceso de gestación de la película, coproducida entre México y España, con contactos establecidos entre UNINCI, Portabella, y Gustavo Alatriste, una serie de elementos conflic-
9. ib.10. «son départ pour Madrid souleva d’autres ‘tonnerres sur le Mexique’ dans les milieux républicains espagnols exilés. Certains y répétaient avec colère: “nous avions jusqu’ici trois citadelles, trois rocs: pablo Casals, picasso et Buñuel. nous nous croyions certains qu’aucun de ces trois hommes ne retournerait jamais à Madrid, tant que durerait le régime fran-quiste. eh bien, avec ce film qu’il est parti réaliser en espagne, la citadelle Buñuel est tombée”». g. sadoul, «introduc-ción», en Luis Buñuel. Viridiana, parís, L’Herminier, 1984, p. 11.11. véase a. salvador Marañón, De ¡Bienvenido, Mr. Marshall! a viridiana. Historia de UNINCI: una productora ci-nematográfica bajo el franquismo, Ma-drid, egeDa, 2006.
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 342 25/06/13 11:09
v iR iD iana: una «peL ÍCuL a-e venTo» 343
12. alicia salvador cita a este respec-to una carta del embajador español en francia al ministro de asuntos exteriores que dice: «La exhibición en el concurso cinematográfico de Cannes, de nuestra película ¡Bienvenido, Mr. Marshall! ha tenido una repercusión política extrema-damente provechosa para nosotros […] va a confirmar aquella primera impresión de libertad que se respira en españa para pensar, para decir y para criticar. Creo que este espectáculo va a hacer más en favor nuestro que todas nuestras propagandas. para nosotros debe ser una enseñanza». ib., pp. 189-190.
tivos hacen que el estatuto de la película no resulte nada claro en cuanto a su financiación y, por consiguiente, a su nacionali-dad. No se aclara bien quiénes financian el filme, existiendo versiones y documentos contradictorios al respecto. Esta situa-ción no impide la realización de la película, pero tendrá, a cambio, consecuencias ulteriores en lo que tienen que ver con su estreno y recepción.
El tercer elemento que destaca en la elaboración de la película es la cuestión de su presentación en el Festival de Cannes. Creado en el año 1946, se había impuesto con los años como la plataforma más destacada respecto al cine internacional, ca-paz de propulsar películas en un primer plano mediático. Su modo de funcionar entonces se vinculaba más estrechamente que ahora con el contexto sociopolítico en la medida en que, hasta el año 1972, eran los Estados los que elegían las películas que les representaba en el Festival. De modo que tener un fil-me premiado en Cannes se convertía en un éxito nacional, casi diplomático. El franquismo, en su voluntad aperturista, quiso utilizar la vitrina que representaban los festivales en el extran-jero y en particular Cannes, el más famoso de ellos, para enviar películas que demostraran lo liberal que era el régimen. Tal había sido el caso de ¡Bienvenido, Míster Marshall! de Luis García Berlanga.12
De modo que la posibilidad de repetir este evento con una figu-ra tan simbólica como la de Buñuel se planteó pronto y fue tal el deseo del director general de Cinematografía de aquel enton-ces, José Muñoz Fontán, de utilizar la figura del famoso exiliado como un estandarte acorde con su nueva imagen de normaliza-ción política y de apertura, que se aceleró el proceso de su elabo-ración para que pudiera competir, hasta tal punto que no pasó la segunda etapa de la prueba de la censura (solo se censuró el guión), sino que solo fue sometida a una comisión que autorizó la salida de la película a Francia para su sonorización. A pesar de que, finalmente, se proyectó la película como invitada por el Fes-tival y no como representante oficial de España, la confusión mantenida al respecto permite entender el «escándalo» que se armó en torno a ella y que comentaremos posteriormente.
De modo que podemos ver que desde su mismo proceso de elaboración, Viridiana es mucho más que una película normal y corriente y ya contiene en germen unos elementos que la vin-culan de manera estrecha con el contexto sociopolítico de la época y que señalan su carácter singular. Pero todo esto no era suficiente para hacer de ella una película-evento.
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 343 25/06/13 11:09
344 nanCY BeRTHieR
El sutil arte de la provocación
De manera complementaria, en el segundo nivel, el de la mis-ma película, varios elementos contribuyen también a inscribir-la en la categoría de película-evento. No se trata aquí de hacer el enésimo análisis de Viridiana, en la medida en que ya ha sido muy estudiada en su temática y en su estética, sino de destacar sintéticamente lo que encerraba, tanto en el plano temático como estético, y que era susceptible de producir un evento, más allá de su importancia en la historia del cine.
El primer elemento que llama la atención en lo que se refiere al tema es la presencia central en la película de la cuestión de la religión. En el contexto del franquismo, no es un tema cual-quiera. En efecto, la Iglesia es uno de los pilares fundamentales del régimen a partir de la imposición del nacionalcatolicismo, que no solamente le dio su apoyo y ayudó a su legitimación, sino que le permitió también una penetración social tanto más eficaz cuanto que facilitada por una larga tradición. En el ám-bito de la censura cinematográfica, era fundamental la voz de la Iglesia y todo lo que le concernía era objeto de un especial cuidado. O sea que de por sí, el tema de la religión vinculaba la película con el contexto sociopolítico de manera estrecha. Ade-más, se trataba de una religión doblemente cuestionada: pri-mero en la medida en que cuenta el fracaso de Viridiana en su deseo de hacerse monja. Por otra parte, cuando la protagonis-ta sustituya su vocación frustrada por una práctica de los pre-ceptos de la religión en el ámbito de su vida cotidiana al reco-
Erotismo: Don Jaime besa a Viridiana dormida (Video Mercury).
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 344 25/06/13 11:09
v iR iD iana: una «peL ÍCuL a-e venTo» 345
ger en casa a unos mendigos como muestra de su misericordia, también será un fracaso, ya que los mendigos abusan de su confianza.
Pero además, este tema se vincula con otro, con el que va ínti-mamente unido, el del erotismo. Tampoco era el erotismo cualquier cosa dentro de la España franquista. En efecto, al fi-nal de la Guerra Civil, se impusieron los valores conservadores en cuanto a moral que, bajo los auspicios de la Iglesia, configu-raron un mundo en el que dominaban el recato y la decencia, con una sexualidad negada y condenada. En términos cinema-tográficos, se tradujo en una fuerte censura de las películas por sus potenciales contenidos eróticos. Se hacía especial hin-capié en los finales de los filmes, que, si bien podían mostrar algunas conductas sexuales que no entraban en el marco es-tricto de las normas, debían en cualquier caso ser condenadas con unos finales ejemplares en los que vencían el bien contra las fuerzas del mal. En el caso de Viridiana, lo erótico se vincula en el personaje de don Jaime con un fetichismo que lo conduce a fingir la violación de su sobrina. En cuanto a esta, cuando todas sus esperanzas relacionadas con la religión se desvane-cen, se entrega finalmente al hijo de don Jaime, en cuyo amor carnal se sugiere que encontrará tal vez la salvación. El final inicial de la película, muy explícito en cuanto a esta entrega de la joven a los placeres de la carne, fue condenado por la censu-ra en la sesión de examen del guión. Sin embargo, como se sabe, la solución fílmica que encontró el cineasta para solucio-narlo resultó todavía más escandalosa en la medida en que se
Plano final de Viridiana: jugar al tute (Video Mercury).
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 345 25/06/13 11:09
346 nanCY BeRTHieR
sugería, al reunirse Viridiana con el hijo de Jaime y la sirvienta para jugar al tute, que su futura vida se encaminaba hacia un amor compartido.
Más allá de la dimensión temática, que ya de por sí le confería a la película un lugar aparte dentro de su contexto de produc-ción, la misma estética de la que se valió Buñuel era portadora de unos gérmenes susceptibles de convertirla en película-even-to. La calificaremos de manera general como una estética sutilmente provocadora. En efecto, la subversión en Viridiana, como en la mayor parte de sus películas, no descansa en un arte de lo explícito, sino que opera de manera subterránea a partir de una práctica específica del montaje, del enfoque de la cámara y elaboración de planos o de un sistema de alusiones. Por ejemplo, entre los elementos que más destacaron por pro-vocadores y transgresores, está el famoso cuchillo-crucifijo, un objeto corriente según Buñuel, y que hubiera podido pasar desapercibido si no fuera por el encuadre en primer plano que le cambia el sentido. La secuencia de la comida de los mendi-gos cuando los dueños están fuera de casa, conocida como la cena de los mendigos, no solo es provocadora, sino también blasfema a partir del momento en que activa el intertexto reli-gioso de la última cena de Cristo. Este se impone por el encua-dre y la planificación, y la blasfemia se recalcará con un monta-je en plano-contraplano que añade el detalle escabroso de la mendiga que enseña su sexo (mantenido fuera de campo) a la compañía. En cuanto a la secuencia final de la película, si no fuera por una cuidada planificación, y unos sensuales movi-mientos de la cámara que se va alejando de los personajes sugi-riendo sutilmente lo que va a pasar, no sería tan transgresora y provocadora.
En resumidas cuentas, la película, por su temática y estética, se plantea también de manera excepcional en el contexto del franquismo, por su carácter provocador respecto a los valores del régimen. Si se consideran los informes de los censores en la etapa de censura de guión o de la comisión que la vio para au-torizar su salida a Francia para la sonorización, nos damos cuenta de que, aunque finalmente dieron su visto bueno, ha-bían vislumbrado perfectamente los aspectos potencialmente escandalosos que podía conllevar la película, en particular los censores religiosos. Sin embargo, entre el posible escándalo de su prohibición previa y la posibilidad de sacar provecho de ella en cuanto a imagen de apertura, se siguió esta segunda op-ción. La película, de hecho, era una auténtica «bomba de relo-
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 346 25/06/13 11:09
v iR iD iana: una «peL ÍCuL a-e venTo» 347
jería», expresión que se empleó muy a menudo en la crítica francesa en el momento de su estreno, junto con muchas otras expresiones sacadas del mismo campo semántico.
Recepciones: el encuentro con la Historia
Si las dos primeras dimensiones que acabamos de estudiar, el de la concepción y el de la misma película, son fundamentales en la conversión de una película en película-evento, tampoco resultan suficientes. El proceso completo incluye una tercera fase imprescindible, la del encuentro entre la película y el pú-blico, es decir, su integración en el espacio del debate público. Según François Dosse: «El evento se suele percibir como histó-rico a partir del momento en que produce efectos y se puede medir a la luz de la importancia de lo que provoca».13 La pro-yección del evento en el espacio público se puede subdividir en dos momentos, que se corresponden con lo que Paul Ri-coeur define como la «exigencia de sentido» (demande de sens) a corto plazo y la «consagración» (consécration) a medio o largo plazo.14
Dentro del marco del tercer nivel que destacamos —la recep-ción—, la inmediata difusión, y recepción de un filme, es fun-damental a la hora de entender una película-evento y la mane-ra en que se vincula con el contexto sociopolítico mediante un primer discurso que obedece a la «exigencia de sentido». En general, es el momento en que un filme, al entrar en contacto con el público y con la sociedad, puede —o no— entrar en la historia. Suele ser el momento en el que se instituye como tal una película-evento.
El contexto de recepción de la película se vincula claramente con Francia, marco en que se produce su primera difusión. No se detallará demasiado esta parte en la medida en que se dedi-ca a ella el texto de Julia Tuñón incluido en este volumen. Solo quisiera subrayar que no se trata de cualquier contexto de re-cepción y que esta singularidad tendrá un papel determinante en la configuración de Viridiana como película-evento. Varios elementos hacen singular la recepción de la película en Fran-cia. En primer lugar, la presencia de una forma de «horizonte de espera» —o de una expectativa—, debido al hecho de que desde el período surrealista, existe una relación especial entre el cineasta y este país en el cual hizo sus armas en el cine y con-siguió la fama en los años treinta con Un chien andalou (1928) y
13. «L’événement est perçu en général comme historique à compter du moment où il produit des effets et mesuré à l’aune de l’importance de ce qu’il provoque», en Dosse, Renaissance de l’événement. Un défi pour l’historien: entre sphinx et phénix…, p. 173.14. p. Ricoeur, «evénement et sens», Raisons pratiques, 2, 1991.
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 347 25/06/13 11:09
348 nanCY BeRTHieR
15. «La jeune génération ignorait pres-que son nom». sadoul, «introducción»…, p. 20.16. «Le vatican obtient le limogeage du directeur du cinéma espagnol», «le gé-néral franco en personne a présidé aux sanctions qui frappent le directeur géné-ral du cinéma espagnol et qui, fort pro-bablement […] se poursuivront par une “épuration” des services responsables», Libération, 29 de mayo de 1961.17. «… son acte prouve que le régime du sanglant dictateur est assez faible pour qu’un simple film puisse l’ébranler», L’Humanité, 29 de mayo de 1961.
L’âge d’or (1930). Si después de la Guerra Civil, fue en México donde pudo seguir con su oficio, no obstante sería otra vez en Francia donde se produjo su «renacimiento» como autor con motivo de su presentación de la película Los olvidados (1950), precisamente en el Festival de Cannes. Georges Sadoul recuer-da, en un texto sobre Viridiana, que la gente se había «olvida-do» de él antes de ese momento y que «la joven generación casi ignoraba su nombre».15
A partir de este horizonte de espera, conjugado con la calidad intrínseca de la película, su presentación en Cannes el día an-terior al palmarés y la concesión, al día siguiente de la Palma de Oro, del máximo galardón, provoca en la prensa francesa un primer discurso sobre el evento, fundamentado en la para-doja de que el régimen franquista ha apoyado una película cuyo contenido va en su contra. El hecho de que sea el propio director general de Cinematografía, Muñoz Fontán, quien re-coge el premio de manos de Danièle Darrieux y Jean Marais, estando fuera Buñuel, confirma esta interpretación. La prensa insiste en la dimensión profundamente subversiva de Viridiana y en su carácter netamente español. Sin embargo, pronto se impone otro discurso, más radical, a partir del momento en que se desencadena el llamado «escándalo».
Este es bien conocido. Un artículo del periódico del Vaticano, L’Osservatore Romano, del 21 de mayo de 1961, condena la pelí-cula, lo cual provoca una crisis interna en el régimen, que con-duce a la dimisión de Muñoz Fontán. Si ya, con la Palma de Oro, el desbordamiento del sentido propiamente cinematográ-fico de Viridiana había empezado, a partir de entonces su vin-culación con el contexto sociopolítico se acentúa. La prensa francesa, al hablar de la película, hablará también del régimen de Franco y se convierte a Viridiana en pretexto para una con-dena política del franquismo. El periódico Libération del 29 de mayo de 1961, en un artículo titulado «El Vaticano obtiene el cese del director de cinematografía de España», afirmaba que «… el mismísimo general Franco presidió las sanciones que su-frió el director general de Cinematografía española […] que probablemente acarrearán una depuración de los servicios res-ponsables».16 L’Humanité apunta irónicamente que «su acto de-muestra que el régimen del sangriento dictador es bastante débil para que un simple filme lo pueda desestabilizar».17
Pero a esto se añade en Francia el problema de su difusión que, prevista para el año 1961, se retrasa hasta abril de 1962. Este aplazamiento del estreno en Francia obedece a unos motivos
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 348 25/06/13 11:09
v iR iD iana: una «peL ÍCuL a-e venTo» 349
complejos. En primer lugar, como la película no había sido examinada por la censura, España considera que no existe le-galmente y utiliza este argumento administrativo para impedir que se estrene. Por otra parte, existe un contencioso entre los coproductores mexicanos y españoles, que no facilita los trámi-tes, pero que se resolverá finalmente cuando el productor mexicano, Alatriste, consiga demostrar que se trata de una co-producción, y a partir de allí promueve el estreno.
No detallaré esta larga batalla administrativa, reseñada ex-haustivamente por Alicia Salvador en su ya citado estudio so-bre UNINCI, sino que solo precisaré que en Francia, durante
Libération, 29 de mayo de 1961: «El Vaticano obtiene el cese del director de cinematografía de España» (archivo de la BIFI).
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 349 25/06/13 11:09
350 nanCY BeRTHieR
18. «Viridiana. Chef-d’œuvre maudit?», «aujourd’hui, poursuivant Viridiana de sa hargne, le gouvernement de franco fait pression sur les autorités françaises pour empêcher l’exploitation normale du film», Les Lettres françaises, 18 de octu-bre de 1961.19. «enfin, sur nos écrans, voici: Viridia-na (La gifle au dictateur…)», «Derrière les symboles buñueliens, l’espagne, mar-tyre et opprimée, est vivante dans sa soif de vivre, d’aimer, de créer. C’est ce qui fut insupportable à franco. une raison de plus pour applaudir ce chef-d’œuvre», L’Humanité, 4 de abril de 1962.
el periodo que se extiende de mayo de 1961 a abril de 1962, la prensa recoge regularmente informaciones sobre el destino de Viridiana, lo cual le permite condenar la naturaleza represiva del régimen español. El evento cobra entonces una dimensión decididamente política. Les Lettres françaises, en un artículo ti-tulado «Viridiana, ¿obra maestra maldita?», denuncia el hecho de que «Hoy en día, persiguiendo la película con furor, el go-bierno de Franco presiona a las autoridades francesas para im-pedir la explotación comercial del filme».18
El estreno en Francia, en abril de 1962, es el momento cumbre del evento. Si la prensa, y en particular la crítica de cine, cubre la dimensión estética del filme, unánimemente calificado de obra maestra, siempre esta dimensión va unida a un discur-so en torno al escándalo, como lo sintetizan, por ejemplo, el artículo de L’Humanité titulado «Por fin en nuestras pantallas: Viridiana de Luis Buñuel (Bofetada para el dictador…)» que concluye: «Detrás de los símbolos buñuelianos, la España már-tir y oprimida sigue viva en su sed de vivir, de amar, de crear. Es lo que fue insoportable para Franco. Un motivo más para aplaudir esta obra maestra».19
Cartel francés de Viridiana.
Les Lettres françaises, 18 de octubre de 1961: «Viridiana, ¿obra maestra maldita?» (archivo de la BIFI).
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 350 25/06/13 11:09
v iR iD iana: una «peL ÍCuL a-e venTo» 351
20. «… inséparable de sa mise en mé-moire, de ses traces qui peuvent susciter des métamorphoses très importantes selon les sensibilités du moment», Dos-se, Renaissance de l’événement. Un défi pour l’historien: entre sphinx et phénix…, p. 207.
Este contexto de la primera recepción de la película correspon-de pues con la fase de «exigencia de sentido» que instituye, pues, el evento al conferirle un lugar destacado que supone una ruptura. Pero la historia de Viridiana como película-evento no se detendría aquí, en el mismo momento de su estreno que, sin embargo, ya en cierta medida era harto revelador. El impac-to de lo que ya se imponía a corto plazo como película-evento se prolonga mucho más allá de su estreno, en el proceso de su inscripción en la memoria colectiva que representa su «consa-gración» como evento en el sentido moderno del término. En efecto, según François Dosse, el evento es «inseparable de su puesta en memoria, de sus huellas que pueden suscitar unas metamorfosis muy importantes según las sensibilidades del momento».20 Tanto la naturaleza como el sentido de la pelícu-la-evento se reconfiguran en el tiempo y es precisamente este proceso de reconfiguración lo que la impone como tal.
La afiliación de Viridiana en la memoria colectiva se inscribe a su vez en varios niveles. En primer lugar, al de la obra cinema-tográfica de Luis Buñuel: el cineasta, ya «redescubierto» con Los olvidados a escala internacional, se impone definitivamente en el panorama cinematográfico como un autor destacado gra-cias a la formidable caja de resonancia que supone el evento. Su relación con Francia seguirá un nuevo rumbo poco tiempo después con la realización de Le journal d’une femme de chambre en 1963 que dará paso a un nuevo periodo en su filmografía, el periodo francés y a un nuevo impulso a su obra. El corolario de esto será su progresiva desvinculación de la cinematografía mexicana y, de manera general, del cine propiamente comer-cial. Su integración en el espacio de producción francés le abre nuevas posibilidades para desarrollarse como autor, con una libertad excepcional que confirmaría su posición en el panora-ma de la cinematografía mundial.
En España, en un primer momento, la película supone una ruptura inmediata en el ámbito de la política cinematográfica del país, con la destitución de Muñoz Fontán, y su sustitución por un falangista, Jesús Sueros. Sin embargo, una consecuen-cia paradójica del escándalo es el nuevo relevo, poco tiempo después, por una figura aperturista, José María García Escude-ro en julio de 1962, paralelamente al reemplazo dentro del Go-bierno del ministro de Información y Turismo, cargo que será asumido por Manuel Fraga Iribarne (11 de julio 1962). En cier-ta medida, Viridiana como evento supone por consiguiente el final de un periodo, al haber cuestionado de manera frontal el
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 351 25/06/13 11:09
352 nanCY BeRTHieR
21. v. sánchez-Biosca, Luis Buñuel. Vi-ridiana, Barcelona, paidós, 1999, p. 23.22. C. f. Heredero, Las huellas del tiem-po. Cine español 1951-1961, Madrid, iCaa, avaeCM, 1993, p. 18.23. véase salvador Marañón, De ¡Bien-venido, Mr. Marshall! a viridiana. Historia de UNINCI: una productora cinemato-gráfica bajo el franquismo…24. http://www.canaltcm.com/2012/ 02/19/regreso-a-viridiana-se-alza-con-el-goya-al-mejor-corto-documental/ (16 de abril de 2012).
problema de la censura. Vicente Sánchez-Biosca resume: «Viri-diana significaba, y de forma emblemática, el final de una épo-ca en otro aspecto: la renovación de la censura».21 En diciem-bre de 1962 se crearían unas normas de censura reclamadas desde hacía años por los cineastas. Para Carlos Heredero, su-pone el comienzo de un periodo nuevo, con una joven genera-ción, la del Nuevo cine español22 y, de manera más general, cierta liberalización en la producción. De hecho, Tristana (1970), una coproducción con Francia, se rodaría y estrenaría en España sin grandes problemas, señal de que ya eran otros tiempos. Puso de realce también el estudio de Alicia Salvador Marañón el hecho de que el caso Viridiana supondría la des-aparición de UNINCI y con esta productora, cierta forma de hacer cine.23
A pesar de ser reseñada en la prensa con entusiasmo el día después de la Palma de Oro, a partir del escándalo que desem-boca en el cese de Muñoz Fontán, Viridiana desaparece del panorama cinematográfico español y por supuesto no se estre-na. Lo cual, indudablemente, le confiere un aura excepcional. En 1977, se presenta en España en plena Transición y esta difu-sión se vincula a una amplia recuperación no solamente de una parte borrada o negada de la cultura del país, sino también de figuras relevantes en el terreno político, artístico e intelectual. A partir de entonces, empieza un progresivo proceso de reinte-gración nacional de la película, tanto en la historia del cine español como en la historia del franquismo. El último paso hasta ahora de esta «reconquista» de Viridiana por la memoria nacional española es el homenaje que se le rindió en televisión con motivo de su cincuentenario, en mayo de 2011, con un pase nocturno, en el canal TCM, precedido de un cortometraje ro-dado para la ocasión, Regreso a Viridiana (2011), de Pedro Gon-zález Bermúdez, a partir de una idea de Juan Zavala, funda-mentado en los recuerdos de una entonces joven francesa, que asistió al rodaje, Monique Roumette, y que fue un testigo privi-legiado de este. También tuvo lugar un evento dedicado a la película en la Sala Berlanga de Madrid donde se estrenó el cor-to: «El cine se llenó con un público en el que se mezclaban to-das las edades y que hizo realidad el tópico que se atribuye a los genios cuando se dice de ellos que transcienden su propia épo-ca», comentó Juan Zavala.24 El homenaje, muy comentado en la prensa nacional, demostraba el peso simbólico del filme, con toda su historia, en la memoria colectiva de los españoles. En El País, el artículo dedicado al evento concluía con estas elo-cuentes palabras de Pere Portabella: «“Buñuel es un caso ex-
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 352 25/06/13 11:09
v iR iD iana: una «peL ÍCuL a-e venTo» 353
25. El País, 18 de mayo de 2011. (http://elpais.com/diario/2011/05/18/cultura/ 1305669602_850215.html, última con-sulta: 24/07/2012).26. «… lieux où se cristallise et se ré-fugie la mémoire», en p. nora, Les lieux de mémoire, tomo i, parís, gallimard, 1984, p. xvii.
cepcional”, asegura Portabella, “si solo hubiera realizado La edad de oro y Un perro andaluz, joyas del surrealismo, también habría pasado a la historia. Pero va más allá: su obra ha sido también reconocida como uno de los clásicos del cine mundial. Aún le quiero mucho”».25 En enero de 2012, Regreso a Viridiana se llevaba el Goya al mejor corto documental.
En este sentido, el análisis de Viridiana, considerada desde el momento de su elaboración hasta el de su recepción a largo plazo, no solamente ayuda a entender una página de la historia en un momento dado, sino también y, sobre todo, cómo sobre-vivió en las memorias y siguió siendo productora de discursos retrospectivos, que, en general, al hablar de la película, en el fondo designan una realidad mucho más abarcadora. Esto tal vez sería lo que destacaríamos como última característica de la película-evento: al vincularse con una realidad histórica que le confiere su sentido como evento, acaba convirtiéndose en un auténtico «lugar de memoria», es decir, según Pierre Nora, un lugar «en que se cristaliza y se refugia la memoria».26 La metá-fora química utilizada por el historiador da cuenta perfecta-mente del complejo, largo e imprevisible proceso mediante el cual un filme se transforma en algo más que un filme para conectar íntimamente con la historia.
Monique Roumette, protagonista de Regreso a Viridiana (2011), de Pedro González Bermúdez, al lado del cartel de la película.
LIBRO VIRIDIANAcorreg.indb 353 25/06/13 11:09