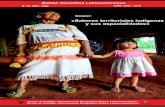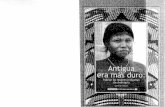Violencia de género en parejas indígenas de México: El caso de la ENDIREH-2006
Transcript of Violencia de género en parejas indígenas de México: El caso de la ENDIREH-2006
1
Violencia de género en parejas indígenas de México: El caso de la ENDIREH-20061
Rosario Aparicio López Doctoranda en Demografía
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Núcleo de Estudos de População
Resumen. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH-2006) 24.1 de cada 100 mujeres casadas o unidas de 15 años y más hablantes de alguna lengua indígena había vivido algún episodio de violencia física durante su relación, dicha prevalencia resultó un poco más alta que la de las mujeres no indígenas que reportaron 23.1 casos de violencia física entre cada 100 mujeres. Este estudio tiene como objetivo principal mostrar algunas características sociodemográficas, socioeconómicas, conyugales y de reproducción de las mujeres indígenas mexicanas entrevistadas en la ENDIREH-2006. De la misma forma, presentar las expresiones de violencia física de las cuales fueron objeto dichas mujeres indígenas entrevistadas. Asimismo, presentamos las zonas geográficas de México en donde las mujeres indígenas corren más riesgo de ser agredidas, es decir, se ubican los “corredores de violencia” que puedan existir en todo el país. Finalmente, realizamos un análisis de las dinámicas conyugales al interior de las relaciones indígenas con la información que las propias mujeres proporcionaron en la encuesta, la cual nos permite identificar cuáles son los motivos y las reacciones que pueden causar enojo y conflicto en la relación y que pueden resultar en violencia física.
Introducción
A través de esta investigación pretendemos dar a conocer los avances en la
investigación sobre violencia de género desarrollados a partir de la década de los años
noventa en México. Con una larga tradición en la recolección de información cuantitativa
sobre dicho fenómeno, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) ha sido uno de los instrumentos más avanzados aplicados para
conocer la dimensión de dicho fenómeno.
1Trabajo presentado en el Primer Congreso Internacional “Los pueblos indígenas de América Latina, siglos XIX – XXI. Avances, Perspectivas y Retos”, del 28 al 31 de octubre de 2013 en la ciudad de Oaxaca, México.
2
Si bien, creemos que aunque todavía falta la inclusión de los hombres en dichas
encuestas para poder realizar un análisis profundo sobre cómo se están relacionando las
parejas mexicanas, la ENDIREH en sus diferentes versiones (2003, 2006 y 2011) nos
permite profundizar sobre el universo de las mujeres y realizar un análisis comparativo entre
mujeres indígenas y no indígenas, lo que indudablemente nos conduce a problematizar y
ubicar en el tiempo la situación de las mujeres y no plantearlo únicamente como una simple
descripción de sus características sociodemográficas.
A través de esta investigación deseamos presentar las condiciones de vida de las
mujeres indígenas a partir de los resultados de la ENDIREH-2006. Pretendemos presentar a
las mujeres indígenas que fueron entrevistadas y las expresiones de violencia física a las que
estuvieron expuestas, comparándolas en algunos momentos con las mujeres no indígenas, y
así poder entender la brecha que existe entre las condiciones de vida de ambas. Decidimos
que este estudio sea sobre violencia de género en las parejas indígenas y así poder analizar
ambas partes de la relación conyugal: los hombres y las mujeres. La información sobre los
hombres es escaza, sin embargo, la ENDIREH-2006 proporciona algunos elementos que
permiten conocer más de los cónyuges de las mujeres entrevistadas.
Nuestros objetivos de investigación están enfocados en tres vertientes: en primer
lugar deseamos trazar el perfil sociodemográfico de las mujeres indígenas mexicanas que se
encontraban casadas y unidas al momento de la entrevista, como segundo objetivo,
deseamos conocer cuáles son las expresiones de violencia física que con más frecuencia
vivieron las mujeres indígenas entrevistadas y, en tercer lugar, deseamos presentar algunas
de las dinámicas conyugales al interior de las parejas indígenas.
I. Violencia de género
Basándonos en primer lugar en el enfoque de Scott (1990) quien contribuyó a la
discusión sobre el género, argumentó que dicha categoría está constituida por “relaciones
sociales”, las cuales albergan en su interior una forma primaria de poder. Por consiguiente,
lo que es nombrado como hombre o como mujer no es apoyado por la sexualidad biológica,
pero sí, por las relaciones sociales basadas en distintas estructuras de poder materializadas
en las relaciones sociales de género.
3
Entonces, la categoría de análisis género, siguiendo a Scott (1990), se entiende como
un sistema muy extenso que se teje en diversos planos: culturales, sociales e institucionales
y cuyos significados y prácticas contribuyen en la construcción de los sujetos como hombres
y mujeres en un momento socio-histórico específico. Para la autora, las imágenes colectivas
y las normas que imperan traen intrínsecamente significados diferentes para mujeres y
hombres. De modo semejante, sostiene que la dimensión del poder subsiste al campo del
género en la medida que los discursos, las leyes y los mitos actúan en las personas y las
circunscriben en universos femeninos o masculinos, esto implica una correlación de fuerzas
desequilibrada y marcada por los diferentes estilos de ser hombres y mujeres en un contexto
social e histórico determinado.
De esta manera, el género es uno de los ejes de identidad de los sujetos, como la
clase social, orientación sexual, la edad o la etnia. Como resultado, el género permite ver
cuáles son las normatividades, leyes, mitos y estereotipos en un momento socio-histórico
determinado que otorgan las características y los roles a cada uno de los sexos; es decir, qué
se espera de ser un hombre o una mujer. Al mismo tiempo permite identificar cuáles de estas
diferencias marcan desigualdades sociales, culturales, económicas y de desarrollo personal
entre los géneros.
Scott (1990) además propone al género como una categoría que sirve para entender
cómo están construidos socialmente los hombres y las mujeres, también, que el ser
masculino o femenino no está implícito en ser un hombre o una mujer. Con este concepto, la
autora intenta separar lo natural (o biológico) de la construcción social que norma el
comportamiento de las mujeres.
El género, aunque es una de las categorías centrales de esta investigación, no es
suficiente para explicar la compleja red de relaciones que operan, en este caso, las relaciones
sociales violentas, ya que necesitamos conocer cómo se vincula el género en la violencia de
género y así poder responder nuestro cuestionamiento principal ¿cómo opera la violencia de
género en las relaciones de pareja heterosexuales?
En esta investigación, el género permite ver cuáles son las normatividades que
impactan sobre las mujeres mexicanas. En este caso, nuestros sujetos de estudios son las
4
mujeres entrevistadas, cuáles son sus características: limitaciones, potencialidades,
normatividades y estereotipos, que las pueden tornar generadoras o receptoras de la
violencia de género.
Para cumplir con nuestro objetivo de analizar cuáles fueron los episodios de
violencia de género más comunes y su prevalencia, adoptaremos los enfoques de Gregori
(1993) y Saffiotti (2001), ya que nos identificamos con la propuesta de estas autoras sobre
observar a las mujeres como sujetos activos en las relaciones conyugales y no como
víctimas.
En el análisis de la categoría social “violencia de género”, encontramos un aporte
importante en Gregori (1993) ya que en su investigación la autora critica cierta línea de los
estudios de género que reproducen la idea de victimización de la mujer. Para la autora,
reducir a las mujeres a la posición de víctimas y a los hombres a la de agresores limita la
comprensión de la violencia de género en toda su complejidad. Desde esta visión, la
violencia no es un atributo esencialmente masculino. Hombres y mujeres circulan entre
ambos papeles de víctima y agresor. Obviamente diversas formas de violencia pueden ser
practicadas, por ejemplo, por hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, hombres
contra hombres y mujeres contra mujeres, de diversas edades, diversas clases sociales y en
los ámbitos tanto público como privado.
Cuando Gregori afirma que la violencia de género es un canal de comunicación en el
que quien agrede también puede recibir respuesta, entendemos que se tiene que observar a la
violencia conyugal no como un monólogo, en donde sólo una de las partes es activa. Al
adoptar esa posición estaríamos despojando a las mujeres de su capacidad de reaccionar ante
las agresiones, y entonces, las observaríamos como víctimas. Por el contrario, si adoptamos
la propuesta de Gregori, de que al reaccionar las mujeres toman un papel activo en ese canal
de comunicación, entonces dejamos de observarlas como sujetos pasivos o víctimas.
En su libro, Gregori (1993) realiza una crítica al feminismo que analiza a la violencia
conyugal como una relación asimétrica. Ya que desde esa visión el hombre ocupa una
posición de mando y las mujeres se caracterizan por el silencio, la pasividad y la inercia, por
su parte, para hacer valer esa posición los hombres pueden agredir – con golpes o
5
psicológicamente – a todos/as los integrantes de la familia. Gregori propone ver a las
mujeres como seres activos y dejar de observarlas como seres que viven por los otros y para
los otros.
Adoptando el enfoque de Gregori estamos asumiendo que dichos episodios de
violencia relatados por las mujeres en la ENDIREH-2006 surgieron dentro de un canal de
comunicación, lo cual significa que no observaremos a las mujeres como víctimas, por el
contrario, las reconocemos como sujetos que tienen la capacidad de defenderse de una
agresión, así como también la capacidad de generar violencia.
Otra lectura fundamental para la delimitación de nuestro enfoque es de la autoría de
Saffioti (2001) quien afirma que el estudio de la violencia de género implica analizar a las
relaciones sociales de género entre hombres y mujeres, suponiendo que las agresiones,
físicas, sexuales, psicológicas y/o económicas, podrían ser perpetradas tanto por los hombres
como por las mujeres. Del mismo modo, menciona que aun reconociendo que las mujeres
también pueden ser generadoras de violencia: “as mulheres como categoria social não têm,
contudo, um projeto de dominação-exploração dos homens” (2001, p.116).
Saffioti también afirma que para estudiar a la violencia se debe hacer una distinción
entre violencia de género y violencia contra las mujeres, también distinguir a la violencia
intrafamiliar de la violencia doméstica (2001). Cuando estudiamos a la violencia contra las
mujeres estamos analizando sólo un componente del género: la categoría social mujeres.
Podemos analizar la violencia contra las mujeres tomando en cuenta que dicha violencia
surge en el seno de las relaciones sociales. Entonces, para entender la violencia de género
debemos analizar ambas categorías sociales: mujeres y hombres (SCOTT, 1990; SAFFIOTI,
2001).
Entre las diferencias que Saffioti (2001) menciona de la violencia doméstica y la
violencia intrafamiliar, señala que la violencia doméstica se da entre los miembros de la
familia que conviven en un mismo domicilio, también puede recaer sobre los parientes no
consanguíneos, como ahijados/as y agregados que se encuentran viviendo parcial o
integralmente con la familia, inclusive las trabajadoras domésticas. En este tipo de violencia
el agresor es el pater familias. De acuerdo con lo anteriormente señalado por Saffioti, este
6
papel jerárquico podría estar representado por un hombre o por una mujer. En la violencia
intrafamiliar, la violencia recae exclusivamente en los miembros de la familia nuclear o
extensa y no se restringe al mismo domicilio, ya que pueden existir casos en donde el
padre/madre o abuelo/abuela acuden a la casa de los hijos/as que viven en un domicilio
diferente para agredirlos.
La categoría de patriarcado también es utilizada por Saffioti (2001). La autora afirma
que el patriarcado está conformado tanto por hombres como por mujeres. En el hogar,
comenta la autora, las mujeres actuarían como patriarcas ejerciendo violencia contra los
hijos pequeños y los adolescentes. También podríamos encontrar a las mujeres patriarcas
representadas en las profesoras o niñeras. Por su parte, los patriarcas están representados por
los maridos, esposos, jefes etc.
Entonces, al analizar la violencia de género a través del enfoque de Saffioti (2001)
nos conduce a observar que al interior de las relaciones sociales de género, la violencia
puede ser generada tanto por hombres contra mujeres, por mujeres contra hombres, por
hombres contra los propios hombres y por mujeres agrediendo a mujeres, tanto en el ámbito
público como el privado (el trabajo, la escuela, la familia).
Por lo tanto, el enfoque de Saffioti (2001) nos permite observar que a pesar de que
son realizados un indeterminado número de estudios sobre violencia de género, algunos de
ellos analizan a las mujeres como categoría social aislada, fuera del sistema de las relaciones
sociales de género. Y, aunque pareciese que los estudios de género hubieran superado a los
estudios sobre mujeres, todavía en la actualidad gran parte de la producción científica se
enfoca sólo en la violencia contra las mujeres.
Ahora bien, no tratamos de quitarle importancia a dicha producción científica ya que
los estudios enfocados en la violencia contra las mujeres son una aportación importante para
conocer la dimensión de una parte del fenómeno de la violencia de género. Al final, varias
de las corrientes feministas aceptaron la propuesta de analizar la categoría social “hombres”
y entender cómo estaba constituido el sistema de género. Sin embargo, hubo otras corrientes
que se negaron a sustituir a la categoría social mujeres por los estudios de género,
argumentando que dicha categoría era apolítica y asexuada.
7
En este estudio consideramos importante el enfoque de Saffioti (2001) sobre el uso
de la categoría violencia de género, su alcance y sus diferentes expresiones. Sus
planteamientos nos permiten percibir al género como un conjunto, otorgándoles a los
hombres y a las mujeres un papel activo en las relaciones sociales, impidiendo observar a las
mujeres como víctimas. Adoptar este enfoque nos conduce a asumir que al no ser víctimas,
las mujeres reaccionan ante los episodios de violencia y tienen la capacidad de reaccionar
para defenderse, o bien, para generar violencia.
Si bien, está documentado que las mujeres responden de formas diferentes contra su
agresor/agresora y quizá esas reacciones no son las adecuadas para finalizar los círculos de
la violencia, lo destacable del aporte de Saffioti (2001) es reconocer que existe una reacción
y entonces, cuestiona, por qué seguir llamándolas de víctimas. En palabras de la propia
Saffioti:
A rigor, não é fácil, para uma mulher, romper com a relação amorosa sem auxílio externo. Todavia, as mulheres sempre reagem contra o agressor, das mais diferentes maneiras. Suas reações podem não ser adequadas para pôr fim à violência de seus parceiros, mas, é importante frisar, existem, se não em todos os casos, pelo menos na maioria esmagadora deles. Por que, então, continuar denominando as mulheres que sofrem violência de gênero, especialmente a doméstica e a intrafamiliar, de vítimas? (SAFFIOTI, 2001, p.121).
Encontramos un punto de convergencia en los planteamientos de Gregori (1993) y
Saffioti (2001) ya que ambas autoras reivindican como sujetos activos a las mujeres en las
relaciones sociales de género. Ambas autoras proponen no seguir llamando a las mujeres de
víctimas pues está documentado que las mujeres también pueden reaccionar ante la
violencia.
1.1 Estudios cuantitativos sobre violencia de género
Para dar cuenta en nuestro estudio del trabajo empírico nos apoyamos en los estudios
realizados en América Latina sobre violencia de género: Brasil, Colombia, México,
Nicaragua, Perú y República Dominicana. Realizados por Schraiber et al. (2007), Valdez
(2008), Frías (2012) y Aparicio (2013) con el fin de obtener elementos para el análisis de
nuestro banco de datos.
8
El primer trabajo es de la autoría de SCHRAIBER et al 2007 y es un análisis de los
resultados de la encuesta domiciliar sobre violencia de género en Brasil, levantada por la
Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO, en inglés): WHO
Multy-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence. El objetivo principal de la
encuesta era conocer los contrastes entre la ciudad más grande de Brasil, São Paulo y 15
municipios de la zona metropolitana de Pernambuco. En total fueron 2,128 mujeres
entrevistadas (1,188 en Pernambuco y 940 en São Paulo) que hubieran tenido alguna vez en
la vida alguna relación afectivo-sexual.
Otro objetivo de dicha encuesta fue también presentar la prevalencia de la violencia
tanto física, sexual y psicológica generada por compañeros íntimos en mujeres de 15 a 49
años, además, el impacto de dicha violencia en la salud de las mujeres y los niño/as y la
forma en cómo dicha violencia se enfrenta. Los autores presentaron también el perfil
sociodemográfico de las mujeres que vivieron violencia de género en ambos estados, la
prevalencia de cada tipo de violencia y la sobreposición entre ellas, es decir, los casos de las
mujeres que vivieron dos o tres tipos de violencia.
Para empezar, los autores atribuyen las causas de la violencia de género a las
desigualdades en las relaciones de género entre hombres y mujeres, que se reflejan en una
violencia generada por los compañeros íntimos de las mujeres. Las repercusiones de esta
violencia se reflejan en la salud física, psicológica y reproductiva de las mujeres
(SCHRAIBER et al., 2007). Posteriormente, el análisis de los datos arrojó que de acuerdo a
las características sociodemográficas, en comparación con las mujeres residentes en
Pernambuco, las mujeres en São Paulo tenían mayor escolaridad, menor número de hijos y
un ingreso propio más frecuente, además, estaban casadas o en una relación.
Sobre la prevalencia de la violencia, los resultados arrojaron que al menos una vez en
la vida las mujeres habían vivido violencia psicológica: Pernambuco=48.9% y São
Paulo=41.8%; violencia física: Pernambuco=33.7% y São Paulo=27.2% y violencia sexual:
Pernambuco=14.3% y São Paulo=10.1%. Otros de los resultados que consideramos
importante mencionar son las sobreposiciones. Por ejemplo, en Pernambuco, mujeres que
habían vivido violencia psicológica y sexual = 3.9%, mujeres que habían vivido violencia
sexual y física=0.5%, violencia física y psicológica=34%. En São Paulo mujeres que habían
9
vivido violencia psicológica y sexual=3.2%, mujeres que habían vivido violencia sexual y
física=0.9%, violencia física y psicológica=32.1%.
La encuesta aplicada por la World Health Organization fue de gran importancia para
Brasil, ya que fue la primera aplicada con base poblacional brasileña, además, que fue
comparable con los otros nueve países en donde se aplicó. También, comentan los autores,
que dicha encuesta reflejó la situación de violencia que vivían las mujeres brasileñas. Y, que
haber tenido una encuesta de base poblacional para Brasil, que midiera la violencia sexual y
psicológica fue un gran avance debido a que la mayoría de las investigaciones se enfocaban
en medir únicamente la violencia física.
En general, las localidades rurales de Pernambuco presentaron prevalencias de la
violencia más altas. Las explicaciones, según los autores, podrían apuntarse en un sentido
macro y en un sentido micro. En la explicación macro podría mencionarse que en Brasil la
violencia de género se ha tornado más visible y menos aceptable, además, se han generado
políticas afirmativas para su erradicación. En un sentido micro, la violencia en las zonas
rurales podría explicarse debido a que las mujeres rurales cuentan con menos servicios de
asesoría para el combate a la violencia.
Nuestro segundo trabajo de apoyo es el documento de análisis de la Encuesta de
Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI), coordinado por Valdez (2008).
Dicha encuesta fue levantada en 2008 por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y
por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Esta es la
primera encuesta realizada para conocer los episodios de violencia con mujeres indígenas en
México.
En la ENSADEMI fueron entrevistadas 3,949 mujeres de ocho zonas indígenas de
México. Las mujeres elegibles eran de 15 a 59 años de edad, alguna vez unidas y usuarias de
los servicios de salud públicos de la Secretaría de Salud Pública (SSP) y del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Como parte de la información que la ENSADEMI proporciona podemos obtener
información sobre la salud, los derechos reproductivos y los episodios de violencia conyugal
en mujeres indígenas de México durante el año anterior al levantamiento de la encuesta.
10
Para fines de nuestro estudio retomaremos sólo algunas de las informaciones sobre violencia
conyugal en las parejas indígenas, que puedan proporcionarnos elementos de análisis y
comparación con nuestro banco de datos de la ENDIREH-2006. En la ENSADEMI la
violencia conyugal está abordada desde tres ejes: i) violencia en la infancia contra las
mujeres, ii) violencia conyugal y iii) violencia durante el embarazo.
Como parte de los resultados, en primer lugar la ENSADEMI encontró que 34% de
las mujeres indígenas entrevistadas reportó haber vivido violencia en la infancia. Las
expresiones de violencia en la infancia que se exploraron fueron de dos tipos: humillaciones,
un 26% de las mujeres reportó haber sigo humillada en la infancia y un 27% reportó haber
sido golpeada. Los principales agresores que se reportaron fueron el padre y la madre. Un
48.5% de las mujeres reportó haber sido agredida en la infancia por su padre y un 45.2% fue
agredida por su madre.
Para poder calcular la prevalencia de la violencia Valdez et al (2008) construyeron la
Escala para la medición de la violencia de pareja en mujeres indígenas y el Índice de
severidad de violencia de pareja en mujeres indígenas (2008, p.76). A través de esos dos
instrumentos obtuvieron una prevalencia total de la violencia conyugal, o sea, un 25.55% de
las mujeres entrevistadas en la ENSADEMI habían vivido por lo menos alguna vez
violencia conyugal en los últimos doce meses anteriores a la entrevista.
Uno de los aspectos más relevantes de la ENSADEMI es que también se obtuvo la
prevalencia por zonas indígenas. A continuación se muestra la prevalencia de la violencia
conyugal por zona indígena: i) Altos de Chiapas (14.37%), ii) Costa y Sierra Sur de Oaxaca
(15.81%), iii) Istmo (16.24%), iv) Chinanteca (21.5%), v) Maya (22.61%), vi) Huasteca
(26.65%), vii) Mazahua-Otomí (27.86%) y viii) Cuitlacán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica
(28.31%).
Y, para el análisis por tipo de violencia los resultados que se obtuvieron fueron: i) un
6.12% de las mujeres indígenas reportó haber vivido algún acto de negligencia, ii) un 6.75%
reportó haber vivido violencia sexual, iii) un 9.83% violencia física, iv) un 10.06% vivió
violencia económica y v) un 21.09% de las mujeres indígenas reportó haber vivido violencia
psicológica. Además, los autores también calcularon la prevalencia de la violencia durante el
11
embarazo, mostrando que el 17% de las mujeres reportó haber vivido algún tipo de violencia
en alguno de sus embarazos, reportando como al primer agresor al padre del bebé. Dentro de
los principales maltratos que las mujeres recibieron durante su embarazo encontraron que el
8% fueron obligadas a tener relaciones sexuales, un 9% fueron amenazadas y otro 9%
fueron golpeadas y que un 13% humilladas.
Dicha investigación resulta enriquecedora para nuestro estudio debido a que son
pocos los trabajos que analizan la violencia de género en parejas indígenas de México.
Observamos que algunas de las variables sociodemográficas que son utilizadas para el
análisis de los resultados de la ENSADEMI también están disponibles en nuestro banco de
datos, lo cual hace comparables algunos de nuestros resultados con los de aquella encuesta.
El tercer trabajo es una investigación de Frías (2012). La autora plantea un nuevo eje
de estudio de las encuestas domiciliares sobre violencia de género en México. Propone
observar a la violencia conyugal como bidireccional. De los estudios empíricos realizados
sobre violencia de género en México, el de Frías (2012) presenta el concepto de
bidireccionalidad como una propuesta diferente para analizar la prevalencia de la violencia
conyugal, ya que son pocos los trabajos que abordan la temática de la violencia de género
sin observar a las mujeres como víctimas o sujetos pasivos dentro de la relación.
La autora también trabajó con la ENDIREH-2006 y su propuesta se basa en presentar
la prevalencia de la violencia conyugal en tres niveles: cuando las mujeres ejercieron
violencia, cuando la padecieron y cuando la violencia fue bidireccional, o sea, cuando las
mujeres ejercieron y padecieron la violencia. Consideramos que la investigación de Frías es
un aporte fundamental para los estudios de violencia de género en México, ya que en
bastante de la producción científica de este país se presenta a las mujeres únicamente como
receptoras de la violencia, observándolas como víctimas y descartando la posibilidad de que
las mujeres también reaccionar ante actos de violencia en su contra o pueden generar
violencia.
Basándose en los conceptos de violencia situacional de pareja y terrorismo íntimo de
Johnson (2011) quien apunta que la violencia situacional de pareja puede acontecer una o
varias veces durante toda la relación y que no todas las mujeres son víctimas de terrorismo
12
íntimo (violencia extrema) al lado de sus cónyuges, la autora analiza la información bajo el
supuesto de que los episodios de violencia relatados por las mujeres en las encuestas serían
en su mayoría de tipo violencia situacional de pareja, pues en los casos de terrorismo íntimo
quizá las mujeres ya salieron de su hogar. A partir de estas afirmaciones Frías obtuvo que el
1.64% de las mujeres entrevistadas había ejercido violencia física en contra de sus cónyuges,
el 6.09% la había padecido y el 3.96% de las mujeres vivió la bidireccionalidad, o sea,
ejerció y padeció la violencia de género.
Consideramos que la investigación de Frías es un aporte importante a nuestra
investigación, pues su propuesta de bidireccionalidad conversa con el enfoque que Gregori
(1993) y Saffioti (2001) proponen, sobre observar a las mujeres como sujetos activos en las
dinámicas conyugales.
Frías (2010) ya planteaba el hecho de que las mujeres pueden reaccionar ante la
violencia de género. En esa investigación la autora presentó los casos en los que las mujeres
acudieron a las autoridades a solicitar algún tipo de auxilio cuando vivieron algún tipo de
violencia, pues este hecho pone de manifiesto una de las formas en las que mujeres pueden
reaccionar ante la violencia.
Finalmente, la autora concluye comentando que una investigación como la que ella
realizó sobre la bidireccionalidad no tiene como objetivo colocar a las mujeres en el papel de
generadoras de violencia, en un país en donde se ha estudiado a las mujeres como víctimas.
Al contrario, estimamos que la autora desea exaltar la idea de que las mujeres pueden
defenderse de las agresiones en su contra.
El último estudio que retomamos es Aparicio (2013), en donde realizamos un análisis
de los datos del universo de la ENDIREH-2006. En dichos resultados, obtenidos en la
disertación de maestría, analizamos la violencia física en dos niveles: nacional y estatal. A
nivel nacional encontramos que el 23.2% de las mujeres entrevistadas (indígenas y no
indígenas) en la ENDIREH-2006 había vivido alguna vez algún tipo de violencia física al
lado de sus cónyuges.
13
El análisis fue realizado de acuerdo a las expresiones de violencia física según la
escala de Schraiber et al (2007) y encontramos que las expresiones de violencia física de
tipo moderadas más vividas por las mujeres fueron: i) el 17% respondió que su compañero
la había empujado o le había jalado el cabello, ii) el 12.8% respondió que alguna vez la
había golpeado con las manos o con algún objeto y iii) el 6.4% respondió que por lo menos
alguna vez le había aventado algún objeto.
Con menos frecuencia encontramos las expresiones de violencia física consideradas
como graves: i) el 5.2% de las mujeres respondió que alguna vez la había pateado, ii) el
2.4% que alguna vez la había tratado de ahorcar o asfixiar, iii) el 1.3% que la había agredido
con un chuchillo o navaja, iv) el 0.4% que la había amarrado y iii) el 0.3% que le había
disparado con un arma.
Y, también encontramos que las agresiones sexuales que en Schraiber et al. (2007)
están consideradas como “más humillantes y degradantes” la más frecuente fue “cuando le
exigió tener relaciones sexuales aunque ella no quería”, 8% de las mujeres declaró haberla
vivido y las menos frecuentes fueron: “durante las relaciones sexuales la obliga a hacer
cosas que usted no quiere” (3.1%) y “usa la fuerza física para obligarla a tener relaciones
sexuales” (2.5%).
En el análisis de la violencia a nivel estatal identificamos las zonas geográficas en
donde las mujeres vivieron más agresiones físicas, es decir, los “corredores de violencia” en
el país. A nivel estatal las cinco entidades federativas que reportaron las prevalencias de
violencia física más altas fueron: i) Tabasco (30.8), ii) Estado de México (30.6), iii) Puebla
(27.6), iv) Jalisco (26.8) y v) Guerrero y Oaxaca (26.1). Las cinco entidades federativas que
reportaron menos casos de violencia física fueron: i) Baja California Sur (16.8), ii)
Tamaulipas (16.4), iii) Nuevo León (16.2), iv) Baja California (15.3) y v) Chiapas (14.7).
Encontramos que hay grandes diferencias regionales en cuanto a la prevalencia de la
violencia física practicada por los cónyuges, por ejemplo, en Tabasco la prevalencia de la
violencia física es el doble de aquella que se encontró en Chiapas.
Cuando realizamos el análisis de las dinámicas conyugales (2013, p.70) de acuerdo a
las respuestas proporcionadas por las mujeres en la sección VI “Tensiones y Conflictos” del
14
cuestionario sobre los motivos que les molestan y/o enojan a los hombres y a las mujeres de
sus parejas, y aunque las respuestas fueron proporcionadas por las mujeres, estimamos que
proporcionan información sobre las dinámicas conyugales. Apreciamos esta información
como muy importante, ya que nos permite realizar un análisis basándonos en los enfoques
de Gregori (1993), Saffioti (2001) y Frías (2012) observando tanto a las mujeres como a los
hombres como sujetos activos al interior de las relaciones de pareja.
Entonces, observamos que entre los motivos que más les molestan a los hombres y a
las mujeres es inversa. En primer lugar, encontramos que el principal motivo que crea enojo
en los hombres tiene que ver con el ejercicio del poder en la relación (obedecer). El 17.2%
de los cónyuges se molesta cuando ellas no les obedecen. Por el contrario, el 6% de las
mujeres declararon que se molestan porque él no las obedece. Ser muy posesivo/a o
absorbente es un motivo que les molesta casi por igual a hombres y a mujeres, 10.5% para
ellos y 10.7% para ellas.
Uno de los motivos que más les molesta a las mujeres es que sus parejas se nieguen a
tener relaciones sexuales. El 14.2% de las mujeres declaró que se molestaba por esta razón,
al paso que para los hombres este porcentual es de un 8.2%. Al parecer son las mujeres las
que se enojan más porque creen que su pareja las engaña, 15.8% de las mujeres declaró que
se molesta porque creen que él las engaña y un 17.7% se molesta cuando él es celoso.
También fue mayor la proporción de mujeres que declaró que les molesta que sus
compañeros no respeten sus sentimientos u opiniones, 18.8%, y para ellos el 2.1% se
molesta por ese mismo motivo.
Entre los motivos que crean enojo y están relacionados con la familia encontramos
que: i) un 16.4% de los hombres se molesta cuando ella visita demasiado a su familia o
amistades, mientras que un 6.7% de ellas se molesta por el mismo motivo, ii) un 15.4% de
ellas respondieron que se molestan porque creen que él no es buen esposo o padre, mientras
que el 7% de los hombre se molesta por el mismo motivo, iii) un 17.2% de las mujeres no le
gusta como él trata o educa a sus hijos, y de ellos 4% se molesta por lo mismo.
Entre los motivos relacionados con el trabajo encontramos que el 16.4% de los
cónyuges se molesta porque ellas no trabajan, en las mujeres, un 6.6% declaró que le
15
molestaba que su cónyuge no trabajara. Sobre el ingreso, también son los hombres quienes
se molestan más porque el salario de ellas no es suficiente, 14%, mientras que ellas, un 9.9%
declaró que se molestaba por el mismo motivo. Al contrario del trabajo y el salario, las
mujeres se molestan más que los hombres cuando ellos le dedican demasiado tiempo a su
trabajo, 15.1%.
Analizar los motivos que les molestan a las mujeres refuerza nuestro planteamiento
del apartado sobre violencia de género, en el cual afirmamos que las mujeres también
pueden molestarse, discutir, reclamar y en algún momento hasta llegar a ejercer violencia
contra sus compañeros.
También, en nuestra investigación de maestría, presentamos algunas de las
expresiones de la violencia con las cuales los hombres y las mujeres reaccionan antes los
motivos que les molestan de sus parejas, las cuales fueron agrupadas según el tipo de
violencia que representaban. Observamos que las formas más comunes de reaccionar ante el
enojo eran reacciones verbales: dejar de hablar y discutir con la pareja fueron las más
usuales entra las parejas. El 47.8% de las mujeres respondió que dejan de hablar con sus
compañeros cuando se molestan, y en los hombres, un 39.5% reacciona de la misma forma.
El 47% de las mujeres respondió que también discute cuando se molesta y casi en la misma
proporción los hombres recurren a estar forma, un 46.4% también discuten. Otra forma de
reaccionar ante el enojo es ofender a la pareja. De esta, casi en las mismas proporciones se
presenta en hombres y en mujeres, 20.4% para los hombres y 17.9% para las mujeres.
También reunimos las expresiones de violencia física más comunes con las cuales las
parejas reaccionan ante el enojo. Amenaza con golpearle, 9.6% en hombres y 6.4% para
mujeres. Golpear o aventar cosas fue la reacción que mostró más diferencia entre las parejas,
8% para los hombres y 4.5% para las mujeres. Entre los hombres el porcentaje fue un poco
más alto con la expresión de empujar o jalonear, 8.5%, y en las mujeres 4.6% empuja o
jalonea a su cónyuge. Un 4.6% de los hombres golpea o agrede físicamente a sus
compañera, mientras que un 2.7% de ellas también ejerce ese tipo de violencia contra sus
cónyuges. De acuerdo con dichas cifras, podemos afirmar que la violencia física es menos
frecuente como reacción al enojo.
16
Finalmente, presentamos las que consideramos que son las reacciones más
conciliadoras frente al enojo. La forma más común tanto en los hombres como en las
mujeres fue la de “hablar o platicar”, 75.3% de los hombres y 76.2% de las mujeres hablan o
platican con su pareja cuando están disgustados. La otra reacción más común, ya que casi la
mitad de los hombres y de las mujeres recurren a ella como una alternativa hacia su enojo, es
“no hacer nada, no decir nada, salirse o dormirse”, 53.1% de los hombres y 45.7% de las
mujeres no hacen nada frente a su enojo y, la última opción, cuando ni los hombres ni las
mujeres se enojan con sus parejas, 39.5% de los hombres no se enojan y 38.4% de las
mujeres tampoco.
Las investigaciones anteriormente citadas nos proporcionaron herramientas para
analizar los resultados que la ENDIREH-2006 presenta para las mujeres indígenas. Los
estudios de Schraiber et al (2007) y Valdez (2008) por tratarse de análisis a encuestas
domiciliares y nuestra investigación de maestría, Aparicio (2013), pues adoptamos la misma
metodología que esa investigación ya que analiza los resultados del Universo de la
ENDIREH-2006.
II. Materiales y métodos
La población objetivo a la que la ENDIREH-2006 estaba dirigida eran mujeres de 15
años y más residentes habituales en los domicilios al momento de la entrevista, las cuales
fueron denominadas “mujeres elegibles” y divididas según su tipo de unión conyugal: i)
Mujeres casadas o unidas al momento de la entrevista, ii) Mujeres divorciadas, separadas y
viudas y iii) Mujeres solteras con o sin novio al momento de la entrevistas.
El tamaño de la muestra de las mujeres elegibles correspondió a 133,398, de las
cuales 83,159 estaban casadas o unidas, 15,773 estaban divorciadas, separadas o viudas y
34,466 solteras. Cuando la muestra es expandida representa a un total de 35,756,378 mujeres
con las mismas características en todo el país (TABLA 1).
17
TABLA 1 – México 2006: Mujeres de 15 años y más entrevistadas y representadas en la ENDIREH-2006
El método de colecta de la información de la ENDIREH-2006 fue a través de la
aplicación de tres de cuestionarios (Tipo A, Tipo B y Tipo C) uno para cada tipo de unión
conyugal. El cuestionario A está diseñado en dos partes, la primera para obtener la
información sociodemográfica de todos los habitantes residentes en los hogares
entrevistados (secciones I y II), y la segunda, para obtener la información de las mujeres
elegibles casadas o unidas (secciones III a XIII). El cuestionario B está destinado para las
mujeres divorciadas, separadas y viudas y el Cuestionario C para las mujeres solteras.
2.1 Plano de análisis
Para cumplir con los objetivos de esta investigación se trabajará únicamente con el
banco de datos de las mujeres casadas y unidas de 15 años y más entrevistadas en la
ENDIREH-2006 (mujeres elegibles que respondieron de las secciones III a XIII del
cuestionario Tipo A) y dividiendo dicho banco en dos grupos: el de las mujeres indígenas y
el de las mujeres no indígenas (TABLA 2).
Sin expandir Expandida %Total de “Mujeres Elegibles”
133,398 35,756,378 100Mujeres casadas y unidas 83,159 21,631,993 60.5 Mujeres divorciadas, separadas y viudas 15,773 3,551,020 9.9 Mujeres solteras 34,466 10,573,365 29.6 Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
18
TABLA 2 – México 2006: Mujeres indígenas y no indígenas de 15 años y más casadas y unidas representadas en la ENDIREH-2006
Para realizar la caracterización de las mujeres indígenas casadas y unidas, con los
datos que la ENDIREH-2006 proporciona se pueden crear las siguientes categorías: i)
características sociodemográficas, ii) características socioeconómicas, iii) situación
conyugal, iv) reproducción y v) violencia.
Para el análisis de la violencia, se trabajó únicamente con las preguntas de la
ENDIREH-2006 sobre violencia física (8 preguntas) y violencia sexual (3 preguntas),
agrupándolas en una misma variable que llamamos Violencia Física (11 preguntas),
tomando en cuenta el supuesto de que la violencia sexual contiene expresiones de violencia
física. Al mismo tiempo, dicha variable es analizada en dos niveles: Nacional y Estatal.
2.1.1 Variables de la violencia física a nivel nacional
Para cada una de las once preguntas las respuestas posibles tenían que ver con la
frecuencia de los episodios, siendo posible responder: 1) Una vez, 2) ninguna vez, 3) no
especificó el número de veces y 9) no especificado. Y, para responder a nuestra pregunta
sobre si la mujer había vivido o no cada una de las once expresiones de la violencia física se
crearon dos categorías: 1) Mujeres que ALGUNA VEZ vivieron cada una de las
expresiones violencia física. La categoría “alguna vez” sumaba a las mujeres que habían
respondido que una vez, varias veces o que habían vivido pero no habían especificado el
número de veces que vivieron violencia física y 2) Mujeres que NUNCA vivieron esa
expresión de violencia física. La categoría “nunca” sumaba a las mujeres que habían
respondido que ninguna vez habían vivido cada una de las once expresiones de la violencia
N %
Casadas o unidas 21,631,993 100
Indígenas 1,633,808 7.6 No indígenas 19,985,926 92.4 No especificado 12,259 0.06
Total de mujeres
Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
19
física. Con ambas categorías pudimos obtener el TOTAL de mujeres por cada una de las
expresiones de violencia física que “alguna vez” o “nunca” la padecieron.
Ahora bien, para conocer el total a nivel nacional de mujeres que habían vivido
violencia física se creó una variable que llamamos “Violencia Física Total” la cual sumaba
el total de mujeres que habían vivido cada una de las once expresiones de violencia física.
Para conocer el porcentaje nacional de mujeres que habían vivido algún tipo de
violencia física se creó la variable dicotómica “Violencia Física General” en la cual se
agruparon todas las mujeres que respondieron que alguna vez habían vivido alguna de las
once expresiones de violencia física, todas las demás se agruparon como que nunca habían
vivido esos tipos de violencia física.
2.1.2 Variables de la violencia física a nivel estatal
Para realizar el análisis a nivel estatal se realizó un cruzamiento entre la variable
dicotómica Violencia Física General y cada uno de los 32 estados de la República
Mexicana y así obtuvimos: 1) Mujeres que alguna vez vivieron violencia física cada uno de
los 32 estados y 2) Mujeres que nunca vivieron violencia física en cada uno de los 32
estados.
El resultado final que se obtuvo fue el “número de mujeres que habían sufrido alguno
de los once tipos de violencia física por estado”. La finalidad era obtener dicha prevalencia
era analizar los datos geográficamente, pues se desea conocer la distribución geográfica de
la violencia física contra mujeres indígenas en México y localizar a las entidades federativas
en donde las mujeres indígenas son más susceptibles de vivir episodios de violencia física.
III. Resultados
Este apartado está dedicado a la caracterización de las mujeres indígenas de 15 años
y más que se encontraban casadas o unidas al momento de la entrevista. Presentamos
también la prevalencia de la violencia física en dos niveles: nacional y estatal, y para
finalizar, un análisis de las dinámicas conyugales al interior de las relaciones indígenas.
20
Del total de las mujeres entrevistadas (21,631,993) un 7.6% (1,633,808) eran mujeres
indígenas y el restante 92.4% (19,985,926) eran mujeres no indígenas. Del total de mujeres
indígenas aproximadamente un 24.1% respondió haber vivido alguna vez violencia física,
mientras que un 23.1% de las mujeres no indígenas respondió también haber vivido por lo
menos alguna vez violencia física durante su relación (TABLA 3).
TABLA 3 – México 2006: Mujeres casadas y unidas de 15 años y más que vivieron algún episodio de violencia física en la relación conyugal
3.1 Características sociodemográficas
Las variables elegidas para realizar el análisis sociodemográfico comparando a las
mujeres indígenas y no indígenas fueron: tipo de domicilio, la condición de hablantes de
lenguas indígenas, edad y nivel de escolaridad (TABLA 4).
Sobre los domicilios de las mujeres, observamos que un 79.2% de las mujeres no
indígenas se encontraban viviendo en domicilios urbanos, mientras que de las mujeres
indígenas entrevistadas, un 47.4% vivía también en domicilios urbanos. Al comparar la
prevalencia de la violencia física, verificamos que las mujeres indígenas viviendo en
domicilios urbanos experimentaron más episodios de violencia, 27.5 mujeres de cada 100
comparadas con 23.5 de mujeres no indígenas.
Además, cuando comparamos la prevalencia entre mujeres indígenas observamos
que es más alta para las que viven en zonas urbanas, 27.5 mujeres de cada 100 vivieron
violencia física por 21 mujeres que vivían en zonas rurales. Así pues, cuando comparamos la
prevalencia entre las mujeres no indígenas, verificamos que la diferencia no fue tan alta
N % N Prevalencia
Casadas o unidas 21,631,993 100 5,021,002 23.2
Indígenas 1,633,808 7.6 393,566 24.1 No indígenas 19,985,926 92.4 4,625,089 23.1 No especificado 12,259 0.1 2,347 19.1 Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
Que alguna vez vivieron violencia física
Total de mujeres
21
entre las que vivían en domicilios urbanos y rurales, 23.5 mujeres de cada 100 en domicilios
urbanos, mientras que 21.9 en domicilios rurales.
TABLA 4 – México 2006: Distribución porcentual de las mujeres casadas y unidas de 15+ años indígenas y no indígenas según características sociodemográficas seleccionadas y prevalencia de la
Violencia de Género por grupo sociodemográfico
Asimismo, se observa que casi el 50% de las mujeres entrevistadas de ambos grupos,
indígenas y no indígenas, se encontraba entre los 30 y 49 años y también que fue este grupo
el que presentó la prevalencia de violencia física más alta, 26.4 casos de cada 100 mujeres
indígenas y 23.7 para las mujeres no indígenas. Pudimos advertir también que a mayor edad
las mujeres indígenas presentan una prevalencia más alta, ya que el grupo de 15 a 29 años
mostró 18.4 casos en cada 100 mujeres mientras que el grupo de 30 a 49 años 26.4 casos.
Sobre la escolaridad de las mujeres, verificamos que el 36.6% de las mujeres
indígenas entrevistadas no tenía ningún estudio y el 8% de las mujeres no indígenas
tampoco. Cuando observamos la prevalencia entre ambos grupos, observamos que las
mujeres no indígenas presentaron más casos de violencia física, 27.6 mujeres de cada 100,
que las mujeres indígenas, 21.3 de cada 100 mujeres.
Al observar a los dos grupos de mujeres podemos advertir que los episodios de
violencia física en las mujeres no indígenas van disminuyendo conforme aumenta su grado
N % Alguna vez Prevalencia N % Alguna vez Prevalencia
Tipo de domicilio19,985,926 100 4,625,089 23.1 1,633,808 100 393,566 24.1
Rural 4,161,743 20.8 911,168 21.9 858,723 52.6 180,227 21.0 Urbano 15,824,183 79.2 3,713,921 23.5 775,085 47.4 213,339 27.5 Grupos de Edad
19,985,926 100.0 4,625,089 23.1 1,633,808 100.0 393,566 24.1 15-29 4,797,615 24.0 1,077,467 22.5 368,773 22.6 67,961 18.4 30-49 10,347,944 51.8 2,454,558 23.7 794,431 48.6 210,003 26.4 50 años y más 4,839,662 24.2 1,092,646 22.6 470,604 28.8 115,602 24.6 No especificada 705 0.0 418 59.3 - 0.0 - Grado de Escolaridad
19,985,926 100.0 4,625,089 23.1 1,633,808 100.0 393,566 24.1 Ninguno 1,724,603 8.6 476,409 27.6 593,412 36.3 126,133 21.3 Primaria 7,649,327 38.3 1,991,885 26.0 751,416 46.0 200,775 26.7 Secundaria 4,894,352 24.5 1,192,351 24.4 194,650 11.9 41,926 21.5 Preparatoria/Técnica/Normal 3,773,190 18.9 723,854 19.2 66,517 4.1 16,766 25.2 Licenciatura 1,826,906 9.1 226,112 12.4 25,811 1.6 7,083 27.4 Maestría 92,008 0.5 10,609 11.5 263 0.02 - - Doctorado 14,026 0.1 1,763 12.6 - - - - No especificado 11,514 0.1 2,106 18.3 1,739 0.1 883 50.8 Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
MUJERES NO INDÍGENAS MUJERES INDÍGENAS
22
de escolaridad, por el contrario, para las mujeres indígenas los episodios de violencia física
parecen aumentar mientras aumenta su nivel de escolaridad.
3.2 Características socioeconómicas
En este apartado se analizamos la relación entre la actividad económica de las
mujeres y la violencia física. En la TABLA 5 observamos las características
socioeconómicas de las mujeres no indígenas y de las mujeres indígenas.
En primer lugar, cuando comparamos la prevalencia de violencia física entre ambos
grupos verificamos que tanto las mujeres indígenas y no indígenas que no realizaban
ninguna actividad económica reportaron los mismos casos de violencia física (22.5 mujeres
de cada 100), es decir, los dos grupos de mujeres estuvieron expuestas por igual a vivir
algún episodio de violencia física. Por el contrario, al comparar a las mujeres que sí
realizaban alguna actividad económica, verificamos que las mujeres indígenas vivieron más
episodios de violencia física (29.4 mujeres de cada 100) que las mujeres no indígenas (24.5
mujeres de cada 100).
TABLA 5 – México 2006: Distribución porcentual da las mujeres casadas y unidas de 15+ años indígenas y no indígena según características socioeconómicas seleccionadas y prevalencia de la
Violencia de Género por grupo sociodemográfico
N % Alguna vez Prevalencia N % Alguna vez Prevalencia
Trabajaba en el momento de la entrevista
19,985,926 100 4,625,089 23.1 1,633,808 100 393,566 24.1Sí 6,564,403 32.8 1,610,353 24.5 374,353 22.9 110,084 29.4No 13,407,322 67.1 3,011,643 22.5 1,255,852 76.9 283,062 22.5No especificado 14,201 0.1 3,093 21.8 3,603 0.2 420 11.7Su esposo o pareja trabajaba en el momento de la entrevista
19,985,926 100.0 4,625,089 23.1 1,633,808 100.0 393,566 24.1Sí 17,633,762 88.2 4,055,936 23.0 1,478,988 90.5 354,774 24.0No 2,340,112 11.7 565,619 24.2 154,646 9.5 38,735 25.0No especificado 12,052 0.1 3,534 29.3 174 0.0 57 32.8Durante el último año a la fecha de la entrevista, usted trabajó cómo:
7,341,573 100.0 1,844,367 25.1 407,548 100.0 122,782 30.1Empleada 4,077,788 55.5 915,885 22.5 116,669 28.6 35,184 30.2Obrera 302,321 4.1 79,807 26.4 12,369 3.0 7,667 62.0Jornalera 111,528 1.5 39,162 35.1 24,652 6.0 9,677 39.3Trabajadora por su cuenta 2,346,606 32.0 683,632 29.1 207,936 51.0 61,641 29.6Patrona 92,764 1.3 21,721 23.4 4,123 1.0 880 21.3Trabajadora sin pago en negocio familiar 337,476 4.6 84,445 25.0 37,500 9.2 6,109 16.3Trabajadora sin pago en negocio no familiar 39,736 0.5 6,929 17.4 3,625 0.9 950 26.2No especificado 33,354 0.5 12,786 38.3 674 0.2 674 100.0Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
MUJERES INDÍGENAS MUJERES NO INDÍGENAS
23
Al comparar la prevalencia de violencia física en relación a si el cónyuge ejercía o no
alguna actividad económica, verificamos que dicha prevalencia es un poco más alta en las
parejas indígenas cuando el cónyuge no trabajaba, 25 mujeres de cada 100 declararon haber
vivido algún episodio de violencia física.
Dentro de las actividades económicas de las mujeres, observamos que las más
frecuentes entre las mujeres no indígenas son empleada (55.5%) y trabajadora por cuenta
propia (32%) y en las mujeres indígenas las actividades más frecuentes fueron, trabajadora
por cuenta propia (51%) y empleada (28.6%).
Se observó también que las prevalencias fueron más altas para las mujeres indígenas
cuando ellas trabajaban de empleadas, obreras, jornaleras o trabajaban por su cuenta.
Advertimos que cuando las mujeres indígenas trabajaban como obreras, se reportó que 62
mujeres de cada 100 vivieron violencia física por parte del cónyuge.
3.3 Situación conyugal
La ENDIREH-2006 permite comparar la prevalencia de violencia física según el tipo
de unión conyugal. En la TABLA 6 observamos que el matrimonio institucionalizado (civil
y religioso) fue el predominante entre las parejas indígenas (44.5%) siguiéndole la unión
libre (25.69%), después el casamiento sólo por el civil (19.8%) y por último el casamiento
por la iglesia (9.8%). En las parejas no indígenas también es más frecuente el matrimonio
institucionalizado (51.4%), en segundo lugar el casamiento sólo por el civil (23.35), en
tercer lugar la unión libre (22.4%) y con menos frecuencia la casamiento sólo por la iglesia
(2.8%).
Cuando analizamos la relación entre el tipo de unión y la prevalencia de violencia
física entre parejas indígenas y no indígenas, observamos que las parejas indígenas casadas
sólo por el civil fueron las que presentaron más casos de violencia física, 29.3 mujeres de
cada 100, mientras que las parejas no indígenas en unión libre parecen ser más susceptibles a
la violencia física ya que 27.3 de cada 100 mujeres la vivió.
24
De todos los tipos de unión conyugal, fueron las parejas indígenas casadas sólo por la
iglesia las que presentaron menos casos de violencia física (19.6 mujeres de casa 100) y en
las parejas no indígenas, la violencia física se presenta con menos frecuencia cuando estas se
encuentran casadas civil y religiosamente.
TABLA 6 – México 2006: Distribución porcentual da las mujeres casadas y unidas de 15+ años indígenas y no indígena según características de la unión conyugal seleccionadas y prevalencia de la
Violencia de Género por grupo sociodemográfico
Por otro lado, al observar la relación entre la edad de las mujeres al momento de
empezar a vivir con sus parejas y la violencia física, verificamos que cuando las mujeres se
unieron o casaron más jóvenes, entre los 12 y los 25 años de edad, los casos de violencia
física fueron más frecuentes y fueron disminuyendo conforme avanzada la edad dichas
mujeres.
Finalmente, se observa que cuando los cónyuges no viven en el hogar, temporal o
definitivamente, los episodios de violencia son más frecuentes. Advertimos que en las
parejas indígenas que el marido no vive temporalmente en el hogar, 63 mujeres de cada 100
N % Alguna vez Prevalencia N % Alguna vez PrevalenciaTipo de unión
19,985,926 100 4,625,089 23.1 1,633,808 100 393,566 24.1Civil y religiosamente 10,278,401 51.4 2,137,392 20.8 726,341 44.5 172,396 23.7Sólo por lo civil 4,664,061 23.3 1,107,873 23.8 323,972 19.8 94,787 29.3Unión libre 4,471,052 22.4 1,221,355 27.3 423,417 25.9 94,827 22.4Sólo por la iglesia 567,586 2.8 158,196 27.9 159,441 9.8 31,309 19.6No especificado 4,826 0.02 273 5.7 637 0.04 247 38.8¿Qué edad tenía cuándo se casó o empezó a vivir con él?
19,985,926 100 4,625,089 23.1 1,633,808 100 393,566 24.112-25 16,509,752 82.6 4,078,513 24.7 1,472,305 90.1 362,095 24.626-35 2,872,716 14.4 467,536 16.3 126,437 7.7 26,476 20.936 y más 594,949 3.0 78,491 13.2 29,147 1.8 3,784 13.0No recuerda 800 0.0 - - - - - - No especificado 7,709 0.0 549 7.1 5,919 0.4 1,211 20.5Contando su actual unión o matrimonio, ¿cuántas veces ha estado casada o unida?
19,985,926 100 4,625,089 23.1 1,633,808 100 393,566 24.1Una vez 18,185,718 91.0 4,187,619 23.0 1,518,951 93.0 367,274 24.2Dos veces 1,691,759 8.5 409,445 24.2 110,839 6.8 25,583 23.1Tres o más 108,449 0.5 28,025 25.8 4,018 0.2 709 17.6¿Su actual marido o pareja vive con usted?
19,985,926 100 4,625,089 23.1 1,633,808 100 393,566 24.1Sí 19,104,445 95.6 4,388,951 23.0 1,577,307 96.5 378,998 24.0No 869,141 4.3 233,735 26.9 54,350 3.3 14,428 26.5No especificado 12,340 0.1 2,403 19.5 2,151 0.1 140 6.5¿Por qué no vive con usted?
869,141 100 233,735 26.9 54,350 100 14,428 26.5Trabaja en Estados Unidos 503,229 57.9 120,429 23.9 22,127 40.7 6,751 30.5Trabaja en otro lugar dentro del país 174,813 20.1 37,512 21.5 23,858 43.9 4,518 18.9Están separados temporalmente 97,843 11.3 40,832 41.7 2,146 3.9 1,352 63.0Están separados definitivamente 18,288 2.1 8,985 49.1 530 1.0 82 15.5Otro 60,710 7.0 21,806 35.9 5,337 9.8 1,483 27.8No especificado 14,258 1.6 4,171 29.3 352 0.6 242 68.8Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
MUJERES NO INDÍGENAS MUJERES INDÍGENAS
25
reportaron haber vivido violencia física. En las parejas no indígenas cuando el marido no
vivía definitivamente en el hogar 49.1 mujeres de cada 100 reportó haber vivido violencia
física.
3.4 Reproducción
En la TABLA 7 presentamos el número mujeres con hijos nacidos vivos y la edad de
las mujeres al tener su primer hijo. Para las mujeres no indígenas se encontró que cuanto
mayor es el número de hijos, la prevalencia de la violencia física va aumentando, por el
contrario, en las mujeres indígenas no se distingue un patrón, ya que las mujeres con dos,
cuatro o más hijos fueron más sensibles a la violencia física que las mujeres sin hijos, con
uno o tres. En ambos grupos de mujeres, indígenas y no indígenas, parece ser que ellas son
menos sensibles a vivir violencia física cuando no tienen hijos.
TABLA 7 – México 2006: Distribución porcentual da las mujeres casadas y unidas de 15+ años indígenas y no indígena según el número de hijos nacidos vivos y la prevalencia de la Violencia de
Género por grupo sociodemográfico
También se observó que las mujeres que han sido madres en la adolescencia, entre
los 10 y los 19 años, son más sensibles a sufrir violencia física practicada por el cónyuge. Se
puede destacar también que la mayoría de las mujeres, indígenas y no indígenas, había
tenido a su primer hijo entre los 10 y los 24 años de edad, (mujeres no indígenas 76.2% y
85.1% mujeres indígenas).
N % Alguna vez Prevalencia N % Alguna vez PrevalenciaNo. de mujeres con hijos nacidos vivos
19,985,926 100 4,625,089 23.1 1,633,808 100 393,566 24.1Sin hijos 1,116,440 5.6 130,723 11.7 68,150 4.2 8,840 13.0Con 1 hijo 2,816,279 14.1 496,205 17.6 155,648 9.5 32,141 20.6Con 2 hijos 4,910,352 24.6 1,023,696 20.8 218,271 13.4 51,879 23.8Con 3 hijos 4,567,115 22.9 1,088,383 23.8 264,851 16.2 60,764 22.9Con 4 hijos o más 6,570,629 32.9 1,884,121 28.7 925,713 56.7 239,860 25.9No especificado 5,111 0.0 1,961 38.4 1,175 0.1 82 7.0Edad de las mujeres al tener su primer hijo
19,985,926 1,223.3 4,625,089 23.1 1,633,808 100 393,566 24.110-19 8,320,600 41.6 2,471,234 29.7 934,644 57.2 240,875 25.820-24 6,916,223 34.6 1,476,810 21.4 456,059 27.9 112,489 24.725-29 2,597,990 13.0 402,696 15.5 112,145 6.9 19,423 17.330-34 740,507 3.7 101,062 13.6 37,136 2.3 7,721 20.835-39 208,030 1.0 33,849 16.3 8,501 0.5 1,473 17.340-44 24,419 0.1 2,055 8.4 4,629 0.3 903 19.545-49 3,907 0.0 308 7.9 182 0.01 182 100.050-54 2,409 9.9 - - - - - - No especificada 55,401 0.3 6,352 11.5 12,362 0.8 1,660 13.4No respondió 1,116,440 5.6 130,723 11.7 68,150 4.2 8,840 13.0
MUJERES NO INDÍGENAS MUJERES INDÍGENAS
Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
26
3.5 Violencia Física
En este apartado presentaremos la prevalencia de la violencia física en mujeres
indígenas casadas y unidas entrevistadas en la ENDIREH-2006, comparándola con la
prevalencia en mujeres no indígenas. En total la encuesta realizó treinta preguntas para
identificar los tipos de violencia que las mujeres habían vivido a lo largo de la última
relación. En este trabajo presentamos la prevalencia de la violencia física que incluye el
resultado de las ocho preguntas sobre violencia física y las tres preguntas sobre violencia
sexual. Para fines del análisis llamamos a ambos tipos de violencia como Violencia Física,
pues consideraremos que la “violencia sexual exclusiva” es un episodio raro (SCHRAIBER
et al., 2007) ya que casi siempre viene acompañada de agresiones físicas.
A continuación presentaremos el análisis de la violencia física, en dos niveles: i)
nacional y ii) estatal.
3.5.1 Análisis de la violencia física a nivel nacional
Este apartado presentamos los resultados del cruzamiento entre el total de mujeres
indígenas representadas a nivel nacional (1,633,808) con cada una de las preguntas sobre
violencia física.
Tomando en cuenta los resultados de la Encuesta Internacional de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que presentan Schraiber et al. (2007) y debido a la similitud que
presentan las expresiones de violencia física en ambas encuestas OMS/ENDIREH-2006
podemos clasificar dichas expresiones también en moderadas y graves. Serán clasificadas
como moderadas las agresiones que dañan el cuerpo de la mujer sin la intención clara de
amenazar su vida y serán consideradas como graves las que tuvieran como consecuencia la
hospitalización de las mujeres o que pudieran resultar en un homicidio.
Entonces, de acuerdo a dicha clasificación y de acuerdo a las expresiones de
violencia física que la ENDIREH-2006 explora la violencia será considerada como
moderada cuando las mujeres hubieran experimentado: una cachetada, le arrojaron un objeto
con el objetivo de lastimarla, la empujaron o le dieron una sacudida. Será considerada como
grave cuando el cónyuge la hubiera lastimado con un puñetazo o con algún objeto, le dio
27
una patada, la arrastró, le dio una golpiza, la estranguló, la quemó a propósito, la amenazó
en usar o usó un arma de fuego, un cuchillo u otro tipo de arma contra ella.
En la GRÁFICA 1 presentamos el porcentaje de mujeres indígenas que por lo menos
alguna vez había vivido cada una de las expresiones de violencia física, comparándolo con
el porcentaje de mujeres no indígenas que por lo menos alguna vez había vivido alguna de
las expresiones de violencia física.
GRÁFICA 1 – México 2006: Porcentaje de mujeres indígenas y no indígenas de 15 años y más que alguna vez vivió alguna de las expresiones de violencia física
Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
Se encontró que la violencia moderada fue la más frecuente entre las parejas
indígenas y las no indígenas. “La empujó o le jaló el cabello” fue la expresión que las
mujeres respondieron haber vivido más frecuentemente, alrededor de 17%, tanto indígenas
como no indígenas. “La golpeó con las manos u objetos” resultó ser la segunda expresión
más común entre las parejas indígenas y no indígenas, un 15.9% frente a 12.6%
respectivamente. “Le aventó algún objeto” fue la tercera expresión, un 7.5% de mujeres
2.4
3.0
8.0
0.3
0.4
1.2
2.3
5.0
6.4
12.6
17.0
3.4
4.0
8.1
0.4
0.8
2.2
3.0
7.3
7.5
15.9
17.4
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0
¿Cuando tienen relaciones sexuales la ha obligado a hacer cosas que a ud no le gustan?
¿Ha usado su fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales?
¿Le ha exigido tener relaciones sexuales aunque usted no quiera?
¿Le ha disparado con un arma?
¿La ha amarrado?
¿La ha agredido con cuchillo o navaja?
¿La ha tratado de ahorcar o asfixiar?
¿La ha pateado?
¿Le ha aventado algún objeto?
¿La ha golpeado con las manos o con algún objeto?
¿La ha empujado o le ha ja lado el pelo?
Mujeres indígenas Mujeres no indígenas
28
indígenas declaró haber vivido alguna vez esa expresión y un 6.4% para las mujeres no
indígenas.
Se observó también que a medida que la agresión parece tener el objetivo evidente de
provocar secuelas permanentes en el cuerpo de la mujer o causar su muerte, la proporción de
mujeres que declaró haberla vivido fue disminuyendo. Las agresiones graves presentaron
proporciones más bajas que las agresiones moderadas. Al preguntarles a las mujeres si el
cónyuge “la pateó” un 7.5% de mujeres indígenas respondió que por lo menos alguna,
mientras que un 5% de las mujeres no indígenas también respondió que alguna vez. Cuando
se les preguntó si alguna vez “la trató de ahorcar o asfixiar”, un 3% de las mujeres indígenas
respondió que sí y un 2.3% de las mujeres no indígenas también respondió que sí. “La
agredió con un cuchillo o navaja” 2.2% de las mujeres indígenas respondió que por lo menos
alguna vez y 1.2% de las mujeres no indígenas respondió que sí. Cuando se les preguntó si
alguna vez “la amarró”, 0.8% de mujeres indígenas respondió que lo había vivido y un 0.4%
de las mujeres no indígenas también lo había vivido. “Le disparó con un arma” fue la
expresión de violencia física menos frecuente, un 0.4% de las mujeres indígenas respondió
que por lo menos alguna vez y un 0.3% de las mujeres no indígenas también respondió que
por lo menos alguna vez.
Entre las agresiones sexuales que Schraiber et al. (2007) están consideran como las
“más humillantes y degradantes” observamos que entre ambas parejas, indígenas y no
indígenas, la más frecuente fue “cuando le exigió tener relaciones sexuales aunque ella no
quería”, 8.1% y 8% respectivamente. Cuando se les preguntó si su cónyuge “usaba la fuerza
física para obligarla a tener relaciones sexuales”, un 4% de mujeres indígenas respondió que
por lo menos alguna vez, mientras que un 3% respondió que por lo menos laguna vez.
Cuando se les preguntó si alguna vez su pareja “durante las relaciones sexuales la había
obligado a hacer cosas que ella no quería” 3.4% de mujeres indígenas respondió que sí,
mientras que un 2.4% de mujeres no indígenas respondió que por lo menos alguna vez.
3.5.2 Análisis de la violencia física a nivel estatal
En este apartado identificamos las zonas geográficas en donde las mujeres indígenas
vivieron más agresiones físicas, es decir, pretendemos identificar los que fueron los
29
“corredores de violencia” en el país. En la GRÁFICA 2 se presenta la prevalencia de la
violencia física estatal.
GRÁFICA 2 – México 2006: Prevalencia de la Violencia de Género por Entidad Federativa de las mujeres indígenas y no indígenas casadas y unidas de 15+ años
Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
Para las mujeres indígenas, se encontró que 18 estados obtuvieron una prevalencia
arriba de la prevalencia nacional (24.1) que va desde 24.9 hasta 65.4 mujeres de cada 100
que reportaron haber vivido por lo menos alguna vez violencia física. Y, para las mujeres no
indígenas encontramos que fueron diez los estados que presentaron una prevalencia arriba
22.5
21.1
22.3
23.0
16.3
30.4
19.3
18.6
20.1
22.2
20.9
27.4
27.4
16.3
20.7
24.8
25.5
26.8
21.8
26.2
21.4
30.4
25.0
22.8
20.0
15.4
25.2
17.3
20.1
16.3
15.2
22.7
23.1
34.7
23.7
13.6
28.1
31.4
46.1
18.4
24.1
23.1
24.9
31.9
29.1
24.1
10.5
43.8
43.5
19.5
29.1
28.8
25.3
9.2
35.1
16.6
31.7
38.7
12.6
39.7
-
17.1
35.1
20.9
65.4
24.1
- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
Zacatecas
Yucatán
Veracruz
Tlaxcala
Tamaulipas
Tabasco
Sonora
Sinaloa
San Luis Potosí
Quintana Roo
Querétaro de Arteaga
Puebla
Oaxaca
Nuevo León
Nayarit
Morelos
Michoacán de Ocampo
Jalisco
Hidalgo
Guerrero
Guanajuato
Estado de México
Durango
Distrito Federal
Chihuahua
Chiapas
Colima
Coahuila de Zaragoza
Campeche
Baja California Sur
Baja California
Aguascalientes
Nacional
Mujeres indígenas Mujeres no indígenas
30
que la media, desde 24.7 hasta 30.4 mujeres de cada 100 que vivieron alguna vez violencia
física.
Observamos que en Coahuila de Zaragoza no se reportó ninguna mujer indígena que
haya vivido alguna expresión de violencia física (n=361) y el estado que reportó la
prevalencia más alta fue Aguascalientes con 65.4 mujeres de cada 100 que vivieron
violencia física.
Comparando los resultados de las encuestas ENSADEMI/ENDIREH-2006 para el
estado de Chiapas, encontramos que en la ENSADEMI se reportó que en la zona de los
Altos de Chiapas la prevalencia fue de 33.49 mujeres de cada 100 que habían vivido
violencia física en los últimos 12 meses. En la ENDIREH-2006, el estado de Chiapas
reportó que 12.6 mujeres de cada 100 habían vivido por lo menos alguna vez violencia
física. Si bien, consideramos que por las características de la ENDIREH-2006 y esta no ser
una encuesta dedicada específicamente para conocer la violencia conyugal en parejas
indígenas, tal como la ENSADEMI está diseñada, Chiapas merece mención especial por
presentar tales diferencias en las prevalencias.
3.6 Alerta de la violencia de género
En los mapas 1 y 2 presentamos la distribución geográfica de las tasas de prevalencia
de la violencia de género de las mujeres indígenas y no indígenas casadas y unidas de 15
años y más entrevistadas en la ENDIREH-2006. Organizamos al país en tres grupos:
i) En color azul marcamos a los estados con la prevalencia mayor para las
mujeres indígenas y la prevalencia menor para las mujeres no indígenas.
ii) En color verde marcamos a los estados que tienen la prevalencia menor a la
media nacional, tanto para las mujeres indígenas como no indígenas.
iii) En rojo marcamos a los estados con la prevalencia arriba de la media nacional:
24.1 para mujeres indígenas y 23.1 para mujeres no indígenas.
iv) En color naranja marcamos a los estados con la prevalencia menor que la
media nacional para las mujeres indígenas y mayor que la prevalencia nacional
para las mujeres indígenas.
31
MAPA 1 – México 2006: Distribución geográfica de las Prevalencias de la Violencia de Género de las mujeres casadas y unidas de 15+ años indígenas y no indígenas que alguna vez vivieron algún episodio de
violencia física en la relación conyugal
Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
3.7 Dinámicas conyugales
La sección VI “Tensiones y Conflictos” (preguntas 6.3 y 6.4) del cuestionario para
las mujeres casadas y unidas está enfocada en explorar las dinámicas conyugales cotidianas
que pudieran resultar en situaciones conflictivas entre las parejas indígenas. Y, aunque las
respuestas fueron proporcionadas por las mujeres, estimamos que reflejan algunos de los
motivos que les enojan tanto a los hombres como a las mujeres de sus cónyuges y las formas
en cómo reaccionan ante dicho enojo.
32
3.7.1 Motivos de enojo entre las parejas
En la GRÁFICA 3 presentamos los motivos que les molestan tanto a los hombres
como a las mujeres en las dinámicas conyugales.
GRÁFICA 3 - México 2006 - Motivos de generan enojo entre las parejas
Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
Observamos que en los motivos relacionados con la familia y que causas enojo entre
las parejas encontramos que: “visita demasiado a su familia o amistades”, los hombres son
los que se molestan más 7.4%, mientras que ellas 3.4%. Son ellas las que más se molestan
porque creen que él no cumple como padre o esposo, 6.5%, mientras que el 5.7% de los
hombre se molesta porque cree que ella no cumple como madre o esposa. “No le gusta como
trata o educa a sus hijos”, son los hombres los que más se molestan con el trato o la
educación que las madres les dan a los hijos, 13.2% y un 11.9% de las mujeres respondió
que se enoja por el mismo motivo.
8.9
6.3
3.9
7.4
2.9
12.5
4.5
4.1
5.7
3.8
6.8
17.3
6.6
13.2
10.3
1.6
1.8
2.4
2.5
3.4
3.9
5.6
5.6
6.3
6.5
6.7
7.6
9.1
9.7
11.9
13.9
28.8
- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
No desea tener relaciones sexuales
Se molesta por todo sin razón aparente
Está enfermo/a y le tiene que cuidar
Visita demasiado a sus amistades o familiares
No trabaja
Le recuerdas sus obligaciones
Algún pariente interviene sobre la forma de educar a los hijos
Es muy posesivo/a o absorbente
Cree que no cumple como padre/madre o esposo/a
Dedica demasiado tiempo a su trabajo o por su horario
Cree que lo/a engaña
No le obedece
Se queda en algo y el/ella no cumple
No le gusta cómo trata o educa a los hijos
Es celoso/a
Toma alcohol o se droga
Ellas se molestan porque… Ellos se molestan porque…
33
En los motivos relacionados con el trabajo verificamos que el 6.7% de las mujeres se
enoja porque él dedica demasiado tiempo a su trabajo o por su horario y un 3.8% de los
hombres respondió que se molesta por el mismo motivo. El 3.9% de las mujeres se molesta
porque su cónyuge no trabaja, mientras que un 2.9% de los hombres se molesta cuando su
pareja no trabaja.
Observamos también que el primer motivo de enojo para las mujeres indígenas es el
consumo de alcohol de sus cónyuges, un 28.8% declaró enojarse. El segundo motivo de
enojo es que sus cónyuges sean celosos (13.9%) y el tercer motivo es porque no les gusta
como ellos tratan o educan a los hijos (11.9%).
Para los hombres encontramos que los motivos que más les molestan fueron: que
ellas no les obedezcan (17.3%), se enojan porque no les gusta como ellas tratan o educan a
los hijos (13.2%), porque ellas les recuerdan sus obligaciones (12.5%), se molestan también
cuando ellas no desean tener relaciones sexuales (8.9%) y también si ella visita a sus
familiares o amistades (7.4%).
3.7.2 Reacciones ante el enojo
En la GRÁFICA 4 mostramos algunas de las reacciones de las parejas ante el enojo.
Dichas reacciones pueden ser como conciliadoras, verbales o con violencia física.
Observamos que las reacciones conciliadoras son las más frecuentes entre las parejas
indígenas. La reacción conciliadora más frecuente es cuando las parejas “deciden hablar”
cuando están enojadas, alrededor de 70% de los hombres y las mujeres reaccionan de esta
forma. La segunda reacción más frecuente es cuando “no hace ni dice nada, se sale o se
duerme”, encontramos que el 52% de los hombres no hace ni dice nada y un 45.8% de las
mujeres reacciona igual. Y, finalmente encontramos que el 45% de los hombres y de las
mujeres indígenas no se enoja por nada.
Observamos que las reacciones verbales fueron las segundas más frecuentes. Cuando
las parejas se enojan el 40.7% de los hombres “discute” frente a un 37.8% de las mujeres
que reacciona de la misma forma. Cuando se enojan un 37.6% de las mujeres “les dejan de
hablar a sus compañeros”, frente a un 35.3% de los hombres que les dejan de hablar a sus
34
compañeras. Otra forma de reaccionar es “ofendiendo e insultando”, un 19.4% de los
hombres reacciona de esa forma, frente a un 12.8% de las mujeres que también lo hace.
GRÁFICA 4 - México 2006 – Reacciones ante el enojo entre las parejas
Fuente: INEGI, microdatos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH-2006. Elaboración propia.
Y, en las reacciones que resultan en violencia física encontramos que 9.3% de los
hombres indígenas “amenazan con golpear o abandonar a sus parejas”, frente a un 4.3% de
las mujeres que reacciona de la misma forma. Se encontró también que un 8.7% de los
hombres “ha empujado o jaloneado a sus compañeras” y un 3.4% de las mujeres también los
han empujado o jaloneado. Otra forma de reaccionar es “golpeando o aventando cosas”, un
8.2% de los hombres golpea o avienta cosas y un 2.8% de las mujeres también golpea o
avienta cosas. Finalmente, encontramos que el 7.4% de los hombres “agrede físicamente”,
mientras que el 2.5% de las mujeres también agrede físicamente.
7.4
8.2
8.7
9.3
19.4
35.3
40.7
45.2
52.0
70.0
2.5
2.8
3.4
4.3
12.8
37.6
37.8
45.8
48.3
70.1
- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
Le golpea o agrede físicamente
Golpea o avienta cosas
Le empuja o jalonea
Le amenaza con golpearle o abandonarle
Le ofende o insulta
Le deja de hablar
Discute
Generalmente no se enoja por nada
Generalmente no hace ni dice nada, se sale o se duerme
Hablan o platican
Ellas se enojan y… Ellos se enojan y…
35
Consideraciones finales
Con esta investigación deseamos dar a conocer las dinámicas conyugales de las
parejas indígenas de México. Ya que, además de presentar una descripción de los resultados
de la ENDIREH-2006, también fue posible problematizar el fenómeno de la violencia de
género en las parejas indígenas en México.
Si bien, se ha avanzado en la recolección de datos sobre violencia conyugal en
México, tanto en mujeres indígenas como no indígenas, tal es el caso de ENDIREH y
ENSADEMI, creemos que es necesario también entrevistar a los cónyuges y así poder
realizar un análisis de género y no quedarnos únicamente con la visión de una de las partes
de la relación conyugal: las mujeres.
Sobre los resultados que obtuvimos, advertimos que cuando las mujeres indígenas se
desarrollan en ámbitos urbanos son más sensibles de vivir violencia física, por ejemplo, los
datos mostraron que las mujeres viviendo en domicilios urbanos y trabajando como obreras
vivieron más episodios violencia física. O sea, podríamos suponer que cuando las familias
emigran del campo a la ciudad para mejorar sus condiciones de vida y las de sus hijos, son
las mujeres las que peor reciben ese cambio.
Logramos cumplir con uno de nuestro objetivos principales que era el de conocer las
principales expresiones de violencia a las que están expuestas las mujeres indígenas y
pudimos advertir que fueron las expresiones de violencia moderada las que más
frecuentemente se presentaron entre las parejas.
Cuando analizamos los motivos de enojo, observamos que el consumo de alcohol es
uno de los principales entre las mujeres indígenas y quizá este hecho pueda desatar la
violencia entre las parejas. El motivo que más les molesta a ellos de sus parejas tiene que ver
con el ejercicio del poder, ya que según las respuestas de las mujeres, los hombres se enojan
más cuando ellas no los obedecen.
Desafortunadamente la ENDIREH-2006 no explora el tema de la salud de las
mujeres, tal como lo hace la ENSADEMI, creemos que este tema debe ser incluido también
en la ENDIREH ya que la violencia tiene repercusiones en la salud de las mujeres y de los
36
hijos. Aunque también creemos que la ENSADEMI es una encuesta dirigida especialmente a
las mujeres indígenas, la ENDIREH también aporta información importante sobre cómo se
están relacionando las parejas indígenas, cuáles son los motivos que enojan tanto a las
mujeres como a los hombres de sus parejas y esa es información importante para poder
realizar un análisis de género.
Referencias
APARICIO, L. R. Violencia de género en México: Una aproximación a partir de la ENDIREH-2006. Disertación (Maestría) – Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Estatal de Campinas, Campinas, 2013.
CASTRO, R.; RIQUER, F. Una reflexión teórico-metodológica para el análisis de la ENDIREH 2006. In: CASTRO, R.; CASIQUE, I. (Coord.). Violencia de género en las parejas mexicanas: análisis de resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006. México: Instituto Nacional de las Mujeres/UNAM, 2008.
FRÍAS, S. M. Análisis teórico-empírico de la bidireccionalidad de la violencia de pareja: el caso de México. Trabajo presentado en el V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población en Montevideo, Uruguay, del 23 al 26 de octubre de 2012. Disponible en: <http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=1149&Itemid=561> Acceso el: 01/11/2012.
______. Entre la acción y la pasividad: agencia, estrategias y búsqueda de ayuda de las mujeres mexicanas víctimas de violencia de pareja. Trabajo presentado en el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población en La Habana, Cuba, del 16 al 19 de noviembre de 2010. Disponible en: <http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=621&Itemid=339> Acceso el: 10/06/2012.
______. Cenas e queixas: um estudo sobre mulheres, relações violentas e a prática feminista. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Paulo: ANPOCS, 1993.
INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 ENDIREH: tabulados básicos, Estados Unidos Mexicanos. Distrito Federal: INEGI, 2008.
INMUJERES. Violencia de género en las parejas mexicanas: análisis de resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006. México, 2008.
INSP. Encuesta de Salud y Derechos Reproductivos de las Mujeres Indígenas. Distrito Federal: INSP, 2008.
37
SAFFIOTTI, H. I. B. Contribuções feministas para o estudo da violência de gênero. Cadernos Pagu, Campinas, n.16, p.115-136, 2001.
______. Já se mete a colher em briga de marido e mulher. São Paulo Perspectiva, São Paulo, v.13, n.4, dec.1999 Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88391999000400009>. Acceso el: 01/03/2013.
______. Primórdios do conceito de gênero. Cadernos Pagu, Campinas, n.12, p.157-163, 1999.
______. Violência de Gênero: o lugar da práxis na construção da subjetividade. Lutas Sociais, São Paulo, n.2, p.59-79, 1997.
______. Violência de gênero no Brasil. Estudos Feministas, Rio de Janeiro, n. especial, p.443-462, 1994.
SCHRAIBER, L. B. et al. Prevalência da violência contra a mulher por parceiro íntimo em regiões do Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.41, n.5, p.797-807, 2007.
SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto Alegre, v.16, n.2, p.5, jul./dez.1990.