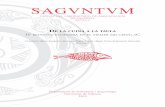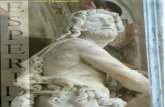VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
Transcript of VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
[ mon
ogra
fías
de a
rque
olog
ía c
ordo
besa
]
monografíasde arqueologíacordobesa
Vaquerizo, D.;Garriguet, J. A.; León, A. (Eds.)
Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre laépoca clásica y el Altomedioevo
20
[ 2014 ]
Monografías de Arqueología Cordobesa (MgAC), que
vio la luz por primera vez en 1994, es una serie de
carácter temático publicada por el Grupo de Investi-
gación Sísifo (P.A.I., HUM-236), de la Universidad de
Córdoba, con la colaboración, en este caso, del Minis-
terio de Ciencia e Innovación, y del Servicio de Publi-
caciones de la misma Universidad. La dirigen Desi-
derio Vaquerizo Gil y Juan Fco. Murillo Redondo, y
surge como instrumento para dar a conocer de forma
monográfi ca propuestas de interpretación arqueológi-
ca desarrolladas por Investigadores de dicho Grupo,
que someten así, de manera periódica, su trabajo al
juicio crítico de la comunidad científi ca internacional,
así como temas de especial relevancia para el avance
de la investigación arqueológica internacional, espa-
ñola y cordobesa.
20
2014
Vaqu
eriz
o, D
.; G
arrig
uet,
J.
A.;
Leó
n A
. (E
ds.)
Ciu
dad
y te
rrito
rio:
tran
sfor
mac
ione
s m
ater
iale
s e
ideo
lógi
cas
entr
e la
épo
ca c
lási
ca y
el A
ltom
edio
evo
Imagen de portada:
Plano de la Colonia Patricia de época imperial, sobre una imagen de la Campiña de Córdoba (montaje E. Cerrato).
Monografías de Arqueología CordobesaEdita: Grupo de Investigación Sísifo (P.A.I., HUM-236)
20. VAQUERIZO, D.; GARRIGUET, J. A.; LEÓN, A. (Eds.) 2014: Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológi-cas entre la época clásica y el Altomedioevo, Monografías de Arqueología Cordobesa 20, Córdoba.
19. VAQUERIZO, D.; MURILLO, J. F. (Eds.) 2010: El Anfi teatro Romano de Córdoba y su entorno urbano. Análisis Arqueoló-gico (ss. I-XIII d.C.), Monografías de Arqueología Cordobesa 19 (2 vols.), Córdoba.
18. VAQUERIZO, D. (Ed.) 2010: Las Áreas Suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función, Monografías de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba.
17. RUIZ OSUNA, A. B. 2010: Colonia Patricia, centro difusor de modelos. Topografía y monumentalización funeraria en Baetica, Monografías de Arqueología Cordobesa 17, Córdoba.
16. RUIZ OSUNA, A. B. 2007: La monumentalización de los es-pacios funerarios en Colonia Patricia Corduba (ss. I a. C. - II d. C. ), Arqueología Cordobesa 16, Córdoba.
15. MORENO ROMERO, E. 2007: “Santa Rosa”. Un sector de la Necrópolis Septentrional de Colonia Patricia, Arqueología Cordobesa 15, Córdoba.
14. GUTIÉRREZ DEZA, M. I. 2007, Los opera sectilla cordobe-ses, Arqueología Cordobesa 14, Córdoba.
13. LEÓN PASTOR, E. 2007: La secuencia cultural de la Cordu-ba prerromana a través de sus complejos cerámicos, Arqueo-logía Cordobesa 13, Córdoba.
12. CASTRO DEL RÍO, E. 2005: El arrabal de época califal de la zona arqueológica de Cercadilla. La arquitectura doméstica, Arqueología Cordobesa 12, Córdoba.
11. VAQUERIZO, D.; GARRIGUET, J. A.; VARGAS, S. 2005: “La Constancia”. Una contribución al conocimiento de la topo-grafía y los usos funerarios en la Colonia Patricia de los siglos iniciales del Imperio, Arqueología Cordobesa 11, Córdoba.
10. MONTERROSO, A. 2005: Ex teatro cordubensi. La vida del monumento y la producción de cerámicas africanas en el Valle del Baetis, Arqueología Cordobesa 10, Córdoba.
9. CASAL, M. T. 2003: Los cementerios musulmanes de Qurtu-ba, Arqueología Cordobesa 9, Córdoba.
8. SALINAS, E. 2003: El vidrio romano de Córdoba, Arqueolo-gía Cordobesa 8, Córdoba.
7. SÁNCHEZ RAMOS, M. I. 2003: Un sector tardorromano de la necrópolis septentrional de Corduba, Arqueología Cordo-besa 7, Córdoba.
6. MARTÍN URDIROZ, I. 2002: Sarcófagos de plomo de Córdo-ba y provincia, Arqueología Cordobesa 6, Córdoba.
5. CÁNOVAS, A. 2002: La decoración pictórica de la villa de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), Arqueología Cordobesa 5, Córdoba.
4. SÁNCHEZ MADRID, S. 2002: Arqueología y Humanismo. Ambrosio de Morales, Arqueología Cordobesa 4, Córdoba.
3. VAQUERIZO, D.; MURILLO, J. F.; CARRILLO, J. R.; MORE-NO, M. F.; LEÓN, A.; LUNA, M. D.; ZAMORANO, A. M.ª 1994: El Valle Alto del Guadiato (Fuenteobejuna, Córdoba), Arqueología Cordobesa 3
2. VAQUERIZO, D.; MURILLO, J. F.; QUESADA, F. 1994: Fuen-te Tójar, Arqueología Cordobesa 2
1. QUESADA, F.; MURILLO, J. F.; CARRILLO, J. R.; CARMONA, S.; QUESADA, F. 1994: Almedinilla, Arqueología Cordobesa 1
MINISTERIODE CIENCIAE INNOVACIÓN
9788499271637
Córdoba, 2014
Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo
Vaquerizo D.; Garriguet, J. A.; León, A. (Eds.)
N Ú M E R O 2 0 2 0 1 4
[ N U E V A É P O C A ]
DIRECTORES DE LA SERIE
Desiderio VAQUERIZO GILJuan Fco. MURILLO REDONDO
SECRETARIOS
José A. GARRIGUET MATAAlberto LEÓN MUÑOZ
© De los Autores.© Edita: Servicio de Publicaciones,
Universidad de Córdoba, 2014 Campus de Rabanales, Ctra. Nacional IV, Km. 396 14071 Córdoba www.uco.es/publicaciones [email protected]
Montaje portada: Eduardo CERRATO CASADO.
D. L. CO: 1.860/2014I.S.B.N.: 978-84-9927-163-7
CONFECCIÓN E IMPRESIÓN:
Imprenta Luque, S. L. - Córdobawww.imprentaluque.es
La dirección de MgAC no se hace responsable de las opiniones o contenidos recogidos en los textos, que competen en todo caso a sus autores
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)»
Serie monográfica publicada por el Grupo de Investigación Sísifo (P.A.I., HUM-236), de la Universidad de Córdoba, en colaboración, en este caso, con su Servicio de Publicaciones.
N Ú M E R O 2 0 2 0 1 4
[ N U E V A É P O C A ]
[ 5 ]
Esta monografía recoge los resultados obtenidos en el marco del Proyecto
de Investigación "De la urbs a la civitas: transformaciones materiales e ideoló-
gicas en suelo urbano desde la etapa clásica al Altomedioevo. Córdoba como
laboratorio", financiado por la Dirección General de Investigación y Gestión del
Plan Nacional I+D+I. Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España),
en su convocatoria de 2010 (Ref. HAR2010-16651; Subprograma HIST).
[ 7 ]
ÍNDICE
Córdoba, como laboratorio
Pág. 11 / 40 Vaquerizo Gil, D., “Ciudad y territorio en el Valle Medio del Betis: apuntes al hilo de una realidad dual, pero esquiva”
Pág. 41 / 54 Ruiz Bueno, M. D., “El entorno del decumanus maximus de Colonia Patricia Corduba: ¿evidencias de una remodelación urbanística hacia época severiana?”
Pág. 55 / 68 Ruiz Osuna, A., “Monumentalización funeraria en ámbito urba-no: vías de interpretación aplicadas a la Córdoba romana”
Pág. 69 / 84 Delgado Torres, M.; Jaén Cubero, D., “Territorio y ciudad. El yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, Puente Genil (Cór-doba). Una reflexión”
Pág. 85 / 104 Garriguet Mata, J. A., “Imágenes sin poder. Destrucción, reuti-lización y abandono de estatuas romanas en la Corduba tar-doantigua. Algunos ejemplos”
Pág. 105 / 120 Cerrato Casado, E., “El epígrafe funerario de Cermatius: ¿un testimonio arqueológico del primer cristianismo cordobés?”
Pág. 121 / 136 Vázquez Navajas, B., “Algunas consideraciones acerca del abastecimiento y la evacuación de agua en la Corduba tar-doantigua”
Pág. 137 / 184 León Muñoz, A.; Murillo Redondo J. F.; Vargas, S., “Patrones de continuidad en la ocupación periurbana de Córdoba entre la Antigüedad y la Edad Media: 1. Los sistemas hidráulicos”
Pág. 185 / 200 Blanco Guzmán, R., “Una ciudad en transición: el inicio de la Córdoba Islámica”
Pág. 201 / 214 González Gutiérrez, C., “Hacia la ciudad islámica: de la per-cepción tradicional a la conceptualización arqueológica”
Varia
Pág. 217 / 234 Romero Vera, D., “Dinámicas urbanas en el siglo II d.C.: el caso de Colonia Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla)”
[ 8 ]
Pág. 235 / 250 Martín-Bueno, M.; Sáenz Preciado, J. C., “Valdeherrera, Bilbi-lis, Caesaraugusta: actualización de su conocimiento”
Pág. 251 / 264 Andreu Pintado, J., “Rationes rei publicae uexatae y oppida labentia. La crisis urbana de los siglos II y III d.C. a la luz del caso del municipio de Los Bañales de Uncastillo (Zaragoza, España)”
Pág. 265 / 282 Jiménez Salvador, J. L.; Ribera i Lacomba, A. V.; Rosselló Mes-quida, M., “Valentia y su territorium desde época romana im-perial a la antigüedad tardía: una síntesis”
Pág. 283 / 292 Bermejo Meléndez, J.; Campos Carrasco, J. M., “El mundo tardoantiguo al occidente del conventus Hispalensis. La tras-formación y ruptura del modelo clásico”
Pág. 293 / 308 Schattner, Th. G., “Breve descripción de la evolución urbanís-tica de Munigua desde sus comienzos hasta la época tardoan-tigua”
Pág. 309 / 324 Rascón Marqués, S.; Sánchez Montes, A. L., “Complutum: de la ciudad clásica a la deconstruida a través de 700 años de historia”
Pág. 325 / 338 Beltrán de Heredia Bercero, J., “Barcelona, colonia en la His-pania romana y sede regia en la Hispania visigoda”
Pág. 339 / 354 Costantini, A., “Pisa. L’evoluzione della citta' e del suburbio tra Antichita' e Altomedioevo”
Pág. 355 / 366 Bernardes, J. P., “Ossonoba e o seu território: as transforma-ções de uma cidade portuária do sul da Lusitânia”
Pág. 367 / 382 Lopes, V., “Mértola na Antiguidade Tardia”
Pág. 383 / 414 Alba, M., “Mérida visigoda: construcción y deconstrucción de una idea preconcebida”
[ 265 ]Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
Mon
ogra
fías
de
Arqu
eolo
gía
Cord
obes
a 20
Pá
gina
s 26
5-28
2 IS
BN 9
78-8
4-99
27-1
63-7VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA
IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
José Luis JIMÉNEZ SALVADOR1
Universitat de València
Albert V. RIBERA I LACOMBA
SIAM. Ajuntament de València
Miquel ROSSELLÓ MESQUIDA
Arqueólogo
R E S U M E NValentia fue una de las fundaciones romanas republicanas más importantes hasta su destrucción por el ejército de Pompeyo en 75 a.C., durante las Guerras Sertorianas. La actividad urbana solo reapareció bajo el reinado de Augusto. Hasta mediados del siglo I d.C. no se documentan construcciones de importancia. Bajo los flavios, Valentia llegó a alcanzar un aspecto urbano mayor que en época republicana con edificios como el circo, así como un nuevo foro. Valentia sufrió los efectos de destrucciones e incendios entre 270 y 280 d.C. Esta etapa violenta dio paso a una ciudad de tamaño más reducido, en la que el martirio de San Vicente en 304 dejaría una honda huella urbana. Valentia en el s. IV ya poseía categoría episcopal, lo que realzaría su papel administrativo. A mediados del s. VI, Valentia se dotó de un gran centro monumental de la mano del gran obispo Justiniano. La situación cambió en la segunda mitad del s. VI, cuando Valentia se convirtió en ciudad fronteriza tras la ocupa-ción bizantina, lo que supuso la llegada de contingentes visigodos. Valentia se adaptó y se mantuvo como centro urbano principal de una amplia región, lo que contribuirá al mantenimiento de las estructuras de poblamiento y a la cohesión de su territorio hasta caer bajo dominio musulmán en el s. VIII.
Palabras clave: Valentia - urbanismo - territorio - época imperial romana-antigüedad tardía - cristianismo - visigodos
A B S T R A C TValentia was one of the most important roman republican foundations until its destruction wrought by Pompey’s army in 75 B. C. in the Sertorian War. The urban activity only hardly re-appears in the reign of Augustus. It was not until the middle of the 1st c. A. D. that identifiably buildings appear. Under the Flavians, Valentia tried to take on an urban appearance through major building work in the Republican centre with buildings such as the
1 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación titulado “Roma, las capitales provinciales y las capitales de
Hispania: difusión de modelos en la arquitectura y el urbanismo. Paradigmas del conventus Carthaginiensis” (ref. nº HAR2012-
37405-C04-02), subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría de Estado de Investigación) y
parcialmente cofinanciado con fondos FEDER.
[ 266 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
José Luis Jiménez Salvador / Albert V. Ribera i Lacomba / Miquel Rosselló Mesquida
circus, as a new forum. Valentia suffered destructions and fires between 270 and 280 AD. This violent phase gave way to a smaller sized city, where the martyrdom of San Vicente in 304 would leave a deep urban footprint. Valentia in fourth century, already possessed episcopal category, which would enhance its administrative role. In the middle sixth century Valentia was equipped with a large monumental center of the hand of the great Bishop Justinian. The situation changed in the second half of sixth century, when Valentia became a frontier town after the Byzantine occupation, marking the arrival of troops Visigoths. Valentia was adapted and remained as the main urban center of a large region, which will contribute to the maintenance of settlement structures and cohe-sion of its territory to come under islamic rule in eigth century.
Key Words: Valentia - urbanism - territory - roman imperial times - late antiquity - Christianity - Visigoths
VALENTIA EN EL ALTO IMPERIO: UNA NUEVA IMAGEN URBANA
Valentia romana constituye un ejemplo magnífico del renacer de una ciudad tras el efecto devasta-dor provocado por las tropas de Pompeyo en el 75 a.C., en pleno fragor de las guerras sertorianas. Este episodio fatídico acarreó la pérdida de su fisonomía urbana que solo empezaría a recuperar, ya entrado el s. I d.C.; de modo que puede hablarse de dos realidades urbanas bien distintas (RIBERA, JIMÉNEZ, 2012, 77-120).
Valentia hubo de ser refundada y así parece indicarlo la ofrenda de 677 envases de cerámica, efectuada de una sola vez, entre los años 5 a.C. y 5 d.C., junto con alimentos arrojados en el interior del pozo del Asklepieion republicano (ALBIACH ET ALII, 1998, 139-166; RIBERA, 2010), que debió ser uno de los contados elementos respetados de la primera ciudad.
Si nos atenemos a la evidencia arqueológica, Valentia, en las primeras décadas del s. I d.C., aún no ofrecía una imagen urbana pujante; de hecho, un pavimento en opus signinum descubierto en 1994 en la calle Roque Chabás, muy próximo al cardo maximus, con una superficie conservada notable, 22,5 m2, que aproximadamente, equivale a la mitad de su extensión total, es la principal estructura relacionada con este momento (RIBERA, 1998a, 379). Al margen de ella, apenas se aprecian signos de actividad constructora, en forma de contados elementos arquitectónicos que se inscriben en la denominada “corriente provincial” inspirada en las producciones augusteas (ESCRIVÀ, 2006). Hubo de transcurrir más de la mitad de la primera centuria para que Valentia ofreciese un aspecto monumental de notable entidad con la construcción de un nuevo foro, así como nuevos edi-ficios públicos y sectores residenciales, dando como resultado una ciudad que doblaba en extensión a la republicana (Lám. 1). Además, esta nueva ciudad se dotó de un acueducto que proporcionó un mejor abastecimiento de agua del que se beneficiaron dos baños públicos, localizados en las calles del Salvador y Tapinería (JIMÉNEZ, RIBERA, MACHANCOSES, en prensa).
Esta fase de desarrollo urbano coincide con el momento en que Plinio el Viejo escribe su Natu-ralis historia, el único texto que menciona el estatus de colonia para Valentia, acaso en alusión a su inicial estatuto fundacional, dado que no hace referencia explícita a una nueva deductio.
El foro de época imperial conserva el emplazamiento de su predecesor, reafirmándose su condi-ción de locus celeberrimus de la ciudad, ahora con un aspecto más monumental. Las excavaciones arqueológicas en el solar de l’Almoina han recuperado restos del ángulo nororiental de la basílica así como una sala anexa, posiblemente, el aedes augusti (RIBERA, JIMÉNEZ 2004, 22; ESCRIVÀ, 2006; ESCRIVÀ, RIBERA, VIOQUE, 2010, 60-61). A continuación, y siguiendo el porticado oriental del foro, se localizan los restos de dos construcciones contiguas de dimensiones semejantes. La si-tuada más al sur se ha identificado con la curia, por su estrecha proximidad con la basílica y aedes augusti. Por su parte, la más septentrional se halla afectada casi en su totalidad por una gran fosa de expolio tardoantigua, pero la constatación de que el intercolumnio del pórtico oriental del foro se adaptó para destacar los accesos a ambas salas puede ser indicativo de que éstas actuasen como construcciones gemelas. De ser así, esta duplicidad podría responder a la probable existencia en Valentia de un doble senado municipal, de acuerdo con el testimonio de una decena de dedicatorias oficiales con mención a los Valentini veterani et veteres, que pueden fecharse entre los ss. II y III
VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
[ 267 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 265-282 ISBN 978-84-9927-163-7
d.C. (ARASA, en prensa), cuestión que sigue siendo objeto de debate (ESCRIVÀ, JIMÉNEZ, RIBERA, 2013, 53-68).
El Asklepieion, que había sobrevivido a la destrucción del 75 a. C., a finales del s. I d.C., fue objeto de una importante reforma y vio ampliado su perímetro. Con esta fase hay que relacionar las dos inscripciones procedentes del entorno de l’Almoina, alusivas a Asklepios, una recuperada en el propio santuario y la otra en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, empotrada en su fa-chada delantera (ALBIACH, ESPÍ, RIBERA, 2009, 417-446; ESCRIVÀ, RIBERA, VIOQUE, 2010, 35-37).
El principal indicador de la pujanza que Valentia había alcanzado a comien-zos del s. II d.C. quedó establecido con la construcción de un gran circo, cuya impresionante mole definió el límite oriental de la ciudad (RIBERA, 1998b; 318-337; 2001,175-196; 2013). La presencia de un edificio de estas características supuso un salto cualitativo para el prestigio de la ciudad y un evidente signo de competencia con su vecina Saguntum, que por esas mismas fechas se dotó de otra construcción semejante. El circo marca el apogeo de Valentia en la primera mitad del s. II.
Son muy escasos en Valentia los hallazgos de arquitectura doméstica de época imperial, destacando la domus que abría al cardo maximus, cuyos restos fueron documentados en la excavación en los números 3 y 5 de la plaza de l’Almoina, entre los que se incluyó parte de una decoración pictórica con una ca-beza de Mercurio como elemento más interesante (JIMÉNEZ, 1999, 210-212).
Lám. 1. Forma
Urbis de Valentia,
hacia 200 d.C.
Reconstrucción
hipotética. (SIAM,
Ayuntamiento de
Valencia).
[ 268 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
José Luis Jiménez Salvador / Albert V. Ribera i Lacomba / Miquel Rosselló Mesquida
Pero sin duda, el exponente más destacado lo constituye la denominada domus de Terpsícore, cuyos restos fueron excavados en diversas campañas durante las dos últimas décadas del siglo pasado en el Palau de Benicarló con motivo de su conversión en sede de Les Corts Valencianes (LÓPEZ ET ALII, 1994). La investigación arqueológica constató una primera fase republicana, afectada por el episodio violento del 75 a.C. y solo a partir de la época Flavia se materializó una nueva fase constructiva, cuya distribución espacial no llegó a definirse, a excepción del impluvium del atrio, debido a que fue objeto de una profunda reforma en la segunda mitad del s. II d.C., aunque se mantuvo la planta primitiva (LÓPEZ ET ALII, 1994, 123). Con esta última fase se asocian los restos de decoración pictórica y musivaria que dieron pie a la denominación del inmueble como domus de Terpsícore. Sin embargo, y en atención al carácter excepcional de las pinturas con representaciones alegóricas de diversas pro-vincias romanas y naciones fronterizas del imperio, identificadas por su nombre escrito en caracteres griegos, esta interpretación ha sido cuestionada recientemente con interesantes argumentos a favor de conceder un carácter público a este inmueble (DE HOZ, 2007, 131-146), habida cuenta de que la práctica totalidad de ejemplos con este tipo de representaciones, remite a edificios públicos. En la misma línea, se ha orientado otro trabajo reciente (ESCRIVÀ ET ALII, en prensa), en el que además se ha señalado las dificultades para sostener el modelo de planta itálica, propuesto en la publicación de los resultados de la intervención arqueológica.
Por lo que se refiere al mundo funerario de la fase imperial romana, las evidencias arqueológicas muestran un panorama acorde con las pautas propias de la época con una disposición de los cemen-terios a lo largo de las vías principales, tanto los antiguos, que siguieron en uso, como los nuevos, que se establecieron como consecuencia del aumento de la población de una ciudad de mayor tamaño que su precedente republicana (JIMÉNEZ, 2003, 183-191).
La necrópolis más antigua, la occidental, localizada en las calles Cañete y Virgen de la Miseri-cordia, correspondiente a la primera fase de la ciudad, siguió en uso hasta el s. III, si bien entre los ss. I a.C. y I d.C., se ha documentado un número escaso de tumbas que corresponden a incineraciones; mientras que en los siglos II d.C. y III d.C. se realizaron inhumaciones con una dispersión en al menos tres zonas a lo largo de la vía, aparentemente separadas entre sí: Cañete-Misericordia, Palomar-Quart y Busianos. La aportación más reciente la ha constituido la zona de la plaza de Marqués de Busianos, donde se ha documentado un cementerio del s. II d.C., cuyo uso se prolongó a época tardoantigua (ARNAU ET ALII, 2003, 177-196).
El final de la necrópolis occidental coincide con el comienzo del cementerio meridional/occiden-tal, conocido como de la Boatella. La importancia de su descubrimiento en 1945 propició la creación del Servicio de Investigaciones Arqueológicas Municipales (SIAM) del Ayuntamiento de Valencia. Las primeras campañas arqueológicas, de 1945 y 1947, desgraciadamente, no llegaron a publicarse, situación que se ha compensado en parte con la realización de nuevas excavaciones, en su mayor parte inéditas (ALBIACH, SORIANO, 1996a; GARCÍA-PRÓSPER, SÁEZ, 1998), que evidencian un uso extendido de la inhumación desde las postrimerías del s. II d.C. hasta el s. V o incluso, principios del VI (ALBIACH, SORIANO, 1996a; RIBERA, 2000, 25-26).
La calle Sagunto ha registrado diversos hallazgos de otra necrópolis, localizada al norte de Va-lentia y relacionada con el paso de la Via Augusta a su llegada a la ciudad. Se han encontrado restos de cremaciones fechadas en época republicana (RIBERA, 1996, 89) y más recientemente, vestigios de una gran construcción datada a finales del siglo I y en uso hasta al menos el s. III, que se presenta compartimentada en recintos casi cuadrados, que servirían como espacios funerarios de diversos grupos familiares o quizás de gremios y colegios (VAN ANDRINGA ET ALII, 2007, 170-172).
Unos dos kilómetros al norte de la ciudad y junto a la actual avenida de la Constitución, en el barrio de Orriols, se excavó en 1995 un conjunto funerario integrado por varios monumentos y sepulturas con una disposición claramente determinada por el trazado de la Via Augusta (ALBIACH, SORIANO, 1996b), y probablemente relacionado con una villa cercana, utilizada a lo largo de los ss. III y IV. La misma consideración merece otra área funeraria suburbana al sureste de la ciudad relacio-nada con la Via Augusta y fechada en el s. III (LLORCA, 1962; SORIANO, 1996).
VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
[ 269 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 265-282 ISBN 978-84-9927-163-7
A partir del testimonio de diversas inscripciones (CORELL, 1997) y restos de monumentos fune-rarios localizados en el área comprendida entre las calles de la Paz y del Mar, muy próxima, por tanto, al circo romano, se deduce la existencia de una necrópolis en el sector oriental de la ciudad y no lejos del citado edificio lúdico con una cronología claramente altoimperial. Una buena parte de estos elementos fue reutilizada para las construcciones levantadas sobre la arena del circo a mediados del s. VI (RIBERA, 1998b; 2013; RIBERA, ROSSELLÓ, 2000; 2013); mientras que otros se han recu-perado en el solar de l’Almoina y aledaños, igualmente reutilizados. El contenido de las inscripciones y la calidad de los elementos arquitectónicos y decorativos permiten establecer su correspondencia con las familias que gozaban de mayor prestigio en la ciudad (RIBERA, 1996, 85-99; JIMÉNEZ, 1996, 181-194).
EL TERRITORIUM DE VALENTIA EN ÉPOCA ROMANA IMPERIAL
La fundación de Valentia obedeció, entre otros factores, a la vertebración del territorio que recorría la costa mediterránea central peninsular. Este papel se vio reforzado con la construcción de un nuevo camino, la Via Augusta, que atravesaba el territorio de la colonia de norte a sur y que para dar cober-tura a las comunicaciones, contaba con un sistema de postas, de las que una se edificó en la ciudad (ARASA, ROSSELLÓ, 1995).
Gracias a Plinio (III, 24-25) se sabe que el río Sucro (Xúquer) era el límite entre los conventos jurídicos Tarraconense y Cartaginense. Como Valentia pertenecía al primero de ellos y Saetabis al se-gundo, este mismo elemento debió marcar la frontera entre los territoria de ambas ciudades. Hacia el Norte-Noroeste, la proximidad de los municipios de Saguntum y Edeta, hace suponer que el territorio de la colonia, aquí era más reducido, pudiendo actuar las montañas de El Puig, como límite entre Valentia y Saguntum (ARASA, 2009, 86-92). Resulta más incierto precisar el límite SO, definido por la probable extensión del territorio de Edeta hasta el río Magro, o el Xúquer, si se admite la propuesta de Corell (1997).
En el territorium de Valentia se han identificado dos centuriaciones, una primera, situada al norte de la ciudad (CANO, 1974) y la segunda, al sur de la misma (PINGARRÓN, 1981). Estudios posteriores de GONZÁLEZ VILLAESCUSA (2002, 2007) le han llevado a proponer que la meridional (A), sería más antigua y la septentrional (B), sería una ampliación posterior; propuesta que choca con la exigua presencia de trazas de estos parcelarios antiguos por la transformación que ha sufrido el paisaje con el paso del tiempo.
Por lo que se refiere al entorno rural de Valentia, las investigaciones arqueológicas sistemáticas siguen siendo todavía escasas, lo que motiva que hallazgos y estudios antiguos sigan teniendo mu-cho peso (PÉREZ MINGUEZ 2006; ARANEGUI, JIMÉNEZ 2009, 243-258; JIMÉNEZ, ARANEGUI, BURRIEL, 2013, 109-119). La escasa presencia de restos de poblamiento rural en el período repu-blicano contrasta con la gran densidad que se registra en época imperial, como reflejan los mapas de distribución más recientes (ALAPONT ET ALII, 2004, 18-19; PÉREZ MÍNGUEZ, 2006, 106), aunque con fuertes desequilibrios en lo que concierne al grado de conocimiento del conjunto de asentamientos localizados. En el capítulo de novedades merece destacarse el yacimiento de L’Horta Vella (Bétera, Valencia) por su emplazamiento, a medio camino entre Saguntum y Edeta-Llíria y en el límite septentrional del territorium de Valentia (JIMÉNEZ, ARANEGUI, BURRIEL, 2013, 109-119), condiciones que hacen del lugar un enclave idóneo para el control y explotación del medio en todas las épocas (JIMÉNEZ ET ALII, 2005, 305-315; 2007, 629-638).
LOS PRIMEROS SIGNOS DE TRANSFORMACIÓN URBANA
La investigación arqueológica desarrollada en los últimos años apunta a que Valentia sufrió los efectos de destrucciones e incendios entre el 270 y 280 d.C. Esta etapa violenta daría paso a una
[ 270 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
José Luis Jiménez Salvador / Albert V. Ribera i Lacomba / Miquel Rosselló Mesquida
ciudad reconstruida, aunque de tamaño más reducido, en la que el martirio de San Vicente en 304 dejaría una honda huella urbana. La categoría episcopal ya la tendría en el s. IV (RIBERA, 2008). Otro momento destructivo general, con niveles de incendio y ocultaciones monetarias, se constata en la primera mitad del s. V (RIBERA, ROSSELLÓ, 2007a; MAROT, RIBERA, 2005) (Lám. 2). So-bre sus ruinas surgió una ciudad, ya cristiana en los nuevos cementerios, tanto intramuros, l’Almoina, como extramuros, la Roqueta, ambos alrededor del lugar del suplicio y de la tumba del mártir Vicente (ALAPONT, RIBERA, 2006; 2009).
Hasta mediados del s. VI Valentia no se dotó de un gran centro monumental de la mano del gran obispo Justiniano (530-550), que organizó un Concilio de la provincia Carthaginiensis en 546.
Lám. 2. Valencia.
Solar de l’Almoina.
Nivel de destrucción
del siglo V. (SIAM,
Ayuntamiento de
Valencia).
VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
[ 271 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 265-282 ISBN 978-84-9927-163-7
Del nuevo centro episcopal se conoce la catedral y sus edificios anexos: un baptisterio cruciforme y un mausoleo, que albergaría el cuerpo del mártir Vicente y el de los obispos. Alrededor del mausoleo surgió otro cementerio, mientras per-duraba el que a fines del s. V se había formado en torno al lugar del martirio del diacono Vicente, al norte de la catedral. Esta antigua celda romana sacralizada, estaría en los orígenes de la ubicación del núcleo episcopal al sur del foro. La arquitectura aún seguía parámetros clásicos mediterráneos y mantenía la orienta-ción de la ciudad romana. Fue constante la reutilización de piedra de los edificios romanos, aunque algunos se mantuvieron en pie, con otro uso, caso de la curia o el santuario de Asklepios (RIBERA, 2008).
Excepto los enterramientos privilegiados de alrededor de los lugares marti-riales de la Roqueta, extramuros, y l’Almoina, en el área episcopal, los cemente-rios del primer momento cristiano, ss. IV-VI, aún se encontraban en los mismos lugares que en la fase romana pagana. La morfología funeraria de los inicios de la etapa cristiana también mantenía la tradición romana de sepulturas individuales en fosa, sin ajuar y cubiertas de tegulae o ánforas (ALAPONT, RIBERA, 2006; 2009).
La situación cambió en la segunda mitad del s. VI, cuando Valentia se convirtió en ciudad fronteriza tras la ocupación bizantina, lo que supuso la llega-da de contingentes visigodos. La evidencia arqueológica manifiesta una frontera fortificada alrededor de la ciudad, con lugares amurallados, castra y castella. En Valencia se detecta la transformación en la morfología funeraria y la perduración e incluso un acrecentamiento de la atracción de los lugares martiriales y su culto (RIBERA, ROSSELLÓ, 2005). Cambiaron las formas de las tumbas, ahora gran-des cistas, mausoleos familiares colectivos, aunque los cementerios se mantuvie-ron en los mismos lugares. Estas nuevas tumbas, al menos en la zona episcopal, albergaban individuos de una etnia distinta, de rasgos nórdicos, frente al tipo mediterráneo predominante de la fase anterior. Otra prueba de esta presencia
Lám. 3. Valencia.
Solar de l’Almoina.
Ábside de la memoria
martirial visigoda
sobre la supuesta
cárcel romana.
Siglo VII (SIAM,
Ayuntamiento de
Valencia).
[ 272 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
José Luis Jiménez Salvador / Albert V. Ribera i Lacomba / Miquel Rosselló Mesquida
visigoda es la existencia de un obispo arriano, junto a otro católico, en el III Concilio de Toledo, rasgo atestiguado en pocas ciudades, normalmente las más importantes.
En el s. VII se añadió un pequeño ábside sobre el lugar del martirio (Lám. 3) y se transforma-ría la parte norte de la zona episcopal en una zona abierta que enlazaría con los campos de silos aparecidos al norte, donde se almacenaba trigo, actividad vital controlada por la iglesia (RIBERA, ROSSELLÓ, 2009).
La escasa información del s. VIII indica la probable continuidad del espacio episcopal, cuyas construcciones permanecerían en pie hasta bien avanzado el periodo islámico. Estructuras hidráuli-cas, como un pozo y una noria, fueron amortizadas en el s. XI, el baptisterio se integró en el Alcázar, el mausoleo se transformó en unos baños y la catedral se convertiría en mezquita (RIBERA, ROSSELLÓ, 2011).
EL TERRITORIUM DE VALENTIA (SS. IV-VIII)
El reino visigodo heredó la organización territorial bajoimperial. La ordenación provincial eclesiástica ya se había adaptado a la división provincial del Bajo Imperio y los obispos de las capitales provin-ciales fueron los metropolitanos de las provincias eclesiásticas.
Valentia se integraría en la Carthaginensis con la reforma de Diocleciano y así continuó con el reino visigodo, como queda patente en el concilio provincial de Valencia (546), siendo obispo Justi-niano, al que acudieron los prelados de la costa de la Carthaginensis, (ORLANDIS, RAMOS-LISSÓN, 1986, 131-135). Este concilio, y el de Toledo (531), diferencian la Carthaginensis interior o Car-petania/Celtiberia y la Carthaginensis costera. En época islámica, Valencia, en un principio (s. VIII), formó parte de la región de Tudmir, desde Valencia a Lorca (RUBIERA, EPALZA 1987: 40. RIBERA, ROSSELLÓ, 2009). A principios del s. X Valencia formará cora propia. La región de Tudmir sería un reflejo administrativo del reino visigodo, el litoral de la Carthaginensis. Teodomiro gobernaría esta provincia costera (LLOBREGAT 1973).
Desde el s. IV, la pérdida de funciones urbanas de los municipios colindantes, Edeta y Sagun-tum, supuso una nueva vertebración territorial que implicó una sustancial ampliación del territorio, fenómeno común en las sedes episcopales (GARCÍA MORENO, 1990: 237). Valencia fue la única en un amplio territorio al norte del Júcar, las otras, al sur del río, quedan ya muy alejadas (Saetabis, Dianium, Ilici).
Los cambios en el medio rural
En las postrimerías del s. II d.C. se detectan los primeros indicios de cierto declive en algunas ciu-dades, que se agudizará un siglo más tarde, cuando se abandonan algunos centros urbanos, caso de Lucentum y Lesera, y otras sufrirán episodios destructivos, como en Ilici y el ya mencionado en Valentia, al tiempo que se constata un mayor número de villae abandonadas (ARASA, 2003).
Estos efectos negativos no acabaron con la vida urbana de Valentia, ni con las villas. Ya en el s. IV hubo una reavivación, tanto de Valencia (RIBERA, 2000) como de su territorio, especialmente de los asentamientos costeros (LLOBREGAT, 1985, 402).
En el s. V, villae que habían superado la crisis del s. III quedaron abandonadas, caso de la villa de “El Pou de la Sargueta” en Riba-roja de Túria (HORTELANO, 2007).
Episodios similares también se han constatado en la ciudad de Valencia en el segundo cuarto del siglo V, con niveles de destrucción y ocultaciones monetarias (MAROT, RIBERA, 2005). En este momento se abandonó la arena del circo (RIBERA, 2013). En Edeta se señala el final del santuario y termas (ESCRIVÀ, MARTÍNEZ, VIDAL, 2005, 80-81) y del puerto de Sagunto. Del mismo modo, se evidencia la destrucción, en el segundo cuarto del s. V, de un almacén y taberna en el Portus Su-
VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
[ 273 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 265-282 ISBN 978-84-9927-163-7
crunensis, Cullera (HURTADO et alii, 2007), sobre cuyas ruinas se instalará una pequeña factoría de salazones en uso hasta bien avanzado el s. VI (ROSSELLÓ, 2005).
Se conocen pocas villae con ocupación tras el s. V. La de l’Horta Vella, Bétera, fundada a finales del s. I o inicios del II y acondicionada con unas amplias termas, presenta una transformación fun-cional que podría servir como modelo para otras villae del territorium de Valentia con continuidad de poblamiento. L’Horta Vella (JIMÉNEZ ET ALII, 2005; 2008), tuvo una ocupación continua hasta el s. VII-VIII, que se extenderá hasta época islámica (siglo IX), en que será reconvertida en un punto de vigilancia. Las termas, a mediados del siglo V, se reconvirtieron para usos productivos con la creación de almacenes, piscina para el decantado del aceite e instalación de un torculum,al tiempo que se construyeron una serie de silos. La última de las fases de la tardoantigüedad (finales siglo V/inicios VI-mediados VIII) verá la transformación del antiguo establecimiento en una granja visigoda. Su re-lación con Valentia es patente por la continuidad de intercambios comerciales, como los productos importados, ánforas y cerámica de cocina hasta el siglo VII, que serían redistribuidos desde la ciudad.
Al norte del río Xúquer, justo en el límite con el territorio de Saetabi, se ha documentado en el yacimiento del Sequer de Sant Bernat (Alzira) y relacionado con la presencia de una villa romana al-toimperial próxima, un asentamiento tardoantiguo (ss. V-VII) del que se conoce fundamentalmente su necrópolis, en cistas de lajas de piedra, asentamiento con continuidad de ocupación en época emiral (SAÑUDO, LÓPEZ, VERDASCO, 2013, 99-144). Los abundantes materiales exhumados permiten certificar una ocupación durante los ss. VI y VII (ROSSELLÓ, 2013, 145-175).
En Paterna se ha podido documentar parte de una gran villa romana (sector RIO) que ocupaba una extensión de unos 6.000 m2, con una ocupación continuada desde el s. I al VII (VERDASCO ET ALII, 2010, 51-64).
El santuario y termas de Mura (Llíria) se abandonaron a principios del s. V d.C. y a mediados de s. VI, sobre sus restos se efectuó una nueva ocupación con distinta función, destacando una ne-crópolis de tumbas de losas. Se plantea la hipótesis de su conversión en un monasterio fundando por un gran propietario (ESCRIVÀ ET ALII, 2005), pero los datos son insuficientes para certificar la naturaleza monástica del conjunto edetano. Con todo, está fuera de duda la reconversión del santua-rio pagano y las termas en un establecimiento religioso cristiano, sea como monasterio o parroquia de un poblamiento rural disperso. En todo caso, hay que ver la mano de la Iglesia en la ocupación y transformación de este antiguo espacio público. La fecha de mediados del s. VI para su reconversión, las tumbas de losas parecidas a las de la II Fase de la sede episcopal valentina (ALAPONT, RIBERA, 2006), y otros indicios, remiten a un impulso episcopal y al obispo Justiniano de Valencia que des-tacó por ser abad y fundador de monasterios (RIBERA, ROSSELLÓ, 2007a).
Los nuevos asentamientos: monasterios, castra y residencias rurales: tres tipos de yacimientos privilegiados.
Los asentamientos que se mencionan a continuación, serían el exponente de la creación de nuevos “lugares de poder” (MARTÍN VISO, 2012) (Lám. 4).
El Monasterio de la Punta de l’Illa (Cullera)
Estaba en una isla próxima a la costa, ahora unida a tierra firme. Fue excavado en los años 50 y 60 antes de su destrucción para construir apartamentos. En época romana es posible que hubiera un santuario pagano. Se ha identificado con el cenobio que el obispo Justiniano construyó en una isla en honor a San Vicente (LLOBREGAT 1977). Su destrucción y abandono se ha datado en el último cuarto del s. VI. La isla fue frecuentada en el s. VII y en época islámica quizás fue una rápita.
En el centro del islote, en lugar prominente, se levantaba una estructura rectangular, de 13,50 x 8,75 m., subdividida en varios departamentos, con un pavimento de signinum, enlucidos, ricos elementos arquitectónicos, materiales litúrgicos de mármol y bronce (ROSSELLÓ, 1995), un tesorillo
[ 274 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
José Luis Jiménez Salvador / Albert V. Ribera i Lacomba / Miquel Rosselló Mesquida
de monedas, un ponderal bizantino de un solidus (MAROT, LLORENS, 1995: 276) y ungüentarios cerámicos orientales, cuyo contenido se relaciona con usos litúrgicos y curativos (GARCÍA, ROSSELLÓ, 1993). Sería un edificio cultual, una iglesia o capilla.
En la parte oriental se concentraban construcciones rectangulares en bate-ría, de 10 x 4,20 m. para la más pequeña y 19 x 5,25 m. para la mayor. Junto a sus muros se encontraron gran cantidad de ánforas, mayoritariamente grandes de África y, en menor medida, del Mediterráneo oriental (Gaza, Siria-Palestina, Asia, Egeo) y de Ibiza. Sería un cellarium, normal en ámbitos basilicales y monacales.
En el extremo occidental había pequeños departamentos dispuestos en ba-tería, que serían las celdas monacales (RIBERA, ROSSELLÓ, 2007a).
El castrum visigodo de Valencia la Vella (Riba-roja de Túria)
Ocupa una terraza en el margen derecho del Túria, en un punto estratégico de función militar para la defensa y control del territorio. De 4 ha., su potente muralla, de entre 1,80 y 2,00 m. de anchura, dibuja una planta trapezoidal. Torres cuadradas macizas de 3 x 3 m., traban con la muralla. En el interior hay potenciales construcciones sin exhumar Se reutilizaron sillares y elementos arqui-tectónicos romanos (ROSSELLÓ, 2000).
Valencia la Vella se relacionaría con la reorganización del territorio frente los bizantinos de Leovigildo, adoptando el modelo bizantino de defensa de la frontera
Lám. 4. Mapa con
el territorium de
Valentia (siglos
V-VII). (Elaboración
de M. Rosselló).
VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
[ 275 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 265-282 ISBN 978-84-9927-163-7
(VALLEJO, 1993) con un limes, que se ha puesto en entredicho (RIPOLL, 1996). Este limes tendría dos líneas defensivas sucesivas. Una primera línea de fortificaciones menores, castra y castella, controlando el territorio circundante entorno a vías naturales. La segunda serían las ciudades amu-ralladas, generalmente con funciones episcopales y centros emisores de moneda (VALLEJO, 1993), como Valencia. Su obispo arriano (Ubiligisclo) prueba la presencia de militares visigodos (ORLANDIS, 1976, 53).
El espectacular recinto fortificado de Valencia la Vella sólo se comprende en el marco de la po-lítica de afirmación territorial de Leovigildo, como un eslabón de la defensa de Valencia y su territorio y de control de las rutas del sistema fronterizo.
Un yacimiento parecido, cerca de Sagunto, sería el Punt de Cid (Almenara) (ARASA, 2000), controlando la Vía Augusta y el litoral, probablemente de época de Gundemaro o Sisebuto, que acu-ñaron en Sagunto y lucharon contra los últimos reductos bizantinos.
La necrópolis de La Senda de l’Horteta (Alcàsser, L’Horta)
Hasta hace poco sólo se conocían difusas noticias de la aparición de monedas de oro bizantinas. La reciente recuperación de algunas de ellas para su estudio ha permitido clasificarlas y contextualizar el hallazgo (ALAPONT, TORMO, 2005). Son visigodas a nombre de los emperadores Justiniano I y Justino II, este último fallecido en el 578. Su similitud con el tesoro de Reccòpolis refuerza el reinado de Leovigildo para la ocupación del territorio y la creación de Valencia la Vella (ALAPONT, TORMO, 2005). Se ha localizado donde hace 70 años aparecían estos trientes, lo que ha propiciado la ex-cavación preventiva de una extensa necrópolis. Las tumbas eran extrañas cámaras excavadas en el subsuelo, cubierta de losas y con una rampa de acceso. Hay noticias del hallazgo de alguna hacha de combate. Las cerámicas, con importaciones del área bizantina, se sitúan a fines del s. VI (ALAPONT, BALLESTER, 2007).
En esta zona, al sur de Valencia, el hallazgo de este tipo de tumbas y con parecida cronología no es un hecho aislado, como las cercanas cámaras sepulcrales de Sollana (FLETCHER, 1956, 35) de finales del s. VI o VII. El concepto de este tipo de sepulcro se asemeja a las cámaras funerarias de la Fase II del cementerio del área episcopal de Valencia, del s. VI avanzado, que viene de una tradición funeraria diferente a la romana y se relaciona con el mundo visigodo (ALAPONT, RIBERA, 2006).
Las necrópolis de Alcàsser y Sollana pertenecerían a asentamientos militares de control de la via Augusta y muy cercanos a la frontera.
La villa áulica de Pla de Nadal (Riba-roja de Túria)
Se localiza a 20 km al noroeste de Valencia, sobre una ligera elevación. Responde al modelo de villae con galería y torres en los flancos, abiertas sobre un peristilo central y con un piso superior (JUAN, ROSSELLÓ, 2003). La planta baja se usó como almacén de grano y vino. El pavimentado del piso superior, donde estaría la pars dominicata, era de signinum enmarcado con baldosas bizcocha-das. Del aposento superior provienen la mayoría de las piezas escultóricas. Sus torres angulares le dan un aire de palacio-fortaleza (JUAN, PASTOR, 1989).
Presenta elementos de continuidad con la villa clásica, caso de los pórticos y peristilo central, con elementos nuevos, como el desarrollo de la planta residencial en el piso superior, característico de villae africanas tardías y típico de las residencias medievales. La tipología y la riqueza decorativa arquitectónica (800 piezas labradas) apuntan a una obra áulica de la élite civil o eclesiástica, proba-blemente el famoso Teodomiro de Orihuela (LLOBREGAT, 1973), por un grafito en una venera con el epígrafe “Tevdinir” y un medallón con monograma cruciforme de “Tebdemir” (RIBERA, ROSSELLÓ 2007b), similar a medallones de Quintanilla de las Viñas (BARROSO, MORÍN, 2001, 249).
Su programa iconográfico es elaborado y complejo, susceptible de variadas interpretaciones simbólicas, de carácter religioso o de la arquitectura de representación o de poder (BARROSO, MO-RÍN, 2001: 104).
[ 276 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
José Luis Jiménez Salvador / Albert V. Ribera i Lacomba / Miquel Rosselló Mesquida
Las escasas cerámicas, encontradas en el nivel de abandono (PASCUAL, RIBERA, ROSSELLÓ, 2003), son de finales del s. VII o ya del VIII.
El refinamiento, riqueza y simbolismo iconográfico de tal residencia se ajus-ta a la época y personalidad de Teodomiro, cuya cultura: “Fuit enim scripturarum amator, eloquentia mirificus, in praeliis expeditus”, que retrata el triple carácter de la formación de los laicos visigodos, religioso, literario y militar (RICHÉ, 1995: 216).
Teodomiro representaría el auge de la nobleza respecto al poder real, reflejo del fracaso de un estado fuerte, donde los duces provinciales concentrarán el poder civil y militar. Esa aristocracia usó residencias con ambientes de represen-tación y copiosa escultura decorativa. Pla de Nadal es la plasmación edilicia, en la zona rural, de las estructuras de poder de la ciudad, una prueba más de la estrecha relación entre ciudad y territorio (RIBERA, ROSSELLÓ 2003; 2007b; ROSSELLÓ 2005).
Su numerosa y variada decoración arquitectónica es cristiana y la escasa, pero contundente, epigrafía, monograma pétreo y grafitos, es latina. Son irreales y ajenas a la realidad histórica y arqueológica las propuestas de que éste gran edificio se construyera por y para los omeyas, que, por el contrario, serían los autores de su destrucción en la segunda mitad del s. VIII.
CONCLUSIONES
El estudio de la ciudad y de su territorio hay que abordarlo conjuntamente. Los cambios y transformaciones en los asentamientos rurales son paralelos a los de la ciudad (Lám. 5).
Lám. 5. Reconstrucción
infográfica de
Valentia en época
visigoda (SIAM,
Ayuntamiento de
Valencia).
VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
[ 277 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 265-282 ISBN 978-84-9927-163-7
A pesar de su reducción a finales del s. III d.C., Valentia se adaptó y se mantuvo como centro urbano principal de una amplia región, lo que contribuirá al mantenimiento de las estructuras de po-blamiento y a la cohesión de su territorio. Fue importante el papel de la Iglesia local y, posteriormente, su posición estratégica en el conflicto greco-gótico. La ausencia de asentamientos de altura evidencia una continuidad de la estructura de poblamiento y jerarquía, puesta de manifiesto con la continuidad de los intercambios comerciales con el Mediterráneo hasta el s. VII.
El centro de la estructuración territorial continuó siendo la ciudad, desde la que se ejercieron las principales funciones sobre el territorio, que se pueden concretar en cuatro (SALVADOR, 1990):
1. La función política y administrativa: Valencia fue el único núcleo de entidad urbana al norte del Júcar tras el colapso de Edeta y Saguntum. En el periodo de descomposición del reino visigodo, posterior a Theudis y hasta Leovigildo, gozaría de amplia autonomía y firme control por parte del gobierno episcopal (RIBERA, ROSSELLÓ, 2000, 153). Como ciudad episcopal, se realzaría su papel administrativo.
2. La función militar: El conflicto entre visigodos y bizantinos convertirá, durante 75 años, a Valencia y su territorio en tierra de frontera y escenario de actividad militar. Valencia la Vella y La Senda de l’Horteta, castrum y castellum, corresponden a este periodo de conflicto. El obispo arriano, impuesto por Leovigildo, es muy revelador. Valentia ejercería un papel estra-tégico en la defensa de la costa, como centro de un distrito militar. Mantuvo la ceca tras las reformas de Chindasvinto, fenómeno tal vez coyuntural relacionado con actividades militares conocidas (RIBERA, 2005).
3. La función económica y comercial: Valentia y su territorium fueron muy activos, con una fuerte actividad edilicia, tanto urbana como rural. Las antiguas villae continuarán producien-do excedentes y relacionándose con la ciudad, que mantuvo un puerto activo con productos del Mediterráneo que redistribuía en su territorio y más allá, en ciudades de la Meseta como Segobriga y Reccopolis.
4. La función religiosa: Valentia fue sede episcopal de prestigio, acogió el concilio provincial de 546 y sería lugar de peregrinaje por las reliquias de uno de los más venerados mártires. El obispo Justiniano fue la figura capital como constructor de los principales edificios de culto, que llevaron la ciudad a un renacimiento edilicio no conocido desde el Imperio romano.
No habría que generalizar una ruralización de la ciudad y una desvinculación entre área urba-na y rural o, en todo caso, éstas deben ser matizadas por cuanto ni es un fenómeno generalizado ni homogéneo. Las ciudades que mantuvieron sus funciones políticas, administrativas, religiosas y económicas, continuaron siendo los puntos fundamentales desde donde las élites ejercieron el control (SALVADOR, 1998, 34-35; CHAVARRÍA, 2001, 59-60). El lujo de algunas residencias rurales, en este y en otros periodos, no se pueden poner como prueba de la decadencia o ruralización de las ciudades, sino como un reflejo, al mundo rural, de los lujos y comodidades de la ciudad. Hubo un proceso parecido en las propias villae, donde cada vez se diferencia menos la pars urbana y la pars rustica (LÓPEZ, 2002, 2290).
BIBLIOGRAFÍA
ALAPONT ET ALII 2004 = ALAPONT, LL.; BU-
RRIEL, J. Mª; JIMÉNEZ, J. L.; RIBERA, A. (2004):
“L’arqueologia de L’Horta de València: un món per
descobrir”, Afers, 47, 13-28.
ALAPONT, Ll.; TORMO, F. (2005): “La necròpolis i
les troballes monetàries del jaciment visigòtic de ‘la
Senda de l´Horteta’ en Alcàsser (Valencia)”, en Gurt,
J. Mª; Ribera, A. (eds.): VI Reunió d’Arqueologia Cris-
tiana Hispànica (Valencia, 2003), Barcelona, 317-322.
ALAPONT, Ll.; RIBERA, A. (2006): “Cementerios tar-doantiguos de Valencia: Arqueología y antropología”, AAC 17.2, 161-194.
ALAPONT, Ll.; BALLESTER, C. (2007): “Ánforas y ce-rámica común de un conjunto funerario de Alcàsser (Valencia)”, en Bonifay, M.; Tréglia, J. Ch. (eds.): Late
[ 278 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
José Luis Jiménez Salvador / Albert V. Ribera i Lacomba / Miquel Rosselló Mesquida
Roman Coarse Ware [LRCW] II, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry (Aix-en-Provence 2005), BAR Interna-tional Series 1662) Bd. I, Oxford, 199-210.
ALAPONT, Ll.; RIBERA, A. (2009): “Topografía y je-rarquía funeraria en la Valencia tardoantigua”, en Mo-rir en el Mediterráneo. Arte e historia en la Antigüe-dad Tardía, BAR, International Series, Oxford, 59-88.
ALBIACH ET ALII 1998= ALBIACH, R.; MARÍN, C.; PASCUAL, G.; PIÀ, J.; RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M. y SANCHIS, A. (1998): “La cerámica de época de Augusto procedente del relleno de un pozo de Valentia (Hispania Tarraconensis)”, Societé Française d’Etude de la Céramique Antique en Gaule, Congrès d’Istres, Marsella, 139-166.
ALBIACH, R.; SORIANO, R. (1996a): “El cementerio romano meridional: nuevos y viejos datos”, en Pérez Ballester, J. y Ribera, A. (coords.), Dossier necròpolis valencianes, Saitabi 46, Valencia, 101-122.
ALBIACH, R.; SORIANO, R. (1996b): “El cementerio romano de Orriols”, en Pérez Ballester, J. y Ribera, A. (coords.), Dossier necròpolis valencianes, Saitabi 46, Valencia, 123-146.
ALBIACH, R.; ESPÍ, I.; RIBERA, A. (2009): “El agua sacra y su vinculación con el origen y desarrollo ur-bano de una fundación romana. El santuario (¿Askle-pieion?) de Valentia (Hispania)”, en Mateos, P.; Ce-lestino, S.; Pizzo, A. y Tortosa, T. (eds.), Santuarios, oppida y ciudades: arquitectura sacra en el origen y desarrollo urbano del Mediterráneo occidental, Ane-jos de AEspA XLV, C. S. I. C., Instituto de Arqueología de Mérida, Mérida, 417-446.
ARANEGUI, C.; JIMÉNEZ, J. L. (2009): “De l’Ebre al Xúquer: València i Castelló”, en Revilla, V., Gonzá-lez, J. R., Prevosti, M., Actes del Simposi les vil•les romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució i trasformació. Estat actual de la investigación del món rural en época romana (Lleida, 2007), Mono-grafies, 10, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Bar-celona, 243-258.
ARASA, F. (2000): “El conjunto monumental de Al-menara (la Plana Baixa, Castelló)”, en Ribera, A. (ed.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Valencia 2000, 113-118.
ARASA, F. (2003): “Les villes. Explotacions agrico-les”, en: Bonet, H. et al. (eds.): Romans i Visigots a les Terres Valencianes, València, 161-166.
ARASA, F. (2009: “El ager valentinus”, en Hermosi-lla, J. (dir.), La ciudad de Valencia. Historia. Univer-sitat de València, Valencia, 86-92.
ARASA, F. (en prensa): “La epigrafía romana de l’Almoina y su entorno”, en Ribera, A. (coord.),
L’Almoina de Valencia, Ayuntamiento de Valencia, Valencia.
ARASA, F.; ROSSELLÓ, V. M. (1995): Les vies roma-nes del territori valencià, Valencia.
ARNAU ET ALII 2003 = ARNAU, B.; GARCÍA, I.; RUIZ, E. y SERRANO, Mª L. (2003): “El monumento funerario templiforme de la Plaza de San Nicolás, Va-lencia, y su contexto arqueológico”, Saguntum-PLAV 35, 177-196.
BARROSO, R.; MORÍN, J. (2001): La iglesia de San-ta María de Quintanilla de las Viñas, Madrid.
CANO, G. M. (1974): “Sobre una posible centuriatio en el regadío de la acequia de Montcada (Valencia), en Rosselló, V. M. et al., Estudios sobre centuriacio-nes romanas en España, Madrid, 115-127.
CHAVARRIA, A. (2001): “Poblamiento rural en el territorium de Tarraco durante la antigüedad tardía”, Arqueología y Territorio Medieval VIII, Jaén, 55-76.
CORELL, J. (1997): Inscripcions romanes de Valen-tia i el seu territori, Valencia.
DE HOZ, Mª P. (2007): “A new set of simulacra gen-tium identified by greek inscriptions in the so-called “house of Terpsichore” in Valentia (Spain)”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 163, Bonn, 131-146.
ESCRIVÀ, I. (2006), La decoración arquitectónica romana en Valencia, Tesis Doctoral, Universitat de València, Valencia (inédita).
ESCRIVÁ, I.; RIBERA, A.; VIOQUE, J. (2010): Guía del Centro Arqueológico de l’Almoina, Ayuntamiento de Valencia, Valencia.
ESCRIVÀ, I.; JIMÉNEZ, J. L.; RIBERA, A. (2013): “La curia y la basílica de Valentia”, en Soler, B.; Mateos, P.; Noguera, J. M.; Ruiz de Arbulo, J. (eds.), Las se-des de los ordines decurionum en Hispania. Análisis arquitectónico y modelo tipológico, Anejos de AEspA LXVII, CSIC- IAM, Mérida, 53-68.
ESCRIVÀ ET ALII en prensa = ESCRIVÀ, I.; JIMÉNEZ, J. L. MACHANCOSES, M.; RIBERA, A. (en prensa): “Una nueva interpretación como posible edificio pú-blico para la denominada Domus de Terpsícore en Va-lentia”, Los espacios de reunión de las asociaciones romanas. Diálogos desde la arqueología y la historia, en homenaje a Bertrand Goffaux, Sevilla.
ESCRIVÀ, V.; MARTÍNEZ, C., VIDAL, X. (2005): “Ede-ta en la antigüedad tardía”, en Gurt, J. Mª; Ribera, A. (eds.): VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Valencia, 2003), Barcelona, 267-278.
FLETCHER, D. (1956): “Prospección de una galería subterránea, en término municipal de Sollana”, La la-
VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
[ 279 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 265-282 ISBN 978-84-9927-163-7
bor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1954, Valencia, 43.
GARCÍA MORENO, L. (1990): “Elites e iglesia his-panas en la transición del Imperio romano al reino visigodo”, en: La conversión de Roma, cristianismo y paganismo, Madrid, 223-258.
GARCÍA, I.; ROSSELLÓ, M. (1993): “Late Roman Un-guentarium: Ungüentarios cristianos de la Antigüedad Tardía procedentes de Punta de l’Illa de Cullera (Va-lencia)”, AespA 66, Madrid, 294-300.
GARCÍA-PRÓSPER, E.; SÁEZ, M. J. (1999): “Nueva campaña de excavaciones en la necrópolis romana de la Boatella”, Actas del XXV Congreso Nacional de Ar-queología, Valencia, 306-311.
GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R. (2002): Las formas de los paisajes mediterráneos (Ensayos sobre las for-mas, funciones y epistemología parcelarias: estudios comparativos en medios mediterráneos entre la an-tigüedad y la época moderna). Universidad de Jaén, Jaén.
GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R. (2007): “La huerta cuando no lo era. La configuración histórica del te-rritorio de Valentia”, en Hermosilla, J. (dir.), El patri-monio hidráulico del Bajo Turia: L’Horta de València, Colección Regadíos Históricos Valencianos, 9, Valen-cia, 45-59.
HORTELANO, I. (2007): “El ‘Pou de la Sargueta’ (Ri-ba-roja de Túria, Valencia). Una villa en el territorio de Valentia”, Lucentum XXVI, Alicante, 115-126.
HURTADO ET ALII 2008 = HURTADO, T.; MAS, P.; RAMÓN, Mª A.; ROSSELLÓ, M. (2008): “Un nivel de destrucción del siglo V d.C., en el Portus Sucronem (Cullera, Valencia): contexto material”, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló 26, 95-142.
JIMÉNEZ, J. L. (1996): “Monumentos funerarios ro-manos de Valentia”, en Pérez Ballester, J. y Ribera, A. (coords.), Dossier necròpolis valencianes, Saitabi 46, Valencia, 181-194.
JIMÉNEZ, J. L. (1999): “¿Mercurio o Hypnos?. Un ejemplo de ambigüedad iconográfica en una pintura mural romana procedente de Valencia”, AAC 10, Cór-doba, 201-216.
JIMÉNEZ, J. L. (2003): “Últimas novedades en rela-ción al mundo funerario romano en el Este y Sureste de Hispania (siglos II. a. C. - IV d. C.)”, en Vaquerizo, D. (ed.), Espacios y usos funerarios en el Occidente romano, I, (Córdoba 2001), Córdoba 2002, 181-202.
JIMÉNEZ ET ALII 2005 = JIMÉNEZ, J. L.; BURRIEL, J. Mª; SERRANO, M.; SALAVERT, J. V.; ROSSELLÓ, M. (2005): “L’Horta Vella (Bétera, Valencia). De vil.la altimperial a establiment rural visigòtic”, en Gurt, J.
Mª; Ribera, A. (eds.): VI Reunió d’Arqueologia Cris-tiana Hispànica (Valencia, 2003), Barcelona, 305-315.
JIMÉNEZ ET ALII 2007 = JIMÉNEZ, J. L.; BURRIEL, J. Mª; ROSSELLÓ, M.; SERRANO, M.; SALAVERT, J. V. (2007): “La fase tardorromana de Horta Vella (Bétera, Valencia)”, en Fernández-Ochoa, C.; García-Entero, V.; Gil Sendino, F (eds.), Las villae tardorro-manas en el occidente del Imperio: arquitectura y función. IV Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón, Gijón, 629-638.
JIMÉNEZ, J. L.; ARANEGUI, C.; BURRIEL, J Mª (2013): “La definición territorial del triángulo Sagun-tum-Valentia-Edeta: estado de la cuestión”, en Fiches, J. L.; Plana-Mallart, R.; Revilla, V. (eds.), Paysges ru-raux et territoires dans les cités de l’occident romain. Gallia et Hispania, Actes du Colloque International AGER IX, (Barcelona, 2010) Montpellier, 109-119.
JIMÉNEZ, J. L.; RIBERA, A.; MACHANCOSES, M. (en prensa): “Secuencia evolutiva de los edificios para ba-ños en Valentia romana”, Salduie.
JUAN, E.; PASTOR, I. (1989): “Los visigodos en Va-lencia. Pla de Nadal: ¿una villa áulica?”, Boletín de Arqueología Medieval III, 137-179.
JUAN, E.; ROSSELLÓ, M. (2003): “Jaciments no ur-bans d’època visigoda (segles VI-VII)”, en: Bonet, H. et alii (eds.), Romans i Visigots a les Terres Valencia-nes, València, 175-183.
LÓPEZ, J. (2002): “La transformación de las villae en Hispania (siglos IV-VII d.C.)”, L’Africa Romana XIV (Sassari 2000), Roma, 2279-2290.
LÓPEZ ET ALII 1994 = LÓPEZ, I.; MARÍN, C.; MAR-TÍNEZ, R.; MATAMOROS, C. (1994): Hallazgos ar-queológicos en el Palau de les Corts, Valencia.
LLOBREGAT, E. (1973): Teodomiro de Oriola. Su vida y su obra, Alicante.
LLOBREGAT, E. (1977): La primitiva cristiandat va-lenciana. Segles IV al VIII. L’Estel, València.
LLOBREGAT, E. (1985): “Las épocas paleocristiana y visigoda”, en: Arqueología del país valenciano: pa-norama y perspectivas (Elche 1983), Alicante, 383-415.
LLORCA, V. (1962): “Hallazgo de una necrópolis ro-mana en el antiguo Portal de Ruçafa”, Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia 1, Valencia, 111-115.
MAROT, T.; LLORENS, Mª M. (1996): “La circulación monetaria en el siglo VI d.C. en la costa mediterrá-nea: la Punta de l’Illa de Cullera (Valencia)”, Revista d’Arqueologia de Ponent VI, Lleida, 151-180.
[ 280 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
José Luis Jiménez Salvador / Albert V. Ribera i Lacomba / Miquel Rosselló Mesquida
MAROT, T.; RIBERA, a. (2005): “El tesoro de la ca-lle Avellanas (Valencia)”, en Ribera, A.; Ripollès, P. P. (eds.), Tesoros monetarios de Valencia y su entorno. Grandes Temas Arqueológicos IV, Valencia, 161-168.
MARTÍN VISO, I. (2012): “Un mundo en transforma-ción: los espacios rurales en la Hispania post-romana (siglos V-VII)”, en Caballero, L.; Mateos, P.; Cordero, T. (eds.), Visigodos y omeyas. El territorio, Anejos de AEspA 61, Madrid, 31-63.
ORLANDIS, J. (1976): La Iglesia en la España visigó-tica y medieval, Pamplona.
ORLANDIS, J.; RAMOS-LISSÓN, D. (1986): Historia de los Concilios de la España Romana y Visigoda, Pamplona 1986.
PASCUAL, J.; RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M. (2003): “Cerámicas de la ciudad de Valencia entre la época visigoda y omeya (siglos VI-X)” en Caballero, L.; Ma-teos, P.; Retuerce, M. (eds.), Cerámicas tardorroma-nas y altomedievales en la península Ibérica: ruptura y continuidad, Anejos de AEspa XXVIII, Madrid, 67-117.
PÉREZ MÍNGUEZ, R. (2006): Aspectos del mundo rural romano en el territorio comprendido entre los ríos Turia y Palancia. Serie de Trabajos Varios del SIP, 106, Valencia.
PINGARRÓN, E. (1981): “Rastreo de una centuriatio en la zona sur dela huerta de Valencia”, Saitabi, 31, 149-164.
RIBERA, A. (1996): “La topografía de los cementerios romanos de Valentia”, en Pérez Ballester, J. y Ribera, A. (coords.), Dossier necròpolis valencianes, Saitabi 46, Valencia, 85-99.
RIBERA, A. (1998a): La fundació de València. La ciutat a l’època romanorepublicana (segles II-I a. de C.), Estudios Universitarios 71, Valencia.
RIBERA, A. (1998b): “The discovery of a monumen-tal circus at Valentia (Hispania Tarraconensis)”, JRA 11, 318-337.
RIBERA, A. (2000a): “Valentia siglos IV y V: el final de una ciudad romana”, en: Ribera, A. (coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Grandes Temas Arqueológicos 2, Ayuntamiento de Va-lencia, Valencia, 19-32.
RIBERA, A. (2001): “El Circo romano de Valentia (Hispania Tarraconensis)”, El Circo en Hispania Ro-mana, Madrid, 175-196.
RIBERA, A. (2005): “El contexto histórico y arqueoló-gico de las emisiones monetarias visigodas en el País Valenciano”, Gaceta Numimática CLVII, 45-61.
RIBERA, A. (2008): “La primera topografía cristiana de Valencia (Hispania Carthaginensis)”. Rivista di Ar-cheologia Cristiana LXIII, 377-434.
RIBERA, A. (2010): "Depósitos rituales de Valentia (Hispania). De la primera fundación republicana (138 a.C.) a la segunda augustea", en I riti del costruire nelle acque violate (Roma 2008) Roma, 269-294.
RIBERA, A. (2013): El circo romano de Valentia, Quaderns de Difusió Arqueològica 10, Ajuntament de València, Valencia.
RIBERA, A.; JIMÉNEZ, J. L. (2004): “La arquitectura y las transformaciones urbanas del centro de Valencia durante los primeros mil años de la ciudad”, Historia de la Ciudad III. Arquitectura y transformación urba-na de la ciudad de Valencia, Valencia, 17-30.
RIBERA, A., JIMÉNEZ. J. L. (2012): “Valentia, ciu-dad romana: su evidencia arqueológica”, en Beltrán, J., Rodríguez, O. (Coord.), Hispaniae Vrbes. Investi-gaciones arqueológicas en ciudades históricas, Se-villa, Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 77-120.
RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M. (2000): “La ciudad de Valencia en época visigoda”, en: Ribera, A. (coord.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entor-no, Grandes Temas Arqueológicos 2, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 151-164.
RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M. (2003): “La fi del mon romà i el període visigot (segles IV-VIII)”, en Bonet, H. et alii (eds.), Romans i Visigots a les Terres Valencia-nes, València, 103-111.
RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M. (2005): “El grupo epis-copal de Valentia en el siglo VII, un ejemplo del desa-rrollo del culto martirial”, en: Acta Antiqua Complu-tensia V, El siglo VII en España y su contexto medite-rráneo, Alcalá de Henares, 123-153.
RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M. (2007a): “Contextos ce-rámicos de mediados del siglo V en Valencia y sus alrededores”, LRCW II, 189-198.
RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M. (2007b): “Escultura de-corativa de época tardoantigua en Valencia y su en-torno”, en Caballero, L.; Mateos, P. (eds.), Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la penín-sula ibérica, Anejos de AespA XLI, Madrid, 345-366.
RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M. (2009): “Valentia en el siglo VII, de Suinthila a Teodomiro”, en Caballero, L.; Mateos, P.; Utrero, Mª A. (eds.), El siglo VII frente al siglo VII: arquitectura, Anejos de AEspA LI, Madrid, 185-203.
RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M. (2011): “Valencia y su entorno territorial tras el 713: epílogo visigodo y ?”, Zona Arqueológica 15.2, 85-102.
VALENTIA Y SU TERRITORIUM DESDE ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: UNA SÍNTESIS
[ 281 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 265-282 ISBN 978-84-9927-163-7
RIBERA, A.; ROSSELLÓ, M. (2013): "La ocupa-ción tardoantigua del circo romano de Valentia", en XV Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Roma: 47-62.
RIBERA, A.; SORIANO, R. (1987): “Enterramientos de la antigüedad tardía en Valentia.” Lucentum VI, Alicante, 139-164.
RIPOLL, G. (1996): “Acerca de la supuesta frontera entre el Regnum Visigothorum y la Hispania Bizanti-na”, Pyrenae XXVII, Barcelona, 251-267.
RICHÉ, P. (1995): Éducation et culture dan l’Occident barbare, VIe-VIIIe siècle. Paris.
ROSSELLÓ, M. (1995): “Punta de l’Illa de Culle-ra (Valencia): un posible establecimiento monástico del siglo VI d.C.”, en: Gurt, J. Mª (ed.), IV Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, Barcelona, 151-161.
ROSSELLÓ, M. (2000): “El recinto fortificado de “Va-lència la Vella” en Riba-roja de Túria”, en Ribera, A. (ed.), Los orígenes del cristianismo en Valencia y su entorno, Valencia, 127-133.
ROSSELLÓ, M. (2005): “El territorium de Valentia a l’antiguitat tardana”, en Gurt, J. Mª; Ribera, A. (eds.): VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Valen-cia, 2003), Barcelona, 279-304.
ROSSELLÓ, M. (2013): “La cerámica del Sequer de Sant Bernat”, en López, J., Sañudo, P.; Verdasco, C. (coords.), El yacimiento arqueológico del Sequer de Sant Bernat, Alzira, 145-175.
RUBIERA, Mª J.; EPALZA, M. (1987): Xàtiva musul-mana (segles VIII-XIII), Xàtiva 1987.
SALVADOR, F. (1990): “Ciudad y campo en Hispania meridional durante los siglos VI y VII”, Florentia Ilibe-rritana I, Granada, 409-423.
SALVADOR, F. (1998): “Las ciudades del Alto Gua-dalquivir en época visigoda”, en Salvatierra, V. (ed.), Hispania, Al-Andalus, Castilla. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir, Jaén, 31-43.
SAÑUDO, P.; LÓPEZ, J.; VERDASCO, C. (2013): “En-terramientos tardoantiguos y primeras ocupaciones islámicas”, en López, J., Sañudo, P.; Verdasco, C. (coords.), El yacimiento arqueológico del Sequer de Sant Bernat, Alzira, 99-144.
SORIANO, R. (1996): “Las necrópolis bajo-imperia-les. Nuevas aportaciones”, en Ribera, A. y Pérez-Ba-llester, J. (coords.), Dossier necròpolis valencianes, Saitabi 46, Valencia, 169-179.
VALLEJO, M. (1993): Bizancio y la España tardoanti-gua (ss. V-VIII): un capítulo de história mediterránea, Alcalá de Henares.
VAN ANDRINGA ET ALII 2007 = VAN ANDRIN-GA, W.; LEPETZ, S.; ALAPONT, Ll.; MARTÍNEZ, R. (2007): “La necrópolis de Porta Nocera de Pompeya y los ritos funerarios de Valentia”, en Ribera, A.; Olci-na, M.; Ballester, C. (eds.), Pompeya bajo Pompeya. Las excavaciones en la Casa de Ariadna, Valencia, 165-172.
VERDASCO ET ALII 2010 = VERDASCO, C.; LÓPEZ, J. E.; SANFELIU, D.; SAÑUDO, P.; VILA, A. (2010): “La intervención arqueológica en la villa romana del Sector Río (Paterna)”, en Alapont, Ll; Martí, J. (eds.), Intervencions sobre el patrimoni arqueològic, III Jor-nades d’Arqueologia de València i Castelló, Valencia, 51-64.