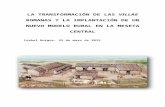Comparación entre los espacios del valle del Ebro La Meseta: La Rioja y Burgos en la Antigüedad...
Transcript of Comparación entre los espacios del valle del Ebro La Meseta: La Rioja y Burgos en la Antigüedad...
Colección SIMPOSIA _ 5 Madrid, mayo de 2014
© FORTIFICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD: ÉLITES Y ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO (SIGLOS V-VIII D. C.). Esta edición es propiedad de EDICIONES DE LA ERGASTULA y no se puede copiar, fotocopiar, reproducir, traducir o convertir a cualquier medio impreso, electrónico o legible por máquina, enteramente o en parte, sin su previo consentimiento. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Todos los derechos reservados. © Edición a cargo de Raúl Catalán Ramos, Patricia Fuentes Melgar y José Carlos Sastre Blanco © de los textos: sus autores. © de las ilustraciones: sus autores. © Ediciones de La Ergástula, S.L. Calle Béjar 13, local 8. 28028 – Madrid www. l ae rga s tu la . com Diseño y maquetación: La Ergástula I.S.B.N.: 978-84-941796-7-9 Depósito Legal: M-14323-2014 Impresión: Publicep Impreso en España – Printed in Spain.
ÍNDICE Preámbulo Rosario García Rozas ................................................................................................................................ 11
— ARTÍCULOS — Definindo a Lusitânia pós-imperial. Algumas ideias estruturantes Adriaan de Man ........................................................................................................................................ 13 Early Migration period hillforts in Southern Germany: State of research and interpretation Cristoph Eger ............................................................................................................................................ 21 Ciudades, torres y castella. La defensa de la Vía Augusta Josep María Nolla Bufrau ......................................................................................................................... 43 Aproximación al poblamiento tardoantiguo en Andalucía Julio Miguel Román Punzón y José María Martín Civantos ..................................................................... 57 Fortificaciones del reino de Toledo en el sureste de la Península Ibérica: el ejemplo del Tolmo de Minateda Blanca Gamo Parras .................................................................................................................................. 79 Comparación entre los espacios del Valle del Ebro y La Meseta: La Rioja y Burgos en la Antigüedad Tardía José María Tejado Sebastián ..................................................................................................................... 95 Fortificaciones y periferia en Hispania: el entorno de Soto de Bureba durante la Tardoantigüedad Rosa Sanz Serrano, Ignacio Ruiz Vélez y Hermann Parzinger .................................................................. 121 Aristocracias, élites y desigualdad social en la Primera Edad Media en el País Vasco Juan Antonio Quirós Castillo .................................................................................................................... 143 El territorio de Cea (León) durante la tardorromanidad y la Alta edad Media Margarita Fernández Mier, Carlos Tejerizo García y Patricia Aparicio Martínez ...................................... 159 La frontera suevo-visigoda: ensayo de lectura de un territorio en disputa Enrique Ariño Gil y Pablo C. Díaz .......................................................................................................... 179 Fortificaciones tardoantiguas y visigodas en el Norte Peninsular (ss. V-VIII) José Avelino Gutiérrez González .............................................................................................................. 191 El castillo de Gauzón (Castrillón, Asturias) y la fortificación del paisaje entre la Antigüedad Tardía y la Edad Media Iván Muñiz López y Alejandro García Álvarez-Busto ................................................................................ 215
Asentamientos fortificados altomedievales en la Meseta. Algunas distorsiones historiográficas Alfonso Vigil-Escalera Guirado y Carlos Tejerizo García........................................................................... 229 Castra y elites en el suroeste de la Meseta del Duero post-romana Iñaki Martín Viso ..................................................................................................................................... 247 Dos viviendas del siglo VI sin noticias de élites locales en el Cristo de San Esteban (Muelas del Pan, Zamora) Alonso Domínguez Bolaños y Jaime Nuño González ................................................................................ 275 La muralla tardoantigua de Muelas del Pan (Zamora). Una construcción de urgencia en un tiempo convulso Jaime Nuño González y Alonso Domínguez Bolaños ................................................................................ 297 La gestión en el patrimonio arqueológico de la provincia de Zamora Hortensia Larrén Izquierdo ...................................................................................................................... 329 El poblado fortificado de El Castillón en el contexto del siglo V d.C. José Carlos Sastre Blanco, Patricia Fuentes Melgar, Raúl Catalán Ramos y Óscar Rodríguez Monterrubio .............................................................................. 353
— VARIA — Fortificaciones romanas en el limes de la Cirenaica Ana de Francisco Heredero ...................................................................................................................... 369 La piel del leopardo: espacios campesinos y espacios de poder en el alto valle del Águeda (Salamanca) Rubén Rubio Díez y Enrique Paniagua Vara ............................................................................................ 383 Castro Valente, una fortificación de control del Río Ulla David Fernández Abella ........................................................................................................................... 393 Paleopatología en la necrópolis del Castillo de Zamora (siglos VI-VIII) Laura García Pérez, M. Barbosa Cachorro, F. de Paz Fernández y J.F. Pastor Vázquez.............................. 399 El castillo de Crestuma (Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal) entre la Romanidad tardia y la Edad Media: los retos de un sitio complejo António Manuel S. P. Silva ...................................................................................................................... 405 Sistemas de señales a larga distancia. Estudio de los topónimos ‘faro’, ‘facho’ y ‘meda’ en el noroeste peninsular José Carlos Sánchez Pardo ........................................................................................................................ 417 El Proyecto Maila en el yacimiento romano-tardoantiguo de Los Barruecos (Malpartida de Cáceres) Saúl Martín González, Aníbal González Arintero, Juan José Pulido Royo y Sabah Walid Sbeinati .......... 425
Las fortificaciones en la tardoantigüedad: Élites y articulación del territorio (siglos V-VIII d.C.) 2014 / ISBN 978-84-941796-7-9 / págs. 95 – 120
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALLE DEL EBRO Y LA MESETA La Rioja y Burgos en la Antigüedad Tardía
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN 1 University of Oxford
RESUMEN
En esta aportación se van a analizar algunos (pocos) casos concretos seleccionados de fortificaciones tardoantiguas que se encuentran en los territorios riojano y burgalés. La presencia de vías de comunicación a los pies de ese tipo de fortificaciones delata, en mi opi-nión, la importancia que tuvieron tales asentamientos en la articulación territorial. Pensamos que esa vertebración se hizo, allí donde estas fortificaciones se construyeron, a través de la vigilancia y control visual de tales vías de comunicación, por medio del control físico e ideológico (o el intento de los mismos) que supone la instalación y presencia de dichas fortificaciones en puntos con-cretos (clausurae) de esos territorios. A modo de conclusión hay que decir que este tipo de estructuración territorial y su materializa-ción por medio de tales fortificaciones, es una manifestación, muy particular eso sí, de las muchas y variadas formas en las que se presentan las fortificaciones tardoantiguas y altomedievales no sólo en este territorio en concreto, si no peninsular en general.
Palabras clave: Tedeja (Bureba, Burgos), El Castillo de los Monjes (Cameros, La Rioja), fortificaciones militares, clausurae, vías de comunicación.
ABSTRACT
The aim of this paper is to show a few cases of Late Antiquity fortifications selected in Burgos and La Rioja regions. The presence of roads at the bottom of these hill forts means, in my opinion, the crucial impact that these sites imply in the territorial configuration. This occur, when these type of fortifications are built, through the visual control of the roads and the physical and ideological con-trol (or at least the attempt) that signify their own presence in some points of these territories (clausurae). Finally, only remark that this particular mode of territorial organization is very specific; isn't general for all fortifications, that represent a lot of different types of them, not only to this area, but also for the whole Iberian Peninsula. Key words: Tedeja (Bureba, Burgos), El Castillo de los Monjes (Cameros, La Rioja), military fortifications, clausurae, roads.
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
96
1. INTRODUCCIÓN Y CUESTIONES PREVIAS
Cuando los organizadores me propusieron hablar no solo de las fortificaciones tardoantiguas en la zona riojana, de las que algo hemos trabajado, sino tam-bién de las de la zona burgalesa, mi sorpresa y grati-tud hacia ellos fue grande a partes iguales. Ello se debe a que sobre esa área burgalesa, aunque tengo orígenes maternos de la región de Salas de los Infan-tes, no hemos trabajado desde el punto de vista ar-queológico.1 Es por ello que, antes de nada, creo que es necesa-
rio poner de manifiesto nuestra doble metodología de trabajo: por un lado, para el caso riojano, sí presenta-remos datos arqueológicos obtenidos y construidos por nosotros. Mientras que, por otro lado, para el caso burgalés se utilizarán datos arqueológicos elabo-rados por otros investigadores. Todo ello se empleará con el fin de apuntar algunas ideas e hipótesis en la parte final del trabajo. Por tanto, para analizar en profundidad los re-
gistros arqueológicos de las fortificaciones de esa zona burgalesa hay que admitir sinceramente que no nos parece que seamos nosotros los más indica-dos, como ya pusimos de manifiesto a los organi-zadores en aquel momento. Como ya advertimos entonces, nos han precedido arqueólogos que co-nocen dichos registros infinitamente mejor, de manera detallada y que los han trabajado más pro-fundamente para ese territorio, especialmente para el caso concreto que aquí nos ocupa; Ramón Bohi-gas, José Ángel Lecanda e Ignacio Ruiz Vélez,2 ó Ángel Palomino y María Negredo,3 entre otros.4
1 Investigador postdoctoral del Ministerio de Educación de España (Ref. EX2010-0360) en la Facultad de Historia de la Universidad de Oxford: [email protected] ó [email protected]. Desde aquí deseo agradecer a Ignacio Álvarez Borge y Chris Wickham la atenta lectura de este trabajo y sus interesantes comentarios y aportaciones al respecto. No obstante, como es lógico, cualquier error en el mismo es de mi absoluta responsabilidad. 2 Estos tres autores excavaron la fortificación de Tedeja (Trespader-ne), en la zona de La Bureba, durante diversas campañas realizadas en los años noventa del siglo XX, cuyos datos se pueden consultar en las publicaciones de: R. Bohigas et al., 1996, 2000, 2001; ó J. A. Lecan-da, 1997, 1999, 1999b, 2000, 2002. 3 Estos autores, pertenecientes al equipo de la empresa Aratikos Arqueólogos S. L., han desarrollado su actividad en el yacimiento de Tedeja en la primera década del siglo XXI. Sus trabajos se
El ejercicio que proponemos a continuación será la profundización en construcciones históricas con un mayor marco contextual, donde la utilización de escalas de trabajo, a la manera que Julio Escalona elabora en el artículo que aparece en este libro5, se intente traspasar las barreras locales del registro ar-queológico. Ello se hará con el fin de intentar esbozar las bases para la elaboración de propuestas de contex-tualización según diferentes escalas de trabajo, empe-zando por lo más local, pasando por lo regional-comarcal e intentando enmarcarlo dentro de un espa-cio más amplio de trabajo, llamémosle suprarregional. Aspectos que en una escala de trabajo local se nos presentan negros y obtusos para nuestra comprensión, pero que al operar con otras escalas superiores se nos muestran algo más definidos. Si hacemos este intento, que como decimos en es-
te estadio no puede pasar de ser una hipótesis de trabajo, se debe a que consideramos que para poder comprender adecuadamente el complejo registro arqueológico al que nos enfrentamos en este período tardoantiguo, es necesario comenzar a afrontar el reto de la comparación territorial. Para ello, la metodolo-
pueden consultar tanto en sus informes inéditos que van del 2000 al 2009, como en sus publicaciones, en particular A. Palomino et al. 2012, que es la que usaremos aquí de referencia principal. Quiero mostrar públicamente mi enorme agradecimiento hacia ellos por las facilidades mostradas, tanto en la consulta de algunos de esos informes y trabajos, como por su amable disposición a charlar acerca de una siempre interesante información arqueológica del área burgalesa. Finalmente creo tener entendido, tal y como se comentó en el Congreso, que estos autores están preparando en estos momentos un monográfico que incidirá especialmente sobre el registro arqueológico de las fortificaciones, que se titulará algo así como: Centros de poder en la Alta Edad Media. Una perspectiva arqueológica. Sin duda será un punto de referencia para estas cues-tiones que estamos aquí trabajando. 4 Hemos destacado los trabajos de dichos autores ya que todos ellos han trabajado en épocas recientes sobre el importante yacimiento de Tedeja. Un yacimiento y área sobre los que nos detendremos en particular en este trabajo. Como decimos, existen recientes trabajos y aproximaciones que trabajan el ámbito de las fortificaciones castellanas (cfr. F. Cobos Guerra y M. Retuerce Velasco, (eds.), 2011), si bien centradas en el área occidental (León, Salamanca, Valladolid y Zamora). Para la zona burgalesa, ver el trabajo ya más antiguo de I. Cadiñanos de 1987. Un intento de sencillo catálogo peninsular de castillos pleno o bajomedievales, dividido en provin-cias y con material gráfico en cada ficha correspondiente, se puede consultar en: <http://www.castillosnet.org/programs/castillos-net.php> [Consulta 3 de octubre de 2012]. 5 Y que también ha desarrollado en el reciente libro de edita junto a A. Reynolds en 2011.
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
97
gía comparativa de diferentes espacios, creemos que puede ser una herramienta útil. Nos parece que este método ya ha demostrado su pertinencia, coherencia y peso propio, como por ejemplo en los trabajos de Chris Wickham5, o más específicamente para la zona de la Meseta, las interesantes aportaciones realizadas hace unos años por Ignacio Álvarez Borge67. Ahondando un poco más en esta cuestión meto-
dológica, creemos que juega un papel prioritario la cuestión de la naturaleza de los datos obtenidos; que en nuestra disciplina arqueológica tienen, aún más si cabe, un remarcado componente local. Que los datos que obtengamos en las prospeccio-
nes y excavaciones arqueológicas sean locales, pues siempre se circunscriben a una cultura material muy concreta y específica, no nos puede hacer perder de vista que su contextualización, en ocasiones, puede estar conectada con parámetros de más amplio rango regional o suprarregional. Detengámonos un minuto en esta reflexión ini-
cial, que aunque pueda parecer árida creemos que es importante: Nos parece que no sólo es justificable, si no ineludible, comenzar con el análisis local del regis-tro arqueológico. Como decimos, es nuestra manera de enfrentarnos a la materialidad de las fortificacio-nes. Hay que plantear intervenciones arqueológicas en una fortificación, o una serie de ellas, de una ma-nera muy concreta y específica. Cada fortificación presenta sus peculiaridades a la hora de optimizar los recursos disponibles para obtener la mayor cantidad y calidad de información de los registros arqueológicos.
6 Tanto en sus obras, en nuestra opinión cruciales, de 2005 y 2009, así como en las aportaciones que definen, contextualizan y limitan los problemas que presentan los estudios comparativos (1992, 2005b y 2011). Mediante la delimitación de dichos problemas, se reafirma la utilización del método comparativo como una herra-mienta de análisis histórico de grandes potencialidades, sobre todo en lo referente al análisis de procesos históricos (en particular para los socioeconómicos). 7 Álvarez Borge, 1999 y 2000, aunque desde una perspectiva histó-rica y de un período algo posterior. Son trabajos que al incidir directamente en el análisis histórico de los procesos que operan en Castilla, son útiles para poder comprender algunas dinámicas que se muestran con sugerentes antecedentes. Por eso, también desde esa misma perspectiva histórica y para períodos posteriores, es interesante la consulta del ya antiguo artículo de Carlos Estepa, (1984), esp. pp. 309-311 para ese aspecto de las clausuras, kleisou-rai bizantinas, clusas, fauces, hoces… que de esta manera adquirirí-an un papel central en la administración territorial de los posterio-res alfoces.
En todos los casos, se debe plantear un criterio de actuación que cumpla con los estándares de calidad exigibles en la Arqueología del siglo XXI. No obstante, aún haciendo ese trabajo metodoló-
gico de manera impecable, muchas veces se queda en un primer paso, imprescindible, pero insuficiente. Principalmente los arqueólogos hemos marginado, a veces de manera intencionada, a veces inconsciente-mente, la interpretación arqueológica sólidamente fundada y la contextualización histórica de los regis-tros arqueológicos. En ocasiones se han confundido conceptos como interpretación arqueológica con subjetivismo, incluso relativismo. Por tanto, y para cerrar este apartado metodológi-
co, hay que decir que lo local se nos muestra como una necesidad empírica inherente a la metodología arqueológica, pero no se pueden confundir esa natu-raleza del registro (arqueológico) con su contexto (socioeconómico). No todo lo analizado desde una perspectiva local tiene porqué presentar un contexto interpretativo igualmente local. En algunos casos sí, y especialmente en ciertos tipos de yacimientos, y en otros no. Creemos que ese será uno de los retos im-portantes a los que nos deberemos enfrentar, espe-cialmente los arqueólogos, que investiguemos este período tardoantiguo durante los próximos años. Una vez introducido y expuesto brevemente el
marco metodológico del trabajo, creemos que es hora de pasar a ver algunas cuestiones de tipo geográfico. Hemos querido analizar con cierto detalle la cuestión de la descripción física del territorio y su análisis. Y ello se debe a una poderosa razón, que es la siguiente: Pensamos que para este tipo en concreto de asenta-mientos que son las fortificaciones tardoantiguas, el relieve se convierte en una variable crucial y determi-nante en la localización y configuración de este tipo de yacimientos y por ende, en su registro arqueológi-co. Y utilizamos el adjetivo determinante a pesar de lo poco proclives que nos mostramos a su uso en las disciplinas arqueológica e histórica. Pero creemos que con este tipo de yacimientos hay que hacer una ex-cepción y poner en relación directa el relieve del terri-torio con la materialidad de las construcciones fortifi-cadas, pues consideramos que es un punto capital. Todo ello, antes de entrar a analizar la función
que pudieran cumplir cada una de las fortificaciones y que se sabe que fueron muy diversas. No obstante,
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
98
adelantamos que creemos que fue aún más imperativa si cabe la cuestión de la relación entre el relieve de un territorio y la localización de una fortificación de carácter militar, que en otras fortificaciones con otro tipo de funciones como residencias, o lugares de con-centración de rentas (o impuestos)8, por ejemplo. Por tanto, pensamos que este tipo concreto de fortifica-ciones militares sí existieron en época tardoantigua a pesar de la controversia historiográfica que esta posi-ción genera.9 Creemos que la importancia en la selección de un
espacio para la construcción de una fortificación es mayor aún si cabe, que en otro tipo de asentamientos coetáneos. Y en este particular, las fuentes no dejan lugar a dudas; concretamente los tratados de poliorcé-tica militar bizantinos, como por ejemplo el Strategi-kon de Mauricio del siglo VI, empiezan con una exhortación imperativa a la cuestión de la localización de la fortificación en un enclave muy definido y con-creto, del tipo clausurae (paso estrecho, cañón, desfi-ladero), como punto primero, principal y primordial a la hora de construir una fortificación de carácter militar. Después, la construcción de la fortificación se acomodará a las necesidades de “defensa” que se de-sean del lugar y que el entorno natural no pueda cumplir por sí mismo.10 En ese sentido cabe decir que la crítica de no con-
siderar apropiada la utilización de la locución del tipo “ocupación estratégica del territorio” como de exclu-sividad para algún tipo de fortificaciones, nos parece pertinente. Efectivamente, cualquier ocupación del territorio, es estratégica desde el punto de vista de la explotación económica y de la gestión de los recursos del área que los contiene. Una aldea, por ejemplo, estará estratégicamente situada en el llano para poder explotar adecuadamente los recursos cerealísticos del territorio circundante, o cerca del monte a media
8 Estamos trabajando en estos momentos sobre la existencia de impuestos en época visigoda, circunscritos a coordenadas espacio-temporales muy definidas: Tejado Sebastián, J. Mª (en prensa), “Algunos problemas en la comparación entre Inglaterra y Castilla. Repensando La Meseta Norte (V-VIII EC): Acerca de un sistema de impuestos. 9 Como se pudo comprobar, por ejemplo, en el debate posterior a esta ponencia. 10 Una traducción del mismo se puede consultar en Dennis, 1984. Un análisis de diferentes parámetros de este libro aplicados al estudio de la concepción de la fortificación, cfr. Tejado, 2011, esp. 551-561.
ladera para el aprovechamiento de sus pastos, etc. Sin embargo, cuando hablamos de localización es-
tratégica estamos incidiendo en una ocupación del territorio mediante unos yacimientos fortificados con unos parámetros físicos muy específicos. Y creemos que esos parámetros, dentro de los cuales el control y dominio visual adquieren una gran importancia (tan-to ver, como ser visto), se buscan con unos fines pre-tendidos de control social… por medio de un control territorial. En este sentido podría hablarse de localiza-ción estratégica y planificada en algunos cerros, pasos estrechos de montaña (clausuras), vados de ríos, etc. Es decir, siguen una estrategia de cuidada planifica-ción, en ocasiones de claro origen militar, a la hora de instalar algunas fortificaciones. De manera prioritaria entendemos un proceso de
control interno del territorio que se pretende contro-lar social, económica y políticamente. Creemos que ese complejo proceso se intentará principalmente a través del control de las vías de comunicación de un territorio. Unas vías que, a modo de arterias, trans-portan e intercambian componentes de un lugar a otro de su territorio; sean éstos personas ó mercancí-as. Y con ellos, además de riqueza de bienes, también fluyen ideas, relaciones, influencias, etc. En el desa-rrollo de estas vías, tanto principales como también y muy especialmente secundarias, jugará un papel pri-mordial el relieve y las condiciones físicas de esta zona del Norte peninsular (sin ser única, en absoluto). Por tanto, detengámonos brevemente en esas cuestiones geográficas. El Valle del Ebro (La Rioja) y la Submeseta Norte
(Burgos), se encuentran en la parte septentrional de la zona centro de la Península Ibérica. La contigüidad espacial que mantienen pudiera llevarnos a pensar que presentan unas características internas comunes. Sin embargo, cada una presenta parámetros geográficos, geomorfológicos y orogénicos muy concretos y dife-rentes entre sí, desde el punto de vista de la altimetría, el relieve, o incluso de las propias cuencas hidrográfi-cas (vid. Figs. 1 y 2). Todo ello nos lleva a pensar que los territorios incluidos dentro de cada unidad podrí-an presentar unas características no tan comunes como en un principio se nos aventuraba debido a esa proximidad entre ellas. Si vamos un paso más allá, creemos que estos fac-
tores geográficos influyen (e influyeron mucho más
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
99
Figuras 1 y 2. Medio físico y actuales vías de comunicación del cuadrante noroccidental de la Península Ibérica Localización de algunos yacimientos citados. Recuadro de la zona burgalesa y riojana aquí en estudio
Imagen: A partir de Google Maps, 2013. Public Domain.
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
100
en el pasado), en el modo de gestión antrópica de un territorio y la manera de aprovechar sus recursos. Si eso fue así, y siempre intentando huir de todo teleo-logismo histórico, las repercusiones y consecuencias sociales, económicas y políticas podrían presentar unas variaciones muy notables entre el territorio de la Submeseta Norte y el Valle del Ebro. Pensamos que ese parámetro geográfico del relieve
sería la causa principal de la localización de una serie de fortificaciones, algunas de ellas de componente militar, en esa zona en concreto del “Norte” peninsu-lar (Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sistema Central11). Esta explicación se encuentra muy lejos del genérico enemigo de “los pueblos del norte”, un “peligro” que ha sido sobreexplotado hasta la saciedad para dar cuerpo a un supuesto limes hispanus, que, a pesar de lo obsoleto de sus planteamientos y supera-dos ya hace años tanto desde el ámbito de la Arqueo-logía y la Historia, todavía lastra y bloquea el debate de las fortificaciones tardoantiguas en particular y de la historiografía de la Arqueología y la Historia alto-medieval peninsular en general. Un escollo que se puede solventar, puesto que no es tal, y que sistemáti-camente hace que las corrientes historiográficas actua-les estrellen contra él sus barcos interpretativos; bien por fondear en sus aguas (afortunadamente cada vez menos), bien (sobre todo) por negar cualquier atisbo de la esfera militar en época visigoda al pensar, equi-vocadamente, que ello es prueba y fundamento para una teoría del limes que, por enésima vez manifesta-mos nuestro más profundo rechazo. No existe ningu-na “línea Maginot” imaginaria12.
11 Un Sistema Central (¿“Norte” peninsular?) que aquí no es objeto de estudio y en donde se encuentran fortificaciones con registros arqueológicos tan interesantes como Navasangil (Solosancho, Ávila), El Cristo de San Esteban (Muelas del Pan, Zamora) o El Cancho del Confesionario, (Manzanares El Real, Madrid), entre otras. 12 Esas hispanas reticencias e incluso ataques a la propia existencia de la esfera militar en el ámbito hispánico tardoantiguo y altome-dieval de los siglos VII-VIII, tiene unas causas historiográficas que hunden sus raíces en la errónea asimilación entre la esfera militar y teoría del limes hispanus. Es comprensible que todavía a día de hoy siga plenamente vigente esa asociación, por las décadas de errada equivalencia, pero tenemos que superarla conforme a los nuevos datos que disponemos en la actualidad. Es por ello que, también desatinadamente, se sigue pensando que, aniquilando cualquier parámetro que tenga que ver con lo militar en el registro arqueoló-gico peninsular, se desarmará y derrumbará una teoría limitanea
Una vez visto esto, entonces parece que el estudio de la zona de contacto entre ambas unidades pudiera resultar interesante a la par que difícil. Interesante por ver el comportamiento socioeconómico en época tardoantigua de una zona a caballo entre ambas uni-dades. Difícil precisamente por ello, pues es complejo diferenciar elementos “propios” de un territorio u otro en ese marco de trabajo y que repercuten direc-tamente en el modo de gestión social y económico de dichos territorios. Sobre todo, cuanto más nos acer-camos a ellos. En escalas pequeñas de trabajo estos puntos de unión se comportan de manera compleja, es lo que algunos investigadores han llamado “invisi-bilidad en la proximidad”.13 Creemos que este con-cepto tiene varios argumentos para poder afirmarse, tanto desde el punto de vista histórico, como sobre todo, arqueológico, que será en el que nos detendre-mos con mayor detalle. La región donde confluyen actualmente tres co-
munidades autónomas, Castilla León en la provincia de Burgos y el Condado de Treviño, La Rioja, y el País Vasco en la provincia de Álava, es un punto muy importante para una parte del análisis del contexto socioeconómico y político de la sociedad tardoantigua y altomedieval hispana. Se le conoce habitualmente como el corredor de La Bureba (aquí A) (vid. Figs. 3 y 4). Sus importantes conexiones, no sólo con el Valle del Ebro hacia el Sureste, sino con la región aquitana en su orientación Noreste, hacen del área un nudo de comunicaciones terrestres de área norteña peninsular de primer orden, tanto en épocas históricas pasadas, como en la actualidad.
tardoantigua del norte peninsular, por ser tomada como cimientos de la misma, cuando, per se, es ya una teoría caduca y, en nuestra opinión plenamente superada (o debiera serlo) precisamente por unos registros arqueológicos que muestran lo desacertado de tal hipótesis. Las tempranas críticas a esta teoría son múltiples, tanto desde el ámbito de las fuentes documentales (J. Arce, 1998), como desde el propio ámbito arqueológico castrense (A. Fuentes, 1988), entre otros muchos autores y aportaciones. Algunas de esas críticas, estando en nuestra opinión certeras en el fondo, es decir la rotunda inexistencia de un supuesto limes del Norte peninsular, son más discutibles en la manera y metodología de probarlo, pues la nega-ción de todo rastro de lo militar pensamos que es un defecto de “exceso de celo” en la refutación de tal hipótesis del limes. Ello contiene el pernicioso problema de imposibilitar una comprensión más certera de la realidad socioeconómica de la Tardoantigüedad hispana. 13 G. Vannini, et al. (2012): 472-474.
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
101
Figuras 3 y 4. Medio físico y actuales vías de comunicación. Localización de algunos yacimientos y áreas citadas. Zonas de conexión Meseta-Valle del Ebro (A y B + corredor Jalón: Calatayud)
Imagen: A partir de Google Maps, 2013. Public Domain.
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
102
Figuras 5 y 6. Medio físico y actuales vías de comunicación del corredor de La Bureba. Localización de algunos yacimientos citados. Imagen: A partir de Google Maps, 2013. Public Domain
Pero no es la única zona de contacto entre La Me-
seta y el Valle del Ebro. Existe otra área en la que, casualmente también, confluyen otras tres comunida-des autónomas; la actual Comunidad de Navarra, nuevamente La Rioja, y la Comunidad de Aragón. Un área que grosso modo se situaría en la salida del paso entre el pico del Moncayo y las estribaciones montañosas del Sistema Ibérico en su parte riojana. Estos territorios (aquí B) englobarían aproximada-mente una zona entre Fitero-Alfaro, Ágreda-Tarazona. El corredor del Jalón, con el paso crucial
de Calatayud, serviría en este caso para la conexión del Valle del Ebro con la Submeseta Sur y por tanto aquí no lo trataremos, aunque no se puede perder de vista su importancia capital en este parámetro de la comunicación. Un repaso en detalle al área principal de estudio,
la zona de La Bureba burgalesa (vid. Figs. 5 y 6), nos delata que algunos pasos naturales se encuentran “custodiados” por fortificaciones como Tedeja-Peña Partida, o el desfiladero de Pancorbo, así como en otros territorios cercanos del área riojana como el
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
103
castro de Buradón-Bilibio, o la más alejada red del alto Iregua. Da la casualidad que todos ellos guardan relación con actuales vías de comunicación tanto principales (Nacional I: Madrid-Irún/Autopista AP-1 en el caso del paso de Pancorbo, o Nacional 232/Autopista A-68 en el caso de Buradón-Bilibio), como secundarias (Nacional 111 en el caso de El Castillo de los Monjes, o la Nacional 629 para el caso de Tedeja).14 Creemos que, si bien las vías de comunicación ac-
tuales pueden variar enormemente en numerosos puntos de su trazado (principalmente en las zonas llanas) respecto a sus antiguos trazados históricos, todavía existen algunos lugares “especiales”, como esos puntos mencionados de clausuras, ciertos pasos y puertos de montaña, así como algunos acusados vados de ríos, en los que pensamos que hay bastante proba-bilidad de que los actuales trazados discurran por los mismos espacios, o con escasas variaciones, respecto a los que pudieron darse en la Tardoantigüedad. Ello se debe a una orografía del terreno que, tan particular en toda la Península Ibérica y en concreto en esta zona del Norte peninsular, determina el discurrir de esas vías de comunicación por algunos puntos muy con-cretos. 2. ANÁLISIS DE DATOS ARQUEOLÓGICOS Una vez expuesto con cierto detalle el marco geográ-fico creemos que es hora de abordar la segunda parte del discurso, la presentación de los datos arqueológi-cos. Como ya hemos argumentado, vamos a prestar desigual atención en esta sección a un territorio y otro. En primer lugar comenzaremos por el territorio riojano. En esta ocasión vamos a mostrar los resulta-dos de los trabajos que hemos llevado a cabo durante la última década en la cabecera del río Iregua. Tal y como hemos concretado al inicio, la cues-
tión de empezar por el registro arqueológico local se convirtió en una necesidad metodológica de primer orden. Por tanto, lo que vamos a presentar aquí es
14 Nacional 111: Logroño- Soria, que atraviesa el Sistema Ibérico por el Puerto de Piqueras (1710 msnm), ó la Nacional 629: Colin-dres-Cereceda, que atraviesa la Cordillera Cantábrica por el Puerto de Los Tornos (918 msnm). Ambos puertos son límites provincia-les así como de sus comunidades autónomas respectivas actuales.
una parte muy específica de una zona de alta monta-ña perteneciente a la zona central del Sistema Ibérico. Como se entiende, las interpretaciones que se
pueden derivar de este registro deben ser limitadas por necesidad, pues se circunscriben a coordenadas espacio-temporales muy particulares y definidas. No obstante, y a pesar de tener siempre presente tal pre-misa restrictiva, hemos querido realizar un marco interpretativo que aspire a contextualizar lo más am-pliamente posible los datos observados. Ello lo hemos desarrollado ampliamente en la Tesis Doctoral, que se puede consultar de manera íntegra en Internet y lo hemos difundido también por medio de varios artícu-los específicos.15 Estas investigaciones arqueológicas en la cabecera
del río Iregua han puesto de relieve la existencia de una red de castra de ocupación exclusivamente mili-tar. La excavación de uno de estos enclaves ha permi-tido datar su creación ex novo entre la segunda mitad del siglo VII e inicios del siglo VIII (640-720). Tras una brevísima ocupación, dentro de los mismos pa-rámetros cronológicos, fue abandonado. Comenzando por la red detectada, hay que decir
que se han llevado a cabo labores de prospección detectándose 8 yacimientos que conforman lo que hemos venido denominando red de castra y turris del alto Valle del Iregua (Fig. 7). Su conocimiento actual se deriva de la utilización de métodos exclusivamente prospectivos, salvo en los castros de “Peña Yerre” (campaña 2012), y “El Castillo de los Monjes” (cam-pañas 2003, 2004 y 2012). Nos podemos dejar de mencionar algunas caracte-
rísticas comunes a todos ellos: A) Una presencia muy marcada de parámetros de visibilidad. Es la primera variable y creemos que la más significativa. B) A su vez, una ausencia de agua en los enclaves y alrededores más cercanos. Incluso, en la mayo-ría de los casos, realizando un gran coste energé-tico para poder conseguirla en alguno de los ma-nantiales montanos del entorno. C) Todas estas estructuras se localizan sobre es-carpes rocosos muy acusados (desde 5 hasta 60 m.).
15 Tejado, 2011, así como en varios artículos, destacando aquí el de 2011b.
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
104
Figura 7. Localización de los yacimientos del alto Iregua. Imagen: Elaboración propia. D) Presencia de estructuras pétreas en aquellas zonas que no tienen escarpes de entidad sufi-ciente. D.1) Dichas estructuras apoyan directamente sobre la roca natural. * Salvo en el primer muro del castro de Peña Yerre y los dos primeros de El Castillo de los Monjes. D.2) En cuanto a técnica nos encontramos ante paramentos construidos “a seco”, sin argamasa. D.3) Se detecta aparejo ciclópeo en algunos puntos de las murallas de los castros, no de las turris. E) Es de destacar la presencia de al menos una estructura circular (o semicircular) pétrea en el interior de los recintos de los castros (excepto en “Los Castillejos”). F) Presencia de mineral de hierro en superficie.
G) Escasa potencia de sustrato térreo. Ello se observa en una gran parte de la superficie de los yacimientos, donde se ve la roca natural desnu-da sin cobertura vegetal.
Una vez que tenemos una idea sucinta de las ca-
racterísticas de la red de castra y turris del alto Ire-gua, es momento de entrar a analizar con más deta-lle el yacimiento mejor estudiado; nos estamos refi-riendo a El Castillo de los Monjes. El castro de El Castillo de los Monjes se encuentra situado en lo alto de un promontorio rocoso. Este abrupto espigón presenta cortados entre 5 y hasta los 15 m en todo su perímetro salvo en su orienta-ción Norte, donde se localizan las cuatro líneas de defensa. Dichas murallas son los elementos principa-les y que configuran dicho castro. La extensión del yacimiento es de 7.939 m2.
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
105
Figuras 8 y 9. Formas cerámicas aparecidas en unidades tardoantiguas y detalle de un ejemplar de olla. Imágenes: Elaboración propia.
Se realizaron excavaciones arqueológicas en más
de una veintena de sectores del yacimiento en las campañas de verano. En ellas participaron una trein-tena de personas entre los equipos de excavación y documentación geométrica. La extensión total de esos sectores excavados fue de 576 m2, concentrán-dose en las áreas habitadas del castro, es decir, las dos últimas, y especialmente en la superior, con una extensión de 200 m2. Ello supone, excluyendo las zonas donde aflora la roca madre, que se ha excava-do el 75% de la superficie susceptible de excavación de este último recinto, por lo que entendemos que los datos que aquí presentamos son representativos. Se han detectado tres fases de ocupación; tar-
doantigua-altomedieval (siglos VII-VIII), bajome-dieval (siglo XIV) y contemporánea (siglos XIX-XX). En este trabajo nos ocuparemos exclusivamen-te de la primera fase. Comenzando con el análisis de la cultura mate-
rial aparecida, hay que decir que las cerámicas recu-peradas fueron todas realizadas a torno lento. Son formas cerradas, presentando las ollas el marcado perfil en ‘s’ y cuyos labios presentan pico (Figs. 8 y 9). La única decoración que presenta una ollita en el arranque del cuello es de incisión ‘a peine’. Sus coc-ciones han sido reductoras y los colores de las pastas son variados yendo desde las pastas blancas y grises, hasta las tonalidades negruzcas o pardas. La analítica fisicoquímica, confirma que han sido realizadas con pastas que contienen desgrasantes con concentracio-nes de sílice muy elevadas, lo que es algo común a la
vez que típico de las rocas de la zona (con abundan-te cuarzo, feldespato y silicatos). Muchos de estos parámetros son comunes para
las cuencas del Ebro (Hernández y Bienes, 2004), del Duero, (Larrén et al. 2004), así como en el terri-torio del País Vasco (Solaun, 2005), es decir; el característico perfil en “s” y las formas cerradas, la cocción reductora (algo menos patente en los con-textos del Valle del Ebro), su elaboración “a torne-ta”, motivos decorativos a bandas, producciones locales... Sin entrar en las disquisiciones que pudieran sur-
gir por las variaciones que presentan el conjunto de cerámicas aquí mostrado con los territorios mencio-nados o del resto de la península, lo cierto es que resulta interesante llamar la atención sobre dos as-pectos:
- El primero de ellos es la significativa escasez de un material como el cerámico, ‘fósil director’ de infinidad de registros arqueológicos de yacimien-tos cuyo patrón principal es el de asentamiento poblacional, o cuando menos estable. A partir de ahí creemos que es posible buscar otros referentes cronotipológicos de cultura material para este ti-po de yacimientos. Parece que, de los conserva-dos, el registro metálico suple parcialmente esa carencia cerámica.
- Y dos, teniendo en cuenta dicha carencia de for-mas cerámicas, es de remarcar la presencia del ele-mento botella. Recordamos la falta total de agua
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
106
Figuras 10 y 11. Tabla tipológica de broches aparecidos en el yacimiento y detalle de un ejemplar. Imágenes: Elaboración propia. en el interior del recinto. Esta forma se constata de manera muy significativa en algunos yacimientos con cronología tardoantigua-altomedieval, con ele-vados índices de visibilidad como “El Cristo de San Esteban” (Zamora), que es analizado en este libro, o el yacimiento de “Navasangil” (Ávila) (cfr. Larrén et al., op. cit.). A estos yacimientos se les ha atribuido una función de control territorial, anali-zada a veces desde una óptica de carácter militar (Nuño y Domínguez, 2001). Pasando al apartado de metales, hay que decir que
centrándonos exclusivamente en los productos finales y sin entrar en las interesantes actividades metalúrgi-cas confirmadas en el yacimiento, se han recuperado bastantes objetos metálicos, siendo algunos de los más notables; el típico cuchillo de un solo filo, asas torsas espiriliformes, punzones y perforadores, clavos y es-carpias, hebilla de correaje de caballería en forma de ocho, o bronces con triángulos alternos calados (típi-cos de soportes y trípodes para calderos), junto a dos anillos de bronce. Todos estos materiales han sido profusamente estudiados y analizados. De muchos de ellos se tiene su composición química por medio de fluorescencia de rayos X. Sin embargo, los objetos de carácter ornamental
que adquieren aquí mayor relevancia, por su informa-ción cronológica, son los broches de cinturón lirifor-
mes (Figs. 10 y 11). En las campañas citadas se recu-peraron un total de nueve ejemplares, algunos com-pletos, incluso con aguja y eje de charnela en hierro, y de otros sólo se ha conservado la hebilla ó la placa. Dos de ellos presentan restos de damasquinados en plata. Todos ellos se han encontrado en unidades estratigráficas no alteradas y perfectamente delimita-das y aisladas. El referente tipológico de todos ellos es el Nivel V
de Ripoll (640-720). A pesar de que, efectivamente, las críticas a la utilización en exclusiva de estos crite-rios de datación son pertinentes (Gutiérrez Lloret, 2011; 195)16, no es menos cierto que las dataciones radiocarbónicas que se están realizando a este tipo de broches confirman plenamente dichas dataciones propuestas (cfr. Serna et al. 2005, ó Quirós, 2011; 38, entre otros). No vamos a entrar en un análisis por-menorizado de ellos ya que alargaría en exceso esta exposición.17 16 Y siempre teniendo en cuenta que, hasta la fecha, no hemos podido contar con otro tipo de análisis complementarios a pesar de nuestros denodados esfuerzos. 17 Remitimos aquí al análisis exhaustivo de seis de las piezas que se realizó en Tejado 2011, esp. cap. 5.6-5.8. Las otras cuatro piezas (pertenecientes a tres ejemplares), de la campaña de 2012, están en fase de estudio. No obstante, podemos adelantar que presentan una coherencia total con la cronología de las piezas recuperadas en campañas anteriores (Nivel V). Tanto es así que una hebilla recu-
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
107
Pasando al análisis del registro arqueológico in-mueble, hay que decir que los elementos más relevan-tes y que configuran la propia estructura del castro son, sin lugar a dudas, sus cuatro murallas. Se han llevado a cabo análisis de todas ellas, realizando plan-tas, secciones y alzados, especialmente de las tres pri-meras. Las murallas se localizan en la orientación Norte del castro. Ello se debe a que solamente por esa ubicación se puede acceder al cerro. Construir mura-llas en todo su perímetro hubiera sido un enorme derroche de trabajo infructuoso. Tras llevar a cabo un análisis arquitectónico por-
menorizado de las características de cada muralla, podemos afirmar que existen dos tipos distintos de murallas. Por un lado, estarían las murallas 1 y 2, que delimitan el área habitada del castro. Y por otro lado, las murallas 3 y 4 que servirían como antemurallas defensivas concebidas para frenar y obstaculizar un posible acceso imprevisto y rápido hasta la zona habi-tada (vid. Fig. 12). Las diferencias entre un tipo de murallas y otras se
pueden resumir en: cimentación, dimensiones, pre-sencia ó ausencia de accesos con defensas supletorias (puerta en codo y en corredor), disposición orográfi-ca, técnicas constructivas y aparejos empleados. Las contundentes discrepancias en todos estos pa-
rámetros no se pueden interpretar como consecuencia de la construcción en diferentes momentos, ya que fueron construidas en el mismo periodo de tiempo. Por el contrario, creemos que deben ser entendidas como características que responden a diferentes con-cepciones funcionales de unas murallas y otras. Esta hipótesis se ha visto confirmada por el regis-
tro arqueológico, en donde el 99% de los hallazgos materiales de todo el yacimiento ha sido recuperado en el interior de los recintos de las murallas 1 y 2, si bien es cierto que son las áreas con más sectores y metros excavados. De la construcción conjunta y simultánea de las
perada en 2012 pertenece, sin ningún género de dudas, al ejemplar de broche del tipo H1 hallado en 2003. La novedad radica en que se han podido confirmar labores de fundición de bronce en el yacimiento. Algo sospechado por algunas pequeñas escorias detec-tadas en campañas anteriores, pero no certificado hasta ahora. Sería necesario realizar analíticas de fluorescencia de rayos X tanto a las piezas recuperadas, como a los restos de metal fundido aparecido. Unos datos que podrían llegar a ser muy sugerentes para el caso de las fundiciones de bronce en “talleres” locales…
cuatro murallas se infieren varias cuestiones, en espe-cial una creemos muy relevante, a saber: la necesidad de la elaboración de un plan previo que organice mentalmente primero qué se quiere construir, cómo hacerlo, disponer de los conocimientos y medios para llevarlo a cabo y finalmente coordinarlo y ejecutarlo. Cuestiones nada baladíes, sobre todo si pensamos que se reducen drásticamente los actores capaces de llevar a cabo esta empresa en la manera propuesta. Procesos tan importantes como las labores de ex-
tracción de piedra (numerosos bloques ciclópeos de varias toneladas) y su distribución en el yacimiento para la construcción de las murallas, la cuidada plani-ficación de la circulación interna dentro del castro y en relación con ello la importancia conferida a los accesos, o la construcción de los espacios de habita-ción, son puntos cruciales para comprender la diná-mica interna del yacimiento.18 Una vez analizado este yacimiento de El Castillo
de los Monjes, un enclave que consideramos ejemplar de la red de castros del alto Iregua, es hora de pasar al área burgalesa. En este caso, vamos a seleccionar una fortificación
en la que se lleva trabajando desde hace ya varias décadas; nos estamos refiriendo a Tedeja, en Trespa-derne. Tal y como se ha comentado, han sido varios los investigadores que han trabajado en este yacimien-to desde que se comenzó a excavar en 1994. Recien-temente se ha vuelto a intervenir en el yacimiento a través de la empresa de Arqueología ARATIKOS. Este yacimiento es sobradamente conocido por nu-merosos artículos específicos, citados al principio y reflejados en la bibliografía. Por tanto no parece nece-sario ahondar en su explicación con el grado de pro-fundidad como el llevado a cabo en el caso anterior, que hasta hace poco ha sido un yacimiento inédito. Como hemos dicho, los datos aquí presentados son tomados de las publicaciones que se han hecho de este yacimiento. El yacimiento de Tedeja, y cito textualmente,
“ocupa un destacado relieve perteneciente a las estriba-ciones orientales de la Sierra de la Tesla, situado en la desembocadura del río Nela en el Ebro. Este último ha excavado en este punto un profundo desfiladero, conoci-
18 Para un desarrollo de los mismos, cfr. J. Mª Tejado, 2011, esp. pp. 448-495, ó J. Mª Tejado, 2011b, pp. 158-161.
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
108
Figura 12. Planta del yacimiento con indicación de las zonas de estudio de las murallas. Imagen: Elaboración propia a partir de la planta realizada por el Laborato-rio de Documentación Geomé-trica del Patrimonio (UPV).
Figura 13. Panorámica del yaci-miento y de otros del entorno inmediato. Imagen: Tomada de A. Palomino et al. 2012, Figura 12.1, p. 265.
do como “Cañón de la Horadada”, que constituye uno de los pasos naturales entre esta zona montañosa del norte de Burgos y la llanura de La Bureba. Se trata por tanto de un emplazamiento claramente estratégico, no solo por sus particulares condiciones topográficas y el dominio visual directo sobre un amplio territorio que de ellas se derivan, si no sobre todo por el control que ejerce sobre la vía de comunicación natural que representa el valle del Ebro” (Palomino et al., 2012: 264). Respecto a la importante cuestión de descripción
física del relieve del yacimiento y su relación con su posición, sus condiciones topográficas, el dominio
visual o con las vías de comunicación, creemos que poco más se puede añadir a lo dicho por los autores de manera contundente, sintética y en nuestra opi-nión convincente (vid. Fig. 13). En este sentido e intentando tener una visión de
conjunto panorámica, es necesario hacer una llamada de atención sobre los yacimientos circundantes; don-de la vecina turris de Peña Partida, o la cercana iglesia de Santa María de los Reyes Godos, entre otros, jue-gan un papel destacado. Los trabajos arqueológicos en los que basamos es-
ta aproximación se centran en la excavación del espa-
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
109
Figuras 14 y 15. Fotografía aérea y planta del yacimiento Imágenes: Tomadas y a partir de A. Palomino et al. 2012, Figura 12.2 y 12.5, pp. 266 y 269.
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
110
cio exterior al recinto amurallado. Con ellos se ha podido documentar el desarrollo longitudinal de la muralla, reconocida arqueológicamente a lo largo de 220 m, en donde según las publicaciones más recien-tes, parece que se ha podido detectar el acceso a la fortificación al final de este lienzo, justo al lado del cubo 5. Este acceso se retranquea alrededor de medio metro y presenta una disposición “en corredor” supe-rior a los tres metros (Idem, p. 270 y Fig. 12.3). Como se puede ver en las imágenes (Figs. 14 y
15), la descripción del complejo defensivo se inicia en el extremo suroeste del cerro. Un área de fuerte pen-diente en la que supuestamente se ha nivelado el te-rreno para configurar una amplia plataforma que ha permitido la construcción de un cubo de planta semi-circular de 8 m de diámetro y 5,5 m de saliente, iden-tificado como cubo 0. Este punto da paso a un pro-fundo cortado rocoso en la parte meridional del ya-cimiento, que según todos los indicios parece que es inaccesible, a cuyos pies se abre el vallejo de Santullán (o Santillán). Muy próximo por tanto a la margen izquierda del Ebro, donde se encuentra el centro cultual de “Santa María de los Reyes Godos”, con una llamativa advocación. Ambos lugares tienen co-nexión visual. El tramo de muralla tiene seis cubos intercalados a
intervalos no regulares, proyectándose hasta el extre-mo Noreste del cerro. Entre el cubo 1 y el número 3 se ha detectado un antemuro o escarpa y delante de ella un posible foso. Todo ello del máximo interés y que a buen seguro serán puntos de estudio en próxi-mas intervenciones. El sistema constructivo empleado es el denomina-
do emplecton, es decir un doble paramento con un relleno interno relativamente compacto, en el que se mezcla piedra menuda y barro, configurando una estructura cuya anchura varía entre 1,80 y 2,10 m (según los autores citados, p. 267). Esta fábrica se ve reforzada con ripios, lechadas de barro y un porcenta-je muy bajo de mortero de arena y cal. El careado de las piedras ha sido en ocasiones mediante el empleo de la técnica soga-tizón. Dimensiones y técnicas simi-lares a las documentadas en el caso riojano (sin barro ni morteros). Los paramentos son de mampostería, empleando piedras de tamaño mediano. La construcción asienta directamente sobre el sus-
trato de roca caliza, sin zanja de cimentación, aunque
en este caso, a diferencia del ejemplo visto en El Cas-tillo de los Monjes, sí se observa una capa de unos 3 ó 4 centímetros de argamasa que tendría como fin crear un plano uniforme y consistente que, a la vez que uniformiza las irregularidades del terreno, aporta solidez a la base de la estructura (Idem). La materia prima empleada en esta construcción
es la piedra caliza. En su mayor parte habría sido obtenida en las inmediaciones, observándose en nu-merosos sectores la superficie rocosa descarnada y cortada en bloques angulosos, sobre todo en la zona del foso que antecede a la muralla. Y citamos tex-tualmente de nuevo a los autores. “Este espacio [foso] habría cumplido por tanto una doble función, primero como cantera y después como elemento de apoyo a la estructura defensiva, denotando una mentalidad emi-nentemente práctica en sus constructores y la existencia de una planificación previa de todo el proyecto construc-tivo” (Idem, p. 268). Punto importante que, como vemos, se vuelve a repetir respecto al ejemplo riojano anteriormente comentado. Por el momento, se han constatado 4 fases en el
yacimiento, datadas por medio de dataciones radio-carbónicas. Sus resultados (cfr. Idem, p. 270) apuntan un arco cronológico muy amplio que va desde el siglo V, apoyado por la presencia de TSHT (por lo que en nuestra opinión podría ir hasta la primera mitad de esa quinta centuria, no mucho más allá), pasando por fases a caballo entre mediados del siglo VII y el siglo VIII, sin poder precisar si se trata de los momentos iniciales del siglo octavo o en su parte ya final (Ibí-dem). Pudiera ser que, las últimas fases incluso se adentraran ya en el siglo IX, aunque en este punto, las dataciones radiocarbónicas presentan problemas me-todológicos muy serios, en particular en los range, que se disparan por su amplitud (cfr. Quirós, 2009, entre otros). “En definitiva, la hipótesis de trabajo manejada has-
ta el momento nos sitúa frente a un establecimiento castrense de época visigoda y altomedieval, con posible origen a finales del siglo VI d.C., pero como resultado de una herencia geopolítica del pasado inmediato (época tardorromana) que se esbozaba meridianamente claro en la turris del desfiladero (Peña Cortada).” (Aratikos, S. L., 2009, p. 68). Estamos convencidos de que serán muy interesan-
tes los resultados de la secuencia estratigráfica y data-
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
111
ciones que aporte el interior del recinto, necesitado de más intervenciones arqueológicas para aclarar cues-tiones tan importantes como definir con mayor preci-sión la ocupación de este yacimiento, así como obser-var concretamente en qué consisten las importantes refacciones que se observan en algunos cubos que parecen ser de mediados o finales del siglo VII. No podemos olvidar aquí la interesante indicación de los autores en referencia a la cercana turris de Peña Parti-da (o Peña Cortada en otras publicaciones), que sin-ceramente creemos que puede aportar una serie de datos a buen seguro interesantes desde el punto de vista arqueológico e histórico de esta clausura.
3. IDEAS, HIPÓTESIS Y REFLEXIONES Una vez esbozadas algunas características de estos dos interesantes yacimientos tomados a modo de ejem-plos significativos, es hora de pasar a construir una hipótesis del contexto histórico con base arqueológica para los registros aquí vistos. A pesar de que existen parámetros similares entre
ambos yacimientos (localización en clausuras, impor-tante planificación de las obras, relevancia de las es-tructuras defensivas19, algunas técnicas constructivas, etc..), existen notables diferencias entre Tedeja y El Castillo de los Monjes. En el caso burgalés, se consta-ta su construcción en el siglo V, con significativas obras de refacción en, “a priori” (a falta de mayores precisiones cronológico-estratigráficas), el siglo VII-transición al VIII. Por el contrario, en la red del Ire-gua, se confirma su construcción a partir de la segun-da mitad del siglo VII, exclusivamente, y no antes. Ello denota a nuestro entender, la mayor preocu-
pación del “poder”20 del Estado visigodo toledano en
19 Tanto de los propios yacimientos fortificados con sus recintos amurallados, como en turris conectadas para el control de la clau-sura a ambos lados; caso de Peña Partida con Tedeja, y caso de la Torre Fuerte de Lumbreras con El Castillo de los Monjes. Nótese que son denominadas turris y no castros, aspecto que creemos relevante. Otro caso en el área de estudio, de confirmarse con futuras intervenciones arqueológicas, podría ser la clausura de las Conchas de Haro, con el castro de Buradón y el posible dispositivo de control al otro lado de la clausura en Bilibio... 20 O de los poderes y sus diferentes estructuras de poder, que es un aspecto a analizar en detalle pero que lamentablemente, por el momento, no podemos desarrollar.
la parte final de su existencia (pongamos, grosso mo-do, el siglo VII), por controlar la comunicación, trán-sito e intercambio de personas y mercancías entre La Meseta y otras áreas norteñas importantes (Aquitania, Valle del Ebro y Norte peninsular). Para conseguir tal fin se focalizará en el control de las vías de comunica-ción de ese área burgalesa burebana, antes que a través de la zona montañosa del área ibérica riojana. Así, el área del “corredor de La Bureba” se configura como un nudo de comunicaciones de primer rango y la observación de sus pasos naturales y desfiladeros, adquiere aquí un peso de mayor trasfondo socioeco-nómico que el conferido al área montana del alto Iregua. La presencia de obras de fortificación en Te-deja en un momento “previo” como el siglo V, y posteriormente en el siglo VII-VIII, viene a corrobo-rar la importancia histórica de ese espacio burgalés. El control de algunas vías de comunicación “se-
cundarias”, no se dará hasta la parte final del reino visigodo de Toledo, como decimos alrededor de me-diados del siglo VII. Ello lo interpretamos como un afán por intervenir los accesos a esa Meseta desde todos los ámbitos posibles, incluidas aquí las vías de comunicación secundarias, como la del Iregua aquí analizada. Secundaria no significa insignificante. To-do lo contrario: Para poder llevar a cabo un control real (un intento mejor dicho) de las comunicaciones en La Meseta, o el control era total (repetimos, su tentativa), o no era tal control.21 Que existieran vías secundarias que “escaparan” a
la vigilancia del poder (poderes) interesados y capaces de controlar esos flujos de personas y mercancías por “sus” territorios, era sinónimo a no tener ese ansiado control territorial-social sobre el mismo. Un intento de control y articulación a gran escala que pensamos fue fruto de un proceso prolongado en el tiempo de alrededor de un siglo, pero que tuvo uno de sus pun-tos más álgidos alrededor de esa parte de mediados-finales del siglo VII, no sólo en el alto Iregua, sino en otros puntos importantes de esa red de fortificaciones encargadas de controlar visualmente un territorio que se pretendía articular social y económicamente. Así, importantes yacimientos al norte de esa red detectada en el Iregua, como el aquí analizado de Tedeja, el
21 De aquí se puede inferir, a nuestro juicio, la importancia que el Estado visigodo daba al territorio de La Meseta.
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
112
castro de Buradón (Cepeda y Martínez, 1994), el crucial punto del desfiladero de Pancorbo… pero también otros al sur, como Contrebia Leucade (Her-nández Vera et al., 2007), o, especialmente, Tudején, en Fitero (Navarra) (Medrano, 2004), presentan algunas referencias cronológicas de mediados de esa séptima centuria y que necesitan de un estudio ar-queológico en profundidad para poder ser argumen-tos sólidos a la hora de apoyar, refutar, o definir me-jor el marco de trabajo aquí planteado. Como se ha podido comprobar, tanto en la in-
troducción, como en la exposición de datos, el pará-metro del relieve adquiere una importancia capital en la configuración de las fortificaciones en general, y de un tipo de yacimientos castrenses en particular. A este respecto podemos discutir sobre muchos y
variados matices, como por ejemplo si es pertinente la utilización del término “ocupación estratégica del territorio”, u otros muchos. Pero lo que nos parece meridiano es, desde nuestra perspectiva, la relevancia prioritaria y determinante del relieve en referencia a un tipo de fortificaciones, concretamente las referidas al contexto militar. Éstas son puestas en relación con el control terri-
torial por medio de la vigilancia de las vías de comu-nicación. Unas vías que vertebran y articulan los terri-torios por los que discurren, de un modo u otro. Ello hace que concibamos esas vías como estructuras que configuran de manera muy potente tanto dichos espacios, como los asentamientos que se desarrollan en esos territorios. La relación “simbiótica” entre ambos elementos, vías-asentamientos, es total y cree-mos que es explicativa en muchos casos de sus propias localizaciones, especialmente en el caso de los asenta-mientos, ya sean éstos importantes núcleos de pobla-ción o pequeños castros que albergan minúsculas guarniciones militares. Las vías de comunicación están determinadas por el
relieve y orografía del terreno por el que discurren, incluso todavía hoy en día. Y este aspecto es concluyen-te en la Península Ibérica en general y en la zona Norte en particular. Creemos que esta configuración geográ-fica podría ser una de las claves para poder comprender la enorme regionalización social y económica de la Pe-nínsula Ibérica en este período… y hasta fechas tan recientes como la Revolución Industrial. Una Revolu-ción Industrial que afectó a múltiples facetas de la
sociedad, y en el caso que aquí nos ocupa tuvo un impacto estructural enorme en cuanto al intercam-bio/transporte de personas y mercancías se refiere. Por tanto, creemos que es necesario investigar
(arqueológica e históricamente), en mayor profundi-dad dichas relaciones espaciales, sociales y económicas que se materializan en estas vías. Pensamos que para poder contextualizar cronoló-
gicamente dichas vías de comunicación, es prioritario actuar arqueológicamente sobre elementos tan “sim-ples” y a la vez tan complejos como son los puentes y las fortificaciones. Los puentes, que si bien se presen-tan como unos elementos materiales de gran comple-jidad arqueológica, como por ejemplo en las lecturas estratigráficas de sus paramentos (por sus abundantes fases de reutilización, reparaciones ante las numerosas crecidas y desbordamientos de arroyos y ríos, restau-raciones…) es prioritario focalizar nuestra atención en dichos registros. No obstante, estos puentes, importantes por ser lu-
gares de paso obligado de las vías de comunicación aquí objeto de estudio, son sólo una parte de la rela-ción expuesta. Puentes como puntos de unión a la par que puentes como puntos de control. La “otra” cara de la moneda en este tipo de correlación son algunas forti-ficaciones aquí analizadas. No todas las fortificaciones se construyen con ese fin, en absoluto. Ya lo hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones.22 Pero creemos que tampoco se pueden obviar de la lectura esas pe-queñas fortificaciones, castros de época tardoantigua y altomedieval, en los que los parámetros de control territorial tienen un peso específico muy concreto. Un control visual de unas vías de comunicación
que pensamos se pretendió que fuera extensible al resto de ámbitos de la sociedad. Un control visual que pudo ser concebido como base y sustento de un con-trol social de más amplio espectro y calado. Ese desi-derátum, no significa que fuera la realidad, ni mucho menos. Que se constate una aspiración nos indica la
22 Hacemos esta apreciación debido a la heterogeneidad de funcio-nes que presenta un concepto tan versátil como es el de fortifica-ción. Ello hace que en ocasiones sea complejo dar una definición adecuada del término fortificación, en términos globales. Esa adaptación del elemento fortificación a múltiples realidades (resi-dencia aristocrática (¿campesina?), lugar de concentración de rentas, acantonamientos militares, etc.) creemos que ha podido ser una de las claves del éxito del mismo (cfr. Tejado, 2012, 309-320).
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
113
línea de actuación, de pensamiento, podríamos decir desde una óptica postprocesualista que no comparti-mos en absoluto, no una realidad tangible. Este es un punto que aquí no podemos desarrollar con la pro-fundidad necesaria. Como se ve, muy lejos quedan aquí las teorías de
raigambre etnogenético que intentan ver en este tipo de establecimientos militares la plasmación de las luchas entre el poder “central” de Toledo con unos “pueblos del norte”, calificados tradicionalmente de guerreros, incivilizados y “subversivos” al poder regio “centralizador”. Una cantidad de tópicos (utilizados tanto por una corriente historiográfica como por la contraria) que están basados en unas fuentes ideologi-zadas y que tienen que ser tomadas con extrema cau-tela a la hora de utilizar unos datos que, por otro lado, son de una incalculable utilidad. Son muy útiles dichas fuentes, por supuesto, de eso no hay duda alguna. No obstante, el trasfondo que se observa en muchas de ellas (y de las construcciones y esquemas interpretativos derivados) para justificar la presencia de unos enclaves militares en algunos puntos concre-tos del amplio territorio del cuadrante noroccidental (aunque no sólo, aspecto muy importante), creemos que es relevante para comprender el mensaje de di-chas fuentes en su contexto y dimensión. Que existan castros para el control territorial en el
Sistema Central (como por ejemplo el señero de Na-vasangil, cfr. Caballero y Arribas, 2012), con los im-portantísimos indicadores arqueológicos que presen-tan, tienen que ser analizados fuera de esos esquemas del limes hispanus tan problemáticos y que pensamos deben ser ya superados definitivamente. El registro arqueológico certifica lo erróneo de tal hipótesis de trabajo. Por el contrario, el control territorial anclado y basado en algunas de estas fortificaciones a través del control de vías de comunicación, creemos debe ser la “nueva” (ya antigua) línea de trabajo a seguir. Así pues, y retomando el argumento geográfico,
tan importante nos parece este aspecto del relieve que, en numerosas fortificaciones se han sacrificado pará-metros tan vitales como la disponibilidad de agua por mantener criterios aparentemente tan “secundarios” como el de la visibilidad, unido generalmente al de presentar potentes cortados naturales que otorgan, de entrada, unos índices defensivos francamente signifi-cativos. Son variables consideradas en ocasiones como
accesorias para una historiografía (mayoritaria) reti-cente a admitir la existencia de este tipo de asenta-mientos militares. Nuestra postura es, sin embargo, la contraria.
Consideramos que un recurso vital como es el agua para cualquier población que quiera asentarse en un lugar, aunque sea de una manera transitoria, no pue-de ser sacrificado si no es por una razón de peso. Casi nos atreveríamos a decir que impuesta a la dinámica de cualquier asentamiento, que desde un punto de vista sistémico podría calificarse de exógena. Transportar agua es un trabajo costoso, en térmi-
nos energéticos. Sobre todo si se hace en zonas donde las pendientes para realizar esta tarea son muy significa-tivas, en ocasiones superiores al 15% de desnivel. A mayor demanda de agua, mayor gasto energético. Aún siendo un coste gravoso, es menor si “sólo” es para el consumo humano diario, exento de otras labores coti-dianas que requieren una mayor cantidad de agua (alimentación de animales domésticos como cerdos, procesos productivos de lavado de tejidos, producción cerámica, etc.). Los cerros y cumbres, rodeadas de fuertes pendientes y agrestes terrenos, son las que se seleccionan regularmente para la instalación de este tipo de fortificaciones y estructuras. Creemos que tiene que haber una razón, contundente, para elegir esta localización tan costosa, energéticamente hablando. Y la causa que nos parece más razonable, confor-
me al registro arqueológico analizado, es la de mante-ner unas importantes cotas de visibilidad que permi-tan controlar visualmente algunos pasos obligados de las vías de comunicación que, sistemáticamente, apa-recen a sus pies. Control visual que no tiene porqué significar la defensa física directa y coercitiva de esos pasos. Pudiera ser que en algunas ocasiones así suce-diera, pero no creemos que fuera la norma habitual. Más bien al contrario. Pensamos que por medio de una red de turris y
castros, se enviaría en caso de necesidad información a otros puestos que, a su vez, la transmitirían a otros núcleos como civitates, especialmente, donde el com-ponente poblacional (principal activo a salvaguardar, así como bienes materiales), sería más importante, o a otros castros, etc. Este sistema de transmisión de señales en red aparece constatado con la llegada mu-sulmana a la Península Ibérica en el s. VIII, (cfr. Mar-tí, 2008). Sin embargo, creemos que existen indicios
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
114
Figura 16. Columna Trajana. Espiral número 1. Panel B. Imágenes: Autor y a partir del proyecto Trajan’s Co-lumn <http://www.stoa.org/trajan/>
arqueológicos y argumentos lógicos para pensar que todo ese sistema de envío de información se dio pre-viamente, al menos, en el final del período visigodo, como se ve en el alto Iregua. Incluso es muy probable que se utilizara antes, aunque eso no lo podemos afirmar categóricamente en el estado actual de nues-tros conocimientos arqueológicos peninsulares. Este sistema era empleado en época romana y
existía un código de señales perfectamente establecido (Wolliscroft, 2001). Como registro destacado, remar-camos la representación de la primera escena de la Columna Trajana, un documento arqueológico e histórico de primer orden para comprender el mundo militar romano. En el inicio de esa columna, se mues-tra una pira de madera apilada (que interpretamos para hacer fuego nocturno en caso de necesidad como apuntan al respecto algunos tratados militares que se conservan), dos montones de hierba (metas) para humo diurno, y tres torres valladas con antorchas encendidas para la transmisión de señales y con mili-tares de guardia custodiándolas (Fig. 16). Una prueba material que consideramos importante para poder contextualizar adecuadamente un registro arqueológi-
co cuyo eje principal está constituido mayoritaria-mente por madera, hierba, y muy ocasionalmente fuego o humo… Ello implica la no conservación del mismo y por tanto lo difícil de su interpretación des-de parámetros exclusivamente arqueológicos. No se puede pasar por alto que esta representa-
ción está en el inicio de la Columna Trajana, es decir, es la primer acción que lleva a cabo el ejército romano al llegar a un territorio. La preeminencia de esta ac-ción, desde nuestra perspectiva, adquiere relevancia por lo prioritario de su representación dentro de las diferentes y variadas manifestaciones en las que se reflejan múltiples aspectos del potente ejército roma-no. Si es la primera acción que realiza dicho ejército, creemos que debe ser considerada crucial para la ocu-pación y organización de un territorio, interpretado dentro de una lectura táctica interna conforme a los propios esquemas militares romanos. Todo ello nos indica que este tipo de instalaciones
militares operaban en red. Es ahí donde reside el potencial (y a su vez su limitación) de este tipo de organización territorial. El control de un único paso o desfiladero, por importante que sea (como por ejem-
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
115
plo Pancorbo)23, o por muy bien defendido que esté, creemos que se torna inoperante si no se lleva a cabo una cobertura global del territorio que se pretende controlar. Un parámetro crucial para su comprensión. Hemos observado que hay varias clausuras a lo largo del territorio burgalés y riojano aquí estudiado. Ejem-plos como los de Buradón-Bilibio citado en la Vita Santi Emiliani (siglo VII), Tedeja-Peña Partida, El Castillo de los Monjes y su red asociada, o el navarro caso de Tudején-Sanchoabarca, entre otros, presentan indudables datos arqueológicos de cronología tar-doantigua y todos ellos con fases de ocupación en el siglo VII (vid. Fig. 17). Otros como por ejemplo el desfiladero de Pancorbo, el más lejano desfiladero de Arganzón en el que en la actualidad está trabajando el equipo de investigación de la Universidad del País Vasco al que pertenecemos24, o la espectacular clausu-ra de Viguera, en el bajo Iregua, requieren de más investigación arqueológica para poder suponer su inclusión en época tardoantigua. Todos ellos ya apa-recen reflejados en fuentes alto y plenomedievales. No obstante, pensamos que este planteamiento no es exclusivo, ni muchísimo menos, del territorio aquí estudiado. Al contrario. Creemos que la aplicación del mismo puede ser provechosa para el estudio de
23 A falta de un registro arqueológico bien fundado, existen algunas dudas sobre si la “Vía Aquitana” (Ab Asturica Burdigalam) pasaba por Pancorbo o no. No obstante y aunque queda mucho por investigar a este respecto, existen indicios que mencionan esta localización, como algunas fuentes documentales alto y plenome-dievales (siendo el Becerro Gótico de Cardeña, el Cartulario de Oña o el Becerro Galicano algunos de los más interesantes a este respecto que aquí nos interesa). Los trabajos del ingeniero de caminos Isaac Moreno Gallo en esta zona meseteña, a pesar de ser conflictivos en numerosas ocasiones, no ponen en duda este traza-do para época romana (Moreno, 1998 y 2001, ambos disponibles en <http://www.traianvs.net/index.php> [Consulta 3 octubre de 2012]. Un trazado que, desde el ámbito geográfico parece ser también altamente coherente. 24 A pesar de las recientes intervenciones arqueológicas realizadas, parece ser que todavía no se han encontrado los niveles fundaciona-les del complejo defensivo inicial. Cfr: <http://proyectoarganzon. blogspot.com.es/> [Consulta 15 de agosto de 2013]. De hecho, ya a inicios del siglo IX aparece citada en las fuentes. La fuente árabe al-Muqtabis II-1, (vid. Corriente et al., 2001) narra como en el 801 el ejército dirigido por el hermano del emir cordobés al-Hakam fue derrotado en el desfiladero de Arganzón cuando iba a atacar Álava. Aunque fuera un pequeño grupo en algún tipo de escaramuza, parece oportuno pensar que antes de esa fecha ya hubiera algún tipo de fortificación en ese punto. La cuestión básica es saber cuántos años antes, orígenes, técnicas constructivas, etc.
otros espacios peninsulares montañosos que presentan desfiladeros y pasos angostos donde es posible el con-trol de las vías de comunicación; caso del Sistema Central (el citado ejemplo de Navasangil), o en los Pirineos (caso del episodio del ataque simultáneo por parte de Wamba a los castros que defendían las clau-suras pirenaicas con los tres ejércitos, con el fin de que ese sistema de defensa no pudiera ser empleado para el envío de información a Nîmes y así evitar que la ciudad se pertrechara para la guerra) 25. Este modelo de gestión territorial que apuntamos
creemos que tiene su máxima utilidad en el desarrollo de sistemas suprarregionales de organización territorial. La operatividad en modelos regionales nos parece, cuando menos, mucho más limitada, y completamente inútil desde una escala de trabajo local. Esta cuestión ha podido ser una causa de la tradicional incomprensión de muchos de estos yacimientos, analizados sistemáti-camente desde escalas de trabajo locales. Las estructuras de poder suprarregionales (regias)
se “amoldan” mejor a las instalaciones detectadas que si de estructuras de ámbito local se tratasen. Puede que la materialidad de los mismos sea de un marcado horizonte local, incluso de autosuficiencia como hemos visto en la zona del alto Iregua, pero el rédito socioeconómico es, en nuestra opinión, mucho mayor y más aprovechado, digamos que más sincronizado, si pensamos en una organización del territorio desde un punto de vista suprarregional. No obstante, que se produzca un claro intento por parte de la monarquía toledana de controlar esas vías de comunicación, no significa que se consiguiera, evidentemente. Somos conscientes de que toda esta argumenta-
ción presenta numerosos problemas, tanto de índole arqueológica, como histórico e incluso historiográfica con hondas repercusiones en el ámbito político-ideológico. Comenzando por el arqueológico, creemos que
uno de los talones de Aquiles de todo este entramado conceptual es previo al reconocimiento de la materia-lidad de estas fortificaciones y su correcto y detallado
25 El análisis de estos castros pirenaicos en similares claves interpre-tativas a las aquí expuestas, se pueden consultar en publicaciones previas como Tejado 2011, cap. VII, esp. pp. 692-695, y 2011b, pp. 165 y 171-175. Para el relato en detalle de este episodio de la revuelta de Paulo (el paso de los Pirineos, y la toma de Nîmes), vid., por ejemplo: A. Isla, (2010, esp. pp. 25-44).
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
116
Figura 17. Imágenes de diferentes clausuras citadas: Bilibio-Buradón (Google), Pancorbo (Google), Castillo de los Monjes (vuelo aéreo específico), Tedeja (Google) estudio, que obviamente es necesario. Se trata de la necesidad de contar con potentes y profundos estu-dios sobre las vías de comunicación en época tar-doantigua y altomedieval en la Península Ibérica. Un punto clave como se puede comprender. Este tipo de estudios está más desarrollado en
época romana, aunque como hemos visto, no exenta de algunas discusiones en cuanto a la localización de algunos trazados viarios26. Pero es imperiosa la nece-sidad de contar con un potente corpus de base ar-
26 Un interesante proyecto de mapeado de vías de comunicación en época romana se puede consultar en: <http://pelagios.dme.ait.ac.at /maps/greco-roman/> [Consulta 23 de diciembre de 2013]. Con numerosas cuestiones que resolver (localizaciones de algunos yaci-mientos) y desarrollar (vías secundarias). Ello hace que esta herra-mienta, aún siendo muy útil, todavía no presente toda la potencia-lidad que sin duda será capaz de aportar a los futuros estudios históricos y arqueológicos.
queológica y documental sobre la utilización de las vías de comunicación en época visigoda. Es cierto que existen trabajos parciales y puntuales de algunas zonas, que no dejan de tener cierta utilidad, pero todavía son muy escasos. Estamos seguros de que serán las primeras piedras para construir, esperamos que en un futuro no muy lejano, un potente estado de la cuestión a nivel peninsular. Creemos que apor-taría una gran cantidad de datos útiles para infini-dad de parcelas dedicadas al estudio de la Tardoan-tigüedad hispana. En segundo lugar, pero no por ello menos im-
portante como suele decirse, están las cuestiones historiográficas. Éstas presentan componentes de gran calado ideológico (y político), que son elemen-tos básicos en las construcciones de los registros arqueológicos y los modelos de explicación histórica.
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
117
Nos estamos refiriendo, cómo no, al manido y en nuestra opinión sobredimensionado concepto de limes hispanus. A este particular, deseamos destacar: A) No creemos que sea correcto asociar naturaleza militar de algunas fortificaciones con la supuesta presencia del limes. Son dos conceptos que sis-temáticamente se han asociado incorrectamente. Es más, creemos que esa unión ha sido nefasta para comprender y desarrollar la génesis y fun-ciones de ciertas fortificaciones. Sí afirmamos la naturaleza militar de algunas fortificaciones, pe-ro negamos rotundamente su relación con ese pretendido limes.
B) Pensamos que no existe esa supuesta estructura lineal. La disposición de la misma la configura el relieve y la presencia de los pasos estrechos y desfiladeros (vid. Figs. 1, 3 y 5). Que en ocasio-nes presenten una disposición lineal porque las cadenas montañosas y los ríos así lo han confi-gurado, correcto, nada que objetar. Pero cree-mos que hay que desvincular el concepto de for-tificaciones tardoantiguas con la clásica imagen del limes romano lineal, del tipo renano, o bri-tano. Es el relieve el que configura la disposición de las fortificaciones de este tipo, y no directri-ces políticas o étnicas.
C) Por tanto, la presencia de fortificaciones de tipo militar no consideramos que sea una materiali-zación de las confrontaciones étnicas que siem-pre se han puesto en relación con la presencia de ese supuesto limes. Que existan diferentes gru-pos étnicos en la Península Ibérica en ese perío-do, no creemos que sea argumento para recurrir constantemente a su confrontación como causa y origen para la presencia del limes. Por el contrario, pensamos que las cuestiones de
control económico y social, de carácter eminente-mente interno, explican mucho mejor las potentes contradicciones que existían en el reino visigodo de Toledo en ese período. Una jerarquización social muy acusada que generó, como no podía ser de otro modo, unas profundas desigualdades, inherentes al gran desajuste socioeconómico del período tardoan-tiguo. Sobre estas cuestiones de explotación econó-mica del territorio y su relación con el control de vías de comunicación es en lo que estamos trabajan-do en estos momentos. Esperamos poder publicar
nuestro trabajo “en breve”. Por otro lado, consideramos que es importante
realizar los esfuerzos necesarios para intentar llevar a cabo una aproximación de conjunto desde múltiples facetas. No sólo podemos abordar los complejos procesos de transformación de la sociedad tardoan-tigua exclusivamente desde el ámbito de las fortifi-caciones, por más interesante que nos resulte el te-ma. La especialización, en este caso necesaria, nos puede jugar una mala pasada si no sabemos operar con diferentes áreas de trabajo. En cierto modo, es otra escala de trabajo. Entendemos que es necesario ampliar nuestro interés hacia ámbitos como las ma-nifestaciones arquitectónicas religiosas y civiles, la crucial cuestión de las aldeas, o la no menos impor-tante cuestión de las necrópolis, las relaciones entre los ámbitos urbano y rural, o el fin de las villae... Así pues, y una vez que hemos argumentado la
presencia de poderes suprarregionales, constatados al menos durante la segunda mitad del siglo VII en una pequeña región recóndita del Sistema Ibérico, y en nuestra opinión un interés también muy proba-ble en la fortificación burgalesa de Tedeja (a pesar de la cercanía con el complejo cultual de Mijangos y su epígrafe consagratorio episcopal, cfr. Lecanda, 1994 y 2000, que nos indica también el interés de las aristocracias locales por esa zona), creemos que es pertinente preguntarse; ¿Ello significa que ahora hay que dejarse llevar por la ley del péndulo y donde antes sólo se veían aristocracias locales, ahora hay que ver sólo la mano de la monarquía de Toledo? Pues sinceramente creemos que no. Sería igual-
mente un error de concepción y de escalas de traba-jo. El poder regio, aunque quisiera, no podía operar sin el apoyo, imprescindible, de las aristocracias locales para articular, gestionar e intentar controlar el territorio del reino. Estas aristocracias estuvieron integradas dentro del aparato estatal. Es por ello que existe una gran tensión entre estos dos poderes, ambos fuertes, aunque en diferentes ámbitos. Poderes que a la par que son antagónicos en una
parte, son complementarios en otra. Esa dialéctica será una constante a lo largo de todo el período tardoantiguo, y durante toda la Edad Media. No hay nada extraño en esta relación; abundan los casos hasta en la misma política actual que operan bajo comportamientos similares.
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
118
Esta tensión interna de la sociedad, muy aguda en muchas ocasiones y constante a lo largo de varios siglos, creemos que sí tiene entidad suficiente para poder explicar registros arqueológicos de clara filia-ción militar. Una capacidad explicativa mucho más potente y dotada de contenido que las luchas de origen étnico. Pero el análisis de esa tensión de larga duración, es otra historia… BIBLIOGRAFÍA Álvarez Borge, I., (1999): Comunidades locales y transforma-
ciones sociales en la Alta Edad Media: Hampshire (Wessex) y el sur de Castilla, un estudio comparativo, Logroño.
—, (2000): “Inglaterra y Castilla en la Alta Edad Media. Apuntes para una Historia Comparada”: Historiar, 5, 82-102.
Aratikos Arqueólogos S.L., (2009): Excavación y consolida-ción de la Fortaleza de Tedeja (Trespaderne. Burgos). Campaña 2008. Informe Técnico depositado en el Ser-vicio Territorial de Cultura de Burgos.
Arce, J., (1998): “Un limes innecesario”: J. Hidalgo, D. Pérez y M. J. R. Gervás (eds.), “Romanización” y “Recon-quista” en la Península Ibérica: nuevas perspectivas, 185-190, Salamanca.
Bohigas, R., Fernández R., Lecanda J. A., Ruiz Vélez I., (1996): “Tedeja. Un castillo en el nacimiento de Casti-lla”: Castillos de España, 105, 3-13.
Bohigas, R., Lecanda J. A., Ruiz Vélez I., (2000): “Evolu-ción de las formas y funciones de la arquitectura militar romana en el Norte de Hispania: el caso de Tedeja”: Ac-tas del III Congreso de Arqueología Peninsular, VI, 565-568, Vila Real.
—, (2001): “Tedeja y el control político del territorio del norte burgalés en época tardorromana, visigoda, alto y plenomedieval”: Actas del V Congreso de Arqueología Me-dieval Española, 49-56, Valladolid.
Caballero Arribas, J. y Peñas Pedrero, D., (2012): “Un castrum de época visigoda en el Valle Amblés: La Cabeza de Navasangil (Solosancho, Ávila)”: J. A. Quirós y J. Mª Tejado (eds.), Los castillos altomedievales en el noroeste peninsular, 213-238.
Cadiñanos, I., (1987): Arquitectura fortificada en la provincia de Burgos, Burgos.
Cepeda Ocampo, J. J., Martínez Salcedo, A., (1994): “Bura-dón. Un conjunto arqueológico singular en La Rioja alavesa”: Revista de Arqueología, 156, 38-41.
Cobos, F. y Retuerce, M., (2011): Metodología, valoración y
criterios de intervención en la arquitectura fortificada de Castilla y León. Catálogo de las provincias de León, Sala-manca, Valladolid y Zamora, Edición digital Junta de Castilla y León, Valladolid.
Corriente, F., y Mahmūd ‘Alī Makkī (trad.), (2001): Ibn Hayyān, Abū Marwān (987/8-1076), al-Muqtabis, parte II-1, Zaragoza.
Dennis, G. T., (trad.) (1984): Maurice’s Strategikon. Hand-book of byzantine military strategy, Philadelphia.
Escalona, J. y Reynolds, A., (eds.) (2011): Scale and scale change in the early Middle Ages: exploring landscape, local society, and the world beyond, Turnhout.
Estepa, C., (1984): "El Alfoz castellano en los siglos IX al XII": España Medieval. IV. Estudios dedicados al profesor D. Ángel Ferrari Núñez, T. I, Madrid, pp. 305-342.
Fuentes, A., (1988): “Los castela del limes hispanus bajoim-perial: Una revisión crítica”: Cuadernos de Prehistoria y Arqueología UAM, 15, 319-338.
Gutiérrez Lloret, S., (2011): “El reconocimiento arqueológi-co de la islamización. Una mirada desde al-Andalus”: 711. Arqueología e Historia entre dos mundos, Zona Ar-queológica 15, I, 191-212.
Hernández Vera, J. A. y Bienes Calvo, J. J., (2004): “Cerá-micas hispanovisigodas y de tradición en el Valle Medio del Ebro”: L. Caballero y P. Mateos (eds.), Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica, 307-320, Madrid.
Hernández Vera, J. A., Núñez Marcén, J. y Martínez Torre-cilla, J. M., (2007): Guía Arqueológica de Contrebia Leu-cade, Logroño
Larrén, H., Blanco, J. F., Villanueva, O., Caballero, J., Domínguez, A., Nuño, J., Sanz, Fco. J., Marcos, G., J., Martín, M. A. y Misiego, J., (2004): “Ensayo de siste-matización de la cerámica tardoantigua en la Cuenca del Duero”: L. Caballero y P. Mateos (eds.), Cerámicas tar-dorromanas y altomedievales en la Península Ibérica, 273-306, Madrid.
Lecanda, J. A., (1994): “El epígrafe consacratorio de Santa María de Mijangos (Burgos): aportaciones para su estu-dio”: Letras de Deusto Vol. 24, n.º 65, 173-196.
—, (1997): “De la Tardoantigüedad a la Plena Edad Media en Castilla a la luz de la arqueología”: VII Semana de Es-tudios Medievales, 297-330, Logroño.
—, (1999): “Fortificaciones tardorromanas frente a los pueblos del norte peninsular: la fortaleza de Tedeja (Trespaderne, Burgos)”: Actas del XXIV Congreso Nacio-nal de Arqueología, 4, 777-790, Cartagena.
—, (1999b): Informe de la intervención arqueológica en Peña Partida (Trespaderne. Burgos). Junta de Castilla y León. Inédito.
COMPARACIÓN ENTRE LOS ESPACIOS DEL VALL DEL EBRO Y LA MESETA
ÉL ITES Y ART ICULACIÓN DEL TERRITORIO (S IGLOS V -VI I I D .C . )
119
—, (1999c): Informe preliminar sobre la intervención arqueo-lógica en Boca 2 del Túnel de la N-629 (Trespaderne, Bur-gos), Burgos. Inédito.
—, (1999d): “Mijangos: la ocupación y la arquitectura visigoda en el norte de Burgos”: Actas del II Congreso de Arqueología Peninsular IV, 415-434, Zamora.
—, (2000): “Mijangos: la aportación la aportación de la epigrafía y el análisis arqueológico al conocimiento de la transición a la Alta Edad Media en Castilla”: L. Caballe-ro y P. Mateos (eds.), Visigodos y Omeyas. Un debate en-tre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, Anejos de Archivo Español de Arqueología XXIII, 181-206.
—, (2000b): “Santa María de Mijangos: de la arquitectura paleocristiana a la altomedieval, transformaciones arqui-tectónicas y litúrgicas”: Actas del III Congreso de Arqueo-logía Peninsular VI, 535-550, Vila Real.
—, (2002): “Arquitectura militar tardorromana en el norte de España: Tedeja (Trespaderne, Burgos), un ejemplo de recinto no urbano y no campamental”: Primer Con-greso de Arquitectura Militar Romana en Hispania, Gla-dius, Anejos 5, 683-692.
—, (2003): “Cerámica tardorromana, visigoda y altomedie-val en el Alto Valle del Ebro”: Sautuola IX, 301-314.
—, (2010): “Civitas, castellum, vicus aut villa en el ducado de Cantabria. El panorama urbano y las formas de po-blamiento en el ducado de Cantabria”: Espacios urbanos en el occidente mediterráneo (s.VI-VIII), 229-238, Tole-do.
Lecanda, J. A. y Palomino A. L., (2001): “Dos modelos de ocupación del territorio en época visigoda en la provin-cia de Burgos: la región montañosa septentrional y la comarca ribereña del Duero”: Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española, 37-48, Valladolid.
Lecanda, J. A. y Monreal L.A., (2002): “El soporte ochavado y decorado de Santa María delos Reyes Godos (Trespa-derne, Burgos)”: Letras de Deusto Vol. 32, n.º 97, 65-110.
Lecanda, J. A., Lorenzo J. y Pastor E., (2008): “Faros y torres circulares: propuestas para el conocimiento de la efectividad del dominio islámico inicial en los territorios del alto Ebro”: R. Martí (ed.), Fars de l’Islam, 239-285, Barcelona.
Martí, R. (ed.), (2008): Fars de l’islam. Antigues alimares d’al-Andalus, Barcelona.
Medrano Marqués, M., (2004): “El asentamiento visigodo y musulmán de Tudején-Sanchoabarca (Fitero, Navarra)”: Salduie, 4, pp. 261-302.
Moreno, I., (2001): “Descripción de la vía romana de Italia a Hispania en La Rioja”: El Miliario Extravagante, Anexo 2. [Disponible en <http://www.traianvs.net/>. Consulta 3 de octubre de 2013].
—, (2001b): Descripción de la vía romana de Italia a Hispa-nia en las provincias de Burgos y Palencia, Salamanca. [Disponible en <http://www.traianvs.net/>. Consulta 5 de octubre de 2013].
Nuño, J. y Domínguez, A., (2001): “Aspectos militares del castro del Cristo de San Esteban, en Muelas del Pan (Zamora). Un asentamiento en la frontera suevo-visigoda”: C. Ferreira (ed.), Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), 105-120, Lisboa.
Palomino, A. L., Negredo, Mª J. y Bohigas, R., (2012): “La fortaleza de Tedeja en Trespaderne y el castillo de Poza de la Sal (Burgos). Variables arqueológicas para el análi-sis de la articulación del poder local en el tránsito de la tardoantigüedad a la Alta Edad media en la Castilla del Ebro”: J. A. Quirós y J. Mª Tejado (eds.) Los castillos al-tomedievales en el noroeste peninsular, 263-290, Bilbao.
Quirós, J.A., (2009): “Las dataciones radiocarbónicas de yacimientos de época histórica. Problemas y experiencias de análisis en contextos de época medieval”: Munibe (Antropologia- Arkeologia) 60, pp. 313-324.
—, (2011): “Los paisajes altomedievales en el País Vasco, 500-900. De la desarticulación territorial a la emergen-cia de los condados”: J. A. Quirós (ed.), Vasconia en la Alta Edad Media, 450-1000. Poderes y comunidades rura-les en el Norte Peninsular, 29-54, Bilbao.
Quirós, J. A., y Tejado, J. Mª, (eds.) (2012): Los castillos altomedievales en el noroeste peninsular, Bilbao.
Serna, M. L., Valle A. y Hierro J. A., (2005): “Broches de cinturón hispanovisigodos y otros materiales tardoanti-guos de la Cueva de Las Penas (Mortera, Piélagos)”: Sautuola, 11, 247-277.
Solaun, J. L., (2005): La cerámica medieval en el País Vasco. (siglos VIII-XIII), Vitoria.
Tejado, J. Mª, (2011): Arqueología y gestión del territorio en el alto Valle del Iregua: El castro de “El Castillo de los Mon-jes” (Lumbreras, La Rioja), Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Rioja, 839 pp. [E-book, ISBN: 978-84-694-0978-7. Disponible en: <http://dialnet. unirioja.es/servlet/tesis?codigo=21890> Consulta 11 de mayo 2012].
—, (2011b): “Castros militares altomedievales en el alto Valle del Iregua (La Rioja, España): Una realidad ‘poco común’": Archeologia Medievale, XXXVIII, 137-181.
—, (2012): “¿A modo de conclusiones... o mejor, agenda de trabajo?”: J. A. Quirós y J. Mª Tejado (eds.), Los castillos altomedievales en el noroeste peninsular, 309-320.
Vannini, G. y Nucciotti, M. (eds.), (2012): La Transgiorda-nia nei secoli XII-XIII e le ‘frontiere’ del Mediterraneo me-dievale, BAR, Oxford. [Series Limina/Limites: Archaeo-
JOSÉ MARÍA TEJADO SEBASTIÁN
LAS FORTIF ICACIONES EN LA TARDOANTIGÜEDAD
120
logies, histories, islands and borders in the Mediterra-nean (365-1556) 1]
Wickham, C., (1992): “Problems of comparing rural socie-ties in early medieval Western Europe”: Transactions of the Royal Historical Society, 6ª serie, nº 2, 221-246.
—, (2005): Framing the early Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400-800, Oxford.
—, (2005b): Problems in doing comparative history, Sout-hampton.
—, (2009): The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000, Londres.
—, (2011): “The Problems of Comparison”: Historical Materialism, 19.1, 221-231.
Woolliscroft, D. J., (2001): Roman military signalling, Stroud.