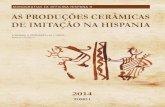Rest in Peace: el duelo colectivo en las producciones musicales de los reggaetoneros
Fernández Fernández A., Morais, R. 2012, Terra Sigillata Bracarense Tardía (TSBT), en D. Bernal y...
Transcript of Fernández Fernández A., Morais, R. 2012, Terra Sigillata Bracarense Tardía (TSBT), en D. Bernal y...
Cerámicas hispanorromanas IIProducciones regionales
DARÍO BERNAL CASASOLAALBERT RIBERA I LACOMBA (Eds.)
Servicio de PublicacionesServicio de Publicaciones
Cerám
icas hispanorromans II. Producciones regionales
DA
Río
BE
Rn
AL
CA
SASo
LA
& A
LB
ER
t R
IBE
RA
I L
AC
oM
BA
(Ed
s.)En la misma serie
El ajuar de las viviendas jerezanas en época de Isabel Ide Castilla (1474-1504)Juan Abellán Pérez
Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios(Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río PalmonesVicente Castañeda Fernández (coord.)
Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestiónDarío Bernal Casasola y Albert Ribera i Lacomba
Gadir y el Círculo del Estrecho revisados. Propuestasde la Arqueología desde un enfoque socialJuan Carlos Domínguez Pérez (Ed. Cient.)
Personajes, poderes, fortalezas y otros temas de laHistoria de Andalucía (siglos XIV y XVI)Alfonso Franco Silva
Linajes gaditanos en la Baja Edad Media. Breveestudio de la oligarquía local (siglos XIII-XV)Francisco Javier Fornell Fernández
Cultos y ritos de la Gadir feniciaMaría Cruz Marín Ceballos (Coord.)
El castillo de San Romualdo. Historia y documentosde la ciudad de San Fernando (Cádiz)Fernando Mósig Pérez
El Theatrum Balbi de GadesDarío Bernal y Alicia Arévalo
Darío Bernal Casasola
Doctor en Filosofía y Letras —especialidad Geografíae Historia— por la Universidad Autónoma de Madrid(1997), es actualmente profesor titular deArqueología de la Universidad de Cádiz, adscrito alDepartamento de Historia, Geografía y Filosofía.Arqueólogo y especialista en Historia Económicadel Mundo Antiguo, ha dirigido varias decenas deexcavaciones arqueológicas en alfares romanos yen ciudades de la antigua Baetica y en Pompeya, yha publicado varios centenares de estudios sobreánforas, contextos cerámicos y la importancia de lacultura material para las temáticas de Arqueologíade la Producción, tanto en Andalucía como en laantigua Tingitana, el denominado Círculo delEstrecho. Es miembro correspondiente de la RealAcademia de la Historia en Cádiz, y vicepresidentede la SECAH.
Albert Ribera i Lacomba
Doctor en Geografía e Historia —especialidadPrehistoria y Arqueología— por la Universidad deValencia (1993), es actualmente jefe de Sección deArqueología y director del Centro Arqueológico del’Almoina del Ayuntamiento de Valencia.Arqueólogo y especialista en Urbanismo,Arquitectura y Cultura Material del Mundo AntiguoMediterráneo, ha dirigido más de cincuentacampañas de excavaciones urbanas en Valencia ynueve en Pompeya, y ha publicado más de uncentenar de estudios, entre los que hay varios deánforas, producciones de barniz negro, contextoscerámicos y la importancia de la cultura materialpara las temáticas de Arqueología del Consumo yel Comercio, tanto en Valencia e Italia como en el Mediterráneo.
Cerámicas hispanorromanas IIProducciones regionales
Esta segunda entrega de las Cerámicas hispanorromanas trata de profundizar en elconocimiento de las producciones alfareras fabricadas en la Península Ibérica y lasBaleares entre el siglo III a.C. e inicios del mundo medieval. Debido al éxito editorial ya la gran acogida en la comunidad científica del primer volumen se ha decididocontinuar sintetizando aquellos estudios e investigaciones desarrollados porarqueólogos en torno a las cerámicas de manufactura local a imitación de lasromanas, siguiendo tradiciones prerromanas o aquellas con personalidad propia.Casi cincuenta investigadores, plumas consagradas y noveles, procedentes de unaveintena de instituciones distribuidas por toda la geografía española y portuguesa— entre ellas quince universidades —, han reunido en treinta y cinco capítulos tantosíntesis como novedades de la vajilla fina (Bloque I), de las ánforas (II), de las lucernas(III), de las cerámicas comunes (IV) o de otras producciones (V), ilustrando el notabledinamismo actual de la investigación sobre ceramología hispanorromana.
Con la colaboración de
HISPANORROMANAS_II_CUBIERTA_MONOGRAFIAS UCA_2 31/05/12 18:11 Página 1
Cerámicas hispanorromanas II Producciones regionales
DARÍO BERNAL CASASOLA
ALBERT RIBERA I LACOMBA
(Eds. científicos)
Servicio de Publicaciones
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 04/06/12 10:18 Página 5
Imagen de cubierta: Lucerna tardorromana con cruz enjoyada en disco y asazoomórfica, de Carteia (según F. Presedo et alii, 1982: Carteia I, ExcavacionesArqueológicas en España 120, Madrid, figura 125, nº 9), de posible producciónlocal/regional
Esta obra es resultado del Proyecto de Investigación HAR2011-28244 del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad/Feder del Gobierno de España, titulado Amphorae ex Hispania. Paisajes de producción y consumo, con la colaboración del proyecto HAR2010-15733
Esta obra ha superado un proceso de evaluación ciega por pares
Esta Editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión ycomercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional
EditaServicio de Publicaciones de la Universidad de Cádizc/ Doctor Gregorio Marañón, 3 – 11002 Cádiz (España)www.uca.es/[email protected]
© Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz© De cada capítulo su autor
Maquetación: Trébede Ediciones, S.L.Imprime:ISBN: 978-84-9828-364-8Depósito Legal: CA 247-2012
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación públicao transformación de esta obra puede ser realizada con la autorización desus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitafotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 04/06/12 10:18 Página 6
Introducción ............................................................................................................................................................ 15Darío Bernal Casasola y Albert Ribera i Lacomba
BLOQUE I. VAJILLA FINA
Imitaciones de campaniense en el mediodía peninsular. La cerámica gris bruñida republicana ............................ 23Andrés Mª Adroher Auroux y Alejandro Caballero Cobos
Cerámicas tipo Peñaflor del Alto Guadalquivir ....................................................................................................... 39Pablo Ruiz Montes
Los alfares isturgitanos: ¿un posible modelo de control productivo inicial? ........................................................... 49Mª Isabel Fernández-García
Las producciones de sigillata hispánica locales y regionales del Municipium Augusta Bilbilis
(Calatayud-Zaragoza) ............................................................................................................................................... 63Jesús Carlos Sáenz Preciado
La fabricación de vasos para beber de paredes finas en el valle medio del Ebro .................................................... 83José Antonio Mínguez Morales
Las cerámicas imitación de sigillata en el occidente de la Península Ibérica durante el siglo V d.C. ..................... 97Luis Carlos Juan Tovar
Terra Sigillata Bracarense Tardía (Tsbt). O Grupo II das Cerâmicas de engobe vermelho não vitrificavel
(Delgado 1993-94). O Cerâmicas de Engobe Vermelho. Grupo II (Delgado y Morais, 2009) .................................. 131Adolfo Fernández Fernández y Rui Morais
BLOQUE II ÁNFORAS
Producciones anfóricas tardorrepublicanas y tempranoaugusteas del valle del Guadalquivir. Formas y ritmos
de la romanización en Turdetania a través del artesanado cerámico ...................................................................... 177Enrique García Vargas
Ánforas tarraconenses para el limes germano: una nueva visión de las Oberaden 74 ............................................ 207César Carreras Monfort y Horacio González Cesteros
¿Ánforas Tipo Segobriga/Oberaden 74 similis? Bases para una producción singular en la Tarraconense interior ....... 231Rui Roberto de Almeida y Jorge Morín de Pablos
Índice
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:15 Página 9
Las ánforas del tipo Puerto Real 3. Un nuevo envase de salazones gaditanas de época antonino-severiana .......... 247Darío Bernal Casasola y Enrique García Vargas
Producciones anfóricas en la costa meridional de Carthago-Spartaria ................................................................. 255Mª del Carmen Berrocal Caparrós
Las ánforas onubenses de época tardorromana ...................................................................................................... 279Jessica O’Kelly Sendrós
BLOQUE III LUCERNAS
Una nueva producción de lucernas de canal en terra sigillata hispánica en el norte de la Península .................. 299Ángel Morillo Cerdán
Producción de lucernas altoimperiales en Hispalis: el taller de la plaza de la Encarnación de Sevilla ................... 309Jacobo Vázquez Paz
Lucernas a torno de época imperial: una producción singular de Carthago Noua (Cartagena) ........................... 325Alejandro Quevedo Sánchez
La producción de lucernas en el sureste peninsular: primeros datos ..................................................................... 353Antonio Manuel Poveda Navarro
Las lucernas de producción regional de Bracara Augusta .................................................................................... 369Rui Morais
BLOQUE IV CERÁMICAS COMUNES
Las cerámicas de cocina en el Alto Guadalquivir,siglos I-II d.C. ............................................................................... 395Mª Victoria Peinado Espinosa
Las cerámicas comunes altoimperiales de Augusta Emerita ................................................................................. 407Macarena Bustamante Álvarez
Cerámica regional reductora de cocina altoimperial en la fachada mediterránea .................................................. 435Esperança Huguet Enguita
La cerámica común tarraconense (COM.OX.TARR./COM.RED.TARR) y su variante con decoración pintada (CMG) ........ 453Ramon Járrega Domínguez y Loïc Buffat
Cerámica común altoimperial en el nordeste peninsular ....................................................................................... 469Josep Casas Genover y Josep Mª Nolla Brufau
La cerámica común tardía en Sevilla (siglos IV al VI d.C.) ........................................................................................ 487Cinta Maestre Borge
Las cerámicas comunes del nordeste peninsular y las Baleares (siglos V-VIII): balance y perspectivas de la
investigación ........................................................................................................................................................... 511Josep Mª Macias Solé y Miguel Ángel Cau Ontiveros
La cerámica común Golfo de Bizkaia ...................................................................................................................... 543Lorea Amondarain Gangoiti y Mª Mercedes Urteaga Artigas
Las cerámicas comunes no torneadas de difusión aquitano tarraconense (AQTA): estado de la cuestión ............. 561Milagros Esteban Delgado, Mª Teresa Izquierdo Marculeta, Ana Martínez Salcedo y François Réchin
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:15 Página 10
BLOQUE V OTRAS PRODUCCIONES HISPANORROMANAS
La cerámica púnico-ebusitana en época tardía (siglos III-I a.C.) .............................................................................. 583Joan Ramon Torres
Cerámicas negras bruñidas del oriente vacceo ....................................................................................................... 619Fernando Romero Carnicero, Carlos Sanz Mínguez, Cristina Górriz Gañán y Roberto De Pablo Martínez
La cerámica gris (y oxidada) ampuritana ................................................................................................................ 639Josep Casas Genover y Josep Mª Nolla Brufau
La cerámica de engobe blanco ................................................................................................................................ 655Josep Casas Genover y Josep Mª Nolla Brufau
Cerámica gris romana del Noroeste. Los vasa potoria ........................................................................................... 661Esperanza Martín Hernández
A cerâmica cinzenta grosseira do Algarve ............................................................................................................... 681Catarina Viegas
Muestras de cerámica engobada romana de producción local de Lucus Augusti (Lugo) ....................................... 699Enrique J. Alcorta Irastorza y Roberto Bartolomé Abraira
Colmenas cerámicas en el territorio de Segobriga. Nuevos datos para la apicultura en época romana en Hispania ... 725Rui Roberto de Almeida y Jorge Morín de Pablos
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:15 Página 11
origen de la producción, en este caso sin mayores pro-
blemas, al conocer —gracias al análisis de pastas— que
al menos, una mayor parte de los productos han salido
de los talleres alfareros de la capital provincial de Bracara
Augusta. Por último, distinguimos cronológicamente a
la producción —evitando la incorrecta identificación de
esta producción con la Alto Imperial bracarense— al in-
cluir el término Tardía puesto que su arco temporal se
concentra en los siglos IV y V d.C.
Esta producción, bautizada por M. Delgado como
Grupo II de Imitación de engobe vermelho não vitrifica-
vel (Delgado, 1993-94), no es más que una parte de la pro-
ducción local de cerámicas tardías de Bracara Augusta. En
los talleres alfareros de la capital —algunos de ellos si-
tuados posiblemente en la zona del Prado— se producían
varios productos como sucedía en la mayor parte de los
talleres cerámicos en época tardía. El ejemplo más claro lo
encontramos en los alfares africanos de Oudhna (Barraud
et alii, 1998) o de Sidi Khalifa (Ben Moussa, 2007) donde
se fabricaban en los mismos centros y se cocían en los
mismos hornos cerámicas comunes y sigillata. Lo normal
es pensar que en un determinado momento (¿finales del
siglo III-inicios del siglo IV?), uno o más talleres decidie-
ron producir junto a las cerámicas comunes piezas de mesa
que imitasen a las sigillatas importadas —africanas e his-
pánicas tardías— que llegaban a los mercados de la ciu-
dad. En ningún momento cambian la técnica productiva
ni la materia prima —utilizan las mismas arcillas que para
las «comunes» pero más depuradas—, lo que ahora pro-
ducen son formas más o menos idénticas a las formas co-
mercializadas en sigillata y sobre todo sus decoraciones,
acabando las piezas mediante un recubrimiento a base de
un engobe rojo —una técnica utilizada en la producción
bracarense desde al Alto Imperio— y que le daban a las
piezas cierto aire a sigillata. La pieza no busca engañar al
Terra Sigillata Bracarense Tardía (TSBT)O Grupo II das Cerâmicas de engobe vermelho não vitrificavel (Delgado 1993-94)O Cerâmicas de Engobe Vermelho. Grupo II (Delgado y Morais, 2009)
Adolfo Fernández FernándezFundação para a Ciência e Tecnologia, Universidade de Coimbra-I&D-CECH
Rui MoraisUniversidade do Minho (Braga) Universidade de Coimbra-I&D-CECH
Definición y características de la producción
Los autores de este trabajo hemos optado por proponer
aquí una nueva terminología para esta cerámica de pro-
ducción bracarense ya que las nomenclaturas en uso
hasta el momento la englobaban dentro de una realidad
heterogénea y más amplia: la cerámica de engobe rojo,
con las que comparte únicamente el acabado mediante
el recubrimiento a base de un engobe en tonos rojizos.
La cerámica que aquí tratamos, analizamos y ordenamos
apoyándonos en datos crono-estratigráficos y compara-
tivos es una vajilla de mesa —cuencos, escudillas, platos
y fuentes— que podríamos definir como «fina» y a un
nivel de mercado similar —quizás a un escalón inferior—
al de otras vajillas tardías en «sigillata» como las africanas
o las hispánicas, aunque reducida a un ámbito de distri-
bución regional (sur de la Gallaecia). No encontramos im-
pedimento alguno en incluir estos productos dentro de
la categoría de sigillata, una vez que esta acepción ha
perdido en cierto modo su antigua definición —uso de
moldes, presencia de sellos y modo de cocción C de
Picon (2002, 143)— utilizándose actualmente de manera
convencional (Uscatescu et alii, 1994, 186) debido a la ne-
cesidad de una uniformidad terminológica a la hora de
referirnos al diverso grupo de las vajillas finas tardías.
Las razones por nosotros esgrimidas para la utilización de
terra sigillata no son otras que las anteriormente pro-
puestas por otros autores a la hora de incluir bajo esta no-
menclatura —utilizada como ya hemos señalado de forma
convencional— «vajillas finas» tardías de orígenes diver-
sos: orientales, africanas (Carandini et alii, 1981), hispá-
nicas (Orfila, 1993, 126-127) o gálicas (Mayet, 1984, 268;
Uscatescu et alii, 1994, 186).
Hemos optado igualmente por incluir en la nomen-
clatura el gentilicio Bracarense que refiere la zona de
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:16 Página 131
132 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
II —nuestra TSBT— recogida en ese trabajo nos puede ser-
vir para la descripción general de la producción:
As far as Group II is concerned, quartz is the dominant
mineral followed by mica; Kfeldspar and plagioclases
are vestigial in most samples. Hematite occurs in most
of the samples. Concerning clay minerals, kaolinite is
present in two samples… Typological Group II is cha-
racterized by a reddish-brown to yellowish brown and
pale brown paste; pores are abundant and usually stret-
ched and some fissures are also present. The non plas-
tic grains are quartz, K-feldspars, muscovite, and biotite,
plagioclase, grog and ferruginous grains (ibid., 162-163).
En general, las pastas son blandas, de color amarro-
nado —en ocasiones sándwich con el interior gris— y la-
minadas (tipo galleta). Los elementos no plásticos a simple
vista son cuarzos aristados finos, mica fina plateada, es-
casas micas doradas, inclusiones negras —posiblemente
piroxenos— y escasos óxidos de hierro. El aspecto ge-
neral de la pasta es una matriz granulosa con pocas in-
clusiones groseras. Los engobes son habitualmente finos
—hay alguna pieza con engobe más denso— tipo aguada,
de colores que van desde el rojo inglés al rojo venecia y
que cubren toda la superficie de las piezas, incluido el
exterior del fondo de los platos/fuentes y caracterizados
por presentar inclusiones de fina mica plateada en su-
perficie. En ocasiones, se observan marcas de pulido que
confieren a las piezas cierto brillo. Ni los individuos de
Braga (Delgado, 1993-94, 121) ni las piezas de Vigo pre-
sentan marcas de exposición al fuego, lo que demuestra
una funcionalidad clara como vajilla de mesa.
Historiografía
La TSBT siempre ha sido tratada en las investigaciones
como parte de la producción de cerámica de engobe rojo.
Por ello, la historiografía de esta vajilla va irremediable-
mente unida a la historia de la investigaciones sobre el he-
terogéneo conjunto conformado por todas las cerámicas
que presentan un acabado mediante la aplicación de un
engobe rojo. Será a principios del siglo XX cuando arran-
quen los primeros estudios sobre un tipo de cerámica que
se diferencia de las producciones de uso común por el
hecho de portar un característico engobe rojo, que ten-
dría por finalidad conseguir piezas impermeables. Las pri-
meras producciones con estas características fueron estu-
diadas por especialistas alemanes que identificaron, entre
consumidor —las diferencias saltan a la vista entre unas y
otras— sino ocupar un lugar en el mercado, en un posi-
ble «escalón inferior» a las vajillas importadas y destinadas
posiblemente a un estrato poblacional concreto. Otro de
los aspectos que caracterizan a la producción —quizás la
más significativa y que la separa definitivamente de otras
producciones regionales de imitación— es la importante
presencia de decoración estampada sobre fondos de pla-
tos y fuentes. La técnica utilizada es únicamente la estam-
pación de motivos mediante punzones —se han docu-
mentado hasta el momento cincuenta y dos motivos—
formando composiciones decorativas en bandas concén-
tricas con una altísima precisión y perfección tanto en los
motivos como en las composiciones. Dicha perfección de
los numerosos punzones — prácticamente idénticos a los
africanos— y de las propias composiciones podrían indi-
car la obtención del negativo a partir de positivos origi-
nales —las propias piezas tunecinas, muy abundantes en
la ciudad—. No obstante, no podemos descartar una com-
pra directa de punzones africanos por parte de los talle-
res bracarenses o incluso la instalación de algún alfarero
tunecino en la ciudad, que trajese consigo la tradición de-
corativa africana.
Los devenires de los mercados llevarán consigo un
aumento progresivo de la producción una vez que las
cerámicas africanas no llegan en las cantidades necesa-
rias para cubrir la demanda. En este momento (cuartos
centrales del siglo V), es posible que la TSBT alcance su
momento álgido —máxima producción y máxima difu-
sión— que decaerá una vez que se recupere el comer-
cio interprovincial. La producción no colapsa sino que
evoluciona hacia un nuevo producto, las Cinzentas tar-
días de Braga y Dume (Gaspar, 2000 y 2003), acorde
con el cambio de tendencia que se produce a finales de
la centuria con la llegada al Noroeste de nuevas pro-
ducciones de vajilla fina —DSP atlántica, LRC, LRD y nue-
vas formas africanas— que modifican el gusto hacia piezas
con acabados grises.
En el trabajo de M. Delgado, la autora distinguía ma-
croscópicamente hasta cinco tipos de pastas (1993-94,
121-122). El posterior trabajo de análisis petrográfico vino
a considerar todas estas pastas —a partir de dieciséis in-
dividuos que se consideraron representativos de la pro-
ducción— eran originarias de un mismo centro productor
localizado en Braga (Oliveira et alii, 2005, 159-164), po-
siblemente en la zona alfarera del Prado, a unos kilóme-
tros de la ciudad. La descripción de las pastas del Grupo
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:16 Página 132
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 133
por M. Delgado, cuando presenta un estudio absoluta-
mente innovador titulado “Notícia sobre cerâmicas de en-
gobe vermelho não vitrificável encontradas em Braga”
(Delgado, 1993-94, 113-149). En este trabajo, la autora da
a conocer dos producciones cerámicas muy abundantes
en Braga, una que imita el tipo de engobe y las formas de
la producción de engobe pompeyano (Grupo I) y otra que
se caracteriza por imitar, con bastante perfección, formas
de la terra sigillata hispánica y africana (Grupo II). Por
primera vez, las piezas de imitación se individualizan y se
separan de las otras producciones cerámicas recubiertas
con una capa de engobe rojo.
Tendrán que pasar más de diez años para que se re-
tomen los estudios sobre estas vajillas, cuando se publi-
que un estudio químico que caracterizaba a la producción
(Oliveira et alii, 2005, 159-164). En este trabajo colectivo,
mencionado aquí, se analizaron numerosas piezas del
Grupo II de las imitaciones llegando a la conclusión de que
conformaban una única producción y, sin lugar a dudas
su origen debía ser Braga y en concreto, un área locali-
zada en la zona alfarera del Prado, a unos 11 kilómetros
de la ciudad (ibid., 164). En el año 2007, se publican cinco
piezas y veinte fondos decorados de imitación de engobe
vermelho localizados en la villa de Toralla-Vigo (Fernán-
dez et alii, 2007). Este trabajo supone la primera atesta-
ción de estos productos fuera de la capital conventual y
su entorno más cercano, y al mismo tiempo llevó con-
sigo una reactivación de los estudios sobre estas vajillas.
A finales del año 2009 sale a la luz la Guia das cerâmicas
de produção local de Bracara Augusta (Delgado y Mo-
rais, 2009) donde las imitaciones de engobe rojo adquie-
ren un papel destacado creándose además un Grupo III
de cerámicas de engobe rojo compuesto por formas de ce-
rámica común (ibid., 54-55). En esta guía se publican,
además de las formas conocidas de 1994 (Delgado, 1993-
94), nuevas piezas que convierten a las imitaciones del
Grupo II en una producción de una riqueza formal y de-
corativa tremendamente importante.
Efectivamente, si nos fijamos en el texto de síntesis
sobre «Las imitaciones de cerámica africana en Hispa-
nia», presentado por Xavier Aquilué (2008, 553-561) en
el artículo del libro Cerámicas hispanorromanas. Un es-
tado de la cuestión (Bernal y Ribera i Lacomba eds.,
2008), fácilmente se desprende que las producciones de
imitación de Braga, en comparación con las produccio-
nes peninsulares allí recogidas, sobresalen por su diver-
sidad, por su fidelidad y por su calidad.
la cerámica romana proveniente de nivles republicanos y
augusteos, platos de fondo plano y paredes oblicuas, que
se caracterizaban por poseer un engobe espeso, bien ali-
sado y de un color rojo característico de los frescos de
Pompeya (Ritterling, 1901; Kruger 1905; Loes chc ke, 1919,
apud Aguarod, 1991, 51-96). Estas producciones bautiza-
das como «Pompejanish-rotenplatten», de origen itálico y
con las pastas típicas volcanicas, fueron exportadas a todo
en Imperio y rápidamente fueron reproducidas en las pro-
vincias. Acababa de adoptarse una nueva tecnología que
tendrá gran éxito durante toda la época romana.
En la segunda mitad del siglo XX, se realizaron otros
estudios sobre las producciones de engobe rojo pom-
peyano, entre las que destacan los trabajos realizados en
la década de los setenta, por Ch. Goudineau (1970, 159-
186) y D.P.S. Peacock (1977, 147-162).
En la Península, los primeros trabajos donde se tratan
e individualizan estas producciones fueron hechos por
Jorge e Adília Alarcão (s/fecha, 18-21), con motivo de una
pequeña exposición sobre algunos de los trabajos ar-
queológicos realizados en Portugal desde 1960 hasta 1969,
organizada en el transcurso del II Congreso Nacional de
Arqueología, que se celebraba en Coimbra. En el breve
texto allí presentado sobre estas producciones los auto-
res hacían alusión a una posible producción con origen en
el conventus bracarensis: «entre as imitações achadas em
Portugal, é interessante mencionar a possibilidade de um
centro de fabrico situado na região de Braga» (ibid., 20).
Más tarde, en un encuentro memorable sobre las ce-
rámicas recuperadas en las excavaciones luso-francesas
de Conimbriga, organizado en marzo de 1975, Adília Alar-
cão hace una breve presentación sobre estas cerámicas
identificadas en aquella ciudad, seguida de una breve dis-
cusión por parte de algunos de los más reputados espe-
cialistas allí presentes (Ch. Goudinau, P.-A. Février, J.-P.
Morel, P. Rouillard, M. Labrousse, N. Lamboglia, H. Con-
fort, A. Carandini, R. Étienne, P. Sillieres, F. Pallarès). En esta
presentación, la autora se refiere, además de a los centros
productores de Conimbriga y a otro de producción alen-
tejana, a un centro productor situado en la región entre
Braga-Guimaraes (Alarcão, 1975, 9-17). En este encuentro,
en el momento reservado a la discusión de estas produc-
ciones, N. Lamboglia llama la atención de la necesidad de
no valorar en exceso el aspecto tecnológico (que abarca-
ría producciones fechables entre en siglo VII a.C. y el siglo
V), pero si el destacar las producciones en relación a los
locales de producción. Y este fue el parámetro adoptado
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:16 Página 133
134 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
pirada en la fuente Hayes 50A/B en TSA C—. En este pri-
mer momento, las piezas se engoban completamente
pero todavía no se decoran con motivos estampados.
También documentamos la existencia de piezas, posi-
blemente de esta producción, pero con pastas ligera-
mente más groseras y sin el típico engobe rojo, en
concreto vasos idénticos a la forma Drag. 27 en TSH tran-
sicional o TSHT (Morais, 2010). Al no portar dicho engobe
rojo —una de las características que definen a la TSBT—
hemos optado por no incluir este ejemplo en la tipolo-
gía. No obstante, somos conscientes que posiblemente
esta pieza y otras similares de vajilla de mesa sin engobe
provengan del mismo taller que comienza a producir los
primeros ejemplos de TSBT a la par de otras cerámicas
comunes y que todavía crea piezas sin la totalidad de las
características que definirán a la producción. Es posible
que estas primeras piezas de experimentación estuviesen
enfocadas al propio mercado de la capital y su entorno
(mínima difusión).
FASE II (segunda mitad del siglo IV-inicios del siglo V)
Se trata de la fase de despegue de la producción, cuando
adquiera la totalidad de las caracterísitcas que definirán
a la TSBT. Durante la segunda mitad del siglo IV se con-
tinúan produciendo ejemplares de la Forma 1 y de la
Forma 4 y deja de producirse la Forma 2 y, posiblemente,
las piezas de vajilla de mesa sin engobar fruto del mo-
mento de experimentación. Será ahora cuando comience
la producción de nuevas formas inspiradas sobre todo
en el repertorio formal de la sigillata africana D y C, tre-
menedamente abundante en el Noroeste —al igual que
por todo el Mediterráneo y el Atlántico— y en menor
medida de la sigillata hispánica. Se fechan en esta fase
las Formas 3-7, los ejemplos más tempranos de la Forma
8 —variante A—, la Forma 9, los individuos de la va-
riante A de la Forma 18, posiblemente la Forma 19 y, ya
en los inicios del siglo V —coincidiendo con el final de
la Fase II y el inicio de la Fase III— probablemente co-
mience a producirse la Forma 16 y los primeros indivi-
duos de la Forma 21, que perdurarán durante la Fase III.
Se observan dos momentos bien definidos en esta fase ca-
racterizados por la presencia o la ausencia de decora-
ción estampada sobre los fondos de los grandes
platos/fuentes: los fechados durante la segunda mitad
del siglo IV no portan decoración estampada —en oca-
Tipología y cronología
Hemos creído necesario el proponer aquí una tipología
de la producción basándonos en los numerosos indivi-
duos recopilados durante las últimas décadas en inter-
venciones localizadas en yacimientos del sur de Galicia
y norte de Portugal. No obstante, la base tipológica de-
viene en su mayoría de piezas de Bracara Augusta, mu-
chas de ellas ya publicadas (Delgado, 1993-94, 113-149;
Delgado y Morais, 2009) y otras inéditas, y de las recu-
peradas en dos intervenciones viguesas, una inédita, la
de Marqués de Valladares y otra parcialmente publicada,
la villa de Toralla (Fernández et alii, 2007, 99-108; Fer-
nández et alii, 2008, 575-585).
A la hora de presentar esta primera propuesta tipoló-
gica hemos optado por la presentación de una cronoti-
pología — frente a la tipología abierta— al estilo de lo
propuesto por otros autores (Hayes, 1972; Bonifay, 2004).
La elección responde a la propia idiosincrasia de la pro-
ducción, una vajilla fina que imita con tremenda fidelidad
los modelos de éxito en los mercados durante los siglos IV
y V, la sigillata africana y la sigillata hispánica tardía. El
buen hacer de los alfareros bracarenses les lleva a fabricar
piezas prácticamente idénticas formal y decorativamente
a las sigillatas importadas lo que nos permite vincular —
en ocasiones con ciertas variaciones— la cronología de
los modelos imitados a las formas en TSBT, convirtiendo
a estas en auténticos fósiles directores en las intervencio-
nes arqueológicas del Noroeste. Además, contamos igual-
mente con importantes datos cronoestratigráficos que le
aportan a las formas dataciones concretas y refuerzan otras
propuestas arrojadas de la comparación con los modelos
imitados. Los datos cronoestratigráficos de Braga y Vigo,
las propias formas y sus decoraciones nos posibillitan
igualmente el proponer una evolución de la producción
de TSBT de engobe rojo desde sus inicios hasta su paula-
tina transformación en vajilla fina gris.
FASE I (¿finales del siglo III?-primera mitad del siglo IV)
Se trata de una fase que podríamos designar como de
«experimentación previa» que conlleva la fabricación de
las primeras piezas que imitan a formas en sigillata his-
pánica y africana. El repertorio formal parece reducirse
a los individuos más antiguos de la Forma 1, a la Forma
2 y posiblemente a algun ejemplo de la Forma 4—insi-
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:16 Página 134
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 135
las copas de la Forma 3 substituidas ahora por dos nue-
vos modelos que imitan a exitosas formas africanas, las
Formas 10 y 11, esta segunda probablemente conforme
un servicio con la Forma 12. Aparecen nuevos tipos de
platos/fuentes como las Formas 13 y 14, es posible que
continúe la producción del plato/fuente de la Forma 16,
desapareciendo del repertorio las Formas 4, 5 y la ante-
riormente nombrada Forma 7. Se detecta la aparición de
nuevas formas de platos más o menos profundos (Formas
17 y 18B), de cuencos carenados (Forma 20) y la Forma
21 —imitación de la exitosa forma 37T en TSHT— se
convierte en una de las formas más importantes de la
TSBT. También se observa la aparición de formas poco
comunes como las copas de borde estrellado (Forma 15)
posiblemente inspiradas en modelos metálicos o incluso
en vajilla de madera. En cuanto a la decoración, se in-
corporan nuevos motivos que caracterizarán este perío -
do, entre los que destacan los círculos y palmetas con
orla dentada —de posible inspiración gálica—, las rose-
tas y los galones, y se dejan de utilizar las palmetas ovoi-
des típicas de la Fase II. Se mantiene la disposición en
banda de los motivos documentándose ahora la elabo-
ración de ciertas composiciones decorativas (tipo «guir-
naldas») mediante la unión de dos o más punzones.
La TSBT alcanza su punto álgido productivo y de di-
fusión quizás propiciado por el descenso de las impor-
taciones africanas. El cambio hacia las denominadas
cinzentas tardías debió ser progresivo durante las dé-
cadas finales del siglo V (¿último tercio?) e implicó un
profundo cambio técnico en la producción. Asistimos a
una variación que afecta a buena parte de la producción
cerámica de Braga y que conlleva también que la sub-pro-
ducción de vajilla fina de mesa de dichos centros pro-
ductores también se trasforme. Se continuaron
produciendo vajillas de mesa que imitan a las sigillatas im-
portadas en la Gallaecia desde finales del siglo V (afri-
canas, focenses y gálicas) pero la técnica de cocción pasó
a ser la reductora —aunque mayoritariamente irregu-
lar—, se abandonan las decoraciones estampadas y los
acabados pasan del engobe rojo a un fino engobe gris pu-
lido que dio nombre a la producción. Una fuente recu-
perada en Braga de la Forma 12 (12.14) ejemplifica el
cambio gradual en la producción: la forma más típica de
la Fase III de la TSBT, decorada con galones tardíos — de
grandes dimensiones—, pequeñas palmetas triangula-
res y una gran roseta en el centro —conformando una
composición atípica— y de pasta y acabado gris augu-
siones se decoran a base de acanaladuras— y no será
hasta los inicios del siglo V cuando comience la decora-
ción documentada sobre individuos antiguos de la Forma
7 y sobre individuos transicionales de la Forma 8. Los
motivos decorativos se reducen a palmetas —con ner-
vadura central o sin ella— solas, dispuestas en banda o
alternando con otros motivos como círculos concéntricos,
cuadrados reticulados y motivos variados de pequeño
tamaño (vid. infra). Durante la segunda mitad del siglo
IV, la producción vive un momento de progresivo creci-
miento y de conquista de mercados. No obstante, su prác-
tica ausencia —solo un individuo documentado— en el
contexto de abandono de la villa de Toralla (Vigo) fe-
chado a finales del siglo IV demuestra que la TSBT toda-
vía no ha adquirido el peso que tendrá durante el siglo
siguiente. Por el contrario, la producción —ya con indi-
viduos decorados de la Forma 7— está bien represen-
tada en un contexto vigués del primer tercio del siglo V
lo que indica que será durante las primeras décadas de
la centuria del cuatrocientos cuando las piezas de TSBT
alcancen los mercados más alejados —las Rías Baixas—
de los talleres productivos.
FASE III (inicios del siglo V-tercer cuarto del siglo V)
Se trata de la fase de auge y apogeo de la producción
pero igualmente en su parte final va a vivir la trasforma-
ción tecnológica que marcará el final de la producción de
engobe rojo y el comienzo paulatino de la producción
gris. Se caracteriza por la aparición de nuevas e impor-
tantes formas —las más comunes— y nuevos motivos
decorativos —no así su disposición que se mantiene en
banda— y la desaparición de formas y motivos que ca-
racterizaban el período anterior. El plato/fuente de la
Forma 7 parece evolucionar durante los inicios del siglo
V hacia la Forma 12—autentica forma phare de la pro-
ducción— y que se mantendrá en fabricación hasta la
trasformación tecnológica, como lo demuestra la exis-
tencia de individuos perfectamente encuadrables en la
Forma, decorados con los motivos típicos de la Fase III
de la TSBT pero con pastas y engobes grises semibri-
llantes (vid. Forma 12). La Forma 8, una de las más im-
portantes de la Fase II, evoluciona hacia su variante B,
abandonando la fabricación de los modelos más anti-
guos y ahora sus fondos se decoran profusamente me-
diante motivos estampados en banda. Se dejan de fabricar
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:16 Página 135
136 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
3 Braga/ Carvalheiras/ N.I.: 1991.2275/ complexo 18,
sond. 39, UE 0457/ Ø aprox. 12,4 cm. (Delgado, 1993/94,
123, 132, Est. III, n. 10; Delgado y Morais 2009, 51, n. 133).
4 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna Cristã/ Ø aprox. 12 cm. (Moreira,
2009, Est. CXL, n. 1).
5 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase III,
Praça/ Ø aprox. 13,2 cm. (Moreira, 2009, Est. CXL, n. 2).
El nº 2 proviene de un nivel fechado entre finales del
siglo III y los inicios del siglo IV y debe corresponderse con
los momentos más antiguos de la producción (Delgado
y Morais, 2009, 50-51, nº 132). Una fecha similar ofrece
el individuo nº 5, documentado en los niveles de la Fase
III de Alvarelhos (Moreira, 2009, 374-384), mientras que
los nos 3 y 4—con el perfil más típico de la forma— pue-
den fecharse en el siglo IV. De hecho, el cuenco nº 4 de
Carvalheiras proviene de un contexto fechado en el siglo
IV. El nº 1, que presenta un borde engrosado y pie en
anillo, menos común en estas formas, se fecha igual-
mente en los inicios del siglo IV (Delgado y Morais, 2009,
50-51, nº 134). La forma no se documenta en los con-
textos de abandono de la factoría de salazón de la calle
Marqués de Valladares (Vigo) fechados en el primer ter-
cio del siglo V ni en el contexto de abandono del edifi-
cio secundario de la villa de Toralla fechado en las
décadas centrales del V, lo que posiblemente signifique
un cese de su producción entre finales del siglo IV y los
inicios del siglo V.
Datación propuesta: finales del siglo III-finales del siglo
IV o ¿inicios del siglo V?
Forma 2
Plato hondo que imita fielmente la forma Dragendorff
15/17 tardía producida en sigillata hispánica. Este ejem-
plar (1) recuperado en la insula de las Carvalheiras
(Braga) es un unicum dentro de la producción, aunque
al conservarse completo caracteriza perfectamente la
Forma 2. El plato presenta un perfil semejante a los últi-
mos modelos de la forma 15/17, caracterizada por pre-
sentar unas paredes mucho más exvasadas que los
modelos altoimperiales (Paz 7.1). El pie es bajo y en ani-
llo —como la forma en TSHT— y el exterior del fondo
aunque presenta cierta convexidad en su parte central,
el perfil generado está muy alejado de la típica moldura
rando el final del acabado con engobe rojo y el comienzo
de la TSBT gris que copará un sitio en los mercados de
vajilla fina en el Noroeste desde finales del siglo V y du-
rante el siglo VI. Fechar con certitud el momento en el
que se produce el cambio es por el momento imposible
y solo el estudio de nuevos contextos del último tercio
del siglo V solucionará esta problemática (vid. infra). Los
contextos de la Fase IIB de la factoría de salazón de Mar-
qués de Valladares (Vigo) fechados en la primera mitad
del siglo VI, donde la TSBT gris está presente en un buen
número y la de engobe rojo se considera residual de-
muestra que dicho cambio debió producirse con ante-
rioridad al siglo VI.
La presentación de la tipología sigue el siguiente es-
quema: descripción de la Forma, ejemplos representados
en las figuras —se acompañan de un asterisco— o no
representados pero publicados —acompañados de la
consiguiente referencia bibliográfica— con sus consi-
guientes datos (proveniencia, nº. de inventario, sigla,
datos estratigráficos y diámetro aproximado), discusión
cronológica y datación propuesta.
Catálogo Tipológico (figuras 1-13)
Forma 1
Cuenco semiesférico que imita a la forma Ritterling 8 en
TSHT. Los individuos documentados presentan perfiles
heterogéneos que demuestran una cierta continuidad de
la forma durante buena parte de la vida de la produc-
ción. Los más habituales presentan un borde simple, li-
geramente afilado y reentrante (2-5) y apoyan sobre un
pie en anillo poco destacado (3) o incluso sobre la pro-
pia pared (2). Los más antiguos —poco comunes— pre-
sentan un pie alto y borde ligeramente engrosado (1)
recordando a vasos altoimperiales. Nunca presenta de-
coración a excepción de alguna fina acanaladura (tipo
incisión) marcando exteriormente el paso de la pared al
labio (4).
Dimensiones: 12-14,5 cm.
Ejemplos (figura 1)
*1 Braga/ Carvalheiras/ N.I.: 1991.1766/ Fosa 31/ Ø aprox.
14,4 cm. (Delgado y Morais, 2009, 51, n. 134).
*2 Braga/ Carvalheiras/ N.I.: 1992.0879/ complexo 1, sond.
50, UE 0715/ Ø aprox. 13,5 cm. (Delgado, 1993/94, 123,
132, Est. III, n. 11; Delgado y Morais, 2009, 51, n. 132).
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:16 Página 136
*2 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT06- / Ø 14 cm.
3 Maia/ Necrópolis da Forca/ Ø indet. (Moreira, 2009,
Est. XIX, n. 16).
4 Maia/ Necrópolis das Bicas/ Ø aprox. 23? cm. (Moreira,
2009, Est. XXI, n. 6).
El individuo de Braga (1) se documentó en un estrato
datado en los siglos IV-V. Los recuperados en las necró-
polis de Maia (3-4) no nos aportan datos crono-estrati-
gráficos. El cuenco de Toralla (2) se recuperó en un
contexto de mediados del siglo V aunque podría tratarse
de un elemento residual dado que se trata del único ejem-
plo en un importante conjunto de TSBT. Además, la forma
no está presente en los contextos de destrucción de M.
de Valladares (Vigo) fechados en el primer tercio del siglo
V ni en Alvarelhos, lo que puede indicar que ya no se
produce durante las décadas centrales de la centuria del
cuatrocientos. Si a esto le unimos que la forma en sigillata
africana C3 se documenta en el Noroeste en contextos de
la segunda mitad del siglo IV e inicios del siglo V es pro-
bable que la Forma 4 no sobre pase dicha datación. Se
trata de una de las formas que parece inaugurar la Fase
II de la producción.
Datación propuesta:mediados siglo IV-inicios del siglo V.
Forma 4
Fuente de grandes dimensiones, fondo plano y pie en
anillo de perfil triangular. Las paredes son exvasadas re-
matadas en un labio afilado (1-2). La Forma 4 imita fiel-
mente a la triunfante fuente de la forma Hayes 50
producida en los alfares de la Bizacena (Hayes, 1972,
69-73). En concreto, los individuos recuperados presen-
tan perfiles más próximos de la variante B de Hayes
— fuentes más abiertas y menos profundas— aunque
conservan pies en anillo, mucho más típicos de las pie-
zas de la variante A o de individuos transicionales A/B
(ibid.). El hecho de no documentarse ejemplos de la
forma en la ciudad de Braga —principal mercado para la
producción— levanta ciertas dudas de su atribución a la
producción de TSBT1. No porta decoración.
Dimensiones: 35,2-50 cm.
1. Los autores de este trabajo no hemos podido comprobar deprimera mano si estas piezas pertenecen con seguridad a laproducción bracarense (TSHT).
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 137
hispánica que caracteriza las piezas centro-peninsulares.
No presenta decoración.
Dimensiones: 25,8 cm.
Ejemplos (figura 1)
*1 Braga/ Carvalheiras/ N.I.: 1991.1765/ Fosa 31/ Ø aprox.
25,8 cm. (Delgado y Morais, 2009, 51, n. 137).
El individuo de Braga proviene de un contexto estrati-
gráfico de una fosa (nº 31) fechado entre la segunda
mitad del siglo I y los finales del siglo III (Delgado, 1996-
97, 149-165). No obstante, su tremenda fidelidad con el
prototipo hispánico — fechado en la Fase III (c. 250-c.
330) de la TSHT propuesta por Paz Peralta (2008, 506) —
nos hacen pensar que se trate de un posible elemento
intrusivo, ya que no son escasos los individuos recupe-
rados en contextos incluso del tercer cuarto del siglo IV
(Paz Peralta, 1991, 61), entre los que destaca un ejem-
plar de Numancia decorado con palmetas estampadas
(Paz Peralta, 2008, 525). Por todo ello, se podría llevar la
fecha final de esta Forma 2 hasta la segunda mitad del
siglo IV.
Datación propuesta: finales del siglo III-mediados del
siglo IV
Forma 3
Cuenco de paredes curvilíneas rematadas en un borde de-
sarrollado, plano y con el labio redondeado (1-4). No
presenta pie y el apoyo lo realiza sobre un fondo plano
y macizo (1, 3-4). La decoración se limita a dos acanala-
duras sobre el exterior del borde que marcan el paso de
pared-borde-labio (1-2). La inspiración debe provenir
directamente del cuenco de la forma Hayes 52B produ-
cido en sigillata africana de la Bizacena y decorado con
relieves aplicados o incluso de las Palol 8 hispánicas, a
su vez posibles imitaciones de la forma en TSA. La forma
africana es mucho más habitual en el Noroeste que la
hispánica —también bien atestada en la capital (Morais,
2010, 437-461)— documentándose decenas de ejempla-
res en Vigo y en Braga por lo que nos inclinamos a pen-
sar que es el prototipo tunecino la fuente de inspiración
para la Forma 4 en TSBT.
Dimensiones: 14-20/¿23? cm.
Ejemplos (figura 1)
*1 Braga/ Largo do Paço/ N.I.: 1991.1832/ Ø aprox. 14,1
cm. (Delgado y Morais, 2009, 53, n. 155).
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:16 Página 137
138 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Figura 1. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:16 Página 138
Ejemplos (figura 1)
*1 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna do Golfinho/ Ø aprox. 35,2 cm. (Mo-
reira, 2009, Est. CXLI, n. 14).
2 Vila Nova da Telha (Maia)/ Necrópolis das Bicas/ Ø
aprox. 50 cm. (Moreira, 2009, Est. XXI, n. 5).
El individuo recuperado en el castro de Alvarelhos (1)
se documentó en los niveles de la Fase IV-V, fechados
genéricamente entre inicios del siglo IV y los mediados del
siglo V (Moreira, 2009, 421-432). No obstante, su asocia-
ción con un bol de la forma Hayes 67 pueden centrar su
datación entre finales del siglo IV y la primera mitad del
siglo V (Bonifay, 2004, 171-173). La variante B de la forma
en sigillata se documenta en contextos del siglo IV pero
es habitual documentarla en el Noroeste en contextos
de finales de la centuria y de inicios de la siguiente (P. ej.
villa de Toralla-Vigo).
Datación propuesta: segunda mitad del siglo IV-inicios
del siglo V.
Forma 5
Fuente con base plana —ligeramente convexa— de pa-
redes curvas y borde plano festonado en dos zonas en-
frentadas y decorado con una fina acanaladura marcando
el paso al labio (1). El festón es dentado y podría servir
como elemento de aprehensión. En el exterior del fondo
conserva parte de un grafito que indicaría un elevado valor
de la pieza. La inspiración de la Forma 5 debe buscarse en
los platos de la forma Hayes 51B = Salomonson c de la
Bizacena decorados con relieves aplicados (Hayes, 1972,
73). A pesar de ser una forma poco común, en el Noroeste
se documentan con seguridad tres individuos, dos en Braga
y un tercero en la villa de Toralla (Fernández et alii, 2008,
575-585) por lo que la forma sería bien conocida por los
alfareros bracarenses. No obstante, la Forma 5 no porta
ningún tipo de decoración —a excepción del propio fes-
tón y la acanaladura— y sus dimensiones —34, 5 cm. en
el borde y 38,4 desde el festón— lo alejan de las piezas tu-
necinas (platos) de menor tamaño (c. 22-25 cm.).
Dimensiones: borde: 34,5 cm.; festón: 38,4 cm.
Ejemplos (figura 2)
*1 Braga/ Carvalheiras/ N.I.: 1992.0441/ complexo 11,
sond. 50, UE 0715/ Ø aprox. 34,5 cm. (Delgado y Mo-
rais, 2009, 51, n. 141).
El individuo recuperado en la insula de las Carvalheiras
(1) se documentó en un nivel con numerosas numismas
del siglo IV. Si aceptamos la inspiración en la Hayes 51B
(parece fuera de toda duda) su cronología debe ser coin-
cidente a la que arrojan los individuos africanos recupe-
rados en contextos del Noroeste. Para ello contamos con
el individuo tunecino de la villa de Toralla atestado en el
contexto de abandono del edificio principal fechado a
finales del siglo IV. Se trata de una de las formas de la
Fase II de la producción.
Datación propuesta: segunda mitad del siglo IV.
Forma 6
Fuente de fondo plano, paredes curvas y borde corto
más o menos plano (1-4). La Forma 6 parece imitar a los
modelos africanos de la forma Hayes 58B (Hayes, 1972,
92-96). Se trata de una forma bastante heterogénea en
sus bordes, que pueden aparecer ligeramente curvos y
con labio afilado (1, 4), planos y decorados con una fina
acanaladura (2) o planos y con labio engrosado (3) y
también en sus fondos, con pie en anillo (1) —como los
ejemplos LRP 58.1, 8, 11—, totalmente planos (3-4) —LRP
58.19— o con un falso pie (2) —el más típico en las for-
mas Hayes 58, 59, 60 y 61, LRP 58.9, 15—. La decoración
se limita a acanaladuras sobre el borde (2) o sobre el
fondo (3). Es una forma poco común.
Dimensiones: 26,6-49,5 cm.
Ejemplos (figura 3)
*1 Braga/ Carvalheiras/ N.I.: 1993.1110/ complexo 2256/
Ø aprox. 29,4 cm. (Delgado y Morais, 2009, 53, n. 143).
*2 Braga/ Hospital/ N.I.: 1995.0321/ Ø aprox. 35,1 cm.
(Delgado, 1993/94, 124 y 133, Est. IV, n 17; Delgado y
Morais, 2009, 53, n. 142).
*3 Braga?/ proveniencia indeterminada/ 1995/ Ø aprox.
49,5 cm.
4 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase V, Domus
do Tesouro/ Ø aprox. 26,6 cm. (Moreira, 2009, Est. CXL,
n. 3).
Los ejemplares nº 1 y 2de Braga se recuperaron en contextos
de finales del siglo IV y los inicios del siglo V (Delgado y
Morais, 2009, 52-53). La fuente nº 4 se recuperó en la Fase
V de la Domus do Tesouro (Alvarelhos) fechada entre fina-
les del siglo IV y los mediados del siglo V (Moreira, 2009,
468). No obstante podría tratarse de un elemento residual
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 139
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:16 Página 139
140 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Figura 2. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:16 Página 140
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 141
Figura 3. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 141
142 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
*8 Vigo/ Marqués de Valladares/ UE 161/ Ø aprox. 28,6 cm.
*9 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT93-3746/ Ø
aprox. 24 cm. (Fernández et alii, 2007, 106, figura 4, n. 1).
*10 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT03-3879 ss./
Ø aprox. 33 cm. (Fernández et alii, 2007, 106, figura 4,
n. 2).
La fuente nº 1, más profunda que el resto de piezas y que
presenta un fondo sin decoración podría corresponderse
con los primeros momentos productivos de la forma (¿2ª
mitad del siglo IV?). En Braga, esta forma está presente en
estratos de finales del siglo IV y los inicios del siglo V (6)
mientras que en Vigo, está presente también en contex-
tos de la primera mitad y mediados del siglo V (8-10) al
igual que en el castro de Alvarelhos (2). No obstante, la
ausencia de ejemplos de la Forma 7 decorados con pun-
zones de la Fase III (galones, palmetas y círculos denta-
dos…, etc.) indica que deja de producirse con anterioridad
a mediados del siglo V. El individuo nº 10 de Toralla fue
recuperado en el contexto de abandono del Edificio se-
cundario junto a la fuente de la Forma 8.15 decorada con
galones. Su perfil, a caballo entre la Forma 7 y la Forma
12, puede estar marcando una posible evolución formal,
aunque todavía conserva la típica decoración de la Fase
II de la producción.
Datación propuesta: finales del siglo IV-primer tercio del
siglo V (nº 11, ¿mediados del siglo V?).
Forma 8
Fuente de fondo plano y borde triangular más o menos
reentrante. La Forma 8 imita claramente a las fuentes de
la forma Hayes 61 en sigillata africana (Hayes, 1972, 100-
107). Distinguimos tres variantes principales:
A. Poco profunda y con borde triangular reentrante y
plano en su parte exterior (1-11). La mayoría de los
ejemplares no portan decoración sobre el fondo a ex-
cepción del individuo nº 8 con un perfil a caballo entre
ambas variantes. Esta variante imita a la propia va-
riante A de la forma Hayes 61.
B. Más profunda y con borde vertical de perfil triangular
—en su parte exterior convexa— del que destaca un
engrosamiento en la unión exterior con la pared (12-
15). La mayoría de los individuos de esta variante por-
tan decoración estampada en banda sobre el fondo.
Esta variante imita a la propia variante B de la forma
ya que la forma no se documenta en los contextos del siglo
V de Vigo. Habitualmente la forma en sigillata africana se
documenta en contextos del siglo IV pudiendo detectarse
también en contextos del cambio de centuria. Se trata de una
de las formas de la Fase II de la producción.
Datación propuesta: segunda mitad del siglo IV-inicios
siglo V.
Forma 7
Plato/fuente de fondo plano, paredes curvas y borde
largo plano o curvo. La Forma 7 copia fielmente los pla-
tos/fuentes de la forma Hayes 59B en sigillata africana y
su decoración (Hayes, 1972, 96). Los bordes de los indi-
viduos de la forma son muy variables, documentándose
los planos horizontales (2-4) rematados en un labio en-
grosado (1), y sobre todo, los levantados (6-10). Los bor-
des suelen presentar una o dos acanaladuras que marcan
el paso de pared-borde-labio, que aparece redondeado
y ligeramente engrosado en su parte superior. La fuente
nº 10 presenta un borde curvado en su parte inferior y es-
calonado en su parte superior —la acanaladura es subs-
tituida por una zona plana— que parece inaugurar el
paso a la Forma 12. Los fondos son siempre planos, sin
pie, y pueden ser lisos (1, ¿6?) o portar decoración es-
tampada en banda y delimitada por varias acanaladuras
(7-10). Se trata de una de las formas más habituales de
la Fase II de la producción.
Dimensiones: 21,4-36,6 cm.
Ejemplos (figuras 3-5)
*1 Braga/ Misericórdia/ N.I.: 1996.0924/ Ø aprox. 36 cm.
(Delgado y Morais, 2009, 53, n. 144).
2 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase V,
Domus do Tesouro/ Ø aprox. 36,6 cm. (Moreira, 2009,
Est. CXLII, n. 19).
3 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna Cristã/ Ø aprox. 35,8 cm. (Moreira,
2009, Est. CXLII, n. 20).
*4 Braga/ Misericordia / MIS 67 = 24/ Ø aprox. 21,4 cm.
*5 Braga/ Carvalheiras /N.I.: 1984.1024.1347/Ø aprox. 28 cm.
*6 Braga/ Carvalheiras/ N.I.: 1992.0862/ complexo 7,
sond 50, UE 714/ Ø aprox. 34,5 cm. (Delgado, 1993/94,
124 y 133, Est. IV, n 18; Delgado y Morais, 2009, 53, n.
145).
*7 Frazão (Paços de Ferreira)/ Necrópolis de Boavista/ Ø
aprox. 21,4 cm.
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 142
Figura 4. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 143
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 143
144 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Figura 5. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 144
Hayes 61 o más concretamente a la sub-variante B2
propuesta por M. Bonifay (2004, 168).
C. De grandes dimensiones, poco profunda y con borde
triangular vertical, plano en su parte exterior y con el
típico engrosamiento en la unión con la pared (16). El
único ejemplar documentado no conserva el fondo
por lo que desconocemos si portaría decoración es-
tampada. Esta variante parece inspirarse directamente
en la fuente Hayes 61B en su sub-variante B1 (Boni-
fay, 2004, 168).
Dimensiones: 16,4-46,5 cm.
Ejemplos Variante A (figura 6)
*1 Matosinhos/ Castro de Guifões /sin referencia/ Ø aprox.
36 cm.
*2 Vigo/ Marqués de Valladares/ UE 16/ MV43.02.2506/
Ø indet.
3 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna Cristã/ Ø aprox. 38,8 cm. (Moreira,
2009, Est. CXLII, n. 22).
4 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna Cristã/ Ø aprox. 36,6 cm. (Moreira,
2009, Est. CXLIII, n. 23).
5 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna do Cavalo/ Ø aprox. 37,4 cm. (Mo-
reira, 2009, Est. CXLIII, n. 24).
6 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna do Cavalo/ Ø aprox. 36,8 cm. (Mo-
reira, 2009, Est. CXLIII, n. 25).
7 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna Cristã/ Ø aprox. 24,6 cm. (Moreira,
2007, 86, MNAP n. 157; 2009, Est. CXLII, n. 27).
*8 Braga/ Teatro, Colina da Cividade / N.I.: 2007.0009/ Ø
aprox. 35,1 cm. (Delgado y Morais, 2009, 53, n. 147).
*9 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 920-94/ complexo 7, sond.
50, UE 714/ Ø aprox. 31 cm. (Delgado, 1993/94, 124 y 134,
Est. V, n. 21).
10 Braga/ povoado do Lago/ N.I.: 442-94/ Ø aprox. 16,4
cm. (Delgado, 1993/94, 124-125 y 134, Est. IV, n. 20).
*11 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 1995.1219/ complexo 1035/
Ø aprox. 27,6 cm. (Delgado, 1993/94, 124-125 y 134, Est.
V, n. 22; Delgado y Morais, 2009, 53, n. 148).
Ejemplos Variante B (figuras 6-7)
*12 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 909-94/ complexo 11,
sond. 50, UE 715/ Ø aprox. 35,7 cm. (Delgado, 1993/94,
124 y 134, Est. V, n. 23).
*13 Vigo/ Marqués de Valladares/ Pileta E44/ Ø aprox.
32,8 cm.
*14 Braga/ Teatro, Colina da Cividade / N.I.: 2007.0001/
Ø aprox. 31,8 cm.
*15 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT07/ Ø aprox.
33,2 cm.
Ejemplos Variante C (figura 7)
*16 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 1993.0687/ Ø aprox. 46,5
cm. (Delgado, 1993/94, 124 y 134, Est. V, n. 24; Delgado
y Morais, 2009, 53, n. 149).
Los individuos de la variante A sin decoración, como los
recogidos en Alvarelhos (4, 6-7) o Guifões (1) deben ser
los ejemplares más antiguos de la forma (¿segunda mitad
del siglo IV?). El plato nº 9, recuperado en la insula de
las Carvalheiras proviene de un contexto del siglo IV. El
individuo nº 8, profusamente decorado con motivos pro-
pios de la Fase III con el borde ligeramente más vertical
podría tratarse de un ejemplo final de la variante a o tran-
sicional (¿inicios del siglo V?). Los individuos de la va-
riante B deben fecharse con posterioridad a los inicios del
siglo V, ya que la propia variante en sigillata africana a la
que imita no parece producirse hasta ese momento (Bo-
nifay, 2004, 171). La fuente nº 13 proviene de un con-
texto del primer tercio del siglo V, mientras que el nº 15,
decorado ya con galones, se documentó en un contexto
de mediados del siglo V (Toralla). Es posible que la va-
riante B de la Forma 8 se produzca hasta el tercer cuarto
de la centuria del cuatrocientos. De la variante C (16)
— forma poco común — no contamos con datos crono-
estratigráficos, aunque debe fecharse con seguridad en
el siglo V y posiblemente en las mismas fechas que la va-
riante B.
Datación propuesta:
• Variante A: segunda mitad del siglo IV-inicios del siglo V.
• Variante B: segundo y tercer cuarto del siglo V.
• Variante C: segundo y tercer cuarto del siglo V.
Forma 9
Plato/fuente poco profundo/a con la pared más o menos
recta que se curva en la unión con el fondo. El borde
puede aparecer redondeado (2), engrosado (3-4) y/o bi-
selado hacia el interior (1, 3-4). Dos acanaladuras deco-
ran el exterior de la pared como los individuos de la
forma Hayes 63 en sigillata africana D, a la que clara-
mente imita la Forma 9 (Hayes 1972, 109). El interior del
fondo puede aparecer decorado con motivos estampa-
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 145
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 145
146 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Figura 6. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 146
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 147
Figura 7. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 147
148 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
*1 Braga/ Teatro/ UE 712-5348/ Ø aprox. 12,9 cm.
2 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna Cristã/ Ø aprox. 11,8 cm. (Moreira,
2009, Est. CXLI, n. 9).
3 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna do Cavalo/ Ø aprox. 13 cm. (Mo-
reira, 2009, Est. CXLI, n. 12).
4 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna do Cavalo/ Ø aprox. 13 cm. (Mo-
reira, 2009, Est. CXLI, n. 13).
Variante
5 Trofa (Oporto)/ Necrópolis de Rodrigo Velho/ Ø aprox.
¿17,5? cm. (Moreira, 2009, Est. XXII, n. 19).
La forma no se ha documentado por el momento en ya-
cimientos de Vigo. Tres de los ejemplares documenta-
dos (2-4) provienen de las fases tardías del castro de
Alvarelhos (siglo IV-primera mitad del siglo V) y no nos
aportan datos cronológicos muy concretos. No obstante,
la forma en sigillata africana (Hayes 73) —una de las for-
mas más comunes en Bracara Augusta con unos cien
individuos— no aparece hasta el segundo cuarto del siglo
V, documentándose sobre todo en contextos de media-
dos de la centuria. Posiblemente deba encuadrarse en la
Fase III de la producción, ¿substituyendo al cuenco de la
Forma 4?
Datación propuesta: ¿segundo y tercer cuarto del siglo V?
Forma 11
Cuenco de perfil semejante al de las Formas 3 y 10. La di-
ferencia radica en el borde que ahora, en la Forma 11, apa-
rece levantado, curvado en su parte inferior y escalonado
en su parte superior —una zona plana da paso a una
parte curva— y rematado en un labio redondeado y en-
grosado en su parte superior (1-2). Estos cuencos se ins-
piran directamente en los cuencos en sigillata africana C
de la forma Delgado 1968 (figura 3.1) —muy comunes en
el Noroeste— y en sigillata africana D de la forma EM.
14 (Mackensen, 1993, tafel 60, 9-12). Esta copa podría
forma un servicio con los platos/fuentes de las Formas 12
y 13 en TSBT —parece su versión de pequeño tamaño—
como la EM. 14 = Hayes 67/71 lo conforma junto a los
grandes boles EM. 9 = Hayes 67. Forma poco común.
Dimensiones: 14,2-20 cm.
Ejemplos (figura 8)
dos en banda delimitados por acanaladuras (4). Se trata
de una de las formas de la Fase II de la producción. Poco
frecuente, documentándose hasta el momento ejemplos
exclusivamente en Bracara Augusta.
Dimensiones: 27,6-47 cm.
Ejemplos (figura 8)
*1 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 1995.1223/ complexo 1238/
Ø aprox. 27,6 cm. (Delgado, 1993/94, 125 y 135, Est. VI,
n. 26; Delgado y Morais, 2009, 53, n. 152).
*2 Braga/ sin contexto/ 0056.C8 = 90 = 1186/ Ø aprox.
33 cm.
*3 Braga/ sin contexto/ A02506 F08D001/ Ø aprox.
42 cm.
*4 Braga/ Maximinos/ N.I.: 1995.0538/ Ø aprox. 47 cm.
(Delgado, 1993/94, 125 y 135, Est. VI, n. 27; Delgado y
Morais, 2009, 53, n. 151).
El ejemplar nº 1 proviene de un nivel de finales del siglo
IV y de los inicios del siglo V. También contamos a la hora
de fechar la forma con la cronología del modelo en sigi-
llata africana —último cuarto del siglo IV (Hayes, 1972,
109)— y que esta forma se documenta en contextos del
Noroeste fechados desde finales del siglo IV y los inicios
del siglo V. Además, los motivos que decoran la fuente nº
4 (palmetas con nervadura central alternadas con estre-
llas) son propios de la Fase II de la producción.
Datación propuesta: finales del siglo IV-primer tercio del
siglo V.
Forma 10
Cuenco de cuerpo y fondo semejante a la Forma 3. El
borde es plano (2) o ligeramente levantado (1, 3, 6) y el
labio, de perfil triangular, se destaca en su parte supe-
rior e inferior presentando la cara externa plana (1-3, 5).
En algunos ejemplares, la parte superior del borde puede
aparecer decorada con dos acanaladuras (1, 3) marcando
el paso de pared-borde-labio. La Forma 10 parece ins-
pirarse en los cuencos de la forma Hayes 73 producidos
en sigillata africana C y D (Hayes, 1972, 121-124). El in-
dividuo nº 4, del castro de Alvarelhos, presenta un borde
curvo rematado en un labio de perfil triangular solamente
destacado en su parte superior situándose a caballo entre
las Formas 10 y 11.
Dimensiones: 11,8-13 cm.
Ejemplos (figura 8)
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 148
Figura 8. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 149
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 149
150 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
sición de la producción oxidante y con engobes rojos a
la producción reductora con engobes negruzcos (Cin-
zentas Tardías). Según su borde podemos agruparlos
en dos variantes principales:
A. Borde escalonado en su parte superior —parte plana
que da paso a una parte curva— sin correspondencia
en su parte inferior donde aparece totalmente curvo
(1-5). Una acanaladura en la parte superior del borde
marca el paso a un labio redondeado y engrosado.
B. Parte superior del borde idéntico al de la variante A
pero ahora el escalón tiene correspondencia —más o
menos acentuada— en la parte inferior del borde. De
nuevo, una acanaladura marca el paso al labio que
ahora puede parecer redondeado (6-7, 12-13) o plano
en su cara externa (8-11). En los individuos nos 12 y 13,
el borde aparece mucho más largo y con la zona su-
perior normalmente curva-recta.
El individuo nº 14 puede considerarse un unicum, de
pasta y engobe gris, presenta un perfil poco profundo,
paredes curvas muy cortas y un borde muy desarrollado
—de grandes dimensiones— escalonado en su parte su-
perior y curvo en su parte inferior —como la Variante
A—. Conserva decoración estampada en dos bandas en
torno a una gran roseta, una formada por palmetas trian-
gulares complejas y una segunda más exterior a base de
galones conformando una composición atípica.
Dimensiones: 31-36 cm. Ejemplares más grandes poco
comunes (c. 46 cm.)
Ejemplos Variante A (figura 9)
*1 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT03-3840/ Ø
aprox. 38,8 cm. (Fernández et alii, 2007, 106, figura 4,
n. 3).
*2 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT06-/ Ø aprox.
36 cm.
*3 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT06/- Ø aprox.
36 cm.
*4 Matosinhos/ Castro de Guifões/GUI99-1681/ Ø aprox.
31 cm.
*5 Matosinhos/ Castro de Guifões /GUI97-1050/ Ø aprox.
33 cm.
Ejemplos Variante B (figuras 9-10)
*6 Braga/ Sin referencia / N.I.: 2703-91/ Ø aprox. 34,6
cm. (Delgado, 1993/94, 126 y 136, Est. VII, n. 32; Del-
gado y Morais, 2009, 53, n. 151).
*7 Matosinhos / Castro de Guifões /GUI95, K11.61/ Ø
aprox. 32,4 cm. Pasta gris y engobe gris oscuro semibri-
llante.
*1 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 1992.0875/ complexo 7,
sond. 50, UE 714/ Ø aprox. 14,2 cm. (Delgado, 1993/94,
125 y 135, Est. VI, n. 29; Delgado y Morais, 2009, 53, n.
154).
*2 Vigo/ Marqués de Valladares/ UE 2/ Ø aprox. 20 cm.
La forma en sigillata debe ser coetánea a su versión de
mayor tamaño (finales del siglo IV-primera mitad del siglo
V) y una datación similar debe arrojar los individuos de
la Forma 11. El cuenco de Braga (1) se fecha en los siglos
IV-V (Delgado y Morais, 2009, 52-53), mientras que la
pieza de Vigo (2) es considerado un elemento residual
en un contexto de la primera mitad y mediados del siglo
VI de Marqués de Valladares. Posiblemente este indivi-
duo provenga de los contextos de la Fase precedente fe-
chada en el primer tercio del siglo V. No obstante, la
forma debe comenzar a producirse junto a los platos/fuen-
tes de la Forma 12 —forman posiblemente un servicio—
y estos parecen inaugurar la Fase III de la producción, ¿en
torno al segundo cuarto del siglo V?
Datación propuesta: ¿segundo y tercer cuarto del siglo V?
Forma 12
Plato/fuente poco profundo/a, de fondo plano y pared
curva. La forma 12 parece evolucionar directamente desde
los platos/fuentes de la Forma 7 substituyendo el borde
anterior por un borde escalonado —¿imitando los bordes
de la Hayes 67?— pero el resultado es una forma híbrida
a caballo entre la forma Hayes 59 —ya que son platos
poco profundos y no boles— y 67 —borde escalonado
en su parte superior—, una circunstancia advertida ya
por M. Delgado, quien bautizó a estas piezas como imi-
taciones de la forma «batarde» 59/67 (Delgado, 1993-94,
126) a partir de un ejemplar en TSA recuperado en Les-
trade (Francia) y que presenta un perfil similar (Martin,
1977, 99-103, figura 3, nº 2, figura 5, nº 1). Una buena
parte de los ejemplares parece que portarían decoración
estampada en banda sobre el fondo delimitada por va-
rias acanaladuras. Se trata de la forma más característica
de la Fase III de la producción y perdura hasta el final de
la producción roja y el comienzo de la producción gris.
El plato nº 7, proveniente de Guifoes (Oporto), y la fuente
nº 14 recuperada en las excavaciones de la catedral de
Braga presentan pastas grises —cocción reductora— y en-
gobes negruzcos semi-brillantes que ejemplifican la tran-
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 150
Figura 9. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 151
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 151
152 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Figura 10. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 152
*8 Vigo/ Marqués de Valladares/ UE 115 y 126/ Ø aprox.
33 cm.
*9 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 1992.0867/ complexo 5,
sond. 68, UE 849/ Ø aprox. 36 cm. (Delgado, 1993/94, 126
y 136, Est. VII, n. 33; Delgado y Morais, 2009, 53, n. 146).
*10 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 670-94/ complexo 27, sond.
98, UE 723/ Ø aprox. 35,5 cm. (Delgado, 1993/94, 126 y
136, Est. VII, n. 30).
11 Braga/ P.L. / N.I.: 1111-93/ Ø aprox. 36,2 cm. (Delgado,
1993/94, 126 y 136, Est. VII, n. 31).
*12 Braga/ Carvalheiras / 3066 = 5221/ Ø aprox. 46 cm.
13 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase V,
Domus do Tesouro/ Ø aprox. 32,3 cm. (Moreira, 2009,
Est. CXLIII, n. 28).
Variante (figura 10)
*14 Braga/ Sé / N.I.: 1997.0090/ Ø aprox. 41,1 cm.
La forma no está presente en los contextos de la Fase IIA
de Marqués de Valladares fechados en el primer tercio del
siglo V. Por el contrario, la forma está bien representada
(cinco individuos, 1-3) en el contexto de abandono del
edificio secundario de la villa de Toralla fechado a me-
diados del siglo V. Los individuos de la variante A (1-5)
podrían ser los ejemplos más antiguos de la forma ya
que su perfil encaja con los individuos más recientes de
la Forma 7 (7.11), de la que parece evolucionar. La forma
parece perdurar hasta el ocaso de la producción de en-
gobe rojo (último cuarto del siglo V) como lo demuestran
los individuos documentados con pasta y engobe gris
(7, 14). Estas piezas deben fecharse con seguridad en la
segunda mitad del siglo V, posiblemente a finales de la
centuria. Los individuos con bordes largos de la variante
B (12-13) podrían igualmente tratarse de piezas más re-
cientes (¿tercer cuarto del siglo V?). Además, los fondos
decorados conservados presentan motivos propios de
las décadas centrales del siglo V —ausentes en la Fase
II— como galones (9, 14), pequeñas y grandes rosetas (3,
9, 14) y palmetas triangulares (14).
Datación propuesta: Variantes A y B: segundo y tercer
cuarto del siglo V o posterior.
Forma 13
¿Gran bol? de paredes curvas y borde escalonado. La
Forma 13 imita fielmente a los boles de la forma Hayes
67 en TSA D. El individuo nº 1 presenta unas paredes
gruesas que recuerda en cierto modo al aspecto «tosco»
de los platos/fuentes de la Forma 12. Por el contrario, el
individuo de Braga (2) presenta un perfil «fino» y equili-
brado idéntico a los individuos en sigillata tunecina. Es
una forma de la Fase III poco común. Por el momento,
desconocemos si portaría decoración estampada en el
fondo.
Dimensiones: 34-40 cm.
Ejemplos (figura 11)
*1 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT06-/ Ø aprox.
34 cm.
*2 Braga/ Carvalheiras / Sond.65 = 2,7; Sond71 = 4/ Ø
aprox. 40 cm.
Contamos por el momento con pocos datos —no tene-
mos ejemplos decorados— para proponer una datación
concreta de la forma. Además, no parece ser una de las
formas más producidas —solo conocemos estos dos
ejemplares— por lo que su presencia o ausencia en un
contexto puede no ser determinante. No obstante, la
forma no está presente en la Fase IIA de Marqués de Va-
lladares (primer tercio del siglo V) y sí en Toralla (me-
diados del siglo V) por lo que podría tratarse de una forma
exclusiva de la ¿Fase III? Su prototipo en sigillata arranca
ya a finales del siglo IV, aunque en el Noroeste no pa-
rece documentarse hasta los inicios del siglo V, lo que
podría refrendar la datación más tardía —en las décadas
centrales de la centuria (Fase III)— para la Forma 13 en
TSBT.
Datación propuesta: ¿segundo y tercer cuarto del siglo V?
Forma 14
Fuente de fondo plano poco profunda, de paredes cur-
vas y borde largo plano rematado en un borde redon-
deado y engrosado en su parte superior (1). La Forma
14 parece inspirada en la gran fuente de la forma Hayes
76 (p. ej. LRP 76.4) producida en sigillata tunecina. Se
trata de una forma poco común documentándose por el
momento un solo individuo recuperado en Braga. Forma
de la Fase III de la producción.
Dimensiones: 34,5 cm.
Ejemplos (figura11)
*1 Braga/ Cavalariças / N.I.: 1995.1224/ Ø aprox. 34,5
cm. (Delgado, 1993/94, 125 y 135, Est. VI, n. 26; Delgado
y Morais, 2009, 53, n. 153).
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 153
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 153
154 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Palol 1 — quizás también se inspiren en la forma Palol 2 — ,
muy abundante en Bracara Augusta (Morais, 2010, 437-
461). Se documentan ejemplos de pequeño tamaño, tipo
plato (1) de grandes dimensiones (2-3), tipo fuente. No
parece portar decoración.
Dimensiones: 20-39,6 cm.
Ejemplos (figura 11)
*1 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 1994.0922/ complexo 12,
sond. 50, UE 718/ Ø aprox. 20 cm. (Delgado, 1993/94, 124
y 133, Est. III, n. 15; Delgado y Morais, 2009, 55, n. 162).
*2 Braga/ Misericórdia / 67 = 90/ Ø aprox. 39,6 cm.
3 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna do Cavalo/ Ø aprox. 36,8 cm. (Mo-
reira, 2009, Est. CXLIII, n. 30).
El ejemplar nº 1 proveniente de Braga, se fecha en los si-
glos IV y V. La forma está ausente en Vigo. Un ejemplar
en TSHT recuperado en Zaragoza (Paz Peralta 8.2) y con
un perfil muy similar a nuestro nº 2 pero de dimensiones
más reducidas (considerado como un individuo de la
forma Palol 2) se fecha en el último cuarto del siglo V
(Paz Peralta, 2008, 525). En general, estos grandes platos
en TSHT se fechan en el siglo V (ibid.).
Datación propuesta: ¿inicios del siglo V-tercer cuarto siglo V?
Forma 17
Plato profundo de paredes curvas rematadas en un borde
triangular recto (1) o reentrante (2) ligeramente engro-
sado (baquetón) en la unión exterior con la pared (1-2).
El fondo es ligeramente cóncavo y apoya sobre un pie
bajo de perfil triangular (1). La Forma 17 parece copiar
los platos en sigillata hispánica de la forma Paz 83B =
Paz 8.8-9 (Paz Peralta, 2008, 525) también documentados
en Braga (Morais, 2010, 448, nº 66-68). No parece portar
decoración estampada.
Dimensiones: 16-16,2 cm.
Ejemplos (figura 12)
*1 Braga/ Cardoso da Saudade / N.I.: 1991.1407/ Ø aprox.
16,2 cm. (Delgado, 1993/94, 124-125 y 133, Est. V, n. 25;
Delgado y Morais, 2009, 53, n. 150).
*2 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT07-988/ Ø
aprox. 16 cm.
La forma está ausente de los contextos vigueses del primer
tercio del siglo V. El individuo nº 2 proviene de un contexto
La forma en TSA se fecha en los dos cuartos centrales
del siglo V (Hayes, 1972, 124-125). La forma en TSBT, tre-
mendamente fiel a la Hayes 76, aporta una cronología
similar al prototipo tunecino (Delgado y Morais, 2009,
52-53).
Datación propuesta:mediados y tercer cuarto del siglo V.
Forma 15
Cuenco de paredes semiesféricas en las partes internas
y carenadas en el exterior con borde levantado largo y es-
trellado (1). Presenta un pie bajo en anillo y decoración
en el borde a base de una o dos finas acanaladuras (1-2).
La inspiración o imitación de la forma Hayes 97 africana
no parece posible por motivos cronológicos ya que la
forma del alfar de Oudhna no parece producirse hasta fi-
nales del siglo VI (Hayes, 1972, 150-151), momento en el
que la TSBT de engobe rojo ha dejado ya de producirse.
Por ello, se podría pensar en una copia directa de una
forma en metal o incluso en madera como sucede con la
propia Hayes 97 o la poco común Sétif 1970 en sigillata
argelina (Carandini et alii, 1981, 141, Tav. LXVIII, nº 12).
Solo dos individuos documentados.
Dimensiones: 16,1 cm.
Ejemplos (figura 11)
*1 Braga/ São Geraldo / N.I.: 2003.1557/ Ø aprox. 16,1 cm.
(Delgado y Morais, 2009, 53, n. 156).
*2 Braga/ Teatro, Alto da Cividade/ UE 500-2127/ Ø indet.
La mayoría de las formas en vajilla fina tardía con el borde
estrellado (Hayes 97, Sétif 1970, Rigoir 3b…, etc.) no pa-
recen anteriores al siglo V. Por ello, la Forma 15 podría fe-
charse genéricamente en la última Fase de la producción?
Datación propuesta: ¿segundo y tercer cuarto del siglo V?
Forma 16
Plato/fuente de paredes curvas exvasadas rematadas en un
borde recto (2-3) o ligeramente exvasado (1) y labio re-
dondeado. En el exterior, un baquetón (1-3) marca el paso
de la pared al borde que se decora con acanaladuras en
su parte baja (1-2). El fondo debe ser plano y sin pié como
en el ejemplo documentado en Alvarelhos (3). La Forma
16 parece inspirarse en los platos/fuentes producidos en
TSHT —sobre todo en la zona meseteña— de la forma
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 154
Figura 11. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 155
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 155
156 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Figura 12. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 156
de mediados del siglo V. La forma en TSHT parece exclu-
siva del siglo V (Paz Peralta, 2008, 525). Por todo ello, pa-
rece una forma propia de la Fase III de la producción.
Datación propuesta: ¿segundo y tercer cuarto del siglo V?
Forma 18
Plato/escudilla más o menos profundo/a, de paredes cur-
vas y borde vertical o ligeramente reentrante. Una ca-
rena marca el paso de la pared al borde. El fondo es
plano ligeramente resaltado (4) y no parece portar de-
coración. Distinguimos dos variantes:
A. Forma poco profunda tipo plato (1-3). Podría inspirarse
directamente en los platos de la forma Paz 82A = 8.2-
3 (2008, 525, figura 6).
B. Más pequeña y más profunda tipo plato/escudilla (4-
5). De perfil asimilable igualmente a ciertos ejempla-
res de la forma Paz 82A, también podría inspirarse —en
especial el nº 5— en algunos ejemplos de Ritter. 8T
más bajos y más anchos que lo habitual para la forma.
Dimensiones:
• Variante A: 16,5-20 cm.
• Variante B: 14 cm.
Ejemplos Variante A (figura 12)
*1 Braga/ Termas/ N.I.: 1994.1008/ Ø aprox. 16,5 cm.
(Delgado, 1993/94, 124 y 133, Est. III, n. 14; Delgado y
Morais, 2009, 55, n. 163).
*2 Vigo/ Marqués de Valladares/ Fase IIA/ Pileta E44/ Ø
aprox. 20 cm.
*3 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. principal/ VT93-/
Ø aprox. 17,2 cm.
Ejemplos Variante B (figura12)
*4 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT06- / Ø aprox.
14 cm.
*5 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT06-5178 ss./
Ø aprox. 14 cm.
El plato nº 1 de la variante A se recogió en un estrato fe-
chado en los siglos IV-V (Delgado y Morais, 2009, 54-55).
La variante A de la forma está representada en la Fase
IIA de M. de Valladares (2) y en un contexto de aban-
dono del Edificio principal de la villa de Toralla (3), fe-
chado a finales del siglo IV —¿elemento intrusivo?—. Por
el contrario, la variante A está ausente en el contexto de
mediados de la centuria de la misma villa, en el que se
documentan los dos individuos de la variante B (4-5).
Por ello, es probable que los platos «bajos» sean más an-
tiguos que los más profundos tipo «escudilla», o incluso
que estos substituyan a los primeros entre el primer y el
segundo cuarto de siglo.
Datación propuesta:
• Variante A: finales del siglo IV-inicios del siglo V.
• Variante B: segundo y tercer cuarto del siglo V.
Forma 19
Plato poco profundo de fondo plano y paredes curvas (2-
3) o ligeramente exvasadas (1) rematadas en un labio
afilado (1, 3) o ligeramente engrosado (2). La Forma 19
parece inspirarse directamente en los pequeños platos
en TSHT (formas Paz 8.1 = Hispánica 16) también do-
cumentados en la propia ciudad de Braga (Morais, 2010,
448, nº 67). No porta decoración.
Dimensiones: 18-22 cm.
Ejemplos (figura 12)
*1 Braga/ Carvalheiras / Sond. 58 = 36 = 2204/ Ø aprox.
20,4 cm.
*2 Braga/ Misericórdia/ N.I.: 1996.0908/ Ø 18 cm.
3 Alvarelhos (Trofa)/ Castro de Alvarelhos/ Fase IV-V,
Domus da Lucerna do Cavalo/ Ø aprox. 22 cm. (Mo-
reira, 2009, Est. CXLI, n. 15).
Los individuos de Braga (1-2) no nos aportan datos crono-
estratigráficos y el plato de Alvarelhos (3) proviene de
la Fase IV-V fechada genéricamente entre inicios del siglo
IV y mediados del siglo V (Moreira, 2009, 435-447). La
forma en TSHT —en la cual parece inspirarse nuestra
Forma 19— adolece igualmente de buenas cronologías
(Paz Peralta, 2008, 525). No obstante, un plato similar
asignado a la forma Hispánica 73 se recuperó en un con-
texto de la segunda mitad del siglo IV (Paz Peralta, 1991,
85). Todo parece indicar que podría tratarse de una forma
de la Fase II de la producción.
Datación propuesta: ¿segunda mitad del siglo IV-inicios
del siglo V?
Forma 20
Cuenco carenado de paredes curvas en su parte inferior
y rectas en su parte superior —ligeramente curvas hacia
el interior— rematadas en un labio redondeado (1). Un
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 157
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 157
158 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Figura 13. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Formas
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 158
ligero baquetón marca en paso de la pared curva a la pared
recta, decorada con dos finas acanaladuras en su parte ex-
terior. Desconocemos como sería el fondo. La Forma 20
imita fielmente a los cuencos carenados de la forma Palol
9 —o Palol 9/11— (Palol y Cortés, 1974, 132-134, figura 38,
n. 75-76, figura 43, n. 81) producidos en TSHT —tanto en
los alfares meseteños como en los talleres riojanos— e in-
cluso en TSHT gris (López Rodríguez y Regueras, 1987,
figuras 10, 45-46, 48-49; Paz Peralta, 2008, figura 15, n. 9-
11) y documentados en importantes cantidades (c. 40 in-
dividuos) en Bracara Augusta (Morais, 2010, 445, n. 30;
452, n. 100-102). A excepción de las acanaladuras sobre la
pared, la forma no parece portar otro tipo de decoración.
Dimensiones: 13,8 cm.
Ejemplos (figura 13)
*1 Braga/ Fujacal / H12 = 89 = 2008 = 0632/ Ø aprox. 13,8 cm.
El individuo de Braga (1) proviene de una intervención
por el momento sin contextualizar. De nuevo, debemos
apoyarnos en la datación del modelo en TSHT. En la pro-
pia ciudad, los ejemplares de la forma Palol 9/11 no apa-
recen con anterioridad a la segunda mitad del siglo IV
(Termas) pero sobre todo en contextos del siglo V (Car-
valheiras) (Morais, 2010, 440-441). Los ejemplares de la Ol-
meda parecen provenir de estratos del siglo V—¿posteriores
a mediados del siglo IV?— como un individuo similar al de
Braga y recogido recientemente por J.A. Paz Peralta (2008,
4.12) decorado con motivos estampados sobre la pared.
Por todo ello, la Forma 20 parece propia de la Fase III de
la producción aunque no podemos descartar que aparezca
ya a inicios de la centuria del cuatrocientos.
Datación propuesta: segundo y tercer cuarto del siglo V.
Forma 21
Cuenco de paredes semicirculares y cuello exvasado re-
matado en un labio de perfil muy heterogéneo —en-
grosados, facetados…, etc.—. El apoyo lo realiza mediante
un pie plano y macizo (3). No cabe la menor duda de
que los cuencos de la Forma 21 imitan fielmente al cuenco
37T, la forma más importante producida en sigillata his-
pánica tardía. A diferencia del modelo en TSHT, la forma
en TSBT no porta decoración en la pared. Documenta-
mos dos tipos de vasos atendiendo a sus dimensiones: pe-
queños cuencos (1-2) (posible uso individual) y grandes
cuencos (3-5) (posible uso comunitario).
Dimensiones:
• Pequeños: 13,8-14,1 cm.
• Grandes: 22-23 cm.
Ejemplos (figura 13)
*1 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 1994.0906/ complexo 11,
sond. 50, UE 715/ Ø aprox. 14,1 cm. (Delgado, 1993/94,
123 y 132, Est. III, n. 12; Delgado y Morais, 2009, 51, n.
139).
*2 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT07-/ Ø aprox.
13,8 cm.
*3 Vigo/ Villa de Toralla/ UE 309/ VT03-193 ss./ Ø aprox.
23 cm.
*4 Braga/ Carvalheiras / N.I.: 1996.0155/ complexo 3010,
UE 591/ Ø aprox. 14,1 cm. (Delgado, 1993/94, 123-124
y 132, Est. III, n. 13; Delgado y Morais, 2009, 51, n. 140).
*5 Vigo/ Villa de Toralla/ Nivel C ed. 3/ VT03-3839 ss./
Ø aprox. 22 cm.
La forma no está presente en los contextos de la Fase 2A
de Marqués de Valladares fechados en el primer tercio
del siglo V. Por el contrario, está bien representada en el
contexto de abandono del Edificio secundario de la villa
de Toralla (2, 4) fechado a mediados de la centuria del cua-
trocientos. Una lectura directa de los datos vigueses nos
llevarían a pensar que la Forma 21 no comienza a pro-
ducirse hasta la Fase III de la producción. No obstante, la
forma 37T es bien conocida en Braga —es la forma más
importante de TSHT con c. 263 individuos (Morais, 2010,
461)— desde la segunda mitad del siglo IV y durante la pri-
mera mitad del siglo V. Por todo ello, la forma debió co-
menzar a producirseya durante la Fase II aunque parece
pervivir hasta los momentos finales de la producción.
Datación propuesta: finales del siglo IV-tercer cuarto del
siglo V.
Decoración (figuras 14-15)
La totalidad de las piezas completas con decoración es-
tampada y de los fragmentos decorados de la producción
son fondos de platos/fuentes. Los cuencos, las escudillas
o los platos de pequeñas dimensiones no portan decora-
ción a excepción de acanaladuras. Solo documentamos
en la producción decoración estampada mediante motivos
exentos (punzones) que generan composiciones decora-
tivas sobre la zona central del fondo de fuentes y platos.
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 159
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 159
160 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Figura 14. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Fondos con decoración estampada
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 160
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 161
Figura 15. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Fondos con decoración estampada
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 161
La perfección de los motivos y de su disposición decora-
tiva delata un elevado dominio técnico (Delgado, 1993-
94, 126). La mayoría de los motivos —palmetas, círculos,
cuadrados y galones— se inspiran o copian los motivos es-
tampados de la sigillata africana D, aunque un pequeño
grupo podría imitar motivos que decoran los fondos de
las grandes fuentes hispánicas —rosetas y motivos de pe-
queño tamaño— e incluso otros parecen inspirados en la
DSP gálica —ciertas palmetas—. La composición decora-
tiva puede limitarse a un solo motivo pero lo habitual es
que se combinen de manera alterna dos o tres motivos di-
ferentes. Es muy habitual que un segundo o tercer mo-
tivo se estampe en la parte superior, o en la parte inferior
(figura 14, 11) del motivo principal —normalmente pal-
metas— conformando una especie de «motivo compuesto»
(figura 14, 11-13, 20-22 y figura 15, 37-39, 50; Formas 7.9,
12.3 y 12.9). En determinados fondos decorados con ga-
lones, éstos se estampan uno seguido del otro, generando
una continuidad decorativa que puede ir acompañada de
otros punzones (figura 15, 52) en lo que hemos dado en
llamar composiciones decorativas. Estas composiciones
pueden llegar a alcanzar cierta complejidad como sobre el
fondo nº 46 (figura 15) donde se combinan, en un juego
continuo, hasta tres motivos diferentes —palmetas, rose-
tas y motivos lineales—. Prácticamente todos los punzo-
nes se podrían clasificar dentro de los estilos decorativos
A(ii) y A(iii) —incluso algunos podrían incluirse en el es-
tilo A(i)-(ii) y otros (palmeta triangular) en el estilo B—
de la sigillata tunecina (Hayes, 1972, 217-219). A excep-
ción de los fragmentos muy pequeños —donde solo do-
cumentamos parcialmente la composición— la mayoría
de los motivos se disponen sobre los fondos en una o dos
bandas circulares concéntricas delimitadas por acanala-
duras. El fondo nº 23 se diferencia del resto por presen-
tar los motivos estampados conformando una composición
¿cuadrangular?, lo que podría significar la existencia de
una forma de TSBT cuadrada o rectangular —que no
hemos documentado por el momento— a imagen y se-
mejanza de la fuente Hayes 56 en sigillata africana? (Ca-
randini et alii, 1981, Tav. XL, 6-8).
La disposición de los motivos alternados en banda es
las más típica del estilo A(iii), fechado entre inicios y me-
diados de siglo V (Hayes, 1972, 219), datación que choca
con algunos de los motivos —en principio más antiguos—
pero que nos indica que las piezas no comienzan a deco-
rarse posiblemente hasta finales de la Fase II (finales del siglo
IV-inicios del siglo V?) generalizándose su uso durante la
162 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Fase III. La decoración estampada se mantiene en uso hasta
el final de la producción de engobe rojo como lo demuestra
su presencia en la fuente de pasta y engobe gris de la Forma
12.14. Los motivos estampados —inspirados en los moti-
vos de la DSP atlántica2— continúan decorando piezas de
TSBT gris del siglo VI aunque se convierte en un tipo de de-
coración minoritaria frente a las ruedecillas, las incisiones
o los cordones perlados aplicados. Todos los fondos de-
corados de las figuras 14 y 15 provienen de las interven-
ciones de Braga (BRA) y Vigo (VGO).
Catálogo de punzones (figuras 16-17)
CÍRCULOS CONCÉNTRICOS (1-4)
Tipo 1a y 1b: dos círculos concéntricos de pequeño ta-
maño más (1a) o menos finos (1b). Se documenta ex-
clusivamente sobre la Forma 7 (7.11), pudiendo aparecer
¿solo? (figura 14, 1-2) o alternando con palmetas del Tipo
31a (Forma 7.10, figura 14, 20), del ¿Tipo 34? (figura 14,
18) y del Tipo 43 (figura 15, 45), con cuadrados reticu-
lados del Tipo 12 (figura 14, 22) y del Tipo 15 (figura 14,
23), y con galones (figura 15, 50). Motivo decorativo en
uso durante las Fases II y III.
Tipo 2: tres círculos concéntricos. Se documenta sobre la
Forma 7 (7.8) alternando con palmetas del Tipo 40. Fase
II.
Tipo 3: dos círculos concéntricos con punto central. Se do-
cumenta sobre la Forma 7 (7.9) alternando con palmetas
del Tipo 34 y en el fondo nº 12 (figura 14) estampados en
la parte superior de palmetas del Tipo 32 y alternando con
cuadrados reticulados del Tipo 11. Fase II.
Tipo 4:motivo de mayor tamaño formado por tres círculos
concéntricos y un cuarto segmentado en tres partes. Do-
cumentado exclusivamente sobre la Forma 8.14 alter-
nado con palmetas del Tipo 44. Fase III.
OCTÓGONOS CONCÉNTRICOS (5)
Tipo 5:motivo geométrico de gran tamaño conformado
por un cuadrado central rodeado de un círculo y tres oc-
tógonos. Documentado exclusivamente sobre la Forma
7.7 y el fondo nº 19 alternado con palmetas del Tipo 31a-
b (solo probable sobre el fondo nº 19). Fase II.
2. Hemos documentado la presencia de palmetas de bucles, tí-picas de la producción de DSP atlántica (Rigoir, Rigoir y Meffre,1973, 208-263) decorando fondos de piezas grises del siglo VI.
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 162
CÍRCULOS CON ORLA DENTADA (6-10)
Tipo 6: punto central rodeado de un círculo con orla den-
tada. No lo hemos documentado asociado a formas, so-
lamente sobre el fondo nº 44 (figura 15) alternando con
palmetas del Tipo 37. Fase III.
Tipo 7: un círculo con orla dentada. No lo hemos docu-
mentado asociado a formas, solamente sobre el fondo
nº 51 (figura 15) alternando con galones. Fase III.
Tipo 8: dos círculos concéntricos con orla dentada. Mo-
tivo muy común documentado sobre los fondos nº 32-35
y 37 (fig. 15) alternando siempre con la palmeta dentada
del Tipo 45. Fase III.
Tipo 9: motivo como el Tipo 7 pero de mayor tamaño.
Documentado sobre los fondos nº 31 y 40 (figura 15),
en este último alternando con la palmeta del Tipo 41.
Fase III.
Tipo 10: círculo con orla dentada de gran tamaño y en su
interior una estrella de cinco puntas redondeadas. Motivo
documentado sobre el fondo nº 36 (figura 15) alternando
con palmetas dentadas del Tipo 45. Fase III.
CUADRADOS Y RECTÁNGULOS RETICULADOS (11-19)
Tipo 11: cuadrado de pequeño tamaño, contorneado y
con líneas horizontales y verticales. Motivo documen-
tado sobre los fondos nº 11, alternado con palmetas sin
nervadura central indeterminadas —motivo parcial— (fi-
gura 14), y nº 12 alternando con palmetas con nervadura
central del Tipo 32 y círculos concéntricos del Tipo 3 (fi-
gura 14).
Tipo 12: cuadrado de pequeño tamaño, contorneado y
con líneas horizontales y verticales. Documentado sobre
el fondo nº 22 (figura 14), compartiendo composición
con círculos concéntricos del Tipo 1b estampados en su
parte superior. ¿Fase II-III?
Tipo 13: rectángulo (4 × 5) de pequeño tamaño, sin con-
torno y con líneas horizontales y verticales. Documentado
sobre el fondo de la Forma 8.8 alternando con palmetas
del Tipo 38 y sobre los fondos nº 38 y 39 (figura 15) es-
tampados sobre la parte superior de palmetas dentadas
del Tipo 45. Fase III.
Tipo 14: rectángulo (6 × 7) de pequeño tamaño, sin con-
torno y con líneas horizontales y verticales. Documentado
sobre el fondo nº 16 (figura 14) alternando con palme-
tas del ¿Tipo 34? Fase II.
Tipo 15: cuadrado de gran tamaño, contorneado y con
líneas horizontales y verticales. Documentado sobre el
fondo nº 23 (figura 14) compartiendo composición con
círculos concéntricos del Tipo 1b estampados en su parte
superior. ¿Fase II-III?
Tipo 16: cuadrado de pequeño tamaño, contorneado y
con líneas diagonales. Documentado sobre los fondos
nº 13, estampados sobre la parte superior de palmetas del
Tipo 31 o 32 (figura 14) y nº 17 alternando con palme-
tas del Tipo 31a (figura 14). Fase II.
Tipo 17: cuadrado de gran tamaño, contorneado y con líneas
diagonales. Documentado sobre el fondo nº 14 (figura 14)
alternando con palmetas del Tipo 31a (figura 14). Fase II.
Tipo 18: cuadrado de gran tamaño, contorneado, con lí-
neas horizontales y verticales y con puntos entre las líneas.
Documentado sobre el fondo nº 15 (figura 14) alternando
con palmetas con nervadura central del ¿Tipo 31-32? (fi-
gura 14). Fase II.
Tipo 19:motivo parcial. ¿Cuadrado? de gran tamaño, sin
contorno, con líneas horizontales y verticales y con pun-
tos y medias lunas entre las líneas. Documentado sobre
el fondo nº 24 (figura 14) alternando con motivos de pe-
queño tamaño del Tipo 27 (figura 14). ¿Fase II-III?
ROSETAS (20-25)
Tipo 20: roseta de pequeño tamaño (8 pétalos). Motivo
documentado estampado en la parte superior de palme-
tas o ¿galones? sobre el fondo de la Forma 12.3. Fase III.
Tipo 21: roseta de pequeño tamaño (11 pétalos). Motivo
documentado sobre el fondo nº 41 alternando con pal-
metas del Tipo 39 (figura 15). Fase III.
Tipo 22: roseta de pequeño tamaño (7 pétalos) con punto
central. Motivo documentado sobre el fondo de la Forma
12.9 estampado en la parte superior de galones del Tipo
48. Fase III.
Tipo 23: como el Tipo 22 ligeramente de mayor tamaño
(11 pétalos). Motivo documentado sobre el fondo nº 52,
estampado sobre el vértice superior de galones formando
la composición Tipo 52 (figura 15). Fase III.
Tipo 24: ¿roseta? contorneada con círculo central. Mo-
tivo documentado sobre el fondo nº 46, alternando con
palmetas del ¿Tipo 36? y motivos del Tipo 29 (figura 15)
conformando un motivo compuesto (¿guirnalda?) del
Tipo 53. Fase III.
Tipo 25: roseta de gran tamaño (14 pétalos). Motivo do-
cumentado sobre el fondo nº 43, alternando con pal-
metas del Tipo 38 (figura 15) y sobre el fondo de la Forma
12.14 ocupando el centro de la composición compuesta
por una banda de palmetas del Tipo 42 y una segunda
a base de galones imbricados del Tipo 51. Fase III.
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 163
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 163
164 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Figura 16. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Catálogo de punzones
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 164
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 165
Figura 17. Vajilla de Terra Sigillata Bracarense Tardía. Catálogo de punzones
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 165
166 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
fondos nº 15—alternando con motivos del Tipo 18—, nº
20—junto a motivos dispersos del Tipo 1b— y nº 26 al-
ternando con el motivo Tipo 30 (figura 14). Fase II e ¿ini-
cios de la Fase III?
Tipo 33: palmeta triangular de pequeño tamaño y con
nervadura central. Solamente la documentamos sobre el
fondo nº 9 (figura 14). ¿Fase II?
Tipo 34: palmeta romboide dentada en su parte inferior.
Motivo documentado sobre la Forma 7.9 alternando con
motivos del Tipo 3, en solitario sobre el fondo nº 3 (figura
14) y posiblemente alternando con motivos del Tipo 1b
sobre el fondo nº 18 y con motivos del Tipo 14 sobre el
fondo nº 16 (figura 14). Fase II.
Tipo 35: como el nº 34 pero con los bordes aristados
(palmeta más estilizada). Motivo documentado en solitario
sobre el fondo nº 4 (figura 14). ¿Fase II?
Tipo 36: palmeta ovoide sin nervadura central con las
hojas de la parte superior en diagonal y de la parte infe-
rior en sentido inverso. Motivo documentado sobre el
fondo de la Forma 8.13 en solitario y probablemente
sobre el fondo nº 46 (figura 15) formando una compo-
sición Tipo 53 junto a rosetas del Tipo 24 y el motivo
Tipo 29. Fase III.
Tipo 37: palmeta romboide de pequeño tamaño sin ner-
vadura central con la zona inferior dentada. Motivo do-
cumentado sobre el fondo nº 44, alternando con dos
motivos del Tipo 6 (figura 15). Fase III.
Tipo 38: palmeta romboide estilizada sin nervadura cen-
tral conformada por dos palmas inversas. Documentada
sobre el fondo de la Forma 8.8 alternando con motivos del
Tipo 13 y sobre el fondo nº 43 (figura 15) alternando con
rosetas de gran tamaño del Tipo 25. También se docu-
menta como motivo único sobre el fondo nº 42 (figura
15). Posible inspiración en las palmetas de la DSP. Fase III.
Tipo 39: palmeta ovoide estrecha y engrosada en su parte
inferior sin nervadura central. Motivo documentado sobre
el fondo nº 41 alternando con rosetas del Tipo 21 (figura
15). Fase III.
Tipo 40: palmeta ovoide estrecha sin nervadura central
y con las hojas de la zona inferior en sentido inverso.
Motivo documentado sobre el fondo de la Forma 7.8 con
motivos del Tipo 2 estampados en su extremo superior.
Fase II.
Tipo 41: palmeta estrecha, alargada, sin nervadura cen-
tral y con hojas cortas y gruesas. Motivo documentado
sobre el fondo nº 40 alternando con motivos del Tipo 9
(figura 15). Fase III.
MOTIVOS VARIADOS DE PEQUEÑO TAMAÑO (26-30)
Tipo 26:motivo circular de pequeño tamaño compuesto
por una roseta interior rodeada de un círculo segmen-
tado. Motivo documentado sobre el fondo nº 21, estam-
pado sobre la parte superior de una palmeta del Tipo
31-32 (figura 14) conformando un motivo compuesto.
Fase II.
Tipo 27:motivo de pequeño tamaño compuesto por un
rectángulo rodeado de ¿pétalos? Motivo documentado
sobre el fondo nº 24, ¿alternando? con cuadrados del
Tipo 19 (figura 14). ¿Fase II-III?
Tipo 28: motivo de mediano tamaño representando un
sol o una estrella de ¿8 puntas? Motivo documentado
sobre el fondo nº 25 (figura 14) y sobre la Forma 9.4 al-
ternando en ambos casos con palmetas del Tipo 31-32.
¿Fase II-III?
Tipo 29: motivo lineal dentado documentado sobre el
fondo nº 46 (figura 15) junto a rosetas del Tipo 23 y pal-
metas del ¿Tipo 36?, conformando un motivo compuesto
(¿guirnalda?) del Tipo 53 (figura 17). Fase III.
Tipo 30: reverso de moneda tardía de pequeño tamaño
(¿follis?) en el que se aprecia un guerrero con estandarte
en su mano izquierda y escudo en su mano derecha. Mo-
tivo documentado sobre el fondo nº 26 alternando con
palmetas indeterminadas con nervadura central (figura
14). ¿Fase II-III?
PALMETAS (31-45)
Tipo 31a-b: palmeta ovoide con nervadura central de
gran tamaño. Documentado como motivo único sobre
los fondos nº 5-8 (figura 14), alternando con motivos del
Tipo 28 en el fondo nº 25 (figura 14) y en el fondo de la
Forma 9.4, alternando con motivos del Tipo 1a-b sobre
la Forma 7.10, junto a cuadrados del Tipo 16 sobre los
fondos nº 13 y 17, alternando con cuadrados del Tipo
17 sobre el fondo nº 15 y junto al motivo del Tipo 26
sobre el fondo nº 21. En ocasiones, el motivo aparece
mal impreso denotando un continuo uso y desgaste como
en los fondos nº 6 y 7 donde apenas se deja ver la ner-
vadura central. Motivo típico de la Fase II que parece
pervivir durante los inicios de la ¿Fase III?
Tipo 32: como el motivo 31a-b con extremos aristados
(palmeta más estilizada). Documentamos este motivo
sobre el fondo nº 12, conjuntamente con motivos del
Tipo 3—estampados en la parte superior de la palmeta—
y alternando con motivos del Tipo 11 (figura 14). Posi-
blemente también se documente parcialmente sobre los
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 166
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 167
Tipo 49: galón parcial apuntado formado por dos líneas
de gruesos puntos convergentes. Motivo documentado
en solitario sobre el fondo nº 49 y posiblemente sobre los
fondos 50 —junto a motivos del Tipo 1a estampados
sobre el vértice superior del galón— y 51—alternando
con círculos dentados del Tipo 7 (figura 15)—. Fase III.
Tipo 50: galón triangular formado por dos líneas con-
vergentes de finas rayas. Motivo documentado en solitario
sobre el fondo nº 48 (figura 15). Fase III.
COMPOSICIONES (51-53)
Tipo 51: galón triangular de gran tamaño formado por dos
líneas convergentes de puntos. Dos puntos marcan los
vértices de unión de las líneas generando una especie
de motivo continuo como si fuese impreso mediante una
¿ruedecilla? Motivo documentado sobre el fondo de la
Forma 12.14 conformando una banda exterior comple-
mentada con una banda interior a base de motivos del
Tipo 42 y ambos entorno a una roseta de gran tamaño del
Tipo 25.
Tipo 52: galón apuntado formado por dos líneas con-
vergentes de pequeños cuadrados. Cada galón se une
en su parte inferior al siguiente y sobre los vértices su-
periores de cada uno se estampó una roseta del Tipo 23,
generando una composición decorativa (como guirnal-
das). Documentado sobre el fondo nº 52. Fase III.
Tipo 53: composición conformada por parejas de pal-
metas del Tipo 36 y rosetas del Tipo 24 unidas entre sí
por motivos del Tipo 29 ¿semejando guirnaldas? Fase III.
Distribución
La distribución de la TSBT se reduce al ámbito local-re-
gional y en concreto al comercio interno del propio con-
ventus bracaraugustano. Los límites de su difusión parecen
coincidir con los marcados siglos antes por la otra gran
vajilla fina de producción bracarense, la conocida como
«cerámica bracarense» (figura 18B) producida entre me-
diados del siglo I e inicios del siglo II (Morais, 2010, 447).
Sin lugar a dudas, la ciudad romana de Bracara Augusta
y los asentamientos rurales de su entorno (villae como la
de Via Cova, Póvoa de Lanhoso) son su mercado princi-
pal, algo normal al localizarse allí el propio local de pro-
ducción. Hacia el sur, el río Duero parece marcar su límite
de distribución, donde la localizamos en importantes
cantidades en el asentamiento de Guifoes (Matosinhos-
Tipo 42: palmeta triangular compleja. Motivo único do-
cumentado sobre el fondo de la Forma 12.14 confor-
mando una banda entorno a una roseta de gran tamaño
del Tipo 25 y circundada por galones del Tipo 51. ¿Fase
III tardía?
Tipo 43: palmeta conformada en tres partes: una supe-
rior triangular con las hojas en diagonal, una parte cen-
tral rectangular con seis líneas verticales en su interior y
una parte inferior triangular inversa a la superior. Motivo
documentado sobre el fondo nº 45 alternando con cír-
culos concéntricos del Tipo 1b (figura 15). Posible ins-
piración en los punzones que decoran la DSP. ¿Fase III?
Tipo 44: palmeta romboide con nervadura central con
el triángulo superior habitual y el inferior conformado
por un juego de líneas y círculos recordando a ciertas
palmetas de la DSP de producción gálica. Motivo docu-
mentado sobre el fondo de la Forma 8.14 alternando con
el motivo del Tipo 4. Fase III.
Tipo 45a-c: palmeta romboide de contorno dentado sin
nervadura central con hojas alternando entre líneas con-
tinuas y punteadas. Se trata de uno de los motivos más
comunes de la Fase III documentado en solitario sobre
los fondos nº 27-30, alternando o junto a motivos del
Tipo 8 sobre los fondos nº 33-35 y 37, alternando con el
motivo del Tipo 10 en el fondo nº 36 o alternando con
cuadrados reticulados del Tipo 13 sobre los fondos nº
38 y 39 (figura 15). En ocasiones, el motivo aparece mal
impreso denotando un continuo uso y desgaste como
en los fondos nº 28, 36 y 37, donde apenas se mantiene
el contorno. Posible inspiración en las palmetas de la
DSP. Fase III.
GALONES (46-52)
Tipo 46: galón apuntado formado por dos líneas de grue-
sos puntos convergentes. Documentado sobre la Forma
8.15 como motivo único estampado en banda delimi-
tado por acanaladuras. Fase III.
Tipo 47: galón apuntado formado por dos líneas de pun-
tos convergentes. En su parte inferior izquierda presenta
un defecto al reproducir dos puntos en la zona interior.
Motivo único documentado sobre el fondo nº 47 (figura
15). Fase III.
Tipo 48: galón apuntado formado por dos líneas curvas
convergentes de pequeños cuadrados. Motivo docu-
mentado sobre el fondo de la Forma 12.9 junto a rose-
tas del Tipo 22 estampadas sobre el vértice de cada galón
conformando un motivo de tipo compuesto. Fase III.
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 167
Oporto), limite al mismo tiempo del propio convento.
La TSBT no alcanza un importante núcleo de consumo
y redistribución como Conimbriga, donde la demanda de
este tipo de productos parece cubierta por una sigillata
de producción local identificada ya por M. Delgado quién
la bautizó como Imitation Locale de Sigillée Claire D
(1975, 271). Esta producción, detectada en Conimbriga
y en establecimientos próximos como la villa do Raba-
çal, alcanza a su vez los territorios del valle del Duero
—la hemos identificado en Guifoes— donde convive y
compite con la TSBT. De nuevo, el río parece marcar su
168 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
límite más septentrional, al no documentarse por el mo-
mento, en establecimientos más norteños como la pro-
pia Bracara Augusta. Este hecho refuerza la existencia
de una «frontera» económica en el valle del Duero coin-
cidente con la frontera política que marca la separación
de facto entre la Gallaecia y la Lusitania. La TSBT pro-
bablemente alcance los mercados del Duero mediante
la vía XVI que unía por tierra Bracara Augusta con Olis-
sipo pasando por Conimbriga (Naveiro, 1991, 144) como
lo demuestran los hallazgos de estos productos en pun-
tos intermedios —unidos por vías secundarias— como en
Figura 18. A. Mapa de difusión de la TSBT; B. Mapa de difusión de la «cerámica bracarense» del Alto Imperio (Naveiro, 1991, 256-257, mapa 16)
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 168
el aglomerado secundario de Alvarelhos (Castellum Ma-
diae), en castros con ocupaciones tardías como Frazão
o incluso en necrópolis como la de Vila Nova da Telha
(figura 18A). Más problemas presenta por el momento
la correcta identificación de la producción en la ciudad
de Tongobriga (Dias, 1997) situada en el valle del río Tá-
mega, afluente del Duero y que vertebra en la zona in-
terna la región de norte a sur, desde la ciudad de Chaves
(Aquae Flaviae) hasta el propio Portus y Cale (Oporto).
La presencia de al menos un individuo de TSBT en
Ourense3 demuestra que la producción se difunde hacía
la zona nororiental del conventus como dos siglos antes
lo hizo la cerámica bracarense utilizando las importantes
vías terrestres (vías XVII y XVIII) que comunican Braga
con Astorga. Es probable que la producción se docu-
mente en un futuro próximo en importantes estableci-
mientos situados en el área nororiental del convento
como Chaves, Aquis Querquennis (en la zona de la man-
sio tardía), Verín o Xinzo de Limia, muchos de ellos mer-
cados tradicionales de los productos salidos de los talleres
bracarenses. En la zona noroccidental del conventus se
localiza posiblemente en segundo gran mercado para la
producción, como así lo atestiguan los numerosos indi-
viduos recuperados en las intervenciones en la zona de
Vigo, tanto en su núcleo urbano como en establecimientos
del entorno —margen sur de la ría homónima— tipo vi-
llae o factoría. De nuevo, nos encontramos en un local
tradicional de consumo de cerámicas producidas en la ca-
pital, prácticamente desde época augustea. Es posible
que las TSBT alcancen Vigo por tierra, mediante la vía XX
o per loca marítima, pero sobre todo podían alcanzar el
puerto vigués por mar, a partir de algún punto costero pró-
ximo a la capital (¿Esposende?) que facilitase la salida de
la producción local y el abastecimiento de productos im-
portados fruto del dinámico comercio interprovincial del
momento. Los hallazgos de esta producción en estable-
cimientos más norteños de las Rías Baixas como A Lan-
zada o un castro con penetración fluvial como Cotobade
(Pontevedra) demuestran, a nuestro juicio, que la pro-
ducción se difunde en cantidades importantes por vía
marítima y más allá de la ría de Vigo marcando, por el mo-
mento, su límite septentrional en la ría de Arousa.
La TSBT debió alcanzar de manera paulatina esta área
máxima de difusión —en la práctica coincidente con los
límites conventuales—, mediante un fenómeno de pro-
gresiva conquista de mercados más alejados de los talle-
res, beneficiándose en momentos puntuales (inicios de la
Fase III) de los altibajos del comercio interprovincial. En
sus inicios (Fase I), la difusión debió restringirse a la pro-
pia ciudad de Braga y a su entorno más cercano siendo
probable que las áreas más alejadas del centro productor
se alcanzasen en el momento de mayor auge productivo
(Fases II y III), momento que coincide con un descenso
de las importaciones de vajilla fina tunecina (segundo y
tercer cuarto del siglo V) debido a la conquista vándala del
norte de África. La reactivación del comercio inter-pro-
vincial en el Noroeste a partir de finales del siglo V y los
inicios del siglo VI, y que perdurará hasta los mediados del
siglo VII, trae consigo la llegada de masivas cantidades de
vajillas finas importadas (TSA, LRC, LRD y DSP) a los mer-
cados de la Gallaecia—en especial a los costeros como
el puerto de Vigo— que constriñen a los productos lo-
cales salidos de los talleres bracarenses que nunca vol-
verán a alcanzar la importancia que adquirió la TSBT
durante las décadas centrales del siglo V.
Problemática y líneas de investigación
La individualización y caracterización formal de una pro-
ducción cerámica es el resultado de un proceso intui-
tivo, pero también de la conjugación de los datos
históricos, arqueo-gráficos y de laboratorio, siempre su-
jetos a la validación por la comunidad científica de la es-
pecialidad.
En lo que concierne a la individualización y caracteri-
zación de la producción aquí analizada, este mérito se
debe a M. Delgado, investigadora de rara sensibilidad,
modestia y de gran rigor científico, que trató de forma la-
pidaria estas cerámicas. No obstante, en el estado actual
de los conocimientos, el hallazgo de nuevas formas y la in-
dividualización y caracterización formal de otras, exige la
continuación de los estudios. Como tuvimos la oportuni-
dad de exponer, las producciones de cerámica fina de
mesa fabricadas en el ámbito de una región, destinadas a
cubrir las necesidades de consumo de los principales nú-
cleos habitados, imitaron y se inspiraron en las produc-
ciones finas destinadas a un mercado más amplio, y como
tal, difundidas a escala del Imperio. Pero este fenómeno
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 169
3. El individuo de TSBT, posiblemente una fuente de la Forma7 decorada con motivos estampados, se recuperó en las exca-vaciones del Museo Arqueológico Provincial de Ourense (Fa-riña Busto y Xusto Rodríguez, 2008, 65).
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 169
170 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Figura 19. Vajilla fina de imitación del área Conimbrigense (a partir de Delgado, 1975). Formas y fondos decorados provenientes deConimbriga y Guifoes (Matosinhos)
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 170
de las imitaciones fue alcanzando un carácter autónomo,
de acuerdo con las tradiciones de la región, de sus con-
dicionantes naturales y del savoir faire de sus alfareros.
El estudio preliminar de la producción identificada en
Conimbriga por M. Delgado (figura 19), con una pasta
fina — que a simple vista parece idéntica a la pasta de las
cerámicas finas de mesa integradas en las canónicas pro-
ducciones de sigillata— revela que las diferencias de
pasta solamente tienen que ver con las arcillas utilizadas
en cada región. Se trata de otro magnífico ejemplo de va-
jilla fina de mesa local/regional —alcanzan los mercados
del río Duero (Guifoes)— influenciada en sus formas
— Hayes 58, 59 (documentada en la villa de Fuçacal) y
61 (la forma más común de la producción) de TSA, y
Drag. 27 (la forma más abundante en Fuçacal y docu-
mentada también en Guifoes) y 37T en TSHT — y deco-
raciones — mo- ti vos estampados junto a incisiones que
imitan ruedecillas — por las sigillatas dominantes en los
mercados peninsulares durante los siglos IV y V: las de
producción tunecina y las hispánicas tardías4. Es esta cons-
tatación la que nos lleva a integrar las imitaciones de ce-
rámica fina de engobe vermelho não vitrificavel en el ám-
bito de las sigillatas tardías fabricadas en un contexto
regional, como otros ejemplos conocidos en diversas áreas
del Imperio (DSP, TSHTM, Pontic Red Slip Ware, TS de Ar-
gelia…, etc.). No se trata de un fenómeno exclusivo del
período tardoantiguo: un caso singular que ilustra bien
este fenómeno lo representa una cerámica fina de mesa
igualmente producida en el ámbito del conventus braca-
raugustano —la designada como cerámica «bracarense»—
que imita a la perfección las formas y las decoraciones
de la sigillata hispánica, en particular de las oficinas de la
Betica (Morais, 2008, 445-470). Más que la aceptación de
la nomenclatura propuesta para esta producción, fue
nuestra intención la de conseguir su ordenación formal y
cronológica, llamando la atención sobre las tremendas
afinidades con las formas y las decoraciones de las sigi-
llatas hispánicas y africanas del período tardoantiguo y
destacar su originalidad dado su carácter de producción
sujeta a las tradiciones del artesanado local, en el ámbito
de una difusión regional. La complejidad de esta temá-
tica no se agota, como parece sugerir la presencia de imi-
taciones de la forma Sétif 1970 —una forma rara en los pro-
pios locales de producción y raramente exportada— que
nos llevan a considerar la posibilidad que algunas de las
formas de la producción imiten o se inspiren en reci-
pientes de metal o incluso de madera.
Todo indica que es necesario todavía el obtener nue-
vos y mejores contextos datables para asignar a cada
forma una ajustada cronología y comprobar la certitud de
las evoluciones formales y Fases productivas aquí pro-
puestas a partir de los datos existentes. La caracteriza-
ción de la producción debe continuar con un nuevo
proyecto arqueométrico y petrográfico que incluya nue-
vos análisis de pastas y engobes que verifiquen lo ante-
riormente propuesto en 2005 a partir de pocos ejemplos
(Oliveira et alii, 2005) —pueden no ser representativos
de todo el conjunto de TSBT— y que podrían esconder
una producción más compleja, con más de un área pro-
ductiva. Este trabajo puede igualmente servirnos para
verificar la tipología aquí propuesta en base a datos ar-
queológicos y en menor medida, a datos arqueométri-
cos. Así mismo, el mapa de difusión de la producción
no es del todo definitivo. Futuros estudios sobre sitios
del Noroeste con contextos tardíos podrán fijar límites
más concretos de la difusión de la TSBT y al mismo
tiempo propiciarán, sin lugar a dudas, el aumento del
catálogo formal y decorativo de la producción.
Pero sin duda, el camino a seguir —encauzado ya
por los autores de este trabajo— sería la de completar la
tipología de la vajilla fina tardía de producción braca-
rense con las formas grises de TSBT —vajilla fina de la
producción Cizenta Tardía de Braga e Dume (Gaspar,
2000; 2003) o Grupos 1a-c de las Cinzentas Tardías (Del-
gado y Morais, 2009, 60-67)— que substituyen paulati-
namente a las formas con engobe rojo a partir de finales
del siglo V y que van a perdurar durante buena parte del
siglo VI (Terra Sigillata Bracarense Tardía Gris).
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 171
4. Estas piezas, posiblemente fabricadas en el entorno de Co-nimbriga, junto a otras producciones de imitación —tambiénla TSBT— han sido abordadas y analizadas por L.C. Juan Tovaren un capítulo de esta obra con el título de «Las cerámicas imi-tación de sigillata en el occidente de la Península Ibérica duranteel siglo V d.C.» que refleja el rico, variado y complejo mundode las producciones de imitación locales/regionales en el te-rritorio hispano durante la Antigüedad Tardía.
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 171
172 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
Forma Var. Forma imitada=prod. Dec. Estampada Cronología propuesta FASE
Forma 1 Ritterling 8=TSHT No fin. s. III – fin. s. IV o ppos. s. V. FASE I
Forma 2 Drag. 15/17=TSHT No fin. s. III – med. s. IV o + FASE I-II?
Forma 3 Hayes 52=TSAC No med. s. IV – ppos. s. V FASE I?-II
Forma 4 Hayes 50=TSAC No 2ª ½ s. IV – ppos. s. V FASE II
Forma 5 Hayes 51B=TSAC No 2ª ½ s. IV FASE II
Forma 6 Hayes 58B=TSAD No 2ª ½ s. IV o + FASE II
Forma 7 Hayes 59A=TSAD Si fin. s. IV – 1er 1⁄3 s. V o + FASE II
Forma 8
A Hayes 61A=TSAD Si 2ª ½ s. IV – ppos. s. V FASE II
B Hayes 61B2=TSAD Si 2º y 3er ¼ s. V FASE III
C Hayes 59B1=TSAD ? 2º y 3er ¼ s. V FASE III
Forma 9 Hayes 63=TSAD Si fin. s. IV – 1er 1⁄3 s. V FASE II-III
Forma 10 Hayes 73=TSAC y D No 2º y 3er ¼ s. V FASE III
Forma 11Delgado 1968 y/o E.M. 14=TSA C y D
No 2º y 3er ¼ s. V FASE III
Forma 12A Hayes 59/67?=TSA D Si 2º y 3er ¼ s. V o + FASE III
B Hayes 59/67?=TSA D Si 2º y 3er ¼ s. V o + FASE III
Forma 13 Hayes 67=TSA D ? 2º y 3er ¼ s. V FASE III
Forma 14 Hayes 76=TSA D No? 2º y 3er ¼ s. V FASE III
Forma 15 ¿Forma en metal? No 2º y 3er ¼ s. V FASE III
Forma 16 Palol 1=TSHT ? ppos. s. V – 3er ¼ s. V? FASE II-III?
Forma 17 Paz 8.8-9=TSHT No? 2º y 3er ¼ s. V FASE III
Forma 18A Paz 8.2-3=TSHT No fin. s. IV – ppos. s. V FASE II
B Paz 8.2-3 o Ritt.8=TSHT No 2º y 3er ¼ s. V FASE III
Forma 19 Paz 8.1=TSHT No 2ª ½ s. IV – ppos. s. V FASE II
Forma 20 Palol 9=TSHT No 2º y 3er ¼ s. V FASE III
Forma 21 Forma 37T=TSHT No fin. s. IV – 3er ¼ s. V FASE II-III
Tabla 1. Tabla resumen del repertorio tipológico
Bibliografía
AGUAROD, M.C. (1991): Cerámica romana importada
de cocina en la Tarraconense, Zaragoza.
ALARCÃO, A.M. (1971): Dez anos de actividade ar-
queológica em Portugal, 1960-1969: Exposição do
II Congresso Nacional de Arqueologia, Coimbra, pp.
18-21.
ALARCÃO, A.M. (1975): “Céramiques à emgobe rouge
non vitrifiable: a propos des céramiques de Conim-
briga”, Conimbriga XIV, pp. 9-17.
AQUILUÉ, X. (2008): “Las imitaciones de cerámica africana
en Hispania”, en D. Bernal Casasola y A. Ribera i La-
comba (eds.): Cerámicas hispanorromanas. Un estado
de la cuestión, Universidad de Cádiz, pp. 553-561.
BARRAUD, D.; BONIFAY, M.; DRIDI, F. y PICHONNEAU,
J.-F. (1998): “L’industrie céramique de l’Antiquité tar-
dive”, en H. Ben Hassen y L. Maurin (dirs.): Oudhna
(Uthina). La redécouverte d’une ville Antique de Tu-
nisie, Ausonius Publications, Mémoires 2, Bordeaux-
Paris-Tunis, pp. 139-167.
BEN MOUSSA, M. (2007): La production de sigillées afri-
caines. Recherches d’histoire et d’archeologie en Tu-
nisie septentrionale et centrale, Col·lecció Instrumenta
23, Universitat de Barcelona, Barcelona.
BERNAL CASASOLA, D. y RIBERA I LACOMBA, A. (eds.)
(2008): Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la
cuestión, Universidad de Cádiz.
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 172
TERRA SIGILLATA BRACARENSE TARDÍA (TSBT) 173
BONIFAY, M. (2004): Etudes sur la céramique romaine
tardive d’Afrique, British Archaeological Reports In-
ternational Series 1301, Oxford.
BONIFAY, M. y TREGLIA, J-C. (eds.) (2007): LRCW 2. Late
Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Ampho-
rae in the Mediterranean. Archaeology and Ar-
chaeometry, British Archaeological Reports Interna-
tional Series 1662 (I), Oxford.
CARANDINI, A. (dir.); ANSELMINO, L.; PAVOLINI, C.;
SAGUÍ, L.; TORTORELLA, S. y TORTORICI, E. (1981):
Atlante delle forme ceramiche, I. Ceramica fine ro-
mana nel Bacino mediterraneo (medio e tardo im-
pero), Enciclopedia dell’arte antica, Suppl.1, Roma.
DELGADO, M. (1968): “Terra sigillata clara de museus do
alentejo e do Algarve”, Conimbriga VII, pp. 41-66.
DELGADO, M. (1975): “Les sigillées claires”, Fouilles de
Conimbriga IV: Les sigillées, París, pp. 249-313.
DELGADO, M. (1993-94): “Notícia sobre cerâmicas de
engobe vérmello nao vitrificável encontradas en
Braga”, Cadernos de Arqueología, Serie II, 10-11, pp.
113-149.
DELGADO, M. (1996-97): “Potes meleiros de Bracara Au-
gusta”, Portugalia nueva serie XVII-XVIII, pp. 149-165.
DELGADO, M. y MORAIS, R. (2009): Guia das cerámi-
cas de produçao local de Bracara Augusta, Braga.
DIAS, L.A.T. (1997): Tongobriga, Lisboa.
FARIÑA BUSTO, F. y XUSTO RODRÍGUEZ, M. (2008):
Catálogo. Ourense. A cidade, da orixe ao século XVI,
Museo Arqueolóxico de Ourense.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A.; PÉREZ LOSADA, F. y
VIEITO COVELA, S. (2007): “Influencias mediterráneas
sobre producciones tardías regionales en el noroeste
peninsular: la cerámica de engobe rojo de la villa de
Toralla (Vigo)”, en M. Bonifay y J-C. Treglia (eds.):
LRCW 2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares
and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology
and Archaeometry, British Archaeological Reports In-
ternational Series 1662 (I), Oxford, pp. 99-108.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, A.; PÉREZ LOSADA, F. y
VIEITO COVELA, S. (2008): “Cerámica fina de im-
portación en Toralla (Vigo): abastecimiento y con-
sumo en una villa costera atlántica tardorromana”,
en C. Fernández Ochoa, V. García-Entero y Gil Sen-
dino, F. (eds.): Las villae tardorromanas en el occi-
dente del Imperio: arquitectura y función, IV Coloquio
Internacional de Arqueología en Gijón, Gijón, pp.
575-585.
GASPAR, A. (2000): Contribução para o estudo das ce-
râmicas dos séculos V/VI d.C. de Braga, Tesis de Mes-
trado da Universidade do Minho, Braga.
GASPAR, A. (2003): “Cerâmicas cinzentas da antiguidade
tardia e alto-medievais de Braga e Dume”, en L. Ca-
ballero, P. Mateos y M. Retuerce (eds.): Cerámicas
tardorromanas y altomedievales en la Península Ibé-
rica. Ruptura y Continuidad, Anejos de Archivo Es-
pañol de Arqueología XXVIII, Madrid, pp. 455-481.
GOUDINEAU, C. (1970): “Note sur la céramique à en-
gobe interne rouge pompéien (pompejanisch-roten
Platten)”, Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’É-
cole Française de Rome LXXXII, pp. 159-186.
HAYES, J.W. (1972): Late Roman Pottery. A catalogue of
Roman Fine Wares, Londres.
HAYES, J.W. (1980): Supplement to Late Roman Pottery,
Londres.
JUAN TOVAR, L.C. (1997): “Las industrias cerámicas his-
panas en el Bajo Imperio. Hacia una sistematización
de la sigillata hispánica tardía”, en R. Teja y C. Pérez
(eds.): Actas del Congreso Internacional La Hispa-
nia de Teodosio, vol. 2, pp. 543-568.
JUAN TOVAR, L.C. (2000): “La terra sigillata de Quinta-
nilla de la Cueza”, en M.A. García Guinea y G. Al-
calde Crespo: La villa romana de Quintanilla de la
Cueza (Palencia). Memoria de las excavaciones
1970-1981, Palencia, pp. 45-122.
KRÜGER, E. (1905): “Ausgrabungen bei Haltern: Die
Fundstücke aus dem grossen Lager un dem Uferkas-
tell 1903-1904”, MittAltertumskWestph 4, pp. 81-128.
LOESCHCKE, S. (1919): Lampen aus Vindonissa, Ein
Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des An-
tiken Beleuchtungwesens, Zúrich.
LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.R. (1985): Terra Sigillata Hispá-
nica Tardía decorada a molde de la Península Ibé-
rica, Valladolid.
LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.R. y REGUERAS GRANDE, F.
(1987): “Cerámicas tardorromanas de Villanueva de
Azoague (Zamora)”, Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología LIII, pp. 115-166.
MACKENSEN, M., (1993): Die Spätantiken Sigillata-und
Lampentöpfereien von El Mahrine (Nordtunisien),
Münchner Beiträge zur Vor-und Frühgeschichte 50,
Múnich.
MARTIN, T. (1977): “Quelques formes inédites de sigi-
llée claire D”, Figlina 2, pp. 99-106.
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 173
174 CERÁMICAS HISPANORROMANAS II. PRODUCCIONES REGIONALES
ORFILA, M. (1993): “Terra sigillata hispánica tardía me-
ridional”, Archivo Español de Arqueología 66, pp.
125-147.
PALOL, P. y CORTÉS, J. (1974): La villa romana de la Ol-
meda, Pedrosa de la Vega (Palencia). Excavaciones
de 1969 y 1970, Anuario Arqueológico Hispánico 7,
Madrid.
PAZ PERALTA, J.A. (1991): Cerámica de mesa romana de
los siglos III al VI d. de C. en la provincia de Zara-
goza, Zaragoza.
PAZ PERALTA, J.A. (2008): “Las producciones de terra
sigillata hispánica intermedia y tardía”, en D. Bernal
Casasola y A. Ribera i Lacomba (eds.): Cerámicas his-
panorromanas. Un estado de la cuestión, Universi-
dad de Cádiz, pp. 479-539.
PEACOCK, D.P.S. (1977): “Pompeian Red Ware”, en D.P.S.
Peacock (ed.): Pottery and early commerce. Cha-
racterization and trade in Roman and later cera-
mics, Londres, pp. 147-176.
PICON, M. (2002): “Les modes de cuisson, les pâtes et
les vernis de la Graufesenque: une mise au point”,
en M. Genin y A. Vernhet (eds.): Céramiques de la
Graufesenque et autres productions d’époque ro-
maine. Nouvelles recherches. Hommages à Bettina
Hoffmann, Archéologie et Histoire Romaine 7, pp.
139-163.
RIGOIR, Y.; RIGOIR, J. y MEFFRE, J.-FR. (1973): “Les dé-
rivées des sigillées paléochrétiennes du Groupe Atlan-
tique”, Gallia 31, pp. 208-263.
RITTERLING, E. (1901): “Die römische Niederlassung bei
Haltern. Die Fundstücke”, MittAltertumskWestph 2,
pp. 107-174.
USCATESCU, A.; FERNÁNDEZ OCHOA, C. y GARCÍA
DÍAS, P. (1994): “Producciones atlánticas de terra si-
gillata gálica tardía en la costa cantábrica de Hispa-
nia”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la
Universidad Autónoma de Madrid 21, pp. 183-234.
MAYET, F. (1984): Les céramiques sigillées hispaniques.
Contribution à l’histoire économique de la Pénin-
sule Ibérique sous l’Epire romain, París.
MORAIS, R. (2005): Autarcia e Comércio em Bracara
Augusta. Contributo para o estudo económico da ci-
dade no período Alto-Imperial, Bracara Augusta, Es-
cavaçoes Arqueologicas 2, 2 vols., Unidade de Ar-
queologia da Universidade do Minho, Braga.
MORAIS, R. (2008): “Las «cerámicas bracarenses»”, en D.
Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba (eds.): Cerá-
micas hispanorromanas. Un estado de la cuestión,
Universidad de Cádiz, pp. 445-470.
MORAIS, R. (2010): “Estudio preliminar de la terra sigi-
llata hispánica tardía de Bracara Augusta”, Rei Cre-
tariae Romanae Fautorum Acta 41, Bonn, pp.
437-461.
MOREIRA, A. de (2007): Museu Municipal Abade Pe-
drosa. Colecção arqueológica, Câmara Municipal de
Santo Tirso.
MOREIRA, A. de (2009): Castellum Madiae. Formação e
desenvolvimento de um «aglomerado urbano secun-
dário» no ordenamento do povoamento romano entre
Leça e Ave, tesis doctoral, Universidad de Santiago
de Compostela.
NAVEIRO LÓPEZ, J.L. (1991): El Comercio antiguo en el
N.W. peninsular: lectura histórica del registro ar-
queológico, A Coruña.
OLIVEIRA, F.; SEQUEIRA, M.A.; PRUDÊNCIO, M.I.; DEL-
GADO, M. y GOUVEIA, M.A. (2005): “The «non vitri-
fiable red slip» ware found in Braga (northwest of
Portugal): a mineralogical and chemical characteri-
zation”, en M.I. Prudencio, M.I. Dias y J.C. Waeren-
borgh (eds.): Understanding people through their
pottery. Proceedings of the 7th European Meeting on
Ancient Ceramics (Emac ’03), Trabalhos de Ar-
queología 42, Lisboa, pp. 159-164.
HISPANORROMANAS_II_CERAMICAS HISPANORROMANAS 17/05/12 11:17 Página 174