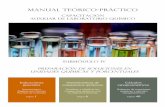Decifrar textos para compreender a política: subsídios teórico ...
Nuevas aportaciones al racionalismo gramatical del XIX. El modelo teórico de Fernández Monje
Transcript of Nuevas aportaciones al racionalismo gramatical del XIX. El modelo teórico de Fernández Monje
tudia lingüística et philologica in memoriam Fe liciano Delgado ( 1 926-2004) 1 Departamento de C iencias del Lenguaje, Universidad de Córdoba ; M" Luisa Ca lero \-a era. Francisco Osuna García, Alfonso Zamorano Agui Jar (eds.); con la co laborac ión •~ F. Riwra Cárdenas.- Córdoba : Servicio de Publicaciones, Uni vers idad de Córdoba,
3 p.: _..t cm 1 B~ ~- 01 - 40-9 DLC0-1192-06 l. Delgado León. Fe liciano, 1926-2004 - Homenajes 2. Español (Lengua) - Discursos,
~- :o . conferencias 3. Fi lo logía espar'iola - Discursos, ensayos, conferencias l. Ca lero áquera. \1aría Lujsa, ed. lit. 11. Osuna García , Francisco, ed lit. IIl . Zamorano Agui Jar,
onso. ed. lit. 1 V. Delgado León, Felic iano, 1926-2004, homenaj . V. Ri vera Cárdenas, Fem:mdo. col. VT. Uruversidad de Córdoba. Servic io de Publicaciones, ed.
061. 5 11.134.2
-Dl~ ;_ 'GUI TICA ET PHILOLOG ICA
.. "''!ORL-\..\1 FELI C!ANO DELGADO ( 1926-2004)
C: De Al!lore
e,::,·
Senlcio Publicaciones de la Un iversidad de Córdoba, 2006
de Rabanales. Ctra. Nac. VI, km. 396. 1407 1 Córdoba r 95i 21 8 1 25 (6) - Fax 957 2 1 8 1 96
C<><RO-e: publicaciones@ uco.es
Lena F capitu lar del Códice 46. Glosas Em ilianenses
..BS.: · 7801-840-9 o..pósito Legal: 1. 192/2006
l::r:¡lrime: Imprenta San Pablo, S. L. • imprentasanpablo.com
Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones es::IDiecidas en las leyes, la reproducción parcial o tOla! de esta edición por cualquier medio o procedimiento,
rendidos la reprografia y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de ella ediante aJ quiler o préstamo público
N UEVAS APORTACIONES AL RACIONALISMO GRAMATICA L DEL SIGLO XIX. E L MODELO TEÓRICO . ..
NUEVAS APORTACIONES AL RACIONALISMO GRAMATICAL DEL SIGLO XIX. EL MODELO TEÓRICO DE FERNÁNDEZ MONJE
26 1
ALFONSO ZAMORANO AG UTLAR
INTRODUCCIÓN
U11iversidad de Córdoba
Area de Lingüíslica Genero/
Aunque suele ser un lugar común situar en Aristóteles las bases de una gramática general - en su pretensión de construir una teoría de la oración como una parcela de la lógica formal- , una gran parte de la crítica historiográfica ha visto en Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense, el más inmediato precursor del racionalismo lingüístico europeo del siglo xvu (cf v. gr. García 1 960: 4 7) y, más exactamente, en la Grammaire générale de los abades d Port-Royal (Arnauld y Lancelot). Sobre este cimiento, la gramática general sigue un desarrollo en Francia de decisivo influjo - aunque tardío- en la gramática española.
Por su parte, en Inglaterra, la 'múversal grammar' conoce un despliegue original durante el siglo XVIII de la mano de J. Harris y su Hermes: ora Philosophical inquiry concerning Language and universal grammar ( 17 51 ), aunqu en España se conocerá, sobre todo, por la traducción al francés de F. Thurot (1796) (cf Calero 1991).
Como señala Yllera (1983a) la corriente racionalista port-royalista -a partir de Du Marsais- dejará paso en Francia al influjo del empirismo inglé . sobre todo, el que desciende de John Locke (sobre la base de F. Bacon). Po teriormente, las ideas lockeanas serán seguidas en gran medida por Cond illac y radicalizadas por Destutt de Tracy, ya en los albores del siglo XIX.
La Enciclopedia también será un foco importante de recepción de las nuevas ideas filosóficas y lingüísticas. De hecho, tras la muerte de Du Mar ai en 1756, será Nicolas Beauzée quien tome el relevo, otro de los pilares del
262 ALFONSO Z AMORANO AGUILAR
pensamiento racionalista francés y fuente también de gramáticos españoles. Ambos autores se enfrentarán, en lo que a la relación lenguaje-pensamiento se refiere, a Condillac, Batteux y Diderot.
Heredero, en cierto sentido, de Condillac surgirá el grupo de los llamados «ideólogos», que van a desempeñar un papel importante en la construcción de la enseñanza tras la Revolución Francesa (1789). Esta disciplina filosófica, la ' ideología', tiene por objeto de estudio el análisis y clasificación de las ideas y para ello parte de los presupuestos de Condillac. Uno de los ideólogos más destacados, Destutt de Tracy, ejercerá un influjo notable en el pensamiento español (Baum 1971). De hecho, será el encargado de presentar un plan de estudios dividido en tres dominios interrelacionados, en donde la gramática general va a constituir el centro de los mismos (Delesal le-Chevalier 1986: 156 y ss.). La traducción (por J. A. Caamaño en 1822) de sus Elementos de Ideología (1803) - la segunda parte es la gramática- será texto de referencia en España 1
•
Éste es el contexto epistemológico e ideológico en el que se sitúa el Curso elemental de la lengua española (1854) de Isidoro Fernández Monje, importante eslabón en la construcción y, sobre todo, en el desarrollo del pensamiento racionalista español, según analizaremos seguidamente.
l . EL AUTOR: SEMBLANZA BIOBIBLIOGRÁFICA
Son escasas las noticias que tenemos sobre la vida de Isidoro Fernández Monje. Sus fechas y lugares de nacimiento y muerte exactos se desconocen, aunque se estima que nació en torno a 1815 (Stammerjohann 1996: 293-294); sin embargo, gracias a la Biblioteca histórica del Conde de la Viñaza conservamos datos bibliográficos de interés:
a. La primera referencia es la del texto objeto de nuestro análisis : Curso elemental de la lengua española, redactado con la posible sujecion á los principios de la Gramática general, por el Profesor D. Isidoro Fernández Monje, Madrid, librería de D. León Pablo Vi llaverde, 1854. Imprenta de
1 En nuestro país los primeros vestigios de esta nueva corri ente de pensamiento los tenemos con el P. Benito de San Pedro (Arre de romance castellano, 1769) y en la Gramárica general del P. Zamora, entre 177 1 y 178 1. Sin embargo, será en e l siglo XL"X (sobre todo, en la primera mi tad) cuando ll eguen con fuerza los nuevos vientos extranjeros a sue lo hispánico. Así, se pe rcibe el influjo de Condill ac en Jovellanos (¿ 1795?) o de manera palmari a en Muñoz Capilla ( 183 1 ); Port-Royal, entre otros, en Pe leg rín ( 1825); Destutt en Lacueva ( 1832) o Va lcárcel ( 1849); Harri s, a través de la traducción de Thurol, en Núñez de Are nas ( 1847), etc. Una obra capital de este siglo, por su orig inalidad y asimi lación del pensam iento racionali sta, es la de Gómez Hermosi lla, Principios de gramática general, compuestos desde 1823 y publicados en 1835. Este autor será el mentor de otros tantos tratadi stas que lo siguen, en algún caso, ciegamente: Saqueni za ( 1828), aunque ta mbién Alemany ( 1838), No boa ( 1839) o Mata y Araujo ( 1842). Ta l será la fuerza de l raciona li smo en Espatia que llega hasta los inicios del siglo xx.
NUEVAS A PORTACIONES A L RACIONALI SMO GRAMATICA L DEL SIGLO XIX. E L MODELO TEÓRICO ... 263
Julián Pei'í.a, Cava Alta , 44. De este texto dice la Viñaza: «puede estimarse como un tratado, bastante bien razonado, de gramática y literatura españolas, aunque muy sucinto en la parte literaria y en la métrica» (1972[ 1893], 1: 357). Esta afirmación tendremos ocasión de ampliarla y matizarla a lo largo de este trabajo.
b. Participó en la redacción del Diccionario general de la lengua castellana2
(1852), bajo la dirección de José Caballero. El Conde de la Viñaza, al final del artículo 762 (columna 15 88) remite al 7 61 . Al parecer este diccionario general coordinado por Caballero es una segunda edición (como de hecho se indica) de otro de 1850 (¿ 1 • edición?) titulado Diccionario-Matriz de la lengua castellana, por Rafael María Baralt y publicado en Madrid, imprenta de la calle de San Vicente, a cargo de Celestino G. Álvarez. A este respecto el Conde de la Viñaza anota : «No se publicó más que este Prospecto con algunas muestras de la A: en él se indica que su autor llevaría á cabo su obra con la colaboración de los más distinguidos literatos y filólogos» (1972 [1 893]: 111 , 797).
c. Fernández Monj e también colaboró en el Diccionario enciclopédico de la lengua espaí1ola, en dos tomos (volumen 1: 1853; volumen 2: ] 855), en Madrid, imprenta y librería de Gaspar y Roig, calle del Príncipe, 4. En 1870 aparece una nueva edición, ordenada por Nemesio Fernández Cuesta y reimpresa en 1878-1882, también en dos volúmenes.
A la luz de estos datos se concluye con facilidad el perfil de Fernández Monje dentro de la cultura española de mediados del siglo XIX. Gramático, lexicógrafo y estudioso de la literatura perece ser considerado w1a personalidad autorizada en temas lingüísticos y literarios. No en vano -según nos indica también el Conde de la Viñaza- ejercerá un importante influjo en la Gramática primaria de la lengua castellana, por el presbítero Rafael Celedón, individuo correspondiente de la Academia Colombiana, Curazao, imprenta de la librería de A. Bethencourt e hijos, 18893. Sin embargo, y a pesar
2 El títu lo completo es Diccionario general de la lengua cas/e/lana. El más manejable y completo; el más inleligible y sucinto en sus definiciones. y el más uniforme en orlografla. con arreglo á la de la Acadernia de la Lengua; conliene, además, el nombre de lodos los pueblos de Espmia, con especificación de la dislancia á que se hallan de las capirales de provincia. Por una Sociedad de lileratos, bajo la dirección de D. José Caballero. Está dedicado a ss. MM. la Re ina y el Rey. Se di ce que la edición de 1852 es la segunda, corregida y aumentada. Está compuesto de tres hojas preliminares, 1466 páginas y una de erratas .
3 Comenta li tera lmente el Conde de la Viñaza ( 1972(1 893]: 382): «A unque e l autor [se refiere a Celedón] enti ende que son cuatro las partes de la Gramática , reduce su estud io en la presente á la Analog ía y á la Sintax is, di vidiendo las partes de la oración en ocho clases: inva riables (interj ecc ión, conjunción, preposic ión, adverbio), y variables (pronombre, nombre substantivo, nombre adjetivo y verbo). " Fuera de a lguno que otro cambio origina l (esc ribe el Sr. Celedón en la introducción), todo Jo que se encuentra en nuestra obrita lo hemos bebido en buenas fuentes : en Bello y Salvá, en Avendaño y Martínez López, en Fernández Monje y Díaz Rubio, en Jos competentes Caro y Cuervo, Belver, lsaza, Álva rez, Oval le; y princ ipa lmente
264 ALFONSO Z AMORANO A GUILAR
de la originalidad y significación de su teoría gramatical, no logrará calar en el pensamiento lingüístico de sus coetáneos. Se trata, salvando las distancias pertinentes, de un caso similar al de Eduardo Benot, cuyo reconocimiento será tenido en cuenta muy adentrado ya el siglo )CX y de ma..r¡os, no de !os gra..rnáticos contemporáneos, sino de la crítica historiográfica4
.
2. EL CURSO ELEMENTAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA: OBJETIVOS Y ESTRUCTURA GENERAL
El Curso comienza con un prólogo5 que F. Monje titula «Al lector» (4 páginas) y en el que se establecen las bases gramaticales que nos va mostrar a lo largo de la obra. Varios hechos a este respecto merecen destacarse:
l. Desde el principio se resguarda el autor de posibles críticas que le pudieran sobrevenir, sobre todo, por la brevedad de la obra. Uno de los escudos que enseña es la «inminente» publicación de un Curso completo de la lengua española (que no conocemos y que, quizá, nunca llegara a publicarse). Desde este punto de vista, el Curso sería sólo un compendio de las reglas fundamentales sobre las que se sustenta el edificio del lenguaje, y que desarrollará en una obra mayor.
2. Se hace mención expresa del marco teórico que va a emplear: «el espíritu filosófico de la gramática general» (1854: iv). Por tanto, su obra será, no una gramática general en sentido estricto, sino una gramática particular fi losófica del español. Llega, pues, a las reglas del arte a través de una aplicación razonada de los principios de la ciencia6. Una prueba más de su decidida adopción de esta postura metodológica es la crítica que hace de las gramáticas más tradicionales, apegadas a la corriente grecolatina . Por esta razón, F. Monje no abordará la declinación, los casos o las voces en el verbo, «rutinas todas importadas de l latín, pero que carecen de base en nuestra lengua» (p. vi). En relación con este hecho, el autor deja también muy claro que pretende mostrar, explicar su concepción sobre cómo
hemos tenido á la vista las dos obras de más autoridad -el Diccionario y la Gramática de la Academia-, á cuyos principios hemos ajustado los que van consignados en nuestra humi lde obra, y de tal modo, que cuando hemos notado opos ición entre la Academia y nuestro predi lecto Bello, nos hemos arrimado á aquéll a como sustentáculo más firme, tanto por la autoridad de que la consideramos investida, como porque sus trabajos son posteriores á Bello ... "».
' En un trabajo posterior abordaremos el análisis de la obra de Celedón en relación con la leoria g ramatica l de Fernández Monje y del contex to gramatica l iberoamericano del x1x, dentro de la línea de investigación que in iciamos con Zamorano (2005).
5 Para e l estud io de los pró logos en la segunda mitad del sig lo XIX, etapa en la que se inserta la teoría de Fernández Monje, vid. Zamorano (2004b ).
6 Esta re lación entre c iencia y arte - gramática general y gramática particular- será desarro ll ada de forma más amplia y deta ll ada en e l § 3 de este trabajo.
NUEVAS APORTAC IONES AL RACIONA LI SMO GRAMATICAL DEL SIGLO XIX . EL MODELO TEÓRICO . .. 265
funciona la lengua, pero sin «impugnar los que se juzgan errores de otras gramáticas, bastando indicar ligerísimamente los absurdos mas culminantesó de trascendencia mas dañosa» (ibídem).
3. El objetivo fundamental es de carácter didáctico, aunque no necesariamente escolar, es decir, no concibe la obra como un futuro texto para la enseñanza reglada, sino para la enseñanza personal, individual, de ahí que aparezcan algunas indicaciones al respecto: cuadros sinópticos de materias, el empleo de un «lenguaje conciso y claro á la vez» (p. vi), etc.
4. En último lugar, debemos puntualizar que el Curso parece concebirse no como una ' gramática' del español, sino como un verdadero 'curso de lengua española', tomando el concepto lengua en su sentido amplio. De ahí, por ejemplo, la inclusión de una parte de poética y otra de retórica, no muy frecuente en los tratados de la época estrictamente gramaticales. En este aspecto, como en otros, el influjo de las fuentes que maneja es evidente, según se demostrará más adelante.
Respecto a la estructura de la obra, ésta se compone de un total de 428 páginas7, distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 1
Parte 1
N." de páginas Porcentaje Prólogo 4 0,96%
Erratas 2 0,48%
Nociones de Alosofía elemental 35,5 8,54%
Introducción : análisis de la proposición 5 1,20%
LIBRO l: ANALISIS 143 35,90%
Lexilogía 127 30,60%
lexigrafía 2,5 0,60%
Prosodia 4,5 1,08%
Ortología 9 2,16%
LIBRO JI: SíNTESIS 213 51 ,32%
Sintaxis 91 21,92%
Ortografía 53 12,77%
Retórica 42 10,12%
Poética 27 6,50%
Como puede apreciarse en la tabla, el peso fundamental de la obra -desde un punto de vista numérico- se sitúa en el terreno de la actual morfología, seguido sin duda, por la sintaxis, una de las cuestiones en las que puede apre-
7 Estas 428 páginas se distribuyen de la siguiente forma: 5 páginas de in icio (portada , dedicatoria a D. Eduardo Chao y hojas en blanco)+ 415 de texto + 8 páginas fina les (índ ice y hojas en blanco). Los cómputos de la Tabla 1, por tanto, se rea lizan sobre e l tota l de pági nas de texto: 415.
266 ALFONSO ZAMORANO A GUILA R
ciarse el influjo de la gramática filosófica francesa, ya que, como sabemos, de ella deriva el importante papel otorgado a la sintaxis frente a la morfología, base principal de estudio en las gramáticas de la tradición, por influjo de los tratadistas grecolatinos ('modelo de palabra y paradigma').
Un aspecto importante de la estructura del texto tiene que ver con la divi sión doble en 'análisis' y ' síntesis' , en el mjsmo sentido que Destutt de Tracy -una de sus fuentes principales- aunque el ideólogo francés no emplee el término análisis . El conoci®ento de la gramática de una lengua debe basarse en el tratamiento analítico de su descomposición, para alcanzar luego su reconstrucción a través de un proceso sintético. En nuestra tradición, según Gómez Asencio (1981 : 39, nota 58), el primer autor en emplear el término análisis fue Saqueniza -discípulo de Hermosilla, quien, además, es también fuente importante de Fernández Monje- en 1828, de quien lo tomó luego Noboa (1839). Por otro lado, esta doble división que lleva a cabo nuestro autor parece concebirse más como un método que como una parte de la gramática, aspecto en el que coincide con su mentor, estableciéndose así una notable diferencia con respecto a otros gramáticos influidos por e l ideólogo francés, por ejemplo, Lacueva (1832) que en este sentido conceptual se aparta de Destutt (Gómez Asencio 1981 : 37, nota 54).
Por lo que respecta a las partes en las que F. Monje divide el anális is y la síntesis debemos advertir una notable originalidad. La Lexilogía se concibe como la actual morfología, en el mismo sentido que Suárez (1886) y muy diferente del uso que harán de este concepto Sánchez Doblas ( 1 902) o Le mus (¿ 1919?), en donde se incluye también la prosodia y la ortografia, en el caso de Sánchez, y también la ortología en lo que a Lemus se refiere (Calero Vaquera 1986: 41-42).
La Lexigrajia8 se corresponde en gran medida con una parte de la semántica actual al tratar de la significación de las palabras, así como de homónimos, sinónimos, arcaísmos y neologismos. Equivale al diccionario de Herrainz, y se opone frontalmente a la lexigrafia de Ovalle, quien la considera UJ1a discip lina más amplia9.
1 De la lexigrafia, prosodia, orto logía y ortografia no vamos a tratar en este trabajo , pues se excede de los límites im puestos.
' Señala Fernández Monje, además, que no desarrolla esta parte de l Curso porque tiene que ver con «ideas re lativas» y él só lo aborda «ideas absolutas». De la lex ig rafia, en rea lidad, debería tratar el Diccionario de la Rea l Academia, aunque no lo hace (crítica atroz). De entre las ideas que Fernández Monje expone sobre aspectos lexigráficos, quizá uno de los más inte resantes es su afirmación de que «no hay en español verdaderas voces sinónimas» (p. 182). Esta crítica a la ex istenc ia de sinon imia abso luta la cons ideramos no só lo acertadísima, sino moderna e innovadora.
NU EVAS APORTACIONES AL RACIONA LIS~·IO GRAMATIC1\L DEL SIGLO XIX. EL MODELO TEÓRICO ... 267
La prosodia 10 y la ortología 11 se conciben como los análisis de las palabras y de las sílabas, respectivamente. Con estas dos partes se completa el proceso de análisis y, a partir de aquí, se inicia el camino hacia la reconstrucción sintética. En este segundo proceso, lo más destacable en la división de Monje es la inclusión de la retórica y de la poética dentro de un tratado 'gramatical' , hasta ahora único ejemplo en el período 1847-1920 (Calero Vaquera 1986: 47). Sin embargo, hemos podido localizar un texto de 1852 en el que se recogen también ambas partes en la gramática. Nos referimos a los Elementos de gramática castellana de Joaquín de Avendaño 12
, autor al que sin duda, además, parece aludir F. Monje en la página 55 de su Curso y cuya lectura se puede adivinar en algunas partes de la obra, como tendremos ocasión de demostrar:
Que mis op iniones en punto a clasificación no han variado hace más de ocho años, antes bien se han robustecido con el estudio asiduo que a estas materias he consagrado desde entonces, es cosa que consta a muchísimas personas, hoy esparcidas por todas las provincias de España. A el las ape lo, pues, a fin de que rechacen las acusaciones que puedan dirigírseme, de haber plagiado a un autor que en 1852 se expresaba en estos términos: -Es indudable que la clasificación más genera l que puede hacerse de las palabras, es la que las reúne en los tres grupos siguientes: sustantivos, modificativos y conexivos.- Estas cortas frases, si bien escritas con desaliño y no esmerada corrección, enc ierran una gran verdad, a lo que entiendo ( 1854: 55-57) 13•
La introducción de la retórica y la poética pudiera deberse, según hemos aventurado, al hecho de que el Curso no es stricto sensu una obra de gramática (aunque el máximo porcentaje esté dedicado a esta materia), sino un compendio de lengua española en el amplio sentido de la palabra lengua.
10 «Las palabras escritas son del dominio de la ORTOG RAFI,, ; pero las orales, o signos articu lados que constituyen los idiomas, deben ser estudiadas en la PROSODIA, por lo tocante a su pronunciación» (p. 184). Por esta razón, aquí Fcrnández Monje trata , sobre todo, del acento silábico y de algunas cuestiones que trata la fonética que aparece en las obras gramaticales de nuestro tiempo.
11 Trata de muchos aspectos de las actuales fonét icas, y dedica especia l atención al voca li smo (menos al consonantismo). Además, conviene apuntar que en alguna cuestión de detalle se apoya en Hermosilla.
12 La producción de Joaquín de Avendaño se circunscribe, sobre todo, al ámbito de la gramática y la pedagogía: Cuadernos de lec/Ura: para uso de las escuelas, en varios cuadernos y en colaboración con Mariano Carderera, con múl tiples ediciones durante el siglo XIX: 1850, 1853, 1857, 1859, 1862, 1864, 1879, 1880, 1882, 1883, 1886, 1887, 1888, 1892, 1898 y 1902; Curso elemental de pedagogía , también co-rea lizado por Carderera y con ediciones en 1850, 1855, 1859, 1861 , 1865, 1880 y 1885; Manual campleto de instrucción
primaria, puesta al alcance de los alumnos de las escuelas elementales y superiores de ambos sexos [ . .}:
1844, 1846, 1854, 1880, 1884, entre otTas ediciones incluso bien adentrado el siglo xx; J)'(ltado de lectura y escritura: 1877 ó 1882; y la obra que ahora aquí nos interesa, también abundantemente edi tada, Elementos de
gramática castellana, con algunas nociones de retórica. poético y litemtw'(l espw1ola: 1849, 1852, 1871 , 188 1 ó 1886, y reeditado de manera póstuma por Eugenio García y Barbarin (l( g1: 1897); también hay que citar sus Lecciones gmduales de gramática castellana, destinadas a la ense1!anza de los ni1!os ( 187 1 ).
13 Debemos advenir, no obstante, que el tex to de Avendaño con el que trabaja la Dra. Ca lero en su clásica obra de 1986 es el de sus Lecciones graduales de 187 1, hecho por el cual hemos llegado a la conclusión anterior.
268 A LFONSO Z AMORANO AG UILAR
3. LA GRAMÁTICA: CONCEPTO Y DIVISIONES. CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS ARTICULADOS
Como ya había anunciado el autor en los preliminares de su obra, el marco teórico desde el que procedería al análisis de la lengua española iba a ser el de la gramática filosófica. En efecto, F. Monje abandona la clásica definición que desciende de Diomedes («la gramática es el arte de hablar y escribir correctamente») - al que se van a adherir la tradición latina y, en España, entre otros, la Academia y sus seguidores. El autor del Curso seguirá de cerca a los gramáticos que adoptaron el pensamiento racionalista francés. Sin embargo, debemos apuntar desde este momento que, en el caso de F. Monje, rara vez percibimos copia literal de sus fuentes (alguna de las cuales él mismo confiesa), pues, muy al contrario, acomete una singular, coherente e, incluso, novedosa asimilación de postulados teóricos que pueden llegar a ser contrapuestos o, al menos, sustancialmente diferentes de las fuentes que maneja.
En la definición de lengua se percibe el influjo de la Gramática General de Juan José Arbolí, incluido, como sabemos, en su Curso de Filosojia : «la colección de signos articulados con que los habitantes de una nación o país se comunican sus pensamientos» (p. 49). En sentido similar, se pronuncia también Avendaño en su texto de 1852, quien recurre de igual modo a los «signos» y al «pensamiento» en su definición de lengua-lenguaje, pues en este autor se acomete una sugestiva relación entre ambos conceptos.
Dado que los idiomas (término sinónimo de lengua para F. Monje) son muy variados y que de ellos se ocupa la gramática, ésta debe ser necesariamente doble, de ahí la distinción que establece nuestro tratadista entre gramática general y gramática particular:
a. Gramática general : «es la que trata de los principios aplicables a todos los idiomas.- Es ciencia, porque ésta se define: un conjunto de principios» (p. 50).
b. Gramática particular: «la que ense.ña a conocer bien un idioma detenninado.- Es arte, puesto que por arte entendemos: una colección de reglas o preceptos» (pp . 50-51).
Aunque la distinción entre estos dos tipos de gramática parece ser herencia medieval y renacentista (Yllera 1983a), F. Monje sigue aquí , sin embargo, la línea que se inicia con Jovelianos y Condillac, su inspirador. No obstante, el pensamiento de nuestro gramático no es exactamente el de estos autores , sino una vertiente paralela pero distinta que puede rastrearse en Beauzée y, para España, sobre todo, en Gómez Hermosilla. El autor de los Principios de 1835 parece estar presente en el pensamiento de Fernández Monje, de ahí la concepción de la gramática general como una ciencia que no prescribe normas y que se considera anterior a la propia génesis de las lenguas, de ahí que hable de «principios», igual que Hermosilla, Avendaño
NUEVAS A PORTACIONES AL R ACIONA LI SMO GRAMATICA L DEL SIGLO XIX . EL M ODELO TEÓRICO .. . 269
o también Arbolí. Por otro lado, la gramática particular es un arte que, en contraposición a la general , sí es normativa, de ahí que se conciba como una «colección de reglas o preceptos». Esta visión de la gramática es compartida por un numeroso grupo de sus contemporáneos, por ejemplo, Salieras o Galí (Calero 1986: 33-34); sin embargo, parece oponerse a otros, ya que, en el caso de Herrainz, se habla de «preceptos» para hacer referencia a la gramática general.
Por lo que respecta a la «clasificación de las palabras», observamos la decidida postura de F. Monje por rechazar el criterio formal y apostar por el lógico-semántico:
Yo he clasificado en este libro las palabras, no por lo que ellas son materialmente, pues no hay gramático que así pueda hacerlo sin incurrir en millares de errores y contradicciones, sino por la naturaleza de las ideas que expresan en su significación directa y fundamental (p. J 81 ).
Teniendo como base la proposición-juicio (y en la misma línea abierta por Condillac y seguida en España por Jovellanos) indica nuestro autor que ésta se compone de tres partes: ( 1) una idea de la cual afirmamos o negamos algo; (2) otra idea que afirmamos o negamos de la primera; (3) una relación de conveniencia o desconveniencia entre las dos. A partir de aquí, F. Monje llega a la conclusión de que sólo existirán tres géneros de signos articulados:
l . Sustantivos, nombres o voces sustantivas. 2. Modificativos, atributos o voces modificativas. 3. Conexivos o voces relativas.
Esta misma fundamentación lógica es el eje clasificatorio de otra gramática racionalista y contemporánea al Curso : el Compendio de gramática espaFwla (1849) de Antonio de Valcárcel (vid. Zamorano 2000), autor al que el propio F. Monje cita. Sin embargo, entre el gramático cordobés y nuestro autor existen algunas diferencias de adscripción de las categorías dentro de los tres bloques fijados . El origen de esta concreta división triple de las palabras pudiera encontrarse en los filósofos franceses (Calero 1986: 63), fuentes de ambos autores . También Arbolí en 1844, un inspirador de F. Monje y, quizá, de Valcárcel , lleva a cabo una primera división (aunque luego quede sólo como «división de fondo») muy similar a la de nuestro autor al hablar de «palabras expresivas de las cosas; palabras expresivas de los modos, propiedades ó cualidades; y palabras expresivas de relaciones» (Arbolí 1844: 360). En el mismo sentido, también otra posible fuente de F. Monje, en este caso Avendaño (1852), acomete una división idéntica a la de nuestro tratadista, quizá su influencia directa, pues según documenta Calero (1986: 56) en las Lecciones graduales Avendaño se adhiere, posiblemente por el objetivo escolar del tex-
270 ALFONSO Z AMORANO AGUILA R
to, a la tradicional división de la gramática en nueve partes, introducido en la gramática española por B. de San Pedro (Gómez Asencio 1981: 97).
4 . LA LEXILOGÍA 14
4.1. Sustantivos, nombres o voces sustantivas
En la definición del «sustantivo o nombre» F. Monje sigue un criterio de tipo lógico-semántico: «todo sonido articulado con que expresamos la idea de un sen> (p . 62). No considera fundamentales, sin embargo, los rasgos morfológicos que habían caracterizado a un sector importante de la tradición. En este sentido y de forma coherente, entronca con la línea de la gramática racionalista que, no sólo consideraba el nombre como parte autónoma, sino que, además, marginaba los aspectos formales. En la gramática española, por ejemplo, y como bien indica Lliteras (1992: 39), la GRAE-1771 y 1796 manifiestan preferencias por los postulados logicistas. En este sentido, se opone a Salvá, gramático al que también alude F. Monje en alguna ocasión. Entre sus inspiradores Arbolí y Terradillos 15 abordan la categoría a través de un criterio similar.
En lo que se refiere a la concepción sustantivo-adjetivo ya hemos indicado que F. Monje se une a la tradición hispánica iniciada por Jovellanos, y seguida luego por Calleja, de considerar al adjetivo como parte independiente del nombre, pues, de hecho, esta unión (que procede de la escolástica medieval) iría en contra del concepto tripartito de la proposición-juicio sobre la que se sustenta la clasificación verbal en el autor del Curso de 1854.
Ya hemos indicado que tanto Hermosilla como Destutt de Tracy parecen estar presentes en la obra de F. Monje; de hecho, el autor de los Principios de 1835 también conocía, como ha demostrado GómezAsencio (1981), al ideólogo francés , con lo que el influjo en F. Monje pudiera proceder por dos vías, una directa (Destutt) y otra doble, directa e indirecta a la vez (Hennosilla y Destutt). Este hecho se percibe en la concepción novedosa que Hermosilla (y que luego seguirán sus discípulos, Saqueniza y Noboa) desarrolló para la caracterización del nombre. En palabras de Gómez Asencio ( I 981: 129): «el nombre es la palabra que expresa, que significa, la realidad no directamente, sino mediatamente, a través de la idea que los hombres han formado de
14 Una síntesis de la lexilogía en Fernández Monje se encuentra en Zamorano (2004). 15 Debemos indicar que tanto Terrad ill os como Eguílaz, a l que a ludiremos más adelante, parecen ser
lecturas de Fernández Monje , pues también los cita en una ocasión al principio de su Curso. Sin embargo, no hemos localizado por e l momento ediciones anteriores al texto de F. Monje. Por esta razón, trabajamos con caute la con las ediciones que aparecen en el co1pus de Calero ( 1986), es decir, con Terradillos ( 1869<) y con Eguílaz ( 187010) .
N UEVAS APORTACIONES AL RACIONA LISMO GRAMATICA L DEL SIGLO XIX. EL MODELO TEÓRICO ... 271
ella». Éste es, sin duda, el mismo tratamiento que da a la categoría Fernández Monje.
En el Curso las voces sustantivas se dividen en dos grupos:
a. Designativos: «los [que] pueden expresar la idea de un ser[ ... ] conduciéndonos a su conocimiento o recuerdo» (p. 63).
b. Personificativos: «el nombre que expresa Ul1 ser convirtiéndole en persona gramatical, esto es, en persona que habla, en persona que escucha, en persona o cosa de la cual se trata» (p. 65).
Consciente de la diversidad de criterio al definir ambas subclases (el primero desde un prisma extrasistemático y el segundo desde una perspectiva intrasisternática, ambas sobre una base lógico-semántica), F. Monje se adelanta y no sólo establece la diferencia entre los designativos y los personificativos sino que, además, intenta hacer coherente esa, en principio, disparidad de objetivos en la definición:
aquél [designativo] enuncia la idea de un ser, por lo tocante a su existencia; éste [personificativo ], por su relación con el acto de la palabra; y en lenguaje gramatical , el primero designa un ser; el segundo le personifica (p. 86).
En cualquier caso, en ambas caracterizaciones se abandona el criterio tradicional de acudir a los rasgos formales , aunque el propio autor establece luego una subclasificación de los designativos en virtud de elementos morfológicos , v. g1é simples y compuestos, en cuya explicación prima el criterio etimológico.
Creemos que en la concepción de las voces sustantivas está latente el pensamiento de Destutt de Tracy. El ideólogo francés no emplea los n'l.Ísmos términos para referirse a las subcategorías nominales pero sí las estudia conjuntamente y, además, para la distinción sigue un razonamiento semejante al de F. Monje, aunque para el sustantivo personificativo (pronombre en la terminología de Destutt) esté muy presente la concepción de Beauzée, según se desprende de las palabras del autor de los Elementos de ideología de 1803.
Por su parte, los DESIGNATIVOS - cuya definición coincide, en parte, con la de Terradillos y que equivalen al nombre sustantivo de la RAE- se subdividen en «determinados» (o nombre propio de la Academia) e «indeterminados» (o nombre común de la GRAE) y, a su vez, los primeros -en el mismo sentido que Hermosilla- pueden hacer referencia a «personas» o «cosas».
En lo que respecta a los PERSONLE'JCATIVOS (o pronombres personales de la Academia, según explicita el mismo autor), F. Monje indica que, en rigor, pertenecen a esta categoría YO, Tú, ÉL y SE y no los define ya como vicarios del nombre, como sustitutos de éste, según una línea tradicional que puede remontarse a Apolonio y Dionisio de Tracia. En este sentido se adhiere a una
272 ALFONSO Z AMORANO AG UILAR
teoría recuperada por Du Marsais para la gramática moderna. En palabras de Lliteras (1992: 77) recogiendo algunas ideas de Sahlin (1928: 270-272):
Se debe a Du Marsais la recuperación de esta teoría del pronombre, esbozada por Prisciano, pero sin apenas continuidad durante el período medieval y renacentista. La doctrina de Du Marsais, dirigida contra la noción tradicional del pronombre como sustituto del nombre, constituyó una importante innovación en su época y fue desarrollada por los principales gramáticos filósofos posteriores, como fueron Beauzée, Condillac, Destutt de Tracy y Silvestre de Sacy. Sin duda, a través de Hermosilla, la definición del pronombre vigente en la gramática general entra, con Salvá, también en la gramática particular del español. Después de .1 835, se difunde ampliamente en la tradición hispánica.
En efecto, Fernández Monje es un ejemplo claro de esa difusión de la teoría del pronombre que estamos comentando. En el caso concreto de nuestro autor, los más directos inspiradores parecen ser Avendaño (1852), Hermosilla, e incluso Terradillos y Eguílaz, en la vertiente hispánica; Destutt y Beauzée por lo que respecta a la corriente francesa. En cualquier caso, se trata de una línea de pensamiento que resucita y se afinca, sobre todo, entre los seguidores de la gramática filosófica, pues también se encuentra en N úñez de Arenas, segu idor del racionalismo en su vertiente anglosajona a través de J. Harris (Calero 1986: 93).
También el autor del Hermes, aunque sin duda no directamente, parece subyacer a la teoría de F. Monje en torno a la falsedad que supone considerar NOSOTROS y vosoTROS como plurales de YO y Tú, respectivamente. No obstante, y dado que este hecho no afecta a la base teórica de su obra, acepta la postura tradicional y admite estos plurales.
Por otro lado, también resulta importante y apoya nuestra tesis sobre la coherencia interna de la obra, el hecho de que F. Monje se muestre reacio a incluir rasgos morfológicos en la subclase de los sustantivos personificativos. Sólo admite, en este sentido, variaciones numéricas sobre los pronombres base (recordemos: YO, Tú, ÉL, sE) . Ni que decir tiene que sigue ignorando el caso y la declinación para este tipo de palabras, aunque en esto se oponga a alguna de sus lecturas, por ejemplo, Arbolí, quien de manera contradictoria parece admitir y negar la existencia de estos 'accidentes'. Este hecho confirma nuestra apreciación sobre la bondad del método de trabajo de F. Monje: no simple copia o collage, sino asimilación razonada de sus fuentes.
4.2 . Modificativos, atributos o voces modificativas
Las voces modificativas se definen según un criterio semántico-colocacional como «las voces que se unen a otras para acortar su extensión o aumentar su comprensión» (p. 90), definición que coincide exactamente con la dada por Avendaño en sus Elementos de 1852. Aparte de Avendaño, también Val cárcel
NUEVAS A PORTACIONES A L RACIONALI SMO GRAMATICA L DEL SIGLO X IX . EL MODELO TEÓRICO ... 273
acomete una definición similar, quien, además, establece la misma clasificación triple de las categorías que F. Monje. El pensamiento, no obstante, parece proceder de la Grammaíre de Destutt (1970[18172
]: 94 y ss.). Siguiendo un criterio formal, en virtud de la capacidad fl.exiva de la cate
goría, el autor del Curso divide los modificativos en «variables» e «invariables».
a. VARIABLES. Esta subclase de modificativos se escinde, a su vez, en dos grupos: «determinativos» (que se corresponden, según el propio autor, con los artículos, los pronombres - menos los personales- y los numerales - menos Jos ordinales- de la Academia) y «calificativos» (son los adjetivos, los participios, los ordinales y, en cierta significación, los pronombres personales de la gramática de la RAE):
a.l.DETERMlNAnvos 16: son palabras que pueden indicar la especie del individuo o el individuo de la especie, razón por la cual F. Monje, siguiendo un criterio lógico-semántico, realiza una subdivisión de esta clase verbal: (a) especificativo; (b) individuativo, el cual se compone de tres grupos: numerales, posesivos y demostrativos, ya que los objetos pueden determinarse por su número (definido o indefinido), por la persona a que pertenece, así como por su situación respecto del que habla . En esta clasificación - al margen de ciertas diferencias terminológicas- subyacen, los postulados de Destutt y de Gómez Hermosilla, quien, a su vez, pudo haberlos tomado de Beauzée (cf Bartlett 1975: 85-86) o del propio Destutt. No en vano Fernández Monje cita un ejemplo del autor de los Principios para explicar la definición que ha propuesto de modificativo determinativo. Debemos anotar que también Eguílaz y Terradillos siguen una clasificación en esta línea.
A la hora de caracterizar el especificativo parece recurrir a Arbolí (1844: 377). Dicha categoría debe ser, según F. Monje, exclusiva, pues la única forma de especificar los objetos es separar la especie de que se trata. Es preciso señalar que la diferencia entre artículo determinado e indeterminado, frecuente en nuestra historia gramatical, no se encuentra en F. Monje. Por último, hemos de indicar que el autor, a pesar de que bebe de fuentes comunes a otros gramáticos, se muestra muy consecuente y riguroso con la teoría que defiende, así como meticuloso con la terminología que emplea, aspectos que lo unen con línea de pensamiento a la que se adhiere pero que lo distinguen a la vez con
16 «La "determinación", como procedimiento para dirigir los signos hacia los objetos a los que pueden convenir, es una noción clave en la gramática fi losófica» (Mart ínez Linares 200 1: 24, nota 48), de ahí la importancia de las categorías que incluye F. Monje en este grupo y, de forma más concreta, en los especificativos .
274 A LFONSO Z AMORANO AGUILAR
su sello personal. Así, por ejemplo, frente a Hermosilla y, en cierto sentido, Destutt, el autor del Curso elimina de su vocabulario gramatical el término artículo y habla de determinativo especificativo y determinativo individuativo, como dos elementos conceptual y categorialmente distintos, frente al autor de los Principios de 1835 que se refiere al artículo especificativo y artículo individuativo, cuando en la primera clase sólo incluye EL. F. Monje, quizá consciente de la confusión que pudiera provocar, no tanto de términos sino de conceptos, ha preferido ser más radical que alguno de sus inspiradores y romper con una tradición a la que de forma ' diplomática ' cuestiona o intenta superar.
a.2. CALIFICATIVOS: son unidades que sirven para concretar las ideas abstractas, es decir, para significar las ideas simples, consideradas como componentes de la idea total , como partes integrantes del todo que constituyen. Y puesto que las ideas inherentes de los objetos pueden ser facultades, capacidades o simples cualidades, los modificativos variables calificativos se dividen en sendos grupos: (a) activos : amante, maldiciente; (b) pasivos: amado, combatido; (e) neutros: bueno, grande, azul. Debemos anotar a este respecto que, por ejemplo, Salvá también habla de un neutro con la unidad LO antepuesta (Liiteras 1992: 85). El gramático valenciano se encuentra igualmente entre los autores que F. Monje ha leído, según él mismo manifiesta en su obra. Sin embargo, la voz de Destutt de Tracy también se deja oír en este apartado:
11 y a done des adjectifs de deux gemes tres-différents : ceux qui modifient les idées dans leur compréhension, et ceux qui les modifient dans leur extension. Les premiers, outre qu ' ils modifient les noms, peuvent aussi modifier le verbe étre, et former avec lui tous les verbes composés [ ... ] (1970 [18072
]:
101);
Y, en el mismo sentido, al principio del párrafo cuarto había establecido:
Les adjectifs ou modificatifs se partagent en deux classes tres-distinctes ; et cette division est fondée sur ce qu ' il y a deux manieres de modifier une idée, savoir, dans sa compréhension ou dans son extension [ .. .]. Ansi , les adjectifs, pauvre, j{úble, maigre, modifient une idée dans sa compréhension; car, si je les joins a l'idée homme, j 'ajoute a toutes les idées qui composent cette idée homme, les idées de pauvreté, defaiblesse, demaigreur, qui n 'entrent pas nécessairement dans sa formation. Au contraire, les adjectifs le, ce, /out, un, plusieurs, chaque, que/que, certain (quidam) , et autres semblables, modifient une idée dans son extension ; car si j e les joins a cette meme idée homme, ils la déterminent a etre appliquée aux individus a qui elle peut convenir, ou d ' une maniere indéfinie, ou avec précision, ou collectivement, ou distributivement, o u en totalité, o u partiellement (1970 [ J 8072
): 96-97).
N UEVAS APORTAC IO'IES ¡\L RACIONA LI SMO G RJ\M t\TI CAL DEL SIGLO XIX. EL MODELO TEÓRICO . .. 275
b. INVARIABLES. Estamos ante los adverbios de la Academia. Una vez más, los postulados de Destutt parecen estar presentes. Así dice Fernández Monje:
Al emitir un juicio afu·mamos o negamos que a tal idea conviene tal otra; pero esta puede no convenir por sí sola a la primera, y sin embargo convenirle si le agregamos alguna circunstancia de tiempo, lugar, cantidad, manera, situación, etc.
Es, pues, el objeto de estas circunstancias determinar las ideas atributivas del juicio, ya acortando su extensión, ya aumentando su comprensión. Y siendo los modificativos las voces con que significamos los atributos o cualidades que consideramos en los seres, se ha dado el nombre de sub-modificativos a las "palabras que expresan ideas circunstanciales", puesto que modifican a los calificativos, es decir, a otros modificativos . Llámase igualmente modificativo invariable, por carecer de desinencias (p . lO l ).
Como puede apreciarse, continúa el autor con el criterio lógico-semántico para definir las categorías. En el caso concreto de los modificativos invariables, según se desprende del final de la cita que hemos transcrito, también acude F. Monje al criterio formal , si bien a este criterio se recurre sólo cuando va a establecer diferencias entre subcategorías, pero no entre las categorías primarias (tres en este caso) que se distinguen en virtud de un criterio extrasistemático y con una importante base lógica.
No obstante, también se aprecia en las palabras del autor un criterio funcional subyacente (hecho que no nos resulta extraño, ya que este criterio aparece, sobre todo, en autores en los que se siente la influencia de la gramática filosófica francesa, Gómez Asencio 1981: 221-222), con el fin de poder distinguir modificativos de órdenes distintos, hecho que acerca el adjetivo al adverbio. En cierto sentido, se trata de la teoría de los rangos que en 1924 expuso O. Jespersen y que ya había intuido Nebrija (Calero 1986: 142), teoría que también se localiza en el máximo representante del racionalismo anglosajón, J. Harris, sin duda, más afm al pensamiento de F. Monje que el del gramático sevillano.
F. Monje se adhiere a la postura port-royalista (cf Arnauld-Lancelot 1966[1660]: 93) de equivalencia entre el adverbio («modificativo invariable») y una preposición + sustantivo: amablemente= con amabilidad, aunque ya Correas hacía referencia a este hecho (cf Lliteras 1992: 184, nota 53). Esta teoría será también adoptada por Condillac o por Destutt de Tracy (cf 1970[ 18172
] :
121), de quien muy probablemente haya bebido el autor del Curso. Entre los inspiradores españoles de nuestro tratadista Hermosilla y sus seguidores (Gómez Asencio 1981: 222), así como Arbolí adoptan dicha teoría. Sin embargo, en F. Monje no queda claro si dicha equivalencia es semántica, funcional o semántico-funcional. De sus palabras interpretamos que se adhiere a la citada
276 ALFONSO Z AMORANO AGU ILAR
teoría por tratarse de un hecho que él asume por coherencia con la línea de pensamiento que defiende.
Los modificativos invariables se dividen en el Curso en función de dos criterios: (a) uno logicista, consecuencia de un enfoque funcional (o, al menos, colocacional), razón por la que nuestro autor habla de «determinativos» y «calificativos», según que expresen «circunstancias estrínsecas ó intrínsecas de las ideas por él modificadas» (p. 102). En esto radica la diferencia entre MUY
y QUIZÁS en «Juan es muy ágil» y «Él fue bueno quizás». Salvando algunas distancias, el paralelismo entre los modificativos variables y los invariables es evidente, como ya señaló Calero (1986: 148) al referirse a la clasificación de Úbeda, Rosanes, Vigas y Lenz, todos ellos posteriores a Fernández Monje, hecho que singulariza en un sentido más la obra que analizamos; (b) otro exclusivamente semántico y muy apegado a la tradición: modo, tiempo, cantidad, comparación, afirmación, negación, orden y duda . A estas nueve clases añade F. Monje el número. Sin embargo, incluso en esta clasificación que simplemente recoge - no sin sutil crítica- , le imprime su visión personal de carácter lógico. Ésta puede ser quizá la razón por la que incluye ANTES en la clase «orden» y no en la clase «tiempo».
4.3. Conexivos o voces relativas
También en este tipo de palabras establece el autor una primera división según un punto de vista formal: «variables» (verbos) e «invariables» (preposiciones y conjunciones). Es exactamente la misma clasificación que propuso Valcárcel en 1849.
a. VARIABLES. En este apartado entronca F. Monje con uno de sus inspiradores, Arbolí, y, en consecuencia, se opone a otro de ellos, Hermosilla. En las palabras sustantivas se había opuesto a Arbolí en varios aspectos referentes a los accidentes de aquéllas. Con este proceder confirmamos nuestra hipótesis sobre el método de F. Monje en su análisis de la lengua. Siguiendo la clasificación que propone Picavet (1891) 17, podemos decir que F. Monje conjuga dos líneas del pensamiento ideologicista francés : por un lado, el de Destutt (2" generación de ideólogos) que se manifiesta en ciertos aspectos de la obra de Hermosilla (aunque no en el caso del verbo); por otro, el de Laromiguiere (33 generación) que inspira el pensamiento de Arbolí, según anota el filósofo en los preliminares de su obra.
17 Picavet ( 189 1) distingue hasta tres generaciones de ideólogos: (a) la primera, a la que pertenecen
Roederer, Laka na l, Sai nt-Lambert y hasta cierto punto Condorcet y Laplace; (b) en la segunda etapa se encuentran Cabanis y Destutt, y también Fouri er, Leroux, Sa int-Simon y Comte; (e) la tercera generació n
la componen Dégérando, Laromiguii:re y sus discípulos.
NUEVAS APORTACIONES AL RACIONA LISMO GRAMATICAL DEL SIGLO XIX. E L MODELO TEÓRICO ... 277
En el primer caso, se trata seguramente de fuente directa; en el segundo caso, influjo indirecto, a través del tamiz de Arbolí.
Por esta razón, el capítulo dedicado al verbo es una copia literal en algunos puntos - hecho infrecuente en F. Monje- del correspondiente en la Gramática General de 1844. Se trata, por tanto, de una defensa de la teoría del verbo único, que tan frontalmente había atacado Gómez Hermosilla:
La nuestra [se refiere a la lengua española] posee la palabra ES, que, no como variante del verbo ser, sino en su acepción propia y peculiar, en su significación pura, simple y directa, no espresa mas que el acto de la inteligencia afirmando la relacion percibida entre dos términos, ó lo que es igual, formando el juicio.
Llámase verbo a la voz ES (verbum en latín significa "palabra"), porque es en efecto la palabra por excelencia, puesto que sin ella no existiría la representación material del juicio. Llámasele también, y con mucha propiedad, conexivo o cópula, porque uniendo los dos términos comparados, constituye la verdadera expresión del juicio (p. J 05).
Dedica una lección completa a refutar la postura del autor de los Principios y lo hace transcribiendo literalmente las críticas de Arbolí. En este sentido, nuestro autor se sitúa en una línea importante dentro del XJX de revitalización de la teoría del verbo sustantivo a través de la gramática filosófica (Calero 1986: 107-108), en la misma línea que alguno de sus predecesores, entre ellos, Valcárcel y otros gramáticos contemporáneos, como Salieras o López y Anguta. Sin embargo, como Arbolí (e/ Hernández Guerrero 1980: 127-134), el autor del Curso parece adherirse a los postulados de la ideología espiritualista (v. gr. Laromiguiere), extremando los presupuestos racionalistas mediante la elusión de términos y conceptos referidos a la experiencia. En este sentido, se acerca más a Port-Royal que a Condillac o Destutt.
Dos son las clasificaciones que realiza F. Monje de los conexivos variables: (a) una básica de raíz logicista, coherente con la gramática racionalista en la línea de Beauzée (cf Bartlett 1975: 90-96 y 118): «sustantivo o abstracto» y «atributivo o concreto»; (b) y otra sobre un criterio semántico-funcional (clasificación en la que ahora se aleja de Arbolí) : 'transitivos' (verbos cuya significación pasa a otra cosa, como dw~ sufrir o esperar; necesitan de un complemento directo e, incluso, contempla pruebas estrictamente lingüísticas para localizar el oo de una estructura gramatical concreta) e 'intransitivos' (la idea es absoluta, razón por la que considera innecesaria la presencia de un oo, aunque puede llevar otros de naturaleza distinta).
También al igual que Beauzée (cf Bartlett 1975 : 118) llama a los transitivos relativos y, por tanto, a los intransitivos absolutos 18
• Tanto unos como
18 «Ün a confondu deux aspects généraux, qui pouvoicnt fournir deux divi sions différentes: la premiere, fondée sur la nature de 1 ' attribut, donne les Verbes actifs, passifs, & neutres, tels queje viens de
278 ALFONSO ZAMORA NO AGUILAR
otros son susceptibles de una división ulterior, en esta ocasión, a través de un criterio morfológico-funcional. Así, los transitivos, en virtud de la categoría lingüística que actúe como oo, se clasifican en 'nominales' (si dicho complemento es un sustantivo u otra palabra que haga sus veces) y 'pronominales' (cuando el oo sea un nombre personificativo); por su parte, los intransitivos, en función del número de personas gramaticales con la/s que sea conjugable se dividen en 'tri-personal' (como reposar, que contiene las tres personas) y 'tercio-personal' 19 (igual que amanecer, que sólo se conjuga en tercera persona).
Para la definición de 'accidente' gramatical aplicado al verbo vuelve F. Monje a la Gramática General de Arbolí y, en esta ocasión, de forma prácticamente literal:
Los accidentes gramatica les del verbo, o alteraciones materiales de su raíz, tienen por objeto significar, ya las modificaciones del acto afirmativo, ya estas mi smas modi_ficaciones y además la vo luntad o e l deseo (p. 122)20.
Con este criterio mixto lógico-semántico-formal, distingue Fernández Monje sólo cuatro accidentes en el verbo: persona y número - como elementos existentes pero no necesarios- , así como tiempo y modo, en este caso inflexiones inherentes21
• Frente a alguno de sus inspiradores, en cambio, rechaza la voz como accidente del verbo.
En el estudio del morfema temporal el autor dice seguir la clasificación establecida por José Gil y Navarro, al parecer, «maestro de las escuelas públicas de esta corte», p. 126) y, en cambio, rehúye expresamente de los postulados de Avendaño, quien había asimilado las doctrinas de Beauzée y Montemont22
. No obstante, el sistema temporal de los tratadistas citados en este párrafo contiene diversos hilos de conexión, cuyo análisis (igual que el de los modos23
) requiere un estudio más profundo del que ahora podamos realizar aquí.
les expliquer; la seconde, fondée sur la maniere dont l' attribut peut etre énoncé dans le Verbe, donne des Verbes absolus ou des Verbes relatifs, selon que le sens en est completen so i ou qu ' il exige un comp lémenl>> (Beauzée 1974( 1767): 421-422 ; para la noción de 'complemento' , cf Delesa lle-Cheva li er 1986: 6 1-64)
19 También Hennosilla llama a este tipo de verbos ' terc io-persona les ' (Gómez Hermosilla 184 1 3[ 1835 '): 35).
1° Compárese con lo manifestado por e l entonces obispo de Cádiz: «Son las a lteraciones hechas en su raíz para significar, ya las modificaciones del acto afi rmativo, ya estas mismas, y juntamente con e ll as la vo luntad y el deseO>> (Arbolí 1844: 399).
21 En este sentido, Fernández Monje se s itúa dentro de una tendencia bastante genera li zada (y de larga tradición) que otorga a l modo y al tiempo (frente a la persona y al número) lugares privilegiados en la caracterización del verbo. Esta consideración - o sim ilares- se puede observar en textos anteriores, coetáneos y posteriores : 1( g1: Va lcárcel, GRAE- 1854 y Sa li eras, respectivamente (vid. Zamorano 200 1: 106- 11 6).
21 Pos iblemente a través de su obra de 1845 Grammaire générale, ou Philosoplrie des l011gues (Paris:
Moquet). 13 A este respecto, vid. Zamorano (200 1) y (2005b ).
NUEVAS APORTACIONES AL R ACIONALI SMO GRJ\M,\TICAL DEL SIGLO XIX. E L MODELO TEÓRICO ... 279
b. INVARIABLES. F. Monje distingue dos grupos dentro de los conexivos invariables: (a) ' interpositivos' y (b) 'conjuntivos'. La diferencia entre ambos, sobre un criterio sintáctico-funcional, radica en el tipo de elementos que pueden unir. Estamos, evidentemente, ante las preposiciones y las conjunciones de la gramática académica. Los primeros sirven para enlazar palabras y los denomina así por el lugar que ocupan en la proposición, ya que se colocan entre los dos términos de una relación. Por su parte, los conjuntivos sirven para conectar proposiones u oraciones24
. No obstante, la base lógica - aunque en este caso algo difuminada- siempre está presente:
Así como existen relaciones entre dos ideas, las hay también entre los juicios; y así como aquellas se expresan en el lenguaje por medio de interpositivos, se representan estas por otros signos, igualmente de enlace y asimismo inalterables en su estructura material. Estos signos se nombran conjuntivos (p. 174).
Los interpositivos, a su vez, se dividen en tres grupos, que se distinguen, por lo general , en virtud de criterios morfológico-colocacionales:
(a) Preposiciones, las cuales sólo se usan en composición (aisladas carecen de significado) y van siempre delante de las palabras con las que se combina. Este tipo de conexivo se encuentra presente en Destutt (1970[ 181 72
]: 110 y 119), apoyado éste, según sus palabras, en Butet. Parece ser una actitud teórica generalizada incluir los prefijos («preposiciones» de F. Monje) en la categoría preposicional en el lapso 1847-1920 (Calero 1986: 157-158), frente a la escasez de gramáticos que siguen este postulado en el período inmediatamente anterior (Gómez Asencio 1981 : 253).
(b) (Verdaderos) interpositivos : se emplean de forma independiente entre dos palabras. Se corresponden con las preposiciones de la Academia. Conviene apuntar que la diferencia entre este grupo y el anterior se atisba también en Arbolí (1844: 416-417). No obstante, el inventario de unidades que parece aceptar F. Monje se corresponde con el de la Academia.
(e) Locuciones prepositivas: surgen de la reunión de dos o más vocablos, v.gr. a causa de, en cuanto a, etc.
En lo que respecta a los conjuntivos, nuestro autor parece seguir los dictados de Destutt y Beauzée, así como los de Arbolí y Avendaño, incluso en lo que se refiere al doble análisis practicado en oraciones del tipo «Cicerón y César eran elocuentes», donde, en apariencia, la conjunción enlaza dos voces pero, en realidad, une dos oraciones: «Cicerón es elocuente» y «César es elocuente». Así se expresa F. Monje y, por ejemplo, Destutt y Arbolí:
24 Esta teoría parece ser inaugurada por Escalígero en 1540 (vid. Michael 1970: 451-453), continuada por el Brocense y algunos gramáticos filósofos franceses del s iglo xv111 (Ca lero 1986: 164).
280 ALFONSO ZAMORANO A GUILAR
Algunas veces, como he advertido, parece que no unen mas que palabras; pero el error se desvanece al practicar la descomposicion del sujeto, del atributo ó del complemento (F. Monje 1854: 175).
Tel est en effet le caractere distinctif des conjonctions: elles servent a lier une proposition a une autre; et Beauzée assure avec raison que, méme lorsqu 'elles paraissent ne lier ensemble que deux mots, cotnme il arrive souvent aux conjonctions et et ou, ce sont toujours réellement deux propositions qu ' elles réunissent (Destutt de Tracy 1970[18172]: 125).
Donde quiera que se halle una conjuncion, alli infaliblemente hay pluralidad de oraciones. Cesar [sic] y Pompeyo fueron grandes capitanes= César fue gran ca pitan, Pompeyo fue gran ca pitan (Arbolí 1844: 421).
Debemos anotar que, aunque el influjo de Destutt es evidente en muchos aspectos de la obra, F. Monje no Jo sigue, sin embargo, en su teoría sobre la conjunción única que.
Por último, serán el criterio semántico y el contexto (presupuesto semántico-pragmático) los jueces encargados de proceder a la clasificación de las unidades conjuntivas: copulativas, disyuntivas, adversativas, condicionales, causales, finales, explicativas, continuativas o ilativas, terminativas, comparativas, conclusivas y circunstanciales.
Por su parte, de la interjección trata en un capítulo aparte titulado «Signos de afirmación y de negación. Interjecciones» (pp . 177-180). Aunque el autor apoya su argumentación en ciertas afirmaciones de Beauzée, Montemont o Avendaño, el pensamiento de Destutt está presente en la definición misma de esta unidad gramatical:
Puesto que las interjecciones son signos de una sensación que todavía no es idea, o de un juicio apenas formulado, resulta que o son menos que palabras, esto es, sonidos inarticulados involuntarios; o son más que palabras, a saber, proposiciones elípticas (p. 180).
Esta consideración de la interjección como orac10n completa también la encontramos en otros de sus mentores : Terradillos o Gómez Hermosilla (184!3[1835 1]: 65), quien pudiera haberla tomado de Destutt (1970[18172
]:
69-71), aunque tiene su origen en algunos teóricos de mediados del siglo xv11 (Vossius y Wilkins) (vid. Padley 1976: 200).
5. LA SINTAXIS
La teoría sintáctica de F. Monje resulta ser original y singular en su época por varios motivos:
l. Sincretismo coherente entre tradición y renovación
NUEVAS APO RTAC IONES AL RACIONALI SMO GRAMATICAL DEL SIGLO J( JX. EL MODELO TEÓRICO ... 28 1
1.1. Definición de sintaxis como la que «enseña a conocer las proposiciones y a combinarlas en períodos» (pp . 197 -198). Ambos conceptos son, siguiendo la tradición que podemos remontar incluso a Port-Royal (juzgaJ= oración; razonar=período/discurso ), de corte lógico-sintáctico sobre la ya conocida base del paralelismo lógico-gramatical (tradición). La sintaxis se define no desde la palabra sino desde unidades mayores (innovación). No olvidemos que Arnauld y Lancelot habían definido la sintaxis como «construction de mots ensemble» (1676[1660]: 153). En este sentido, la definición de nuestro autor se aparta, incluso, de la que aportan sus fuentes (según nuestra interpretación)25, aunque el influjo filosófico parece derivar, entre otros, de Arbolí (1844: 426-428).
1.2 . Junto a aspectos definitorios de la sintaxis tradicional (pre-racionalista), como puede ser la división en propia (lógica) y _figurada o el paralelismo lógico-gramatical que lo acerca a los abades de Port-Royal o a autores precedentes del Renacimiento (ej. Correas), tenemos también una caracterización de estas sintaxis según los parámetros del nuevo racionalismo francés, desde presupuestos oracionales y no desde la palabra. En palabras de Calero (1986: 194): «[e]n la estructuración realizada por Fernández Monje es la primera vez que se afirma expresamente que el estudio de la oración merece constituir con todo derecho una de las partes de la Sintaxis». Sólo este rasgo pone de relieve ya la importancia de nuestro autor en el desarrollo de la teoría sintáctica en España.
1.3. En relación con esta división, ya ha sido destacada la originalidad de F. Monje, quien a diferencia del resto de sus contemporáneos, «estima que la sintaxis 'natural' no se corresponde con la que él denomina sintaxis propia [ ... ] sino con la figurada» (Calero 1986: 193). La base de esta concepción está en «el elevado índice de aparición con que cuentan las figuras en e1lenguaje corriente, que convierte en normas las excepciones» (ibid. : 194).
1.4. Aunque parte de bases logicistas (tradición), distingue como unidades independientes entre sí la Concordancia, Régimen y Construcción, dentro de un bloque más amplio al que denomina Sintaxis. En la gra-
25 «SINTAX IS es el órden y dependencia que deben tener las pa labras entre sí para formar la oración» (RAE 1796: 273); «La si ntaxis [ .. . ] consiste, pues, en señalar el lugar que deben tener los signos en la oración, en determ inar las va ri aciones que algunos deben experimentar, y en fijar el uso de los que no si rven si no para enlazar entre sí a los otros» (Destutt 1803); «[Llamamos síntesis (= si ntaxis] a]la orac ión misma considerada en en el conjunto de las partes ó elementos que la componen, y que son necesa rios para que la oración pueda cumplir su oficio de expresar y traduc ir el pensamiento» (Arbolí 1844: 426); «La parte de la gramática que nos ense1ia a enlazar debidamente las pa labras para fo rmar la oración» (Terrad illos 1869: 34); «Las segunda parte de la gramática que enseña el enlace, dependencia y órden que tienen las palabras entre sí para fo rmar la oración gramatical» (Eguílaz 10 1870: 11, 3).
282 ALFONSO Z AóVIORANO AGUILAR
mática española, esta reforma la inician algunos autores de finales del XVII I y principios del xtx: Ballot, Mata y Alemany, frente a la tradición pma (sintaxis es orden) o la línea opuesta inaugurada por Du Marsais (Sintaxis y Construcción como entidades totalmente distintas) (Gómez Asencio 1981 : 4 7).
1.5 . De esta forma , además, junto a la triple división de la sintaxis, F. Monje añade un apartado fundamental de las oraciones consideradas en el seno del período, senda abierta por Saqueniza en 1828 (Gómez Asencio 1981 : 4 7), pero ahora superada por nuestro gramático, al tratar de conceptos y relaciones supraverbales que aquél no había considerado.
Sin embargo, y frente al seguidor de Hermosilla (una de las fuentes de F. Monje, coma ya hemos indicado en varias ocasiones), el autor del Curso de 1854 sigue subordinando el análisis gramatical al lógico; de ahí que, al explicar los fundamentos de la sintaxis natural, afirme: «[e]sto es todo cuanto se necesita para comprender la sintaxis lógica, base única, racional ó indispensable en que la sintaxis gramatical debe apoyarse» (p. 206).
2. Unidades supraverbales
2.1. Se alude a diversas clases de unidades supraverbales: oración, frase , cláusula y período. F. Monje, sobre la base de la dicotomía epistemológica «sintaxis lógica» y «sintaxis gramatical» hace corresponder (aquí con alguna vaguedad o confusión terminológico-conceptual) las siguientes unidades de la lógica y de la gramática:
UNLDAD LÓGICA UNIDAD GRAl\fATlCAL
PROPOSICIÓN ORACIÓN U 01/ACIÓN=FRASE
PERÍODO una o más ORACIONES para cada período y
[compuesto de dos miembros lógicos: para cada miembro de un período
prótasis/apódosis]
CUUSUI..A
unión de oración principal y oración dependiente dentro de un conj un to coordil1ado (=período coordinado)
El «período» se traduce en gramática por «una o más oraciones formando sentido completo» (p. 203). Cada período puede estar compuesto de una o más «proposiciones» como unidades simples de significado, ya que a aquél habría que considerarlo también una unidad total de significado, pero de carácter compuesto, al margen de que, a veces, período y proposición puedan coincidir, por tratarse de un período compuesto de una sola unidad lógica; en tal caso, debemos deducir que F. Monje lo considera proposición y traducido en gramática a través de una sola oración.
N UEVAS APORTACIONES AL RACIONA LI SM O GRAMATICA L DEL SIGLO XIX. EL MODELO TEÓRI CO ... 283
Sin duda alguna, el hecho de que la «proposición» - a pesar de alguna contradicción u omisión conceptual- sea una parte del período se pone de relieve en esta afirmación del autor: «las proposiciones son respecto del período, lo que los sujetos, atributos y complementos son respecto de la oración» (p. 232).
Resultan interesantes también los criterios de clasificación de las oraciones que expone el autor del Curso de 1854:
l . Según la clase de verbo: con ser/estar o con atributo combinado.
2. Según la complejidad de los sujetos, atributos o complementos. Dicha complejidad se verifica en virtud de tres recursos (tradicionales en este bloque de la gramática):
2.1.Concordancia, entendida como «conveniencia de dos o más palabras en accidentes gramaticales» (p. 208).
2.2.Régimen , definido como la «terminación de una relación necesaria o contingente» (p. 211).
2.3 .Construcción, que se concibe como la «coordinación de las ideas en los juicios que constituyen el raciocinio, o de las palabras en las oraciones con que se forma el período» (p. 21 2).
Como puede apreciarse, no se distingue con nitidez (pudiera interpretarse como una asimilación integrada) entre aspectos de sintaxis lógica y aspectos de sintaxis oracional , sino que se muestran mezclados o, mejor, como equivalentes incuestionables o perfectamente deducibles.
3. Según la coordinación de las diversas especies de palabras que entran en la formación de la frase .
2.2. Con un criterio francamente moderno - alejado, en parte, de lo que venía siendo común en la Gramática Tradicional- parece distinguir F. Monje entre dos niveles de relación funcional , teniendo como eje no la palabra, no el «sintagma», sino la oración, que se muestra - aunque no explícitamente- como categoría básica del análisis sintáctico. Los niveles a los que nos referimos - sobre el telón de fondo logicista bajo posible influjo de Avendaño y Terradillos- pudieran formularse así :
a) Aspectos de sintaxis26 intraoracional. A este ámbito corresponden contenidos como los siguientes:
i) criterios de definición oracional (vid. apartado anterior)
26 Entendida ésta como constitución y re lación lógico-func ional de unidades.
284 ALFONSO Z AMORANO A GUILA R
ii) concordancia, régimen y construcción. Aquí quizá convenga añadir el interés de F. Monje por los regímenes prepositivos de los verbos, de ahí que dedique una especie de apéndice, en forma de catálogo de unidades, a este aspecto (pp. 244-287).
iii) correspondencias relacionales de las diversas unidades morfológicas («especies de palabras»), es decir, lo que equivale a las funciones sintácticas de la lingüística moderna
iv) Valores de los tiempos verbales, al tratar de las funciones del verbo (=«conexivo variable»).
b) Aspectos de sintaxis interoracional. En este terreno se abordan cuestiones de esta índole:
i) Tipos de construcciones oracionales ii) Relación entre estructuras lógicas y combinaciones mono-ora
cionales o pluri-oracionales.
2.3. Tipos oracionales
En virtud de criterios sintáctico-semánticos se establecen tres tipos oracionales:
a) Principales, que expresan sentido completo y tienen autonomía sintáctica.
b) Dependientes, que a su vez se dividen en:
b. 1 . modificativas b.2. complementarias b.3. explicativas,
en tanto que sirven para modificar, completar o explicar a una parte o a la principal entera, es decir, «el juicio entero, ó cualquiera de las ideas que lo componen» (p. 203).
e) Incidentales, que sirven para completar el sentido de las principales . Las dependientes suelen corresponderse con las adverbiales de la gramática académica y las incidentales con las relativas. No obstante, la delimitación precisa entre ambos tipos oracionales, aunque parece intuirse, no queda bien perfilada.
En la clasificación de los tipos oracionales se percibe, una vez más, la simbiosis de fuentes que F. Monje hace a partir de sus lecturas. De esta forma, podemos establecer el siguiente hilo de correlaciones en lo que podemos llamar «teoría sintáctica oracional»:
FUENTES DE CORTE TRADICIONAL:
Terradillos, Arbolí y la GRAE
N UEVAS APORTACIONES AL R ACIONA LI SMO GRAMATICA L DEL SIGLO XIX. EL MODELO TEÓRICO ... 285
FUENTES DE CORTE INNOVADOR:
Avendaño y Eguílaz < Montemont (1845), muy probablemente.
De los primeros toma, sin duda, la caracterización del régimen, la concordancia y la construcción, de índole tradicional. De Jos segundos, por su parte, parece proceder - entre otras ideas del modelo teórico- la triple clasificación de las estructuras oracionales, las relaciones integralistas entre diversos niveles secuenciales (oraciones, frases , cláusulas, etc.) y el doble nivel formal y semántico en la dicotomía sintaxis lógica/sintaxis gramatical, nJtidamente expresado en una de sus fuentes más interesantes:
Las proposiciones pueden considerarse de dos maneras generales, esto es, gramatical ó lógicamente. Las proposiciones se consideran gramaticalmente cuando solo atendemos á la construccion, esto es, al orden de colocacion de sus partes, ó á la manifestacion ú omision de las mismas. Las proposiciones se consideran lógicamente cuando atendemos al sentido de los pensamientos que encierran (Avendaño 1852: 162).
En F. Monje, la teoría general de tipo inter e intraoracional no queda, sin embargo, tan claramente delimitada como en Avendaño. Sin embargo, parece no haber duda de que la inspiración gramatical procede de este autor, aunque también de otros, como Terradillos.
Algunos de los puntos en común entre la teoría de F. Monje y la de Avendaño en materia sintáctica son:
l . Remisión a la etimología de la disciplina «Sintaxis», como procedente del griego y empleando los mismo términos para su traducción: coordinación y recomposición (cf Fernández Monje 1854: 197 y Avendaño 1852: 193).
2. Distinción entre análisis lógico y análisis gramatical, aunque más nítidamente expresado, según hemos comentado, en Avendaño (cf Fernández Monje 1854: 197-198 y Avendaño 1852: 162, vid. supra).
3. Tipos de unidades (oraciones para F. Monje y proposiciones para Avendaño) lógicas: principales, subordinadas (Avendaño) o dependientes (F. Monje) e incidentes (Avendaño) o incidentales (F. Monje) (cf Fernández Monje 1854: 203 y Avendaño 1852: 165).
4. Similar concepto de «cláusula» (Fernández Monje 1854: 233-234 y Avendaño 1852: 169).
5. Superación de la perspectiva atomicista de análisis de las categorías y elementos lingüísticos. Frente a ello, se percibe una incipiente e importante concepción integralista (de corte incluso «pre-estructural»), ya que junto a las unidades que integran las secuencias se abordan las relaciones intersecuenciales y las funciones que guardan los elementos entre sí , en virtud del tipo de estructura en que se integren.
286 ALFONSO Z A MORA NO A GUILAR
6. Se abandona la división de las unidades supraverbales en categorías léxicas (sustantivo, adjetivo, etc.) a favor de categorías jitncionales, generalmente, sobre base lógica (sujeto, atributo, etc.).
Sin embargo, también percibimos algunos puntos de desencuentro entre Avendaño y Fernández Monje:
l. Tratamiento del «período» . Mientras que en nuestro autor se aborda este concepto desde un punto de vista formal o de corte lógico-gramatical, en cambio, en Avendaño se concibe desde una óptica nocional o lógicosemántica, con claras reminiscencias de la concepción del tiempo en el francés Montemont («época»l«período»):
Y como en la emisión del pensamiento se invierte un período de tiempo, marcado por las épocas que señalan su principio y su término, la frases reciben igualmente el nombre de p eríodos (Avendaño 1852: 170).
2. En Avendaño no se contempla el concepto de «oración» y se pondera el de «frase» (simple o compuesta; compleja o incompleja) . Por su parte, Fernández Monje hace un uso expreso del concepto de «oración» y apenas alude al de frase . La fuente de Avendaño parece estar aquí clara : Montemont (1845). Aquí se habla de varios tipos de «phrases composées»: «paralléles27, principales et accesoires, intégrantes et incidentes» ( 1845 : 148 y ss.) .
3. Fernández Monje desarro lla su teoría inter e intraoracional a través de ejemp los y, en cambio, Avendaño explicita su concepción de la sintaxis a través de explicaciones coherentes, tanto terminológica como conceptualmente hablando, de ahi que en este aspecto F. Monje se perciba algo confuso e, incluso, contradictorio.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
A la luz de este análisis general del modelo teórico de Fernández Monje, podemos llegar a las siguientes conclusiones provisionales:
l. Se muestra nuestro autor como un verdadero ' hombre de letras ' del siglo XIX: gramático, lexicógrafo y estudioso de la literatura, considerado como persona autorizada en los ámbitos lingüístico y literario. Esta circunstanc ia nos lleva a concluir dos ideas fundamentales:
27 Avendaño, de hecho, seña la que las partes o componentes de una f rase o de una proposición se denominan términos. Los térm inos de una propos ic ión serán los e lementos que la integren (suj eto, atributo, etc.) y los de la frase serán las di stintas propos iciones que estén en su interi or. S i estos elementos o términos son de idént ica natu raleza (dentro de las estructuras complejas) se denominan paralelos, donde la influencia de Montemont parece ser clara.
N UEVAS APORTACIONES AL RACION,\ LI SMO G IVI MATICA L DEL SIGLO XIX. EL MO DELO TEÓRICO ... 287
1.1 . Relevancia de sus motivaciones teóricas, didácticas y culturales para dar a luz un verdadero Curso de lengua española, en la línea de otros autores de la Península y de la tradición francesa, con notable inspiración renovadora.
1.2. Su influjo posterior tendrá que ser consecuentemente estudiado, pues, al igual que Benot, la importancia y consecución de su programa teórico tuvo que tener repercusión prospectiva; si no en España (ya hemos aludido a la influencia de Benot en Hispanoamérica, vid. Zamorano 2005a), sí en otras zonas y países. En el caso de Fernández Monje, tenemos un primer testimonio directo en Celedón, con una obra publicada en Curazao (Antillas holandesas).
2. Nos encontramos ante un autor que, aunque fiel a muchos de los postulados racionalistas, tamiza sus lecturas y ofrece un Curso elemental de la lengua espai'iola de notable coherencia interna y simetría metodológica.
3. Sutil en su rechazo de las teorías más tradicionales de raíz grecolatina, F. Monje encadena, desde un punto de vista teórico, los criterios lógico, semántico y formal , en los que, con frecuencia, subyace una incipiente (pero importantísima) óptica sintáctica.
4. En su visión del hecho lingüístico hace explícita, en varias ocasiones, su deuda con las fuentes que maneja, pero siempre a través de una asimjlación razonada y crítica de aquéllas.
5. Acomete Fernández Monje no una gramática general en sentido estricto, sino una gramática particular filosófica del español, con importantes innovaciones teóricas:
5.1. Desde el punto de vista estructural, divide su obra en secciones que ya habían tratado otros autores, pero en varias ocasiones reformula los conceptos tradicionales con una visión personal e integrada de los inspiradores que maneja .
5.2. Recupera para la gramática española ciertas fuentes que no suelen ser canónicas en la tradición asimilada: a) Arbolí, Terradillos, Valcárcel, Eguílaz y, muy especialmente, Avendaño, a través de una obra no analizada ni mencionada hasta ahora -que sepamos- por la crítica gramaticográfica: Elementos de gramática castellana de 1852; b) Montemont. Este hecho permite una revalorización de estas figuras en la historiografia gramatical de España y Francia. Además, Fernández Monje recoge el pensamiento de autores sí considerados por la literatura crítica como ' influencias paradigmáticas ' en nuestra tradición : Gómez Hermosilla, Destutt, Beauzée o Condillac.
5.3 . A pesar de que dedica tma parte importante de su obra a la lexilogía (=morfología actual) el criterio lógico-semántico prima sobre el formal. Coherente con su impronta racionalista, el tratamiento de la ora-
288 ALFONSO Z AMORANO AGUILAR
ción (frente a la tradición gramatical que focalizaba su atención en la palabra) resulta ser decisivo en su concepto de la sintaxis, hecho que lo coloca en un lugar destacado de la historia gramatical del español.
5.4. Es, precisamente, en el terreno SÍlltácti.co donde Fernández Monje parece alejarse más de sus fuentes directas: a) análisis de la sintaxis natural como figurada, y no como propia, por el alto índice de figuras retóricas presentes en el lenguaje ordinario; b) estudio de las oraciones en el seno del periodo, lo que le permite, de forma innovadora, atender a conceptos y relaciones supraverbales que antes no se habían tenido en cuenta (ej. Saqueniza); e) aunque con algo de confusión conceptual (o, al menos, excesiva síntesis, lo que provoca oscuridad), Fernández Monje aborda, sobre la dicotomía sintaxis lógica y sinta..x:is gramatical, unidades tradicionales reformuladas: proposición, cláusula o período, o también oración y frase, con criterios nuevos que permiten abarcar aspectos de lo que hemos llamado sintaxis intraoracional y sintaxis interoracional en un tratado de mediados del siglo XLX.
Todo estos rasgos - y otros que han sido tratados a lo largo del trabajo- nos llevan a reclamar, una vez más, no sólo una justa valoración de la teoría gramatical de Fernández Monje en la historiografia española, sino también y como consecuencia de este hecho, una necesaria tipología de autores, corrientes y obras, sobre la base de trabajos individualizados (muchos ya en el siglo xXJ), con el fin de ofrecer un panorama y una evolución actualizada y documentada de los cánones gramaticales hasta ahora establecidos, los cuales, con figuras como las de Fernández Monje o Benot, se deben reestructurar desde la base, necesariamente.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Fuentes primarias
ARBoLí, Juan José, 1844, Compendio de las lecciones defilosojla que se enseñan en el Colegio de Humanidades de San Felipe Nery de Cádiz. Cádiz: Impr., libr. y litografia de la Sociedad de la Revista Médica (3." parte, Gramática General).
ARNAULD, Antaine y LANCELOT, Claude, 1966[1660], Grammaire générale et raisonnée. Ed. de Herbert E. Brekle. Stuttgart-Bad Cannstatt: Friedrich Fromman Verlag [2 vols.: 1, facsímil de la 3.3 edición de 1676; 11,
variantes y anotaciones). AvENDAÑO, Joaquín de, 21852, Elementos de gramática castellana: con algu
nas nociones de retórica, poética y literatura española. Madrid: Impr. de Arauja, á cargo de D. Antonio Cuchi.
NUEVAS APORTACIONES AL RACIONA LISMO GRAMATICA L DEL SIGLO XIX. EL MODELO TEÓRICO ... 289
BEAUZÉE, Nicolas, 1974[ 1767], Grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments nécessaires du langage, pour servir de jondement a 1' étude de toutes les langues, 2 vols. Stuttgart-Bad Cannstatt: Friedrich Frommann Verlag.
CoNOILLAC, Etienne Bonnot de, 1789[1775], Cours d 'étude pour l'instruction du Prince de Parme, tome premiere Grammaire. Geneve/ Avignon: Franvois Dufart, Irnprimeur-Libraire/Joly, Imprimeur-Libraire.
DESTUTT, Antoine, conde de Tracy, 1970[ 1803], Élémens [sic} d 'Idéologie; Seconde partie. Grammaire. Reimpr. , introd. y apéndices de H. Gouhier. París: Librairie Philosophique J. Vrin.
EauiLAZ, Eugenio de, 10 1870, Gramática teórico-práctica de la lengua castellana para uso de la niíiez, Primer cuaderno. Madrid: Imprenta de Gregorio Hernando. [2° Cuaderno: 61857; 3er. Cuaderno: 81869.]
GóM EZ HERMOSILLA, José, 1841 [ 1835], Principios de Gramática General. Madrid: Impr. Nacional.
HARRJS, Jan1es, 1972[1796], Hermes ou recherches philosophíques sur la grammaire universelle. Trad. et remarques par Franvois Thurot; éd., intr. et notes par André Joly. Geneve: Librairie Droz [ 1 • ed. en inglés: 1751].
MoNTEMONT, M. Albert, 1845, Grammaire générale, ou Philosophie des langues. París: Moquet.
NúÑEz DE ARENAS, Isaac, 1847, Gramática General, t. 11 del Curso completo de filosofía. Madrid: Impr. José María Alonso.
REAL ACADEMlA EsPAÑOLA, 4 1796, Gramática de la lengua castellana. Madrid: Viuda de don Joaquín Ibarra.
TERRAoruos, Ángel María, 4 1869, Epítome de gramática castellana, con la parte de ortografia. Madrid: Tmpr. y libr. de los Hijos de Vázquez.
VALCÁRCEL, Antonio de, 1849, Compendio de gramática española, basado en principios lógicos, y arreglada su ortograjia á la de la Academia. Málaga: Impr. de D. Juan Giral.
Fuentes secundarias
BARTLETT, B. E., 1975, Beauzée 's Grammaire générale. Theory and methodology. The Hague: Mouton .
BAUM, Richard, 1971 , «Destutt de Tracy en España . Observaciones acerca de una versión manuscrita de los Elementos de Ideología» . Jbero-Romania 1u/2, 121-130.
CALERO VAQUERA, María Luisa, 1986, Historia de la gramática española. De A. Bello a R. Lenz . Madrid: Gredos.
__ , 1991 , «La Gramática General de I. Núñez de Arenas . Un ejemplo de la influencia de J. Harris en España». Glosa 2, 395-406.
290 ALFONSO ZAMORANO AGUI LAR
DELESALLE, Simone y CHEVALIER, Jean-Claude, 1986, La linguistique, la grammaire et l'école (1750-1914). Paris: A. Colin.
GARCíA, Constantino, 1960, Contribución a la historia de los conceptos gramaticales. La aportación del Brocense. Madrid: CSJC.
GóMEZ AsENCJO, José Jesús, 198 L, Gramática y categorías verbales en la tradición espaíiola (1 771-1 847). Salamanca: Servicio de Publicaciones de La Universidad.
HERNÁNDEZ GuERRERO, José Antonio, 1980, «La teoría gramatical de Arbolí». Gades 6, 111-135.
LLITERAS, Margarita, 1992, La teoría gramatical de Vicente Salvá. Madrid: SGEL.
MARTíNEz LrNARES, María Antonia, 2001, Sobre las «partes de la oración» y el enfoque sintáctico fimcional de la gramática de Eduardo Benot. 1822-1907. Alicante: Universidad de Alicante.
MICHA EL, Ian, 1970, English grammatical categories and the trae/ilion to 1800. Cambridge: Cambridge University Press.
PADLEY, G. A., 1976, Grammatical theory in Western Ettrope: 1500-1700. Cambridge: Cambridge University Press.
PJCAVET, F., 1891 , Les idéologues: essai sur l 'histoire des idées et des théories Scientifiques, Philosophiques, Religieuses, etc . .. . en France depuis 1789. Paris: Félix Alean, Editeur.
SAHLIN, M. Gunvor, 1928, C. Ch. du Marsais et son róle dans l 'évolution de la grammaire générale. Pa.ris: Press Universitaires.
YJÑAZA, Cipriano MUÑoz y MANZANO, Conde de la, 1972[1893], Biblioteca histórica de la filología castellana, 3 vols. Madrid: Imp. y Fundación de Manuel Tello (reprod. facsímil).
YLLERA, Alicia, 1983a, «La gramática racional castellana en el siglo xvu: la herencia del Brocense en España». E. Al arcos et al. ( eds. ), Serta Philologica F Lázaro Carreter. Madrid: Cátedra, vol. 1, 649-666.
__ , 1983b, «Las etapas del pensamiento lingüístico occidental (Breve historia de la lingüística)». F. Abad y A. García Berrio (coords.), Introducción a la lingüística . Madrid: Alhambra, 3-72.
ZAMORANO AGVJLAR, Alfonso, 2000, «El Compendio de gramática española, basado en principios lógicos, y arreglada su ortograjla á la de la Academia (1847) de Antonio Yalcárcel y Cordero». Ambitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades 3, 46-57.
__ , 2001 , Gramaticografia de los modos del verbo en español. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad.
_ _ , 2004a, «La gramática general en España. La lexilogía en el Curso elemental de la lengua española (1854) de l. Fernández Monje». C. Corrales Zumbado et al. (eds.), Nuevas aportaciones a la Historiogrqfia Lin-
N UEVAS 1\PORTACIONES AL RACIONALISMO GRAMATICAL DEL SIGLO XIX. E L MODELO TEÓRICO ... 29 1
giiística . Actas del 111 Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografia Lingüística. Madrid: Arco/Libros, vol. 11 , 1655-1664.
__ , 2004b, «El prólogo en la historia de la gramática española de la segunda mitad del siglo XlX. Tipologías y argumentos formales y conceptuales». G. Hassler y G. Volkman n (eds.), History of Linguistics in Texts and Concepts. Geschichte der Sprachwissenschafl in Texten und Konzepten. Münster: Nodus Publikationen, vol. 1, 251-266.
__ , 2005a, «Historia de la gramática española en América (1) . Uruguay. A propósito de Francisco Gámez Marín (1868- 1932)». Revista de Lingüística Teórica y Aplicada (Concepción, Chi le) 43/2, 11 Sem., 85-118.
_ _ , 2005b, El suNuntivo en la historia de la gramática española (1771-1973) . Madrid: Arco/Libros.