UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES ACCESO AL CONOCIMIENTO UN DERECHO CIUDADANO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES ACCESO AL CONOCIMIENTO UN DERECHO CIUDADANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONESSECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALESMAESTRIA EN POLITICAS SOCIALES
INFORME: SEMINARIO POLITICAS SOCIALES Y CIUDADANIAPROFESOR: JULIO SARMIENTO
ACCESO AL CONOCIMIENTOUN DERECHO CIUDADANO
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIALLORENA P. RITTERR
POSADAS, Lunes 03 de Agosto de 2009INTRODUCCIÓN
La educación tiene una relación directa con el ejercicio
de la ciudadanía. Al hablar de ella, pensamos en los derechos
sociales que implica y lo deberes que requiere. Esto nos lleva
indefectiblemente a pensar en la clásica propuesta y
construcción realizada por T. H Marshall de este concepto,
como producto de un ciclo histórico.
Este trabajo realizado por dicho autor, como dijimos,
trata la construcción histórica del desarrollo de la
ciudadanía, dividido en tres elementos que el denominó: civil,
político y social. El primero esta compuesto por los “derechos
necesarios para la libertad individual de la persona, libertad
de la palabra, pensamiento y fe, derecho a poseer propiedad y
el derecho a la justicia”1, su surgimiento se encuentra
asociado a la revolución burguesa de los siglos XVII y XVIII.
1 Marshal y Bottomore. “Ciudadanía y clase social”. Pág. 21
El derecho político, se encuentra relacionado básicamente al
hecho de poder “participar en el ejercicio del poder
político”, logrado con la institucionalización de las
democracias liberales. Finalmente, el elemento social, derecho
a “una medida de bienestar económico y de seguridad”2 básicos,
que se desplegaron con el crecimiento del aparato público en
medidas de salud, educación, trabajo, etc. a partir de la
institucionalización del Estado Social.3
Esta noción de ciudadanía se mostró sólida por muchos años
en Argentina de manera aparente. Quizás, porque los miembros
de la sociedad más beneficiados por el trabajo y los derechos
sociales asociados a este, era una gran masa de población, que
mientras disfrutaba de su “engañoso” bienestar, no se dio
cuenta que se alejaba cada vez más la brecha que separaba a
ricos de pobres. Cuando la crisis del empleo se hizo notoria,
fue demasiado tarde. Reducidas sus funciones, el Estado ahora
mínimo, no volvió a ser igual: “su organización interna, el
perfil de su dotación, la composición de su presupuesto…en sus
vinculaciones fiscales, funcionales y de poder con las
instancias estatales subnacionales, con el mercado, con las
2 Ídem anterior.3 Referencias historias, obtenidas en “Exclusión Social y CiudadaníaPolítica”. Julio Sarmiento. Pág. 6.
organizaciones sociales y con actores del contexto
internacional…”4. En fin, todo se vio cambiado.
Para concluir, se puede decir que la noción de Estado y
sus responsabilidades correspondientes a derechos ciudadanos y
la noción de mercado, específicamente, del mercado de trabajo
regulado, mutaron forzosamente. Y si tenemos en cuenta que la
base sobre la cual se desarrolla la ciudadanía entra en
crisis, inevitablemente sus componentes básicos también se ven
afectados (derechos civiles, políticos y sociales).
En relación a esto, se presenta a continuación, una serie
de reflexiones relacionadas a la coexistencia del aumento de
la matricula educativa y de la exclusión (paradójicamente) y,
como este hecho, se relaciona con los derechos ciudadanos.
Además, se considera la particularidad que viven los grupos
minoritarios relacionado con la desigualdad de condiciones
frente a la ciudadanía y se reflexiona específicamente sobre
la Comunidad sorda y sus privaciones educativas actuales. Se
presentan posibles soluciones para la situación de este grupo
particular y conclusiones generales finales.
4 Oszlak, O; O`Donnell, G. “Estado y Políticas Estatales en América Latina:Hacia una estrategia de investigación”. Pág. 14-15
DESARROLLO
Educación y exclusión: dos caras en una misma moneda
La creciente masificación de la escolarización es una
tendencia en casi todas las sociedades del mundo. Según las
estadísticas, durante la última década del siglo XX y los
primeros años del siglo XXI, en la gran mayoría de los países
de América Latina, se registró una tendencia sostenida al
crecimiento general de la escolarización en todos los niveles,
especialmente aquellos que son “obligatorios”.
Es interesante analizar, que el crecimiento general de la
matricula escolar de las últimas décadas fue acompañado por
altos niveles de exclusión social (pobreza, desempleo,
subempleo, etc.) ¿Cómo se entiende esto? Mientras la “economía
y el mercado de trabajo excluyen y desintegran, la escuela
escolariza a proporciones cada vez más elevadas de niños y
jóvenes”5.
Con tal evidencia, se puede afirmar que el paradigma
tradicional actual del sistema escolar ya no da sentido a la
experiencia escolar. Ya “no existe una correlación entre la
escolarización y el desarrollo de conocimientos poderosos para
las personas... la inclusión escolar en muchos casos está ocultando la
exclusión del conocimiento6.
El conocimiento es un capital básico para desarrollarse en la
vida. No poseerlo produce la exclusión de otros bienes
sociales básicos para la integración social, la capacidad
expresiva y productiva, la riqueza y el poder. Por ello, la
educación, un acceso eficiente y de buena calidad, es una
cuestión de ciudadanía primordial, puesto que es la base de
muchos de nuestros derechos.
La Ley de Educación Nacional Argentina Nº 26.206, en su
articulo número 16, platea la obligatoriedad de asistencia a
la Escuela en todo el país desde la edad de 5 (cinco) años
5 Tenti Fanfani, E. “la Escuela y la Cuestión Social”. Pág. 196 Ídem. Pág. 21
hasta la finalización del nivel de Educación Secundaria. Esto
para escuela “normales”, puesto que para la Educación
Especial, Intercultural Bilingüe, Rural, Permanente para
Jóvenes y Adultos y demás modalidades, las exigencias varían
generalmente con expectativas de logros muchos más bajas que
las del primer grupo.
Teniendo en cuenta lo expuesto más arriba, se puede
afirmar que el no acceso a la educación, o peor aun, el acceso
a una escuela deteriorada en calidad y curricula, de bajas
expectativas, corresponde a una violación de un genuino
derecho social. Pero no solo de un derecho social, sino
también a los derechos civiles y políticos. Ya lo plantea así
Marshall cuando menciona que los derechos civiles son “creados
para el uso de personas razonables e inteligentes, que han
aprendido a leer y escribir. La educación es un prerrequisito necesario
de la libertad civil.”7
Si bien es cierto que “educación” recibidos de nuestra
familia, del barrio, de entidades religiosas, de los medios de
comunicación; la escuela es un medió muy importante para
nuestro proceso de enculturación. Y hablo de la escuela
primaria y secundaria. ¿Porque entonces para ciertas
7 Marshal y Bottomore. “Ciudadanía y clase social”. Pág. 34
modalidades (adultos, especiales, sordos, rural, entre otras)
las exigencias en la educación secundaria se ven disminuidas?
Y en otros casos ¿canceladas? ¿No se esta coartando así el
acceso al conocimiento, derecho insoslayable de cualquier
ciudadano?
Educación en grupos minoritarios: exclusión a los ya excluidos
El estudio de Marshall propone nociones interesantes para
agregar más elementos al análisis de los cuestionamientos del
parágrafo anterior. El autor platea las nociones de: ciudadanía
formal y ciudadanía sustantiva. La primera, básicamente, puede
definirse como pertenencia a una Nación, pero esta no es “una
condición ni suficiente ni necesaria para la ciudadanía
sustantiva (...)...uno puede poseer la pertenencia formal a un
Estado y sin embargo estar excluido de ciertos derechos
políticos, civiles o sociales...”8. Y es aquí donde las
minorías se ven afectadas, puesto que si se toma el ejemplo de
la educación, considerada formalmente como un derecho social
universal, en realidad si desmenuzamos lo sustantivo, y
comparamos simplemente la educación común y las condiciones de
la educación especial, veremos que se encuentran en notable
8 Ídem. Pág. 106
condición de desigualdad: en acceso, infraestructura,
recursos, atención, capacidad de reclamo, etc.
La insatisfacción de las necesidades especiales de
cualquier grupo minoritario, plantea Bottomore (2004:111),
revela que algunos derechos están aun distribuidos de manera
desigual. Si bien existen ciertos derechos formales, esto no
bastan por si solos. Se necesitan condiciones sociales mínimas
para que puedan materializarse: se requiere la ausencia de
desigualdades extremas y cierto grado de autonomía. Esto
demuestra que la ciudadanía por si solo no puede reducir las
desigualdades, pero si de cierta forma (muy mínima),
morigerarla.
Según estudios realizados por la Fundación SES9, la
educación para los Sordos es un problema educativo, como lo son
también los problemas educativos relacionados con la educación
rural, la educación de las clases populares, los niños de la
calle, los indígenas, los inmigrantes, las minorías raciales,
religiosas, las diferencias de genero, los adultos, etc. Es
cierto que en todos los grupos que se mencionan poseen un
conjunto de especificidades que los diferencia; pero también
9 Entre sus investigaciones se encuentran muchas realizadas para favorecer ypropiciar una educación acorde a las necesidades de la Comunidad Sorda.http://debate-educacion.educ.ar
hay entre ellos un elemento común: son grupos minoritarios,
que sufren una misma exclusión, o una exclusión parecida, en
los procesos educativos culturalmente significativos. Y la
situación se agrava porque pensamos en “exclusión”, no por un
atributo negativo de la persona, sino “exclusión” por ausencia
de elementos inclusivos en el sistema.
A continuación se tratara de manera sintética porque la
minoridad Sorda se conceptúa como tal y presenta mayores
dificultades en el acceso al conocimiento.
Un grupo minoritario particular: La Comunidad Sorda
Los sordos forman un grupo humano diferente, constituidos
como minoridad lingüística, puesto que usan para comunicarse
una lengua viso-gestual: la Lengua de Señas (LS). Este hecho
fue negado mucho tiempo por el grupo mayoritario oyente, en la
marcada tendencia Oralista10, regida por el modelo clínico de
la sordera.
No obstante, gracias a los resultados de las
investigaciones psico-lingüísticas, la LS tuvo mayor10 El Oralismo sostiene que la comunicación efectiva se encuentra en lahabilidad para leer las palabras, para hablar y escribir. Por ende, promueve la enseñanzade la lengua oral, ya que considera que “el pensamiento proviene de ésta y latraducción del mismo, de la lengua escrita”. Moroni, E. –Curthino, B. Efectos delCurso de Lengua de Señas Dictado en la Facultad de Humanidades y CienciasSociales. Pág. 10
aceptación mediante la propuesta Bilingüe-Bicultural para ser
aplicada en las Escuelas Primaria de Sordos. Estas
instituciones se convirtieron así, en el microcosmo de
emergencia de la identidad sorda y de adquisición de LS y
además, en el lugar de contacto de dos lenguas, donde los
niños adquieren una identidad bilingüe-bicultural.
Cabe aclarar que las Escuelas de Sordos solo alcanzan
hasta el 7º grado. Luego de finalizada esta etapa, el sordo no
posee ninguna otra institución donde pueda concurrir para
continuar su capacitación intelectual. No existe escuela
secundaria para sordos. ¿Quién decidió que esto fuera así?
¿Por que este grupo no puede continuar accediendo al
conocimiento valiosísimo que proporciona la educación
secundaria? ¿Por qué no se puede pensar en formación terciaria
y/o universitaria? ¿Es posible que los creadores de escuelas
primarias para sordos pensaran que su incapacidad de
comunicarse de manera oral les coarta su acceso a más
conocimiento? Dejaremos las respuestas a estas preguntas para
más adelante y veremos a continuación cual es el plateo de la
propuesta bilingüe-bicultural, propuesta que es desarrollada
con éxito en el sistema educativo americano y europeo.
Propuesta Bilingüe-bicultural
La Educación Bilingüe-bicultural para Sordos se basa en el
reconocimiento de que las personas sordas forman parte de una
comunidad lingüística minoritaria. Son dueños de una cultura y
una lengua visual que los constituye psíquicamente.
Pertenecer a una comunidad minoritaria, con una lengua y una
cultura diferente, supone recibir una educación que tenga en cuenta estas
diferencias y que se centre básicamente en lo visual, en este
caso.
El sistema de educación Argentino actual, propone al sordo
luego de haber terminado la etapa de educación primaria,
integrarse (aquel que pueda, bajo estrictas evaluaciones y
diagnósticos, generalmente realizados por docentes comunes, no
especializados en sordera) en aulas comunes, con un maestro
integrador, que debe atender a varios alumnos integrados a la
vez (con síndrome de down, ciegos u otras patologías). Si
tenemos en cuenta que el sordo se maneja con un código
lingüístico viso-gestual, su necesidad para integrarse es de
un Interprete de Lengua de Señas11. Alguien que trabaje a la par del11 Carrera universitaria de cuatros años de duración. La provincia deMisiones cuenta con un intérprete de titulo oficial, y dos alumnos queestudiaron la lengua de señas por tres años, que realizan la actividad sinposeer la formación completa.
docente que desarrolla su clase, un “súper héroe” como es el
maestro integrado, no puede prestarle atención al sordo de la
manera que este necesita. Es irrisorio pensar que del sistema
vigente se puede obtener algún resultado óptimo relacionado a
la adquisición de conocimiento en la formación intelectual de
los sordos.
Una educación seria para sordos debe, primeramente,
priorizar la exigencia de la realización de la escuela secundaria, con la
presencia de un Interprete de LS de manera permanente;
respetar el derecho a que los sordos sean incluidos en el
debate, diseño y accionar educativo; contar con recursos
humanos, didácticos, tecnológicos y arquitectónicos accesibles
(intérpretes, timbres con luz, carteles, subtitulados,
videos); todo con el fin de reforzar las destrezas de la
lecto-escritura y el acceso al conocimiento que brinda la
educación secundaria y terciaria.
Problemas de agenda pública
La propuesta bilingüe-bicultural de educación podrá ser
posible si primero se reconoce a la Lengua de Señas como su
forma de comunicación, un pedido específico y básico. Por esta
razón, se ha elevado a la Cámara de Diputados de la Nación,
quien ya le dio media sanción, un proyecto para lograr el
reconocimiento del Lenguaje de Señas como idioma hablado por
la comunidad sorda e hipoacúsica de la República Argentina.
Algo tan básico como el reconocimiento de su propia lengua.
Para que este proyecto se convierta en ley es necesaria la
aprobación del Senado de la Nación.
La aprobación de esta ley tiene una importancia fundamental
para la efectiva integración y el ejercicio de los derechos
ciudadanos de los integrantes de la comunidad sorda e
hipoacúsica, y posibilitará un mejor acceso a la educación, a
la salud, al trabajo, a los derechos ciudadanos y al
desarrollo integral, favoreciendo la superación de las
barreras comunicativas que en la actualidad dificultan la vida
cotidiana de los sordos.
Dado que la Cámara de Senadores no tiene una comisión
específica de discapacidad (de este tema, junto a muchos
otros, se ocupa la Comisión de Población) se corre el riesgo
de que este proyecto quede postergado y pierda vigencia.
¿Qué pasa con la agenda pública? ¿Porque estos temas tan
importantes quedan relegados a segundo plano? Quizás, las
personas que elevan el proyecto al Estado no tiene la
suficiente “voz” que tuvieron en el siglo XX las huelgas
obreras, la acción sindical, que se hicieron sentir en la
“agenda del Estado al problematizarse las cuestiones de la
equidad distributiva y la participación ciudadana (…)
introduciendo formas de acción directa de los sectores
dominados en la esfera pública y la gradual apertura política
hacia formas de participación ciudadana crecientemente
inclusivas”12. Evidentemente la participación ciudadana es un
elemento clave para esta cuestión, necesarios para logro de
rasgos un poco más democráticos.
Tal vez, otra respuesta a estos interrogantes se puede
encontrar en uno de los planteos de Bottomore, cuando menciona
que la “extensión o contracción de un conjunto de derechos
sociales, en sí mismas dependen de la concepciones de sociedad y
de las filosofías sociales que guían las acciones de los
partidos políticos en sus esfuerzos por influir en el curso de
los acontecimientos...” (2004:139). Por lo general, la
educación de los sordos, así como toda práctica que aborda las
deficiencias, evita un debate educativo profundo y así induce
inevitablemente a las bajas expectativas pedagógicas; los fracasos
12 Oszlak, O. “El Estado Democrático en America Latina y el Caribe”. Pág. 5.
escolares, entonces, son fácilmente atribuidos a las supuestas
culpas naturales de los propios deficientes.
Si consideramos lo anterior (boicot a la participación
ciudadana, bajas expectativas) y le sumamos las reformas
económicas que empobrecieron este servicio social universal
(menor calidad y cantidad de recursos), obtenemos como
resultado un circulo de retroalimentación que potencia el
empobreciendo social y de conocimientos de este grupo.
CONCLUSION
No propondremos soluciones mágicas, ni recetas. Pero si
una serie de nociones básicas generales a tener en cuenta para
cualquier aurora de cambio.
No se trata solo de respetar y reconocer a las minorías, y
a esta en particular, sino que se trata de abrir las puertas a
la participación. A la verdadera y efectiva participación.
Lamentablemente, como lo plantea Nuria Cunill Grau13, “quienes
más requieren participar son los que menos posibilidades
tienen de hacerlo, debido a su posición subordinada en las
estructura socio-económica” y yo diría, cualquier otro tipo de
subordinación. Ratifica este hecho Marshall, en su trabajo
sobre Ciudadanía, puesto que no existe derecho o libertad de
palabra de manera sustancial si no se tiene medios para
hacerse oír. El recurso tan valioso de organizarse para
formar una “voz común” es imprescindible para lograr la
modificación de la agenda pública, pero este debe ser
ineludiblemente escuchado para que se efectivice.
No obstante, para lograr el acceso al derecho de
participación política en la toma de decisiones, se requiere
una provisión de mecanismos que aseguren la “representación
especial de grupos sociales oprimido o con especiales
13 En “Ciudadanía y Participación”. Pág. 80.
desventajas de expresión en la formación de la agenda política
y de las políticas públicas”14. La autora sostiene que esto se
considera una medida necesaria de “discriminación positiva”,
pues facilitaría la participación ciudadana y expresaría los
principios de igualdad y de pluralismo político. El respeto a
la diversidad social, como iguales pero también diferentes,
“es un aserto clave…que se traduce en la apelación a
ciudadanías diferenciadas y que se expresa en al expansión del
horizonte normativo de la ciudadanía”15.
La conquista de los presupuestos anteriores, requiere de
manera urgente la reconstrucción del Estado. Este es el planteo que
varios investigadores proponen para restaurar el ejercicio
pleno de la ciudadanía. No basta sólo con agregar o modificar
algunas políticas sociales vigentes, sino que se requiere un
cambio más radical: la necesidad de Refundar el Estado, conclusión
de uno de los trabajo de J. M Sarmiento donde lo plantea como
una nueva coalición gobernante (alianza entre partidos,
movimientos sociales), que puede ser una de las llaves para
comenzar el cambio que se necesita.
14 Ídem. Pág. 82.15 Ídem. Pág. 72.
Más aún, en lo relacionado a la defensa de minorías, se
exige una presencia eficaz del Estado. Este, a pesar de su
crisis de legitimidad, continúa siendo un instrumento
insustituible a los fines del desarrollo y la universalización
del ejercicio de la ciudadanía, plantea N. Cunill Grau. Puesto
que la formula social sigue dando los resultados de siempre:
más Estado es igual a más Ciudadanía. Más Mercado, menos
Estado da como resultado menor Ciudadanía.
Para finalizar, se quiere afirmar que es necesario luchar
para conseguir el avance (y no estancamiento) de los derechos
civiles, políticos y sociales. Ellos pueden recuperarse,
pueden aún desarrollarse. Una escuela más democrática,
accesible y participativa es posible. La propuesta más
inteligente será comenzar a pensar en un nuevo rótulo para la
“escuela especial de sordos”. Se puede pensar y pelear por una
“escuela bilingüe de sordos”. Y como plantea Eduardo Bustelo16, para
luchar efectivamente hay que construir poder democrático y
buscar poder es esencialmente hacer política. Involucrarse,
“renunciar al quietismo histórico” e intentar una construcción
social nueva de derechos, desde adentro, buscando no solo
16 En “Expansión de la ciudadanía y construcción democrática”. Págs. 274-275.
igualdad de oportunidades sino igualdad de resultados, ya sea
en educación como en cualquier otra área vinculada a los
derechos ciudadanos.
BIBLIOGRAFÍA
Bustelo Eduardo y Minujin, Alberto. (1998) Todos entran.
Propuestas para sociedades incluyentes. UNICEF - Santillana. Bs.As.
Argentina.
Cunnill Grau, Nuria. (2003) Ciudadanía y Participación. La necesidad
de su reconceptualización. Revista América Latina Nº 1. Doctorado
en el Estudio de las Sociedades Latinoamericanas.
Universidad Arcis. Santiago. Chile
Moroni, E. Curtido, B. (2004). Efectos del Curso de Lengua de Señas
Dictado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad
Nacional de Misiones. Ed. Universitaria de Misiones.
Misiones. Argentina
T. H. Marshall y Tom Bottomore. (2004). Ciudadanía y clase social.
1ª ed. Editorial Losada S.A. Bs. As. Argentina
Oszlak, O; O`Donnell, G. “Estado y Políticas Estatales en América Latina:
Hacia una estrategia de investigación”.
Oszlak, Oscar. “El Estado Democrático en América Latina y el Caribe”.
Documentos Nueva Sociedad.
Sarmiento, Julio. (1998) Aproximaciones a la reestructuración del
Estado y a los debates contemporáneos sobre política social, superación de la
pobreza y lucha contra la exclusión. En Revista Ultima Década Nº 9.
CIDPA. Viña del Mar. Chile
Sarmiento, Julio. (1998) Exclusión y ciudadanía. Perspectivas de las
nuevas democracias latinoamericanas. En Revista Ultima Década Nº 8.
CIDPA. Viña del Mar. Chile
Tenti Fanfani, Emilio. (2007). La escuela y la cuestión social: Ensayos
de sociología de la educación. 1ª ed. Siglo XXI Editores. Bs. As.
Argentina
Ley Nº 26.206 de Educación Nacional (2006). Hacia una Educación
de Calidad para una Sociedad más Justa. Poder Ejecutivo Nacional.
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Boletín Oficial. Bs. As. Argentina.
Fundación SES. Sustentabilidad, Educación, Solidaridad.
(2008).
http://debate-educacion.educ.ar/ley/encuestasFundacion
%20SESS.pdf






































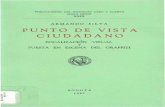
![Ciudadanos de la geografía tropical. Ficciones históricas de lo ciudadano [Presentación + Introducciones]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633292d78d2c463a5800f005/ciudadanos-de-la-geografia-tropical-ficciones-historicas-de-lo-ciudadano-presentacion.jpg)



