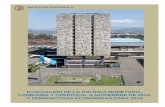UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Transcript of UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN CONSULTARÍA TRIBUTARIA
TESIS:
“La Obligación Tributaria y sus
Efectos en la Nacionalidad”
ESTUDIANTE: Lic. Eugenio R. Fernández
FECHA: 03 de Noviembre 2008
ii
ÍNDICE
Presentación ...................................................................................................................... iv Introducción ........................................................................................................................ 1 Capítulo I .............................................................................................................................. 3
1. Antecedentes: ............................................................................................................ 3 2. Justificación ............................................................................................................... 6 3. Objetivos. .................................................................................................................... 7
3.1 Objetivos Generales ........................................................................................... 7 3.2 Objetivos Específicos ....................................................................................... 7
4. Hipótesis ...................................................................................................................... 7 Capítulo II ............................................................................................................................. 8
1. Principios Constitucionales Tributarios Guatemaltecos ............................... 8 1.1 Principio de Legalidad ..................................................................................... 11 1.2 Principio de Capacidad de Pago ................................................................... 13 1.3 Principio de Equidad y Justicia .................................................................... 14 1.4 Principio de No Confiscación ........................................................................ 15 1.5 Principio de Prohibición a la doble o múltiple tributación .................... 15 1.6 Normas constitucionales relacionadas indirectamente con la aplicación de la legislación tributaria ................................................................ 16
1.6.1 Deberes del Estado ................................................................................... 16 1.6.2 Libertad e Igualdad .................................................................................... 17 1.6.3 Irretroactividad de la ley .......................................................................... 18 1.6.4 Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros .............. 18 1.6.5 Propiedad privada ..................................................................................... 20 1.6.6 Protección al derecho de propiedad .................................................... 20 1.6.7 Libertad de industria, comercio y trabajo ........................................... 21 1.6.8 Funciones del Presidente de la República ......................................... 21
2. La Nacionalidad ....................................................................................................... 22 2.1 Naturaleza Jurídica de la Nacionalidad ....................................................... 23 2.2 Principios Fundamentales de la Nacionalidad .......................................... 24
2.3.1 La Nacionalidad de Origen ....................................................................... 25 2.3.2 La Naturalización ....................................................................................... 25
3. La Nacionalidad de las Empresas Mercantiles ............................................... 26 3.1 La Nacionalidad en las Empresas Mercantiles según el Derecho Internacional ............................................................................................................. 26 3.2 La Nacionalidad de la Empresas Mercantiles en Guatemala: ............... 29
3.2.1 Tesis Afirmativa de la Nacionalidad ..................................................... 30 3.2.2 Tesis Negativa de la Nacionalidad ........................................................ 31
3.3 Posición del Derecho Guatemalteco ........................................................... 32 Capítulo III .......................................................................................................................... 36
1. Interpretación del Título II Capítulo III de la Constitución ............................ 39 1.1 Artículo 135 de la Constitución ..................................................................... 39 1.3 Artículo 137 de la Constitución ..................................................................... 42
iii
2. El artículo 135 de la Constitución y la laguna legal ....................................... 43 2.1 Breve reseña de la historia de la Constitución en Guatemala .............. 43 2.2 Análisis del contexto histórico del Artículo 135 de la Constitución ... 45 Cuadro 1: Cuadro Comparativo en Tiempo del Artículo 135 de la Constitución de 1985 ........................................................................................................................ 46
Capítulo IV ......................................................................................................................... 48 1. Breve Historia de la Constitución Española .................................................... 48
Cuadro 2 Cuadro Comparativo en Tiempo del Artículo 8 de la Constitución de Cádiz en España .............................................................................................. 50
Capítulo V .......................................................................................................................... 52 Conclusiones ................................................................................................................ 52
Capítulo VI ......................................................................................................................... 55 Recomendaciones ....................................................................................................... 55
Bibliografía: ....................................................................................................................... 56 Libros y Publicaciones: ............................................................................................. 56 Leyes: .............................................................................................................................. 58
iv
Presentación
El origen de este estudio sale de una presentación del Doctor Pedro José Carrasco Parrilla,
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha
cuando hace un análisis del artículo 31 de la Constitución Española que se refiere a que “TODOS
CONTRIBUIRÁN AL SOSTENIMIENTO DEL ESTADO…” como fuente de la obligación
constitucional española a la tributación. Sin embargo cuando analizamos nuestra Constitución y
buscamos la fuente de la obligación tributaria observamos que se sitúa en un ámbito de derechos y
deberes de los guatemaltecos en exclusiva.
Los contextos globalizados actuales, requieren la revisión del enfoque de las normas
constitucionales que nos permitan situarnos un la justa dimensión de este contexto. A pesar que la
Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada podríamos decir recientemente
(1986), se encuentran ciertas inconsistencias que chocan con la globalización en aspectos tan
fundamentales como la obligación de las personas al sostenimiento de los gastos del Estado.
Este estudio pretende hacer analizar esta situación en la que se enmarca nuestra
constitución y busca de alguna manera inspirar a cambios que al final sean de beneficio al país. Es
mediante normas claras, justa administración y participación de todos en el proceso democrático
que podemos esperar un futuro mejor para todos, en un país de todos
Esta tesis responde al proceso de graduación del grado académico en la Facultad de
Ciencias Económicas en la Escuela de Postgrado para la Maestría en Consultoría Tributaria de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Agradezco al la Dios por el regalo de la vida y la familia.
Agradezco a la familia por el apoyo y sacrificio para alcanzar una meta.
Agradezco a la USAC por la oportunidad de ampliar mis conocimientos y horizontes.
Agradezco al personal administrativo y docente de la Universidad por un trabajo bien hecho
Agradezco a mis compañeros por su amistad y solidaridad.
1
Introducción
La Constitución en general es definida por la Real Academia Española como la “Ley
fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los
ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política.” Cardona Tinoco define la
Constitución en su sentido formal como “el documento o documentos extendido por un poder
constituyente, ya sea denominado primario o el llamado permanente, que expresan las normas
reguladoras de la organización del Estado, los derechos fundamentales de la persona humana y
los procediéndoos de creación de las leyes”1
Existen diversos criterios para clasificar y distinguir las normas jurídicas constitucionales,
sin embargo, la supremacía es el rasgo que caracteriza a las normas constitucionales y que a su
vez es el elemento de distinción de mayor trascendencia respecto a las normas ordinarias. “La
doctrina en forma unánime acepta la idea de la supremacía de las normas contenidas en la
Constitución, pero no hay consenso acerca de la fuente de donde emana dicha supremacía o
superioridad.”2 En la República de Guatemala la propia Constitución en el artículo 175 asegura y
confirma la supremacía de la Constitución sobre todas las demás:
“Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la
Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas
ipso jure.”
Por tanto la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos
los órganos del Estado con sus habitantes.
Utilizando las palabras de Rodríguez Bereijo, en Guatemala todo el proceso de aplicación
de los tributos encuentra su raíz y su justificación en el deber de contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos que la Constitución impone en el artículo 135 incisos d) el cual reza “Son derechos
y deberes de los guatemaltecos3… contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la
ley”4. Sólo a partir de este artículo puede entenderse cabalmente la singular posición en que la
1 CARDONA TINOCO, Jorge U. “La Interpretación judicial Constitucional” Circuito Maestro Mario de la Cueva, México, 1996 2 TAMAYO Y SALMORAN, Rolando “Introducción al Estudio de la Constitución” UNAM, México, 1988 3 Resaltado por la investigación 4 Constitución Política de la República de Guatemala Artículo 135 inciso d
2
Constitución sitúa al Estado y demás entes públicos, como titulares del Poder Tributario5 y a los
guatemaltecos como únicos sujetos de ese deber constitucional6.
Esta investigación pretende demostrar que el inciso d) del artículo 135 de la Constitución,
crea una laguna legal, que como la define Manuel Osorio ocurre cuando las ley “no siempre…
contienen normas que puedan ser aplicables a determinados casos o problemas de hecho; en
otros términos, existen problemas de que no pueden ser subsumidos en una norma legal. A esa
imprevisión, o a ese silencio de las leyes se le domina laguna legal”7, al eximir a los extranjeros 2
domiciliado o no, a la obligación legal de tributar al Estado de Guatemala, al haber sido ubicado
precisamente en el contexto del Título II, Capítulo III el cual trata de los “Deberes y Derechos
Cívicos y Políticos” y al afirmar que son deberes y derechos de los guatemaltecos defender y
servir a la patria, prestar servicio militar, los cuales que a todas luces son deberes cívicos
reservados únicamente a los nacionales, con el de la obligación a contribuir con el gasto público.
Para demostrar esta afirmación se hará un estudio de lo que es la obligación tributaria, los
principios tributarios constitucionales y la nacionalidad. Después se hará un ejercicio interpretativo
de la norma constitucional y posteriormente se hará un estudio comparativo en el tiempo y de la
norma con otra constitución, la de España.
Por último presentar los hallazgos y los resultados del estudio, analizar las implicaciones
en la legislación tributaria actual y se harán las recomendaciones respectivas para aclarar la
situación en que actualmente se encuentran los extranjeros domiciliados o no en Guatemala
respecto a la obligación tributaria.
5 RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro “Los principios de la Imposición en la Jurisprudencia Constitucional Española” Civitas, Revista española de Derecho Financiero, nº 100, Madrid, 1998 6 Resaltado por la investigación 7 OSSORIO, Manuel “Diccionario de Ciencia Jurídicas, Políticas y Sociales” Helista, Buenos Aires, 2006
3
Agradar cuando se recaudan impuestos
y ser sabio cuando se ama
son virtudes que no han sido
concedidas a los hombres.
Edmund Burke (1729-1797)
Capítulo I
1. Antecedentes:
Según el Código Tributario de la República de Guatemala “la obligación tributaria
constituye un vínculo jurídico, de carácter personal, entre la Administración Tributaria y otros entes
públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un
tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su
carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria,
sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al
derecho público y es exigible coactivamente.”8
Sin embargo toda ley o reglamento tributario son también regidos por una serie de
principios constitucionales tributarios que se ven reflejado en sus normas. Señala Rodolfo
Spisso que “el derecho constitucional tributario es el conjunto de principios y normas
constitucionales que gobiernan la tributación. Es la parte del derecho Constitucional que regula el
fenómeno financiero que se produce con motivo de detracciones de riqueza de los particulares en
favor del Estado, impuestas coactivamente, que hacen a la subsistencia de éste, que la
Constitución organiza, y al orden, gobierno y permanencia de la sociedad cuya viabilidad ella
procura.”9
En la opinión de García Vizcaíno el derecho constitucional tributario debe ser entendido
como “el conjunto de normas y principios que surgen de las constituciones y cartas , referentes a la
delimitación de competencias tributarias entre distintos centros de poder (nación, provincias,
8 Código Tributario Art. 14 9 SPISSO Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ediciones Desalma, 1991
4
estados) y a la regulación del poder tributario frente a los sometidos a él , dando origen a los
derechos y garantías de los particulares, aspecto, este último, conocido como el de garantías de
los contribuyentes, las cuales representan, desde la perspectiva estatal, limitaciones
constitucionales del poder tributario.”10
El derecho constitucional tributario es según algunos autores, aquella parte del derecho
constitucional que se refiere a materia tributaria; es decir, no es propiamente derecho tributario,
sino derecho constitucional aplicado al derecho tributario. Y según otros autores como Catalina
García Vizcaíno, no comparten el criterio de ubicar a esta rama jurídica específica dentro del
derecho constitucional, sino que sostienen que pese al obvio contenido constitucional de sus
normas, debe comprendérsela dentro del derecho tributario, a los efectos de lograr una clara
sistematización lógica de las normas que componen este derecho y para una mejor comprensión
de sus conceptos e instituciones.11
Mas allá de que la doctrina no sea unánime sobre si el derecho constitucional tributario es
derecho constitucional aplicado al derecho tributario o por el contrario está comprendido dentro del
derecho tributario, en lo que sí están de acuerdo es que el derecho constitucional tributario tiene en
su contenido temas como: los principios, garantías y normas que regulan la potestad tributaria12,
temas como los derechos humanos y tributación, la vigencia de la norma tributaria en el tiempo, la
teoría de la exención tributaria, etc.13
La potestad tributaria, llamada por algunos, poder tributario, es aquella facultad que tiene el
Estado de crear, modificar, derogar, suprimir tributos, entre otros, facultad que le es otorgada en
nuestro caso al Congreso de la República en el artículo 239 de la Carta Magna.14
10 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. “Derecho Tributario Consideraciones económicas y jurídicas”. Tomo I De palma. Buenos Aires, 1999. 11 Ibidem 12 Resaltado por la investigación 13 Como por ejemplo, especifica la Constitución a quienes se les ha otorgado potestad tributaria, en que forma se ha otorgado ésta potestad tributaria, cuales son los límites que tienen que respetar aquellos que ejercen potestad tributaria. 14 ARTÍCULO 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, secretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: a) El hecho generador de la relación tributaria; b) Las exenciones; c) El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria; d) La base imponible y el tipo impositivo; e) Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y
5
Esta potestad tributaria, no es irrestricta, no es ilimitada, sino que su ejercicio se encuentra con
límites que son establecidos también en la Constitución, de tal manera que a quien se le otorga
potestad tributaria, se encuentra obligado al cumplimiento de estos límites, para el ejercicio de la
potestad otorgada sea legítimo. No necesariamente todos los límites al ejercicio de la potestad
tributaria se indican en forma expresa, ya que hay una serie de principios que se encuentran
implícitos, es decir no es necesario que la Constitución los señale.
Todo sistema tributario se fundamenta en el derecho del Estado de exigir tributos de sus
ciudadanos para satisfacer las necesidades de carácter público, como parte de la realización de
sus fines. Por ser éste un derecho intrínseco del poder de imperio estatal, está regulado en las
cartas magnas de los Estados y en Guatemala en la Constitución Política de la República.
Este cuerpo legal contiene los principios y los límites que tiene el Estado en la potestad de
crear tributos. Es importante señalar que las normas constitucionales no sólo limitan la potestad
tributaria mediante preceptos relacionados directamente con los tributos, sino que además lo hacen
indirectamente ya que garantizan otros derechos, como por ejemplo, los relacionados con la
propiedad, comercio, industria, tránsito libre, etc. Dentro de este contexto resulta necesario que el
sistema legal tributario, sea congruente con los principios, que sobre el poder tributario, contiene la
Constitución Política de la República.
La aplicación de las normas constitucionales como marco de referencia para estructurar el
sistema legal tributario, hace indispensable que se analicen los temas siguientes:
1. Los principios y garantías constitucionales que rigen el ejercicio del poder tributario y que
constituyen los parámetros necesarios e indispensables a regir;
f) Las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación.
6
2. Los impuestos tienen su origen en el precepto Constitucional que delimita los deberes y
derechos cívicos de los guatemaltecos y nos indica cómo éstos deben de contribuir15 a los
gatos públicos, en la forma prescrita por la ley.
2. Justificación
Parafraseando a Rodríguez Bermejo en Guatemala todo el proceso de aplicación de los
tributos encuentra su raíz y su justificación en el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos que la propia Constitución Política de la República de Guatemala impone en el artículo
135 inciso “d” que reza: “Son derechos y deberes de los guatemaltecos16… contribuir a los gastos
públicos, en la forma prescrita por la ley.”Sólo a partir de este artículo puede entenderse
cabalmente la singular posición en que la Constitución sitúa al Estado y demás entes públicos,
como titulares del Poder Tributario y a los guatemaltecos como únicos17 sujetos de ese deber
constitucional.18
La legislación constitucional guatemalteca al hacer énfasis en que los guatemaltecos como
los únicos responsables a la obligación a contribuir, no deja espacio para que personas
extranjeras, individuales o juritas se vean obligas también a contribuir al gasto público, reflejando
de esta manera una absoluta carencia de visión internacional.
En nuestro ordenamiento jurídico existen normas que no se apegan a este principio de
obligación tributaria constitucional, obligando a extranjeros domiciliados y no domiciliados a tributar.
Esta situación lo podemos ver a lo largo del ordenamiento tributario nacional, pero específicamente
en la Regulación Impuestos Sobre la Renta que establece que se debe pagar el “impuesto sobre la renta que obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o
no en el país19” 20
15 Según la Real Academia Española el contribuyente es aquella “persona obligada por la ley al pago de un impuesto” 16 Resaltado por la investigación 17 Resaltado por la investigación 18 RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro “Los principios….” Op.cit. 19 Resaltado y subreyado por la investigación 20 Los ejemplos clásicos son los artículo 1 y 45 de la Ley del impuesto Sobre la Renta que dicen:
ARTÍCULO 1. Objeto. Se establece un impuesto sobre la renta que obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o no en el país, así como cualquier ente, patrimonio o bien que especifique esta ley, que provenga de la inversión de capital, del trabajo o de la combinación de ambos.
7
En base a lo anterior, se debe realizar un análisis del mencionado ordenamiento legal, con
el propósito de precisar su naturaleza jurídica y obtener fundamentos suficientes para buscar un
cambio en las leyes o una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala.
3. Objetivos.
3.1 Objetivos Generales
Demostrar mediante un estudio analítico que la Constitución limita la obligación tributaria
únicamente al ciudadano guatemalteco ya sea natural o naturalizado y que los extranjeros no se
encuentran obligados legalmente a contribuir con el pago de impuestos en Guatemala.
3.2 Objetivos Específicos
3.2.1 Estudiar los principios tributarios constitucionales que imponen la tributación y los
relacionados a los tributos
3.2.2 Estudiar el tratamiento de la nacionalidad en Guatemala
3.2.3 Estudiar el efecto de la nacionalidad en la obligación tributaria
4. Hipótesis
El marco constitucional de la República de Guatemala obliga exclusivamente a los
guatemaltecos a contribuir a la política tributaria nacional, por lo tanto los extranjeros domiciliados o
no, quedan excluidos de dicha obligación.
ARTÍCULO 45. Personas no domiciliadas. El impuesto a cargo de personas individuales o jurídicas no domiciliadas en Guatemala, se calcula aplicando a las rentas de fuente guatemalteca, percibidas o acreditadas en cuenta, los porcentajes que se establecen en los incisos siguientes; y el impuesto así determinado tendrá carácter de pago definitivo3.
8
El conocimiento de los
principios es lo más importante
y lo único perdurable…
Ignorándolos el análisis del
derecho positivo es puramente
formal y letrista.
Ramón Valdez Costa
Capítulo II
1. Principios Constitucionales Tributarios Guatemaltecos
Al analizar el sentido etimológico de la palabra “principio” implica la idea de comienzo,
origen, base. Significa, por lo tanto, el punto de partida o el fundamento de cualquier proceso, en
cualquier ciencia, principio es el comienzo, la base, el punto de partida. De esta forma significa la
piedra angular de cualquier sistema.
Esta percepción de principio como mandamiento, como punto de partida, como dice
Escobar Menaldo es igualmente observada en el plano jurídico. “Los principios jurídicos
constituyen la base del ordenamiento jurídico, la parte eterna y permanente del derecho y, también,
el factor cambiante y mutable que determina la evolución jurídica; son las ideas fundamentales
informadoras de la organización jurídica de la Nación. Por tanto, los principios jurídicos tienen una
función informadora dentro del ordenamiento jurídico y, así, indican cómo éstos deben ser
aplicados, además de determinar cuál es el alcance de las normas jurídicas.”21
Según Rodríguez Bereijo, citando a Larenz, Carrió y García de Enterria, nos explica cómo
desde el punto de vista de su estructura y funcionalidad los principios jurídicos se caracterizan por
lo siguiente:
“1.- Son reglas o preceptos normativos que presuponen la existencia de otras normas
específicas y cuyo objeto consiste no tanto en regular relaciones o definir posiciones
21 ESCOBAR MENALDO, Rolando “Principios Constitucionales de la Tributación Guatemalteca” Reporte Preliminar, Guatemala, 2004 http://www.minfin.gob.gt/archivos/pacto/2004/b/2/uno.pdf
9
jurídicas concretas, si no en versar sobre la aplicación de estas normas. Como dice Larenz
“los principios indican solo la dirección en la que esta situada la regla que hay que
encontrar.””
2.- Se caracteriza por una relativa indiferencia de contenido “en el sentido de que
trasponen los limites de distintos campos de la regulación jurídica” (Carrió); de ahí su
carácter de reglas generales y de ahí también su posible calificación de normas sin
presupuesto de hecho concreto, en cuanto “una mezcla de precisión (que evita si
disolución nebulosa) e indeterminación (que permite su dinamicidad y su superior grado
para dominar supuestos de hecho muy varios” (García de Enterria) sin llegar por si mismos
a suministrar decisiones a los casos concretos.
3.- Indican cómo deben aplicarse las normas específicas, esto es, “qué alcance darles;
cómo combinarlas, cuándo otorgar precedencia a alguna de ellas” (Carrió)”22
Según Escobar Menaldo “La Constitución es, en el Estado moderno, la ley fundamental y
suprema. Toda autoridad encuentra en ella fundamento y tan solo ella otorga poderes y
competencias gubernamentales. Siendo de esta forma, los principios constitucionales representan,
precisamente, la síntesis de los valores y de los bienes más importantes del ordenamiento jurídico.
Tienen la particularidad de irradiarse por todo el sistema, repercutiendo sobre otras normas
constitucionales para, posteriormente, difundirse en los niveles normativos infraconstitucionales.”23
Podemos conjugar ahora el concepto de principios constitucionales y ver cómo éstos
toman preeminencia sobre todas las demás normas jurídicas y éstas tienen un valor normativo
inmediato y directo al resto como lo indicamos anteriormente basándonos el artículo 175 de la
propia Constitución. Más allá de la propia Constitución el propio Código Tributario guatemalteco
establece que:
“La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias, se hará conforme a
los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los
contenidos en este Código, en las leyes tributarias específicas y en la Ley del Organismo
Judicial.”24
22 RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro “Los principios de la Imposición en la Jurisprudencia Constitucional Española” Civitas, Revista española de Derecho Financiero, nº 100, Madrid, 1998 23 ESCOBAR MENALDO op.cit. 24 Código Tributario artículo 4
10
Es importante comprender cómo la relación de tributación es una relación jurídica y no
meramente de poder, hay principios que la regulan, y cuya eficacia es el resultado de la
supremacía de la Constitución y del efecto vinculante del conjunto de normas que en ella existen.
La existencia de los principios constitucionales tributarios establece los límites al poder tributario
del Estado, al mismo tiempo, protege al contribuyente de los abusos que puedan emanar del propio
Estado. Uno de sus principales objetivos es el establecimiento justo y equitativo de la carga
tributaria y del gasto público.25
En los Estados constitucionales modernos estos principios son de carácter universal, en
Guatemala la legislación constitucional, se implanta en forma específica en materia tributaria los
principios siguientes: legalidad, capacidad de pago, equidad y justicia, no confiscación y no doble o
múltiple tributación.26 Además en la Constitución existen otros principios, que pueden ser utilizados
en el área tributaria, como garantías de los ciudadanos, como son los principios de generalidad e
igualdad establecidos en el artículo 4º. de la constitución Política de la República de Guatemala, y
el de seguridad jurídica, que han sido invocados en algunas oportunidades, al plantearse
inconstitucionalidades contra leyes tributarias, lo que abordaremos con más profundidad, más
adelante. Como podrá destacarse en el estudio a continuación, la Constitución Política solamente
desarrolla el principio de legalidad y el de prohibición a la doble o múltiple tributación, los otros
principios sólo están enunciados, sin que la Constitución especifique su contenido y alcance. 27
Queremos aclarar que el principio constitucional primordial o principal tributario es aquel
que genera la obligación a tributar en primer lugar y refirmamos lo que dijimos anteriormente, que
es que en Guatemala todo el proceso de aplicación de los tributos encuentra su raíz y su
justificación en el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que la Constitución
impone en el artículo 135 incisos d) el cual reza “Son derechos y deberes de los
guatemaltecos28… contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley”29. Sólo a partir
de este artículo puede entenderse cabalmente la singular posición en que la Constitución sitúa al
Estado y demás entes públicos, como titulares del Poder Tributario30 y a los guatemaltecos como
25 ESCOBAR MENALDO op.cit. 26 Capítulo IV, Régimen Financiero de la Constitución Política de la República de Guatemala 27 ESCOBAR MENALDO op.cit 28 Resaltado por la investigación 29 Constitución Política de la República de Guatemala Artículo 135 inciso d 30 RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro “Los principios de … Op. Cit.
11
únicos sujetos de ese deber constitucional.31 Es a partir de este principio que nacen los demás
y este es el punto de partida de la obligación tributaria en el sistema tributario guatemalteco.
1.1 Principio de Legalidad
El principio de legalidad es uno de los principios imprescindibles del Estado moderno,
también conocido como reserva de ley. “En su formulación más genérica, plasma jurídicamente el
principio político del imperio o primacía de la Ley, expresión de la voluntad general a través del
órgano titular de la soberanía, el pueblo representado en el Congreso de la República.”32
El principio de legalidad tributaria se origina, entonces, del principio de representatividad,
pues la norma creadora del tributo es el resultado de la voluntad de la colectividad, a través de sus
representantes en el Congreso. Dicho principio está formulado en el artículo 239 de la Constitución
Política de la República, que establece:
“Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República,
decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales,
conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así
como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes:
a) El hecho generador de la relación tributaria;
b) Las exenciones;
c) El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria;
d) La base imponible y el tipo impositivo;
e) Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y
f) Las infracciones y sanciones tributarias.
Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o
tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las
disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar
lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su
recaudación”.
31 Resaltado por la investigación 32 RODRÍGUEZ BERMEJO op.cit.
12
Solamente a través de la ley se puede crear o aumentar el tributo (“nullum tributum sine
lege”, “no taxation without representation”). El principio de legalidad es una regla básica del sistema
tributario, una de las más importantes garantías a favor del contribuyente.33
El carácter y estructura del principio de legalidad esta de tan alto impacto en el quehacer
del Estado que tratadista lo han analizado así:
“En primer lugar, como señala Pérez Hoyo, la reserva de ley es un instituto de carácter
constitucional, que constituye el eje de las relaciones entre el ejecutivo y legislativo en lo
referente a la producción de normas…Presupone la separación de poderes, y excluye que
la regulación de ciertas materias se realice por cauces distintos a la ley.
En segundo lugar, constituye un límite no sólo para el poder ejecutivo, sino también para el
propio poder legislativo, que no puede abdicar de unas funciones que no constituyen
ejercicio discrecional, sino que le han sido atribuidas con el fin de que las ejerzan
obligatoriamente.
En tercer lugar, la operatividad del principio pende tanto de la efectiva separación de
poderes como de la existencia de una instancia jurisdiccional capaz de juzgar acerca de la
adecuación del legislativo al mandato constitucional en el principio de reserva de ley.”34
Por lo tanto, este principio describe cómo la potestad tributaria debe ser íntegramente
ejercida por medio de normas legales: de carácter general, abstracto, impersonal y emanado del
poder legislativo.
En materia tributaria, este principio presenta dos aristas:
a) Reserva de ley;
b) Preferencia de ley.
El primero se refiere a que la única fuente creadora de los tributos es la ley, y el de
preferencia de ley consiste en que la ley es superior a cualquier reglamento circular o cualquier otra
33 ESCOBAR MENALDO… Op. Cit. 34 QUERALT, Juan Martín, LOZANO SERRANO, Carmelo, TEJERIZO LOPEZ, José M., CASADO OLLERO, Gabriel. “Curso de Derecho Financiero y Tributario” Tecnos, Madrid, 16 edición 2005
13
clase de disposición, por lo tanto las normas contenidas en éstos no pueden contrariar u oponerse
a las disposiciones de la ley.35
1.2 Principio de Capacidad de Pago
Este principio se encuentra en el artículo 243 de la Constitución Política de la República,
aunque no se encuentra enteramente desarrollado:
“Principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el
efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de
pago...”
Escobar Menaldo afirma que “de acuerdo a la doctrina, el principio de capacidad de pago
supone en el sujeto pasivo la titularidad de un patrimonio o de una renta apta en cantidad y calidad
para hacer frente al pago del impuesto, una vez cubiertos los gastos vitales e ineludibles. Se
concluye según este principio que sólo se puede gravar a los sujetos que tienen un patrimonio o
ingreso capaz de soportar el impuesto. Se refiere al límite material o de contenido que debe tener
el poder tributario.”36
Este principio es un sinónimo del principio de capacidad económica, situándose contiguo
con el principio de justicia tributaria que pide aun repartición de la carga tributaria, pues expresa el
entendimiento de que quien tiene más, pague más impuesto que aquellos que tienen poco. En
otras palabras, que a mayor riqueza se debe, proporcionalmente, pagar más impuestos que
aquellos que tienen menor riqueza o no tienen.
Según Escobar Menaldo existen dos tipos de capacidad contributiva:
• La capacidad contributiva absoluta, que es la obligación que tienen todos los que poseen
capacidad económica para contribuir a las cargas públicas,
• La capacidad contributiva relativa, que es la medida en que cada sujeto debe contribuir a
esa carga.
35 ESCOBAR MENALDO op.cit. 36 Ibidem
14
Los más recientes estudios de la ciencia económica coinciden en considerar como índices de
capacidad contributiva los siguientes factores: la renta, el patrimonio y el gasto, ya que se ha
considerado que éstos en su conjunto componen la situación económica global de la persona. 37
1.3 Principio de Equidad y Justicia
Según el Diccionario de la Academia de la Lengua Española, equidad es “disposición del
ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece” y justicia es “lo que debe hacerse según
derecho o razón”. Dichos principios están enunciados tanto en el artículo 239 como en el 243 de la
Constitución Política de la República.
En materia tributaria, según Adam Smith que a desarrollado varios principios y al referirse
al principio de justicia dice que “los súbditos de cada Estado deben contribuir al sostenimiento del
gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades: es decir, en
proporción a los ingresos de que gozan bajo la protección del Estado”.38
El principio de equidad, señala Delgadillo Gutiérrez que “da universalidad al tributo; el
impacto que éste origine debe ser el mismo para todos los comprendidos en la misma situación”39.
La doctrina coincide en identificar en el principio de equidad las dos premisas siguientes:
a) Dar igual trato a los contribuyentes que se encuentran en iguales circunstancias;
b) Dar un trato distinto para las circunstancias desiguales.
Respecto al principio de justicia, éste propone la idea de un reparto justo de la carga
tributaria. La equidad y la justicia se entrelazan debido a que la meta última de todo sistema
tributario es lograr la justicia en su aplicación.
37 Ibidem 38 STUART MILL, John, “Principios de Economía Política” Fondo de Cultura Económica, México, 2002 39 DELGADILLO GUTIERES, Luís H. “Principios del Derecho Tributario” 4 Edición, Editorial Limusa, México, 2005
15
1.4 Principio de No Confiscación
Está contemplado en el artículo 243 de la Constitución Política de la República. Con este
principio se trata de que el tributo no exceda a la capacidad contributiva del sujeto pasivo y esta
ligado al de capacidad de pago, de tal manera que le extinga su patrimonio o le impida ejercer la
actividad que le da ingreso económico. Según el Diccionario de la Academia de la Lengua
Española, confiscar es “privar a alguien de sus bienes y aplicarlos al fisco”.
El principio de la prohibición de confiscatoriedad es una garantía del contribuyente para
soportar el peso tributario sin el sacrificio de su patrimonio. Se trata de una garantía contra una
posible y radical aplicación de la progresividad, por parte del Estado, que puede resultar en la
apropiación de sus bienes. Dicho de otro modo, consiste en el reconocimiento del derecho a la
propiedad privada, garantizado también por la Constitución Política de la República. El carácter de
confiscación del tributo debe ser evaluado en función del sistema, es decir, de la carga tributaria o
de los tributos en su conjunto. Corresponde al poder judicial, en el caso concreto, decir si un tributo
es o no confiscatorio.40
En resumen, este principio establece que el tributo debe ser una prestación que el
contribuyente pueda pagar sin el sacrificio del disfrute normal de sus bienes. Por esta razón es que
no puede tener efecto confiscatorio.
1.5 Principio de Prohibición a la doble o múltiple tributación
Este principio está desarrollado en la segunda parte del artículo 243 de la Constitución
Política de la República, que en su parte que se refiere a la doble o múltiple tributación establece:
“Se prohíbe la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación, cuando
un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos o más veces,
por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o período de imposición.
Los casos de doble o múltiple tributación, deberán eliminarse progresivamente, para no
dañar al fisco.” Queda claro en este artículo los elementos que deben considerarse para
establecer si existe doble o múltiple tributación.
40 ESCOBAR MENALDO… Op. Cit.
16
Diversos autores que tratan la materia, cuando definen la doble tributación, consideran que
no basta que la misma riqueza y el mismo sujeto económico sean gravados dos veces para que se
pueda hablar de duplicación del tributo, sino que se necesita que se grave dos veces por el mismo
título. Para el análisis de esta figura, cabe distinguir algunos elementos y aspectos intrínsecos a la
doble imposición económica como lo son:
• Unidad o diversidad de sujetos activos.
• Unidad de causa o hecho imponible.
• Unidad o diversidad de sujetos pasivos.
• El elemento estable y definitivo para identificar un doble gravamen económico es la
identidad de causa o hecho imponible: renta, capital, consumo.41
Existen dos formas de doble tributación: la doble tributación interna y la doble tributación
internacional. En Guatemala, a nivel constitucional, solo está prohibida la primera de éstas. No
obstante, a nivel de Estados, debido a los procesos de integración económica, se hace necesario
tratar el tema de la doble tributación internacional, a través de convenios suscritos entre éstos.42
1.6 Normas constitucionales relacionadas indirectamente con la aplicación de la
legislación tributaria
En materia tributaria se ha invocado también la aplicación de las garantías individuales,
colectivas y otras que sen encuentran establecidas en la Constitución Política de la República de
Guatemala, entre las cuales destacan las siguientes:
1.6.1 Deberes del Estado
Esta norma hace referencia al deber del Estado de garantizar la seguridad, comprendiendo
dentro de dicho término a la seguridad jurídica. En el ámbito tributario el principio de seguridad
jurídica está íntimamente ligado al principio de legalidad, considerándolo algunos autores una
consecuencia de éste. Bajo este principio, las leyes tributarias deben tener atributos como: certeza
41 CAMPOS, Adolfo J. “Doble Tributación Internacional” Panamá, http://www.legalinfo-panama.com/artículos/artículos_27a.htm 42 ESCOBAR MENALDO…op.cit.
17
sobre su vigencia; claridad de sus disposiciones; y, cumplimiento del orden jerárquico de las
normas.
Por aparte podemos asumir que el Estado para poder cumplir sus deberes tiene que
agenciarse de fondos por lo cual aquí podemos decir que nace la necesidad de crear todas
políticas financieras, fiscales y tributarias de Guatemala.
“Deberes del Estado: Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la
vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.”43
1.6.2 Libertad e Igualdad
La disposición Constitucional del principio de igualdad, el cual no está desarrollado
explícitamente en el ámbito tributario, pero se infiere de ella, es el principio que “se traduce en la
forma de capacidad contributiva en el sentido que situaciones económicas iguales sean tratadas de
la misma manera.” 44
Sin embargo cabe señalar que este artículo se refiere únicamente a la igualdad de dignidad
y derechos y no asi a las obligaciones. Desde el punto de vista de esta investigación podríamos
afirmar entonces que en Guatemala todos nacionales y extranjeros son iguales en dignidad y
derechos, pero el 135 excluye a los extranjeros de una serie de obligaciones entre ellas la de
contribuir. Es nuestra opinión que se pierde aquí la oportunidad de incluir a los extranjeros en el
pago de obligaciones tributarias. La Constitución Política de la República de Guatemala norma de
esta forma la libertad e igualdad:
“Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen
iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a
servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben
guardar conducta fraternal entre sí.”45
43 Artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala 44 QUERALT, Juan Martín, LOZANO SERRANO, Carmelo, TEJERIZO LOPEZ, José M., CASADO OLLERO, Gabriel. “Curso …” op.cit. 45 Artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala
18
1.6.3 Irretroactividad de la ley
En materia tributaria este precepto prohíbe que se promulguen leyes o normas nuevas con
efectos en hechos del pasado. Según Peirano Fracio define la retroactividad como “aquella que
atribuye efectos nuevos y modificativos a situaciones de hecho verificadas cronológicamente en el
pasado y cuyos efectos comienzan a ocurrir desde su promulgación y normalmente se proyectan
hacia el futuro; o, como dice Sampaio Doria se llama retroactividad a la virtud que posee una ley
nueva para regular diferentemente actos y hechos, como también sus efectos, consumados
enteramente en tiempo anterior, al de su vigencia.”46 La Constitución la expone de la siguiente
forma
“Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en material penal
cuando favorezca al reo.”47
1.6.4 Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros
Este principio constitucional tiene un fuerte impacto en materia tributaria, Escobar Menaldo
explica por qué de desde su punto de vista norma contiene dos implicaciones:
“a) Establece el derecho de la administración tributaria a revisar los documentos de los
contribuyentes relacionados con el pago de tributos, con la única limitación de que tal
revisión se haga “de conformidad con la ley”. El Código Tributario es la ley de la materia
que establece la forma en la cual debe procederse para revisar o “fiscalizar” los
documentos de los contribuyentes relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias. Puede notarse que la Constitución Política de la República en este ámbito no
restringe las actividades fiscalizadoras, sino remite a la ley para que se establezca los
alcances y modalidad bajo los cuales la administración tributaria puede ejercer este
derecho. Existen antecedentes judiciales en los cuales la administración tributaria ha
requerido documentación que por su naturaleza, no está vinculada directamente con el
pago de tributos, por ejemplo, cuando se exige la presentación de los libros de actas de los
órganos de las sociedades. Al respecto, la mayoría de jueces han opinado que no
obligación de los contribuyentes presentar directamente a la administración tributaria tales
46 MARGÁIN BARRAZA, Emilio “La irretroactividad de la Leyes Tributarias” UNAM, México http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/18/pr/pr24.pdf 47 Artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala
19
documentos, salvo en el caso que prive una orden judicial, por haberse comprobado ante
juez por la administración tributaria, la relación de tal documento con la determinación de
un tributo. Igual antecedente se ha dado con el protocolo de los notarios.
b) Establece la obligación de no revelar los datos referentes a los tributos, lo que es
llamado principio de confidencialidad, que constituye un derecho para los contribuyentes,
indicando que tal revelación es punible. Al respecto el texto constitucional se restringe a la
revelación de “datos o montos” que pueden considerarse como numéricos, existiendo
antecedentes en los cuales se ha mandado a anular todo lo actuado en el procedimiento
de ajustes por haber revelado la administración tributaria el monto de lo discutido. Cabe
señalar que esta limitación se da únicamente en la etapa administrativa, puesto que en la
fase judicial los expedientes son públicos. Adicionalmente, es válido indicar que, a la fecha,
ningún funcionario o empleado de la administración tributaria ha sido condenado por
revelar datos referentes a los tributos, no obstante si se han hecho denuncias al respecto y
existen procesos en trámite.”48
Como vemos este principio limita en varios ámbitos a la Administración Tributaria en el
ejercicio de sus funciones y garantiza la privacidad de la información confidencial de las personas.
La Constitución promulga este principio así:
“Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros: La correspondencia de toda
persona, sus documentos y libros son inviolables. Sólo podrán revisarse o incautarse, en
virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se
garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas,
radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Los libros,
documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios
y contribuciones, podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad
con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades,
pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a
personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya
48 ESCOBAR MENALDO… Op. Cit.
20
publicación ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de
este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio.”49
1.6.5 Propiedad privada
Como hemos visto hasta ahora los principios y enunciados que hemos citado, en muchos
casos, se relacionan entre sí. El principio de la propiedad privada y el de no confiscación
nuevamente se puede observar esta relación. Esta norma constitucional limita el ejercicio del
poder tributario en tanto que el Estado no puede, mediante la imposición de tributos, afectar la
garantía constitucional del derecho de propiedad, garantía que tiene íntima relación con el derecho
de no confiscación.
“Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la
persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con
la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que
faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el
progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.”50
1.6.6 Protección al derecho de propiedad
La disposición transcrita merece especial atención, puesto que nuevamente reitera el
principio de no confiscación, el cual ya fue comentado, con la implicación tributaria que en materia
impositiva las multas no pueden ser superiores al monto del impuesto omitido. Esta es una
limitación concreta que debe acogerse en los respectivos textos de las leyes tributarias específicas.
La Constitución lo expresa de la siguiente forma:
“Protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político no puede
limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y
la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor
del impuesto omitido.”51
49 Artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala 50 Artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala 51 Artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala
21
1.6.7 Libertad de industria, comercio y trabajo
Esta norma tiene implicaciones en materia tributaria, toda vez que el Estado por medio de
la imposición de tributos no podría afectar a los ciudadanos al grado de impedirles el ejercicio de la
industria, el comercio o el trabajo. También de aquí nace que la Administración no podrá cerrar
algún negocio por infracción tributaria, sin mediación de juez competente.
“Libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de
comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional
impongan las leyes.”52
1.6.8 Funciones del Presidente de la República
Nos explica Escobar Menaldo que “más que un límite, esta es una disposición que confiere
una facultad al Presidente de la República, la cual es de uso común en materia tributaria. En la
práctica, el ejercicio de esta facultad ha generado incongruencia entre las políticas tributarias, toda
vez que la ley establece multas onerosas para hacer gravoso el incumplimiento a las obligaciones
tributarias, y el Ejecutivo no mantiene criterios uniformes respecto al otorgamiento de las
exoneraciones de multas.”53 Cabe mencionar que la Presidencia del Ing. Álvaro Colom a la fecha
no a otorgado ninguna exoneración.
“Funciones del Presidente de la República. Son funciones del Presidente de la
República: ...
r) Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieren incurrido en
ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u
omisiones en el orden administrativo.”54
52 Artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala 53 ESCOBAR MENALDO… Op. Cit. 54 Artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala
22
2. La Nacionalidad
La nacionalidad viene a ser una de las partes centrales de esta investigación ya que la
hipótesis, como lo mencionamos anteriormente es que en el marco constitucional de la República
de Guatemala se obliga exclusivamente al guatemalteco a contribuir a la política tributaria nacional,
por lo tanto los extranjeros domiciliados o no, quedan excluidos de dicha obligación, por lo que la
definición de nacionalidad en términos jurídicos es clave para la comprobación de la hipótesis.
La nacionalidad “proviene de la palabra nacional y este del latín natio-onis: nación, raza, de
nasci:nacer.S. XV – territorio y habitantes de un país.”55 Es definida desde diversos puntos de vista
y siguiendo diferentes corrientes doctrinarias; pero de acuerdo con el tema que se investiga, debe
considerarse a partir de su conceptualización jurídica. En este sentido hay autores como Niboyet
que definen la nacionalidad como el vínculo que une a una persona con un Estado determinado y
dicho vínculo es de naturaleza jurídico-política.56
En relación con este trabajo, el concepto que mejor define la nacionalidad es el de Korovin
quien afirma: "Que se entiende por nacionalidad el nexo jurídico individual que une a una persona
física con un Estado determinado, nexo que viene expresado bajo la forma de un conjunto de
derechos y obligaciones referidas al Estado en cuestión.”57
El anterior concepto tiene un contenido puramente jurídico, ya que del mismo devienen una
serie de derechos y obligaciones que se dan entre el Estado y la persona física. Esta relación
jurídica no proviene de un mutuo consentimiento entre las partes, sino que surge en virtud del Ius
Imperium que tiene el Estado sobre sus súbditos.
El autor que mejor .determina en qué consiste el vinculo jurídico-político que caracteriza a
la nacionalidad, es Peré Raluy, el cual dice que el derecho de nacionalidad es: "Aquel que al
tiempo que atribuye al individuo determinada cualidad de estado civil, determinante del Estatuto de
que habrá de gozar en sus relaciones jurídicas, le otorga beneficios inherentes a la condición
jurídico-política de súbdito de un Estado y le impone las cargas correspondientes a tal condición.”58
55 GARCIA, Carlos A. “Derecho Internacional Privado” 16 edición, Editorial Porrua, Mexico, 2006 56 IDUNATE GUTIÉRREZ, Frida A. “La no Perdida de la Nacionalidad Mexicana” Tesis de la Universidad de las Americanas Puebla, Mexico, 2003 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledi/idunate_g_fa/ 57 KORVIN Y. “Derecho Internacional Público” Edición Grijalbo, México, 1963 58 PERÉ RALUY, José “Derecho a la Nacionalidad” Bosh, Barcelona, 1956
23
Si bien es cierto que ya quedó establecido que el tema de la nacionalidad interesa en este
trabajo, desde un punto de vista jurídico, también es necesario enfocarla por sus aspectos
sociológicos, ya que la pertenencia a una comunidad de hombres, es la que fundamenta todo tipo
de regulación legal de la nacionalidad. En este sentido Prieto Castro y Roumier afirma: "Aun
considerando la nacionalidad desde un punto de vista estrictamente jurídico, cabe hallar en
ella un matiz sociológico que habrá de tenerse muy en cuenta." 59
Porrúa Pérez dice que: "Nacionalidad es un determinado carácter o conjunto de
características que afectan a un grupo de individuos haciéndoles afines..."60 Indica asimismo que
esas características anteriormente aludidas están determinadas por elementos materiales y
espirituales. Entre los primeros están los factores raciales, lingüísticos, geográficos y religiosos; y
dentro de los elementos espirituales, el deseo de vivir en colectividad, fundado en un pasado
histórico común.
2.1 Naturaleza Jurídica de la Nacionalidad
Según el autor Arjona Colomo el concepto de nacionalidad encierra un doble aspecto, uno
político−social, y otro meramente jurídico. Dentro del primer aspecto, esto es el político social la
nacionalidad se entiende como el vínculo entre el individuo y el Estado. Desde el punto de vista de
lo jurídico, la nacionalidad es el status del individuo, que le impone obligaciones y confiere
derechos. Así como ésta, existen varias acepciones más de la nacionalidad.61
Además de vínculo político, la nacionalidad se configura como una cualidad, como un
status de la persona, al que resultan aplicables todas las reglas generales del estado civil. Cualidad
de nacional que es presupuesto de derechos y obligaciones.
La doctrina de la naturaleza jurídica de la nacionalidad la podemos dividir en dos aspectos:
59 PRIETO CASTRO Y ROUMIER, Fermín “La Nacionalidad Múltiple” Instituto Francisco de Vitoria, Madrid 1955 60 PORRÚA PÉREZ, Francisco “Teoría del Estado” Editorial Porrúa, México, 1999 61 ARJONA COLOMO, Miguel. “Derecho internacional privado” Mataro, Barcelona. 1954.
24
a. “Doctrina Francesa: Nacionalidad es el vínculo jurídico que liga al individuo con el Estado.
Algunos señalan la nacionalidad como un elemento de carácter contractual entre el Estado
y el individuo. Esa teoría ya está revaluada como fue revaluado el contrato social.
b. Otros autores consideran que la nacionalidad es un vínculo de derecho público interno
creado por un acto unilateral del Estado. Siendo una relación directa entre el individuo y el
Estado se constituye en Derecho Público.”62
La anterior dualidad ha provocado que la institución de la nacionalidad haya sido regulada
unas veces como materia derecho privado en algunos países, tal es el caso de Francia. Otros
países, como los hispanoamericanos en general y en Guatemala en particular, regulan esta
institución en sus constituciones políticas ubicándola en el Derecho Público.
2.2 Principios Fundamentales de la Nacionalidad
La aptitud del Estado para determinar quiénes son sus nacionales, así como los límites
impuestos por el Derecho Internacional en esta materia, se encuentran fundamentados en
determinados principios, que sirven de base a las legislaciones para desarrollar el derecho de la
nacionalidad. No existe unanimidad de criterios en el establecimiento o clasificación de estos
principios.
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Organización de
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, preceptúa en su artículo 15, lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni su derecho a cambiar de
nacionalidad.
2.3 La Nacionalidad en Guatemala
La Constitución Política de la República que entró en vigencia el 14 de enero de 1986,
siendo la séptima Carta Magna que ordena políticamente al Estado de Guatemala desde la
62 Ibidem
25
independencia. La referida Constitución, en su Título III "El Estado", Capítulo II
"Nacionalidad y Ciudadanía", f i j a los principios básicos referentes a la nacionalidad; y para
el efecto divide a los guatemaltecos en: de Origen y Naturalizados, con un especial tratamiento
para los centroamericanos y los beliceños.
2.3.1 La Nacionalidad de Origen
La nacionalidad de origen, el Estado de Guatemala la atribuye de conformidad con los
sistemas de nacionalidad, partiendo de una conjugación de las doctrinas del Ius Solí y Ius
Sanguinis, en su forma más amplia.
Existe en cuanto al Ius Solí, como única excepción, la de orden diplomático en relación
con los hijos de los representantes de las misiones extranjeras. En cuanto al Ius Sanguinis,
también es concebido y conferido en forma absoluta, ya que en el derecho comparado,
generalmente la nacionalidad de origen en base al Ius Sanguinis se reconoce únicamente por
filiación paterna, y la carta magaña guatemalteca, lo hace tanto por línea paterna como por línea
materna y sin ningún tipo de discriminaciones.
El artículo 144 de la Constitución Política, regula la nacionalidad de origen así:
"Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala,
naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en
el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan
cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su
nacionalidad."
2.3.2 La Naturalización
La Constitución de la República establece la nacionalidad derivativa, a través de la
naturalización, en el artículo 146 de la forma siguiente:
26
"Son guatemaltecos, quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley.
Los guatemaltecos naturalizados, tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las
limitaciones que establece esta Constitución",
Está muy claro cómo la Constitución define con precisión que personas son guatemaltecos
y quiénes no. Sin embargo una porción muy importante de las contribuciones tributarias provienen
de las empresas o personas jurídicas o sociedades mercantiles. Es crucial determinar si estas
instituciones tienen nacionalidad o no, otra posibilidad es que si no tienen, éstas pueden ser
naturalizadas conforme con la ley o no. Hay que hacer notar que en la actualidad se encuentra
vigente la Ley de Nacionalidad decreto 1613 que data de 1966, que es la que regula todo lo
referente a la tema de la nacionalidad en Guatemala.
La nacionalidad de personas naturales esta claramente defina en la Constitución, sin
embargo la nacionalidad de personas jurídicas no, por lo que pasaremos analizar esta situación a
continuación.
3. La Nacionalidad de las Empresas Mercantiles
La nacionalidad de las empresas mercantiles o personas jurídicas es un punto importante
de la discusión que se lleva a cabo en esta investigación. Si una sociedad mercantil tiene
nacionalidad, no tendríamos muchos problemas con el sistema tributario guatemalteco. El paso
siguiente sería determinar que nacionalidad tienen las personas jurídicas o sociedades mercantiles.
Sin embargo si determinamos que la persona jurídica no tiene nacionalidad o no se considera
como guatemalteca o extranjera, nos encontraríamos nuevamente en una seria laguna legal sobre
el deber a contribuir o tributar que formula la constitución, de parte de tan importantes sector de la
economía del país. Es por esto que nos detendremos en este punto y lo analizaremos con
profundidad. Empezaremos con la visión del derecho internacional sobre este tema.
3.1 La Nacionalidad en las Empresas Mercantiles según el Derecho Internacional
La nacionalidad de las personas jurídicas tradicionalmente ha sido relevante para los
efectos de la protección diplomática que un Estado les puede prestar a sus nacionales. La
nacionalidad de las personas jurídicas en el campo del derecho internacional tradicionalmente se
27
ha analizado a la luz de dos casos emblemáticos resueltos por la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) según Elina Mereminskaya y estos casos son:
“En el primero, conocido como Barcelona Traction (1970), Bélgica pretendía ejercer
protección diplomática de sus nacionales, accionistas de una sociedad anónima constituida
en Canadá. Dicha sociedad alegaba haber sufrido perjuicios a causa de ciertas medidas
expropiatorias, dirigidas contra su subsidiaria española. La Corte decidió que Bélgica
carecía de jus standi, dado que la perjudicada por tales medidas era una compañía
nacional de otro Estado, es decir, canadiense. El fallo de la Corte Internacional de Justicia
se basó, en parte, en el principio de separación tajante entre la personalidad jurídica de
una compañía con respecto a la de sus socios. Ello implica que los accionistas sólo pueden
reclamar indemnización por daños derivados de las violaciones de sus derechos que les
correspondan en su calidad de socios. Se les niega la indemnización por perjuicios que
pudieran haber sufrido indirectamente, como propietarios de la sociedad afectada. Esta
solución ha sido interpretada como un claro rechazo del criterio de nacionalidad de los
socios como fundamento para definir la nacionalidad de la persona jurídica. En cambio,
permitió concluir que la nacionalidad de las sociedades depende del lugar de su
constitución.”
“El segundo caso, conocido como Electronica Sicula (ELSI), se había planteado a raíz de la
expropiación por parte de las autoridades italianas de una sociedad constituida bajo las
leyes de ese país, pero cuyas acciones pertenecían en un 100% a una compañía
estadounidense. En este caso, resultaba aplicable el Tratado de Amistad, Comercio y
Navegación y un Protocolo Suplementario suscrito entre las partes. La Corte Internacional
de Justicia rechazó la demanda de EE.UU., pero no declinó su jurisdicción, no
obstante tratarse de una empresa local. Lo anterior pudo haber significado que la Corte,
para determinar la nacionalidad de la sociedad, se habría inclinado a favor del criterio del
control, dejando de lado el de la constitución de la sociedad. Sin embargo, la nacionalidad
de ELSI no se consideró como un tema relevante para la resolución de esta controversia.
La decisión de la Corte Internacional de Justicia se fundamentó en cuestiones más bien de
facto que jurídicas. La falta de una referencia más explícita al tema de la nacionalidad en
el fallo provocó que un juez de la CIJ emitiera un voto concurrente en el que, aunque
consentía con la sentencia, disentía de sus fundamentos. En este voto se retomaban los
argumentos de Barcelona Traction y se sostenía que el tenor literal del Tratado aplicable al
caso no permitía extender la protección a ELSI de la forma que planteaba el fallo. Al mismo
tiempo, otro juez de la CIJ votó en contra de la sentencia. En su argumentación destacó la
28
injusticia en que caía la Corte al negar a los inversionistas la protección ante los perjuicios
que habían sufrido indirectamente, con lo cual se afectaba el objetivo de promoción de las
inversiones consagrado en el Tratado.” 63
Sin embargo, “la relevancia de esta jurisprudencia debería considerarse tan sólo como
marginal para los efectos de un análisis contemporáneo del tema que nos convoca: Con
posterioridad al momento en que fue dictada empieza a consolidarse un nuevo marco regulatorio
de las inversiones internacionales. Su pilar fundamental es el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones, creado en 1965 por el llamado Convenio de Washington. Su
actividad se ha visto acompañada por la proliferación de Acuerdos de Promoción y Protección de
las Inversiones y, más recientemente, de Tratados de Libre Comercio que incluyen normas sobre
las inversiones. Estos instrumentos ofrecen hoy en día antecedentes relevantes para discutir la
nacionalidad de las personas jurídicas, desde la perspectiva del derecho internacional. Estos
tratados están encaminados a superar el esquema de protección restrictiva de los derechos de los
inversionistas, el que había surgido del criticado caso Barcelona Traction. Por su parte, el tema de
la protección diplomática pasó paulatinamente a segundo plano, por lo menos en lo que se refiere
a la protección de las personas jurídicas.”64
La determinación de la nacionalidad de las personas jurídicas en el derecho internacional
contemporáneo se desarrolla en un ambiente de tensión creada por la oposición de dos principios.
Como lo explica Elina Mereminskaya “Por un lado, se encuentra el principio de la personalidad
jurídica propia de la sociedad, distinta a la de los socios. De ello se desprende que la nacionalidad
de las sociedades se determina prima facie por el lugar de su constitución. El principio opuesto
puede describirse en forma abreviada como el de la realidad económica y permite, en casos
excepcionales, pasar por alto la personalidad jurídica propia de las sociedades y juzgar la conducta
de las personas naturales que se encuentran tras su apariencia. En materia de inversiones
transfronterizas, la técnica del levantamiento del velo societario se ocupa para ampliar el ámbito de
protección que se brinda a los inversionistas extranjeros. Es decir, el principio de la realidad debe
prevalecer en el marco regulatorio de la inversión extranjera, para que este régimen cumpla sus
objetivos sin quedar estancado en limitaciones de carácter formal. Tal como la personalidad
jurídica propia de las sociedades constituye una herramienta técnico-jurídica creada por hombres
para la satisfacción de sus necesidades económicas, de manera semejante, el concepto de la
nacionalidad de las personas jurídicas representa una forma abreviada para expresar los diversos
63 MEREMINSKAYA, Elina. “Nacionalidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional”. Rev. derecho (Valdivia), jul. 2005, vol.18, no.1, p.145-170. 64 Ibidem
29
grados de vinculación que este ser artificial puede tener con un ordenamiento legal determinado.
En virtud de su carácter instrumental, el concepto puede ser sometido a una interpretación formal
o, bien, a una interpretación que atiende a las estructuras de la realidad. Finalmente, su significado
concreto siempre se obtiene a la luz de los objetivos que se persiguen en un conjunto normativo
específico”65
La ambigüedad del derecho internacional en lo que se refiere a la nacionalidad de las
empresas mercantiles nos obliga a estudiar cual es la posición de la estructura legal guatemalteca
respecto a este tema.
3.2 La Nacionalidad de la Empresas Mercantiles en Guatemala:
Según la doctrina del país como nos explica Villegas Lara “el problema de la nacionalidad
de la persona jurídica, y en el caso concreto de la sociedad mercantil, ha provocado muchas
discusiones. Fundamentalmente se ha tratado de establecer si es factible reconocerle nacionalidad
y si se les reconoce, en que grado y cuales son los efectos que produce. La discusión tiene
alcances insospechados, porque además de otros intereses, se juegan también algunos de tipo
político. Así, es opinión generalizada que los países exportadores de capital defienden la tesis que
aboga por reconocer la nacionalidad de la sociedad, ya que ello permitiría que el Estado que les da
su vinculo jurídico, puede interceder por ellas en misma medida que lo hace por la persona
individual. En otras palabras, si el Estado en el que funciona una sociedad extranjera lleva a cabo
medidas de nacionalización en ejercicio de su soberanía, el Estado de donde la sociedad es
originaria puede pretender darle su protección porque se trata de un súbdito de su estructura
jurídica y política. En cambio, los países importadores de capital suelen ser partidarios de la tesis
que niega la nacionalidad de las sociedades, porque eso permite que cualquier medida que se
tome en contra de estas, en función de su poder soberano, haga nugatoria la injerencia del Estado
de donde proviene la sociedad extranjera. Es decir que hay tesis afirmativas y tesis negativas en
materia de nacionalidad de sociedades.” 66 A continuación veremos los enfoques de las dos
tendencias en la doctrina y analizaremos sus implicaciones. Primero analizaremos la tesis
afirmativa de la nacionalidad, seguidamente la tesis negativa de la nacionalidad, es muy importante
poder establecer después cual de estas tesis se aplica al derecho guatemalteco.
65 Ibidem 66 VILLEGAS LARA, René A. “Derecho Mercantil Guatemalteco” Tomo I, Editorial Universitaria, USAC, Guatemala, 2004
30
3.2.1 Tesis Afirmativa de la Nacionalidad
La tesis afirmativa, como ya se ha dicho, reconoce que la sociedad, como persona jurídica, al
igual que la individual, tiene nacionalidad. Desde ese punto de vista, Villegas Lara nos pregunta
“¿Cómo se determina la nacionalidad?” Teniendo en cuenta que “El fundamento de esta tendencia
radica, fundamentalmente, en intereses de tipo económico del país exportador del capital; ya que
motivos de otra naturaleza chocarían con el concepto que la ciencia jurídica tiene de la
nacionalidad” y ésta se basa más en fundamentos económicos que jurídicos. Las respuestas
parten de los puntos de vista diferentes en la obra de Villegas Lara:
a. “¿Por la nacionalidad de los socios? Se afirma que la nacionalidad va a depender de la que
tengan los socios, individualmente considerados; además, en una sociedad pueden existir
socios de diferente nacionalidad. No puede, pues, depender la nacionalidad de este punto
de vista.
b. ¿Por el Estado que las autoriza? Una sociedad seria salvadoreña, hondureña,
nicaragüense, etc. Según que la hubiese autorizado tal y cual estado para que exista una
sociedad. Tal el caso de Guatemala. De manera que tampoco puede ser general este
punto de vista;
c. ¿Por el lugar de la sede social? Con el aparecimiento de la sociedad transnacional o
multinacional, una sociedad puede tener varias sedes sociales y por lo tanto tendría varias
nacionalidades a la vez;
d. ¿Por el lugar donde se constituye? Este ha sido, regularmente, el criterio mas aceptado.
Una sociedad tendría la nacionalidad del estado en la cual se organiza, a cuyo sistema
legal debe su existencia. Esté deja a criterio de los socios darle la nacionalidad que se
desee, pues los guatemaltecos pueden trasladarse a El Salvador, organizar una sociedad
que funcionaria en Guatemala, y ese único hecho determinaría su nacionalidad
salvadoreña.
e. ¿Por la nacionalidad que se le de en el contrato? Este criterio no tiene ningún fundamento
legal ni doctrinario porque pretende atribuir a los particulares la facultad de otorgar
31
nacionalidad a la persona jurídica, cuando es innegable que esa potestad pertenece a la
cualidad soberana del poder del Estado...” 67
Villegas Lara afirma que no se debe aceptar una tesis afirmativa si no se tiene un criterio
claramente definido y definitivo sobre la cuál va a ser el elemento que se tomará en cuenta para
determinar la nacionalidad de la sociedad. Sin embargo nuestra postura es que si para las
personas naturales hay diferentes criterios por los que uno puede adoptar la nacionalidad, como lo
hemos visto anteriormente, no vemos el por qué se tendría que tomar uno solo criterio para dar a
las personas jurídicas la nacionalidad.
3.2.2 Tesis Negativa de la Nacionalidad
Tradicionalmente se le define a la nacionalidad como el vínculo sociológico, político y
jurídico que une al individuo con el Estado. La nacionalidad involucra una serie de cualidades tanto
políticas, como culturales, religiosas, étnicas etc. Que no pueden darse en el caso de la persona
jurídica. Los tratadistas del Derecho Internacional Privado citados por Villegas Lara, como Pîllet y
Niboyet, han expresado sus ideas a favor de esta tesis, la que se resume en las palabras de
Savransky de la siguiente manera:
“La idea de nacionalidad corresponde a vínculo de calidad más política que jurídica. En
suma, el interés de los estados se agrega a la inclinación efectiva de los individuos hacia
su nación, de los que se derivan los derechos políticos como inherentes a los seres que en
conjunto constituyen la población de un país. La sociedad, especialmente la sociedad de
capital de manera alguna puede estar vinculada a una nación por lazos de esta naturaleza,
los que corresponden más bien a la calidad de ciudadano, concebida esta con el matiz
político que le es propio.”68
En América Latina, la tesis negativa ha sido propuesta desde hace mucho tiempo por la
República de Argentina. En la conferencia del Río de Janeiro de 1927, preparada para la
codificación del Derecho Internacional Americano, principalmente a instancias de la delegación
argentina, se dejó asentado el tema de la nacionalidad de las sociedades según Villegas Lara de la
siguiente manera.
67 Ibidem. 68 Ibidem.
32
”Es un problema que afecta la vida misma de las naciones de América porque los capitales
de origen extranjero, bajo formas de sociedades anónimas, se dirigen cada día con mayor
fuerza hacia estas Repúblicas, cuya prosperidad actual es un fenómeno no casi sin
paralelo en la historia; se aboga por eliminar por completo las pretensiones de países
extranjeros que solo protegen el capital de sus nacionales, intervienen en los conflictos que
pueden surgir entre las llamadas compañías extranjeras y las autoridades internas del país
en donde se encuentra establecida.”69
Ahora que tenemos las posiciones de ambas tesis pasaremos a ver que es lo que dice el
derecho guatemalteco respecto al tema de la nacionalidad de las personas jurídicas.
3.3 Posición del Derecho Guatemalteco
La posición del Derecho Guatemalteco sobre la nacionalidad de la personas jurídicas
Villegas Lara nos comenta que “el hecho de que el Código de Comercio de Guatemala regule a la
sociedad extranjera, ¿Significa el reconocimiento de la nacionalidad? El régimen jurídico del tema
se encuentra en el Código de Derecho Internacional Privado, en la Ley de Nacionalidad y en la Ley
Mercantil citada. El primero establece en su artículo 18 que la personalidad de las sociedades
mercantiles, excluyendo la anónima tendrá la nacionalidad que establezca en el contrato social, en
su caso, la del lugar en que radique habitualmente la gerencia o dirección principal. El primero
presupuesto es ilógico. ¿Cómo puede delegarse en un grupo de socios la facultad de darle la
nacionalidad a la sociedad? El segundo, tampoco es valedero, porque puede darse el caso en que
una sociedad transnacional o multinacional, por intereses propios, traslade con frecuencia su sede
principal a varios países, con lo cual se cambiaría la nacionalidad. Más adelante, en el artículo 19,
se establece que la sociedad anónima determina su nacionalidad por el contrato, por el lugar en
que se reúne la asamblea general, o por el lugar en que establezca el órgano principal de
representación social. Estos criterios también nos parecen que no se adaptan a la situación actual
en cuanto a la actuación internacional se la sociedad mercantil.”70
De una forma clara, el Código de Derecho Internacional Privado remite la solución del
problema a los derechos nacionales. En esta línea, el Código de Comercio de Guatemala, en su
69 Ibidem 70 Ibidem
33
artículo 215, inciso 6º, al establecer los requisitos que debe llenar una sociedad constituida en el
extranjero, para poder operar en Guatemala, reza:
”Para que una sociedad legalmente constituida con arreglo a las leyes extranjeras, pueda
establecerse en el país o tener sus sucursales o agencias, deberá…..6º…
a) Someterse a la jurisdicción de los tribunales del país, así como a las leyes de la
República, por los actos y negocios de derecho privado que celebre en el territorio
o que hayan de surtir sus efectos en el;
b) Presentar declaración de que ni la sociedad ni sus representantes o empleados
podrá invocar derechos de extranjería, pues únicamente gozaran de los derechos y
de los medios de ejercerlos, que las leyes del país otorgan a los guatemaltecos.”
Desde el punto de vista de esta investigación basados en el Artículo 215, numeral 6 inciso
b) queda claro que el Estado guatemalteco no reconoce los derechos de extranjería a las
sociedades extranjeras y sólo reconoce los derechos, que la leyes otorgan a los guatemaltecos. En
su sentido práctico esto significa que desde el punto de vista del Estado de Guatemala todas las
entidades que sean personas jurídicas son guatemaltecas.
Esta posición va acorde a lo que La Pera citado por Carlos Villegas nos informa que “en la
Convención de La Haya de 1956 sobre “Reconocimiento jurídico de las sociedades,
asociaciones y fundaciones71”, se adoptó el principio de que la personalidad jurídica de una
sociedad (asociación o fundaciones) es reconocida de pleno derecho siempre que se hayan
cumplido las formalidades del país en Constitución y, además esté en ese país la sede estatutaria
de la sociedad… Producido ese “reconocimiento”, la sociedad tiene aptitud, es decir, “capacidad”,
para celebrar contratos y otros actos jurídicos para poseer bienes y estar en juicio… Tal
reconocimiento es sin perjuicio de que todo Estado pueda aplicar las disposiciones de su
legislación nacional que considere imperativas…”72
Es importante estudiar ahora lo que nos dice el decreto 1613 “Ley de Nacionalidad” que
vale hacer notar que data del año 1966 y nos indica en su artículo primero:
71 Resaltado por la investigación 72 VILLEGAS, Carlos G. “Tratado de las Sociedades” Editorial Jurídica de Chile, Chile, 1996
34
“Artículo 1º.-La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico-político existente entre
quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Tiene por
fundamentos un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses y
sentimientos e implica derechos y deberes recíprocos.”
Claramente establece este artículo que el vínculo jurídico de la nacionalidad existe entre
quienes la Constitución de la República determina73, es importante resaltar que es nuestro criterio
que la Constitución de la República en su artículo 144 y 145 sólo se refiere a personas naturales y
al nacimiento ya sea Ius Solí o Ius Sanguinis como se indico anteriormente, pero el 146 al referirse
a Naturalización 74y que “son guatemaltecos, quienes obtengan su naturalización, de conformidad
con la ley.” No limita la naturalización a personas naturales, y abre la posibilidad que las personas
jurídicas sean naturalizadas de conformidad a la ley.
Esto es precisamente lo que ocurre con el artículo 76 de la Ley de Nacionalidad cuando
indica que:
“Son guatemaltecas las personas jurídicas constituidas bajo las leyes de la República.”
Por tanto para esta investigación sería un error negar la nacionalidad a las empresas ya
que como se ha planteado tanto en el derecho internacional, como en la Constitución Política de la
República de Guatemala y las leyes ordinarias reconocen tal extremo. Además queda claro que
para que las empresas extrajeras pretendan operar en Guatemala y acorde al Derecho
Internacional y Nacional éstas no podrán invocar sus derechos de extranjería, esto permitiría que
éstas estén encuadradas en el deber constitucional a contribuir.
3.4 Requisitos que se Exigen a las Sociedades Extrajeras para Operaciones Permanentes
Villegas Lara nos ofrece un resumen de los requisitos para poder operar en Guatemala de
manera permanente en Guatemala de la siguiente forma:
a. “Demostrar la legalidad de la Constitución de la sociedad en el país de origen y la
resolución del órgano correspondiente, en donde se decide la actuación internacional de la
sociedad (incisos lo., 2o., 3o; del artículo 215 del Código de Comercio);
73 Resaltado por la investigación 74 Resaltado por la investigación
35
b. Constituir un mandato con representación y amplias facultades para representar a la
sociedad extranjera judicial y extrajudicialmente. Ante cualquier omisión, se considera que
el mandatario se encuentra investido de tales facultades por disposición expresa de la ley
(inciso 4o., artículo 215 del Código de Comercio);
c. Constituir un capital asignado para sus operaciones en la República y comprometerse a
responder de las obligaciones con los bienes que se encuentren en el país y los existentes
en el país de origen. En este requisito la ley debiera establecer el mínimo de capital que
debe constituirse, porque en la forma en que está redactada la norma, no es precisa y deja
a la voluntad de la sociedad extranjera constituir una mayor o menor cantidad según sus
intereses; no existiendo ninguna disposición que faculte al Registro Mercantil pare fijar un
monto, en forma más precisa (Artículo 215, inciso 5o. del Código de Comercio). Además
de ese capital, debe constituir una fianza en favor de terceros, no menos del equivalente
en quetzales de 50,000 dólares de los Estados Unidos de América. El Registrador fija ese
monto;
d. Renunciar a los derechos de extranjería; pues sólo gozaran de los derechos que se
otorgan a las sociedades organizadas en Guatemala;
e. Comprometerse a llenar los requisitos que la ley establece antes de retirarse del país y
representar certificación de su último balance y estado de pérdidas y ganancias;
f. Someterse a la jurisdicción de los tribunales y a las leyes del país, por los actos y negocios
que en él celebre o que aquí hayan de surtir efectos.”
Como se puede observar el inciso d es claro en afirmar que se tiene que renunciar a los
derechos de extranjería, el c. nos indica que tiene que responder a las obligaciones de los bienes
que se encuentran en el país y el f. someterse a la jurisdicción y leyes del país. Con lo
anteriormente expuesto sumado al artículo 76 de la le de Nacionalidad y el 146 de la Constitución
podemos concluir que todas las empresas constituidas en Guatemala o en el extranjero y que
cumplen con los requisitos para operar en el territorio nacional, por lo tanto están constituidas bajo
las leyes de la República, son naturalizadas como guatemaltecas y están sujetas al deber de los
guatemaltecos a contribuir a los gastos del Estado.
36
“Con las leyes pasa como con las salchichas,
es mejor no ver como se hacen.”
Otto von Bismarck
Capítulo III
Después de haber estudiado lo referente a los principios constitucionales tributarios y la
nacionalidad, los cuales nos dan claros indicios sobre que cuando la Constitución en el artículo 135
se refiere a guatemaltecos, se entiende que se refiere exclusivamente a estos. Para in
profundizando un poco más sobre el tema pasaremos hacer un estudio sobre la interpretación de la
ley y la Constitución, a partir del referido artículo de la Constitución.
Según trataditas “la interpretación constitucional requiere que el sujeto que la realice posea
ciertas cualidades y que al llevar a cabo su labor tome en cuenta los importantes aspectos que se
desprenden de la naturaleza de las normas constitucionales, y también el contexto económico,
político, social y cultural en el que estas se hallan insertas… por otra parte hay que distinguir la
verdadera interpretación constitucional de los actos meramente caprichos de intentar obtener del
texto constitucional aquello que evidentemente no contiene, en forma similar a los alquimistas
medievales que pretendían obtener oro a partir de otros metales.”75
A pesar de esta afirmación, Limón Rojas nos indica que “es importante destacar que en el
derecho privado el problema normalmente queda restringido a la actividad de los jueces, en tanto
que en el Derecho Constitucional esta tarea alcanza a los tres poderes y aún a los gobernados,
que para efectos de influencia en la decisión política, actúan fundamentalmente a través de los
diversos órganos de expresión de la opinión pública.”76 Parece casual o irónico que el artículo de la
constitución que trataremos de interpretar sea el mismo que indica “que son deberes y derechos de
los guatemaltecos… Cumplir y velar por que se cumpla la Constitución de la República”77 lo cual
ratifica lo dicho por Limón Rojas, y es que en el caso de Guatemala son los gobernados los tienen
la obligación de velar porque se cumpla la Constitución, dando implícitamente de esta forma, la
potestad para interpretar la Constitución al pueblo.
75 CARDONA TINOCO, Jorge U. “La Interpretación judicial Constitucional” Circuito Maestro Mario de la Cueva, México, 1996 76 LIMÓN ROJAS, Miguel “Algunas Consideraciones Sobre Interpretación Constitucional” Circuito Mario de la Cueva, México 1975 77 Constitución Política del República de Guatemala artículo 135 inciso b
37
Por último nos manifiesta Pérez Carrillo que “como toda interpretación de normas jurídicas,
la interpretación constitucional, puede ser considerada acto de conocimiento y acto de voluntad,
por lo cual sostenemos que no existe ninguna distinción esencial entre interpretar normas de leyes
secundarias, normas individualizadas o normas de la constitución.”78
Es precisamente por la afirmación de Pérez Carrillo que nos basamos para utilizar el
Artículo 10 del decreto 2-89 Ley del Organismo Judicial para interpretar la Constitución y nos indica
como:
“Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el
sentido propio de sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las disposiciones
constitucionales. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de
sus partes...”
Sin embargo, previo a pasar a interpretar la ley, se considera valioso tener en cuenta a la
hora de hacer este ejercicio, constitucional, Pérez Carrillo nos recuerda que “Una norma jurídica
adquiere tal carácter no por el hecho de haber sido creado por los hombre, sino por estar producida
conforme a otra u otras normas de superior jerarquía y, en última instancia, de acuerdo con una
hipótesis básica cuya función es darle validez objetiva a los actos ejecutados por los hombres con
la intención de ser normativos…De tal manera las normas jurídicas serán validas si se crean de
acuerdo con el contenido de esta hipótesis fundamental o si tienen alguna relación con ella. Ahora
bien, el legislador, al crear las normas jurídicas, puede incluir en la formulación gramatical
elementos jurídicamente indiferentes, al lado de los aspectos relevantes ya mencionados… En el
epígrafe “elementos jurídicamente indiferentes contenidos en normas jurídicas”, sostiene
Hans Kelsen: “Una constitución puede declarar que los hombres nacen libres e iguales entre
ellos o que el fin del Estado es el de asegurar la felicidad de los ciudadanos” Tal afirmación,
indicada, no tiene relación alguna con la norma hipotética fundamental y por ello la ciencia jurídica
no puede reconocerle o darle una significación objetiva, permaneciendo solamente con su
significación subjetiva que le dio el legislador.”79 Mencionamos esto ya que consideramos que en
el estudio que vamos a realizar existen varios pasajes que carecen de significación objetiva y se
destacará este punto oportunamente.
78 PÉREZ CARRILLO, Agustín “La Interpretación Constitucional” Circuito Mario de la Cueva, México 1975 79 Ibidem
38
Si queremos tener un visión clara del artículo 135 de la Constitución proponemos
transcribir textualmente todo el Capítulo III de la Constitución y los artículos contenidos en este que
son solo tres, el 135,136 y 137 y poder de esta forma darle su justa dimensión:
“TÍTULO II
CAPÍTULO III
Deberes y derechos cívicos y políticos
Artículo 135. Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos,
además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los
siguientes:
a) Servir y defender a la Patria;
b) Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República;
c) Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los
guatemaltecos;
d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley;
e) Obedecer las leyes;
f) Guardar el debido respeto a las autoridades; y
g) Prestar servicio militar y social, de acuerdo con la ley.
Artículo 136. Deberes y derechos políticos. Son derechos y deberes de los ciudadanos:
a) Inscribirse en el Registro de Ciudadanos;
b) Elegir y ser electo;
c) Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral;
d) Optar a cargos públicos;
e) Participar en actividades políticas; y
f) Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la
presidencia de la República.
Artículo 137. Derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia
política, corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Toda petición en esta materia,
deberá ser resuelta y notificada, en un término que no exceda de ocho días. Si la autoridad
no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá
interponer los recursos de ley.”
39
1. Interpretación del Título II Capítulo III de la Constitución
1.1 Artículo 135 de la Constitución
Como dice la ley, “las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio
de sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales”. Al ubicarnos el
Capítulo III de la Constitución que se refiere a los “Deberes y Derechos Cívicos y Políticos” y
cuando el artículo 135 dice “Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los
guatemaltecos” e interpretamos esto conforme a su texto, según el sentido propio de las palabras,
entendemos que “de los guatemaltecos” se refiere a todos los guatemaltecos que “de acuerdo con
las disposiciones constitucionales” son de origen o naturalizados como lo vimos en las sección
anterior de este estudio, se entiende que excluye a todos aquellos que no lo son ósea los
extranjeros.
En cuanto a su contexto del inciso d) de este artículo vemos que hay una serie de
disposiciones en esta sección que claramente son exclusivas de los guatemaltecos como por
ejemplo:
a) Servir y defender a la Patria;
b) Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República;
g) Prestar servicio militar y social, de acuerdo con la ley.
No podemos imaginarnos imponer a los extranjeros el deber de servir a la Patria, por que
entonces nos toca preguntar ¿a la Patria de quien? Mucho menos podemos imponer la obligación
de defender a Guatemala a un extranjero, a lo sumo solicitar su voluntarismo para tal efecto.
El mismo efecto de rechazo genera la idea que se obligue a los extranjeros a velar porque
se cumpla la constitución, pero la obligación de prestar servicio militar sabemos que es exclusiva
de los guatemaltecos y es más se prohíbe el ingreso de personas extranjeras a las filas del
Ejército, ya que la propia constitución lo requiere en el artículo 247 dice:
40
“Requisitos para ser oficial del Ejército. Para ser oficial del Ejército de Guatemala, se
requiere ser guatemalteco de origen y no haber adoptado en ningún tiempo nacionalidad
extranjera.”
Y la Ley Constitutiva del Ejército decreto 72-90 en sus artículos 68 y 139 declaran
respectivamente:
“Conforme lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, los
guatemaltecos tienen el deber de servir y defender a la patria; asimismo, de prestar
servicio militar en el Ejército de Guatemala, por el tiempo que establecen las Leyes y
Reglamentos militares, cuando fueren requeridos para ello.”
“Se prohíbe el ingreso en el Ejército de Guatemala de personas extranjeras…”
Estos pasajes nos revelan el enfoque de exclusividad para deberes y obligaciones de los
guatemaltecos, aquí no se puede incluir extranjeros.
El resto de incisos como Pérez Carrillo nos dijo “no tiene relación alguna con la norma
hipotética fundamental y por ello la ciencia jurídica no puede reconocerle o darle una significación
objetiva, permaneciendo solamente con su significación subjetiva que le dio el legislador.”80 Estos
incluyen:
c) Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los
guatemaltecos;
e) Obedecer las leyes;
f) Guardar el debido respeto a las autoridades; y
1.2 Artículo 136 de la Constitución
En lo que se refiere al artículo 136 observamos que dice “ciudadanos”, la propia
Constitución define a los ciudadanos en el artículo 147:
“Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de dieciocho años de edad…”,
80 Ibidem
41
Queda claro que son solo los guatemaltecos los ciudadanos, este artículo 147 se
encuentra en el Capítulo de la Constitución sobre nacionalidad. Además el artículo 6 del decreto 1-
85 la Ley Electoral y de Partidos Políticos indica claramente:
“Pérdida y recuperación de la ciudadanía. La pérdida de la nacionalidad guatemalteca,
conlleva la pérdida de la ciudadanía. La ciudadanía se recobra al recuperar la nacionalidad
guatemalteca.”
Hay que hacer notar que el decreto 1-85 fue redactado por la Asamblea Nacional
Constituyente, quien fue la misma que elaboró la Constitución y queda claro que la ciudadanía esta
ligada íntimamente a la nacionalidad por tanto no nos queda duda que este artículo de la
constitución se refiere exclusivamente a los guatemaltecos.
Sin embargo, habiendo dicho lo anterior vemos que el inciso a) del artículo 136 al referirse
“inscribirse en el Registro de Ciudadanos” y al analizar el decreto 90-2005 Ley del Registro
Nacional de Personas en su artículo 50 y 52 podemos observar que dicen respectivamente:
“Del Documento Personal de Identificación. El Documento Personal de Identificación
que podrá abreviarse DPI, es un documento público, personal e intransferible, de carácter
oficial. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados81 mayores de dieciocho
(18) años, inscritos en el RENAP, tienen el derecho y la obligación de solicitar y obtener el
Documento Personal de Identificación…
De su uso. La portación del Documento Personal de Identificación es obligatoria para
todos los guatemaltecos y extranjeros domiciliados82…”
Esto podría indicarnos una contradicción, pero en realidad no existe ya que el Documento
Personal de Identificación es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debido a
que en el artículo 6 de esta Declaración establece que:
“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.”
81 Resaltado por la investigación 82 Resaltado por la investigación
42
La identificación de la persona es en definitiva este reconocimiento y se enmarca en un
derecho humano universal. Por aparte se entiende que el Estado le interesa llevar un control de los
Extranjeros Domiciliados y estos necesitan este documento para establecer su personalidad
jurídica en el territorio nacional hay que aclarar este documento no quiere decir que el Extranjero
Domiciliado adquiera derechos cívicos como el servicio militar, votar, ser electo etc. Este
documento le sirve como medio de identificarse exclusivamente.
La otra ley que se incluye a un extranjero en las leyes que regulan lo relativo al articulo 136
de la Constitución es la Ley del Servicio Civil, Decreto 1748, de 1968. Sin embargo esta es bajo
limitaciones muy grandes como podemos observar cuando en su articulo 7 nos reza:
“Preferencia a los Guatemaltecos. Los servidores públicos comprendidos en esta ley,
deben ser ciudadanos guatemaltecos, y sólo puede emplearse a extranjeros cuando no
existan guatemaltecos que pueda desempeñar con eficiencia el trabajo de que se trate,
previa resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la que recabara la información
necesaria.”
Como vemos no es que aquí se trate de incluir a los extranjeros, si no todo lo contrario, el
Estado hará una excepción cuando no exista ningún nacional capacitado para ejercer un puesto y
solo cuando se cuente con una resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil, podrá trabajar
un extranjero en el Estado de Guatemala.
1.3 Artículo 137 de la Constitución
De este artículo no hay mucho que decir ya que este artículo declara expresamente que “El
derecho de petición en materia política, corresponde exclusivamente a los guatemaltecos.83”
Es indiscutible que los artículos anteriormente estudiados están dirigidos exclusivamente
para el guatemalteco en su texto literal y su contexto constitucional. En ninguna parte se pretende
incluir al extranjero en general y cuando lo hace lo hace con limites concretos y específicos. Sin
embargo estos hallazgos no nos permiten todavía concluir que los extranjeros no están obligados a
contribuir de forma constitucional.
83 Resaltado por la investigación
43
2. El artículo 135 de la Constitución y la laguna legal
Al observar que las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de
sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales y si observamos la
finalidad de la misma y su espíritu84 podemos afirmar que el Capítulo III de la Constitución se
refiere exclusivamente a los guatemaltecos y no así a los extrajeres. Que todos los deberes y
derechos cívicos que hemos visto se refieren en todas partas en exclusividad a los guatemaltecos
como el servicio militar, votar, ser electo etc. Entonces cabe la pregunta ¿por qué en la parte de
contribuir si se toma a los extranjeros como obligados y se excluye en el resto? Esta investigación
ha probado que los referidos artículos de Constitución Política de la República de Guatemala se
refieren a derechos y deberes de los guatemaltecos en su texto y contexto exclusivamente a los
ciudadanos guatemaltecos. Las excepciones están claramente definidas y justificadas. Sin
embargo se considera que la información hasta ahora recabada no puede ser concluyente.
Por eso ahora es importante estudiar la historia, para ubicarnos en el contexto histórico de
los referidos artículos y ver si esta nos da luces de cómo llegamos a este punto.
2.1 Breve reseña de la historia de la Constitución en Guatemala
Según el Instituto de Derecho Público Comparado, de la Universidad Carlos III “Al
emanciparse Guatemala del Imperio Mexicano (el 2 de agosto de 1823) rigió provisionalmente la
vida política del país la Constitución Española de 1812. El 22 de noviembre de 1824 entró en vigor,
para toda Centroamérica, la Constitución Federal de ese año: dentro de la Federación, se aprobó
la Constitución del Estado de Guatemala de 11 de octubre de 1825. La disolución de la Federación
Centroamericana supuso la necesidad de que sus Estados miembros se dotasen de sistemas
constitucionales propios. En Guatemala, durante la fase que va de 1839 a 1871 (el llamado
régimen conservador o de los treinta años) el sistema constitucional se integró por las Leyes
Constitutivas aprobadas en 1839 por una Asamblea Constituyente: la Ley Constitutiva del Poder
Ejecutivo (Decreto 65) la Ley Constitutiva del Supremo Poder Judicial (Decreto 75) y la Declaración
84 Esta afirmación viene del inciso a) del artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial y esta resaltado por la investigación
44
de los Derechos del Estado y sus habitantes (Decreto 76). Una posterior Acta Constitutiva de 1851
confirmaba el poder omnímodo del dictador Carrera.”85
Agrega el Instituto que “El paso al régimen liberal se tradujo en la adopción de la
Constitución de 1879, texto que se mantuvo en lo esencial en vigor hasta 1944, si bien se vio
sometido a numerosas reformas. Tales fueron las de los años 1885, 1897,1903, 1921 (reforma de
amplio calado pero de escasa duración), 1927,1935 y 1941 (éstas últimas de acusado carácter
presidencialista). La Revolución de octubre de 1944 supuso el fin de la etapa liberal, y la adopción
de la Constitución de 13 de marzo de 1945, en vigor bajo las Presidencias de Arévalo y Arbenz, y
cuya vigencia terminó con el golpe de 1954. En esta fecha se aprobó el Estatuto Político de la
República de Guatemala, que derogó la Constitución de 1945 (10 de agosto de 1954). Una
Asamblea Constituyente elaboró la Constitución de 1 de marzo de 1956 en vigor hasta el golpe de
Estado militar de 1963. El 10 de abril de este año se aprobó una Carta Fundamental de Gobierno,
según la cual "El poder público será ejercido por el Ejército de Guatemala, conservando su
jerarquía militar" (art.1). Este estado de cosas finalizó con la aprobación, por una Asamblea
Constituyente, de la Constitución de 15 de septiembre de 1965.”86
Concluye el Instituto “Un nuevo golpe de Estado militar, el 23 de marzo de 1982, declaró en
suspenso la Constitución de 1965, y una Junta Militar emitió, el 27 de abril del mimo año, un
Estatuto Fundamental del Gobierno. Bajo la dirección del general Óscar Mejía Víctores, que había
depuesto el 8 de agosto de 1983 al también general Ríos Montt, se inicia el proceso de transición a
la democracia, dictándose en enero de 1984 una nueva ley electoral que regirá las elecciones
constituyentes celebradas el 1 de julio de 1984 mediante un sistema electoral de doble voto de tipo
alemán. Celebradas las elecciones en un ambiente de gran entusiasmo, la participación fue
masiva, bien que con un alto porcentaje de votos nulos, en el marco de un sistema partidista muy
fraccionado (1174 candidatos distribuidos en 17 partidos se disputan los 88 escaños que integran
la Asamblea). El resultado fue una Asamblea constituyente sin mayorías nítidas, "con
representación de muchos partidos y corrientes que obligó a una negociación permanente"
(J.M.Garcia Laguardia: La Constitución guatemalteca de 1985). Tras varios meses de trabajo, el 31
de mayo de 1985 la Asamblea concluyó el proceso constituyente con la promulgación de la nueva
Constitución, hoy vigente.”87
85 INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO COMPARADO, Universidad Carlos III “Constitución Política de la República de Guatemala”” Madrid, http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/consgua.htm 86 Ibidem 87 Ibidem
45
2.2 Análisis del contexto histórico del Artículo 135 de la Constitución
Ahora se elaborará un cuadro comparativo en el tiempo, para entender el origen del
artículo 135 de nuestra Constitución, basados en las constituciones que se describieron
anteriormente. Es interesante que el concepto de de mezclar la nacionalidad con la obligación de
contribuir inicia en la Constitución de Cádiz. En la Constitución de 1824 que realmente es la
Constitución de la República Federal de Centro América, no se puede mencionar en la obligación a
contribuir al guatemalteco en particular por razones obvias y el Decreto 76 de 1839 no es una
Constitución y se le da un tono más general como un decreto interno. En el cuadro que a
continuación hacemos no se mencione la constitución de 1851 ya que “en lo referente a los
derechos humanos se mantuvo vigente la Ley de Garantías”88 del Decreto 79 de 1839.
A partir de la Constitución de 1879 se liga la nacionalidad guatemalteca a la contribución,
en concordancia a la Constitución de Cádiz, sin embargo cabe destacar que tanto las
Constituciones de 1945 y 1956 incorporan los artículos el 19 y 14, que están redactados de forma
idéntica, y permite probar, por lo menos desde el punto de vista histórico, que el origen del artículo
135 de nuestra constitución actual se refiere exclusivamente a los guatemaltecos, ya que los
legisladores de aquella época conscientes de esta exclusividad y para evitar lagunas legales
obligan a los extranjeros de forma explícita y extrita a “respetar a las autoridades, pagar las
contribuciones89 y cumplir con las leyes”. Sin embargo esta obligación se pierde u omite90 con las
constituciones de 1965 y la de 1985, dejando sin duda alguna la laguna legal a la que esta
investigación se ha referido. Esta omisión es la que ahora pone al sistema tributario guatemalteco
en una difícil posición y lo deja vulnerable a que los extranjeros no se sientan legalmente obligados
a contribuir a los gastos del Estado.
A continuación presentamos el cuadro comparativo en el tiempo:
88 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD “Digesto Constitucional” DR Corte de Constitucionalidad, Guatemala,2001 89 Subrayado por la investigación 90 Resaltado por la investigación
46
Cuadro Comparativo en Tiempo y Espacio del Artículo 135 de la Constitución de 1985
Constituciones Vigencia Aproximada Artículos Equivalentes
Constitución de Cádiz 1812- 1824 Artículo 8.-También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
Constitución de 1824 1824-1839 Artículo 4.- Están obligados a obedecer y respetar la ley, a servir y defender la patria con las armas y a contribuir proporcionalmente para los gatos públicos sin exención ni privilegio alguno.
Decreto 76, de 1839 1839-1871 Artículo 5.- Todos igualmente están obligados a contribuir para los gatos públicos; más las contribuciones deben ser generales y calculadas de modo que cada cual concurra al sostén de la administración, según su respectiva posibilidad
Constitución de 1879 1879-1944 Artículo 12.- Son obligaciones de los guatemaltecos: 1.- Servir y defender a la patria. 2.- Obedecer las leyes, respetar a las autoridades y observar los reglamentos de policía. 3.- Contribuir con la manera que establezca la ley a los gasto públicos
Constitución de 1945 1945-1954 Artículo 18.- Son obligaciones de los guatemaltecos: 1. Servir y defender a la patria; 2. Trabajar para el desarrollo cívico, cultural, económico y social del país; 3. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley; 4. Cumplir y velar por que se cumpla la Constitución de la República; 5 Obedecer las leyes y reglamentos 6. Respetar a las autoridades
Artículo 19.- Los extranjeros, desde que ingresan en el territorio de la República, están estrictamente obligados a respetar a las autoridades, pagar las contribuciones y cumplir con las leyes, y adquieren derecho a ser protegidos por ellas
Constitución de 1956 1956-1963 Artículo 13.- Son obligaciones de los guatemaltecos: 1. Servir y defender a la patria; 2. Cumplir y velar por que se cumpla la Constitución de la República. 3. Trabajar para el desarrollo cívico, cultural, económico y social del país; 4. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley; 5 Obedecer las leyes y reglamentos 6. Respetar a las autoridades 7. Prestar Servicio militar de acuerdo con la ley
Artículo 14.- Los extranjeros, desde que ingresan en el territorio de la República, están estrictamente obligados a respetar a las autoridades, pagar las contribuciones y cumplir con las leyes, y adquieren derecho a ser protegidos por ellas
Constitución de 1965 1965-1982 Artículo 11.- Son obligaciones de los guatemaltecos: 1. Servir y defender a la patria; 2. Cumplir y velar por que se cumpla la Constitución de la República. 3. Trabajar para el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de la Nación; 4. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley; 5 Obedecer las leyes y reglamentos 6. Respetar a las autoridades 7. Prestar Servicio militar de acuerdo con la ley
Constitución de 1985 1985 a la fecha Artículo 135. Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, los siguientes: a) Servir y defender a la Patria; b) Cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República; c) Trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos; d) Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley; e) Obedecer las leyes; f) Guardar el debido respeto a las autoridades; y g) Prestar servicio militar y social, de acuerdo con la ley.
Cuadro 1: Cuadro Comparativo en Tiempo del Artículo 135 de la Constitución de 1985
47
Basados en la información del cuadro anterior surgen las dudas ¿Qué hicieron otros países
con este problema? ¿Cómo manejaron en el tiempo este aspecto de la obligación tributaria?
¿Hasta cuando lo resolvieron o es que ellos se encuentran en el mismo problema? ¿Si lo
resolvieron como lo hicieron? Para resolver estas dudas se decidió estudiar el caso de España ya
que como lo hemos dicho con anterioridad el vínculo histórico es innegable
48
“El español que no ha estado en América
no sabe qué es España.”
Federico García Lorca
Capítulo IV
Para poder terminar el estudio pasaremos a hacer un estudio comparado con de la norma
estudiada que requiere a los nacionales a contribuir. Este estudio se hará en tiempo y espacio,
utilizaremos como punto de partida lo que muchos llaman el origen del constitucionalismo en
Latinoamérica que son precisamente la Constitución de Cádiz de 1812. “La Constitución de 1812
fue tomada como bandera de lucha y, después de la independencia, en muchos países estuvo
vigente por periodos significativos. Y varias de sus instituciones fueron adoptadas en las nuevas
constituciones.”91
1. Breve Historia de la Constitución Española
El proceso constitucional español realmente “comienza realmente en 1808 con el llamado
Estatuto de Bayona que en realidad es una Carta Otorgada por Napoleón aunque con el referendo
de un Consejo de Notables Españoles designados y convocados por el propio emperador. Su
fracaso se explica en razón del carácter “intruso” del nuevo monarca (José I) y la situación de
guerra en que se origina. No obstante tiene el mérito de ser la primera vez en se proclaman los
derechos ciudadanos, lo que supone un gran paso adelante respecto a la situación anteriores de
absolutismo.”92
Es por esto que la constitución de Cádiz es considerada la primera constitución Española,
a raíz de la revolución de 1836 surge la constitución de 1837 y se le llama progresista por que
“elude todo declaración sobre el espinoso tema de la religión, en cambio la de Cádiz y el Estatuto
real proclamaban la confesionalidad del Estado.”93
En un golpe de Estado los progresistas derogan la constitución de 1937 y se aprueba un
nuevo texto en 1845, “las principales novedades son las sustitución de la soberanía nacional por
91 GARCÍA LAGUARDIA, Jorge M. “Derechos humanos y proceso constitucional en Américo Latina” Araucaria, Madrid, 2007 92 MANZANARES RAEL, Juan “Evolución Histórica del Constitucionalismo Español” http://www.contraclave.org/historia/constitucionalismo.PDF 93 Ibidem
49
una compartida entre la Corona y las Cortes, se restringe aún más el derecho de sufragio y
aumenta las competencias del rey.”94
Como preludio a una nueva constitución nos topamos con la revolución de 1868. La
Constitución democrática de 1869 se propuso la “implantación de una monarquía democrática,
soberanía nacional sin concesiones a la Corona, sufragio universal masculino, proclamación de
derechos individuales absolutos e ilegislables, supeditación del poder ejecutivo al legislativo y
libertad de consciencia y cultos.”95
Después del periodo revolucionario se desarrollo un nuevo texto de carácter conciliador,
“esta constitución intentó recoger las tendencias políticas que se habían manifestado como las más
importantes en todo el XIX. Es un texto breve pactado por liberales y conservadores. De esta forma
se permite la alternancia en el poder de ambos partidos, estuvo en vigor hasta 1923.”96
Cuando en 1931 cae la monarquía se abre un nuevo periodo constituyente que termina con
la aprobación de la constitución de la República de 1931, la más progresista de la historia
Española. “Las Cortes son unicamerales, se establece un amplio Capítulo de derechos y
libertades, prevé la posibilidad de aprobar estatutos de autonomía… se reconoce el derecho de
sufragio universal también para las mujeres.”
El resultado de la guerra civil española y la subida al poder del General Franco “dio al
traste con la constitución de 1931… en su lugar se implantó un conjunto de siete leyes
Fundamentales que tienen el rango de constitucional. Con la muerte de Franco inicia el nuevo
proceso de elaborar una constitución que culmina con la entrada en vigor de la actual constitución
de 1978
Como en el primer cuadro ahora presentamos un segundo cuadro detallando desde la
Constitución de Cádiz hasta la Constitución Española de 1978 los cambios que ha sufrido a lo largo
del tiempo la obligación tributaria constitucional.
94 Ibidem 95 Ibidem 96 Ibidem
50
Cuadro Comparativo en Tiempo y Espacio que une la nacionalidad a la obligación de contribuir en España
Año de Promulgación Equivalencias de Artículos
Constitución de Cádiz 1812
Artículo 8.-También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
Constitución de 1837 Artículo 6.- Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando se llamado por la ley, y a contribuir en proporción de su haberes para los gastos del Estado.
Constitución de 1869 Artículo 28.- Todo Español está obligado a defender la Patria con las armas cuando se llamado por ley, y a contribuir en proporción de sus haberes.
Constitución de 1876 Artículo 3.- Primer inciso Todo español está obligado a defender la Patria con las armas, cuando sea llamado por ley, y a contribuir, en proporción de sus habares, para los gastos del Estado, de la Provincia y del Municipio.
Constitución de 1931 Artículo 44.- Inciso primeros Toda la riqueza del país, sea quien fuera su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes.
Fuero de los Españoles 1945
Artículo 9.- Inciso primero: Los españoles contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas según su capacidad económica.
Constitución de 1978 Artículo 31.- Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio
Cuadro 2 Cuadro Comparativo en Tiempo del Artículo 8 de la Constitución de Cádiz en España
Es muy importante señalar que la doctrina tributaria Española dice que en la Constitución
de 1978 se usa con “reiterada insistencia del ordenamiento en que todos97 sean llamados a
contribuir al levantamiento de las cargas publicas constituye una categoría jurídica que debe
interpretarse en términos actuales, de forma muy distinta al tiempo en que se acuñó por vez
primera el principio de generalidad en la distribución de las cargas públicas. Con el término todos98
el constituyente ha querido referirse no solo a los ciudadanos españoles, sino también a los
extranjeros, así como a las personas jurídicas, españolas y extranjeras99.”100
97 Resaltado por la investigación 98 Resaltado por la investigación 99 Subrayado por la investigación 100 QUERALT, Juan Martín, LOZANO SERRANO, Carmelo, TEJERIZO LOPEZ, José M., CASADO OLLERO, Gabriel. “Curso de …” op.cit.
51
Podemos observar claramente cómo el constituyente español tomo en consideración el
mundo globalizado que vivimos y el problema de ligar la contribución con la nacionalidad y el
conflicto que puede ocasionar esto con las personas jurídicas españolas y extranjeras y
simplemente quitó la palabra españoles y puso todos.
52
“En la vida social,
las conversaciones más interesantes
empiezan siempre
cuando tienen que concluirse.”
Enrique Jardiel Poncela.
Capítulo V
Conclusiones
Estas tesis da inicio desde el planteamiento de una hipótesis, esta hipótesis afirma que en
el marco constitucional de la Republica de Guatemala, prácticamente encasillaba la obligación de
tributar solo a los guatemaltecos y por tanto excluía a todo extranjero. Este fue nuestro punto de
partida.
Para desmenuzar esta afirmación comenzamos por el origen de la misma, que esta en la
Constitución Política de la República de Guatemala y nos pusimos a estudiar los principios
tributarios constitucionales guatemaltecos y dijimos que en Guatemala todo el proceso de
aplicación de los tributos encuentra su raíz y su justificación en el deber de contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos que la Constitución impone en el artículo 135 incisos d) el
cual reza “Son derechos y deberes de los guatemaltecos101… contribuir a los gastos públicos, en
la forma prescrita por la ley”102. Sólo a partir de este artículo puede entenderse cabalmente la
singular posición en que la Constitución sitúa al Estado y demás entes públicos, como titulares del
Poder Tributario103 y a los guatemaltecos como únicos sujetos de ese deber constitucional.104
El primer hallazgo importante de esta investigación se ve relacionado con la nacionalidad
de las empresas mercantiles, esto debido a que pudimos establecer que según las normas
internacionales, constitucionales y ordinarias toda empresa que opera en el territorio guatemalteco
tiene nacionalidad y es la guatemalteca. Esto se basa en que el derecho guatemalteco es de la
101 Resaltado por la investigación 102 Constitución Política de la República de Guatemala Artículo 135 inciso d 103 RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro “Los principios de la Imposición en la Jurisprudencia Constitucional Española” Civitas, Revista española de Derecho Financiero, nº 100, Madrid, 1998 104 Resaltado por la investigación
53
tesis afirmativa de la nacionalidad de las empresas mercantiles, que la constitución en su artículo
146 sobre naturalización no excluye a las personas jurídicas y se limita que “son guatemaltecos,
quienes obtengan su naturalización, de conformidad con la ley.” Que la Ley de Nacionalidad indica
claramente según su artículo 76 que son “Son guatemaltecas las personas jurídicas constituidas
bajo las leyes de la República.” Que el Código de Comercio de Guatemala indica claramente que
para que una empresa establecida en el extranjero pretenda operar en Guatemala tienen que
cumplir con el artículo 215, numeral 6º e inciso b de dicho Código que indica lo siguiente: ”Para que
una sociedad legalmente constituida con arreglo a las leyes extranjeras, pueda establecerse en el
país o tener sus sucursales o agencias, deberá: b) Presentar declaración de que ni la sociedad ni
sus representantes o empleados podrá invocar derechos de extranjería, pues únicamente gozaran
de los derechos y de los medios de ejercerlos, que las leyes del país otorgan a los guatemaltecos.”
Que estos principios no contradicen el Convención de la Haya de 1956 por tanto podemos concluir
que todas las empresas que operan en Guatemala, independientemente de su país de origen son
consideradas guatemaltecas por las leyes nacionales, por tanto tienen el deber de contribuir a los
gastos públicos y pagar sus respectivos impuestos.
Al hacer el análisis según el sentido propio de sus palabras; a su contexto y de acuerdo
con las disposiciones constitucionales del Título II, Capítulo III, Deberes y Derechos Cívicos y
Políticos y sus artículos 135, 136 y137 de la Constitución Política de la República de Guatemala se
concluye que esta parte de la Constitución se refiere exclusivamente a los ciudadanos
guatemaltecos y excluye de estos deberes y derechos a los extranjeros podemos concluir que de
acuerdo a las palabras textuales y a su contexto dentro de la constitución la obligación tributaria
para los extranjeros como mínimo se encuentra en una laguna legal. Sin embargo se consideró
que esto no era suficiente para tener una conclusión contundente al respecto por lo que se paso a
realizar un estudio histórico.
Con los hallazgos del estudio histórico de la constitución podemos afirma que la idea de
mezclar la nacionalidad con la obligación de contribuir inicia en la Constitución de Cádiz, además
que a partir de la Constitución de 1879 se liga la nacionalidad guatemalteca a la contribución, en
concordancia a la Constitución de Cádiz, sin embargo cabe destacar que tanto las Constituciones
de 1945 y 1956 incorporan los artículos el 19 y 14, que están redactados de forma idéntica, y
permite probar, por lo menos desde el punto de vista histórico, que el origen del artículo 135 de
nuestra constitución actual se refiere exclusivamente a los guatemaltecos, ya que los legisladores
de aquella época conscientes de esta exclusividad y para evitar lagunas legales obligan a los
54
extranjeros de forma explícita y estricta a “respetar a las autoridades, pagar las contribuciones105 y
cumplir con las leyes”. Sin embargo esta obligación se pierde u omite106 con las constituciones de
1965 y la de 1985, dejando sin duda alguna la laguna legal a la que esta investigación se ha
referido.
Al comparar históricamente las constituciones de Guatemala y España observamos las
similitudes de ambas. Sin embargo encontramos curioso que antes que la Constitución Española
los que reconocieron el problema primero fueron los legisladores o constituyentes de que
escribieron las constituciones de Guatemala de 1945 y de 1956 y éstos las resuelven obligando a
los extranjeros pagar impuestos. Es hasta la Constitución Española en 1978 que los Españoles
reconocen el problema de ligar la nacionalidad a la obligación de contribuir y lo resuelve. Sin
embargo la Constitución de Guatemala de 1985 omite este detalla creando una laguna legal.
Por último en este estudio quiere hacer énfasis que aunque no existiera para las persona
natural extranjeras la obligación tributaria constitucional de pagar impuestos éstos, si viven en el
país tendría la obligación moral de hacerlo.
105 Subrayado por la investigación 106 Resaltado por la investigación
55
Capítulo VI
Recomendaciones
Es importante para Guatemala, el adecuado funcionamiento del Estado y la justicia, es por esto
que esta investigación recomienda que se haga un revisión de la norma constitucional de la
obligación tributaria y se incluya como se hizo en constituciones del pasado la obligación de los
extranjeros a contribuir, sin embargo entendemos que esto no es una cosa muy fácil de hacer, por
otra parte lo que es más fácil es agregar en el Código de Comercio en 215 numeral 6 agregarle el
inciso “c” que indique que las empresas extrajeras que pretendan operar en el país deberán de
cumplir con todas las leyes nacionales y contribuir a los gastos del Estado como empresa
nacionalizada.
56
Bibliografía:
Libros y Publicaciones: ARJONA COLOMO, Miguel. “Derecho internacional privado” Mataro, Barcelona. 1954. CAMPOS, Adolfo J. “Doble Tributación Internacional” Panamá, http://www.legalinfo-panama.com/artículos/artículos_27a.htm CARDONA TINOCO, Jorge U. “La Interpretación judicial Constitucional” Circuito Maestro Mario de la Cueva, México, 1996 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD “Digesto Constitucional” DR Corte de Constitucionalidad, Guatemala,2001 DELGADILLO GUTIERES, Luís H. “Principios del Derecho Tributario” 4 Edición, Editorial Limusa, México, 2005 ESCOBAR MENALDO, Rolando “Principios Constitucionales de la Tributación Guatemalteca” Reporte Preliminar, Guatemala, 2004 http://www.minfin.gob.gt/archivos/pacto/2004/b/2/uno.pdf GARCÍA LAGUARDIA, Jorge M. “Derechos humanos y proceso constitucional en Américo Latina” Araucaria, Madrid, 2007 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. “Derecho Tributario Consideraciones económicas y jurídicas”. Tomo I De palma. Buenos Aires, 1999. GARCÍA, Carlos A. “Derecho Internacional Privado” 16 edición, Editorial Porrua, Mexico, 2006 IDUNATE GUTIÉRREZ, Frida A. “La no Perdida de la Nacionalidad Mexicana” Tesis de la Universidad de las Americanas Puebla, Mexico, 2003 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledi/idunate_g_fa/ INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO COMPARADO, Universidad Carlos III “Constitución Política de la República de Guatemala”” Madrid, http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/consgua.htm KORVIN Y. “Derecho Internacional Público” Editorial Grijalbo, México, 1963
57
LIMÓN ROJAS, Miguel “Algunas Consideraciones Sobre Interpretación Constitucional” Circuito Mario de la Cueva, México 1975 MARGÁIN BARRAZA, Emilio “La irretroactividad de la Leyes Tributarias” UNAM, México http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/18/pr/pr24.pdf MEREMINSKAYA, Elina. “Nacionalidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional”. Rev. derecho (Valdivia), jul. 2005, vol.18, no.1, p.145-170. OSSORIO, Manuel “Diccionario de Ciencia Jurídicas, Políticas y Sociales” Helista, Buenos Aires, 2006 PERÉ RALUY, José “Derecho a la Nacionalidad” Bosh, Barcelona, 1956 PÉREZ CARRILLO, Agustín “La Interpretación Constitucional” Circuito Mario de la Cueva, México 1975 PORRÚA PÉREZ, Francisco “Teoría del Estado” Editorial Porrúa, México, 1966 PRIETO CASTRO Y ROUMIER, Fermín “La Nacionalidad Múltiple” Instituto Francisco de Vitoria, Madrid 1955 QUERALT, Juan Martín, LOZANO SERRANO, Carmelo, TEJERIZO LOPEZ, José M., CASADO OLLERO, Gabriel. “Curso de Derecho Financiero y Tributario” Tecnos, Madrid, 16 edición 2005 RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro “Los principios de la Imposición en la Jurisprudencia Constitucional Española” Civitas, Revista española de Derecho Financiero, nº 100, Madrid, 1998 SPISSO, Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Ediciones Desalma, 1991 STUART MILL, John, “Principios de Economía Política” Fondo de Cultura Económica, México, 2002 TAMAYO Y SALMORAN, Rolando “Introducción al Estudio de la Constitución” UNAM, México, 1988 VILLEGAS LARA, René A. “Derecho Mercantil Guatemalteco” Tomo I, Editorial Universitaria, USAC, Guatemala, 2004 VILLEGAS, Carlos G. “Tratado de las Sociedades” Editorial Jurídica de Chile, Chile, 1996
58
Leyes: Acta Constitutiva de la Republica de Guatemala de 1851 Código de Comercio Código de Derecho Internacional Privado Código Tributario Constitución de Cádiz 1812 Constitución de la Monarquía Española 1837
Constitución de la Monarquía Española 1869
Constitución de la Monarquía Española 1876
Constitución de la República de Guatemala 1945 Constitución de la República de Guatemala 1956 Constitución de la República de Guatemala 1965
Constitución de la Republica Española 1931
Constitución de la República Federal de Centroamérica 1824
Constitución Española de 1945
Constitución Española de 1978
59
Constitución Política de la República de Guatemala 1985 Convención de La Haya de 1956 Declaración Universal de Derechos Humanos 1948 Decreto 76 Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes de 1839 Ley Constitutiva de la República de Guatemala 1879
Ley Constitutiva del Ejército
Ley de Nacionalidad
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ley del Organismo Judicial Ley del Registro Nacional de Personas Ley del Servicio Civil Ley Electoral y Partidos Políticos