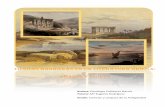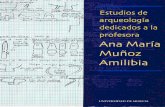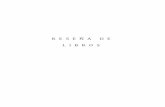Trabajo Fin de Grado: Tierras bárbaras en la literatura griega: Arabia y Egipto
"Una tragedia griega en tierras de Canaán: La historia de Jacob y José (1974)", en SALVADOR...
-
Upload
iessantisimatrinidad -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "Una tragedia griega en tierras de Canaán: La historia de Jacob y José (1974)", en SALVADOR...
Francisco Salvador Ventura (Ed.): Cine y religiones,Université Paris-Sud, Paris, 2013, 121-134.
Una tragedia griega en tierras de Canaán: La historia de Jacob y José (1974)
AlejAndro VAlVerde GArcíA
Introducción
Al acercarnos a la obra filmográfica del director grecochipriota Michael Cacoyannis descubrimos un aspecto que no ha sido estudiado hasta la fecha con la suficiente profundidad. Se trata de su posición con respecto al fenómeno religioso. Muchos han creído que, en el mejor de los casos, este autor se muestra escéptico frente a la antigua mitología griega y a las cuestiones más trascendentales que afectan al ser humano. Otros han cargado las tintas sobre su aparente agnosticismo, resaltando aquellas escenas en las que se ríe de la religión oficial ortodoxa cristiana, como ocurría con la visión que daba de los monjes en Zorba el griego. Esta imagen del Cacoyannis más crítico, como hijo de una época de secularización, contrastaría entonces con otros muchos detalles de sus películas que expresan el gran respeto del autor hacia las creencias de sus personajes, como la secuencia final de La última mentira, en la que los fieles esperan con devoción que la Virgen María obre el milagro de la curación, o la aparición divina presenciada por Rebeca al inicio de la única producción que realizó para la televisión, La historia de Jacob y José1, de la que nos ocuparemos 1 FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA: The Story of Jacob & Joseph, 1974, USA, 110 min.
CYR003CINEYRELIGION11.indd 121 05/11/13 14:55
122
Alejandro Valverde García
en las páginas siguientes. Pero también Ifigenia, trasladándonos a los rituales micénicos, es un film profundamente religioso, cargado de simbolismos y teñido sutilmente de una iconografía cristiana. Para tratar de arrojar un poco de luz sobre estas cuestiones viajaremos en primer lugar a la Grecia Antigua y nos detendremos en el tratamiento que las tragedias griegas dieron a sus propios dioses. Sobre esta base podremos entender los mecanismos cinematográficos de los que se sirve Cacoyannis para trasladar al celuloide el drama antiguo. A continuación nos adentraremos en Canaán y en el difícil lenguaje veterotestamentario, fijando nuestra atención en el mensaje que subyace bajo las truculentas peripecias del patriarca Jacob y de sus doce hijos. El análisis fílmico de la personal recreación que Cacoyannis hace sobre el libro del Génesis, base de la religión judeocristiana, nos conducirá finalmente a extraer nuestras propias conclusiones sobre su valor como documento histórico, como adaptación literaria, como creación artística e incluso como instrumento pedagógico.
Realismo trágico y religión
La gran pasión de Michael Cacoyannis, dentro y fuera del plató de rodaje, fue el antiguo drama ático. En la Tragedia Griega nuestro director encontró la clave para llegar al corazón del hombre (Valverde 2004: 122) ya que representaba, de forma exagerada, todo tipo de sufrimientos y pasiones que avocaban a los personajes a un trágico final. El destino, la voluntad de los dioses, marcaba cada una de las acciones de los pobres mortales, que, como marionetas, no podían hacer otra cosa que rendirse ante estas potencias superiores o bien quitarse la vida. Matricidios, incestos, antropofagias, adulterios, venganzas e iras implacables dominaban la escena ateniense de Época Clásica. No podemos pretender un acercamiento a la religión griega desde postulados modernos ni tampoco con planteamientos
C.; dirección: Michael Cacoyannis; guión: Ernest Kinoy; música: Mikis Zeodorakis; fotografía: Austin Dempster y Ted Moore; montaje: Kevin Connor; dirección artística: Kuli Sander; producción: Mildred Freed Alberg (ABC); reparto: Keith Michell (Jacob), Tony Lo Bianco (José), Colleen Dewhurst (Rebeca), Harry Andrews (Isaac), Julian Glo-ver (Esaú), Herschel Bernardi (Labán), Yona Elian (Raquel), Zila Carni (Lía), Bennes Mardenn (Putifar), Rachel Shore (mujer de Putifar), Joseph Shiloach (Faraón), Yehuda Efroni (Rubén), Shmuel Atzmon (Judá), Menahem Einy (Benjamín); narrador: Alan Bates.
CYR003CINEYRELIGION11.indd 122 05/11/13 14:55
123
Una tragedia griega en tierras de Canaán
judeocristianos. En Grecia los dioses estaban, al igual que los hombres, sujetos al destino y de ninguna forma eran paradigmas de virtud, más bien al contrario: son ellos los primeros que cometen las mayores atrocidades y se muestran indiferentes al bien y al mal (Lucrezi 2005: 82). Tampoco los héroes se nos presentan como modelos de comportamiento. Odiseo es conocido por su astucia, no alabado por su fidelidad a Penélope, y de Aquiles, que se escondió vestido de mujer para no acudir a la Guerra de Troya, se resalta fundamentalmente su carácter colérico. El único motor de su existencia es la búsqueda de gloria imperecedera para asegurarse de alguna forma la inmortalidad. Si a este panorama mítico sumamos la corriente filosófica que trató de racionalizar el universo teológico griego, no nos sorprenderá que en algunos de los textos dramáticos más representativos de Eurípides aparezca cierto distanciamiento con respecto a la fenomenología religiosa. De hecho, el propio autor fue satirizado por su contemporáneo Aristófanes en algunas de sus comedias, apareciendo como un misógino y un impío (Mitiloudis 2011: 99), algo que tampoco era extraño en aquella época, como recordaremos por el injusto proceso contra Sócrates. Eurípides, el dramaturgo quizás más cercano al público contemporáneo, no rechaza abiertamente el plantel olímpico pero lo pone en un segundo plano haciendo que cobren más importancia los personajes reales que él crea. Heredero de una compleja mitología arcaica, no hace sino sistematizarla adaptándola a las necesidades de la acción dramática. En sus obras vemos víctimas propiciatorias, rituales sagrados, monodias y cantos que logran crear una atmósfera religiosa donde se siente la presencia divina (García 1975: 204), si bien el autor no se propone emitir juicios de valor. Tampoco duda en incluir referencias a oráculos como el de Delfos e incluso hace aparecer a los propios dioses en la escena. Así cobran vida Atenea y Poseidón en el prólogo de Las troyanas y los Dióscuros, recurriendo a la técnica del deus ex machina, al final de Electra. A la hora de plasmar en cine estos textos antiguos, Michael Cacoyannis se tiene que enfrentar a un público nuevo por el que han pasado muchos siglos de historia. Afortunadamente la vigencia del drama griego es patente ya que toca aspectos trascendentales que no pasan de moda con el trascurrir del tiempo. Esa esencia es la que el director consigue recuperar y revitalizar sin necesidad de recurrir a actualizaciones modernas ni tampoco cayendo en una reconstrucción
CYR003CINEYRELIGION11.indd 123 05/11/13 14:55
124
Alejandro Valverde García
arqueológica artificial de las representaciones teatrales. Haciendo suyas las corrientes del realismo soviético, del neorrealismo italiano y del realismo poético, Cacoyannis encuentra su propio estilo cinematográfico modelando un realismo simbólico (Karalis 2011: 154) que le permitirá atraer inmediatamente la atención del espectador sin dejar a un lado todas aquellas experiencias que traspasan el límite de lo puramente material. De este modo consigue dar a su Electra un aspecto ceremonial que, además de ser completamente creíble, en algunos momentos se fusiona con elementos propios de la religión ortodoxa, como el detalle de los vestidos de las campesinas del coro, tan próximos a los hábitos de las monjas griegas (Torrance 2005: 52). Llevando más allá nuestro planteamiento iconológico podríamos captar en la figura del labrador, con el corderillo en sus brazos, una representación del famoso moscóforo en el que se fusionarían el realismo del personaje con su función espiritual dentro del drama, aportando bondad y paz en una trama de rencor y venganza sin límites. Este buen pastor va a ser el contrapunto de los personajes centrales del drama y el nexo de unión fundamental entre el público moderno y el mito antiguo. En el conjunto del imaginario visual creado por Cacoyannis son de gran relevancia los primeros planos de las manos de los actores. Como por un efecto metonímico, la mano simboliza en él la totalidad del ser, de la persona. Ella es la que ejecuta los deseos más íntimos de cada hombre y de cada mujer. Hay en Electra una mano truculenta, la de Clitemnestra planeando el asesinato de su marido al comienzo del film, y otras dos, las de sus hijos, que, ensangrentadas, transmiten el horror e impiedad del matricidio cometido. Otras manos, sin embargo, subrayan la atmósfera ritual del sacrificio, como vemos en la despedida de Ifigenia entre madre e hija, donde un velo blanco subraya el carácter sacrílego de una ceremonia que debía haber sido una boda dichosa (Torrance 2005: 47). La coronación de la novia que será inmolada en el altar puede recordarnos la de Jesucristo en el momento de su Pasión y la forma en que la madre abraza a su hija remite directamente a otra escena cristiana de gran patetismo: la Piedad protagonizada por la Virgen María con el cuerpo de Jesús en sus brazos (Valverde 2012: 159). Lógicamente, el realismo trágico con el que Cacoyannis afronta sus adaptaciones cinematográficas aconsejaba que los dioses olímpicos no apareciesen en escena. Esto le obligó a reconsiderar los textos originales suprimiendo las teofanías tan recurrentes en los
CYR003CINEYRELIGION11.indd 124 05/11/13 14:55
125
Una tragedia griega en tierras de Canaán
episodios finales de las obras teatrales (Mitiloudis 2011: 79). Por otro lado, la imagen trivial que el cine había transmitido sobre el panteón helénico2 ponía en peligro el efecto catártico que en última instancia él pretendía conseguir. El origen de esta deformación habría que buscarla en una serie de películas cómicas y de musicales filmados en el Hollywood de la posguerra, aunque el fenómeno traspasó pronto las fronteras nacionales y llegó hasta la propia cinematografía griega, como lo demuestra el segundo corto de animación del país, Síga tus Keraunús (1946), en el que Yorgos y Yannis Russópulos ridiculizaban nuevamente a los dioses del Olimpo (Karalis 2012: 35). Sin embargo esta banalización del aparato divino se retrotrae seguramente, en el plano literario, hasta los célebres Diálogos de los dioses escritos por el genial prosista Luciano de Samósata allá por el siglo II de nuestra era. Haciendo frente a estos obstáculos, Cacoyannis ahondará en el lenguaje simbólico filmando en Electra el vuelo del águila para referirse a la justicia de Zeus (Mitiloudis 2011: 87) o la persecución de la dócil cierva asociada a Ártemis en Ifigenia (Valverde 2004: 120). De este modo, como si fuera un Eurípides moderno, asume el legado mitológico de sus antepasados incorporándolo poéticamente a la narración fílmica.
El éxito de los telefilms bíblicos
A finales de los años 60 y principio de los 70 del s. XX la industria cinematográfica descubrió que las producciones televisivas permitían un acceso fácil e inmediato a miles de hogares, con lo que la rentabilidad quedaba asegurada (Solomon 2002: 36). Los seriales de tema bíblico comenzaron entonces a proliferar, quizás por emulación con las grandes superproducciones históricas de la década precedente y siguiendo la estela de dos películas que en 1965 habían logrado congregar a masas de espectadores, al margen de su calidad artística: La Biblia de John Huston y La historia más grande jamás contada de George Stevens. El primero de estos telefilms, La historia de Jacob y José (1974), resultó ser una original adaptación del libro del Génesis que contribuyó a fijar un estilo propio tomado luego como modelo para la filmación de Moisés (1975), La historia de David (1976) o
2 Una aproximación a este tema puede leerse en nuestro artículo “Los dioses ya no se divierten: el Olimpo en tres dimensiones”, citado en la Bibliografía.
CYR003CINEYRELIGION11.indd 125 05/11/13 14:55
126
Alejandro Valverde García
incluso el Jesús de Nazaret (1977) de Franco Zefirelli (Solomon 2002: 158) y llegando su influencia hasta películas más modernas, como La Pasión de Cristo (2004) de Mel Gibson. La productora de origen canadiense Mildred Freed Alberg, quien se había atrevido a financiar para la Hallmark Hall of Fame adaptaciones arriesgadas de distintas obras de William Shakespeare y Bernard Shaw, en un intento de acercar la cultura a los telespectadores norteamericanos, llevaba desde 1971 trabajando en un ambicioso proyecto sobre la vida del patriarca Jacob y de su hijo José que le condujo hasta Israel. Con el asesoramiento del profesor David Noel Freedman se embarcó en la apasionante aventura de localizar, en diferentes recintos arqueológicos, unos exteriores idóneos para su nuevo telefilm, a la vez que ella misma supervisaba las labores de diseño y elaboración de un vestuario lo más fidedigno posible. Se buscaba, ante todo, huir de cualquier tipo de exceso y de la manipulación de la realidad recurriendo a efectos especiales, como había sido tan habitual en las grandilocuentes cintas épicas hollywoodienses de De Mille. Tampoco se pretendía mostrar los acontecimientos bíblicos desde una perspectiva moderna, una moda que impusieron en 1973 Norman Jewison y David Green con sus musicales Jesucristo Superstar y Godspell, respectivamente, en los que Jesús aparecía como un revolucionario o como un payaso liderando a sus apóstoles hippies (Méndiz 2009: 54). Cuando Cacoyannis lee el guión de Ernest Kinoy queda maravillado por la forma en que éste logra sintetizar el texto veterotestamentario que va desde Génesis 25, 19 hasta el capítulo 46, interrumpiendo ahí su adaptación para crear un final abierto. Es cierto que algunas partes menos relevantes del texto original se suprimen o se abrevian pero siempre se hace en beneficio de la narración fílmica. Kinoy consigue además recalcar con sencillez y elegancia las escenas más trágicas, haciendo que los personajes cobren vida e interactúen del mismo modo que los actores principales hacían en las antiguas tragedias griegas. Cacoyannis, que en ese momento seguía viviendo en su exilio voluntario a causa de la dictadura de los Coroneles en Grecia, y que había estrenado ya su último largometraje, Las troyanas (1971), basado en la tragedia homónima de Eurípides de marcado carácter antibelicista, acepta inmediatamente la propuesta de dirigir para la ABC este telefilm, aceptando el reto que para él suponía el hecho de narrar episodios tan trascendentales para el pueblo judío y,
CYR003CINEYRELIGION11.indd 126 05/11/13 14:55
127
Una tragedia griega en tierras de Canaán
en general, para el Cristianismo. Por otro lado, las tensiones políticas de Egipto y Siria contra Israel en 1973 iban en aumento, de forma que el rodaje en Tierra Santa se presentaba en esos momentos muy arriesgado. Uno de los mayores aciertos de La historia de Jacob y José fue la elección de un casting internacional, para el que la productora impuso actores ingleses (Siafkos 2009: 268) como el veterano Harry Andrews, quien da vida al longevo Isaac, o Julian Glover, en el papel de Esaú. También se recurrió a actores norteamericanos de dilatada experiencia en el medio televisivo (Keith Michell, Herschel Bernardi, Tony Lo Bianco) y, por encima de todos ellos, a la actriz canadiense Colleen Dewhurst, futura musa de Woody Allen, que consigue componer un personaje soberbio de Rebeca, la madre de Jacob. Finalmente también se incorporaron al rodaje muchos actores judíos, como los jóvenes que dan vida a los hijos de Jacob, y el propio Cacoyannis se encargó de que la banda sonora la escribiera su gran amigo Mikis Zeodorakis, colaborador habitual en sus últimas películas. A pesar de los numerosos problemas que se dieron durante la filmación, entre ellos la Guerra del Yom Kippur, que estalló cuando llevaban seis semanas de rodaje3, el telefilm se pudo estrenar el día 7 de abril de 1974 en la televisión norteamericana, distribuyéndose rápidamente a nivel internacional en las cadenas televisivas de todo el mundo4. Los críticos elogiaron especialmente la interpretación convincente de los actores protagonistas, así como los cuidados detalles de vestuario y ambientación de los tres escenarios de la historia (Canaán, Aram y Egipto), y la banda sonora embellecida con elementos populares hebreos (Koloniás 1995: 166). En los años siguientes, el éxito alcanzado por La historia de Jacob y José propició el que distintas productoras televisivas ofreciesen grandes series épicas, entre las que cabe destacar, en los años 80, Yo, Claudio de la BBC o Anno Domini, que resultó excesivamente cara para la poca aceptación que luego tuvo. Ya en la década de los
3 Harry Harris, en su crítica publicada en el Philadelphia Inquirer del 5 de abril de 1974, comenta el detalle de que cinco de los once actores que interpretaban a los her-manos de José tuvieron que alistarse en el ejército israelí.
4 Posteriormente, Columbia TriStar la editó como película en vídeo y recientemente ha sido remasterizada y editada en DVD por Sony Pictures Home Entertainment con una interesante Guía de Estudio en línea [consulta: 2013-03-20]. http://flash.sonypictures.com/downloads/homevideo/affirmfilms/jj_guide.pdf
CYR003CINEYRELIGION11.indd 127 05/11/13 14:55
128
Alejandro Valverde García
90 Turner Broadcasting emprenderá una ambiciosa Historia de la Biblia constituida por telefilms independientes, entre los que destacó Jacob (1994), con Irene Papas en el papel de Rebeca, y José (1995), con una música espléndida de Ennio Morricone y con memorables interpretaciones de Martin Landau, Ben Kingsley y Lesley Ann Warren dando vida, respectivamente, a Jacob, Putifar y su esposa Henet (Solomon 2002: 158).
La truculenta historia de Jacob y Esaú
Como decía San Pablo en su Epístola a los romanos (8, 28), en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Esta sentencia está en el fondo de La historia de Jacob y José, concebida como un relato fílmico estructurado en dos partes bien diferenciadas: en primer lugar las peripecias de Jacob en relación con su hermano Esaú y, a continuación, la historia de José y sus hermanos, siguiendo un idéntico esquema narrativo en el que quedará manifiesta la misteriosa elección divina de los protagonistas, su maduración personal a través de grandes sufrimientos y la gozosa reconciliación final. La primera secuencia, justo después de los títulos de crédito, nos presenta a una Rebeca de carne y hueso, angustiada por los dolores del inminente parto. En el preciso momento en el que ve cómo su fe flaquea, grita a Dios y éste le responde, según deduce el telespectador al contemplar el cambio de expresión magníficamente conseguido por la actriz (Koloniás 1995: 166). Cacoyannis vuelve a manifestar aquí la misma maestría a la que nos tenía acostumbrados por los prólogos mudos de sus adaptaciones trágicas de Eurípides. Nuevamente volvemos a ver el plano de detalle de una mano que se agarra con todas sus fuerzas a la roca para descargar el dolor y la tensión de su cuerpo. Sin necesidad de texto ni de representar la imagen divina, el director trata con exquisito respeto las fuentes bíblicas en las que se narraban las distintas teofanías de Yahvé. De este modo Rebeca es un personaje real con el que nos podemos sentir identificados y, al mismo tiempo, sirve de puente hacia realidades suprasensoriales. Su contacto con Dios, un ser trascendente, hace que pueda afrontar reconfortada el momento del parto de sus hijos gemelos, Jacob y Esaú. La gran dificultad que nos encontramos para entender el relato de estos capítulos del Génesis se debe a un desconocimiento generalizado
CYR003CINEYRELIGION11.indd 128 05/11/13 14:55
129
Una tragedia griega en tierras de Canaán
de la tradición teológica patrística, que es la que nos puede dar la clave para una correcta interpretación. Sin esta base resulta casi imposible entender el argumento de la preferencia divina de Jacob sobre su hermano mayor Esaú. De igual forma todos los intentos de Rebeca por ayudar a su hijo, engañando a su pobre y ciego marido Isaac, parecen perder la carga dramática que tienen en el Antiguo Testamento. El telefilm recoge los episodios fundamentales de esta historia de rencor fratricida, perfilando con maestría cada uno de los personajes. Esaú se nos presenta como un jovial y presuntuoso cazador que se burla constantemente de su hermano. Jacob, sin embargo, nada prepotente ni ambicioso, descubre poco a poco el misterio de su elección y acepta finalmente enfrentarse a su propio hermano arrebatándole sus derechos de primogenitura y la bendición de su padre. La cámara logra captar con gran realismo el estilo de vida del pueblo hebreo en tierras de Canaán, sus ropajes, chozas, tradiciones y ritos, mientras que los actores, por su parte, dan vida al texto cinematográfico acentuando los momentos más dramáticos, como la terrible confrontación de los dos hermanos o el dolor de Isaac cuando descubre el engaño. El siguiente escenario en el que se va a desarrollar la acción será el país de Padán Aram, donde reside Labán, el hermano de Rebeca, pero antes nos narra el Génesis (28, 10-20), que, Jacob, en su huida, escapando de una muerte segura a manos de Esaú, tiene un sueño en el que, por una escalera que une cielo y tierra, suben y bajan los ángeles de Dios. Esta nueva teofanía, en la que Yahvé habla directamente con su elegido para darle fuerzas y evitar su desesperación, la resuelve Cacoyannis con una secuencia de gran lirismo acompañada por los bellos acordes de la música de Zeodorakis. Los ángeles son aquí unos niños, símbolo de la alegría y de la inocencia, que despiertan al joven con sus risas y escapan trepando por un promontorio rocoso en medio del desierto (Proteus 1974: 67). El episodio de Labán quizás sea el más irregular dentro del telefilm, puesto que intenta mantener un difícil equilibrio entre las escenas en las que interviene el tío de Jacob, de un tono marcadamente cómico, y la supuesta trama trágica en la que el protagonista se va a ver reiteradamente puesto a prueba y burlado. A pesar de que los detalles de ambientación logran nuevamente crear la atmósfera adecuada, aportando nuevos datos étnicos como el ceremonial de las bodas del pueblo judío, el gran punto débil que observamos es la sobreactuación de la actriz que encarna a Raquel, la segunda esposa y el gran amor
CYR003CINEYRELIGION11.indd 129 05/11/13 14:55
130
Alejandro Valverde García
de Jacob. A pesar de este detalle, el hilo narrativo no pierde su fuerza y dinamismo recurriendo a unos convincentes efectos de maquillaje que logran transmitir perfectamente el paso de los años por cada uno de los personajes. Además vemos surgir la hermosa prole del patriarca creando una entrañable imagen familiar que también nos recuerda la función del antiguo coro griego. De entre esta descendencia tan frágil nacerá José, que será el hijo favorito de Jacob y el que Dios predestine para convertirse en el salvador del pueblo de Israel. La escena final de esta primera parte alcanza el clímax contraponiendo la violencia de Esaú y la debilidad de su hermano, que se humilla ante él y le pide perdón. En este punto el guión prescinde del capítulo 32 del libro del Génesis simplificando con acierto los acontecimientos relativos al retorno de Jacob a Canaán. El efecto logrado gracias a la interpretación de Keith Michell y Julian Glover, que dan vida a los dos hermanos felizmente reconciliados, resulta tremendamente convincente y conmovedor.
Caída y elevación del justo José
La historia de José y sus hermanos se desarrolla en la segunda parte del telefilm y toma como punto de partida el capítulo 37 del Génesis, saltándose los tres anteriores que no resultaban relevantes para el conjunto de la obra. El paralelismo entre esta narración y la precedente resulta claro. El mismo Jacob, que había engañado a su padre para recibir de él la bendición, es a su vez ahora engañado por sus once hijos, quienes, hartos de comprobar su predilección hacia José, le hacen creer que ha muerto, cuando en realidad lo han arrojado a un pozo y a continuación lo han vendido como esclavo a unos mercaderes madianitas. Nuevamente el misterio de la elección hace que el protagonista comience a recorrer un difícil e incomprensible camino de descendimiento en el que la soledad y la traición le obligarán a madurar y a reflexionar sobre el destino para el que ha sido escogido. José es sin lugar a dudas el personaje más espectacular y cinematográfico del Antiguo Testamento (Solomon 2002: 157), y, del mismo modo, también el más trágico. Sus desventuras nos traen ecos de las antiguas tragedias griegas: como el Edipo de Sófocles, sufre un cruel abandono y, como el Hipólito de Eurípides, se negará a cometer adulterio, pero la gran diferencia es que, después de revelar a
CYR003CINEYRELIGION11.indd 130 05/11/13 14:55
131
Una tragedia griega en tierras de Canaán
sus hermanos su auténtica identidad (anagnórisis), habrá un final feliz para las doce tribus de Israel. Tras las escenas iniciales, rodadas en los mismos parajes naturales de la primera parte, se ha de recrear una ambientación adecuada para el episodio de José en Egipto. Afortunadamente, Cacoyannis pudo inspirarse en una obra maestra, la película Faraón rodada en 1966 por el director polaco Jerzy Kawalerowicz, de una profundidad argumental y un gusto estético nunca visto hasta entonces en los films que recreaban el Antiguo Egipto (Alonso 2010: 191). Siguiendo las pautas marcadas por este film, en la reconstrucción de los decorados y de la vestimenta de los personajes se opta por el realismo y la estilización. La música y los silencios en los momentos precisos, la iluminación y los planos seleccionados cobran también aquí gran relevancia, especialmente en las escenas en las que el joven judío es acosado por la bella mujer de Putifar. La turbia sensualidad y la tensión dramática que se respira en los primeros encuentros de la pareja desembocarán en un irracional estallido de furor por parte de Henet cuando el hijo de Jacob se niegue a complacerla sexualmente. José en el lenguaje bíblico simboliza el bien, la justicia y la integridad moral. No en vano los Santos Padres lo identificaban con el mismo Jesucristo, puesto que había anticipado lo que ocurriría con el Hijo de Dios. Sus propios hermanos lo desprecian, tiene que soportar ultrajes, calumnias, humillaciones y golpes, pero, al final, después de este calvario, de este vaciamiento (kénosis), vendrá la Resurrección. A José parece no importarle demasiado tener que sufrir un poco, porque él ha escuchado a su padre que Yahvé no defrauda al que confía en él. Y así vemos que ocurre en la famosa escena en la que el propio Faraón lo manda llamar para que le interprete el significado de los sueños que le torturan. El plano de la mano de José recibiendo el anillo que lo convertirá en Primer Ministro sintetiza perfectamente este paso de la muerte a la vida. Los últimos minutos del telefilm resumen con bastante acierto el texto de Génesis, 42-45, donde se nos narran las idas y venidas de los hermanos de José al país de Egipto en busca de alimentos, porque ahora son ellos los que pasan penalidades. Su hermano en cuanto los reconoce se estremece interiormente pero decide ponerlos a prueba para ver si verdaderamente se arrepienten de sus errores. Rubén va entonces a tomar la palabra poniéndose al frente del grupo como si actuase de corifeo y ofrece su vida a cambio de la de Benjamín, hecho que determina el desenlace feliz del drama. José, sin poder reprimir por más tiempo las
CYR003CINEYRELIGION11.indd 131 05/11/13 14:55
132
Alejandro Valverde García
lágrimas, abraza emocionado a cada uno de sus hermanos y les ofrece cobijo y protección para siempre, porque ha entendido que Dios, a través del sufrimiento, lo había destinado precisamente para ser la salvación de Israel.
El triunfo del Yom Kippur
Michael Cacoyannis reestructuró a menudo sus guiones para acercar la trama de sus películas a acontecimientos políticos contemporáneos que personalmente le preocupaban. Detrás de la tragedia de Electra podemos escuchar los ecos de la guerra civil griega y el inicio de Las troyanas nos deja claro que en aquel entonces la dictadura de los Coroneles suponía un grave atentado contra la democracia (Zacharia 2008: 330). Por la misma razón no podemos desvincular el rodaje de La historia de Jacob y José de dos hechos de vital importancia que en ese momento le inquietaban. Por un lado estaba su propia experiencia de exilio, que le hacía sentir una gran admiración por el coraje del pueblo judío, y a esto hubo que añadir el penoso conflicto árabe-israelí que obstaculizó su trabajo artístico durante la filmación del telefilm al desembocar en la Guerra del Yom Kippur. Coincidiendo con la celebración de la fiesta hebrea del Día del Perdón, Egipto y Siria lanzan por sorpresa el 6 de octubre de 1973 una ofensiva militar contra Israel. Cacoyannis, que durante muchos años había mantenido una relación sentimental muy profunda con la escritora y política judía Yael Dayán (Siafkos 2009: 280), no se deja amedrentar por el peligro e intenta por todos los medios que el Ministro de Defensa, Moshé Dayán, padre de Yael, le ayude a proseguir la filmación5. En esas circunstancias hay escenas del telefilm que cobran un sentido mucho más profundo, especialmente la reconciliación final entre José y sus once hermanos, pero también la de Jacob y Esaú. Si Dios elige a Jacob desde el seno de Rebeca es para hacer de él un gran pueblo. Después de luchar con Dios mismo, recibe un nombre cargado de significación: Israel, que significa fuerte con Dios. Jacob,
5 Estos datos se recogen en la entrevista que hizo Barry Davis a Michael Cacoyannis con motivo del reconocimiento a toda su carrera tributado por el Festival de Cine de Jerusalén en 2000 y apareció publicada en The Jerusalem Post el día 13 de Julio de ese mismo año. Puede leerse íntegramente en el Archivo del actor Alan Bates, en línea [con-sulta: 2013-03-20]. http://ffolio.com/abarchive/film/cherry1.html
CYR003CINEYRELIGION11.indd 132 05/11/13 14:55
133
Una tragedia griega en tierras de Canaán
después de hallarse a las puertas de la muerte, perseguido por su propio hermano y más tarde por su tío Labán, experimenta que, donde él no llega ahí se hace fuerte el brazo poderoso de Yahvé, porque la fuerza se realiza en la debilidad. Su numerosa descendencia está llamada a heredar las promesas hechas a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, pero para eso es imprescindible que pida perdón a Esaú. José, por su parte, se nos presenta desde el principio como un hombre justo y piadoso en quien no hay engaño. Su descendimiento personal propicia, como por un fenómeno catártico, que su ascenso sea todavía más glorioso. De hijo predilecto pasa a esclavo maltratado y, finalmente, es puesto como salvador de su pueblo. El amor que siente hacia su padre Jacob y hacia cada uno de sus hermanos se va purificando paulatinamente hasta el punto de perdonar e incluso entender los males que ha tenido que padecer. Los relatos acerca de Jacob y de José nos transmiten una etapa histórica muy importante para entender la propia historia del pueblo de Israel, un pueblo oprimido, maltratado, pero en el que no cabe el rencor porque desde entonces no ha dejado de celebrar y de vivir ardientemente el Yom Kippur. Este es el mensaje primordial que Michael Cacoyannis quiere transmitirnos con su respetuosa adaptación del libro del Génesis. Para ello elige, como era su costumbre, un final abierto en el que los actores peregrinan hacia su próximo destino. Pero mientras que Electra vagaba apenada por el matricidio cometido y las mujeres troyanas caminaban hacia las naves griegas que las conducirían a una humillante esclavitud, aquí las doce tribus de Israel, con el patriarca Jacob a la cabeza, se dirigen hacia la prosperidad y la seguridad que José les proporcionará en Egipto.
Bibliografía
ALONSO J., MASTACHE E.A. y ALONSO J.J., El Antiguo Egipto en el cine, T&B Editores, Madrid, 2010.
GARCÍA LÓPEZ J., La Religión Griega, Istmo, Madrid, 1975.
JAIDEMENOS N., Mijalis Kakogiannis. Kinimatografos, Troia, Athina, 2010.
KARALIS V., “The construction of cinematic realism in Mihalis Cacoyannis´ early films (1954-1959), Modern Greek Studies 15 (2011), 152-164.
KARALIS V., A History of Greek Cinema, Continuum, New York – London, 2012.
CYR003CINEYRELIGION11.indd 133 05/11/13 14:55
134
Alejandro Valverde García
KOLONIÁS B., Mijalis Kakogiannis, Kastanioti, 36 Thessaloniki Film Festival, 1995.
LAGUNA MARISCAL G., MARTÍNEZ SARIEGO M.M. y LIBRÁN MORENO M., “Los dioses practican juegos de mesa: un motivo del cine mitológico y sus antecedents clásicos”, Ámbitos 27 (2012), 19-26.
LUCREZI F., “Dèi e cinema”, en CAVALLINI E. (ed.), I Greci al cinema. Dal Peplum “d´autore” alla grafica computerizzata, d. u. Press Bologna, 2005, 81-84.
MÉNDIZ NOGUERO A., Jesucristo en el cine, Rialp, Madrid, 2009.
MITILOUDIS K., The Electra Myth in Euripides and Cacoyannis, University of Jo-hannesburg, 2011.
PROTEUS, “The Bible as TV Documentary”, Midstream 20 (1974).
SIAFKOS Ch., Mijalis Kakogiannis. Se proto plano, Psijoyiós, Athina, 2009.
SOLOMON J., Peplum: El Mundo Antiguo en el cine, Alianza Editorial, Madrid, 2002.
TORRANCE I., “Resonances of religión in Cacoyannis´ Euripides”, en DILLON J. y VALVERDE GARCÍA A., “Ifigenia (1977) de Cacoyannis: realismo trágico y madu-rez creativa”, Estudios neogriegos 7 (2004), 111-127.
VALVERDE GARCÍA A., “Los dioses ya no se divierten: el Olimpo en tres dimen-siones”, Metakinema. Revista de Cine e Historia [en línea], nº 6 (2010) [consulta: 2013-03-20].http://www.metakinema.es/metakineman6s5a2_Alejandro_Valverde_Olimpo.html.
VALVERDE GARCÍA A., “Michael Cacoyannis: la sabiduría de la simplicidad”, en SALVADOR VENTURA F. (ed.), Cine y autor, Intramar Ediciones, Santa Cruz de Tenerife, 2012, 155-168.
WILMER S.E., Rebel Women. Staging Ancient Greek Drama Today, Methuen, Lon-don, 2005, 42-64.
ZACHARIA K., Hellenisms: Culture, Identity and Ethnicity from Antiquity to Moder-nity, Ashgate, Hampshire, 2008.
CYR003CINEYRELIGION11.indd 134 05/11/13 14:55