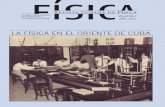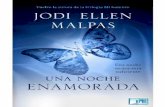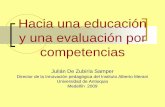Ikú Lobi Ocha: Construcción y significado de la muerte en la santería cubana tradicional
Una Dorotea cubana
-
Upload
universityofarizona -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Una Dorotea cubana
Después de los puentes: La condición global de los cubanos de hoy Ruth Behar y Lucía Suárez, editoras
Una Dorotea cubana
Eliana Rivero
*Preámbulo poético
Espejo del Mundo, Jardín del Alma, Perla
del Oriente, Centro del Universo... A
ese fabuloso oasis al borde del desierto
nunca le han faltado admiradores. Otro
de sus nombres, Ciudad de Famosas
Sombras, la revela como testigo de toda
su amplia historia.
Al cruzar de la calle donde vivo, reside una familia
de inmigrantes. Hablan alto en su propio idioma, se reúnen
con frecuencia los fines de semana y cocinan en el patio, se
congregan con niños y viejos y adultos a rememorar historias
y compartir suertes en este lugar donde ahora tienen su
hogar. Han prosperado en los Estados Unidos, tienen negocios
propios y poseen un gran número de automóviles que
estacionan por toda la cuadra. Son trigueños de pelo,
morenos de piel y hablan poco inglés, excepto los jóvenes y
niños. Las mujeres se ven hermosas, bien vestidas a la
moderna; los hombres tienen aspecto muy masculino y saludan
en inglés dando la mano y preguntando, “How are you?”, con
una pronta sonrisa.
Frente a mi casa vive un ejemplo de la diáspora
universal. Son individuos de una tribu, muy unidos en su
destierro y muy contentos de residir en la prosperidad.
Salieron de su país huyendo de circunstancias políticas y
quizás por motivos religiosos. Vienen de una pequeña
república en el centro del continente asiático. Son judíos
de Uzbekistán, que emigraron hace unas décadas primero a
Irán y después a los Estados Unidos. Una de las jóvenes de
la familia tiene un vehículo deportivo de utilidad, nuevo y
color plateado, en cuya placa o licencia se lee—en vez de
números—un conjunto de letras: SAMRKAND.
Evidentemente, el auto se ha convertido en orgullosa
proclamación de nacionalidad étnica y de lugar de origen, y
aun en medio de la vertiginosa carrera de negocios y
ocupaciones, exhibe el símbolo de la urbe inmemorial de la
infancia y su recuerdo diaspórico: Samarcanda, segunda
ciudad de Uzbekistán, confluencia de turcos y persas y
2
mongoles, asiento milenario de la misma edad que Roma o
Babilonia, y según las guías de turismo “el Espejo del
Mundo, el Jardín del Alma, la Perla del Oriente, el Centro
del Universo”. El nombre solo, sólo el nombre de una ciudad
deviene en cifra de sueños y en homenaje a la nación
abandonada, recordada, amada.
En algún momento, yo pensé haber puesto HAVANA en mi
placa vehicular, pero opté por el anonimato. Creo que ese
mensaje no hubiera dejado lugar a dudas del sitio
primigenio, pero me pareció un poco “showy”, alardoso, y
decidí guardar el nombre preciado en un sitio más escondido,
en la memoria del corazón. Otros cubanos exhiben banderitas
de estrella solitaria en sus autos. Sin embargo, después de
más de cincuenta y un años en otras tierras que aquéllas que
me vieron nacer, llevo algún tiempo pensando que mi
cubanidad diaspórica puede expresarse asimismo por el nombre
de otra ciudad mítica, recordada en la fantasía, presente en
los sueños de niños, en la imaginación de lectores de
literatura infantil y espectadores de filmes clásicos.
3
No, no voy a escribir “La Habana” en la licencia o
chapa: quisiera simplemente poner dos letras en mi Toyota
Camry que deletrearan “OZ”.
*Cuba como metáfora
El proceso de metaforizar a Cuba sigue para mí el camino
de su capital: es la habanera y tropical imagen la que
pervive en la memoria, sea el castillo del Morro o el paseo
del Prado o el Malecón lo que perdura y centellea en los
rincones del cerebro. De la imagen se pasa a la iconización,
y de un ícono se construye a su vez un tropo generalizado en
su sustancia: de la Isla nación a la capital de ese mundo,
a la ciudad como representativa de la cultura primigenia y
“legítima”. Como dicen los madrileños: “De Madrid al cielo,
y un agujerito para verlo”, significando que sólo se puede
estar mejor en el paraíso, y aun así mirando siempre la
ciudad.
Todo ese proceso de metaforización, esa jornada sinuosa
como los meandros de un río, es parte integral de mi
búsqueda identitaria de Cubana-plus (término que uso para
describir mi performance multicultural de la cubanidad, y
actuación que entenderán bien otros pluricubanos que lean
4
estas páginas). La imagen citadina universal confluye con la
inmemorial de la urbe romana (todos los caminos llevan a
Roma) y lo que sabemos de lecturas filosóficas y de la
imaginación religiosa; así se van construyendo los mitos.
Civitas dei tituló Agustín de Hipona su libro, hablando de la
comunidad cristiana en oposición a la civitas diaboli de los
infieles descreídos, y aunque yo no pienso ni por un momento
enloquecido que La Habana (Cuba) es la urbe divina y
paradisíaca en oposición, por ejemplo, a una demoníaca Nueva
York (los EEUU) –ya que el tiempo y los viajes me han
inmunizado contra la locura de esos mitos, cultivados
secretamente por muchos cubanos insulares y diaspóricos, y
hasta recientemente por realizadores de filmes como La ciudad
perdida—la tentación del paralelo literario y simbólico es
seductora. No en balde los cancioneros neorrománticos de
décadas pasadas se referían a La Habana como a una sirena
perdida en las olas del mar... Pero hablemos de otros sitios
para regresar al primero.
Hace escaso tiempo que volví a ver el Niágara. Digo eso
no porque regresé a una lectura del poema herediano, sino
porque he contemplado tres veces la catarata, tan cubana
5
para la memoria del desterrado lírico matancero, aunque la
tercera vez la divisé desde el avión y pensaba en los versos
inmortales, grabados en la memoria y en una tarja que se
encuentra en la orilla canadiense:
Mas ¡ay!, ¿por qué no miro
alrededor de tu caverna inmensa
las palmas, ¡ay¡ las palmas deliciosas
que en las llanuras de mi ardiente patria
nacen del sol a la sonrisa y crecen,
y al soplo de las brisas del océano
bajo un cielo purísimo se mecen?
Ese recuerdo a mi pesar me viene...
Regresaba a casa de un seminario en la Universidad de
Buffalo, donde con un grupo de cubanólogos y cubanófilos
residentes en los Estados Unidos habíamos discutido el
intrincado proceso de la construcción de una identidad
cultural cubanoamericana en varias de sus expresiones
artísticas. Y no había demasiados puntos en los que
estuviésemos de acuerdo, excepto en aceptar que es una
situación compleja y distintiva para cada uno de nosotros.
Desde luego, abundaron los comentarios y recordatorios del
6
texto de Heredia en un lugar tan cerca de nuestro recinto.
No todos lo recordaban literalmente, pero muchos reconocían
la importancia de una memoria cultural básica que ofrezca
algún trasfondo para la discusión de lo que resulte ser la
cubanidad. Más allá del topoi de la palma (con perdón del
poema emblemático), presente no sólo en el escudo nacional
sino en muchos ceniceros y anuncios de mercados cubanos en
New Jersey, se encuentran otros denominadores comunes.
Prescindiendo también de la nostalgia, ese discurso emotivo
ya manido por el uso y estropeado por la distancia temporal,
y de esencialismos clásicos como el definir “lo cubano”,
distinguíamos algo—ese no sé qué afectivo y singular—que nos
hace sentir una solidaridad etnonacional en común. Y
estábamos muy claros en que “eso” nuestro—la Cosa Nostra de
la diáspora cubana—es similar pero diferente al de la
cubanidad insular; tiene su origen en aquélla pero se
desborda de sus límites, trasciende sus fronteras físicas y
culturales, se ensancha, se metamorfosea, se diversifica (se
enriquece, creo yo): se transnacionaliza. Y aun así,
permanece reconocible.
7
En aquel sitio cercano al Niágara llamé locura nacional a
nuestra obsesiva singularidad, eso que algunos tachan de
“excepcionalismo cubano”, rayano en etnocentrismo, y que nos
hace reincidir sobre el tema ad nauseam, para hastío de los
ajenos a nuestra fijación en una persistente búsqueda y
confirmación ontológicas. Pero ya que a partir de ello se
construyen epistemologías curiosas, quiero armar aquí otra
metáfora, tan larga como culturalmente híbrida. Repito: el
proceso de metaforizar a Cuba es parte integral de mi
búsqueda identitaria como la de una Cubana-plus.1 Y en estas
líneas quiero empezar a vivir dentro de mí misma esa
identificación, y configurar la representación de la cultura
cubana global en términos de la tierra de Oz, ese reino
mítico poblado por la magia del sueño de su autor, L. Frank
Baum, escritor del libro que sirve de base al film icónico.
El centro de esa utopía es una ciudad de altas torres,
brillante y habitada por gentes que sirven y protegen a un
mago bigotudo y misterioso, eje y motor de la urbe, cuyo
nombre es cifra metonímica del sitio: Oz es la tierra porque
Oz es el mago que la ha creado, y son uno los dos.
8
Así quiero construir una alegoría culturalmente híbrida,
y de esa forma configurar líricamente la cultura cubana
global a través del velo glauco de un ensueño, como tantas
veces se reconstituye la memoria de aquella cultura insular
a la que una vez pertenecí. Follow the yellow brick road, follow the
yellow brick road… ¿Quién no ha visto a Dorothy caminar junto
al león cobarde, al espantapájaros sin seso y al
descorazonado leñador de hojalata por el sendero de
ladrillos amarillos hacia la ciudad resplandeciente, donde
todos visten de verde, y donde vive un misterioso mago de
poderes legendarios que controla los destinos del reino?
¿Qué niño no ha temblado de miedo al ver a la bruja malvada
volar en su escoba por el cielo, queriendo atacar a la
protagonista que viaja en compañía de “los buenos”? ¿Acaso
no nos hemos reído todos al ver la bienvenida que le dan los
mascones (Munchkins) a Dorothy, cantando y bailando como
patrióticos enanitos que son, contentos de que les hayan
salvado el país del hechizo de la malvada bruja? Y ¿quién no
ha tarareado—junto con la voz de Judy Garland—la canción
emblemática de ese lugar más allá del arcoiris, de un
paraíso en las alturas que resulta inalcanzable pero que
9
podemos visitar en nuestra imaginación? “Somewhere over the
rainbow, way up high, there´s a land that I heard of once in a lullaby…”
Más allá del arcoiris, muy en lo alto, hay una tierra de la
que oí una vez en una canción de cuna... (y más allá del
arcoiris, por cierto, se encuentra asimismo la inalcanzable
ollita repleta de monedas de oro que cuentan las leyendas
célticas de Irlanda, esa otra gran isla de verdes tréboles y
de espíritus misteriosos, para abundar en paralelos
intrigantes y para demostrar que no sólo en Hollywood ni en
Miami se tejen telarañas de ensoñación).
El pájaro azul de la felicidad y el fin de los hechizos
malvados espera a los mortales en esa tierra mítica, en la
capital color esmeralda: la ciudad-estado perfecta, de
columnas de mármol y de frondas acariciadas por la brisa,
pobladas de gentes sonrientes y felices, que comen jalea y
pasean en coche, se hacen fotos frente a monumentos
artísticos y viven una existencia sin problemas, contando
chistes y componiendo música. Una vez que se atraviesen las
fronteras del sitio, hechiceras bellas como hadas guían al
viajero hacia el Sanctum Sanctorum, el lugar sagrado y
misterioso donde todo se consigue, donde el corazón se llena
10
de felicidad y el valor se recobra y se terminan todas las
penas; el centro de los centros, al final de un corredor
brillante bordeado por ventanales de vidrios coloridos. Así
es Oz: locus mítico, omphalos mundi, núcleo del universo
donde todos experimentan la dicha plena de la existencia...
a pesar, o quizás a causa, del mago que le da nombre e
impulso. Dorothy quiere volver a casa, y quiere que sus
amigos queden satisfechos y completos, llenos de amor, de
ideas brillantes, de coraje para enfrentar los peligros que
acechan en cualquier recodo de la vida. El Mago, personaje
de las barbas verdes, todo lo puede, todo lo concede. Pero
¡ay! que al final el perrito Toto revela, al descorrer una
cortina con los dientes, que no existe sino un espejismo. El
Mago resulta ser una figura inventada por el mito, escondido
tras el humo de las máquinas, mortal al fin, reflejo de
nuestras propias limitaciones, y también de nuestros propios
deseos.
Todo el reino de Oz se me representa a un nivel similar
que La Habana/Cuba metafórica que describo aquí. Ella es el
lugar utópico y el ombligo básico que nunca tuvimos
completamente, que buscamos para reconquistar un origen
11
identitario, para aproximarnos al asentamiento de una
diáspora cuyos ciudadanos tienen mucho en común con la Isla
primigenia en lo que de imaginación se trata. Cuba ha
resultado ser, para sus devotos de dentro y de fuera, el
umbilicus mundi, y su ciudad capital el centro de ese agujero
umbilical que lleva hasta las profundidades del ser en
busca de la sustancia originaria. Su encanto pervive en la
memoria colectiva; en palabras de un cubano emigrado no hace
mucho a los desiertos del suroeste donde vivo, “Los
pompeyanos la habrían celebrado en un mosaico” (“La havana”,
Osvaldo Cleger).
Por eso voy por el mundo cual una Dorotea cubana,
buscando alegóricamente el regreso al hogar aunque temiendo
al Mago encerrado en las verdes torres (que para los que han
visto el filme, resulta ser un alardoso loco fraudulento), o
tratando de hallar un locus primus donde no haya hechiceros
supremos, peligrosos hechizos o ciudadanos extraños. Hay
brujas que acechan por el camino, y monos voladores
esclavizados por la hechicera maligna del oeste, la generala
de esas tropas que mantienen un reino de terror sobre el
bosque. Me dan miedo esas brujas y esos magos, me asustan
12
los brujeros y ni me gustan los mangos (detalle paradójico
en una persona de nacimiento isleño y caribeño).
Contradictoriamente también, vivo en un país a veces
regido por personajes que como títeres siguen los designios
de la gran industria consumidora, ven brujas donde no las
hay y las usan como pretexto para mandar sus ejércitos de
monos voladores a conquistar repúblicas (sobre todo las
repletas de petróleo). Al final de la película, no obstante,
aparentemente triunfan la inocencia y la bondad, à la
Hollywood....tará! Todos reconocen que han sido engañados
pero que hay esperanza si se sigue el camino del
reconocimiento propio (vive eternamente el mito en el pecho
de los creyentes).
Paralelas a esa sugerente fábula, mis páginas pretenden
describir en términos simbólicos y subjetivos lo que en una
conciencia poética es el reino imaginario de esa Cuba
transnacional, tierra brillante de magos y de mangos, de
brujas o de brujeros, de lacayos hirsutos y de criaturas
inocentes o perversas que pueblan los rincones del mundo,
siempre compartiendo un “duende” y su gracia, un ángel y su
13
jiribilla, constituyendo la metáfora polivalente de una
nación que se busca a sí misma.
*Cuba como ficción
Después de todo, a través de las brumas de la memoria,
ese sitio que se recuerda vagamente, con el asombro
adolescente en la memoria diluída, es un reino mítico. Desde
los comienzos, el Almirante de la Mar Oceana que llegó a sus
playas orientales la calificó de la “Isla más fermosa que
ojos humanos hubieran visto”, frase que se nos repetía hasta
la saciedad en las aulas donde se reproducían imágenes
visuales y cartográficas de esa extensión de tierra rodeada
de agua por todas partes y con contorno de caimán.2 En
aquel recinto insular paradisíaco cantado después por el
Cucalambé, “Cuba delicioso edén/ perfumado por tus flores/
quien no ha visto tus primores/ ni vio luz ni gozó bien”, se
anclaron los sueños que perviven en la memoria de muchos, en
generaciones posteriores y años luz más tarde.
2 Por cierto, algunos irreverentes cubanos de Miami la han
visto también como el perfil de una aspiradora eléctrica,
versión contemporánea del arado con que asimismo se la
caracterizaba, y que coloca las ruedecillas y el motor en
la antigua provincia de Oriente, la bolsa en Camagüey y el
manubrio con que se maneja en mi Pinar del Río natal.
14
Esa Cuba con la que soñaban los poetas, y por la que
hoy suspiran los viejitos del exilio miamense que juegan
dominó en la Calle Ocho, es una ficción que se mantiene viva
mediante el deseo de que no termine nunca. Pero las
realidades históricas cambian, permutan, se metamorfosean;
lo que siempre permanece, inmortal para la posteridad, son
las ficciones. Que se lo pregunten a Borges. Y la Cuba que
se expresa como metáfora es asimismo el decantar de una
ficción. Es el lugar originario y por lo tanto idealizado en
la memoria y en la esperanza; pero globalmente, en la
diáspora, es el punto de referencia común para los que viven
en el territorio desterritorializado y abierto,
plurilocativo, de una nación que se salió de sus fronteras
físicas y se desparramó por el mundo.
En los comienzos del siglo XXI, esa Cuba
transnacionalizada ya ha superado muchas de las limitaciones
que una vez la circunscribieron: el lastre de la nostalgia,
los murmullos de un eterno deseo de regreso (hoy relegado
más que nada a las promociones que menos tiempo han
permanecido fuera del entorno original), el doble vivir
diario, bicultural y transculturado, en el presente y en el
15
pasado. Toda esa superación, desde luego, es aun más
predominante fuera del entorno duplicador de la Florida,
donde se quiere seguir viviendo en el ensueño de los
Mascones, los enanitos cantantes y danzantes que acogen a
Dorothy y le agradecen haber aterrizado en su medio. Allí,
en mayor grado, la ficción “Cuba” se encuentra viva por
designio emotivo e intelectual de sus cultivadores. Pero por
último, todos sus ciudadanos globales guardan documentos de
identidad espiritual en el hondón afectivo, aunque cada vez
más la inmensa mayoría de ellos—incluyendo por supuesto a
sus descendientes, cultural y étnicamente cubanos pero sólo
por herencia y voluntad—se abre al mundo y solamente regresa
a la ficción en horas de asueto, por vías musicales,
gastronómicas o conversacionales, enlazados a ratos por la
memoria fresca de aquéllos que hace poco dejaron las playas
originarias para lanzarse a la constitución de una nación
transnacional.
Los que siguen emigrando hoy día del paraíso
original vienen a narrar el reverso del cuento de hadas,
pero no obstante contribuyen a la conexión con la memoria y
al cultivo de los lazos con aquel lugar sin límites
16
realistas. La ficción “Cuba”, a pesar del contacto con los
recientes egresados, se decanta aun más en la memoria de los
primeros inmigrantes, se esfuma, deviene en objeto extraño
ya no tan extrañado, que se reclama a veces y se
sobreentiende en no poca instancia.
En mi rol de Dorotea, la muchacha asombrada que se
declara “no bruja” sino habitante de un estado rural –“Are
you a good witch or a bad witch?—“I´m not a witch at all! I’m Dorothy
Gayle, from Kansas!” (diálogo de la película entre la chica y
Glinda, la bella y bondadosa bruja del Norte), ese hogar que
deseo desde la hondura del alma no es precisamente la Cuba
real, estatal, política, económica, la tierra de carne y
hueso. La querencia que es lo propio, que representa el
desván donde se resguardan del olvido las niñeces y los
recuerdos: es eso para mí la base de mi Cuba metafórica.
...“No soy bruja, no soy traidora ni malvada por ser transnacional; soy la
Dorotea cubana, antes de Pinar del Río, ahora del mundo!”... En mis
meditaciones personales de identidad me identifico y
reencuentro con los personajes de Oz una y otra vez: a ratos
con el león cobarde, a veces con el monigote cabeza de
pájaro que no sabe pensar o decidir, y hasta con los
17
enanitos patrióticos, que bailan y cantan en feliz algazara
al descubrir que ha muerto, o que se está muriendo, la
maligna bruja del este que aterrorizaba al reino. Mi familia
floridana está compuesta por muchos de ellos, Munchkins que
bailan y hablan todos a la vez. Su jolgorio es entendible
porque han vivido año tras año, más de cinco décadas y diez
lustros, bajo la imaginaria sombra, malignamente presente,
de un ser de nariz larga y cara verde, como la bruja
malvada, supuestamente inmortal, que ha cambiado sus vidas.
No hay magos reales y verdaderos en su reino al sur de
Masconelandia, aunque sí han oído de un Gran Mago de Oz como
poderoso y benefactor.
En su Ciudad Esmeralda se alzan altos edificios, reina
la prosperidad, hay salones de belleza, flores gigantescas,
alfombras, sirvientes, productos de consumo, caballos de
colores, carrozas y soldados con alabardas, murallas que
impiden la entrada a cualquier mortal. Y su irreal mago
tiene la cara del barbudo Tío Sam. ¿Cómo es tal cosa
posible? ¿Será que OZ es asimismo US? ¿Vivimos también los
habitantes cubanoamericanos de estas tierras continentales
en el ensueño de otro mito, presente en un universo
18
paralelo? ¿O se confunde la visión originaria de una ciudad
brillante con todas las otras ciudades que nos toca visitar
o habitar en nuestra diáspora? Londres, Madrid, Barcelona,
París, Los Angeles, Nueva York, San Juan, México, Caracas,
Buenos Aires, Bombay ahora Mumbai, Hong Kong, hasta
Samarcanda: ¿son todas imágenes posibles y exaltadas de la
que Alejo Carpentier llamó la Ciudad de las Columnas? Yo veo
los adoquines del Viejo San Juan y los del Boulevard Saint
Michel en París, los del viejo casco de la ciudad colonial
en Santo Domingo, los de la Plaza Mayor en Madrid, aun los
de Roma cerca del Coliseo y de la Plaza España, y pienso en
los cercanos al Templete o en la Alameda de Paula, y son
como postales turísticas: recuerdos del espacio visitado,
antes habitado, sombras de una urbe mítica que se repite,
ombligo reproducido en todas latitudes, La Habana que fue el
centro y ya no lo es pero se sigue repitiendo en el espacio
global, Cuba con sus palmas recordadas en el Canadá, la
ciudad con sus calles deterioradas rememoradas en otros
países, el país que es otro planeta y una ficción
intrigante, que embruja con el recuerdo de lo posible y
espanta con la presencia de lo real.
19
Recuerdo el verso de Octavio Paz: “Voy por tu cuerpo
como por el mundo” (Piedra de sol), y pienso que el cuerpo
ficticio y metafórico de Cuba es un ente vivo, reproducido
de manera similar pero distinta en cada una de las
imaginaciones diaspóricas que se encuentran dispersas por el
planeta. Vivo y reproducido, pero no constantemente
contemplado: la memoria es a veces súbita y otras borrosa.
Voy por el mundo como por tu cuerpo, Habana/Cuba,
porque eres el mundo (si bien microcósmico), pero a la vez,
sólo parte del mundo. Van otros cubanos transnacionales por
el cuerpo del planeta (los he visto en el Louvre, en la
Fontana de Trevi, en El Escorial, hablando con un acento
inconfundible que no sé por qué todavía preserva
insistentemente las cadencias, las vocales y las consonantes
del habla popular habanera). Van por el mundo con su cuerpo
los cubanodiaspóricos (¿diásporocubanos?) hablando asimismo
en otras lenguas, diciéndole que sí al aire extranjero y
abriendo un cafetín en Londres donde venden mojitos y
picadillo. Y yo voy por el mundo con mi cuerpo como una
Dorotea cubana, pensando en un reino brillante donde al fin
se mueren las brujas y los magos porque todo tiene su fin,
20
hasta lo que se cree inmortal. En la vida todo pasa, hasta
la... hasta la... hasta la ciruela pasa, como canta Liliana
Felipe. Y lo que persiste es el mito, por los siglos de los
siglos.
*Cuba como (pre)texto
En cierto sentido, la meditación personal sobre lo
que es Cuba me lleva a lo que no lo es. Y lo que me lleva a
otras partes, a otros cuerpos y otras latitudes, es un
puente por el que me lanzo a explorar. Recuerdo las palabras
de Gloria Anzaldúa, en el prefacio a su libro This Bridge We
Call Home (Este puente al que llamamos hogar):
Los puentes son umbrales de otras realidades,
símbolos arquetípicos
y primarios de una conciencia cambiante. Connotan
transiciones, cruce
de fronteras y perspectivas cambiantes....el cambio
es inevitable. No hay
puente que dure para siempre.3
3
? Gloria Anzaldúa and Ana Louise Keating, eds. This Bridge We
Call Home: Radical Visions for Transformation. New York and London:
Routledge, 2002.
21
Y otros puentes son los que revisitamos, después de
aquéllos de Michigan y la reunión que hizo Ruth Behar en Ann
Arbor, puentes que nos lanzan a otra orilla y bajo los
cuales ha pasado más agua aún que cuando decíamos, en 1995,
que el río del tiempo seguía fluyendo y arrastraba tantas
cosas. Como dice Gloria, QEPD, estamos bregando con
arquetipos, y nuestra conciencia cambia. En este campo
metafórico de tierra y agua, cuando cruzamos fronteras y
damos pasos al futuro, el cambio es irreversible e
inevitable. Los puentes no duran para siempre, pero en la
transición hacia otras aperturas, Cuba se constituye otra
vez en el texto y el pretexto. Donde quiera que haya la
presencia de esos inconfundibles transnacionales, habrá una
conversación por el puro placer de la fruición. Las palabras
en boca de cubanos suenan y saben a dulce de guayaba, aunque
a veces huelen a pólvora. Y ese dulce explosivo es el texto,
el tejido de una etnoidentidad innegable, que se oye y se
palpa. Pero a la vez es la excusa, el pretexto para hablar
de lo conocido y de lo reconocido.
Según los sociólogos que estudian las cuestiones
diaspóricas, el mundo está ahora experimentando el más
22
grande flujo migratorio en la historia de la humanidad. Hay
más de 185 millones de migrantes transnacionales y
refugiados en todo el planeta. También afirman que la
inmigración hoy día genera transformaciones epocales tanto
en los países que envían como los que reciben migrantes. Eso
quiere decir que por mucho que pensemos los de fuera que
somos (o no) los desterrados del país paraíso, los que se
quedan son (quiéranlo o no los que dirigen y deciden)
profundamente influidos por nuestro pensar diaspórico
alegórico. Sueñan lo que soñamos porque se preguntan qué se
hizo de aquéllos que se fueron. ¿Ubi sunt los vecinos de El
Vedado? ¿Adónde fueron a parar las damas y caballeros de
antaño? Fueron en su mayoría al Gran Reino de Oz, maravilla
del orbe occidental, sorprendentemente regido ahora por un
títere y no por un mago, si bien el ícono nacional del Tío
tiene barbas.
Y desde el país de los Mascones mandan tarjetas,
remesas, mariposas de oropel, monitos con rabo mecánico,
imágenes visuales por la Internet, mensajes, botellas que
vienen de la Ciudad Esmeralda y son verdes y transparentes,
y hablan (bajito) del reino de las maravillas donde
23
cualquiera se lanza a caminar por el sendero de ladrillos
amarillos, tris tras adónde vas, voy al campo a buscar
fortuna, me voy a pasear por el planeta, a deambular por el
mundo, por la YUMA, por la UNAM en México, a ver películas
de UMA (Thurman) en Los Angeles, a protestar frente a la ONU
en Nueva York, a visitar la UNESCO en París, en fin, a
UNIRME a la comparsa diaspórica pleniplanetaria, a usar las
letras de manera ingeniosa, a decir lo que se me ocurra.
Dichos inmigrantes se organizan (nos organizamos) en
redes transnacionales de relaciones sociales y culturales
que hacen porosas las fronteras, y de alguna forma,
redundantes. Redunda la Isla, redunda el texto, redundan las
márgenes: La Habana, Cuba, territorio libre de la
imaginación (y no libre de pecado, como quería Frank
Domínguez en su bolero). Pero la ciudad y el país, metáfora
y alegoría del reino diaspórico y sin fronteras, dimensiones
sin tierra pero con habitantes, siguen avanzando en su
metamorfosis. Por medio de aquellos puentes del pasado
pasamos a otras riberas, y ahora la Cuba transnacional
(quiéranlo o no los que no lo quieran, y muchos de ellos
habrá en la Isla, discutiendo el asunto en términos pre-
24
posmodernos) constituye la extensión más paseada del mundo
exterior a los límites insulares. Ahí están los salseros en
Las Vegas, los pintores en el DF, los libreros en Barcelona,
los camarógrafos en Madrid y Budapest, los soneros en Nueva
York, sí, los ingenieros en Venezuela, los topógrafos en el
Ecuador, los periodistas en Coral Gables y en la Argentina,
los catedráticos en los recintos de Río Piedras y Mayagüez y
Riverside California, y los escritores por todas partes,
saliéndose por las ventanillas de autos y aviones, hablando
unos y otros con todos los demás por medio de teléfonos
móviles y “chateando” por la Internet, la adicción bendita
de la comunicación planetaria que nos hace conversadores
globales, que nos permite ver a todos el funeral de Augusto
Pinochet, la conversión católica de Daniel Ortega, las
pasarelas de modas en Milano, las enfermedades secretas de
los caudillos caribeños, y volver a Las Vegas para
presenciar el espectáculo de Havana Nights, a cuyos
intérpretes cubanos de la Isla les gustó tanto el desierto
de Nevada que establecieron residencia en él.
Sí, el mundo es un pañuelo y los cubanos que andan por
los caminos planetarios se juntan para decir “Oye chico” y
25
tomar café en cualquier esquina, que no será la de L y 23
pero es otra más actualizada, en cualquier otra urbe de la
Tierra. La metáfora se globaliza; los límites de la ciudad y
del país se hace aun más porosos, no hay quién no sepa lo
que ocurre en cada rincón, el mundo se puebla de viajeros y
de gente movilizada, aunque los pobres se quedan rezagados
por falta de computadoras y pasaportes y moneda libremente
convertible o aceptable. Una prima que vive en Miami—no
conocida precisamente por sus ideas liberales—al escuchar la
pregunta “¿usted piensa volver a vivir en Cuba algún día?”
responde con otra pregunta y ofrece una respuesta
categórica: “Yo, ¿mudarme del Primer Mundo al Tercero? ¡Ni
loca!” En los términos alegóricos que propongo aquí, su
contestación sería: “¿Dejar el reino de Oz presente y real
para volver a aquél otro imaginario de la añoranza? ¡Por
favor, no diga tonterías!” (Y a mí me gustaría ser reina de
Inglaterra, claro. Para eso tengo las mismas iniciales, ER,
que la Elizabeth Regina en los monogramas reales).
*Cuba como transnación
Si en el volumen recopilado por Damián Fernández,
Cuba Transnational,4 se intenta definir y localizar en la
26
terminología de las ciencias sociales el concepto de esa
nación diaspórica que algunos humanistas y escritores hemos
llamado “completa”, en realidad el fenómeno general del
siglo ya ha sido aceptado por teóricos y estudiosos de la
migración global. En la conferencia de estudios cubanos y
cubanoamericanos del Cuban Research Institute (Florida
Internacional University) de octubre 2003, en una sesión
titulada “Cuba (Tras)Pasada, Cuba (Tras)tornada: Views on the
Global Nation and Its Multiplicity of Being”, discutíamos el
tema del cual ahora me tomo la libertad de citar
extensamente, usando mis propias palabras para aquella
ocasión (sigo el patrón de lo que algunos críticos denominan
“autocanibalismo”):
creo que existe una Cuba transnacional que se viene
desbordando de los límites materiales de la Isla
desde hace décadas, y que progresiva (y
dolorosamente) trata de trascender su pasado y de
mirar realistamente a su presente y su futuro. A la
vez que experimenta trastornos y confusión mientras
trata de imaginarse a sí misma como una nación que
evoluciona a la vez que crece más allá de sus
27
fronteras geográficas, esa Cuba transnacional desea
retornar a un “ser completa” después del trastorno:
el proceso perturbador y emocionalmente impactante
de la transferencia y translocalización de muchos
de sus habitantes originales. En ese proceso
evolutivo, la nación como comunidad global ha
devenido en “transnación”, y muchos de sus antes
ciudadanos son, en efecto, cubanos transnacionales,
sujetos diaspóricos. Siempre habrá, sin embargo,
quien cuestione estas nociones como peligrosas a la
integridad de una “esencia nacional” homogénea que
por mucho tiempo se ha creído como definidora de la
cubanidad. Aunque dicho concepto es extremadamente
dudoso en esta época posmoderna, no obstante hay
quien prevé que presentar la identidad nacional
“como un artefacto cultural abierto a manejos e
impugnaciones es suficiente para provocar las
peores pasiones en todos los múltiples lados de la
línea divisoria cubana” (Buscaglia-Salgado, 287,
traducción mía) 5
28
Entiendo que algunos estudiosos cubanos de la Isla rehúsan
aceptar el concepto de Cuba transnacional como lo definimos
en la diáspora. He escuchado comentarios que en una reunión
de estudios cubanos en la Universidad de Nottingham,
Inglaterra, en septiembre del 2006, una mesa redonda formada
por participantes de dentro y de fuera de la Isla discutió
intensamente el tópico, y algunos rechazaban de partida el
concepto de Cuba transnacional (lo cual se entiende, si lo
que se intenta es defender ideológicamente la integridad del
estado nación insular como completo en sí mismo; los
estudios globales afirman lo opuesto, sin embargo).
Por otra parte, como Dorotea que soy, creo en el
poder de la imaginación, en una visión posmoderna que
contemple el profundo influjo y reflujo de ideas con
respecto a la cubanidad y a la diáspora, y que acepte que
hoy día las fronteras se borran electrónicamente porque
todos tenemos acceso a la diseminación y, aun más
importante, a la formación de las ideas. El
transnacionalismo es un intercambio a través de esas
fronteras, realizado por individuos no gubernamentales, por
organizaciones semejantes, por redes informativas. Como
29
afirma Fernández, la imagen predominante de Cuba como nación
aislada, política y geográficamente, “una suerte de
Galápagos social” (xiii), se ha convertido en un mito
reconocido, y el discurso de esa Cuba “desconectada del
mundo” sirve principalmente para promover intereses desde
ángulos opuestos y contendientes, como el de las agencias
turísticas que entusiasman a presuntos viajeros con imágenes
de destinos exóticos. Una Cuba transnacional, como la
conocemos los que vivimos desde fuera el paradigma de la
nacionalidad que nos incluye (quiérase o no se quiera), es
la imagen con que se presenta al mundo la sociedad isleña Y
diaspórica de la Antilla mayor en su conjunto.
Desde esa perspectiva, soy de la opinión de que
nociones como ciudadanía y nacionalidad cambian y se
metamorfosean a la medida en que son reexaminadas a la luz
de la época en que nos toca vivir. Algunos teóricos incluso
opinan que el transnacionalismo se refiere a la cooperación
global entre las gentes, independientemente de las naciones-
estados en que habiten. De esa forma, ser transnacional es
ser cosmopolita. Y un estilo de vida transnacional sería el
sueño de esta Dorotea cubana (¿a quién no le gustaría
30
trasladarse entre varios lugares de la Unión Europea y
Norteamérica.... pongamos por caso Niza, Vancouver y
Venecia... con el cambio de estaciones?): no resultan nada
mal los cafés de la Calle Florida en Buenos Aires y los de
Bruselas u hoy día hasta los clubes de Shanghai. En la
República Popular China la clase media que ya existe vive
una rara vida: no pueden acceder a todos los sitios de la
Red Mundial, pero se encuentra uno a turistas de Beijing en
los casinos de Montecarlo y de Lake Tahoe, en las tiendas de
Lima, en las discotecas de Santiago de Chile.... el mundo es
una pelotita, como dicen los peruanos. Y los cubanos de
fuera vivimos a ese ritmo, esperando que quizás a nuestros
compatriotas de dentro les toque una apertura en la que
puedan tomar café en la Gran Vía y conversar con los
diaspóricos en Berkeley.
Desde ese punto de mira, la diáspora es precursora
del transnacionalismo posmoderno. Lo cual no quiere decir
que todos se tengan que marchar definitivamente de su
querencia, sino que puedan tener la oportunidad de abrirse
al resto del mundo en el siglo XXI poniendo el pie
(voluntariamente) en un suelo extranjero que conocen ya por
31
la Internet y los sitios de la World Wide Web. Muchos
todavía no saben lo que se pierden....
Así, el mundo entero es mi reino de Oz, con magos y
sin ellos. En la elaboración de mis metáforas y mis
ficciones, reposa el sueño de una unión humanista
internacional y transnacional en la que no interfieran las
1 En mi artículo “In Two or More (Dis)Places: Articulating a
Marginal Experience of the Cuban Diaspora” (publicado en
Andrea O´Reilly Herrera, Cuba: Idea of a Nation Displaced, SUNY
Press 2007), discuto la noción de una posicionalidad
múltiple del sujeto diaspórico “Cubano-y-más” (Cuban-and-
other) como poseedor de marcadores culturales que no
responden al paradigma de nuestro hegemónico discurso del
exilio. Este es un modelo de construcción identitaria que
representa a los cubanoamericanos, especialmente aquéllos
que no son parte de los enclaves del sur de la Florida, como
agentes multiculturales que demuestran su adaptación al
tolerar la hibridez y aun celebrarla, y que contemplan—a
muchos niveles interpretativos—su “dislocación” de los
epicentros culturales de La Habana y Miami (dislocar:
separar, sacar, dispersar, desmembrar). 4 Damián J. Fernández, ed. Cuba Transnational. Gainesville:
University Press of Florida, 2005. El volumen es una
recopilación de ciertas ponencias que se presentaron en la
Quinta Conferencia Anual de Estudios Cubanos y
Cubanoamericanos mencionada a continuación.
32
brujas, y donde el sendero dorado represente no sólo los
ladrillos de una feliz construcción de la vida, sino también
de una nación-patria que fue lo que fue, que es lo que es, y
que será lo que sea en un futuro no lejano: digna de ser
memorada, visitada, recordada en sus esperanzas y en sus
imaginarios personales, que pertenezca a todos los que la
quieran y que permita a todos sus ciudadanos ser globales,
comunicarse ampliamente, por vía electrónica o en carne
viva.
Recuerdo de nuevo los versos de Piedra de sol, y pienso
en La Habana/Cuba como núcleo de esa ficción, ilusoria y a
la vez real— Espejo del Mundo y Jardín del Alma, Perla del
Occidente y Centro del Universo— esa Samarcanda con la que
se sueña en cualquier lugar del planeta:
5 “as a cultural artifact open to handling and contestation
is enough to provoke the worst passions on all the multiple
sides of the Cuban divide;” José F. Buscaglia-Salgado,
“Leaving Us for Nowhere: the Cuban Pursuit of the American
Dream” [review of Louis A. Pérez, Jr., On Becoming Cuban:
Identity, Nationality, and Culture]. The New Centennial
Review, vol. 2, no. 2 (“Origins of Postmodern Cuba”, Summer
2002): 287. El trabajo citado, que presenté en aquella
conferencia de 2003, se titulaba: “Cuba (Tras)Pasada: los
imaginarios personales de una generación”.
33
eres una ciudad que el mar asedia...
una muralla que la luz divide,
un paraje de sal, rocas y pájaros 6
Y sigo como una Dorotea cubana, cantando por encima del
arcoiris y riéndome con los enanitos, o de ellos. Está bien
si se me acusa de romántica; para eso creo en los cuentos de
hadas, en las metáforas alegóricas, en el porvenir y en la
poesía.
Samarcanda y La Habana
6 Las estrofas citadas en este ensayo corresponden,
respectivamente, a los siguientes poemas: de José María
Heredia, “Al Niágara” (oda); de Juan Cristóbal Nápoles
Fajardo, “El Cucalambé”, “Décimas”; de Octavio Paz, “Piedra
de sol” (fragmentos). Todos son textos clásicos que se
encuentran no sólo en las bibliotecas sino en páginas de la
Red Mundial fácilmente. El texto “la havana” de Osvaldo
Cleger es parte de su colección inédita “Desertares”.
34