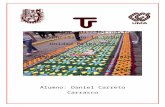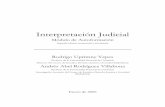Un ensayo de interpretación del registro arqueológico
-
Upload
independentresearcher -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Un ensayo de interpretación del registro arqueológico
RESUMEN
Este capítulo, articulado en cuatro secciones, de-sarrolla un ensayo de interpretación de los yacimien-tos arqueológicos analizados en este volumen. Con el fin de valorar de manera crítica el tipo de inferencias que pueden llegar a realizarse, se analiza en primer lugar la entidad de la muestra y la naturaleza de los registros de estos asentamientos. En segundo lugar se lleva a cabo un estudio interno de los yacimientos que comprende sus pautas de articulación y los cambios que se producen a lo largo del tiempo. El estudio de la estructura económica de estos sitios constituye la ter-cera sección, y en ella se aborda tanto la actividad ar-tesanal como las prácticas agrarias y ganaderas. Por último se examinan las transformaciones del terri-torio en términos diacrónicos desde una perspectiva sistémica.
PALABRAS CLAVE: Granjas, aldeas, arquitectura doméstica, bioarqueología, historia económica.
ABSTRACT
This chapter, divided in four sections, is an inter-pretative attemp of the archaeological sites analysed in this volume. The entity of the examined sample and the nature of the archaeological records are first-ly checked in order to value in a critical way the kind of inferences that can be made. The sites will be then scrutinized from the inside, analysing their internal articulation patterns as well as the changes produced along time. The study of the economic structure of these sites form the third section, where both the ar-tisan activity and the agrarian and husbandry prac-tices are addressed. Finally, the territorial transfor-mations are examined from a system point of view in diachronic terms.
KEYWORDS: Farms, villages, domestic architecture, bioarchaeology, economic history.
Una vez presentados los registros arqueoló-gicos de los once yacimientos y los estudios de-dicados a la arquitectura doméstica, los rituales funerarios, la fauna y la paleopalinología, en este capítulo se pretende realizar un ensayo de inter-pretación de estas evidencias materiales a la luz de los paradigmas empleados para analizar el territorio meseteño entre los siglos V y IX d.C.
Hasta el momento, solamente las ocupaciones campesinas del sector madrileño cuentan con una propuesta de interpretación global (en particular ver VIGILESCALERA, 2007a) debido a que es en este territorio donde se concentra (junto a Ca-taluña) el mayor número de yacimientos de esta época indagados en la Península Ibérica. La si-tuación es, en cambio, muy diferente en la cuenca del Duero, puesto que se trata de un territorio mucho mayor y aún carecemos de un número su-ficiente de intervenciones concentradas en espa-cios limitados que permitan analizar territorios coherentes y explorar las diferencias subregiona-les. Aunque a lo largo de estos años se han rea-lizado varios intentos para historiar este amplio territorio en la Alta Edad Media a partir de los registros materiales o textuales (ver p.e. CASTELLANOS, MARTÍN VISO, 2005; CHAVARRÍA, 2005; MARTÍN VISO, 2009; QUIRÓS, 2011b) o porciones del mismo (p.e. ARCE SAINZ, MO
RENO, 2012; ARIÑO, RODRÍGUEZ HERNÁN
DEZ, 1997; ARIÑO et alii, 2002; ARIÑO, 2006, 2011; ARIÑO et alii, 2012; CARVAJAL, SOTO GARCÍA, 2010; DOHIJO, 20111; BLANCO GONZÁLEZ, 2009; GONZALO et alii, 2011; LECANDA, PALOMINO, 2001; MARTÍN VISO, 2007a, 2007b, 2009, 2012b, 2012c; TEJERIZO,
1 Este trabajo, publicado en el año 2011, aparentemente está actualizado hasta el año 2002, cuando estaba prevista su publicación (DOHIJO, 2011: 3).
7Un ensayo de interpretación del registro arqueológico
ALFONSO VIGIL-ESCALERA GUIRADO
JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++234 2567682+++89:23:98
358 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
2011), la variabilidad subregional y la escasa enti-dad de la muestra aún disponible limita la posibi-lidad de realizar síntesis de un cierto calado2.
Esta diferencia entre las dos áreas analizadas en este volumen, que condicionará el alcance de la in-terpretación aquí propuesta, no debiera valorarse sin embargo en términos pesimistas por dos moti-vos principales: en primer lugar porque ya están en marcha nuevos trabajos e investigaciones que de-bieran mitigar estas carencias en los próximos años (ver p.e. TEJERIZO, 2012); en segundo lugar, la menor intensidad de la arqueología preventiva rea-lizada en la cuenca del Duero se debe al hecho de que el ritmo de destrucciones ha sido inferior al de Madrid o, por ejemplo, al de Barcelona (ver ROIG, 2009, 2012), lo que da más margen para que en un futuro se produzcan nuevas aportaciones.
Este capítulo se articulará en cuatro seccio-nes. En primer lugar se revisará la entidad de la muestra analizada y la naturaleza de los regis-tros de estos asentamientos con el fin de valo-rar de manera crítica el tipo de inferencias que pueden llegar a realizarse. En segundo lugar se realizará un estudio interno de los yacimientos, analizando sus pautas internas de articulación así como los cambios que se producen a lo largo del tiempo. El estudio de la estructura econó-mica de estos yacimientos constituye la tercera sección, y en ella se aborda tanto la actividad ar-tesanal como las prácticas agrarias y ganaderas. Por último se examinarán las transformaciones del territorio en términos diacrónicos desde una perspectiva sistémica (VIGILESCALERA, QUIRÓS, 2012).
1. LA NATURALEZA DE LOS REGISTROS ANALIZADOS
En cuanto a número de yacimientos, la mues-tra arqueológica disponible para estudiar el cam-
2 Hay que tener en cuenta que puede haber un número impreciso de yacimientos excavados en los últimos años de los que no se tengan noticias. Por otro lado son muy esca-sos los yacimientos de cronología visigoda de la cuenca del Duero que han sido publicados de forma monográfica (p.e. GUTIÉRREZ PALACIOS et alii, 1958; FABIÁN et alii, 1985; STORCH, 1998; MARTÍN CARBAJO et alii, 2000; MARTÍN CARBAJO et alii, 2000; NUÑO, 2003; GONZÁ
LEZ GANDULLO, 2006; DÍAZ DE LA TORRE et alii, 2009; MARCOS CONTERAS et alii, 2010; ALONSO FERNÁN
DEZ, JIMÉNEZ, 2010).
pesinado altomedieval del centro peninsular puede ser exigua si se compara con otros estu-dios europeos recientes, aunque resulta homo-logable con otros trabajos realizados en el Sur de Europa3. Más allá de la valoración cuantitativa, en cambio, debe reconocerse la consecución de un registro cualitativamente notable, construido a partir de intervenciones realizadas en amplias extensiones, que ha permitido realizar un impor-tante salto adelante a la hora de analizar este tipo de yacimientos.
Por otro lado, se trata de un conjunto de re-gistros arqueológicos heterogéneos. El motivo se encuentra en las características de la propia es-tratificación de estos sitios y en las circunstan-cias en las que se han llevado a cabo los trabajos de campo y la construcción de las estratigraf ías, como se expondrá a continuación.
En esta sección se examinarán las caracterís-ticas de estos registros arqueológicos desde una triple perspectiva: la asimetría existente entre la muestra madrileña y la de la cuenca del Duero; la naturaleza de los depósitos arqueológicos; y los problemas que ha planteado la asignación de fe-chas precisas para los materiales arqueológicos. Esto afecta al establecimiento de una básica se-cuenciación que permita seguir el desarrollo de los asentamientos a lo largo del tiempo y advertir sus eventuales transformaciones.
1.1. ENTIDAD Y REPRESENTATIVIDAD DEL REGISTRO ANALIZADO
No existen indicios objetivos que avalen la po-sible existencia de diferencias apreciables en la extensión de las aldeas situadas a los dos lados del Sistema Central. Las divergencias en la exten-
3 Frente a los once yacimientos analizados en esta sede, Edith Peytremann ha realizado su síntesis sobre el hábitat rural del norte de Francia en los siglos IV y XII tomando en consideración 308 yacimientos (PEYTREMANN, 2003a); Helena Hamerow ha analizado 84 asentamientos rurales para estudiar el poblamiento rural en época anglosajona en Inglaterra y 66 para analizar el noroeste europeo (HA
MEROW, 2002, 2012); en un reciente trabajo sobre el no-roeste de Francia se han analizado 50 yacimientos (VALAIS, 2012) y el EMAP (Early Medieval Archaeological Project) realizado en Irlanda ha logrado procesar los resultados de 241 yacimientos (O’SULLIVAN et alii, 2010). En Toscana, Marco Valenti ha utilizado ocho yacimientos excavados en una cierta extensión para realizar su síntesis sobre la estruc-tura de los asentamientos rurales (VALENTI, 2004).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++234 2563672+++7892:987
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 359
sión estimada de los sitios tomados en considera-ción están condicionadas por la experiencia de-sarrollada en un determinado territorio por unos profesionales u otros y, en consecuencia, por las estrategias de intervención que se han empleado a lo largo de los años en ambas regiones.
El porcentaje de la superficie excavada es ex-tremadamente variable, como puede apreciarse en la tabla adjunta. Oscila entre el 5-6% de Na-vamboal y el 50% de Congosto, y parece sensato encontrar mayor seguridad en las cifras más bajas que en las más altas. La experiencia acumulada con el tiempo y los errores cometidos y reconoci-dos demuestran la escasa fiabilidad de muchas de las medidas adoptadas para procurar una delimi-tación efectiva de la distribución espacial de las estructuras arqueológicas en los asentamientos rurales de carácter abierto. Estas conforman ha-bitualmente nubes de densidad variable separa-das de sus inmediatas por espacios vacíos, lo que suele llevar a graves distorsiones en la evaluación cuando la escala de la intervención no es lo sufi-cientemente amplia.
En términos estadísticos se pueden apre-ciar algunas diferencias significativas entre los dos territorios. La extensión estimada de los cinco yacimientos del territorio castellano-leo-nés ofrece una media de alrededor de seis hec-táreas, mientras que la de los seis yacimientos madrileños se mueve en torno a las once. Como primera conclusión podría avanzarse que los ar-queólogos han percibido de distinta forma la ex-tensión efectiva de los yacimientos sobre los que han intervenido, considerando que los situados en la Comunidad de Madrid podían ser bastante más extensos, casi el doble, que los excavados en el valle del Duero. En esta zona se han excavado conjuntamente (entre los cinco sitios contempla-dos aquí) un total de 37.205 m2, con una media de 7.441 m2 por intervención. Uno solo de los yacimientos madrileños (El Pelícano) supera en tres hectáreas la superficie excavada en la totali-dad de los sitios del valle del Duero. La extensión efectivamente excavada en la media docena de sitios madrileños alcanza la cifra de 134.925 m2, con una media de 22.487 m2 por yacimiento. Ambos valores triplican a sus pares en el ámbito de la Meseta Norte. La media de lo excavado res-pecto a la extensión estimada se encuentra en el 18,58% para los sitios castellanoleoneses y en el 27,82% para los situados en la Comunidad de Madrid (Tabla 7.1).
YacimientoExtensión
estimada
Extensión
intervenida
Porcen-
taje
Canto Blanco (León) 150.000 10.557 7,0
Ladera de los Prados (Valladolid) 50.000 15.047 30,1
Cárcava de la Peladera (Segovia) 8.300 2.013 24,3
Navamboal (Valladolid) 70.000 4.000 5,7
Mata del Palomar (Segovia) 21.630 5.588 25,8
El Soto/Encadenado (Madrid) 35.000 4.000 11,4
Gózquez (Madrid) 115.000 28.450 24,7
La Huelga (Madrid) 10.700 5.200 48,6
El Pelícano (Madrid) 300.000 68.660 22,9
La Indiana (Madrid) 180.000 15.415 8,6
Congosto (Madrid) 26.000 13.200 50,7
Tabla 7.1. Porcentaje excavado respecto a la extensión es-timada (en metros cuadrados) de los yacimientos analizados.
La ligera diferencia en cuanto a legislación en materia de Patrimonio Histórico entre los entes administrativos públicos responsables de su ges-tión no justifica esta variación, de modo que de-bería contemplarse otro género de explicaciones. Podría ser la distinta capacidad de negociación con los promotores en una zona y otra (por parte de la administración y de los arqueólogos y em-presas). O tal vez esté relacionda con la distinta forma de evaluar la inversión mínima necesaria en arqueología como compensación por la afec-ción prevista. En términos generales, las dife-rencias también pueden estar relacionadas con el tipo de intervenciones arqueológicas ejecuta-das y las circunstancias que han determinado su puesta en práctica. En Madrid las intervenciones sobre grandes superficies (Gózquez, La Indiana o El Pelícano) han tenido lugar como consecuencia de operaciones urbanísticas de carácter masivo, una oportunidad menos explotada en el valle del Duero. Predominan aquí las excavaciones ligadas a proyectos de trazado lineal de infraestructuras de carácter público (aunque éstas tengan también un peso importante en el repertorio de sitios de la Comunidad de Madrid).
1.2. E
Los registros arqueológicos de los yacimientos rurales altomedievales analizados en este trabajo presentan una serie de particularidades en co-
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++293 2453562+++67829876
360 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
mún, bien distintas de las que ofrecen, por ejem-plo, los yacimientos urbanos pluriestratificados o buena parte de las ocupaciones rurales del pe-riodo romano4. De hecho, algunos de estos ras-gos ayudan a explicar el tardío descubrimiento de la materialidad de las formas de asentamiento al-tomedieval.
El emplazamiento habitual de estos enclaves campesinos en terrenos llanos, cerca de arroyos, ha determinado que sean terrenos sometidos du-rante siglos al laboreo agrícola. Todos ellos son despoblados, y se asocian a una trama de encla-ves mucho más densa de la que presenta el po-blamiento actual e incluso a la existente a partir de los siglos XII-XV5. Además, su característica organización espacial, donde prima el carácter extensivo sobre la formación de depósitos ver-ticales, y la escasa resistencia ofrecida por sus construcciones y materiales al paso del arado, ha hecho que los depósitos arqueológicos sean espe-cialmente susceptibles a la degradación, acrecen-tada al extremo durante el último siglo por la me-canización de las tareas agrícolas.
Cuatro son las principales características de los procesos formativos de los depósitos arqueo-lógicos de estos yacimientos6:
i. Los procesos postdeposicionales, la erosión y el arrasamiento horizontal. A lo largo de todos los yacimientos presentados puede comprobarse un rasgo común que resulta abrumadoramente mayoritario en los yacimientos rurales de este período, como es la baja desidad de relaciones es-tratigráficas verticales y horizontales. En pocos casos se documentan intersecciones o superpo-
4 Hace años A. Carandini ya se había percatado de las diferencias existentes entre los depósitos arqueológicos de la Antigüedad, la Protohistoria, Baja Edad Media y la Época Moderna respecto a la prehistoria y Alta Edad Me-dia (CARANDINI, 1997: 2). Y aunque esta generalización es seguramente excesiva y demasiado simplista, remarca la complejidad de los procesos formativos de los depósitos ar-queológicos.
5 Bastantes localidades actualmente existentes podrían tener su origen en esos primeros siglos altomedievales, si bien los desplazamientos del caserío a lo largo del tiempo y las dificultades de reconocimiento de esas fases (al margen de los problemas inherentes a la contrastación de una con-tinuidad efectiva de la identidad comunitaria) provocan que la imagen de estos yacimientos se proyecte habitualmente como algo ajeno o extraño a la configuración tradicional del paisaje que hemos heredado.
6 Ver también las consideraciones recogidas en QUIRÓS, 2012b: 54-67.
siciones de estructuras o se han conservado de-pósitos relativos a secuencias de ocupación pro-longadas y continuas en un mismo punto (uno de los sectores de El Pelícano, P09, sería excepcio-nal en este sentido). Lo habitual es la dispersión más o menos laxa de estructuras arqueológicas, con zonas nucleares de cierta densidad separadas de sus inmediatas por áreas casi por completo va-cías. Son generalizadas las consecuencias del se-cular laboreo agrícola de los terrenos, que suele conllevar una importante afección negativa por lo que concierne a la preservación de la cota origi-nal de frecuentación de los sitios. El arrasamiento de las estructuras que originalmente se desarrolla-ron sólo por encima de la cota del suelo complica la interpretación de las formas y funciones de las preservadas y obstaculiza dilucidar las relaciones sincrónicas y diacrónicas entre éstas. Las estructu-ras total o parcialmente subterráneas (silos, pozos, cabañas de perfil rehundido) se encuentran, pues, sobrerrepresentadas en todos los yacimientos res-pecto a otras construcciones erigidas sobre la cota del suelo, en su mayoría desaparecidas. Pero in-cluso esas fosas han sido sometidas a un intenso arrasamiento siendo escasos los silos, por ejemplo, en los que es posible documentar su desarrollo original completo, incluida su embocadura.
Los asentamientos ubicados en las vegas am-plias de grandes ríos, como por ejemplo los si-tuados a orillas del Jarama, en Madrid, son vir-tualmente irreconocibles mediante prospección superficial. En algunos casos pueden estar cu-biertos por potentes depósitos de carácter alu-vial. En otros, su superficie expuesta ha sido víc-tima una y otra vez del arrastre por las avenidas. Esa posición de los asentamientos en la misma orilla del agua contrasta, por ejemplo en la vega del río Tajo, con la de sus respectivas necrópolis, habitualmente emplazadas en el primer resalte de las terrazas cuaternarias.
ii. Espacios vacíos y densidad diferencial de estructuras. Una de las conquistas más sobre-salientes de la intervención arqueológica en ex-tensión sobre este tipo de yacimientos ha sido la posibilidad de leer, en la forma regular de los es-pacios vacíos o libres de estructuras, la huella de antiguos espacios de dedicación agraria interca-lados entre parcelas ocupadas por todo tipo de construcciones. Esta lectura es bastante evidente en yacimientos como Gózquez, donde la orga-nización espacial de la aldea se mantuvo rígida-
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++2/4 2453562+++67829877
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 361
mente estable a lo largo de toda la secuencia ocu-pacional. Bastante más compleja resulta en los asentamientos en los que el desarrollo diacrónico (la cíclica sucesión de construcciones y recons-trucciones) tuvo un carácter más orgánico. Sin una lectura periodizada de los grupos de estruc-turas resulta dif ícil establecer los contornos idea-les de las sucesivas ocupaciones.
A veces esa organización espacial queda se-ñalada por grandes zanjas o estructuras linea-les, correspondientes a cursos viarios o a límites de parcelas o recintos de incierta funcionalidad (VIGILESCALERA, 2010a). Se trata por regla general de una clase de evidencias sumamente dependientes del estado de conservación del ya-cimiento, desapareciendo de escena en los casos en que se ha producido un arrasamiento signi-ficativo de la cota de frecuentación original. La propia disposición ordenada de ciertas estruc-turas (o la orientación sistemática de grupos de ellas) puede indicar la existencia de recintos o sistemas de delimitación parcelaria o funcional desaparecidos. El reconocimiento de todos o al-gunos de estos elementos contribuye a hacer legi-ble la organización espacial del asentamiento y su evolución a lo largo del tiempo.
iii. La residualidad y su significado. Otro as-pecto significativo de estos sitios es la habitual presencia de materiales residuales de cronolo-gía romana o prehistórica, incluso cuando los yacimientos de origen se localizan a una cierta distancia. Se trata de un fenómeno constante en varios sectores de la Meseta, que se cons-tata incluso durante las prospecciones (ARIÑO, RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 1997: 240241; GONZALO et alii, 2011: 207). Indudablemente algunos aspectos de esta residualidad responden a factores de carácter práctico, como es el hecho de poder obtener de edificios arruinados materia-les de construcción. La dificultad de lectura de las fases más antiguas de ocupación cuando a éstas se han superpuesto otras más recientes es un fac-tor a tener siempre en cuenta. Otro factor expli-cativo puede ser de carácter meramente espacial; en no pocas ocasiones estos yacimientos campe-sinos altomedievales se han formado en los már-genes de yacimientos romanos, y por tanto, cerca de sus vertederos.
La residualidad no afecta en exclusiva al mate-rial cerámico, aunque sea esa su vertiente de más sencilla identificación. En ciertos casos es posible
advertir que una parte no desdeñable del material recuperado en un contexto altomedieval puede en realidad proceder de la intersección de fosas de esta cronología sobre depósitos preexistentes. Esto lleva en ocasiones a importantes distorsiones in-terpretativas, como sucede en el caso de la fauna o del material lítico del sitio de Barranco del He-rrero, en San Martín de la Vega, Madrid (YRAVEDRA, 2006; LÓPEZ LÓPEZ, 2006), donde tal vez no se haya logrado discriminar de forma adecuada el carácter residual de la mayor parte del material arqueológico (sólo se reconoció esa circunstancia en el caso de la cerámica prehistórica7).
La importancia de desarrollar un análisis rigu-roso de la residualidad es fundamental para com-prender los procesos formativos de la secuen-cia arqueológica, pero también para interpretar correctamente el momento de formación de los contextos individuales y en consecuencia, de los yacimientos y su desarrollo diacrónico8.
iv. El predominio de los depósitos secunda-rios es otro de los grandes rasgos propios de es-tos yacimientos. La pobre preservación de suelos de ocupación y lo poco habituales que resultan los niveles horizontales de abandono determi-nan que, en varios de los yacimientos analiza-dos, la práctica totalidad del registro proceda de contextos secundarios. Lo más habitual es que sean estratos de oclusión intencionada (en un menor porcentaje de casos por causas natura-les) de toda clase de fosas. Esta circunstancia di-ficulta la recomposición contextual, el análisis de las asociaciones o el de las pautas de consumo. El seguimiento del ciclo de los residuos domésti-cos señala que en ocasiones el material arrojado a las fosas para su relleno procede de unos pun-tos de acumulación primaria creados a lo largo de periodos más o menos largos. Los restos de fauna documentados en las fosas, ya sean huesos sueltos, porciones anatómicas articuladas o es-queletos completos, están testimoniando de he-cho pautas de gestión de los residuos netamente diversas. Los patrones de consumo de fauna en Gózquez, por ejemplo, sólo son reconocibles de
7 De tal forma que los abundantes restos de suido do-méstico recuperados encajan mucho mejor con la cronolo-gía prehistórica de la cerámica residual que con la fecha al-tomedieval de formación del contexto.
8 Véase, por ejemplo, la discutible atribución de algu-nos «campos de silos» al período romano (PENEDO et alii, 2001; MORÍN et alii, 2006: 507).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++2/6 2453562+++67829877
362 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
forma directa a través de los restos aparecidos en el nivel de abandono del interior de una de las casas. Sus resultados presentan matices llama-tivamente diversos de los que se obtuvieron al examinar el conjunto de los restos óseos recupe-rados en los rellenos de fosas.
1.3. LA DATACIÓN DE LOS MATERIALES Y LOS YACIMIENTOS, EL ESCLARECIMIENTO DE LAS SECUENCIAS
Uno de los principales problemas que plantea el estudio de estos yacimientos es el de su data-ción. La evidencia arqueológica de este periodo ha sido tradicionalmente adscrita bien a un im-preciso periodo romano tardío o tardoantiguo (siglos IV-VIII d.C.), a una monolítica época vi-sigoda (siglos V-VII d.C.) o a un no menos difuso momento medieval antiguo (siglos VIII-XI d.C.). Márgenes de precisión cronológica tan amplios han resultado en la práctica inservibles para his-toriar el periodo salvo como un paréntesis entre el Imperio romano y la primera «civilización» me-dieval asociada a la arquitectura románica. Sin moneda de cambio circulante extraviada en los yacimientos, sin cerámicas finas ni importacio-nes relevantes de material significativo, sin apenas ejemplos supervivientes de arquitectura en piedra o de prestigio, los territorios más distantes de la costa lo tenían realmente dif ícil para expresarse y hacerse comprender arqueológicamente durante este periodo. No tiene nada de extraño que las se-pulturas en cistas de piedra o talladas en la roca y un puñado de enigmáticas iglesias hayan centrado toda la atención durante un siglo9.
El salto de calidad ha venido de la mano del estudio sistemático de la cerámica «común» o doméstica siguiendo una estrategia de estudio tecnológico que superase las limitaciones de la aproximación formal o tipológica convencio-nal. Para lograrlo se buscó el apoyo en una red de coherencia basada en la combinación de los esca-sos anclajes estratigráficos precisos disponibles, la propia secuenciación estratigráfica del material cerámico y la realización de series de dataciones radiocarbónicas.
9 Como es lógico, han existido excepciones. Un pu-ñado de trabajos de L. Caballero dan fe de ello (p.e. CA
BALLERO ZOREDA, MEGÍAS, 1977; CABALLERO ZO
REDA, 1989a).
En este campo la asimetría existente entre los estudios realizados en la cuenca del Duero y Ma-drid es reseñable. Mientras que en Madrid se ha logrado la discriminación de secuencias ocupa-cionales en prácticamente todos los yacimien-tos y la resolución cronológica que proporciona la cerámica se mueve en torno a los 50-100 años, en los sitios de la cuenca del Duero sólo ha sido posible discriminar una única fase de ocupación y la precisión de la datación obtenida con la ce-rámica se mueve entre los 200-300 años10. Las diferencias en el método empleado en el aná-lisis cerámico de ambos territorios se encuen-tran probablemente detrás de ese desequilibrio11. Mientras que los análisis llevados a cabo en los yacimientos madrileños han tomado en conside-ración todos los fragmentos cerámicos recupe-rados en las intervenciones, en el valle del Duero los lotes sometidos a estudio han sido objeto de una selección previa. Los trabajos publicados en 2003 sobre el estado de la cuestión del análisis ceramológico en ambos territorios (LARRÉN et alii, 2003; VIGILESCALERA, 2003) reflejan de forma explícita la diversidad de enfoques teóri-cos y metodológicos. En el caso castellano-leonés se ha priorizado una aproximación de carácter ti-pológico-formal, poniendo el acento sobre los re-cursos decorativos, los aspectos formales a través de «rasgos distintivos» o la apariencia cualitativa de la cerámica (dividiéndolas en «comunes» y «de lujo») (ARIÑO, 2011; DAHÍ, 2012). En Ma-drid se ha primado la discriminación tecnológica de las piezas y la composición de las pastas, de-sarrollándose a partir de los grupos identificados la cuantificación, análisis y seriación de los mate-riales. De esta forma ha sido posible elaborar, por ejemplo, una curva estadística que representa, con horquillas de veinticinco años, las propor-ciones existentes entre las cerámicas modeladas a torno lento y a torno rápido (fig. 7.1). Este mo-delo tecnológico, combinado con el análisis de las
10 Solamente en casos concretos, como es el sector K de La Huesa, en Zamora, la superposición de estructuras ha permitido identificar varias fases ocupacionales (NUÑO, 2003: 155-178), pero raramente son los materiales muebles los que permiten establecer secuencias ocupacionales y lo más frecuente es la identificación de «un único nivel o es-trato» (STORCH, 1998: 148; PARICIO, VINUESA, 2009: 48) o de varios «niveles» (GÓMEZ GANDULLO, 2006: 218-219).
11 Sobre la metodología empleada en Madrid ver VIGILESCALERA, 2007b: 365.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++2/7 2453562+++67829877
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 363
Fig. 7.1. Proporción existente entre las cerámicas realizadas a torno lento y a torno rápido en el conjunto de los yacimientos de Madrid entre finales del siglo V y mediados del siglo VIII.
variaciones tipológicas, ha permitido fechar con buenos márgenes de precisión estos yacimientos campesinos, así como comprender las transfor-maciones de los sistemas de producción y circu-lación de la cerámica de los siglos VI-VIII.
A partir de diversas dataciones radiocarbóni-cas, algunos materiales importados bien fechados (fig. 7.2) y las escasas relaciones estratigráficas disponibles, se ha logrado levantar un modelo con una fuerte coherencia interna. A la luz de esta experiencia se pueden realizar algunas con-sideraciones generales sobre el empleo de las da-taciones arqueométricas.
Fig. 7.2. Cerámicas de importación halladas en el yacimiento de Gózquez (San Martín de la Vega, Madrid).
A lo largo de estos años se han llevado a cabo distintas iniciativas y combinaciones de pruebas analíticas destinadas a refinar estas dataciones, aunque no siempre se han obtenido los resulta-dos esperados. Así por ejemplo, el recurso a las dataciones por termoluminiscencia (TL) se en-frenta a unos márgenes de error demasiado am-plios como para poder resolver la mayoría de los problemas históricos planteados. El empleo de las medidas radiocarbónicas, por su parte, tiene
sentido únicamente en el marco de una estrategia más global que tenga como fin construir secuen-cias e instrumentos de análisis basados en la es-tratigraf ía y la cerámica.
En el caso concreto de las series estadísticas obtenidas en el yacimiento madrileño de Góz-quez (VIGILESCALERA, 2003a: 373-374) se decidieron fechar mediante radiocarbono aqué-llos contextos considerados significativos a par-tir de los escasos indicios estratigráficos dispo-nibles12. En la medida de lo posible se hicieron coincidir los contextos muestreados para 14C con aquellos que presentaban además materiales de importación u otros rasgos significativos. El re-sultado final de la combinación en el análisis de todas las pruebas a disposición produjo una con-sistente coherencia entre todos los datos. En un segundo momento, con el trabajo de inventario y análisis cerámico finalizado, se envió al labora-torio un nuevo lote de muestras para la datación radiocarbónica. Este segundo lote permitió mati-zar muy ligeramente la lectura del primero y lo-grar alguna precisión adicional en la asignación cronológica13.
Creemos, en conclusión, que el recurso a la datación por radiocarbono no puede represen-tar un atajo con el que sustituir el análisis deta-llado de los contextos materiales que son los que, en última instancia, van a proporcionar la de-seada precisión en el análisis. De bastante poco sirve una datación aislada, pero tampoco el re-sultado ofrecido por el laboratorio es a la pos-tre más preciso que el obtenido a partir de una lectura concertada de la estratigraf ía y el análi-sis ceramológico. Salvo en un reducido arco tem-poral que comprende los dos primeros tercios del siglo VII d.C., la curva de calibración entre el siglo IV y el IX ofrece todas las irregularida-des e inconvenientes imaginables (McCORMAC et alii, 2004, 2008; QUIRÓS, 2009c). En una co-rrecta y meditada selección de los contextos a muestrear se encuentran las claves para que la in-versión realizada en pruebas analíticas sea renta-ble no sólo desde el punto de vista científico, sino también profesional.
Tal y como se observa en la tabla 7.2 y en la fi-gura 7.3 el número de medidas radiocarbónicas
12 Se trata de las tres muestras analizadas por los labora-torios Beta que aparecen en la figura 7.3.
13 Muestras analizadas en el Instituto de Química Roca-solano, del CSIC (Madrid).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++2/2 2453562+++67829877
364 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
Figura 7.3. Calibración de las dataciones radiocarbónicas (LH = La Huelga, GO = Gózquez, MP = Mata del Palomar, PE = Pelí-cano, CO = Congosto, CP = Cárcava de la Peladera).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+������ ��� 2453672+++78924982
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 365
efectuadas en los once yacimientos tratados as-cienden a veintitrés. En dos ocasiones (Gózquez, UUEE 6150 y 6644) se ha repetido la medida ra-diocarbónica de muestras del mismo contexto en laboratorios distintos, y en un tercer caso (Con-gosto UE 2573) se han medido muestras de dos individuos hallados en un mismo contexto pero fallecidos en dos momentos distintos. Estas me-didas de control se han hecho con el fin de rea-lizar una contrastación de los condicionantes intrínsecos al método y poder interpretar crítica-mente los resultados instrumentales.
La mayoría de los contextos documentados en un sitio suelen pertenecer a su última fase de actividad, que en realidad funciona como una trampa estratigráfica para la historia completa del yacimiento. Carbones y residuos orgánicos de
todo tipo y cronología aparecen mezclados en el sedimento de forma fortuita como resultado de los procesos formativos de los depósitos: reali-zación de rellenos constructivos, amortizaciones de estructuras negativas, etc. Utilizar la etiqueta de «residual» para caracterizar esa variada gama de elementos que integran el sedimento arqueo-lógico de superficie y en continuo proceso de re-moción en un asentamiento rural podría ser im-precisa o elusiva.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y los resultados ofrecidos por las medidas radio-carbónicas pueden extraerse varias conclusio-nes. En primer lugar se advierte que las muestras de contextos cuya fecha de formación se mueve en torno a la primera mitad de la quinta centu-ria tienden a parecer más antiguas de lo que real-
Código Yacimiento contexto Data BP Cal AD 1 sigma Cal AD 2 sigma
Beta 133228 C. de la Peladera nd 1500±50 471-635 433-645
Beta 133229 C. de la Peladera nd 1720±60 251-391 134-431
Beta 133227 C. de la Peladera nd 1740±60 237-382 135-415
Circe Congosto UE 1221 1416±16 620-655 605-660
Circe Congosto UE 2573/1 1574±21 445-525 420-550
Circe Congosto UE 2573/2 1620±21 410-505 380-530
Circe Congosto UE 6800 1661±21 355-415 270-430
Circe Congosto UE 6034 1677±21 340-405 260-420
Beta-135021 Gózquez UE 6150 1212±50 730-890 690-960
CSIC-1562 Gózquez UE 6150 1309±36 675-760 660-790
CSIC-1597 Gózquez UE 6535 1266±32 700-785 670-870
Beta-135022 Gózquez UE 6664 1390±60 600-700 540-770
CSIC-1560 Gózquez UE 6644 1503±37 500-610 440-640
CSIC-1561 Gózquez UE 5086 1516±37 470-600 430-640
Beta-135020 Gózquez UE 6069 1540±50 450-590 420-630
Circe DSA749 La Huelga UE 7023 1212±20 785-865 720-890
Circe DSA740 La Huelga UE 7132 1397±22 625-660 605-675
Circe La Huelga UE 7046 1696±23 280-390 260-420
Ua 20081 Mata del Palomar nd 1275± 45 676-774 659-869
Circe Pelícano IX UE 9396 1327±21 665-720 650-770
Circe Pelícano IX UE 9174 1331±21 665-715 650-770
Circe Pelícano IX UE 9453 1492±21 550-610 535-635
Circe Pelícano IX UE 9096 1648±21 365-425 340-480
Tabla 7.2. Dataciones radiocarbónicas realizadas en los yacimientos analizados.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+���� �� 2453672+++7892498:
366 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
mente son. Este fenómeno se ha observado igual-mente en otros yacimientos, como por ejemplo Dehesa de la Oliva (VIGILESCALERA, 2012b) o El Soto (VIGILESCALERA, 2009c). Sólo el tramo final de la horquilla temporal proporcio-nada por la calibración a dos o tres sigmas en-cuentra acomodo con las observaciones estra-tigráficas y contextuales. En segundo lugar, las muestras de contextos cuya datación se mueve en torno a los dos primeros tercios del siglo VII son las que ofrecen una mejor resolución. Se trata de un tramo idóneo de la curva de calibración para el periodo altomedieval de enorme interés desde el punto de vista práctico por cuanto con-cierne a la construcción y definición de secuen-cias complejas14. En tercer lugar, se comprueba el escaso rendimiento y utilidad de recurrir a me-didas realizadas en tiempo rápido pero que a la postre ofrecen márgenes de error instrumental de ±50 años o superiores. Salvo en casos extre-mos de ausencia de elementos de referenciación cronológica, las horquillas de fechas calibradas resultantes aportan realmente poco para fechar yacimientos de época histórica. La naturaleza de la muestra (el tipo de material orgánico seleccio-nado para su análisis) tiene también su trascen-dencia. Como hemos visto, la matriz orgánica del sedimento arqueológico ofrece toda clase de pro-blemas, mientras que las muestras de material óseo requieren la conservación de una mínima proporción de colágeno para ser factibles. Desde nuestro punto de vista, las muestras pertenecien-tes a fauna articulada o semillas ofrecen la me-jor garantía de cara a posibilitar una fecha lo más próxima posible entre el fallecimiento del orga-nismo y la de formación del contexto, eliminando buena parte de los inconvenientes de utilizar ma-teriales que puedan tener un carácter residual en el contexto de procedencia.
En resumen, siendo innegable la extraordi-naria utilidad de las medidas radiocarbónicas de muestras arqueológicas, y más en ámbitos temporales o geográficos en los que el registro material es escaso o en su mayor parte de dif í-cil lectura, el repertorio de resultados ofrecido en estos yacimientos revela aspectos muy sig-nificativos relacionados sobre cómo debemos
14 Estas variaciones de la curva de calibración tienen un significado muy notable en la interpretación de las datacio-nes radiocarbónicas, tal y como ha sido señalado por varios autores (HILLS, O’CONNELL, 2009: 1105).
afrontar la lectura de estas dataciones e informa acerca de la importancia de seleccionar adecua-damente la muestra para aprovechar al máximo su utilidad.
En definitiva, teniendo en cuenta todos los indicadores disponibles, se puede plantear la si-guiente secuencia ocupacional de los once yaci-mientos analizados expresada en forma gráfica en la figura 7.4.
Figura 7.4. Cronología de los yacimientos analizados (en negro las granjas, en gris las aldeas).
2. EL ANÁLISIS INTERNO DE LOS YACIMIENTOS
La capacidad de analizar la morfología y la es-tructura interna de los asentamientos campesi-nos altomedievales es proporcional a la entidad y a la calidad de la documentación arqueológica disponible. De hecho, solamente en aquellos sec-tores europeos en los que se manejan registros de calidad a partir de excavaciones realizadas en extensión ha sido posible establecer diferentes morfologías aldeanas y analizar los procesos de articulación y movilidad de las unidades domés-ticas que las componen (p.e. HAMEROW, 2002; PEY TRE MANN, 2003a; HAMEROW, 2012). El repertorio de sitios tratado en este trabajo es aún demasiado exiguo como para realizar análi-sis comparables a los logrados en otros ámbitos. No obstante, es posible identificar algunas ten-dencias que deberán ser validadas o refutadas en el futuro.
A lo largo de este apartado centraremos nues-tra atención en dos aspectos principales: los ras-gos reconocibles de ocupación y organización del espacio de las aldeas y la propia estructura in-terna de las unidades domésticas que conforman los asentamientos.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+������ ��� 2453672+++7892498:
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 367
2.1. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL POBLAMIENTO ALDEANO
La organización espacial de un asentamiento refleja y ayuda a regular el orden social existente al mismo tiempo (HAMEROW, 2002: 52). Así pues, la morfología del asentamiento propor-ciona un indicador útil acerca de la estructura so-cial y económica de una comunidad altomedie-val. Su elemento constitutivo básico es la unidad doméstica, auténtica célula para la producción y reproducción del sistema a lo largo de este pe-riodo. La morfología de un asentamiento viene determinada por la forma en que se articulan sus distintas partes constituyentes (HAMEROW, 2002: 53), que son, en esencia, las distintas unida-des domésticas que la integran.
La única discriminación en lo concerniente al tamaño del asentamiento es la que se deriva de que esté compuesto sólo por una o dos unidades domés-ticas o que agrupe a un conjunto más numeroso. En un trabajo anterior definimos ambas categorías bajo los términos granja y aldea (VIGILESCALERA, 2007a), a pesar de las enormes dificultades que ello entraña (HAMEROW, 2002: 53, nota 1). Tal y como se ha discutido en el capítulo relativo a los espacios funerarios, estas categorías descritas únicamente en función de los espacios domésticos pueden escon-der relaciones de dependencia y de jerarquía a es-cala local muy complejas (fig. 7. 5).
Figura 7.5. Esquema interpretativo de la estructura territorial: interrelación de granjas y comunidades aldeanas.
Desde un punto de vista morfológico, H. Ha-merow ha definido para el Noroeste europeo cinco formas básicas: los asentamientos linea-
les (a lo largo de un camino, cauce o estructura), los agrupados (en torno a un elemento o espacio central), los polifocales (racimos sin una estruc-tura de ordenación clara), los perpendiculares (en un cruce de caminos, por ejemplo) y las granjas individuales (HAMEROW, 2002: 54). La misma autora, en su reciente trabajo sobre los asenta-mientos anglosajones ha trazado un cuadro dia-crónico muy articulado partiendo de este tipo de descripciones (HAMEROW, 2012: 67-119). El re-pertorio hispano analizado en esta sede, mucho más limitado, no permite implementar un sis-tema clasificatorio de este tipo.
Los yacimientos que mayor carga informa-tiva aportan a la hora de abordar este análisis son, como es lógico, aquellos sobre los que se ha intervenido en mayor extensión (El Pelícano y Gózquez, con 6,8 y 2,8 has. respectivamente). Comenzaremos exponiendo las características generales en cuanto a su emplazamiento y mor-fología, para a continuación entrar en las diferen-cias y particularidades observables tanto por lo que concierne a su articulación espacial (la global y la que concierne a sus elementos constituyen-tes) como a su evolución temporal.
Las características comunes de los sitios que componen esta muestra son el carácter abierto (ausencia de estructuras defensivas o de delimita-ción de carácter unitario o común15), la ubicación en llano o ladera y su significativa estabilidad a lo largo del tiempo. Es conveniente señalar aquí que estos rasgos son comunes a todos los yacimientos rurales altomedievales de carácter campesino ob-jeto de publicación durante estos últimos años.
Todos se emplazan en las inmediaciones de fuentes de aprovisionamiento hídrico, ya sean pequeños arroyos, ríos, lagunas o zonas enchar-cadas. Sólo las condiciones geográficas específi-cas de ciertos territorios, con los cursos fluviales encajonados, por ejemplo, determinan que la po-sición topográfica de algún asentamiento pueda
15 Se ha señalado la presencia de un muro interpretado como posible cerca que delimitaría la aldea (o parte de ella) en el yacimiento de Cárcava de la Peladera (Segovia). Las es-casas evidencias arqueológicas, sin embargo, impiden asig-nar con seguridad dicha construcción al periodo de ocu-pación del sitio. Las mencionadas en relación a Dehesa del Cañal (FABIÁN et alii, 1985) o La Legoriza (GÓMEZ GAN
DULLO, 2006: 219-220) parecen, en realidad, límites cons-truidos de espacios privados de distintas unidades domés-ticas. Ninguna de ellas tiene un carácter defensivo, sino que constituyen un instrumento de ordenación del espacio.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++2/8 4/546542+++46748793
368 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
llegar a considerarse prominente. No se seleccio-nan ubicaciones estratégicas predeterminadas salvo en lo que respecta a la explotación econó-mica de los recursos naturales de su entorno, fa-voreciendo su más directo acceso a ellos. O sea, la inversión mínima en el tiempo de acceso a las parcelas de producción agraria o recursos explo-tables, su control y su más directa y sencilla ges-tión (como podría ocurrir con La Mata del Pa-lomar y su cercanía a las canteras de pi zarra de Domingo García). No parece que juegue un pa-pel mínimamente destacable (en contra de lo argumentado en ciertas ocasiones) la relación de estos asentamientos con la red viaria, ya sea principal o secundaria.
Aunque las relaciones sociales juegan un pa-pel principal en el modo según el cual una comu-nidad ordena el espacio sobre el que vive (HA
MEROW, 2002: 52; RAPOPORT, 1980: 9), las condiciones geográficas (presencia de agua, pen-dientes, calidad de los suelos, acceso a variedad de recursos potenciales, etc.) determinan tam-bién de forma rotunda la morfología de los asen-tamientos. En las vegas de los ríos, por ejemplo, los asentamientos forman una cadena a lo largo de los márgenes del cauce. Allí donde es factible, las necrópolis ocupan el borde de la terraza y el asentamiento la orilla del río (como se observa en varios tramos de la vega del Tajo). En las campi-ñas, los asentamientos adoptan una forma lineal a lo largo del arroyo ocupando habitualmente una sola de sus orillas. En el entorno de char-cas o lagunas los asentamientos pueden llegar a presentar un aspecto de conglomerado a su al-rededor, quedando libres de estructuras arqueo-lógicas solamente las parcelas de uso agrario in-tensivo. Es posible que en zonas de alta densidad demográfica (relativa), como algunas vegas, el es-pacio para uso residencial y auxiliar se vea aco-tado de alguna forma para minimizar el derroche de la potencialidad agraria del terrazgo inmediato (caso de El Soto/Encadenado). La dispersión es-pacial de estructuras arqueológicas por extensí-simas superficies en las campiñas, en cambio, se-ría resultado, en primer lugar, de la reincidencia en el uso de un mismo espacio a lo largo de siglos (la estabilidad a la que hacíamos referencia en el enunciado de las características comunes), pero también por el aprovechamiento sin aparentes restricciones de un recurso (el suelo, cultivable y urbanizable) más abundante aunque de menor rentabilidad económica.
Tal y como se ha apuntado en las recientes síntesis que sobre poblamiento rural altomedie-val se han publicado en diferentes partes de Eu-ropa, la mayor parte de las construcciones que integran estos asentamientos son diseñadas para estar en uso un determinado plazo de tiempo. Es seguro que determinadas infraestructuras estu-vieron en uso, casi inmutables, a lo largo de los siglos (la mayor parte de los caminos), mientras que otras es posible que pudieran permanecer en activo durante periodos superiores al siglo (po-zos, ciertas parcelas agrarias). Pero tanto las es-tructuras de carácter residencial como la mayor parte de las auxiliares (productivas, de almacena-miento, etc.) se diseñaron para utilizarse durante periodos relativamente limitados. No resulta des-cartable que, en su mayoría, la previsión tuviera un carácter generacional16 (25-40 años). Una comprensión adecuada de los ciclos de construc-ción y reconstrucción de las distintas estructuras dentro de estos asentamientos hace posible a la postre desentrañar el carácter de palimpsesto de las planimetrías levantadas por los arqueólogos. Esta clase de dificultades son las responsables de que en los informes se haya calificado a veces la planta de estos asentamientos como «desestruc-turada», desordenada o incluso caótica (p.e. FA
BIÁN et alii, 1985: 192; NUÑO, 2003: 190).Entender la yuxtaposición de las distintas uni-
dades domésticas dentro de un asentamiento de carácter aldeano requiere, pues, comprender los ciclos de actividad, de construcción y reconstruc-ción, de cada una de ellas. Y como se apunta en el caso de otros territorios europeos, cada episodio de reconstrucción suele llevar aparejado un cierto desplazamiento o al menos una reconfiguración del espacio doméstico. La nueva estructura puede alzarse justo al lado o a sólo unas decenas de me-tros de la anterior. El carácter más o menos esta-ble de los límites parcelarios individuales asocia-das a cada unidad doméstica y el de los espacios comunes y el grado de resolución cronológica para discriminar la sucesión de esos episodios re-constructivos determinan la dificultad de lectura e interpretación del palimpsesto obtenido tras la excavación de cualquiera de estos enclaves.
En este aspecto reside la principal de las dife-rencias observadas entre la morfología de la aldea
16 Véase Gerritsen (1999), con interesantes apuntes so-bre la dimensión biográfica de estos ciclos en comunidades campesinas de distintas épocas.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++2/4 2563672+++7892:98:
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 369
de Gózquez y el resto de los yacimientos analiza-dos (fig. 7.6). En el sector intensivamente excavado de la aldea de Gózquez, su barrio oriental, el espa-cio privado de cada unidad doméstica permanece invariablemente fijado en el terreno desde el ori-gen del asentamiento hasta su abandono durante más de dos siglos. Los ciclos de reconstrucción de cada unidad doméstica no rebasan esos límites y dentro de cada parcela «edificada» se encuen-tra su historia al completo. Además, la yuxtaposi-ción de unidades domésticas se ve intercalada por la presencia de parcelas de formato ortogonal que durante ese lapso de tiempo plurisecular perma-necieron libres de construcciones, habiendo sido interpretadas como espacios de cultivo intensivo (VIGILESCALERA, 2010a). En el yacimiento pudieron también documentarse huellas de un ca-mino bordeado por sendas zanjas que separaba una parcela edificada de otra dedicada al cultivo (su diseño parece apto para el tránsito del ganado, evitando que éste provoque daño en la parcela co-lindante) y restos de otras zanjas que permiten ha-cernos una idea aproximada del formato y dimen-siones de cada una de esas parcelas. Comprender la articulación de este sistema en Gózquez a lo largo del tiempo nos permite entrever lo que pro-bablemente sucedió en los otros yacimientos del repertorio, allí donde algunos o todos esos límites fueron cancelados o rediseñados con ocasión de los sucesivos ciclos reconstructivos.
El yacimiento de El Pelícano, por su parte, ofrece algunas claves de interés para seguir la
evolución plurisecular de una de estas comunida-des (fig. 7.7). Tiene además el atractivo de ligar su origen al abandono de un gran establecimiento bajoimperial romano, leitmotiv argumental de una parte de la literatura que ha abordado la clase de vínculos existentes entre ambos periodos. Fuera de toda duda está que la necrópolis alto-medieval (siglos V-VIII d.C.) se origina en torno a una pequeña construcción funeraria monumental de inicios del siglo V d.C. (VIGILESCALERA, 2009d: 322-324). La escasa y parcial información arqueológica concerniente al establecimiento ba-joimperial dificulta explicitar los nexos entre el ámbito residencial de la comunidad trabajadora en la villa (totalmente desconocido) y lo que vino después. La ausencia de interrup ción a lo largo de este periodo crítico viene avalada por la se-cuencia de uso de la necrópolis. Todo parece in-dicar que durante buena parte de la primera mi-tad de la quinta centuria, la ocupación campesina se estableció en las partes bien conservadas de los antiguos edificios. Salas destinadas presumi-blemente a fines de representación albergan fue-gos y amontonamientos de residuos con mate-riales claramente fechables en ese momento. A partir de mediados de la quinta centuria, toda o una parte importante de la comunidad residente se asienta al otro lado de una pequeña vaguada, separándose así espacialmente de los viejos edi-ficios y del área funeraria. Los terrenos elegidos para edificar el primer núcleo estable de la al-dea fueron los de una ladera aterrazada de anti-
Figura 7.6. Planimetría de la aldea de Gózquez (San Martín de la Vega, Madrid).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++2/3 2453562+++67829879
370 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
guo, que probablemente formó parte de los cam-pos de cultivo explotados por el establecimiento romano. Las construcciones se superponen en el mismo emplazamiento (sector P09 y extremo oriental de P10) durante algo más de un siglo, creando una de las escasas secuencias estratifi-cadas complejas obtenidas en el ámbito rural en suelo hispano. Por motivos que desconocemos, a partir de mediados del siglo VI d.C. distintas uni-dades domésticas comienzan a instalarse lejos de ese núcleo, aguas arriba del arroyo de Los Com-bos. Siguen ahora un patrón de ocupación muy laxo, dejando entre medias amplios espacios in-tercalados casi libres de estructuras. A inicios del siglo VII, las distintas unidades domésticas que componen la aldea se han extendido ya a lo largo de dos kilómetros por la orilla del cauce, mien-tras se produce el abandono del núcleo original. Todo parece indicar que, al margen de la docu-mentación de diversas sepulturas aisladas (cuatro de ellas entre las ruinas del barrio antiguo se fe-chan a mediados del siglo VII), la necrópolis co-
munitaria constituye el elemento más estable del paisaje aldeano hasta el abandono del mismo du-rante la segunda mitad del siglo VIII d.C.
Tal y como se ha indicado anteriormente, la reconstrucción de las estructuras pertenecientes a las distintas unidades domésticas (edificios con zócalos de piedra, silos, cabañas de perfil rehun-dido) suele comportar desplazamientos de mayor o menor amplitud, lo que se traduce en la escasa frecuencia con la que es posible documentar rela-ciones estratigráficas directas entre ellas. En todo caso, incluso en Gózquez, donde esos despla-zamientos son menores, las nuevas estructuras procuran ubicarse de modo que no intersecten a otras previamente amortizadas17. La reutilización intensiva del material constructivo en comarcas donde la piedra es un material escaso comporta
17 La superposición de algunas estructuras y la continui-dad ocupacional observada, por ejemplo, en La Huesa, en Cañizal, podría presentar analogías con el caso de Gózquez (NUÑO, 2003).
Figura 7.7. Planta de los sectores excavados de la aldea de El Pelícano (Arroyomolinos, Madrid).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++235 2567682+++8992998:
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 371
un alto grado de arrasamiento de las fases anti-guas de la ocupación, sobre todo en lo que con-cierne a los edificios residenciales.
Un caso bastante diverso es, por ejemplo, el del asentamiento de Cañal de las Hoyas (Sala-manca), en una zona de la ribera del Tormes ac-tualmente anegada por el pantano de Santa Te-resa (STORCH, 1997). La planimetría muestra un conglomerado de unidades domésticas de in-cierta cronología y desconocida trabazón diacró-nica (fig. 7.8). Cada elemento residencial singu-lar (probable vivienda) aparece delimitado por una cerca de piedra de formato poligonal en un diseño conjunto sumamente orgánico, sin apa-riencia alguna de planificación comunitaria. Las parcelas de uso agrario asociadas a cada unidad podrían ubicarse tal vez dentro de esos recintos, aunque parece probable que el terrazgo culti-vado se dispusiera radialmente en torno al asen-
tamiento. El formato de las unidades domésti-cas del Cañal, con su gran recinto englobando en uno de sus lados lo que debió ser la vivienda, se asemeja bastante al de algunas de las edificacio-nes documentadas en Lancha del Trigo (Diego Álvaro, Ávila) por Gutiérrez Palacios (1966: 95) (fig. 7.9). En el caso de la dehesa de «El Castillo», también en Diego Álvaro, se ha señalado la exis-tencia de numerosas construcciones disemina-das. Según Gutiérrez Palacios, «en diversas oca-siones hemos efectuado excavaciones en varios núcleos de viviendas, observándose que en su mayor parte están constituidas por casas de dos habitaciones rectangulares, adosadas con paredes de medio metro, construidas con piedra basáltica y pavimentadas con pizarras, con losas idénticas a las utilizadas en las paredes y en algún caso con simples pavimentos en barro pisado…Las edifica-ciones responden a barrios o pequeños núcleos,
Figura 7.8. Planta de la Dehesa del Cañal (Salamanca), según Storch (1997).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++238 2567682+++8992998/
372 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
sin que se observe una organización que permita interpretar su urbanismo…En la misma dehesa «El Castillo» han sido localizadas varias zonas de enterramientos. Son siempre sepulturas de inhu-mación construidas con cuatro grandes lanchas basálticas, con fondo de pizarra, cubiertas tam-bién por lajas. Todas ellas carecen de ajuar» (GU
TIÉRREZ PALACIOS, 1966: 81-82).En La Legoriza (S. Martín del Castañar, Sa-
lamanca) se identificaron tres núcleos o barrios, aunque solamente se ha excavado en uno de ellos. En éste pudo reconocerse un número mínimo de 20 estructuras agrupadas (GÓMEZ GANDU
LLO, 2006: 219).En definitiva, la documentación arqueo-
lógica no permite avalar de manera fiable la existencia de patrones diferentes en cuanto a las pautas de organización espacial entre los asentamientos de mayor entidad demográfica y complejidad, de carácter aldeano, y aquellos presumiblemente más sencillos que hemos de-nominado granjas. El único elemento para es-tablecer una discriminación efectiva entre am-bos ha sido la inexistencia de un área funeraria estable y de carácter comunitario en estas últi-mas, con todos los problemas que acarrea una categorización fundada en la aparente ausencia de un tipo de evidencia.
La articulación del espacio de uso residen-cial con el de uso funerario, la del asentamiento aldeano con su necrópolis comunitaria, merece también algunos comentarios. La necrópolis de Gózquez se localiza entre los dos grandes barrios
identificados, de manera que ninguna estruc-tura residencial o auxiliar se encuentra a menos de 50 metros de las sepulturas. La de El Pelícano, por su parte, queda fijada espacialmente desde la primera mitad del siglo V en lo que a la postre será el extremo occidental de la aldea. En el caso de La Indiana sólo se tiene constancia de una pe-queña parte del área funeraria, y las sepulturas allí documentadas parecen datarse en conjunto en fechas relativamente avanzadas (siglos VII-VIII d.C.). Los yacimientos de la vega del Jarama (El Soto/Encadenado, por ejemplo) se encuen-tran separados de sus áreas de enterramiento por unas decenas de metros, mientras que en la vega del río Tajo, los datos de las prospecciones su-perficiales apuntan a que las necrópolis se asien-tan en el borde del escarpe de la terraza, mientras que las áreas residenciales se disponen a lo largo de las orillas del cauce.
Tal y como se ha visto en el capítulo tercero el registro funerario asociado a estas aldeas se caracteriza por su extrema diversidad y comple-jidad. Al lado de los cementerios públicos que acogen la memoria de la comunidad hay otras formas funerarias o de enterramiento destinadas a los excluidos y que, en muchas ocasiones, con-viven en un mismo yacimiento. De hecho, cual-quier intento de clasificación formal o cultural de estas manifestaciones resulta insatisfactoria y solamente desde un enfoque contextual es po-sible comprender la complejidad de relaciones sociales que se articulan en el seno de la aldea campesina a través de los rituales funerarios.
Fig. 7.9. Planta de la casa número 3 de la «Lancha de Trigo», Diego Álvaro (Ávila), según Gutiérrez Palacios (1966).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++239 2567682+++89929983
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 373
2.2. E
Al igual que en otras ocupaciones campe-sinas altomedievales europeas (p.e. QUIRÓS, 2009a), los yacimientos meseteños aquí exami-nados están formados por bloques más o me-nos compactos de «unidades domésticas». El cementerio, en los sitios donde ha sido docu-mentado, parece ser el único espacio recono-cible de uso colectivo. Por otro lado hay que subrayar que en las aldeas analizadas no se han hallado iglesias o centros de culto, aunque hay suficientes indicios para pensar que pueden haber existido en varios sectores rurales tem-plos próximos probablemente vinculados a éli-tes o aristocracias locales (ARCE SAINZ, MO-RENO, 2012)18.
El concepto «unidad doméstica», definida como célula constitutiva de las distintas for-mas del poblamiento rural, se utiliza aquí para solventar la variedad de situaciones que puede adoptar de hecho la unidad más elemental de asentamiento, producción, consumo y repro-ducción. En un sentido figurado, constituirían una unidad doméstica todos los que viven y tra-bajan bajo un mismo techo. Por tanto, la casa constituye el elemento más sobresaliente de su configuración. Partiendo sobre todo del caso madrileño, y de acuerdo con el modelo residen-cial presente de forma mayoritaria en el ámbito rural, el asentamiento abierto y en llano19, la es-tructura residencial principal ostenta un carác-ter central dentro de una parcela de tierra de usufructo exclusivo por la unidad doméstica, aunque su posición exacta dentro de ella varíe en función de múltiples causas, sin responder en apariencia a pautas reconocibles. El formato de la vivienda más sencilla estaría compuesto
18 Este es uno de las temáticas sobre las que habrá que trabajar en los próximos años. Hay indicios de una posible iglesia asociada a la «necrópolis visigoda» de Santa Lucía de Aguilafuente (ESTEBAN, 2007) o en el embalse de Sal-vatierra de Tormes en el Cuarto de Enmedio en proximidad de varios poblados campesinos de cronología altomedieval (VELÁZQUEZ, 2005: 95). No obstante, este listado podría ampliarse notablemente si se tomasen en consideración to-dos los elementos de escultura decorativa de cronología vi-sigoda hallados en contextos rurales en el interior peninsu-lar.
19 Las formas de poblamiento concentrado, normal-mente en emplazamientos elevados, pueden presentar va-riantes morfológicas propias.
por un único ambiente multifuncional, donde se emplazaría el hogar. Los de mayor complejidad señalan una progresiva especialización funcio-nal de los distintos ambientes (cocina, alcoba, almacén, taller, establo, etc.), que pueden in-cluso ordenarse jerárquicamente o distribuirse a partir de espacios multifuncionales, de tránsito o patios.
A lo largo de la parcela en la que se asienta la casa se distribuyen toda clase de estructuras: de fuego (hornos), de almacenamiento (silos, graneros), pozos hidráulicos, edificaciones o re-cintos de usos múltiples o específicos, etc. Al igual que sucede en lo tocante al formato de la vivienda, el número y diversidad de estructuras auxiliares dentro del espacio acotado de la uni-dad doméstica puede ser muy variable. Algunos elementos son muy estables y deben aparecer siempre, mientras que otros son contingen-tes. Las estructuras relacionadas con el fuego y las asociadas al almacenamiento suelen ser las de más sencillo reconocimiento arqueológico, como, en general, todas aquellas que cuentan con una parte subterránea (figs. 7.10, 7.11). El estado de conservación de la cota de frecuen-tación original del asentamiento impone se-rias limitaciones al estudio de la articulación y componentes de la unidad doméstica, privile-giando la documentación de ciertas estructuras respecto a otras. De hecho, la parte más pro-funda de los silos y las cabañas de perfil rehun-dido suele ser lo único conservado en muchos casos. Los elementos de delimitación de la par-cela acotada a la unidad doméstica o de los es-pacios funcionales presentes en su interior no suelen conservarse, y cuando son reconocibles (caso de Gózquez), lo son sólo parcialmente. En la submeseta Norte, por el contrario, podemos encontrar varios casos en los que la delimita-ción perimetral de la parcela de la unidad do-méstica parece construida mediante un muro de mampostería. Sobresaldrían los casos rese-ñados anteriormente del yacimiento salman-tino de Cañal de las Hoyas (STORCH, 1997) o el abulense de Lancha del Trigo (GUTIÉRREZ PALACIOS, 1966). Así podrían interpretarse, tal vez, algunos de los muros descubiertos en La Huesa (NUÑO, 2003), La Mata del Palo-mar (STRATO, 2002) o Cárcava de la Peladera (STRATO, 1999).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++232 88686682+++8372/789
374 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
Fig. 7.10. El Pelícano (Arroyomolinos, Madrid). Cabaña 3210 con horno adosado.
Fig. 7.11. Fondo de cabaña con horno anexo en La Huelga (Madrid).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+������ ��� 2457682+++67:2;:93
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 375
3. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LOS YACIMIENTOS CAMPESINOS DE ÉPOCA VISIGODA
El estudio de la estructura económica de los yacimientos campesinos es una pieza fundamen-tal para comprender los procesos de producción y reproducción social, así como la naturaleza de las relaciones políticas que han establecido las comunidades campesinas a nivel horizontal y vertical20.
Desde los años noventa, cuando se produje-ron los hallazgos de las primeras aldeas, se han propuesto distintos marcos interpretativos con el fin de explicar el significado económico de es-tos yacimientos. Quizás sintetizando en exceso, los autores han recurrido a tres topos principales. Algunos han vinculado a estos yacimientos con «ocupaciones marginales» respecto a los cen-tros del sistema, identificando estos lugares como centros ganaderos que habrían seguido pautas documentadas desde la prehistoria. Ángel Fuen-tes, uno de los autores más explícitos en este sen-tido, ha atribuido al período romano algunos de los fondos de cabaña, sugiriendo que «los fondos de cabaña protohistóricos, romanos y post-ro-manos de Madrid y su área metropolitana no son un tipo relicto de habitación, algo impensable en época romana cuando menos, sino un (síntoma habitacional de un) modelo de explotación que parte de la Prehistoria más antigua» de carácter ganadero (FUENTES, 2000: 207). No es de extra-ñar, en ese contexto, que tales estructuras se aso-cien a viviendas precarias o ef ímeras» (FUEN
TES, 2000: 207).Esta segunda consideración enlaza con otra
corriente que podríamos definir como «primiti-vista» que incide sobre el carácter simplificado del sistema productivo de estos yacimientos en comparación con el del período romano. Así, por ejemplo, en un estudio de los yacimientos de época visigoda en el territorio de Salamanca se concluye que «la pobreza material de los ya-cimientos visigodos parece indicar una econo-mía muy cercana a la subsistencia» (ARIÑO et alii, 2002: 306), a la vez que se argumenta que durante este período se habría producido «un incremento de las actividades ganaderas frente a las agrícolas» a partir del estudio de los regis-
20 Una primera síntesis relativa al sector madrileño se encuentra en VIGILESCALERA, 2007a: 272-275.
tros polínicos (ARIÑO et alii, 2002: 308)21. Aun-que esta conclusión es incompatible con los re-sultados de los estudios de los suelos (BLANCO GONZÁLEZ, 2009: 169) o las evidencias mate-riales halladas en muchos yacimientos campe-sinos de este período del interior peninsular, la contraposición entre una orientación ganadera (predominante) y agrícola se ha convertido en una forma de explicar la supuesta degradación de la estructura económica que habría tenido lu-gar durante los siglos VI y VII (p.e. MORÍN et alii, 2006: 507 y 579). Los juicios de valor, nor-malmente formulados en términos comparati-vos, inundan las interpretaciones realizadas so-bre estas ocupaciones campesinas que suceden a las antiguas residencias señoriales del Bajo Im-perio. En el caso madrileño se podría mencio-nar, por ejemplo, la edición de las excavaciones realizadas en la villa romana de La Torrecilla, que recurrió al colorido subtítulo «de Villa a Tu-gurium» (BLASCO, LUCAS, 2000). En algunas ocasiones estos planteamientos «primitivistas» se han asociado a lecturas etnicistas del registro material cuando, por ejemplo, se ha pretendido identificar los fondos de cabaña de Gózquez con el asentamiento de poblaciones nómadas alócto-nas, lo que por otro lado permitiría explicar por qué junto a las necrópolis germánicas de la Me-seta no se habrían hallado ocupaciones estables (PENEDO et alii, 2001: 165).
En tercer lugar, otros autores han seguido planteamientos «continuistas» recurriendo sus-tancialmente a la documentación textual. Estos autores han subrayado que tanto los hábitos ali-menticios (ARCE MARTÍNEZ, 2011: 177) como la estructura de la propiedad no se habría modi-ficado respecto al período tardorromano (salvo por la integración de las aristocracias godas), pre-dominando la gran propiedad omnipresente en la documentación textual y existiendo una sustan-cial continuidad en las formas de trabajo y en los sistemas tributarios (CHAVARRIA, 2005: 280).
Resulta sorprendente la diversidad de inter-pretaciones que se le han dado a este tipo de ya-
21 Resulta muy llamativo en este artículo la contradic-ción existente entre la discusión de los resultados de los aná-lisis polínicos, en los que se defiende que «a pesar de este desarrollo de la actividad pecuaria, la producción cerealís-tica se mantiene en el sector con niveles similares a los de la fase anterior» (ARIÑO et alii, 2002: 297 y fig. 11), respecto a las valoraciones aportadas en las conclusiones antes seña-ladas.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++24: 2567682+++89:2::93
376 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
cimientos campesinos teniendo en cuenta que la mayor parte de las intervenciones han sido edita-das de forma muy parcial o permanecen inéditas. En particular los registros arqueobiológicos —de enorme importancia para la correcta caracteri-zación de la estructura económica de estos yaci-mientos— no han sido casi nunca publicados y, salvo excepciones (VIGILESCALERA, 2003b), carecemos de ensayos interpretativos. Por otro lado hay que señalar que hasta el momento se han priorizado los estudios faunísticos y polínicos (ver caps. 5 y 6), mientras que son mucho más es-casos los análisis realizados de los macrorrestos22 (ver p.e. GARCÍABLANCO, VILA, 2006).
También resulta sorprendente constatar que un yacimiento como Gózquez haya dado lugar a interpretaciones tan contrapuestas23. A la luz de estas consideraciones se puede pensar que es-tas lecturas tengan, al menos en parte, una fuerte carga ideológica y/o contextual, puesto que re-curren a comparaciones entre períodos históri-cos en términos economicistas, o bien recurren a construcciones dependientes de otras fuentes no materiales24. Por otro lado hay que conside-rar que, tras estas interpretaciones tan diversas, puedan hallarse divergencias de naturaleza teó-rica. John Moreland ha señalado que los estu-dios sobre la economía altomedieval europea se han enfocado desde una doble perspectiva que ha concebido la economía bien como una versión primitiva de nuestro presente, o bien desde la al-teridad, utilizando una perspectiva remota, le-jana y distante respecto a nuestro mundo (MO
RELAND, 2010: 75-76). Tanto el presentismo, quizás más evidente en la perspectiva «primiti-vista» y en las «ocupaciones marginales», como
22 En el momento de redactar estas páginas están en es-tudio los macrorrestos de varias aldeas madrileñas (El Pelí-cano, Gózquez, Congosto), que se publicarán en breve.
23 El intento de caracterizar con matices los primeros registros arqueológicos publicados sobre estos yacimientos (VIGILESCALERA, 2000) ha dado lugar a que diversos au-tores hayan tenido donde elegir los aspectos más afines a sus planteamientos, no pocas veces transformando el sentido de la referencia en una caricatura del original.
24 La documentación escrita proporciona informacio-nes muy significativas sobre las estructuras productivas del período visigodo, y en particular sobre la actividad agraria y ganadera (p.e. GARCÍA MORENO, 1983). La legislación (KING, 1981: 231-248) o las pizarras (p.e. VELÁZQUEZ, 2004: 85 ss) son dos fuentes de interés para analizar las prác-ticas agrarias y ganaderas confrontándolas con las nuevas informaciones que está proporcionando el registro arqueo-lógico.
la alteridad identificable en la posición más «con-tinuista», que limita nuestra posibilidad de inter-pretar las lógicas productivas de las comunidades campesinas que son legibles a través del registro material al hacer depender el análisis del «con-texto» proporcionado por las fuentes escritas, terminan por cosificar los yacimientos y devaluar su capacidad informativa.
Los enclaves campesinos analizados en este volumen forman parte de un sistema político y socioeconómico complejo que se articula en re-des económicas que funcionan a distintas esca-las. Estas redes pueden ser analizadas y desen-trañadas a partir del registro material tomando en consideración de forma conjunta las formas de producción y los sistemas de distribución, es-feras que con frecuencia han sido analizadas de forma segregada en el estudio de las sociedades altomedievales, cayendo en lecturas demasiado monolíticas (WICKHAM, 2008: 18-20). El obje-tivo de este apartado será pues el de analizar los registros arqueológicos relativos a las estructuras artesanales y a la producción agropecuaria con el fin de identificar las lógicas sociales y económi-cas vigentes en el contexto del centro y norte pe-ninsular.
3.1. LAS PRODUCCIONES METALÚRGICAS Y EL VIDRIO
La metalurgia y la artesanía del vidrio consti-tuyen dos indicadores de gran interés para anali-zar los patrones de producción y de distribución de las manufacturas en relación con la estructura social y económica altomedieval.
La presencia de pequeñas fraguas y talleres dedicados a la metalurgia del hierro es bastante frecuente en los yacimientos analizados en esta sede. Se reconocen a partir del hallazgo de es-corias ferrosas en los rellenos de estructuras ne-gativas, siendo mucho más raro el hallazgo de hornos y estructuras productivas en posición pri-maria. Escorias de esta naturaleza han sido re-conocidas en yacimientos como Ladera de los Prados y El Pelícano, así como en otros yaci-mientos coetáneos, como es el sector D de La Huesa (NUÑO, 2003: 147), La Legoriza25 (GÓ
25 En realidad se ha propuesto que el yacimiento fuese un centro metalúrgico especializado, pero en realidad en los contextos publicados hasta el momento solamente se ha
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++24/ 2567682+++89:2::93
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 377
MEZ GANDULLO, 2006: 229-230) o La Dehesa del Cañal (STORCH, 1998: 151). Este tipo de ha-llazgos, que es común en otros yacimientos rura-les altomedievales peninsulares (p.e. Zaballa en el País Vasco o La Solana en Cataluña, BARRA
SETAS, 2007: 76) o europeos (FRANCOVICH, FARINELLI, 1994), permite identificar pequeños talleres destinados a la reparación, y quizás en al-gunos casos, a la realización de las herramientas de uso cotidiano. De hecho el repertorio de pie-zas metálicas más común incluye instrumental agrario (hoces, azadas, rejas de arado) doméstico o ganadero (cencerros), así como un número más contenido de objetos de adorno personal26.
La existencia de hornos de reducción y ta-lleres más especializados dedicados a la pro-ducción de instrumentos metálicos y dotados de infraestructuras más estables es un fenó-meno menos frecuente, y de hecho hasta el mo-mento sólo se han hallado hornos de reducción del mineral en muy escasos sitios27. De ello po-dría inferirse la existencia de un sistema de dis-tribución de los productos (semielaborados o utensilios acabados), preparados en centros es-pecializados, bien hacia núcleos productivos ubicados en la periferia de las aldeas campesi-nas desde donde se comercializarían a escala comarcal, o bien directamente desde los centros de producción primaria (de carácter jerárquico) hacia los distintos puntos de consumo del terri-torio. En La Mata del Palomar podría haberse identificado uno de esos núcleos de procesado
recuperado un total de unos 10 kg de escorias en un espa-cio muy concentrado, la ue 144 en Delbrull 1-10, así como algunas piezas elaboradas (GÓMEZ GANDULLO, 2006: 229-230). Es posible que cuando se publique el informe completo se pueda hacer una valoración más completa de la estructura económica de este yacimiento.
26 Por ejemplo ALFARO, MARTÍN BAÑÓN, 2006: 415; PENEDO et alii, 2001: 162; MARCOS CONTRERAS et alii, 2006: 465.
27 Entre los escasos yacimientos altomedievales hispa-nos con este tipo de estructuras destacan el asturiano de Veranes (FERNÁNDEZ OCHOA et alii, 2007; OLMO, VIGILESCALERA, 1995), los alaveses de Bagoeta (AZKÁ-RATE et alii, 2011) y Gasteiz (AZKARATE, SOLAUN, 2009) y el zamorano de El Castillón de Santa Eulalia (SASTRE, TEJEIRO, 2010: 15-16). En el primer caso las instala-ciones productivas quedan enmarcadas por los niveles de abandono de la fase bajoimperial de la villa romana y una extensa necrópolis alto y plenomedieval. En el último, pa-rece que la actividad metalúrgica podría ser coetánea a la breve ocupación del asentamiento encastillado, en torno a la quinta centuria.
secundario con la existencia de zonas de con-centración de escorias ferrosas, posibles zonas de producción rehundidas y piletas de pizarra a modo de contenedores de agua para los proce-sos de enfriado del metal (STRATO, 2002), aun-que la frágil documentación arqueológica sea susceptible de otras interpretaciones.
Los centros metalúrgicos más especializados se ubicarían, en cambio, en otro tipo de asen-tamientos. En la ciudad de Recópolis, fundada por Leovigildo en el año 578, se han localizado evidencias de varios tipos de talleres (OLMO, 2006). Más concretamente se ha hallado, en la denominada «zona comercial», el taller de un or-febre en el que se han recuperado moldes bival-vos para la fabricación de pendientes y anillos, así como escorias y otros materiales empleados en la producción, habiéndose empleado plata, oro y bronce (OLMO, 2006: 72-74; OLMO et alii, 2008: 68).
La idea de que los ciclos de producción com-pleja se concentraban en los centros de poder se ha visto reforzado por el hallazgo también en Re-cópolis de un interesante taller de producción de vidrio que estuvo supuestamente en uso desde la fundación de la ciudad hasta el siglo IX (CASTRO, GÓMEZ, 2008). Las formas de vidrio pro-ducidas en este taller —sustancialmente platos, cuencos y vasos, y de forma subsidiaria botellas, ungüentarios o tapaderas— siguen tipologías y funciones ya existentes en el período romano, se-gún estos autores. Este taller sostuvo entre finales del siglo VI y la primera mitad del siglo VII una significativa producción (OLMO et alii, 2008: 69-70).
Si de los centros de producción pasamos al análisis de los patrones de consumo nos dare-mos cuenta de que, si bien el uso de herramientas e instrumentos de hierro está generalizado, el de los productos metálicos no ferrosos y la vajilla de vidrio sigue otros patrones.
Los objetos de adorno personal, que constitu-yen el grupo más significativo de los materiales realizados con metales no ferrosos, han sido ge-neralmente estudiados en relación con los con-textos funerarios. No obstante, son frecuentes los hallazgos de este tipo de materiales también en contextos domésticos de varios yacimientos alto-medievales (QUIRÓS, VIGIL-ESCALERA, 2011). Se han hallado objetos de adorno personal en la Cárcava de la Peladera, Canto Blanco, Ladera de los Prados, La Mata del Palomar, Gózquez, El Pe-
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++244 2567682+++89:2::93
378 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
lícano o El Soto/Encadenado28. En ausencia de análisis metalográficos resulta prácticamente im-posible determinar los talleres de procedencia de estos objetos, pero podría sugerirse que talle-res urbanos como los de Recópolis pueden haber sido los que realizasen los productos recuperados en los yacimientos campesinos, reflejando la exis-tencia de relaciones de carácter vertical29.
La distribución de vajilla de vidrio en los ya-cimientos campesinos del interior peninsular se-ría igualmente el reflejo de la existencia de este tipo de intercambios, no necesariamente de tipo comercial, entre dos esferas socialmente diferen-ciadas. Considerada por la investigación tradicio-nal como un producto de lujo, la vajilla de vidrio tuvo durante este periodo una extraordinaria cir-culación en muchos territorios europeos30. En términos geográficos hay que señalar que su pre-sencia es más numerosa en el área madrileña, donde todos los yacimientos analizados cuentan con este tipo de materiales, respecto al área de la cuenca del Duero31. En esta última zona el nú-mero de hallazgos es reducido (p.e. 33 fragmen-tos en la Cárcava de la Peladera, un fragmento en Canto Blanco, La Mata del Palomar y Navam-boal) o incluso es inexistente en el caso de Ladera de los Prados32.
28 Pero también en la Dehesa del Cañal (FABIÁN et alii, 1985: 193-195; STORCH, 1998: 148), El Guijo (REDONDO et alii, 2006: 488) y en otros muchos contextos domésticos urbanos y rurales de los siglos VI-VIII.
29 Es pertinente señalar que también en la Crypta Balbi, en la ciudad de Roma, se ha hallado un taller de objetos de adorno personal que luego se difundían en el territorio rural (RICCI, 1997).
30 Ya fuera producida a partir del reciclaje de vidrio ro-mano o fabricada a partir de materia prima (bloques de vi-drio en bruto) importada de la costa de Palestina (WHITEHOUSE, 2003), algún estudio reciente propone atemperar esa consideración elitista: «recent research is showing con-vincingly that glass was not, during Late Antiquity, a luxu-rious commodity» (MARTÍNEZ JIMÉNEZ, 2011: 43).
31 La presencia de vajilla de vidrio también es abundante en los asentamientos rurales catalanes de este mismo pe-riodo (COLL, 2011), demostrando además una significativa homogeneidad entre distintos territorios. No se descarta, sin embargo, que los procedimientos de excavación y la pro-pia cualificación de la mano de obra determinen diferencias en la recuperación de este tipo de materiales.
32 Aunque en La Legoriza se han hallado formas de vi-drio en prácticamente todas las construcciones estudiadas GÓMEZ GANDULLO, 2006: 230), en La Huesa se ha recu-perado solamente un fragmento (NUÑO, 1997: 190) y están ausentes en la Dehesa del Cañal. También aparecen en cen-tros de altura, como es el caso de Muelas de Pan (LARREN et alii, 2003: 281).
Además, en aquéllos yacimientos como Góz-quez en los que el número de hallazgos es rele-vante (230 fragmentos en 92 unidades estratigrá-ficas) se ha podido observar que estos materiales se distribuyen de forma bastante homogénea en-tre todas las unidades domésticas. Se puede su-gerir, por lo tanto, que la vajilla de vidrio puede constituir un marcador para identificar a ciertos individuos de cada una de las distintas unidades domésticas que mantienen relaciones con élites externas a las aldeas y a las granjas. Se exteriori-zan, a través de estos objetos, diferencias internas dentro de comunidades campesinas caracteriza-das por una general atonía y similitud de la cul-tura material.
3.2. LA CERÁMICA
Como en la mayor parte de los yacimientos de época histórica, la cerámica es el material mue-ble más frecuente en los asentamientos cam-pesinos analizados, y por lo tanto su capacidad explicativa de los sistemas económicos es muy relevante33. También este registro se caracteriza por la coexistencia de distintos sistemas produc-tivos y de diferentes sistemas de distribución: por un lado contamos con una red productiva articu-lada en el seno de las mismas aldeas que propor-ciona tanto recipientes cerámicos como algunos lotes de cerámica arquitectónica empleada en la cubrición de parte de las arquitecturas; otro tipo de materiales importados proceden de centros productivos especializados y llegan a los asenta-mientos campesinos a través de sistemas redistri-butivos connotados en términos políticos.
En términos cuantitativos son mucho más significativos los materiales «domésticos» o «co-munes» realizados en un ámbito local o regional que las importaciones o materiales «exóticos»; sin embargo, apenas se le ha prestado atención en la literatura científica. Como se ha señalado con anterioridad, los métodos de clasificación y los procedimientos de cuantificación y análisis que se han utilizado en el estudio de la cerámica de la cuenca del Duero y de Madrid son muy di-
33 En realidad no todos los autores se ponen de acuerdo a la hora de otorgar un valor diagnóstico a la cerámica como indicador de los principales procesos económicos relativi-zando su significado productivo (p.e. ARIÑO, 2011: 267; en contra WICKHAM, 2005).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++243 2567682+++89:2;:93
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 379
ferentes, por lo que no siempre ha sido posible establecer una comparación entre ambos sec-tores. Mientras que en la cuenca del Duero se ha apostado por un criterio de análisis morfo-tipológico, a pesar de la acentuada «comarcali-zación» de las producciones (LARREN et alii, 2003: 304), en Madrid se ha recurrido preferen-temente a un análisis de carácter tecnológico. En cualquier caso, llaman poderosamente la aten-ción las analogías formales y tipológicas que pre-sentan las cerámicas «domésticas» o «comu-nes» en amplios espacios de la Meseta, (ver p.e. PARICIO, VINUESA, 2009: 65), lo que en apa-riencia podría contradecir el presupuesto de la alta fragmentación de la producción. Este hecho añade un serio problema a la hora de establecer las cronologías de los yacimientos de la Meseta castellana ya que, una vez que desaparecen del registro arqueológico las producciones de valor diagnóstico (como por ejemplo la cerámica es-tampillada) y se incrementa el porcentaje de la cerámica común, el análisis morfo-tipológico se hace ineficaz.
Hacia finales del siglo V o inicios del siglo VI empiezan a documentarse en Madrid produccio-nes realizadas a torno lento, cuya importancia au-mentará progresivamente hasta representar la mi-tad de los materiales a mediados del siglo VI y el 80% de los mismos a inicios del VII d.C. Hasta fe-chas muy recientes no constaba la presencia de al-fares en los asentamientos campesinos de la Me-seta (JUAN et alii, 2013), aunque la mayor parte de los pocos estudios realizados sobre las pastas de estas cerámicas sugieren que son compatibles con los afloramientos locales. A falta de análisis detallados, los datos disponibles para la cuenca del Duero proporcionan un escenario muy similar, puesto que las producciones modeladas a torno lento aumentan a medida que avanza el siglo VI y nos adentramos en el siglo VII. No obstante, care-cemos aún de cuantificaciones y estudios que per-mitan establecer comparaciones entre contextos situados a ambos lados del Sistema Central.
Uno de esos centros de producción cerámica es el de La Mata del Palomar. En la periferia del poblado se ha identificado un complejo alfarero formado por diez hornos verticales alineados destinados bien a la cocción de recipientes cerá-micos, bien a la realización de cerámica arqui-tectónica. Estos hornos son muy heterogéneos, puesto que se han hallado hornos circulares, ova-lados y rectangulares, y sus dimensiones son re-
ducidas si se comparan con los alfares de crono-logía romana. Por otro lado, las estructuras están muy arrasadas, de tal forma que han perdido la cámara de cocción y solamente se conservan los espacios de combustión que han sido excavados en el sustrato. Además, resulta dif ícil establecer qué tipo de productos se han realizado en cada uno de estos hornos puesto que no se han hallado residuos de producción o piezas desechadas. Una de las estructuras más interesantes de este yaci-miento es la LVI, que es un horno vertical de ti-pología romana dotado de una cámara de com-bustión excavada en el sustrato de planta ovalada y de cuatro pilares a cada lado formado por la su-perposición de ladrillos revestidos de barro sobre los que se apoyaría la parrilla34. Este taller pre-senta muchas analogías con los hornos identifi-cados en Madrid en lugares como Prado Viejo o La Recomba. En este último yacimiento se han hallado dos hornos de cocción (E3 y E5) en las que aún se podía reconocer (fig. 7.12) la parrilla con la cámara de combustión y el praefurnium (PENEDO, SANGUINO, 2006: 611-612).
Un trabajo reciente ha propuesto asociar al elevado número de sitios con horno a la labor de artesanos especializados e itinerantes que reco-rrerían el territorio de forma estacional abaste-ciendo a las comunidades locales en función de demandas concretas (VIGILESCALERA, 2007a: 273-274). Este sistema productivo, encuadrable dentro de los modelos propuestos por D. Pea-cock en la categoría de «industria doméstica» (PEACOCK, 1997: 16-17), permitiría explicar la homogeneidad tipológica y tecnológica que pre-senta el repertorio cerámico de este período por zonas muy amplias en ausencia de talleres cen-tralizados. Por otro lado, este sistema produc-tivo es común en muchas comunidades rurales de cualquier período histórico. Así por ejemplo, en época moderna los tejeros o tamargos de Lla-nes recorrían de forma estacional amplios sec-tores del norte peninsular y la cuenca del Duero durante los meses de primavera y verano (FEITO, 1985: 279-292). También en los Apeninos tosca-nos se ha constatado cómo en los siglos XVII y XVIII había cuadrillas de tejeros itinerantes que realizaban, bajo demanda y en los meses estivos, varios miles de tejas, ladrillos y recipientes para
34 La datación mediante termoluminiscencia de esta es-tructura ha establecido su cronología de ocupación entre los siglos VII y IX.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++243 2563672+++7892:983
380 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
abastecer las necesidades de los campesinos de valles como la Valleriana (Pistoia), ubicando los hornos únicamente en algunas localidades donde contaban con las condiciones adecuadas en tér-minos de materias primas y de redes de comer-cialización (QUIRÓS, 1996).
La cerámica importada y de una cierta ca-lidad ha tenido otros mecanismos de distribu-ción. Aunque los datos disponibles sobre el inte-rior peninsular son bastante parciales, en algunos sectores de la cuenca del Tajo se han localizado importaciones mediterráneas en contextos de los siglos VI y VII, pero hasta el momento carece-mos de hallazgos en la cuenca del Duero (BONIFAY, BERNAL, 2008: 102). Los hallazgos en cen-tros urbanos como Recópolis, Segóbriga y quizás
Complutum, o en centros tan significativos como Santa María de Melque, constituyen el exiguo lis-tado de la distribución de estas importaciones mediterráneas35. Por ello cobran tanta importan-cia los raros hallazgos realizados en aldeas rura-les de materiales importados. En la aldea de Góz-quez se ha recuperado un cuenco de la forma Hayes 99 y algunos fragmentos de spatheia (pro-ducciones de origen norteafricano en ambos ca-sos) en contextos del segundo tercio del siglo VI y del siglo VII (VIGILESCALERA, 2003a: 375-376). También en el yacimiento de Boadilla (Illes-cas, Toledo) se ha hallado una copa Hayes 96 así
35 Sobre cerámica bajoimperiales importadas en la pro-vincia de Ávila, véase Járrega (1990, 2010).
Fig. 7.12. Hornos de cerámica de La Recomba (Madrid).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++245 2563672+++7892:983
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 381
como algunas DSP (CATALÁN, ROJAS, 2009: 233). Es indudable que el hallazgo de estos mate-riales en aldeas como Gózquez o Boadilla ha de explicarse, al igual que la vajilla de vidrio, como el resultado de relaciones personales privilegia-das mantenidas entre algunos residentes en el campo con las elites de los centros jerárquicos te-rritoriales (p.e. HODGES 2012). Probablemente ciudades como Toledo, Recópolis y otros encla-ves jerárquicos próximos pudieron funcionar como centros de redistribución de estas importa-ciones mediterráneas.
Por otro lado el hecho de que estos hallaz-gos sean, por el momento, casos aislados, debe-ría llevar a plantearnos si esta excepcionalidad se puede atribuir a las características de ciertos ya-cimientos o, quizás mejor, a la forma en la que se ha intervenido en ellos y se han estudiado sus materiales.
En la cuenca del Duero, donde las importa-ciones mediterráneas están ausentes, las produc-ciones cerámicas estampilladas tienen un valor diagnóstico (LARRÉN et alii, 2003). Los princi-pales hallazgos proceden de «núcleos interme-dios» donde se concentran los hallazgos de piza-rras, como son los casos de los centros de altura del Cristo de San Esteban (DOMINGUEZ BO-LAÑOS, 1993), la Cabeza de Navasangil (CABA-LLERO ARRIBAS, PEÑAS, 2012), el Cerro del Castillo en Bernardos (GONZALO, 2007) o Sal-vatierra de Tormes (ARIÑO, 2011), o en centros «protourbanos» como Coca (JUAN, BLANCO, 1997), aunque también se han hallado en algu-nos yacimientos campesinos. Consta la aparición de cerámicas estampilladas en la Cárcava de la Peladera, Ladera de los Prados, Lancha de Trigo (GUTIÉRREZ PALACIOS et alii, 1958: 68), la Dehesa del Cañal (STORCH, 1998: 150), Monte El Alcaide (PATRICIO, VINUESA, 2009: 51), El Cementerio en Morales de Toro o El Cemente-rio en Langayo (LARRÉN et alii, 2003). De forma más o menos habitual estos materiales estampi-llados también han aparecido en Madrid, tanto en ocupaciones de altura como es el caso de Can-cho del Confesionario (CABALLERO ZOREDA, MEGÍAS, 1977), o en yacimientos campesinos, caso de El Pelícano, Gózquez o Congosto (VIGILESCALERA, 2007a). En ausencia de cuanti-ficaciones detalladas no podemos determinar su importancia relativa, aunque en apariencia estas cerámicas son algo más abundantes en los «nú-cleos secundarios» que en los yacimientos cam-
pesinos y, en cualquier caso, representan cantida-des muy minoritarias de la producción cerámica total de estos yacimientos. Desconocemos, por otro lado, la ubicación de los centros de produc-ción de estas cerámicas, aunque varios autores han sugerido que se realizarían en fabricas dife-renciadas respecto a las producciones domésticas y contarían con circuitos de distribución específi-cos (ARIÑO, 2011: 267).
En definitiva, los mecanismos de producción y distribución de la cerámica hallada en los yaci-mientos campesinos altomedievales aquí anali-zados refleja la inserción de estos centros en di-ferentes redes complementarias y articuladas a diferentes escalas. La mayor parte de la cerámica empleada en estos centros se realiza a una escala local, mediante mecanismos de producción y distribución no exentos de cierto nivel de sofisti-cación. Por otro lado, contamos con otro tipo de producciones de mayor calidad y que tienen una incidencia cuantitativa más limitada, que pro-bablemente alcanzan estos centros rurales me-diante sistemas de redistribución articulados en torno a las ciudades o los «núcleos secundarios». En el entorno de Toledo, donde se ubica la sede del poder estatal visigodo, se constata la pre-sencia durante el siglo VI e incluso VII de algu-nos materiales «exóticos» de origen mediterrá-neo; en la cuenca del Duero es probable que las cerámicas estampilladas hayan jugado un papel semejante durante este período. Esta diversidad podría explicar igualmente la aparente asimetría que presentan los patrones de distribución de la vajilla de vidrio a los dos lados del Sistema Cen-tral.
3.3. LA ARQUEOLOGÍA AGRARIA Y GANADERA
Teniendo en cuenta que la agricultura y la ganadería han constituido los principales sec-tores productivos del campesinado, contamos con un amplio número de registros arqueoló-gicos que permiten analizar estas actividades. Sin embargo, no es siempre fácil analizar los an-tiguos sistemas agrarios, bien porque estos re-gistros son parcos, bien porque las alteraciones postdeposicionales los han modificado de forma sustancial. En cualquier caso, contamos con elementos para analizar el ciclo de producción agraria en época visigoda.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++247 2563672+++7892:983
382 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
La práctica de la arqueología preventiva que ha operado en grandes extensiones ha propor-cionado la posibilidad de reconocer, por primera vez, la materialidad de los espacios de produc-ción agraria en época visigoda. Son numerosos los yacimientos en los que se han reconocido evi-dencias de delimitación parcelaria, zanjas, huellas de arado, plantones o los límites de parcelas de explotación agraria. Nuevamente el caso de Góz-quez vuelve a ser particularmente elocuente (VIGILESCALERA, 2010a: 2-4). En este yacimiento se han identificado una serie de parcelas de uso agrario de unos 78 × 34 m alternadas con otros espacios de carácter residencial y doméstico deli-mitados por largas zanjas y en ocasiones algunos muros. Esta parcelación, que presenta una rígida orientación NO-SE, se ha mantenido durante los 225 años de ocupación de la aldea, mientras que las construcciones situadas en el interior de los espacios habitados han sido transformadas si-guiendo ciclos generacionales. Es posible que es-tas parcelas estuviesen cultivadas de forma in-tensiva, siendo abonadas mediante los residuos domésticos generados en las viviendas próximas o por el ganado (fig. 7.13). También en Ladera de los Prados en Valladolid se ha reconocido un sis-tema parcelario similar al de Gózquez, aunque no se ha podido determinar la extensión de las pie-zas. En otros yacimientos madrileños, como es el caso de El Pelícano o Prado Viejo (VIGILESCA
LERA, 2010a: 4-5), se ha observado una notable movilidad de las unidades domésticas y de los es-pacios agrarios más próximos a las viviendas. Es probable que este modelo sea prevalente también en las aldeas de la cuenca del Duero.
En Navamboal (Valladolid) se ha reconocido un sector de uso agrario de unos mil doscien-tos metros cuadrados ocupado por una zanja de más de cincuenta metros lineales interpretada como canal de irrigación que atraviesa un espa-cio de cultivo e intersecta a una serie de doscien-tos veintiséis hoyos o gavias dispuestas en hile-ras paralelas destinadas a la plantación de cepas. Es posible que estos hoyos se puedan atribuir a un viñedo (a pesar de que los análisis palinoló-gicos realizados en otros sectores del yacimiento no hayan identificado restos) que en un segundo momento se ha visto afectado por la construc-ción de un sistema irrigado.
El hallazgo de estos espacios cultivados así como otros marcadores arqueológicos (p.e. la masiva presencia de silos de almacenaje, grane-
ros36, molinos manuales giratorios37 o instrumen-tal agrícola) reflejan la importancia que tenía la agricultura intensiva en estos yacimientos. Por otro lado, los registros bioarqueológicos confir-man este cuadro, cuestionando los paradigmas primitivistas que han sostenido el predominio de la actividad ganadera extensiva sobre la agricul-tura.
Salvo excepciones puntuales (GARCÍA
BLANCO, VILA, 2006; VIGILESCALERA, 2003b: 54-56), no disponemos aún de estudios sistemáticos de macrorrestos botánicos, bien porque aún se están realizando, bien porque no se tomaron en su día las muestras adecuadas durante el proceso de excavación. Las informa-ciones disponibles de Prado de los Galápagos, Gózquez, El Soto/Encadenado, Congosto y El Pe-lícano muestran que los principales cereales cul-tivados eran el trigo, la cebada, el centeno y la avena38. Además, el hallazgo de chaff, paja de ce-real y raquis, señala que el tratamiento y el pro-cesado del cereal tuvo lugar en los mismos yaci-mientos. Se han hallado asimismo azadas y rejas de arado, aunque la mayor parte de los instru-mentos agrarios hallados son hoces, algunas de ellas dentadas, que se afilaban con piedras espe-cíficas o con los denominados yunques de hueso (AGUIRRE et alii, 2004; GRAU, 2012b). También hay que señalar el importante número de moli-nos manuales presentes en estos yacimientos, la mayor parte de los cuales procede de zonas serra-nas próximas.
Las leguminosas, que tendrían igualmente una importancia significativa en la producción agra-ria, están infrarrepresentadas en los registros ma-teriales disponibles, al igual que los frutales, que
36 El reconocimiento arqueológico de estas construccio-nes resulta complejo, especialmente en ausencia de estudios arqueobotánicos de los sedimentos. Uno de los ejemplos más significativos podría ser la estancia 3 del yacimiento sal-mantino de Monte El Alcaide (PARICIO, VINUESA, 2009: 52). Se trata de una estructura rectangular de 10 m2 anexa a otro espacio de uso residencial en el que se hallaron varias piedras de molino y grandes recipientes de cerámica y que ha sido identificada como un espacio de procesamiento y al-macenaje de cereal.
37 La documentación escrita menciona también la exis-tencia de molinos hidráulicos (KING, 1981: 238), aunque no se han identificado arqueológicamente este tipo de ingenios hasta el momento.
38 En las pizarras del suroeste de la cuenca del Duero editadas por Isabel Velázquez (VELÁZQUEZ SORIANO 2004) los únicos cereales mencionados son el trigo (5, 34, 54, 95), el centeno (159) y la cebada (52, 75, 78, 29, 96, 141).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++248 2563672+++7892:983
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 383
Fig. 7.13. Parcelación de la aldea de Gózquez (San Martín de la Vega, Madrid) durante su fase inicial (arriba) y final (centro). El cuadro inferior incluye todas las estructuras detectadas.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++232 4/546542+++467487��
384 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
indudablemente debieron de ser muy frecuentes en torno a los espacios habitados. Los análisis pa-linológicos realizados en Navamboal muestran, por ejemplo, la existencia de avellanos y también en El Soto/Encadenado se han hallado macro-rrestos de frutales.
Son mucho más reconocibles en términos materiales los cultivos y los centros de proce-samiento de olivos y viñedos. La producción de vino y aceite no debería verse como algo excep-cional en estos yacimientos, y tanto en El Pelí-cano como en Gózquez se han identificado se-millas carbonizadas. Puede que este cultivo se extendiese también a la cuenca del Duero. Las gavias de Navamboal, en el caso de ser altome-dievales, serían muy significativas39.
También en el yacimiento de Monte el Alcaide se han hallado cuatro lagaretas excavadas en la roca que se han identificado como lugares de ela-boración de vino (PARICIO, VINUESA, 2009: 60). Estas estructuras están formadas por una pi-leta de pisado de aproximadamente un metro y medio de radio y una profundidad de unos 40 cm y cuentan con una ligera pendiente para la reco-gida del mosto en otra pileta de menores dimen-siones. Asimismo se ha recuperado una pileta tallada en un bloque de granito de 28 litros de ca-pacidad que ha sido puesta en relación con una serie de pizarras numerales halladas en su proxi-midad. Según los excavadores de este yacimiento sería una forma de cuantificar la producción de vino de los habitantes de la granja y del entorno (PARICIO, VINUESA, 2009: 66).
En Gózquez se han recuperado huesos carbo-nizados de olivas40 y su cultivo pudo ser regular en estas aldeas en época visigoda a la luz de los análisis palinológicos realizados en varios sectores del centro peninsular (LÓPEZ SÁEZ et alii, 2009: 22-23; BLANCO GONZÁLEZ et alii, 2009: 291). El cultivo de olivares y el procesado del aceite te-nía lugar en el seno de las mismas aldeas campesi-nas. La estructura E6 de Gózquez, adscrita al pe-ríodo III (mediados del VII-mediados del VIII), ha sido identificada como un lagar de viga para el
39 Nuevamente las pizarras del sector salmantino mues-tran la extensión de este cultivo (30, 40, 61, 104, 107, 116, 149), y también la documentación textual muestra la impor-tancia de estas producciones (GARCÍA MORENO, 1983: 421-422).
40 El aceite se menciona en varias pizarras del sector su-roeste de la cuenca del Duero (49, 95) y en la documenta-ción escrita (GARCÍA MORENO, 1983: 422).
prensado de aceite (VIGILESCALERA, 2006a: 96). Se trata de un edificio con zócalo perimetral de mampuestos de yeso, de planta rectangular, de 9,30 m de largo por 5,80 de ancho, asociado a la vivienda principal de una de las parcelas del ba-rrio oriental de la aldea. En la esquina norocci-dental del posible lagar se halló el fondo de una cubeta que pudo servir de receptáculo de líquidos de capacidad reducida, mientras que en el lado Sur se documentaron sendos agujeros de poste correspondientes a los arbores de la prensa.
También en el yacimiento madrileño de La Re-comba se ha hallado un posible contrapeso para una prensa de aceite (PENEDO, SANGUINO, 2006: 612), aunque su datación es incierta. En El Pelícano, por su parte, los indicios consisten en macrorrestos carpológicos de aceituna y en frag-mentos de molinos circulares de rotación manual con sección triangular, tal vez destinados a la molturación del fruto. En la cuenca del Duero el hallazgo más significativo se ha producido en el yacimiento de El Cuquero (Villanueva del Conde, Salamanca). Los restos, muy afectados por la ero-sión superficial, se corresponden con la parte in-ferior de un depósito de planta subrectangular revestido por un mortero de composición yesí-fera, la estructura del lapis pedicinus y dos con-trapesos de prensa labrados en granito. Aunque la intervención arqueológica tuvo una exten-sión muy limitada, lo hallado se interpreta como prueba de la existencia de una prensa para la pro-ducción de aceite. Las instalaciones han sido fe-chadas en un momento impreciso del siglo VI a partir de los resultados de una datación radiocar-bónica (ARIÑO et alii, 2004-2005)41.
El cultivo del viñedo y sobre todo del olivo en el seno de comunidades campesinas requiere de un cierto grado de sofisticación y de planificación de la producción. Se refutan así los presupues-tos de la versión «primitivista» de la estructura económica de estas aldeas, como ya se ha apun-tado en un trabajo anterior (VIGILESCALERA, 2003b: 55). Puede inferirse, por lo tanto, que du-rante el período visigodo se desplegaron en estas aldeas estrategias productivas de carácter campe-sino dotadas de una cierta complejidad, aunque
41 La datación en cuestión (UBAR-809, 1480±120 BP) puede resultar demasiado imprecisa como para sostener la propuesta de los autores puesto que la fecha calibrada com-prende una horquilla cronológica comprendida entre los si-glos IV y VIII d.C.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+�� !"" #$% 2457682+++89:24:28
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 385
tal vez no forzosa o exclusivamente orientadas a la comercialización del producto, basadas en el policultivo y en la generación de excedentes42. Se podrían proponer diversas hipótesis para explicar el fenómeno: que estas producciones estuvieran destinadas a cubrir el pago de rentas y/o cargas de carácter fiscal o que los residentes constituye-ran sólo la fuerza de trabajo necesaria para una explotación puesta en marcha desde fuera de la comunidad. Lo cierto es que el consumo de vino o de aceite de oliva no forma parte de los patro-nes básicos de consumo de una comunidad cam-pesina estándar orientada hacia la subsistencia y el autoconsumo. Las bebidas alcohólicas fermen-tadas a partir del cereal (como la cerveza) o las grasas de origen animal suplen adecuadamente las eventuales necesidades sin necesidad de im-plicar la puesta en marcha de procesos producti-vos de compleja gestión, que requieren una inver-sión previa, tienen rendimiento aplazado, obligan a abordar la gestión de fuertes picos de fuerza de trabajo temporal y exigen inversiones de rendi-miento diferido y tecnología específica en la pro-ducción y envasado de sus derivados. Esta suma de factores hace que ambas producciones, a par-tir de cierta escala (la arqueológicamente recono-cible), sean dif ícilmente justificables para cubrir el autoconsumo dentro de los patrones econó-micos campesinos. La presunción de que éstas se dirigen sobre todo al exterior de las propias co-munidades genera ulteriormente interro gantes adicionales. La responsabilidad de su puesta en marcha y el origen de las inversiones necesarias, la gestión del conjunto de procesos de trabajo implicados y los mecanismos de envasado, trans-porte y destino de la producción final están suje-tos a debate. También lo está la forma en que la comunidad campesina, o las familias e individuos que aportan en todo ello su fuerza de trabajo, son de una manera u otra compensados.
Esta lectura social de la estructura económica de los asentamientos campesinos se puede inferir también a partir del estudio de los registros faunís-ticos. Tal y como se analiza en el capítulo quinto de este volumen, el registro arqueofaunístico muestra la importancia de esta actividad productiva inte-grada en un sistema agropecuario mixto. La caza fue muy poco relevante en las aldeas y granjas
42 Este modelo productivo se observa en otros yaci-mientos coetáneos, como es la aldea catalana de La Solana (BARRASETAS, 2007: 75).
campesinas del interior peninsular en época visi-goda, al igual que ocurría en otros sectores euro-peos (HAMEROW, 2002: 126). Tuvieron mucha más importancia las cabañas domésticas, aunque se ha observado una cierta heterogeneidad entre los distintos yacimientos analizados.
El ganado ovino-caprino es predominante en la mayor parte de los yacimientos, y general-mente ha sido criado para el aprovechamiento de productos secundarios (leche y lana), aunque en ocasiones también proporcionaba proteínas cár-nicas. Los bóvidos, igualmente importantes (es-pecialmente en yacimientos como La Indiana o La Mata del Palomar), eran explotados sustan-cialmente como animales de tiro en las tareas agrícolas y en el transporte puesto que las edades de sacrificio son muy elevadas. Los suidos, por su parte, tienen una presencia muy reducida en la mayor parte de los yacimientos, a pesar de que están ampliamente mencionados en la documen-tación normativa del período.
Asimismo cabe señalar la importancia que tienen los équidos en yacimientos como Góz-quez o La Mata del Palomar. La edad de sacrifi-cio es muy elevada, por lo que se puede suponer que han sido utilizados como bestias de carga y en las tareas agrarias. En el caso concreto de Gózquez resulta llamativa la notable variedad de équidos (mulos, asnos y en menor medida caba-llos) que se habrían podido emplear en el acarreo del producto de las cercanas explotaciones de sal del valle de Espartinas VIGILESCALERA, 2006a: 96). Y aunque se ha sugerido que podría constituir un factor de especialización de la pro-ducción, su incidencia en términos cuantitativos sería reducida, o incluso marginal, en el conjunto del sistema productivo campesino.
Esta ganadería sería sustancialmente estante y residente en las aldeas, garantizando el abo-nado de los espacios de cultivo y proporcionando la tracción y fuerza necesaria para el desem pe ño de las tareas agrarias. No es posible descartar que, de forma estacional, algunos rebaños pudie-ran haberse desplazado a pastos estivos de altura hasta que se recogiese la cosecha, lo que expli-caría a los indicios de posible deforestación ob-servados en las columnas polínicas realizadas en turberas y humedales situados en las sierras.
En definitiva, la extremadamente amplia he-terogeneidad que presentan las cabañas ganade-ras de las aldeas y granjas analizadas no sería sino un síntoma más de la adaptación de las estrate-
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++24: 2563672+++7892:927
386 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
gias productivas campesinas a sistemas mixtos y diversificados basados en la integración de dis-tintos sectores, excluyendo formas de especiali-zación acentuada que habrían debilitado y condi-cionado la viabilidad del sistema.
3.4. E,
En definitiva, los registros arqueológicos dis-ponibles permiten trazar un cuadro económico articulado en varios sistemas de producción, dis-tribución y consumo integrados que funcionan a diferentes escalas.
Las comunidades campesinas, por un lado, se articulan siguiendo una lógica productiva basada en el policultivo y la diversificación de la produc-ción con el fin de limitar los riesgos. La base de esta estructura productiva sería una cerealicultura de carácter intensivo combinada con leguminosas y frutales e integrada con una ganadería estante. Otro tipo de actividades productivas no agrope-cuarias se resuelven igualmente en el seno de las comunidades campesinas. El aprovisionamiento de materiales de construcción, el de combustible, determinados trabajos de forja, las labores de car-pintería, diversas actividades textiles e incluso al-gunas producciones cerámicas se resuelven fun-damentalmente en el seno del ámbito aldeano;
en cambio, la producción de la mayor parte de la vajilla cerámica de uso ordinario y la de teja, el aprovisionamiento de materias primas (esencial-mente hierro) o la circulación de los molinos ma-nuales de granito podría entenderse como parte de un flujo de intercambios interaldeanos sin la necesaria mediación de elites o de estructuras je-rárquicas territoriales. Dentro de este cuadro, la presencia de équidos de pequeña talla en muchos yacimientos tendría una adecuada justificación. En definitiva, este sistema productivo domés-tico basado en la integración de distintos espa-cios complementarios a escala comarcal o regio-nal está dotado de un cierto nivel de complejidad, aunque evite la especialización.
Una segunda serie de flujos, de carácter verti-cal, se establecen entre este sistema doméstico y los «núcleos intermedios» y los centros urbanos desde donde actúan las élites políticas y sociales. Estos flujos se articulan en una doble dirección puesto que si por un lado explican la presencia de objetos de representación y productos «exóticos» (como la vajilla de vidrio, la cerámica importada, broches y objetos de adorno personal y quizás otros productos o consumibles de prestigio de di-f ícil contrastación material) en una parte de las unidades domésticas de estos asentamientos, por otro lado nos permiten inferir la existencia de una circulación en sentido ascendente de rentas y servicios (fig. 7.14).
Fig. 7.14. Esquema sobre la producción y circulación de bienes y servicios en un contexto aldeano altomedieval.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++24/ 2563672+++7892:927
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 387
El intercambio de bienes y servicios, como sos-tiene Lenclud (2001: 277-301), es el aspecto obje-tivo (y la parte oculta del iceberg) de la relación de reciprocidad entre patronos y clientes, subordi-nada a la evaluación subjetiva de esa relación. La circulación de apreciados símbolos de estatus fue con probabilidad el motor de las redes de redis-tribución social (INNES, 2009: 47-48). La gene-ralización de distintas formas de evergetismo, la necesidad de mostrar generosidad, y la creciente institucionalización e implantación de esas nor-mas de comportamiento en todos los ámbitos, implicó que las expectativas sobre el ordinario dar y recibir determinasen los objetivos de una signi-ficativa cantidad de la producción dentro de las economías señoriales (manorial economies).
Los primeros podrían llegar a las comunida-des locales en forma de donaciones, regalos y contraprestaciones a través de los cuáles se arti-cularían y ritualizarían las relaciones verticales de patronos, cabezas de linaje o propietarios no residentes de distinta entidad con las élites o los cabezas de familia de las aldeas (INNES, 2009).
La existencia de los segundos y su naturaleza se puede inferir a partir de la existencia de patro-nes de producción que escapan a las lógicas cam-pesinas. Destacan, en particular, las evidencias de la producción de vino o aceite en determinados enclaves y, tal vez, los modelos ganaderos que se han observado en yacimientos como Gózquez o La Mata del Palomar, en los que la variedad y la cantidad de équidos ha permitido sugerir la exis-tencia de una tendencia en la especialización eco-nómico-comercial que condicionaría al menos una parte de su estructura productiva (VIGILESCALERA, 2003b, 2007a: 272-275). Este fenó-meno podría ser mucho más relevante en térmi-nos cualitativos que cuantitativos porque resulta de hecho absolutamente infrecuente en estas cro-nologías en el ámbito europeo (ver p.e. HAMEROW, 2002: 128).
Resultan dif íciles de aceptar ciertas lecturas que explican el acceso a productos exóticos o de prestigio por parte de ciertos individuos resi-dentes en estas aldeas como resultado de meras prácticas de mercado. Durante este periodo y en estos ámbitos, como señala Innes, «transactions were socially embedded, not informed by an im-personal market logic» (INNES, 2009: 52). Sor-prende que tales expresiones materiales de rango y riqueza resulten amortizadas en las sepulturas sin dejar rastro ni ofrecer ningún indicio equiva-
lente en los registros habitacionales. Asumir la interpretación del valor de determinados ajuares como «mercancía», obliga en consecuencia a ele-var significativamente la categoría social y poder adquisitivo de sus protagonistas, lo que lleva a ciertos autores a dudar del carácter «campesino» de éstos (AZKARATE, 2011: 243). Otros, sin lle-gar a retirarles tal condición (THEUWS, 2012: 33-36), argumentan dentro de similares coorde-nadas conceptuales —y en frontal oposición a las tesis de Wickham (2005: 707)— que «una ex-traordinaria demanda en términos de diversidad y cantidad de productos» creada por el campesi-nado impulsó una verdadera economía de escala anterior a la emergencia de los emporia comer-ciales de época carolingia43.
Desde la óptica mantenida en este trabajo se sostiene que, de una u otra forma, los residentes en estos asentamientos campesinos estaban in-tegrados en diversas redes de interdependencia personal. Es factible suponer que en estos sitios podían tener cabida formas de pequeña propie-dad de la tierra al lado de lotes más o menos sig-nificativos adscritos a grandes propiedades. De unos u otros se extraían rentas en especie de ca-rácter agrario y ganadero así como otro tipo de servicios (prestaciones de trabajo de carácter co-munitario o individual, incluyendo el servicio mi-litar, requerimientos extraordinarios de provisio-nes o víveres, etc.). No obstante, nuestro casi total desconocimiento sobre los centros de poder local y, en consecuencia, la invisibilidad arqueológica de las aristocracias en el territorio analizado di-ficulta mucho el análisis. En el sector sudoriental de la cuenca del Duero autores como Iñaki Mar-tín Viso han sugerido la existencia de escenarios de poder de pequeña escala y muy localizados a partir de registros como las pizarras con escri-tura o de la supuesta ausencia de grandes villae tardorromanas análogas a las existentes al norte del Duero (MARTÍN VISO, 2006, 2007a). Frente a estas élites ruralizadas, quizás se podría propo-ner que en el área madrileña las aristocracias se articulasen a partir de centros urbanos, teniendo en cuenta la proximidad de Toledo y la existen-cia de otros centros urbanos como Complutum o
43 El subrayado es nuestro. Theuws ofrece un peculiar retrato del campesinado altomedieval utilizando la descrip-ción de una comunidad amazónica seminómada actual que recorre grandes distancias y ocasionalmente visita la ciudad y participa en una economía monetizada (THEUWS, 2012: nota 32).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++234 2567682+++89:2;:28
388 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
Recópolis44. No obstante, habrá que incidir en el futuro sobre el análisis arqueológico de los cen-tros de poder ubicados a ambos lados del Sistema Central.
Entonces, ¿podemos hablar sustancialmente de una continuidad de los sistemas productivos tardorromanos? Carecemos de registros arqueo-lógicos relativos a los centros de captación que permitan analizar las formas de gestión y de arti-culación de la gran propiedad en época visigoda, aunque son muchos los marcadores que permi-ten sugerir que la gran propiedad siguió teniendo un cierto peso en la organización de la produc-ción de algunas regiones del interior peninsu-lar. Sin embargo, algunos aspectos básicos se ha-bían modificado. Chris Wickham ha señalado en su trabajo monumental dedicado a las socieda-des altomedievales que uno de los cambios más transcendentales que ha tenido lugar en la con-figuración de los paisajes postimperiales ha sido el trasvase de la gestión de la producción agraria a manos de las comunidades campesinas (WIC
KHAM, 2008: 384-385). En última instancia, la emergencia de los sistemas de aldeas y gran-jas analizados en este volumen solamente se ex-plica desde esta perspectiva, y la morfología y la estructura interna de las sociedades campesinas de época visigoda derivan directamente de este nuevo sistema de articulación de las explotacio-nes. Dicho de otra forma, no podemos hablar de una continuidad lineal entre la gran propiedad tardorromana y la del período visigodo.
Uno de los marcadores más importantes del nuevo sistema viene dado por la profunda trans-formación de las formas de almacenaje de los productos agrarios. En su tesis doctoral A. Vigil-Escalera ha demostrado de forma eficaz cómo fue a partir del siglo V cuando se generalizó el uso de estos sistemas de almacenaje (VIGILESCALERA, 2009d: 220-225). Con anterioridad los campesinos no contaban con reservas estratégi-cas propias destinadas a hacer frente a años de malas cosechas debido a que tales reservas esta-ban centralizadas en los horrea de los propieta-rios, o bien porque eran accesibles a través de las redes mercantiles y la integración entre los dis-tintos territorios del imperio. Según este autor
44 Incluso de otros centros intermedios aún práctica-mente desconocidos como podría ser el caso del enclave de Madrid, que contaba con una iglesia antes del año 700 (VIGILESCALERA, 2011b).
«podría establecerse a modo de hipótesis que las formas centralizadas de gestionar el almacena-miento a largo plazo por el estamento propietario sería el rasgo clave que determina en última ins-tancia la situación de subordinación y dependen-cia del campesinado bajoimperial» (VIGILESCALERA, 2009d: 220).
Tras la desarticulación del sistema imperial y la descentralización de la producción la gestión quedó en manos de las nacientes comunidades aldeanas que «llenaron» el territorio de granjas y aldeas implantando un sistema de poblamiento radicalmente distinto del anterior. Y aunque qui-zás los grandes propietarios lograron condicio-nar desde fuera una parte, en todo caso minori-taria, de las orientaciones productivas de algunas aldeas, no hay suficientes evidencias como para pensar que dominasen las aldeas de forma com-pleta. Es más factible inferir, a la luz de nuestros conocimientos actuales, que estas aldeas estaban formadas por tenentes que podían depender de distintos propietarios, sin excluir la existencia de libres propietarios y quizás de esclavos segrega-dos de los espacios funerarios comunitarios.
4. LA SOCIEDAD ALTOMEDIEVAL DEL INTERIOR PENINSULAR
Se abordará en este apartado el proceso his-tórico en el que se enmarca el proceso de forma-ción y transformación del poblamiento rural de carácter aldeano que hasta ahora hemos ido pre-sentando. Los rasgos del esquivo proceso de for-mación de las comunidades aldeanas ocupará inmediatamente nuestra atención. Seguirá un análisis somero de la integración de estos asen-tamientos dentro de un territorio articulado, con diferentes rangos jerárquicos. Y para terminar, se analizarán los interrogantes relacionados con el final de estas aldeas o su transformación durante el siglo VIII, periodo en el que probablemente se manifiestan algunas de las más significativas dife-rencias entre los dos bloques territoriales toma-dos en consideración.
4.1. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS
Los resultados de las investigaciones desarro-lladas nos inclinan a vincular la emergencia de
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++244 2563672+++7892:928
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 389
las formas de asentamiento de carácter aldeano con el colapso del sistema vilicario dominante en el campo durante la época bajoimperial. Una de las principales dificultades a la hora de establecer los rasgos más elementales del proceso radica en el profundo desconocimiento que aún tenemos sobre la configuración del poblamiento rural de la época romana. Frente al abultado volumen de evidencias sobre el aparato residencial, de ocio y representación del que gozaron los distintos es-calones de la aristocracia provincial en forma de villae de muy variadas categorías, la documenta-ción sobre el encuadramiento social, las estructu-ras residenciales o las formas de vida de los tra-bajadores en tales haciendas (incluso sobre sus costumbres funerarias) es realmente escasa. Lo mismo sucede con otras posibles formas de po-blamiento rural diversas de las villae. Los análi-sis sobre la terminología aplicada por las fuen-tes clásicas y de época visigoda a los núcleos de población diversos de la ciudad (p.e. ISLA, 2001; MARTÍNEZ MELÓN, 2006) chocan repetida-mente contra un registro arqueológico en el que ciertas entidades siguen teniendo un carácter más quimérico que real.
En contraste con lo sucedido en otros ámbitos y provincias, las dos mesetas conocieron durante el primer cuarto del siglo V d.C. un irreversible vuelco en su paisaje social (VIGILESCALERA, 2009d, 2010b) que dif ícilmente puede sustraerse de las turbulencias políticas y militares sucesiva-mente acaecidas: la confrontación militar entre una parte de la aristocracia hispana y las tropas de Constantino III (en la que se vio envuelta una parte importante de la población, dado que se produjo la recluta de un ejército de rústicos nati-vos) y la posterior irrupción de suevos, vándalos y alanos desde el otro lado de los Pirineos. Como ha sostenido Wickham, la violencia endémica tuvo un mayor impacto sobre la prosperidad y la estabilidad política regional que cualquier asentamiento de inmigrantes en nuestro periodo (WICKHAM, 2010: 738).
En resumen, las formas de gestión centra-lizada de la producción agraria hasta entonces predominante en las haciendas del medio rural imperial se ven paulatina e inexorablemente sus-tituidas por otras de carácter doméstico o comu-nitario. Tanto las decisiones más trascendentales en cuanto a qué, cómo y cuánto producir como las relacionadas con la gestión del eventual exce-dente que asegure la reproducción con ocasión
de los años de malas cosechas y la mayor parte de lo concerniente a la organización y funciona-miento de las esferas doméstica y colectiva re-caen, pues, en los integrantes de la comunidad rural. Uno de los signos más llamativos de ese progresivo afianzamiento de la autoconciencia de las comunidades rurales podría ser precisamente la proliferación de una serie de cementerios cu-yos rasgos comparten distintos tipos de asen-tamientos. Las necrópolis postimperiales («del Duero») se convierten en uno de los más visibles exponentes de ese estamento social no aristocrá-tico hasta entonces invisible en los registros. Esas necrópolis, cuya datación más plausible se mueve dentro de los dos primeros tercios de la quinta centuria45, aparecen asociadas tanto a asenta-mientos en alto o fortificados como a núcleos rurales de la más variada condición46 (VIGILESCALERA, 2009d). No sólo salpican la geogra-f ía de ambas submesetas, dentro del restringido marco que inicialmente se les atribuyó (PALOL, 1958, 1969), sino que los nuevos hallazgos confir-man su distribución desde las estribaciones me-diterráneas hasta las costas cantábricas y atlánti-cas (REQUEJO, 2007).
Otro de los registros clave a la hora de identi-ficar el carácter campesino de las nuevas formas de asentamiento rural postimperial es el que nos proporcionan los silos. Como sistema de alma-cenamiento a medio-largo plazo, su gestión en el ámbito restringido de la esfera doméstica supone una ruptura trascendental con las formas centra-lizadas de almacenamiento presentes en el uni-verso de las haciendas bajoimperiales. Se trata de una clase de estructura omnipresente en el ám-bito rural desde la aparición de las primeras co-munidades productoras de alimentos en el Neo-lítico hasta una época posterior a la conquista romana de Hispania. Sin embargo, su uso quedó
45 VIGILESCALERA, 2009d. Una parte de la historio-graf ía mantiene distinta opinión, haciéndolas arrancar un siglo antes, en plena época bajoimperial (ABÁSOLO et alii, 1997). La discutida cronología de las distintas producciones de la TSHT, ahora afortunadamente en revisión, ha susten-tado tales contradicciones.
46 Ejemplos de necrópolis asociadas a centros fortifica-dos o en alto son, entre otros, los de Las Merchanas (MA
LUQUER, 1968), La Morterona (ABÁSOLO et alii, 1984) o Dehesa de la Oliva (VIGILESCALERA, 2012b). Las hay asociadas a grandes villae bajoimperiales, como las de La Olmeda (ABÁSOLO et alii, 1997), pero también a modestos establecimientos rurales de probable carácter familiar (como la madrileña de El Soto, VIGILESCALERA, 2013b).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++243 2563672+++7892:928
390 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
aparentemente en suspenso, sustituido por otros sistemas, desde fechas en torno al siglo I d.C. El momento de la construcción de un silo es siem-pre dif ícil de precisar, así como las circunstan-cias que la propiciaron, ya que como contenedor estratigráfico sólo tenemos constancia fidedigna de la fecha de su amortización. Desde mediados del siglo V d.C. puede rastrearse su presencia en yacimientos madrileños como El Pelícano, aun-que como una de las estructuras más visibles y generalizadas de los yacimientos campesinos al-tomedievales sólo se confirma a partir del tercer cuarto de esa centuria.
Las eventuales diferencias existentes entre los territorios analizados en este trabajo (Madrid y la cuenca del Duero) pueden juzgarse, a día de hoy, más como el resultado de un diferente estadio de la investigación en ambas zonas que como una evidencia objetivamente discernible. Los distin-tos márgenes de fechas a los que se atribuye este proceso dependen también, como es lógico, de la naturaleza, calidad y preservación de los registros arqueológicos. La gestión más o menos directa de los trabajos agrarios pudo mantenerse en ma-nos de algunos grandes propietarios en distintas circunstancias, con un carácter más puntual en unos territorios que en otros o de forma más ge-neralizada en ciertos ámbitos. Baste recordar que la cobertura administrativa del Imperio siguió vigente en buena parte de la provincia Tarraco-nense hasta el último cuarto del siglo V d.C. Pero la masiva generalización de la nueva estructura económica de la producción agraria, la gestión de la mayoría de las rutinas asociadas y, en un más amplio sentido, la producción de la cotidianei-dad en el medio rural en manos de los campesi-nos, fue un fenómeno inexorable desde el mismo momento en el que se desmoronó el edificio polí-tico-administrativo imperial.
Las oportunidades para investigar las fases iniciales de este proceso no han sido muchas para los medievalistas, ya que las excavaciones arqueológicas en villae romanas recaen como es lógico en arqueólogos de formación clásica. De hecho, a pesar de que la mayor parte de las ha-ciendas bajoimperiales cuentan con contextos de fecha posterior al abandono de esos estable-cimientos, el registro arqueológico de esas fases altomedievales suele quedar registrado de forma bastante pobre y ocupar un lugar secundario en las publicaciones (p.e., PALOL, CORTES, 1974; BLASCO, LUCAS, 2000). Los datos de mejor ca-
lidad a este respecto vienen, habitualmente, de las exploraciones acometidas en yacimientos ba-joimperiales por proyectos inespecíficos (arqueo-logía preventiva o de urgencia) o que han llegado a ese período siguiendo el rastro de otras eviden-cias de fecha posterior. Especialmente significati-vos serían, en este sentido, los registros de los ya-cimientos madrileños de El Rasillo y El Pelícano.
La continuidad o eventual discontinuidad en-tre la trama del poblamiento rural de época ro-mana bajoimperial y la del periodo visigodo ha sido objeto de numerosos debates. Aparcando por un momento la escasa consistencia de la do-cumentación arqueológica disponible, los resul-tados de las prospecciones superficiales en distin-tos territorios presentan márgenes interpretativos que parecen a simple vista dif íciles de contrastar. La mayor parte de las cartas arqueológicas (in-ventarios de yacimientos) han sido confecciona-das por equipos con escasa especialización en el reconocimiento de los materiales específicos del periodo altomedieval. Se ejecutaron, ade-más, en un momento incipiente de las investiga-ciones sobre la materia. Son contados los análisis recientes en los que se aborda esta problemá-tica (BLANCO GONZÁLEZ, 2009: 166 para el territorio abulense; en el de Salamanca destacan ARIÑO et alii, 2002: 306; ARIÑO, 2007: 319, por poner dos ejemplos). En la Comunidad de Ma-drid, un proyecto financiado por el gobierno re-gional para la revisión de la documentación ar-queológica generada durante los años noventa del siglo XX47 pudo determinar que, en términos cuantitativos, la red de asentamientos de época altomedieval era sustancialmente más densa que la de los establecimientos datados en el periodo bajoimperial. La mayoría de los yacimientos con material de época bajoimperial muestra ocupa-ciones altomedievales directamente encima o en sus proximidades mientras aumenta sensible-mente el número de yacimientos post-romanos en el espacio a intercalar. En resumen, parece que a pesar de los sustanciales cambios acaecidos en la gestión del terrazgo, las comunidades altome-dievales aprovecharon, como sería de esperar, la mayor parte de la infraestructura anterior. Mu-chos de los cambios en el emplazamiento de los asentamientos son de corto rango, mientras que
47 VIGILESCALERA, 2005b. Se analizaron en el mismo dos bloques de unos 40 municipios tanto en el Norte como el Sur de la región.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++234 2453562+++67829827
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 391
las fundaciones ex novo (como pueda ser el caso de Gózquez) aprovechan espacios intersticiales o huecos en el tejido anterior. No demasiado di-versos son los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en la comarca salmantina de La Armuña, donde las prospecciones han mostrado que los yacimientos de cronología visigoda no solamente son más numerosos que los romanos, sino que además ocupan extensiones más amplias (ARIÑO, RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 1997: 233, 244). Por otro lado, los análisis polínicos rea-lizados en este territorio muestran la existencia de una intensa actividad ganadera combinada con una producción cerealícola que se mantiene en los mismos niveles que durante el período ro-mano (ARIÑO et alii, 2002: 297). También en el valle del Alagón se ha reconocido una verdadera explosión de las ocupaciones rurales durante el período visigodo (ARIÑO, 2006: 325-326).
4.2. ¿LAS ALDEAS Y OTROS CENTROS TERRITORIALES?
Ensayaremos en esta sección un acercamiento a la articulación política del territorio. Mirare-mos en primer lugar hacia el estrato situado por encima del poblamiento campesino, los centros de poder, para indagar a continuación en la even-tual existencia de rangos o jerarquía en la malla de asentamientos rurales.
Por encima del entramado aldeano tendría-mos un nivel formado por las ciudades (sedes episcopales y cabeceras de provincia o distrito) y los centros intermedios (cabeceras comarca-les). Una mayoría de las primeras se definen por sus funciones políticas, religiosas o administra-tivas. Sólo una parte menor y subsidiaria de esas recae en los centros secundarios, sobre los que aún tenemos un profundo desconocimiento. Re-sulta dif ícil discernir si la emergencia y afianza-miento de estos centros menores fue resultado de iniciativas de carácter público o privado y a qué propósito sirvieron. Si funcionaron como subse-des administrativas de los poderes municipales de las grandes urbes o como apéndices de la mo-narquía o si simplemente constituyeron la base para el ejercicio del poder político y económico de los poderes aristocráticos locales. Parecería en principio más sencilla la argumentación en favor de esta segunda opción, y dejaría abierta la posi-bilidad de que la fisionomía de estos centros que-
dara realmente abierta. Una parte de ellos pudo tener un indudable carácter «encastillado», pero también es perfectamente posible que esas mis-mas funciones fueran desempeñadas por centros emplazados en el llano, por complejos hacienda-les (tal vez con casa fuerte e iglesia como sus hi-tos elementales), conformando un precedente de los posteriores palatia (ESCALONA, MARTÍN VISO, 2012). Sabemos por las fuentes escritas (caso del testamento del obispo Vicente de Asán, por ejemplo) que la gran propiedad de época vi-sigoda podía estar distribuida a lo largo de exten-sos territorios (ARIÑO, DÍAZ, 2003). Que algu-nos de esos centros haciendales tenían servicios, infraestructuras o comodidades muy por encima de la media queda demostrado cuando algunos de ellos fueron elegidos por la nobleza como ade-cuados para entronizar a un monarca o por los reyes como lugar de enterramiento (ALONSO, 2008). Es bastante más que probable que en un momento en el que la Iglesia aún debía recorrer un largo camino para implantarse de forma efec-tiva en el territorio rural, todos estos centros dis-pusieran ya de edificios de carácter eclesiástico con arquitecturas de carácter monumental.
Al nivel de los asentamientos campesinos puede intuirse también una probable jerarqui-zación, aunque de escala bastante menor. En un primer ensayo taxonómico (VIGILESCALERA, 2007a) se estableció la diferencia entre asenta-mientos en razón de la complejidad de su or-ganización interna. Granjas y aldeas serían los integrantes del mismo, diferenciándose sustan-cialmente por el número de unidades domésticas que las componían. Las aldeas, de acuerdo con tal interpretación, habrían generado necrópolis comunitarias, mientras que los residentes de las granjas habrían dispuesto a sus fallecidos de ma-neras más informales. Las últimas investigaciones nos permiten sin embargo matizar algunas de las anteriores propuestas. Sabemos ahora que la va-riabilidad funeraria en el seno de un mismo asen-tamiento puede ser enormemente amplia. Que un único asentamiento de cierta complejidad puede generar al mismo tiempo un cementerio comunitario, sepulturas aisladas y albergar otra cantidad incierta de inhumaciones en estructu-ras no concebidas originalmente como funera-rias (los denominados «depósitos especiales»). Se empieza a sospechar que algunos asentamientos nunca generaron cementerios de carácter comu-nitario y que, por tanto, pudieron depender de
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++236 2453562+++67829827
392 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
otros enclaves para cubrir esa clase de funciones. Y ello apunta a que la configuración de los terri-torios aldeanos, como células de la estructura de poblamiento y unidades básicas para la explo-tación económica de los recursos, pudo ser más compleja y formalizada de lo que inicialmente pudo sospecharse, dando cabida a enclaves resi-denciales de distinta categoría. Los lazos de inte-gración entre todos sus nodos bien pudieron te-ner una doble dimensión. La primera, sostenida por los vínculos de vecindad y de parentesco en-tre los residentes en distintos enclaves incluso a lo largo de extensos territorios. La segunda, con-sistente en la cobertura proporcionada por una superestructura común, la de los distintos patro-nos o propietarios, incluso en los casos en los que existieran diversas competencias en liza (entre la esfera administrativa pública y la privada, en esta época más indiferenciadas que en ningún otro momento histórico). A los almacenes del pro-pietario (palatium) llegaría finalmente la mayor parte de los censos y rentas extraídas del territo-rio y de los artesanos ligados a su casa saldría la mayor parte de la producción manufacturada no directamente producida en las aldeas.
Si bien es cierto que la zona con mayor nú-mero y densidad de asentamientos campesinos revelados por la reciente actividad arqueológica la hallamos en tierras madrileñas48 o catalanas (ROIG, 2009), pocas comarcas nos brindan la po-sibilidad de entrever la estructura jerárquica del patrón de poblamiento como lo hace la porción del valle del río Tormes a la altura de la localidad de Salvatierra (ARIÑO, 2011: 252-255; ARIÑO et alii, 2012: 135-139). A los pies de esta locali-dad se situaba uno de los pasos del río en la ruta tradicional entre Salamanca y los pasos serranos hacia el valle del Tajo, lo que brinda al emplaza-miento una relevancia estratégica indiscutible. El castillo y las estructuras de fortificación de épo-cas posteriores ocultan casi por completo las ca-racterísticas del enclave fortificado altomedieval (fig. 7.15). La documentación arqueológica dis-ponible de este enclave procede sobre todo de una exploración bastante limitada en una de las laderas del cerro, en el punto denominado Cor-tinal de San Juan. De allí procede un importante lote de pizarras escrituradas y otro de cerámicas
48 Se calcula que la distancia media entre asentamientos rondaría los tres kilómetros (QUIRÓS, VIGILESCALERA, 2006: 84).
Figura 7.15. Localización de yacimientos en la zona del em-balse de Santa Teresa (Salamanca) de cronología romana y visigoda, según E. Ariño 2011.
que cubren un lapso comprendido al menos en-tre mediados del siglo V y finales del VII d.C. De la localidad procede igualmente un pequeño con-junto de elementos de arquitectura decorativa (BARROSO, MORÍN, 1992: 58-65) que sugeriría la existencia de un edificio de carácter eclesiástico y de una cierta sofisticación en el centro. Dentro de un radio de 7,5 km desde el nodo jerárquico de Salvatierra se conocen al menos una docena de si-tios arqueológicos con pruebas o indicios de ocu-pación durante el periodo altomedieval. En dos de ellos, además de la propia villa de Salvatierra, se han hallado elementos de escultura decora-tiva de carácter eclesiástico (Cuarto de Enmedio y La Tala). Uno de los que ha sido objeto de exca-vaciones arqueológicas es el denominado Cuarto de Enmedio, en el término de Pelayos49. Lo allí descubierto se interpreta como una construcción eclesiástica de planta basilical con una necrópolis asociada50. Otro sitio excavado es el de Dehesa de la Torrecilla (Cespedosa), donde se documentaron vestigios de viviendas, una necrópolis y tres hor-
49 Lamentablemente, la mayor parte de la información permanece inédita. Véase Velázquez (2005: 95).
50 También proceden de esta localidad dos cimacios de-corados (BARROSO, MORÍN, 1992: 47-49).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++237 2453562+++67829827
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 393
nos cerámicos (BENET, GARCÍA FIGUEROLA, 1989). El último sería el de Canal de las Hoyas, donde pudo realizarse el levantamiento planimé-trico de un asentamiento rural al que se asocian cerámicas altomedievales y un lote de pizarras (FABIÁN et alii, 1986; STORCH, 1997). Los res-tantes han podido ser reconocidos por prospec-ción superficial o gracias al hallazgo fortuito de elementos descontextualizados. En todo caso, la dispersión de asentamientos y necrópolis en torno al enclave encastillado de Salvatierra nos descubre la imagen de un territorio estructurado y densa-mente ocupado durante el periodo altomedieval. Salvando las diferencias geográficas existentes, el paralelo con el cuadro que ofrece el conjunto de asentamientos madrileños es digno de mención. Lo relevante de este caso en tierras salmantinas, no obstante, es que nos permite vislumbrar los parámetros que rigen la jerarquización territorial (la diversa categoría en términos políticos de los distintos yacimientos) que en otras áreas nos re-sultan esquivos o de dif ícil discriminación.
4.3. I :
Uno de los hallazgos más interesantes produ-cidos en el elenco de sitios que componen este volumen ha sido el de tres epígrafes realizados sobre pizarra. Proceden de los yacimientos de Cárcava de la Peladera (Segovia) y El Pelícano (Madrid). Estas piezas permiten aumentar ulte-riormente el corpus de las «pizarras visigodas» que se han ido localizando, sustancialmente, en el sector suroeste de la cuenca del Duero51. De he-cho, el mayor número de hallazgos se localiza en las provincias de Salamanca, Ávila y el norte de Cáceres, aunque se conocen otros ejemplares en sectores próximos o incluso en casos mucho más puntuales, en Asturias, León o en Andorra (VE-LÁZQUEZ, 2000: 9-23; 2004, 23-44; CORDERO, MARTÍN VISO, 2012). Los contextos arqueoló-gicos de proveniencia de estos epígrafes son, con
51 Contamos con varias ediciones sistemáticas de las pi-zarras con textos realizadas por I. Velázquez (VELÁZQUEZ, 1989, 2000, 2004). En cambio, no contamos con un inventa-rio completo de las pizarras numerales (CORDERO, MAR-TÍN VISO, 2012) o de las pizarras con dibujos, que contie-nen representaciones iconográficas de gran valor para el co-nocimiento de la cultura material del período visigodo .
frecuencia, problemáticos, bien porque muchas piezas han sido halladas en prospecciones super-ficiales, bien porque en otros casos se han recu-perado en posición secundaria, cuando habían perdido su utilidad y significado original (MAR-TÍN VISO, 2006: 276). No obstante, existe un consenso entre los especialistas a la hora de atri-buir la mayor parte de estos materiales al período visigodo —y de hecho hay algunas piezas que ha-cen referencia explícita a algunos monarcas como Recaredo (n. 9, 41, 121, 128), Chindasvinto (n. 9, 18, 59, 92) o Egica (n. 26)—, aunque es posible que hayan podido ser empleadas durante un pe-ríodo más amplio (DÍAZ, MARTÍN VISO, 2011: 224-226; VELÁZQUEZ, 2004; DAHÍ, 2007).
Los estudios realizados en los últimos años por I. Martín Viso han tenido por objeto anali-zar los contextos arqueológicos en los que se han hallado estas piezas con el fin de comprender su significado y utilidad. Este autor argumenta que las principales concentraciones de estos materia-les se han localizado en «núcleos intermedios» que «aún ocupando un lugar inferior a los gran-des centros territoriales (civitates) debían jugar un papel fundamental en la ordenación del es-pacio campesino en el ámbito local» (MARTÍN VISO, 2006: 277). Entre ellos destacan los sitios de altura, algunos centros eclesiásticos rurales y los que ha denominado centros de carácter ur-bano o semiurbano (fig. 7.16, 7.17). Siguiendo esta línea interpretativa, este autor ha propuesto que al menos una parte de las pizarras con tex-tos, y concretamente las denominadas vectigalia rerum rusticarum y las numerales, puedan ser el testimonio de una estructura tributaria articulada a partir de estos «núcleos intermedios» (MAR-TÍN VISO, 2006: 272; 2007). Otros autores, en cambio, han leído estos documentos como testi-monio de la importancia de la gran propiedad en la Meseta en época visigoda y de la existencia de una forma de gestión dominical de la misma (p.e. VELÁZQUEZ, 2004: 94-99; CHAVARRIA, 2005: 280-281; WICKHAM, 2005: 223-225).
Teniendo en cuenta este cuadro de referencia, debemos preguntarnos cuál es el significado de estos materiales hallados en los yacimientos cam-pesinos aquí analizados.
En el caso de el sector P09 de la aldea de El Pe-lícano (Madrid) se ha recuperado un pequeño fragmento de una pizarra con texto realizada con letra cursiva en un contexto (ue 9093) fechable hacia finales del siglo V o primera mitad del si-
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++232 2453562+++67829822
394 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
Fig. 7.16. Dehesa del Castillo en Diego Álvaro (Salamanca), de donde procede una de las mayores colecciones de pizarras atribuidas al período visigodo.
Fig. 7.17. Castillo del Cabezo de Navasangil (Ávila).
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+&'()** +,- 2453672+++78924922
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 395
7.18. Pizarra recuperada en el yacimiento de la Cárcava de la Peladera (Hontoria, Segovia).
glo VI. Aunque se han leído algunas letras, no ha sido posible identificar el sentido del texto debido a la fragmentación de la pieza (URBINA, 2006: 781-782). En la Cárcava de la Peladera (Segovia) se han hallado dos ejemplares de pizarras nume-rales en el contexto estratigráfico (ue 6) pertene-ciente a la ocupación del yacimiento en época vi-sigoda (fig. 7.18). Estos instrumentos de carácter contable tienen tres y cuatro líneas respectiva-mente y contienen signos numerales.
Resulta indudable que en estos casos, como en el de San Pelayo, en Aldealengua, Salamanca (DAHÍ, 2007), este material no se encuentra aso-ciado ni a «núcleos intermedios», ni a centros jerárquicos con sistemas contables que puedan vincularse a redes fiscales. ¿Por qué hallamos pi-zarras de texto y numerales en estas aldeas?52, ¿es
52 Resulta igualmente sorprendente el hallazgo de mo-nedas en algunos contextos supuestamente campesinos, tanto en forma de tesaurización como de hallazgos aisla-
posible que tengan alguna relación con formas de gestión de la gran propiedad53?
Por otro lado, los hallazgos de La Cárcava de la Peladera y El Pelicano no son ejemplos aisla-dos. Un número importante de los lugares en los que se han hallado algunas de las pizarras con textos tampoco parecen ser «núcleos interme-dios», aunque las circunstancias de los hallaz-gos impidan ser precisos a la hora de definir el tipo de yacimiento (VELÁZQUEZ, 2004: 23-37). En aldeas como La Legoriza o Monte El Alcaide se ha constatado el hallazgo de una serie impor-tante de pizarras, aunque es seguramente en el caso de la aldea de El Cuarto de Enmedio en la Dehesa del Cañal (Pelayos, Salamanca) de donde procede la colección más significativa (FABIÁN et alii, 1985: 195-196; STORCH, 1998: 150-151; GÓMEZ GANDULLO, 2006: 229-230, VELÁZ-QUEZ, 2004: 28; PARICIO, VINUESA, 2009, 58). En otros casos, como La Llosa en Valladolid (CALLEJO, 2001, 126) o Valdelobos en Badajoz (CORDERO, MARTÍN VISO, 2012), no resulta posible determinar la naturaleza de los yacimien-tos en los que se han hallado.
Para explicar esta circunstancia I. Velázquez ha llegado a argumentar que estas pizarras mos-trarían un elevado nivel cultural, incluso por parte de las sociedades rurales, hasta el punto que «las personas que integraban esa sociedad saben leer y escribir [y cuentan] incluso con cier-tas inquietudes de corrección gramatical (...) ob-servable en las propias correcciones que esporá-dicamente hacen en los textos» (VELÁZQUEZ, 2004: 50). En cambio I. Martín Viso ha subrayado la importancia que tendría la escritura a la hora de afianzar el poder del clero y del estado, de tal forma que «en unas comunidades mayoritaria-mente iletradas, la existencia de piezas escritas o con signos numerales, sólo puede entenderse como el resultado de la intervención de fuerzas que necesitaban la escritura para fijar sus intere-ses» (MARTÍN VISO, 2006: 266). Apuntaría ha-
dos (RETAMERO, 2011: 209). Entre estos destaca el dírhem omeya de Sulayman hallado en Navalvillar y el triente de oro hallado en la granja de La Vega, ambos en Madrid.
53 Asumiendo como poco probable la relación con el pago de rentas (algo establecido de forma consuetudinaria, que no sería necesario recordar), tal vez sea posible que se rindiera cuenta de gabelas o servicios de carácter extraordi-nario, que se publicaran deudas pendientes con sus respec-tivos pagos a cuenta, u obligaciones contraídas por ciertos miembros de la comunidad.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+./0122 345 2453672+++7892492:
396 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
cia esta última interpretación el hecho de que el hallazgo de pizarras en aldeas sea reducido en número y que el soporte tenga la condición de material importado, además del contexto social y político en el que se desarrollaron estas comuni-dades campesinas.
Resulta más complejo determinar cuál era el significado contextual de estos objetos en el seno de las aldeas. ¿Eran objetos que legitimaban prác-ticas recaudatorias realizadas por parte de algu-nos propietarios, residentes o no? ¿Eran instru-mentos a través de los cuáles unas hipotéticas élites aldeanas expresaban materialmente su vin-culación con esferas políticas superiores, al igual que otros elementos de cultura material produci-dos en talleres centralizados? ¿Pudo ser corriente el empleo de la escritura en la gestión de la gran propiedad, e incluso de la mediana, infiltrada ra-dicularmente hasta en contextos sociales mayori-tariamente campesinos?
Las interpretaciones más aquilatadas en rela-ción a esta clase de material se inclinan desde hace unos años, como hemos visto, por una suerte de propuesta multiusos. Tienen la indudable ven-taja de no correr excesivos riesgos, encuentran acomodo en modelos bastante diversos (incluso opuestos) de sociedad, pero dejan en el aire la reso-lución de los principales interrogantes. Desde una perspectiva arqueológica parece necesario ir más lejos, tratando de encontrar argumentos coheren-tes y unitarios que expliquen la presencia de estos materiales tanto en núcleos de indudable carác-ter jerárquico (desde la misma ciudad de Ávila o Coca a los enclaves fuertes de Salvatierra, Navasan-gil o Bernardos) como en otros que nunca gozaron de tal condición (El Pelícano, La Legoriza). Por úl-timo, cabe preguntarse si el hallazgo de algunas de estas pizarras lejos de las áreas de procedencia de esta clase de material, fuera de donde pudieron ser «habituales», no supondrá un elemento de trazabi-lidad y al mismo tiempo un indicio digno de con-sideración acerca de la existencia de otra clase de soportes con escritura en materiales perecederos que cumplieran ese mismo fin en otros territorios y contextos con un carácter mucho más generalizado de lo que hasta ahora se considera.
4.4. EL FIN DE LAS
Los registros arqueológicos de los enclaves campesinos de la región madrileña son bastante
explícitos al señalar que entre mediados del si-glo VIII y mediados del IX d.C. se produce un punto y aparte en la configuración del pobla-miento rural. Sin señales de destrucción apa-rentes, las aldeas y granjas desaparecen para dar paso a una articulación diversa del poblamiento. La interpretación avanzada ya en alguna ocasión anterior (VIGIL-ESCALERA, 2009d: 109-110) apunta a que se produjo, no una despoblación o una emigración masiva de población a otras re-giones, sino una concentración de los efectivos demográficos rurales en ciertos centros aún muy precariamente conocidos por la arqueología. Es posible que una parte de los enclaves de su dis-trito inmediato pasara a engrosar los suburbios de la capital, Toledo, cuyo arrabal de la Vega Baja parece en estas fechas rebosante de construccio-nes relativamente modestas (ROJAS, GÓMEZ LAGUNA, 2009). Resulta también plausible pen-sar que esa concentración demográfica tuviera lugar en torno a toda una serie de centros se-cundarios, muchos de ellos en alto, que como los de Madrid, Alcalá la Vieja o Calatalifa (por ci-tar sólo los más notorios), serían posteriormente promovidos por la administración cordobesa a la categoría de medinas. No puede excluirse que por debajo de esos nodos principales se multi-plicaran otros de menor entidad. El existente a los pies del Castillo de Malsobaco, en Paracue-llos del Jarama, o el del desaparecido Castillo de Cervera, en Mejorada del Campo. Otros centros, sin embargo, pueden haber surgido en posicio-nes estratégicas en llano, tal vez provistos ini-cialmente de rudimentarias cercas o murallas. El de Talamanca del Jarama sería el más claro can-didato para esta categoría. Ciertas poblaciones con continuidad hasta nuestros días pudieron adoptar una morfología similar, caso de la pro-pia villa de Pinto. En el caso de Madrid, parece que el asentamiento habría tenido una ocupa-ción previa durante época visigoda, aunque des-conocemos por completo sus rasgos. La existen-cia en su solar de una iglesia antes del año 700 es el único pero rotundo indicio de la categoría ostentada por este enclave en alto durante el pe-riodo visigodo. Restos materiales (elementos de arquitectura decorativa) procedentes de posibles iglesias con una cronología similar o ligeramente posterior aparecen en muy contados puntos de la región. Los más conspicuamente citados son los reutilizados en construcciones de la villa de Talamanca (MORÍN, BARROSO, 2007). Otros
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++23/ 2453562+++67829829
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 397
proceden del entorno de la fortaleza de Cala-talifa, aunque en este caso los hallazgos se pro-dujeron fuera del recinto, tanto en las inme-diaciones del arroyo del Soto (RODRÍGUEZ MORALES, GARCÍA ROMERO, 2002), al sur del núcleo amurallado, como en otro enclave al Norte del mismo, denominado Monte de la Villa (VIGIL-ESCALERA, 2009d: 224).
Las causas de este trascendental seísmo po-blacional no quedan en absoluto claras. El co-lapso de la estructura administrativa, económica y de patronazgo con la que el conjunto se man-tenía en funcionamiento puede ser una razón. La inseguridad social y político-militar extendida sin control por un medio rural desestructurado y sin preparación para la autodefensa, sometido a re-quisas o saqueos por las partidas de cualquiera de las facciones en liza también ayudaría a expli-car ese proceso de concentración. En definitiva, la población campesina obtuvo el amparo ofre-cido por unos centros de poder de nuevo cuño, tanto si a su cabeza estaban los restos de las anti-guas aristocracias como nuevos personajes, o fue constreñida a aceptarlo.
Este proceso se desarrolló casi al mismo tiempo que se produjo una masiva y temprana conversión de la población rural al credo corá-nico, como indicarían los hallazgos de las ne-crópolis de El Soto/Encadenado en Madrid (VI-GIL-ESCALERA, 2009d) o la de Marroquíes Bajos en el suburbio de la futura ciudad de Jaén (SERRA NO, CASTILLO, 2000; CASTILLO, NA-VARRO, SERRANO, 2011).
Una prueba acerca de la no completa disloca-ción del terrazgo agrario durante el paréntesis del poblamiento concentrado en tierras madrileñas (finales del siglo IX a mediados del XII) podría ser la reiterada coincidencia de emplazamiento de las aldeas surgidas a partir de la retirada defi-nitiva de la frontera, en la segunda mitad del si-glo XII, con las existentes durante la Alta Edad Media. Tanto en El Pelícano como en El Soto/Encadenado, La Indiana o incluso en Gózquez, nuevos enclaves rurales se levantan directamente sobre el solar de los antiguos o en sus inmedia-ciones. Por dif ícil que parezca sostener una me-moria precisa de lo antiguo durante tres siglos, lo cierto es que a ello apunta, por ejemplo, la docu-mentación de algunas sepulturas del siglo XII al lado de las antiguas (y casi indistinguibles en su morfología) en el ribereño enclave de El Soto/En-cadenado.
En la cuenca del Duero, en cambio, los datos disponibles aún no son tan netos como en el sec-tor madrileño. Igual que se ha visto allí, no son muchas las aldeas analizadas al sur del Duero que parecen prolongar su ocupación más allá del si-glo VIII d.C. Esta discontinuidad en el sector me-ridional de la cuenca del Duero se ha constatado en otros estudios territoriales, como es el caso del abulense Valle Amblés (BLANCO GONZÁ-LEZ, 2009: 169-171) o en varios sectores salman-tinos (ARIÑO GIL et alii, 2002: 308; ARIÑO, 2006: 334). Los principales yacimientos rurales atribuidos a los siglos VIII y X en este sector me-seteño son (salvando su discutida cronología) al-gunos conjuntos de tumbas excavadas en la roca (p.e. MARTÍN VISO, 2007b, 2012a, 2012c) o al-gunos sitios definidos como despoblados, caso de San Cristóbal o Las Henrenes (DÍAZ DE LA TORRE et alii, 2009). Excavado en los últimos años, sus autores proponen para este último sitio una cronología se ha propuesto que entre los si-glos IX y X54. En cambio, se ha propuesto que al-gunos «centros intermedios», como puede ser el caso de El Cerro del Castillo en Bernardos, estu-vieron ocupados durante el período emiral. Más concretamente, los trabajos realizados en este ya-cimiento han sugerido que durante la última ocu-pación del yacimiento, datada entre el siglo VIII e inicios del siglo X, se habría producido la cons-trucción de un segundo recinto amurallado más reducido que el realizado en el siglo V (GON-ZALO, 2007: 959).
Al norte del Duero, en cambio, hay ejem-plos de asentamientos rurales en activo durante la época visigoda que perduran más allá del si-glo VIII. Este es el caso de la aldea leonesa de Canto Blanco, conocida en época plenomedieval
54 Sin embargo, nada en la descripción del registro ma-terial impediría retrasar la atribución de las estructuras ex-cavadas a los siglos VII-VIII d.C. La presencia de algunos fragmentos de tégula podría ligar su origen a momentos an-teriores, romanos. Igualmente problemática resulta la da-tación del yacimiento de Lancha de Trigo, en Diego Álvaro. Puesto que reutiliza en las construcciones pizarras atribuidas al período visigodo y una estela funeraria fechada en los si-glos VII y VIII, se ha supuesto que su cronología sería poste-rior al siglo VIII (GUTIÉRREZ PALACIOS et alii, 1958: 78). La cerámica decorada con estampillas hallada en el interior de la casa 7 no parece que pueda datarse tan tarde, siendo testimonio de actividades anteriores que se remontarían al menos a la segunda mitad del siglo V o la primera del VI. Como en tantos otros casos, parece claro que los edificios documentados corresponden y proporcionan una imagen del sitio inmediatamente antes de su definitivo abandono.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++234 2563672+++7892:92:
398 ALFONSO VIGILESCALERA GUIRADO JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLO
con el topónimo de Valdelaguna. También el ya-cimiento de La Huesa, en Zamora, podría ofrecer indicios de una perduración al menos hasta el si-glo X (NUÑO, 2003: 193). Pero más allá de cual-quier simplificación, tenemos ejemplos de gran-jas como El Pelambre en León, que no sobrepasa el período visigodo (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 2009: 305-340), y de aldeas fundadas en un mo-mento impreciso de los siglos VIII-X al norte del Duero como son los casos de Villaoreja en Pa-lencia (MISIEGO et alii, 2001), Fuenteungrillo en Valladolid (REGLERO, 1983: 34), La Poza en Palencia (MARTÍN RODRÍGUEZ, SAN GRE-GORIO, 2011) o San Roque en Burgos (MAR-TÍN CARBAJO et alii, 2003). En todos estos ya-cimientos es significativa la ausencia de cerámica emiral, que en cambio ha sido identificada en va-rios centros urbanos o intermedios (p.e. Zamora, León o Bernardos) reflejo de la creación de una nueva estrategia de control territorial por parte del primer estado emiral.
En definitiva, si la profunda transformación que ha tenido lugar en los paisajes rurales de la región madrileña parece explicable a partir del contexto social, político y militar que conduce a la implantación del estado andalusí, los mecanis-mos que actuaron al norte del Sistema Central podrían ser diferentes. Y aunque en los últimos años se han hallado evidencias de ocupaciones andalusíes en el sector oriental de la cuenca del Duero (Zamora, León), responden a lógicas terri-toriales muy diferentes a las del área madrileña. Al sur del Duero no contamos con noticias en las fuentes escritas que sostengan la existencia de fundaciones emirales semejantes a las madrile-ñas que permitan pensar en procesos de agrega-ción en centros protourbanos, y la ocupación de centros como el de Bernardos parece ser, de mo-mento, más la excepción que la norma. I. Mar-tín Viso ha recientemente utilizado la catego-ría de «espacios sin estado» para referirse a este territorio durante los siglos VIII y IX, en el que la centralidad estaría en manos de «sociedades de rangos de base campesina» en un marco de aris-tocracias debilitadas (MARTÍN VISO, 2009: 135).
Quizás algunos rasgos de esta propuesta in-terpretativa puedan observarse igualmente al norte del Duero, aunque probablemente en este sector la disgregación de las bases territoriales sobre las que se articulaba el estado visigodo tuvo un efecto menos acentuado que en el sector me-ridional. No obstante, la muestra arqueológica
disponible es aún demasiado limitada y será pre-ciso abundar en los próximos años en el análisis de estas realidades.
5. CONCLUSIONES
En los últimos dos decenios se ha producido una profunda renovación de los estudios de las sociedades de los primeros siglos altomedievales debido a la reorientación de los enfoques teóricos y a las nuevas aportaciones de la arqueología. En este sentido, el proyecto promovido por la Euro-pean Science Foundation en torno a la Transfor-mation of the Roman World realizado en los años noventa ha constituido un punto de inflexión y ha introducido nuevos planteamientos sobre el crucial período del final del mundo romano y el inicio del período medieval. Desde entonces se han ido produciendo nuevas aportaciones en forma de síntesis y ensayos interpretativos (p.e. McCORMICK 2001; WICKHAM, 2005; WARD-PERKINS, 2005; SMITH, 2005; HEATHER, 2005; GOFFART, 2006) que han animado un apasio-nante debate que ha superado los estrechos már-genes de los enfoques continuistas/discontinuis-tas/catastrofistas/etnicistas del período anterior.
Teniendo en cuenta este cuadro de referen-cia, ¿qué tipo de informaciones nos proporciona el registro aquí analizado y desde qué perspectiva ha sido analizado? Como muchos otros arqueólo-gos, los autores de este trabajo han apostado por un planteamiento netamente discontinuista. Las transformaciones que se observan en los patrones de ordenación territorial, la distribución de los asentamientos, las formas de explotación de los espacios rurales y, sobre todo, el protagonismo que adquieren las comunidades campesinas y los poderes de ámbito local, nos han permitido teo-rizar las bases de una verdadera «revolución del campesinado». Frente a los planteamientos más «primitivistas», el registro arqueológico permite excluir completamente la noción de comunidades campesinas autónomas y completamente desvin-culadas de los poderes territoriales. Pero, por otro lado, también es cierto que estas comunida-des mantuvieron amplios márgenes de capacidad organizativa como resultado de la descentraliza-ción de la gestión de las actividades productivas.
Muchos de los autores que han apostado por paradigmas más discontinuistas han puesto el acento sobre el papel que habrían tenido los ger-
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++234 2563672+++7892:92:
UN ENSAYO DE INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 399
manos en la descomposición de las formaciones políticas y en los cambios en los estilos de vida postimperiales (WARD-PERKINS, 2005). De he-cho, en los últimos años se ha conocido un resur-gir de los planteamientos etnicistas, recurriendo a argumentos algo más sofisticados que en el pa-sado, pero que indudablemente siguen bebiendo del historicismo cultural. En trabajos previos nos hemos mostrado críticos con estos postulados, avanzando propuestas interpretativas de los re-gistros funerarios de Gózquez o El Pelícano que rebaten esa clase de visiones (QUIRÓS, VIGIL-
ESCALERA, 2011; VIGIL-ESCALERA, 2012a, 2013a; QUIRÓS, 2011c).
En definitiva, nuestra interpretación de estos registros nos sugiere la existencia de una fuerte discontinuidad de los paisajes postimperiales respecto al período romano, aunque sin la nece-sidad de otorgar por ello un papel significativo a las aportaciones alóctonas. Esta discontinuidad neta en términos sociales cohabita de forma apa-cible, en cambio, con elementos bien arraigados en el inmediato pasado de los territorios estudia-dos.
!"#$%&'&()*+,%-)%.*'+/0)1--+++233 2453562+++67829829