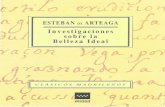Torreparedones: investigaciones arqueológicas 2006-2012. Capítulo: El Foro
Transcript of Torreparedones: investigaciones arqueológicas 2006-2012. Capítulo: El Foro
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
68 69
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
El Foro, corazón político, religioso y administrativo de la colonia romana Virtus Iulia Ituci, se ubica en posición central respecto al recinto amurallado pre-
existente (Fig.1). Está articulado por el decumano máximo, calle principal de trazado este-oeste que arranca desde la Puerta Oriental. Al sur de esta vía se situó el mercado de alimentos o Macellum, construido a inicios del s. I d.C., y al norte tenemos algunos edificios artesanales-comerciales,
EL FOROÁNGEL VENTURA VILLANUEVA
unas pequeñas Termas y la plaza forense con sus edificios públicos anejos (Fig. 2). Este centro monumental, muy pe-queño pues apenas mide 35 m x 70 m (dos actus), ha sido excavado por completo entre los años 2009-2013 (Fig. 3) y presenta un excelente estado de conservación (Morena et alii 2011). Es un “bloc-forum”, o plaza cerrada con Basílica en el lado corto opuesto al Templo, sin tabernae ni edificios comerciales: sólo administrativos y religiosos.
Pórtico norte del foro restaurado (Foto Antonio Moreno León)
Fig. 1. Plano de situación del Foro en el interior de la ciudad
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
70 71
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
Fig. 2. Vista cenital del centro monumental. (Foto: Grupo Aerometrics. ETSIAM. Universidad de Córdoba)
Fig. 3. Planta del Foro: fases constructivas.
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
72 73
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
1.- Componentes y fases.
Se observan dos fases constructivas, a partir de la estrati-grafía muraria. La primera fase constructiva, o fundacional augústea (Fig. 3 en rojo), se inicia derribando edificaciones domésticas íbero-romanas prexistentes (Fig. 3 en verde), en el último cuarto del s. I a.C. Ya desde ese momento el foro se articula en dos ámbitos. Por un lado, el ámbito oriental, con plaza rodeada de pórticos al norte, sur y este; ámbito que mide exactamente 35 x 35 m; es decir, un actus quadratus. Para su inserción se recortó la ladera con pendiente norte-sur de la colina y por eso se aprecian muy escasos niveles de ocupación previos, sólo en la parte meridional: en especial, una cisterna “a bagnarola” revestida de signinum y algu-nos muros con contextos cerámicos del s. I a.C. En la parte occidental no se talló la ladera, para aprovechar topográfi-camente la propia colina y situar el Templo sobre las casas derruidas prexistentes. Sí se rebajó el terreno en la esquina noroeste para insertar la Curia, vecina al templo pero al nivel de la plaza forense (Fig. 4, según A. Merino 2013). En esta primera fase fundacional los muros son de mampostería, o de sillería, de piedra calcárea local de color amarillo, mien-tras que el suelo de la plaza era de tierra. Seguro existieron dos accesos al Foro: por el norte a través de una escalera y por el sur a través de un cardo menor. En época fundacional augústea probablemente había dos entradas más por el este, a ambos lados del pórtico de ese lado.
El Templo carece de plaza porticada que lo rodee, pero se coloca en un témenos sobreelevado, aterrazado y delimita-do por poderosos muros. Se trata de un templum rostratum, esto es, dotado de tribuna frontal para oradores, con accesos laterales mediante dos escalerillas, en mejor estado la sep-tentrional (Fig. 5, según A. Merino 2013). Por su planta se asemeja, aunque en escala reducida, a los templos “urbanos” de Venus Genetrix y Divus Iulius (Gros 1977). Probable-mente fuese un periptero sine postico, de fachada tetrástila con fustes de unos tres pies de diámetro y ritmo eustylo, aunque no conocemos su orden, corintio o jónico (Merino 2013). Por su ubicación topográfica en altura está muy arra-sado: no conserva niveles de suelo originales, sólo el fondo de sus cimentaciones. La decoración arquitectónica era de piedra caliza amarilla local estucada, a juzgar por los esca-sos fragmentos recuperados. No sabemos si se trata de un templo dedicado a Júpiter, a modo de Capitolio, o dedicado al incipiente culto imperial. En este último supuesto, por el momento de su construcción (años 20 a.C.), las únicas ad-vocaciones posibles serían Divo Iulio ó Romae et Augusto
(Hänlein-Schäfer 1985, 59-63). Los pórticos septentrional y meridional de la plaza, de orden jónico, contaban en esta fase con entablamentos lígneos, a tenor del amplio interco-lumnio de sus pilares de cimentación.
En la siguiente fase constructiva (Fig. 3 en azul), datada en época tiberiana (años 20-30 del s. I d.C.), se respetan varios edificios en su planta, pero se procede a la pavimentación de la plaza, a la construcción de la Basílica en el lado oriental y a la marmorización de algunos edificios, en especial los pórti-cos y la Curia (Morena et alii 2011; Ventura et alii 2013 e.p.). Para la pavimentación de la plaza y la evacuación de las aguas pluviales se rebajó la cota del foro primigenio unos 20-60 cm con pendiente E.-O., por lo que hubo que poner tres pelda-ños de escalera perimetrales, de caliza marmórea gris, para mantener la accesibilidad a los edificios circundantes. Las columnas en arenisca de los pórticos son sustituidas ahora por otras en la misma caliza gris, pero con entablamentos pétreos, por lo que se redujeron sensiblemente los interco-lumnios originales. El acceso desde el cardo menor se re-gularizó y dotó de un pequeño arco, bajo el que discurre el desagüe del complejo mediante una tubería de plomo hacia el decumano máximo. Esta tubería conduciría las aguas hacia una cisterna aún no localizada, para su almacenamiento.
2.- La plaza enlosada y su inscripción pavimental.
El área abierta forense es muy reducida, pues mide sólo 22 x 24 m. El enlosado tiberiano es de caliza micrítica gris (“pie-dra de mina”), cuyas canteras se hallan en las cercanías de Córdoba, a 60 km. de distancia. Se trata de un trabajo de calidad, con las losas rectangulares muy regulares, aunque de tamaños diversos, dispuestas en franjas con sentido E.-O., sin base de mortero ni caementicium, sólo apoyadas en el terreno compactado. Un canalillo perimetral perfectamente nivelado conduce las aguas pluviales de los tejados circun-dantes -y las recogidas por la propia platea- hacia el cardo menor para su aprovechamiento, como ya comentamos más arriba. El foro en esta fase se asemeja muchísimo al de la propia capital provincial, Colonia Patricia (Márquez–Ven-tura 2005), salvo por el tamaño mucho más reducido (530 m2 frente a 7200 m2). Creemos que ambas pavimentaciones fueron obra del mismo taller, a tenor de las similitudes cons-tructivas, la materia prima empleada y la aproximada con-temporaneidad de ambos proyectos.
Pero en nuestro caso hemos tenido la fortuna de excavar la plaza al completo y descubrir la monumental inscripción pa-
Fig. 4. Topografía del lado occidental del Foro (A. Merino)
Fig. 5. Reconstrucción volumétrica del Templo y la Curia (A. Merino).
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
74 75
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
cripción “procesional”, que sólo podía ser leída recorriéndola caminando el espectador de este a oeste: desde la puerta cen-tral de la basílica en dirección al templo hasta culminar en su altar (Stylow-Ventura 2013, 315-317). En ella se dice que fue el duovir (alcalde) Marcus Iunius Marcellus, hijo de Marcus y de la tribus Galeria (con una restauración antigua, de época, en la zona del cognomen) el benefactor. Varias interfacies o fosas, algunas muy recientes debidas a la plantación de olivos en el s. XX, han destruido el tramo central del texto en un ex-tensión de unos 9 m, donde figuraba el cursus honorum com-pleto del evergeta, del que sabemos sólo que desempeñó algún otro cargo, civil o religioso, relacionado con Augusto (Fig. 7). Pero afortunadamente se conserva el final de la inscripción, donde se indica con claridad que este Junio Marcelo: Forum s(travit) d(e) s(ua) p(ecunia). La resolución de las abreviatu-ras, en particular del verbo sternere (pavimentar con piedra) en pretérito, no plantea problemas, a juzgar por los paralelos itálicos de inscripciones plateales con litterae aureae similares. Y gracias al texto sabemos que estamos, sin lugar a dudas, ante el Foro de esta colonia Virtus Iulia.
La mayoría de las inscripciones plateales forenses (unas 15 en todo el imperio), se fechan en época augustea o tiberiana, comenzando por la del pretor Naevius Surdinus en el pro-pio Forum Romanum (Romanelli 1965; Giuliani 1987), o las muy similares hispanas de los foros de Segobriga, Sagunto y Carthagonova (Abascal 2009; Abascal et alii 2001 y 2004). Estamos ante una de las inscripciones más importantes de la Bética aunque, por desgracia, el personaje Marco Junio Marcelo resulte desconocido por otras fuentes. Y estamos, también, ante un magnífico ejemplo del “reflejo” de Roma en las provincias más remotas del imperio, tanto en la forma como en el contenido. Recorriendo la inscripción hoy día se comprende muy bien la estructura de la sociedad romana, las reglas del evergetismo cívico y el concepto de monumentali-dad o publica magnificentia.
3.- Edificios y espacios funcionales: lado occidental.
La sencillez y “miniaturismo” de este conjunto forense, como lo calificara el Prof. P. Gros, favorecen la identifica-ción de las diversas funciones político-administrativas, reli-giosas y judiciales que, propias de una colonia romana, ha-bían de desarrollarse en cada rincón del complejo (Fig. 8). Pasearemos ahora en sentido horario alrededor de la plaza para conocerlas, comenzando por la esquina suroeste. Aquí se conserva un banco de piedra en ángulo adosado a la pared de fondo, delante de un hueco muy regular en el pavimento de la plaza, de planta cuadrada y 1’7 m de lado, que no es fruto del saqueo de las losas ni de una fosa posterior (Fig. 9). En otros foros, como en los de Terracina o Segóbriga, di-chos huecos corresponden al lugar de colocación de grandes altares o pedestales de grupos escultóricos dedicados a los emperadores. El asiento pétreo que lo rodea tiene capacidad para 7 personas, si atendemos a las tabicas de apoyo conser-vadas y la restitución de las desaparecidas. Era el lugar de re-unión de un pequeño colectivo dedicado al culto en un altar:
una schola collegii que, por su ubicación junto al templo, po-demos calificar de subaedianum, como se denomina epigrá-ficamente en otros casos (CIL II2/7, 188; CIL XII, 4393). El único collegium o asociación documentado epigráficamente en Ituci es el de los Augustales (CIL II2/5, 424), que parece encontrar aquí un lugar óptimo para sus actividades de culto imperial y las aspiraciones políticas de sus miembros, liber-tos adinerados que, debido a sus orígenes serviles, tenían ve-tado el acceso a las magistraturas ciudadanas.
Más adelante en ese lado encontramos el basamento del muro de la tribuna original del Templo, en caliza amarilla y cubierto por los peldaños de mármol gris posteriores. Di-cho muro cuenta con un “rebanco” o saliente moldurado en forma de gola (Fig. 10). El nivel de suelo de la pronaos se ubicaba mucho más alto que la base conservada; calcula-mos que a unos 4 metros por encima del pavimento forense. La diferencia de cota en tan escasa distancia horizontal im-posibilita un acceso al Templo en el eje por este punto. Sin embargo, en la antigüedad esta zona fue muy frecuentada,
vimental que identifica este espacio y documenta al evergeta que costeó el proyecto de marmorización (Ventura–Morena 2012 e.p.). Se ubica la inscripción en el eje central de la plaza y ocupa 20 m. de longitud. Originariamente estuvo dotada de litterae aureae, letras de bronce dorado saqueadas en el Bajo Imperio (Fig. 6). Los alvéolos de sus letras, de 25-27 cm. de altura, se labraron en una franja del enlosado particular, más estrecha que las demás: lo que indica que la inscripción formó parte del mismo proyecto edilicio del que estamos hablando, y no se insertó con posterioridad sobre las losas aleatoriamen-te dispuestas de antemano (Susini 1977). Se trata de una ins-
Fig. 6. La inscripción forense pavimental con litterae aureae, restaurada
Fig. 7. La inscripción forense, antes de su restauración (D. Gaspar-A. Ventura)
Fig. 8. Planta esquemática del Foro y sus espacios funcionales (según A. Ventura)
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
76 77
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
como se aprecia por el desgaste de pisadas en los escalones y en la propia moldura antedicha. En otros foros, como el de Assisium, este muro estaba ricamente ornamentado con decoración aplicada en bronce. Una configuración similar en Ituci tal vez explique el total saqueo de sus sillares en época posterior. Sin embargo, el análisis de las huellas de desgaste diferencial permite plantear otra posibilidad. En el eje de la plaza, delante de los peldaños pero sobre el enlosado, que-dan los vestigios de colocación de un altar de 150 x 75 cm. Si nos fijamos bien, el primer peldaño tras el ara, por el que no se podía pasar, conserva las huellas de labra “a gradina” de cuando se realizó la pieza por los canteros, sin desgaste alguno. A la derecha y a la izquierda, sin embargo, las aris-tas y superficies de los escalones están muy desgastadas y pulidas, lo que indica mucho tránsito por estos puntos que, recordémoslo, no tenían “salida”. En el tercer peldaño, in-mediato al muro de la tribuna y su moldura inferior, el des-gaste es mayor y ocupa toda la anchura de la escalera. Es por eso que creo que aquí, en el muro, se fijaron elementos
que los espectadores debían contemplar muy de cerca, y no sólo una decoración “estándar” apreciable desde la distancia. En Assisium, en el mismo muro de sostén del templo antes comentado, pero algo más a la derecha, se conservan las hue-llas de fijación de muchas tablas de bronce inscritas (tabulae aheneae), conformando un auténtico archivo o tabularium al aire libre para la exposición pública de documentos jurídi-cos o administrativos (Gros-Theodorescu 1985). En nuestro caso, creo que se puede dar un paso adelante en esta direc-ción. Las leyes municipales recuperadas en la Bética indican que una tarea prioritaria de los primeros magistrados electos de los municipios y colonias consistía en redactar en bronce la ley y fijarla en el foro, en el lugar más prominente, para que pudiera ser vista y consultada con facilidad por todos los ciudadanos (Lex Irnitana cap. 95). El muro de la tribuna de Ituci mide 5’5 m. de anchura y una altura de más de 1’5 m, espacio suficiente para la colocación de una ley “estándar” como la Irnitana, compuesta de 10 tablas de 60 cm de altura por 90 cm de anchura cada una; en nuestro caso colocadas en
dos filas superpuestas. Ello explicaría el desgaste observado en los peldaños y la extraña repisa moldurada en forma de gola de la fase original, amén de dotar de contenido al lugar más prominente de este Foro (Fig. 11).
Pasado el Templo y junto a él encontramos el edificio de la Curia, excavado a finales de 2011, que se localiza en la esquina noroeste de la plaza (Figs. 4, 5 y 8). Una posición bastante canónica, según Balty (1991, 90 ss.), con un paralelo muy cercano en el caso hispano de Sagunto, por ejemplo. La puerta de acceso a la Curia es algo estrecha (1’5 m), aunque aparece realzada con dos pilastras desde la fase fundacional, previa a la marmorización tiberiana que se le superpone (Fig. 12). Por ella se accedía a un patio tetrástilo (Fig. 13, según A.Mª
Muñoz 2012): un auténtico atrium que mide 7 x 7 m, del que conservamos las 4 basas de sus columnas y el implu-vium, de 4 x 4 m en planta, pavimentado con opus signinum y con dos desagües, uno de la fase augústea (amortizado) y otro de la fase tiberiana. Tal vez una emulación del comple-jo Curia Iulia–Atrium Minervae de Roma, inaugurado por Octaviano justo a la vez que la deductio colonial itucitana en 29 a.C. (Fraschetti 1981; Torelli, 2004; Bonnefond 1995). Si arquitectónicamente estamos ante un atrio tetrástilo, nos interrogamos sobre la posible terminología antigua aplica-da a este espacio, que podría ser Chalcidicum o Vestibulum. En favor del primer término tendríamos su posición ante el aula de reuniones decurionales y su contemporaneidad con el proyecto augusteo de la Curia Iulia, dotada de un pórti-co antistante (Zevi 1971; Torelli 2003 y 2005; contra Gros 2001-2002), aunque en nuestro caso no quedan vestigios de pedestales o nichos para estatuas que lo dotasen de un ca-rácter “sacralizante”. En favor del segundo término, algunas menciones literarias y la inscripción de Avenches (AE 2005, 1102), cuya curia presenta una planta bastante similar (Blanc – Frei-Stolba 2001, fig. 30).
En la pared Sur del patio se abre un nicho que arranca desde el suelo, de 3 m de anchura por 0’75 m de profundidad. Las pa-redes estaban muy bien impermeabilizadas, con unas losetas de barro cocido sobre los sillares y una gruesa capa de estuco sobre las losetas (Fig. 14). El espacio aparece con huellas de un incendio, habiéndose recuperado gran cantidad de carbo-nes y cenizas en este ámbito. Es por ello que aquí debemos imaginar uno o dos armarios de madera, de las dimensiones
Fig. 9. Esquina SO., schola Fig. 10. Muro de sostén del rostrum del Templo en lado O
Fig. 11. Idem, propuesta de ubicación de altar y tablas de la ley colonial
Fig. 12. Esquina NO., puerta de acceso a la Curia y escaleras de entrada al Foro
Fig. 13. Planta de la Curia y sus espacios funcionales (A.M. Muñoz-A. Ventura)
Fig. 14. Curia, alacena para los armarios del Tabularium
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
78 79
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
habituales según los estudios sobre el mobiliario pompeyano (De Carolis 2007, 132 y ss; 245). Proponemos su uso como zotheca (Nicolet 1994; Strocka 1981; Pesando 1994). Estamos, seguramente, ante el archivo o Tabularium que custodió la documentación en soporte perecedero (papiro, tablillas ence-radas) de la actividad decurional (Rodríguez Neila 2005).
Frente al tabularium, en la pared norte del Atrio, se abre una estancia o exedra rectangular, dotada originariamente de puerta corredera, que mide 3’2 x 2’6 m. (Fig. 15). Las paredes, de notable espesor y construidas con grandes sillares, apare-cen revestidas al interior sólo de estuco. El pavimento es de signinum, con la peculiaridad de presentar un orificio irregu-lar, o rotura bastante profunda, en el centro. En el interior de esta sala se han hallado numerosos fragmentos de hierro y muchos clavos. Es por ello que planteamos su funcionalidad como Aerarium: lugar donde se ubicaría una caja fuerte o arca ferrata anclada al suelo, como en algunos ejemplos pompeya-nos, que contendría los fondos públicos de la colonia bajo la custodia de los decuriones. La estructura es muy similar a la del complejo Atrium-Tablinum de una arquitectura domésti-ca. De manera genérica, la curia itucitana con sus tres ámbitos dedicados a las reuniones decurionales, al almacenamiento de la documentación escrita administrativa y a la custodia de los pecunia publica municipales, se asemeja al complejo curial fo-rense de Sagunto (Balty 1991, 116-118 y fig. 78).
Al fondo del Atrio-Vestíbulo se extiende el aula de reunión de los decuriones: la Curia propiamente dicha (Fig. 16). El vano, de 2’3 m. de anchura, conserva el umbral de mármol con los goznes y anclajes de una puerta de doble hoja que se
abría hacia el interior. Las gruesas paredes de sillería en caliza local (más de 1 m. de espesor) aparecen decoradas al exterior por estuco blanco que simula un despiece regular de opus qua-dratum isódomo marmóreo. Como el que vemos, elaborado con placas de auténtico mármol, en los templos de Mars Ultor o Venus Genetrix, reforzando incluso visualmente el hecho de que la curia era un templum: un recinto consagrado e inau-gurado (Varro, Ling. Lat. 7,10). Podemos imaginar su alzado con una apariencia muy similar a la propia Curia Iulia, aun cuando en su restauración dioclecianea, cuando ésta se mues-tra dotada de similar revestimiento de estuco (Bartoli 1963).
El aula, rectangular, es de pequeñas dimensiones: 9’ x 8’5 metros al exterior; 8 x 6’5 m. útiles al interior, o sea, 50 m2. Aparece rematada por un ábside semicircular que se resuelve
al interior, en alzado, como un nicho con base a una altura superior a 1’5 m. del suelo, adecuado para albergar una esta-tua pedestre: tal vez el Genio de la Colonia o una represen-tación del Princeps. El pavimento de la estancia se conserva en perfecto estado, compuesto por placas rectangulares de mármol blanco dispuestas en franjas longitudinales con sen-tido E.-O. También las paredes estaban forradas de placas de mármol en el interior, al menos hasta una altura de 1 m, como manifiestan los orificios para su anclaje con alcayatas de hierro y la gruesa capa de estuco para su fijación. Tanto el espesor de las paredes, como la existencia de dos contra-fuertes en la parte trasera occidental, permiten suponer un considerable desarrollo en alzado del edificio, ubicándose su techumbre plana a una altura cercana a 8 m, sobre la que iría el tejado a dos aguas. Se configura así como el edificio más prominente y lujoso del foro, junto con el propio templo, al que casi igualaría en altura, materializándose así el consejo de Vitruvio (V,2,1): Maxime quidem curia in primis est fa-cienda ad dignitatem municipii sive civitatis.
Dos elementos singulares se aprecian en el aula. De una par-te, sendas alacenas o nichos rectangulares de muy pequeño tamaño (35 cm de anchura x 40 cm de profundidad) que se abren en los extremos de la pared de fondo y arrancan desde el suelo, flanqueando el ábside. Revestidos de mármol, el despie-ce de sillares de los muros que los conforman demuestra que formaban parte del diseño arquitectónico original del aula, y que no se obtuvieron “ahuecando” la pared en un momento posterior. Su reducido tamaño impide colocar en ellos ningu-na estatua, pedestal, altar o armario. Sí cabrían, por ejemplo, sendos candelabros de bronce, para la iluminación nocturna del salón; o mejor, las cistas de mimbre para las votaciones per tabellam (L.C.G.I. caps. 97, 130 y 131 = CIL II2/5, 1022). El segundo elemento singular es un hueco de planta cuadrada en el pavimento de mármol, adosado a la pared de fondo y lige-ramente desplazado hacia el Norte respecto al eje de la sala y del ábside. Con sus 50 cm. de lado bien pudo haber albergado un altar. No nos podemos resistir a la tentación de relacionar este elemento con el famosísimo altar dedicado a la Victoria Augusta erigido en la Curia Iulia en 29 a.C. y que permaneció presidiendo la sala hasta que las presiones cristianas obligaron a su retirada en el s. IV, no sin una acalorada polémica en la que participarían activamente Q. Aurelius Symmachus y San Ambrosio (Simpson 1998; Casini 1957).
La curia de la colonia Virtus Iulia presenta un tamaño com-parable al de otras curias hispanas, como las de Baelo Claudia (Sillières 1997) ó Labitolosa (Jordán 2005), de entre 40 y 60 m2,
lo que implica capacidad para acoger un número de decurio-nes reducido, bastante menor de un centenar. A partir de las huellas de desgaste en el suelo se pueden restituir dos estra-dos o peldaños lígneos longitudinales a cada lado de la puerta, de casi 1 m de anchura cada uno. Sobre tales estrados podrían disponerse bancos capaces de albergar sentados a 48 decurio-nes en cuatro filas (dos y dos a cada lado de la puerta), más los dos magistrados que presidirían las sesiones en la cabecera, también sobre un suggestus de madera que, sin embargo, no ha dejado huella (Fig. 13). El amplio pasillo central libre faci-litaba las votaciones decurionales por discessio o movimiento de los senadores hacia uno u otro lado (Talbert 1984, 279-285), más habituales que aquéllas secretas mediante tablillas inscritas (per tabellam, Rodríguez Neila 2013c). En cualquier caso, un número de 50 decuriones parece razonable para una peque-ña comunidad privilegiada como la que nos ocupa, a tenor de la información ofrecida por la Lex Irnitana (63 decuriones) y otros testimonios epigráficos norteafricanos e itálicos (Nicols 1988). Siendo así, podemos deducir que el número de colonos veteranos asentados por Augusto en la ciudad para fundar la colonia sería de unos 500, a tenor de la cita del Digesto: “decu-riones quídam dictos aiunt ex eo, quod initio, quum colonia de-ducerentur, decima pars eorum, qui ducerentur, consili publici gratia conscribi solita sit” (Dig. 50,16,239,5).
4.- Edificios y espacios funcionales: lado septentrional.
Veamos ahora a los edificios del lado norte. Pasada la escalera de acceso a la plaza por ese lado encontramos una Aedicula o capilla (Fig. 17). De pequeñas dimensiones, pues mide 4 x 5
Fig. 15. Curia, habitación del arca ferrata o aerarium
Fig. 16. Curia, vista aérea del aula de reuniones decurionales y los espacios amortizados al N
Fig. 17. Vista aérea de la esquina NO: escalera de acceso al Foro y Templete de la Concordia
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
80 81
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
m., presenta una amplia puerta flanqueada por pilastras, que está en eje con el acceso al Foro desde el sur: una posición privilegiada, en definitiva. Construida en la fase augústea original, fue parcialmente marmorizado su acceso con caliza gris en época tiberiana y, algo más tarde, quizás a principios del s. II d.C., revestido su interior por completo con pre-ciosos mármoles importados, blancos y de color (luculleum, lumachela carnina, etc.). La pared del fondo presenta un ni-cho de 1’5 m. de ancho x 1’5 m. de profundidad, para alber-gar una única estatua, quizás sedente. Muy cerca del edificio,
en estratos revueltos sobre la plaza forense, se recuperó una inscripción edilicia en mármol blanco que formó parte de un friso, de unos 40 cm. de altura y que parece contener una dedicatoria a la Concordia Augusta (Fig. 18).
La configuración de esta esquina del foro itucitano recuerda la del propio Foro Romano, con la Curia Julia en vecindad del templo de la Concordia, restaurado por Tiberio y re-de-dicado a la Concordia Augusta. En el interior de la capilla se recuperaron dos elementos sobre el suelo de signinum, que
son determinantes para precisar la advocación y función del es-pacio. Ambos están labrados en caliza local amarilla, y fueron respetados tras la marmoriza-ción de la estancia, precisamen-te opinamos, por su carácter “sacro” y “tradicional”. De una parte, una piña en altorre-lieve de unos 25 cm. de altura que habría pertenecido a una cornucopia de la estatua de cul-to original que presidía la sala. Esta piña refuerza la advocación de la capilla a la diosa Concor-dia, para quien la cornucopia constituye atributo característi-co. De otra parte un “soporte” cilíndrico, de unos 30 cm. de diámetro, que presenta un orifi-cio en la parte superior (que no atraviesa por completo la pieza)
de 3 cm. de diámetro y una profundidad de 20 cm (Fig. 19). La verdad es que recuerda los basamentos de las “sombrillas” de las terrazas actuales. Y esa misma funcionalidad, casi, es la que proponemos: sostener el asta de un estandarte, como se aprecia en las representaciones relivarias (Töpfer 2011, Taf. 92 y 103), numismáticas y en paralelos etnográficos cercanos. Sabemos que durante una deductio colonial militar los vetera-nos acudían a su nueva ciudad y tierras “sub vexillo”, es decir, agrupados por unidades militares aún. Tales estandartes se consideraban sagrados y eran conservados como “primordia urbis” sagrados por las generaciones posteriores, descendien-tes de los primeros colonos, como testimonian algunos textos literarios y, sobre todo, la iconografía de las acuñaciones de tales colonias (Fig. 20; Ruíz de Arbulo 2007). En el Pórtico Norte, de 6 m de profundidad y 16 m de an-chura y adosado a la edícula, también se observan las dos fases constructivas ya comentadas. El porticado original au-gústeo tenía columnas jónicas de caliza estucada, con basas áticas dotadas de plinto, como se ve en la semicolumna del extremo conservada. En la segunda fase se acortan los inter-columnios y se sustituyen las columnas por otras de caliza marmórea gris, con basas “acampanadas” y posiblemente re-matadas con capiteles jónicos de mármol. Los dos interco-lumnios que flanquean al central estaban ocupados por sen-
dos pedestales de estatuas, de los que se conservan in situ sus zócalos (Fig. 21). Aquí han aparecido dos estatuas pedestres marmóreas, ligeramente mayores que el natural: una feme-nina vestida y una masculina togada que, estilísticamente se fechan en época Julio-Claudia no muy avanzada (Morena et alii 2011). Resulta interesante comprobar que los pedestales forman parte del proyecto de pavimentación del foro y de marmorización del pórtico, ambos contemporáneos. En un caso, el zócalo presenta una escotadura para ajustar con el peldaño de acceso, al tiempo que se le entregaba el pavimen-to marmóreo (robado) del propio pórtico. En el otro caso, es el peldaño de acceso el que se talla en relación al zócalo del pedestal para acogerlo. Por la ubicación elevada de estas estatuas y su situación privilegiada (ocupando intercolum-nios, a diferencia de los pedestales de la aristocracia local, que se sitúan al nivel de la plaza y delante de las columnas del Pórtico Sur), cabe pensar en representaciones de la fami-lia imperial que, por la cronología (años 20-30 d.C.), sólo pueden ser Livia y Tiberio.
Ahora bien: ¿dónde exactamente se colocó cada estatua? De-lante del pedestal occidental existe un pequeño y curioso “es-cabel”, conservado in situ (Fig. 22). Evidentemente, no forma parte del proyecto tiberiano de pavimentación: de ser así, se habría tallado de una vez en el mismo bloque que el pelda-
Fig. 18. Inscripción dedicatoria de la Aedicula de la ConcordiaFig. 19. Templete de la Concordia, elementos recuperados y sus
paralelos: piña de cornucopia y soporte para estandarte
Fig. 21. El Pórtico Norte o Chalcidicus desde el interior
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
82 83
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
ño ante el que se dispone. Pero desde luego se colocó con el Foro en funcionamiento, como demuestra el hueco inferior para permitir el paso del agua por el canalillo perimetral. Y se labra en el mismo tipo de piedra, que ya vimos no procede de canteras locales, por lo que creemos que se dispondría en un momento no muy alejado en el tiempo. La funcionalidad de este escabel fue la de colocar sobre él un pequeño elemento de base cuadrada y unos 50 cm. de lado, delante de la estatua de la izquierda: muy probablemente un ara. Y esta peculiaridad encaja muy bien con la biografía de Livia: cuando se colo-ca su estatua en el Pórtico Norte (femenina vestida), estaba viva. Una vez fallecida, no será hasta el año 42 que su nieto, el emperador Claudio, la consagre como Diva, y reciba culto oficial, lo que conllevaría la colocación del altarcito sobre el escabel. Precisamente en Torreparedones conocemos la ins-cripción funeraria de una sacerdotisa dedicada a su culto: Iu-lia Laeta, sacerdos Divae Augustae (CIL II2/5, 421). Vemos cómo en este caso la evidencia arqueológica permite una iden-tificación iconográfica con bastante verosimilitud. Y también el carácter ambiguo y mutante de las estatuas en lo relativo a su condición “sacra” o “laica”, a través del tiempo.
El muro de cierre de este pórtico septentrional consta de 5 ni-chos, que albergaron otras representaciones imperiales, como demuestra el torso de una estatua thoracata recuperado en po-sición de caída. Es por ello que pensamos que el término más adecuado para definir este espacio es el de Chalcidicus (To-relli 2003). Hacia el fondo a la derecha se abre una estancia, en la que se almacenaron elementos arquitectónicos una vez comenzado el proceso de abandono y saqueo del Foro. Tal vez se tratase originariamente de una oficina o aula destinada a las actividades de los alcaldes o duoviri, por la solemnidad del entorno y la cercanía a la propia Basílica (Fig. 23).
5.- Edificios y espacios funcionales: lado oriental. La Basílica, destinada a las actividades judiciales y los nego-cios, ocupa todo el lado oriental de la plaza y mide 14 x 24 m, aunque se halla muy deteriorada (Fig. 23). Consta de un acceso principal en el eje, de 5 m de anchura, y de dos peque-ñas puertas en los extremos de unos 2 m cada una. Su interior se articula en tres naves mediante una perístasis de 4 x 8 co-lumnas: la nave central mide 6 m y las laterales 2 m. Tiene la particularidad de que la nave menor más oriental se construyó sobre un sótano o crypta, para regularizar el fuerte desnivel topográfico por ese lado. Su funcionalidad es desconocida, aunque por no presentar comunicación directa con la Basílica tal vez pudo emplearse como carcer. El orden inferior consta-ba de columnas jónicas de unos 60 cm de diámetro; mientras que el orden superior constaba de columnas corintias de unos 40 cm de diámetro, que sostuvieron el tejado de la nave central y se dotaron de celosías para dejar pasar la luz desde la con-tignatio o azotea perimetral al spatium medium (Gros 1996, 235). A dicha azotea se accedía a través de una caja de escalera en la esquina noreste. El edificio de Torreparedones se ase-meja mucho, por planta y dimensiones, a la basílica de Baelo Claudia (Sillières et alii, 2013). Tal vez constara de un tribunal o aedes Augusti, no excavado, proyectado hacia el exterior a la mitad del lado oriental, en eje con el templo.
6.- Edificios y espacios funcionales: lado meridional y zona central.
El Pórtico Sur, simétrico del Pórtico Norte, también se dotó en época de Tiberio de seis columnas con basas idénticas a las del Chalcidicus, no conservadas pero cuyos dados de ci-mentación se encuentran a igual distancia, amén de corregirse la colocación de éstas respecto a las de época augústea para adaptarse a la configuración cuadrada del enlosado de la plaza y sostener epistilios pétreos (Fig. 24). Aquí la erosión es más intensa, por lo que no se ha conservado el nivel de suelo. Y por eso no se puede saber si existió hacia la esquina sureste, o no, un muro que conformaría un aula simétrica a la existente al final del Pórtico Norte. Frente a las columnas se conservan en el enlosado de la plaza las huellas de 2 pedestales para esta-tuas pedestres, que originariamente pudieron ser 4, destinadas a homenajear a los miembros de la aristocracia local (v.g. CIL II2/5, 422 y 423). Interesante resulta que el muro de fondo, de 70 cm. de espesor, seguro que no albergó ningún nicho para estatuas. ¿Cúal pudo ser la funcionalidad de este pórtico? Creemos que se puede determinar a partir de un indicio que se sitúa en el lado opuesto, a los pies del Chalcidicus.
Como ya indicamos, estamos ante un foro cerrado, ocupado por funciones administrativas, religiosas y judiciales. Es por ello que no existen graffiti ni tabulae lusoriae grabadas en su pavimento, tan frecuentes y abundantes en otros espacios similares animados por una vida cotidiana menos solemne. Pero justo aquí encontramos el único graffito, diseñado para ser leído a la salida por el vano central del Pórtico Norte. Consta de dos letras: “D (vacat) D” (Fig. 25). De las restitu-ciones epigráficas posibles de la abreviatura, carecen de sen-tido d(onum) d(edit) ó d(edit) d(edicavit) (¿qué y quién?). Sólo tiene sentido d(ecreto) d(ecurionum) o, mejor, d(ecreta) d(ecurionum) en nominativo plural. Es un graffito “ocasio-nal” inscrito por alguien que tenía a la vista, precisamente, el Pórtico Sur. Y este es el único espacio, aparte de la tribuna del templo (donde sólo cabe la ley colonial), con un amplio muro libre y a cubierto, apropiado para la exposición públi-ca de los numerosos documentos oficiales generados por la administración municipal, provincial y estatal, escritos so-bre variados soportes: tablas de madera encalada, tablas de bronce o placas de mármol. Entre todos ellos ocuparían un puesto privilegiado, por su abundancia y cotidianeidad, las decisiones del senado local, los “decreta decurionum”, como se deduce de las fuentes literarias, los hallazgos epigráficos y algunas representaciones pictóricas.
Otros exiguos pero interesantes indicios se localizan a lo lar-go del primer peldaño que precede tanto al Pórtico Sur como al Chalcidicus o Pórtico Norte. Son unos pequeños orificios rectangulares, agrupados por parejas y rítmicamente espa-ciados, que presentan escasa profundidad y carecen de plo-mo en su interior. Parecen servir para sujetar algún tipo de valla de madera, provisional, que se anclaría en los extremos, en donde sí se aprecian restos metálicos (Fig. 26). Tales can-
Fig. 22. Escabel para altarcillo frente a la estatua de Diva Augusta
Fig. 23. Lado Oriental, vista aérea de la Basílica
Fig. 24. Pórtico Sur: pilares de las dos fases y desagüe
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
84 85
TORREPAREDONES, INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS (2006-2012)
celes impedirían el paso hacia, o desde, los pórti-cos, recintando la plaza e imponiendo una cir-culación desde el Oes-te (donde se hallan los accesos) hacia el Este, donde está la Basílica. Y precisamente en el lado oriental, adosados al muro de la basílica, encontramos unos ban-cos pétreos colocados entre los pedestales de estatuas broncíneas allí ubicados. Cada uno de los tres asientos conser-vados mide 1’6 m. de anchura, con capacidad por lo tanto para tres personas (Fig. 27). Es
evidente que los bancos se construyeron después que los pe-destales (dedicados a soportar la estatua individual de un tal Lucius Mummius, el de la izquierda, y un grupo escultórico de su esposa y su hija en pedestal doble, el de la derecha), pero con el mismo tipo de piedra de la plaza, por lo tanto durante el s. I d.C. Tal vez se trate de la “monumentalización” de unos bancos de madera existentes desde época augústea. La funcio-nalidad de estos bancos, pensamos, puede deducirse si com-binamos la información de los canceles lígneos provisionales con el texto del capítulo 55 de la lex Flavia municipalis, refe-rido a los comicios anuales para la elección de los magistrados ciudadanos: duoviri y aediles. En ella se dice que cada año se celebrarán los comicios llamando a votación a todas las curias a la vez, en un único recinto: “uno vocatu omnes curias… in singulis consaeptis”, que debe ser el Foro. El voto de cada una de las curiae en las que se dividía el cuerpo cívico de varones adultos, se recogía en una cista diferente, custodiada por tres ciudadanos adscritos a curias diversas. Así se explican estos bancos, capaces de acoger a tres personas, y la funcionalidad de las vallas de madera temporales, a colocar durante los días de las votaciones anuales, para convertir la plaza en “redil” (saepta u ovile: Rodríguez Neila 2013). Es por ello que podemos estimar que el cuerpo cívico de la colonia Virtus Iulia se estructuró en 6 o, como máximo, 8 curias (si ante la puerta central de la basílica se colocaron
también eventualmente bancos de madera para los “custodes cistarum”) (Fig. 28). Un número de curiae mucho más redu-cido que las 24 documentadas en la Lex Coloniae Genetivae Iuliae, pero cercano a las 10 de algunas ciudades africanas (Caballos 2006, 224-238). Y si atendemos a las recomen-daciones de Vitruvio sobre el tamaño de los foros (V,1,2): “magnitudines autem ad copiam hominum oportet fieri, ne parvum spatium sit ad usum aut ne propter inopiam populi vastum forum videatur”, podemos estimar que el de Torre-paredones fue diseñado para acoger a no más de 500 varones adultos. Este sería, aproximadamente, el número de colonos asentados por Octaviano en Ituci, probablemente todos de la Legio XXXIII, tal vez una única cohorte. Convergen así las informaciones arqueológicas acerca de la capacidad de la Curia y de la capacidad de la plaza, permitiéndonos conocer mejor el proceso fundacional de la colonia inmune de ciuda-danos romanos Virtus Iulia realizada por Augusto en Ituci hacia los años 30-28 a.C. (Ventura 2013).
Fig. 28. Propuesta de utilización del Foro durante las elecciones municipales (comitia)
Fig. 25. Graffito con letras D D frente al Pórtico Norte
Fig. 26. Bancos pétreos para las ternas de custodes cistarum en lado E
Fig. 27. Huellas de canceles lígneos para recintar la plaza durante los comitia