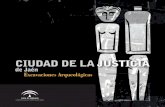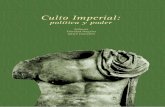Investigaciones arqueológicas en la isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004
Transcript of Investigaciones arqueológicas en la isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004
C e n t r ode EstudiosPrecolombinos
Arqueología del ÁreaCentro Sur Andina
Actas del Simposio Internacional30 de junio - 2 de julio de 2005
Arequipa, Perú
Editores:
Mariusz S. ZiółkowskiJustin Jennings
Luis Augusto Belan FrancoAndrea Drusini
ANDES
Boletín del Centro de Estudios Precolombinosde la Universidad de Varsovia
N° 7
© 2009 Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, POLONIA Tel.: (48 22) 552 08 57, Fax: (48 22) 552 01 29 E-mail: [email protected] Pág. Web: http://www.maa.uw.edu.pl
© 2009 Instituto Francés de Estudios Andinos Av. Arequipa 4595, Lima 18 - Perú Tel.: (51 1) 447 60 70, Fax: (51 1) 445 76 50 E-mail: [email protected] Pág. Web: http://www.ifeanet.org
© 2009 Warsaw University Pressul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, POLONIATel.: (48 22) 553 13 33Pág. Web: http://www.wuw.pl
Este volumen corresponde al Tomo 13 de la colección „Actes & Mémoires del’Institut Français d’Études Andines” (ISSN 1816-1278)
Diagramación y portada: Miłosz GierszRedacción técnica: Janusz Z. Wołoszyn, Miłosz Giersz, Paweł Buda
Imprenta: Warsaw University Press Nota de la redacción:En base al mismo principio de la propiedad intelectual de los trabajos aquí presentados, la Redacción de este Boletín, quiere hacer constancia que tanto las ideas, contenido científico, como uso y manejo de los datos en ellos consignados, es plena responsabilidad de los respectivos autores. Así mismo el uso del lenguaje, tanto estilística, como lingüística y científicamente utilizado, ha sido plenamente respetado en la integridad de los originales que nos han sido remitidos.
Primera Edición: 2009ISSN 1428-1384
ANDESBoletín del Centro de Estudios Precolombinos
de la Universidad de VarsoviaN° 7
Andes 7 (2009): 387-410
Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
Antti Korpisaari ■ Estudios Latinoamericanos, Centro Iberoamericano, Instituto Renvall, Universidad de Helsinki, Casilla 59, 00014 Helsinki, Finlandia. E-mail: [email protected]édu A. Sagárnaga Meneses ■ Scientia, Casilla 6520, La Paz, Bolivia. E-mail: [email protected]
En 2004 nuestro equipo de arqueólogos (finlandeses y bolivianos) hizo un descubrimiento de gran importancia en la Isla Pariti del Lago Menor del Titikaka. Se trataba de un profundo bolsón lleno de cerámica rota intencionalmente y huesos de animales, que fue atribuido al Tiwanaku Tardío. En este artículo describimos los antecedentes de nuestras investigaciones en Pariti y presentamos algunas características del material cultural recuperado en el bolsón antemencionado (llamado Rasgo 1). La colección de las casi 340 vasijas cerámicas que hemos catalogado incluye 53 kerus, 47 ch’alladores, 55 escudillas, 23 botellones, 22 tazones y 7 wako retratos, i.e. formas que pueden atribuirse al llamado “estilo corporativo de Tiwanaku” (épocas IV-V). Sin embargo, el material del Rasgo 1 también contiene una cantidad impresionante de vasijas de formas inéditas en la bibliografía arqueológica y/o poco conocidas, como las llamadas vasijas “arriñonadas” y docenas de vasijas modeladas (en formas masculinas, femeninas y zoomorfas). La estratigrafía y dataciones radiocarbónicas prueban que la ofrenda cerámica llamada Rasgo 1 se conformó en un solo evento, probablemente el la segunda mitad del décimo siglo. La colección de Pariti forma una de las muestras más importantes de cerámica tiwanakota tardía en el Área Centro Sur Andina y nos ofrece muchos datos nuevos sobre la cronología cultural y el desarrollo de Tiwanaku.
In 2004 our team of Finnish and Bolivian archaeologists made a highly important discovery on the Island of Pariti, situated in the Lago Menor part of Lake Titikaka. In the course of our excavations we uncovered a deep pit filled with intentionally broken ceramics and animal bones, dating to the Late Tiwanaku period. In this paper we explore the history of research on Pariti and discuss some aspects of the cultural material discovered in the above-mentioned offering pit – called Feature 1 (Rasgo 1). The collection of almost 340 ceramic vessels which we have catalogued includes 53 kerus, 47 ch’alladores, 55 escudillas, 23 bottles, 22 tazones, and 7 wako retratos, i.e. forms fairly typical of the Tiwanaku corporate art style (Tiwanaku IV-V). However, Feature 1’s find material also includes various rare or previously unknown vessels and vessel forms, such as so-called kidney-shaped vessels and dozens of sculptural effigy vessels (in the form of males, females, birds, and other animals). Stratigraphic evidence together with radiocarbon dates prove that Feature 1 was formed during one single event, most likely in the second half of the tenth century AD. The Pariti offering pit’s material forms one of the most important samples of Late Tiwanaku ceramics in the South Central Andes and provides us with lots of new data on Tiwanaku cultural chronology and development.
Recientemente, el Centro Iberoamericano y el Instituto de Arqueología de la Universidad de Helsinki – siempre en cooperación con la Dirección Nacional
de Arqueología de Bolivia (DINAR) – han llevado a cabo diversos proyectos de carácter arqueológico-histórico en Bolivia. En este artículo se informa acerca de las investigaciones que los dos autores han desarrollado en la Isla Pariti en el Lago Titikaka en los últimos años. Aquí se muestran los antecedentes de nuestras pro-pias investigaciones, las labores de campo de la temporada 2004, y el análisis del
388 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
material cultural recuperado en el año mencionado. En otro artículo (Sagárnaga y Korpisaari, en este mismo volumen), presentamos los resultados de las excava-ciones del año 2005.
El estadounidense Wendell C. Bennett excavó en Pariti en 1934 con resultados muy interesantes. Sin embargo, no se hicieron excavaciones adicionales en la isla antes del comienzo de nuestras propias investigaciones en 2003. En el curso de las excavaciones de la temporada de campo 2004 localizamos dos bolsones grandes y profundos conteniendo una cantidad inmensa de cerámica intencionalmente rota y huesos de animales. De estos dos bolsones, excavamos el Rasgo 1 en 2004. Este ras-go contenía miles de tiestos, en base a los cuales se pudo reconstruir (en diferentes grados) cerca a 340 vasijas durante las labores de post-campo1. El material cultural del Rasgo 1 data del décimo siglo d.C. y forma una de las colecciones más impor-tantes de cerámica tiwanakota tardía en el Área Centro Sur Andina.
Antecedentes
La Isla de Pariti se encuentra en el Lago Menor del Titikaka (Figura 1). El eje más largo de Pariti mide cerca a 4 km y el ancho mayor de la isla es de unos 900 m. La ac-tual comunidad de Pariti está situada en una bahía baja y bastante abrigada en el lado oriental de la isla; más o menos en el mismo lugar en que también se habría encontra-do el hábitat precolombino. Hacia el lado Oeste de Pariti se encuentran alineamientos de extensas y bien preservadas antiguas terrazas de cultivo.
Antes de la intervención del equipo boliviano-finlandés, varios notables inves-tigadores visitaron la Isla de Pariti y/o excavaron allá. Quizás, Arthur Posnansky fue el primero de ellos, pues publicó algunas piezas cerámicas y de oro tiwanakotas. En su obra titulada Tihuanacu: La Cuna del Hombre Americano, Tomos III-IV, publicada póstumamente en 1957, figuran algunas piezas tiwanakotas que habrían sido descu-biertas en Pariti, probablemente por el entonces propietario de la isla, Sr. Pablo Pache-co, y su familia. La vasija b de la lámina XXIX del Tomo III, así como la vasija c de la lámina XXXIV del mismo tomo, provienen de Pariti, al igual que el vaso de oro (Fi-gura a) y la placa de oro (Figura c) de la lámina LXXXIX del Tomo III. Parecería que todas estas piezas fueron encontradas en una sola tumba, junto con algunos huesos y varias “máscaras” de oro (en realidad, pequeñas placas con rostro repujado).
El arqueólogo Bennett realizó excavaciones en Pariti en junio de 1934. La información de los hallazgos en posesión de la familia Pacheco indujo probable-mente a Bennett a emprender trabajos de investigación allá. Bennett cavó ocho trincheras en el lado Este de Pariti, cerca de la (ahora ya casi desmoronada) Casa
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 389
de Hacienda. El área total de las ocho trincheras excavadas por Bennett abar-có más de 130 m2. Bennett encontró material Chiripa en tres de sus trincheras (Nos. 1, 6 y 7), mientras que el material Tiwanaku Clásico estaba presente en dos trincheras (Nos. 4 y 5) y en un enterramiento en la trinchera 6. Este enterra-miento resultó importante pues contenía: 23 pequeños objetos de oro (vasijas en su mayoría), siete tubos/fragmentos de tubo (para contener pinturas) de hueso con decoración incisa, muchas cuentas pequeñas, y fragmentos de pintura verde, rojo, blanco y azul (Bennett 1936:446-456).
Figura 1. Ubicación de la Isla de Pariti y el sitio de Tiraska en el Lago Menor del Titikaka.
390 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
Debido a menores diferencias iconográficas entre la cerámica de los sitios Tiwanaku y Pariti, Bennett afirmó que los hallazgos de Pariti “representan o bien un Tiahuanaco Clásico Tardío, o bien un derivado cercano del Clásico”. Si bien el ma-terial del Tiwanaku Decadente no era muy abundante, éste acusaba presencia en los siguientes lugares: el nivel de superficie; las trincheras 1, 4, 5, 6 y 8; y en una tumba de la trinchera 4. Por su parte, el material inca estaba presente en la superficie y en la trinchera 8 (Bennett 1936:446-456).
A pesar de los importantes hallazgos de Bennett, no se realizaron excavaciones arqueológicas adicionales en Pariti antes del comienzo de nuestras propias investi-gaciones en 2003. No obstante, investigadores como Václav Šolc (1965), Gregorio Cordero Miranda y Carlos Ponce Sanginés (comunicación personal 2004) visitaron la isla sin hacer allí investigaciones más profundas.
Las labores arqueológicas por parte del equipo boliviano-finlandés en Pariti, 2002-2004
Nuestro equipo boliviano-finlandés ha hecho investigaciones arqueológicas en el cantón Cascachi de la Provincia Los Andes desde el año 1998. Sabíamos de los importan-tes hallazgos de Bennett en Pariti, y por ese motivo visitamos la isla por primera vez en agosto de 2002, mientras excavábamos en un sitio aledaño: El cementerio tiwanakota de Tiraska (véase Korpisaari 2006:114-150; Korpisaari et al. 2003). En esa ocasión hablamos con algunos ancianos y un maestro de escuela tratando de encontrar algunas referencias acerca de hallazgos materiales de data precolombina sin mucho éxito. Simplemente to-mamos algunas fotos de ciertos monolitos sin decoración y abandonamos el lugar.
Entre julio y octubre de 2003 trabajábamos otra vez en Tiraska. A fines de agos-to un residente de la comunidad de Pariti llegó a Tiraska con el deseo de sostener una conversación con nosotros. El individuo explicó que tenía en su poder algunas interesantes piezas cerámicas que quería mostrarnos. Estas piezas, que incluyeron un vaso bastante completo representando a un ser humano con cabeza felínica (que en la literatura arqueológica boliviana se conoce como “chachapuma”) llamaron po-derosamente nuestra atención y el mismo día nos dirigimos a la Isla de Pariti. Una vez allá, observamos que varias personas tenían importante cerámica tiwanakota en su poder. Felizmente, pudimos recuperar la mayoría de estas piezas que formarían la base de la colección del futuro museo de Pariti. Para tener una idea sobre el con-texto arqueológico de la cerámica recuperada de los lugareños, previa autorización de la DINAR, durante la última semana de la temporada de campo 2003 excavamos tres pozos de sondeo en Pariti (Figura 2). Desafortunadamente, sólo encontramos tiestos cerámicos fragmentados con escasa decoración.
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 391
En ese momento pensamos que esas serían las primeras y últimas excavacio-nes en la isla ya que originalmente, no habíamos planificado excavar en el cantón Cascachi en 2004. No obstante, las piezas que habíamos recuperado de manos de los pariteños en 2003 eran de tanta importancia, que el catedrático Martti Pärssinen
Figura 2. Plano general de la comunidad actual de Pariti y la ubicación de las unidades de excavación (2003-2005). Bennett nunca publicó un plano general de su área de excavación en Pariti, pero
parece que abrió sus unidades bastante cerca de la ex-Casa de Hacienda, unos 100-150 m al Norte de la plaza principal de la comunidad actual. Relevamiento Riikka Väisänen y Antti Korpisaari.
392 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
de la Universidad de Helsinki – coordinador del proyecto de investigaciones – tomó la decisión de continuar las investigaciones en Pariti lo más pronto posible. Dadas esas providenciales circunstancias, planificamos excavaciones en pequeña escala en la isla para agosto de 2004.
Esta vez, el equipo de trabajo incluyó – además de los codirectores Korpisaari y Sagárnaga – a los estudiantes de arqueología Riikka Väisänen, Claudia Sejas, Ja-vier Mencias y Marco Antonio Taborga. Empezamos las excavaciones abriendo dos pozos de 2 m x 1 m cada uno. Nuestro primer pozo – Pozo 1 – estaba situado al lado occidental de la cancha de la comunidad de Pariti, unos metros al Norte de un pozo excavado por los lugareños hacía unos años en busca de arcilla para adobes y que resultara “rico” en material arqueológico (Figura 2). Entre los 80 y 120 cm de pro-fundidad encontramos una capa cultural tiwanakota con una cantidad bastante alta en hallazgos, pero luego, sobrepasando los 120 cm, los materiales desaparecían.
Nuestro segundo pozo – Pozo 2 – estaba situado cerca de la esquina NW de la plaza, unos 40 m al Norte del Pozo 1 (Figura 2). Los niveles 60 a 120 cm pueden caracterizarse como una capa cultural tiwanakota bastante “rica” en fragmentos de cerámica y huesos. Además, se descubrieron dos alineamientos de piedras; uno en dirección Norte-Sur, y el otro en dirección Este-Oeste (Figura 3). A pesar de que a 120 cm de profundidad los hallazgos parecían acabarse, continuamos profundizan-do el pozo. Cerca de los 130 cm de profundidad encontramos una concentración densa de cerámica en la parte norteña del pozo, cerca del perfil oriental (Figura 3). Al continuar la excavación entendimos que se trataba de un bolsón con un diámetro de aproximadamente 70-80 cm. El bolsón – denominado Rasgo 1 – contenía una cantidad inmensa de fragmentos de cerámica.
Pronto percibimos que el Rasgo 1 continuaba ligeramente fuera del Pozo 2 pene-trando hacia el Este, y por lo tanto fue preciso abrir otro pozo de 2 m x 1 m – Pozo 3 – hacia el lado oriental del Pozo 2 (Figura 3). Cerca de los 80/90 cm de profundidad aparecieron unas piedras no labradas formando dos líneas rectas, ambas en dirección Este-Oeste. Los primeros indicios del Rasgo 1 se encontraron a 138 cm de profundidad.
Prosiguiendo el trabajo, se tropezó con un segundo bolsón – que se denominó como Rasgo 2 – ubicado, también, al Este del Pozo 3 (Figura 3). Por falta de recursos y tiempo, se dejó la excavación de este segundo rasgo para el año 2005 (véase Sagár-naga y Korpisaari, en este mismo volumen).
Se igualaron los Pozos 2 y 3 más o menos al mismo nivel y prosiguió la excava-ción del Rasgo 1. Se extrajeron los restos culturales – una inmensa cantidad de cerá-
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 393
mica y unos 13,5 kg de huesos de animales – en niveles de ca. 20 cm, de vez en cuando bajando el nivel de la tierra alrededor del bolsón. Resultaba sorprendente constatar que en el bolsón, casi literalmente, había más material cultural que tierra.
Figura 3. Plano de los Pozos 2 y 3 – excavados en 2004 – y de los Pozos 4 y 5 – excavados en 2005 y tratados en Sagárnaga y Korpisaari (este mismo volumen). Nótese los dos rasgos y los alineamientos
de piedra situados por sus alrededores. Relevamiento Antti Korpisaari y Riikka Väisänen.
394 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
La calidad y cantidad de la cerámica del Rasgo 1 siguió sorprendiéndonos día a día. Las piezas, en su gran mayoría, estaban quebradas, a excepción de unas cuan-tas vasijas y figurillas modeladas en miniatura que se recuperaron más o menos en-teras, dando una idea del alto grado estético del material. El carácter de los hallazgos cambiaba de un nivel al otro: vasijas/restos de vasijas de un mismo tipo casi siempre se encontraron cerca el uno del otro, y las vasijas más elaboradas casi siempre se en-contraron en pares. Por ejemplo: las dos vasijas en forma de vultúridos o falcónidos estuvieron situadas al mismo lado del pozo cerca el uno del otro; lo mismo pasaba
Figura 4. Keru prosopomorfo muy impresionante (PRT 00154). Foto Antti Korpisaari.
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 395
con los pares de vasijas en forma de mujeres sentadas; a una profundidad de ca. 245-255 cm había una capa de fragmentos pertenecientes a ch’alladores con iconografía ofidomorfa, etc.
Cerca de los 250 cm de profundidad la tierra del Rasgo 1 se ponía más y más arcillosa y húmeda. Finalmente, a los 310 cm de profundidad – ya casi al nivel de las aguas subterráneas – se llegó a la base del bolsón. Inicialmente habíamos pensado en continuar los trabajos de campo en Pariti unas dos semanas más, pero la cantidad de cerámica hallada en el Rasgo 1 – aproximadamente unos 200 kg – nos obligaba a re-gresar a La Paz de inmediato a fin de optimizar nuestros pocos recursos económicos en la inmensa tarea de limpieza, reconstrucción y catalogación de los hallazgos que se podía avizorar. Uno de nosotros (Sagárnaga) tomó a su cargo este trabajo en La Paz con la ayuda de seis estudiantes de arqueología bolivianos: Claudia Sejas, Javier Men-cias, Marco Antonio Taborga, Jenny Martínez, Tania Patiño y Juan Villanueva.
El material cultural del Rasgo 1 Del material cerámico recuperado en el Rasgo 1 pudimos reconstruir (en dife-rentes grados) y catalogar ca. 340 vasijas. De ellas solamente unas 20 vasijas fueron encontradas intactas. La gran mayoría de las piezas había sido rota intencionalmen-te afuera del bolsón y luego echados los pedazos al pozo. Sin embargo, no todos de los fragmentos de cada vasija estaban presentes en el Rasgo 1. Por ejemplo, una parte de los pedazos que no se recuperaron en el Rasgo 1, habían sido arrojados al Rasgo 2, dado que 19 de las vasijas reconstruidas incorporan tiestos encontrados tanto en el Rasgo 1 como en el Rasgo 2. Bastante cerámica en el Rasgo 1 había sido ofrendada por pares. Además de ello, otro dato curioso es que, algunas vasijas que no tienen su par en el Rasgo 1 lo tienen en el Rasgo 2. Vamos a profundizar la discusión de ambos temas en otro artículo (Sagárnaga y Korpisaari, en este mismo volumen; véase también Sagárnaga y Korpisaari 2005:46).
Kerus
53 kerus de diferentes tipos están presentes en el material del Rasgo 1. Esta muestra incluye 20 kerus de la forma “más clásica” con alturas entre 12,5 y 28,4 cm y diámetros de la boca entre 9,0 y 23,6 cm. El otro grupo grande, de 21 recipientes, está formado por kerus o vasos prosopomorfos. Estos, en su mayoría, son muy gran-des (con alturas que varían entre 20,1 y 30,5 cm y diámetros de la boca entre ca. 16 y 24 cm) y decorados con máscaras radiadas que recuerdan a la del llamado “Dios de los Báculos”. También hay dos vasos prosopomorfos – uno grande (PRT 00154; altura 23,1 cm; Figura 4) y el otro muy pequeño (PRT 00168; altura 8,3 cm) – cuyo
396 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
motivo decorativo es la imagen “completa” del “Dios de los Báculos” con su rostro, “corona”, cuerpo y báculos. Entre las formas de kerus más raras hay cuatro vasijas con la base en forma de pies humanos2 (entre ellos un par de vasijas negras [“redu-cidas”]), un par de “kerus” con base globular (una forma hasta ahora desconocida) y cuatro kerus con decoración plástica adosada a su pared exterior (en un caso [PRT 00086] un personaje antropomorfo, en otro [PRT 00185] un animal mítico y en los últimos dos casos [PRT 00087 y 00088] tres cabezas trofeo modeladas).
Ch’alladores
Hay 47 de estas vasijas con base estrecha, boca ancha y hueco en su base3. El ch’allador más grande tiene una altura de 36,5 cm y un diámetro de la boca de 31,5 cm. La mayoría de las piezas restauradas tiene una altura de unos 20-28 cm y
Figura 5. Ch’allador prolijamente decorado (PRT 00241). Foto Antti Korpisaari.
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 397
un diámetro de la boca de unos 19-25 cm. Sin embargo, el ch’allador más pequeño solamente tiene una altura de 11,5 cm y un diámetro de la boca de 10,4 cm. Algunos ch’alladores (n = 3) poseen un detalle estructural muy curioso: tubos cruzados en su interior4. La mayoría de los ch’alladores posee decoración pintada muy impresio-nante en su exterior, algunos en su interior (Figura 5), y otros tanto exterior como interiormente. Hay un subgrupo muy interesante formado por 14 recipientes con iconografía ofidomorfa5. Este último grupo es muy homogéneo, pero la decoración pintada de los demás ch’alladores demuestra bastante variación.
Escudillas
El material cerámico del Rasgo 1 incluye 55 escudillas (o lebrillos). De estas, 21 son bastante pequeñas con alturas entre 3,2 y 7,0 cm y diámetros de la boca entre 8,2 y 13,5 cm. Estas escudillas pequeñas poseen decoración pintada solamente en su borde interno, y muchas parecen muy desgastadas6 y bastante utilitarias. El otro subgrupo – el de las escudillas grandes con alturas entre 9,0 y 13,9 cm y diámetros de la boca entre 23,3 cm y ca. 32 cm (n = 32) – posee mucha más decoración. Normal-mente tanto el borde interno ancho como toda la superficie externa están decorados con motivos de felinos, cabezas de aves e “hibridos” con características felínicas y de aves (Figura 6). Además, algunas escudillas grandes poseen motivos pintados muy
Figura 6. Escudilla grande decorada con motivos felínicos y cabezas de vultúridoso falcónidos (PRT 00115). Foto Antti Korpisaari.
398 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
similares a los llamados “Personajes de Perfil”, tan comunes en la iconografía de la escultura lítica tiwanakota pero raros en la iconografía cerámica. En términos gene-rales, la decoración pintada de las escudillas grandes es muy estandardizada7.
Vasijas “arriñonadas”
Este interesante grupo está compuesto por 40 piezas. La forma de las vasijas “arri-ñonadas” es oblonga, con una “depresión” al centro de la longitud mayor. Esta forma es bastante rara y no aparece, por ejemplo, en la tipología cerámica de John W. Janusek (2003). Entre las vasijas “arriñonadas” hay una “sucesión” de tamaños que va desde piezas grandes y de base redondeada y una altura de entre 9 y 11 cm con un diámetro máximo del borde de entre 21 y 22 cm (Figura 7) hasta piezas más pequeñas y de base más bien plana teniendo, la vasija arriñonada catalogada más pequeña, solamente 4.4 cm de altura y un diámetro máximo del borde de 11 cm8. Algunas “arriñonadas” están finamente decoradas, mientras que otras son más bien “sencillas”. En todo caso, la de-coración de este grupo de recipientes muestra bastante variación.
Botellones
A este grupo pertenecen 23 piezas. De estas, 10 botellones se encontraron casi enteros, es decir el 43,5 por ciento. Resulta interesante que un porcentaje tan grande de todos los botellones haya sido hallado en un estado de conservación tan bueno.
Figura 7. Vasija “arriñonada” grande, alta y con base cóncava (PRT 00109). Foto Antti Korpisaari.
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 399
Ello sugiere algunas posibilidades: o esta forma de vasija resiste pesos y golpes mu-cho mejor que las otras formas, o los botellones – posiblemente conteniendo chicha – fueron depositados en el bolsón con más cuidado que la mayor parte de las otras vasijas, idea que tiene nuestra preferencia. En todo caso el tamaño de los botellones es más o menos estandardizado (alturas entre 15,7 y 19,5 cm, diámetros de la boca entre 6,1 y 9,2 cm). Los motivos decorativos de todas las piezas, menos una, son muy homogéneos: felinos y cabezas de aves y – en algunos casos – los llamados “Personajes de Perfil”.
Tazones
En el Rasgo 1 se han registrado 22 tazones, de los cuales uno es una miniatura (PRT 00274; altura 2,6 cm, diámetro de boca 6,5 cm). El tamaño de los demás tazo-nes es muy estandardizado: sus alturas varían entre 5,8 y 7,7 cm y sus diámetros del borde entre 14,2 cm y ca. 17 cm. La decoración pintada – que en la mayoría de los casos se encuentra solamente en el interior de los recipientes – está muchas veces muy desgastada. Los temas más frecuentes son cabezas de aves y motivos geométri-cos muy simples.
Fuentes con pedestal
Las 17 fuentes con pedestal forman un grupo bastante heterogéneo. Por ejem-plo, hay dos piezas negras y tres recipientes que no contienen decoración pintada, pero si decoración plástica: en dos casos (PRT 00308 y 00309) el pedestal es un “wako retrato” por cuanto las hemos llamado “wako-fuente”9 y en otra (PRT 00186) hay un mono moldeado en el borde exterior del recipiente. Cuatro fuentes con pe-destal (PRT 00147, 00150, 00151 y 00152) poseen una cabeza plástica de serpiente10 y un pitón que, al mismo tiempo, es la cola de la serpiente. Otra pieza (PRT 00315) tiene pitón y, en su borde exterior, un felino modelado con alas, collar y cresta de cóndor. Otras dos fuentes con pedestal (PRT 00347 y 00348) poseen decoración pintada bastante “rustica” siendo, los motivos centrales, cabezas triangulares de ra-nas, lagartijas u otros animales. El tamaño de las piezas varía bastante: las alturas están entre 9,0 cm y ca. 21,5 cm y los diámetros de la boca entre 16,5 y 33,0 cm.
Vasijas en forma de aves y otros animales
Este grupo está compuesto por 15 vasijas más o menos completamente restau-radas. Un par de piezas (PRT 00080 y 00081) representa cóndores o águilas, otro par (PRT 00078 y 00304) llamas recostadas. Diez vasijas representan palmípedas, muy probablemente patos del Lago Titikaka. Muchas de estas son más o menos de tamaño
400 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
natural (ca. 15-20 cm de altura y ca. 20-27 cm de longitud); pero hay algunas más pe-queñas. El grupo de vasijas en forma de aves y animales también incluye lo que podría ser una nutria o una lagartija (PRT 00089) de 6,2 cm de altura y 25,5 cm de longitud. Todas las vasijas en forma de aves y animales tienen o han tenido su asa-pitón.
Wako retratos
Entre el material de Rasgo 1 hay siete wako retratos: dos pares y tres piezas in-dividuales. El primer par de wako retratos bastante pequeños (PRT 00075 y 00259; alturas ca. 12-13 cm) representa a un individuo con pelo muy corto sin patillas que lleva orejeras bastante grandes y tembetá en su labio inferior (Figura 8). Otro par de wako retratos muy grandes y bastante fragmentados (PRT 00316 y 00317; alturas ca. 27-28 cm) parece mostrar, junto al par antemencionado, una moda imperante entre los hombres caracterizada por la tembetá labial, las orejeras y el cabello recortado en línea recta desde la nuca (Figura 8). Es notable la semejanza de este “corte de pelo” con el que, aún en nuestra época, lleva la gente de Tierras Bajas. Este fue y es común entre los hombres de grupos étnicos especialmente amazónicos, al margen de que el uso de la tembetá fue un rasgo bastante difundido entre los guaraníes, y aún se lo practica (Luís Alonzo, comunicación personal 2006).
Entre los tres wako retratos individuales hay dos piezas de gran interés. La pieza codificada como PRT 00071 representa a un hombre ornado con grandes ore-jeras y un tocado o turbante decorado con motivos felínicos. El personaje también tiene un bolo de coca en su mejilla derecha. Como una excepción a la regla, la vasija en cuestión tiene su pitón. Artísticamente, la pieza PRT 00188 se halla al mismo nivel de las mejores obras cerámicas del Mundo Andino. Se trata de la representación de un personaje portando un “casco”, una impresionante diadema y orejeras a ambos lados. En su forma esta última pieza difiere bastante de los wako retratos “más comu-nes”, porque el cuello del recipiente (bastante largo) sale del occipucio del hombre. El wako retrato restante (PRT 00279) está bastante fragmentado. Es de cerámica negra (“reducida”) y representa a un hombre llevando un singular gorro. Al igual que la pieza PRT 00071, este wako presenta un pitón en la parte posterior.
Vasijas de formas masculinas (con cuerpos)
Además de los wako retratos, y los pedestales en forma de wako retratos, en la colección Pariti hay otras siete vasijas en forma de hombres pero de cuerpo en-tero. Es precisamente esto lo que separa estas vasijas de los wako retratos, término bajo el cual podrían incluirse, pero que normalmente se ha usado para designar a las representaciones de rostros humanos. Entre las siete vasijas hay dos pares y un
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 401
grupo de tres vasijas bastante similares entre sí. El par más importante está compuesto por la vasija casi entera que hemos denominado coloquialmente El “Señor de los Patos” (PRT 00072) y su par un poco más deteriorado (PRT 00169). El “Señor de los Patos” está sentado y lleva una palmípeda en su brazo izquierdo. Su cara presenta arrugas y lleva un gorro que parece una simbiosis entre los famosos gorros de cuatro puntas y los gorros con cintillo y casquete de San Pedro de Atacama (Figura 9). Además, El “Señor de los Patos” lleva perforaciones en sus orejas y una túnica policroma de franjas verticales. El “Señor de los Patos” mejor preservado es una de las muestras más soberbias del arte cerámico tiwanakota hasta ahora conocidas.
El otro par (PRT 00166 y 00266) está compuesto por dos vasijas con rostros de hombre pero que se desprenden de un cuerpo más bien en forma de una fruta con una base “de cuatro protuberancias semi-esféricas”. Los hombres portan perforaciones (sin tembetás) en sus labios superiores. Posiblemente las tembetás debieron ser de otro mate-rial (como sodalita) que se desprendió. También se han representado collares pintados.
Figura 8. Dos wako retratos – uno grande (PRT 00317) y el otro bastante pequeño (PRT 00259) – que quizás muestran alguna moda imperante en aquél entonces. Foto Antti Korpisaari.
402 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
Luego está el grupo de tres vasijas similares en forma de hombres sedentes (PRT 00073, 00074 y 00105). Los rostros representados en estas tres y las anterio-res dos vasijas, son muy parecidos, por lo que suponemos que aparentemente se trata de un mismo personaje, quizás un miembro de la elite tiwanakota. Estos tres hombres sí llevan tembetás en sus labios superiores y collares bastante vistosos. En cambio no llevan orejeras ni presentan perforaciones en sus orejas. Sus ropas no se han representado. Las tres vasijas no son exactamente iguales ya que hay diferencias en el tamaño y la robustez del personaje, así como también en la posición de las ma-nos. Dos de los tres hombres llevan brazaletes y tobilleras. Las siete vasijas en forma masculina tienen o han tenido su pitón.
Vasijas de formas femeninas
Hemos podido determinar la existencia de nueve vasijas en forma de mujeres, de las cuales ocho forman cuatro pares. El par más grande y detallado (PRT 00184 y 00267) representa a dos mujeres sentadas llevando una manta, una faja y brazaletes (Figura 10, segunda pieza desde la izquierda). La manta y la faja tienen bordes deco-
Figura 9. Detalle del rostro del llamado “Señor de los Patos” (PRT 00072). Foto Antti Korpisaari.
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 403
rados. Las mujeres llevan a la espalda, debajo de su manta, un cántaro que al mismo tiempo funciona como boca del recipiente. Los cabellos de ambas mujeres – como de casi todas las mujeres representadas en el material de Pariti – son muy largos. Este primer par de vasijas es el único en que se han resaltado los pechos de las mujeres.
Las bases del segundo par de vasijas de esta clase (PRT 00180 y 00181) son más bien “abstractas”, pero estas dos mujeres también parecen estar sentadas. Se han repre-sentado algunos detalles de la decoración de las mantas de las mujeres y unos “ador-nos” en sus largos cabellos11, pero en general las vasijas del segundo par son menos detalladas que las del primer par (Figura 10, tercera pieza desde la izquierda). Las vasijas del tercer par (PRT 00268 y 00269) son bastante similares a las del segundo par. El cuarto par de “mujeres” (PRT 00182 y 00183) es aun menos detallado que los dos pares anteriores. Sus caras y pelos largos se han representado de una manera muy fina, pero los detalles de las ropas son escasos (Figura 10, primera y cuarta pieza desde la izquierda). Las mujeres de este par están en cuclillas con una rodilla contra el piso12.
La única vasija registrada sin su par (PRT 00083) representa – otra vez – una mujer posiblemente sentada con pelo largo. Se pueden notar algunos detalles de la decoración de su manta, pero no mucho más. Una observación muy interesante es
Figura 10. Cuatro vasijas en forma de mujeres. De izquierda a derecha:PRT 00183, 00184, 00181 y 00182. Foto Antti Korpisaari.
404 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
que las siete vasijas de formas masculinas y dos de los wako retratos tienen o han tenido asa-pitón (¿un símbolo fálico?), pero ninguna de las vasijas de formas feme-ninas parece haber tenido pitón y en su lugar aparece el cuello del recipiente situado en la espalda (dato, sin duda, significativo).
Además de las 16 vasijas claramente de formas masculinas o femeninas, en la co-lección Pariti hay una vasija antropomorfa (PRT 00170) que difiere de las demás por tener, aparentemente, características tanto masculinas como femeninas. El personaje (representado de rodillas) usa túnica corta que deja las rodillas al descubierto, tiene tobilleras y lleva a cuestas la piel de un zorro, un titi u otro mamífero pequeño. En un artículo que viene preparando Sagárnaga, se plantea la posibilidad de que el personaje representado sea un ser enmascarado, es decir un sacerdote y que éste, a su vez, por su función religiosa y calidad sacralizada, tenga carácter andrógino.
Estatuillas antropomorfas
Hay cinco de estas diminutas representaciones siendo su longitud normal-mente de unos 7 a 10 cm. Algunos están fragmentados y pueden haber pertenecido a vasijas mayores, pero por lo menos tres de estos objetos que representan a hom-bres sentados (PRT 00091, 00175 y 00413), eran precisamente estatuillas. El uso y significado de estas piezas aún son desconocidos.
Varios
Pudimos reconstruir solamente una tinaja. No obstante, el Rasgo 1 contenía fragmentos de por lo menos cinco vasijas grandes de esta forma más. Ello sugiere que estas tinajas eran fungibles, sirviendo como receptáculos de líquidos libatorios, pero desprovistos de carácter de ofrenda. La tinaja reconstruida (PRT 00310) tiene una altura de 36,8 cm y el diámetro de la boca es de 15,2 cm.
Hay cinco sahumadores incompletos entre las piezas catalogadas del Rasgo 113. Cuatro de estos son de tamaño más o menos estándar (alturas: ca. 11-12 cm, diá-metros de la boca: ca. 18-20 cm), pero el quinto (PRT 00362) es mucho más grande (altura: 17,0 cm, diámetro de la boca: ca. 33 cm).
Se tiene registrado solamente un cuenco (PRT 00106) en la colección Pariti. Sin embargo, esta vasija única es muy impresionante, pues tiene decoración pintada tanto externa como interna. En particular, se observan dos chachapumas portando hachas y cabezas trofeos en el exterior de la pieza. Su morfología recuerda a las “tutumas” o recipientes para beber chicha, hechos de calabazas partidas por la mitad.
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 405
También, hay unas vasijas individuales o en pares poco típicas. Entre otras, éstas incluyen un par de recipientes de forma triangular con sección circular afec-tando apariencia de rosca, con un cuello y un asa-pitón, además de una aplicación modelada en uno de los vértices (PRT 00306 y 00307); y un par de vasijas con cuer-po en forma de calabaza y que también poseen testas de serpiente modeladas y un asa-pitón (PRT 00214 y 00265).
Además de hallazgos cerámicos, encontramos en el Rasgo 1 un par de esta-tuillas de piedra representando chachapumas, 20 pequeñas cuentas de collar de sodalita y una muy pequeña lámina circular de oro. Del Rasgo 1 recolectamos también 2487 huesos enteros y fragmentos de huesos de animales con un peso total de 13,5 kg. Estos han sido analizados por Luis Callisaya (2005). El concluye que la gran mayoría de este material pertenece a camélidos con un mínimo de 33 individuos14, mayormente juveniles. En el bolsón fueron echados huesos/partes de todo el cuerpo menos las patas15. Además de restos de llamas, el rasgo contenía huesos de una especie de ave lacustre llamada choka (Fulica cornuta) así como de 10 individuos de una especie de mamífero aún no identificada. El análisis de Callisaya también reveló la existencia de unos huesos trabajados como pequeños tubos de ca. 3 cm de longitud y un fragmento de tableta (¿de rape?).
Discusión
Del Rasgo 1 tenemos cinco dataciones radiocarbónicas (Hela-954 [profun-didad 140 cm], Hela-955 [155 cm], Hela-956 [205-210 cm], Hela-957 [234 cm] y Hela-958 [265 cm]). Con la función “combine” del programa OxCal v3.10, las cinco dataciones pueden combinarse en una sola fecha calibrada de 895-920 d.C. (24,8%), 950-990 d.C. (43,4%) (un sigma) y 890-1000 d.C. (95,4%) (dos sigmas) (X2-Test: df = 4, T = 15,5 [5% 9,5]). Es decir que las fechas datan el evento aproximadamente entre los años 900 y 1000 después de Cristo y, probablemente, a la segunda mitad del décimo siglo de nuestra era16.
El Rasgo 1 puede interpretarse o como una ofrenda de carácter religioso o como un “basural” en el que los restos de vasijas usadas e intencionalmente rotas durante ritos religiosos habían sido arrojados. Sin embargo existen muchos elemen-tos que desfavorecen la interpretación del Rasgo 1 como un basural (como lo enten-demos normalmente). Para empezar muchas de las piezas encontradas en el rasgo tienen sus pares allá, lo que significa que el Rasgo 1 no contenía material quebrado por casualidad. También, el rasgo contenía algunas vasijas totalmente enteras. Por otro lado, la prueba en contra del uso del bolsón como un sitio en que los ceramistas tiraban sus desechos, es que no se ha hallado ninguna pieza inacabada o con coc-
406 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
ción defectuosa. Bajo esas premisas, la interpretación del rasgo como los resabios de un evento vinculado con la religión tiwanakota parece ser la más acertada.
El rico material cerámico de la pequeña Isla de Pariti puede estar relacionado con el importante papel del Lago Titikaka en el pensamiento religioso tiwanako-ta. En los estudios arqueológicos hechos en las Islas del Sol y de la Luna, se han encontrado capas culturales tiwanakotas debajo de las capas incaicas en muchos sitios religiosos incas (Bauer y Stanish 2001; Pärssinen 2003, 2005b; Stanish y Bauer 2004). Por consiguiente, parece que Tiwanaku – como después el Incario – había apropiado la calidad sacralizada del Lago Titikaka para sus propios propósitos.
Asimismo, es muy interesante darse cuenta de que en relación a ciertas formas de vasijas – como las escudillas grandes y los botellones – la decoración pintada está muy estandardizada, pero al respecto de otros tipos de vasijas los ceramistas tuvieron mucha más libertad artística en la innovación y creatividad, de la que hasta ahora se suponía. Además, es interesante observar que unas formas típicas de cerámica tiwa-nakota – como los incensarios – están ausentes del Rasgo 1. Estos tipos de vasijas posiblemente no eran considerados “apropiados” como ofrenda, pero aparentemente si conformaban la parafernalia ritual dado el hallazgo de dos gruesos fragmentos del característico borde ondulado del incensario tiwanakota en el Rasgo 2 de Pariti (véase Sagárnaga y Korpisaari, en este mismo volumen).
Las numerosas representaciones humanas modeladas en la colección del Rasgo 1 forman, en el momento actual, una de las mejores muestras, hasta ahora conocidas, de la manera de adornarse y vestirse que tenía la elite tiwanakota. El uso de gorros, oreje-ras, tembetás y collares grandes parece haber sido derecho exclusivo de los hombres de alto rango social. La masticación de la coca está también relacionada exclusivamente a representaciones masculinas en el arte pariteño. Las mujeres parecen haber llevado menos adornos que los hombres: los únicos ejemplos de adornos llevados por mujeres son los brazaletes (y los posibles velos). En cambio sus peinados parecen haber sido bastante sofisticados. Por otro lado, llama la atención que solamente en dos vasijas de representaciones masculinas se noten detalles de la ropa siendo, éstos, muy comunes en las representaciones de las mujeres. Entonces, los artistas tiwanakotas parecen haber tenido la idea de que ciertos adornos – orejeras, tembetás, etc. – eran atributos princi-palmente “masculinos” y la mayor atención a los atuendos era algo femenino. Al otro lado de los peinados femeninos, aparecen los cortes de pelo masculinos. Tal parece que algunos hombres preferían el pelo muy corto, formando en la nuca una línea horizontal, como varios grupos étnicos aún lo utilizan en la Amazonía, y que otros, por el contrario, preferían el pelo largo y también largas patillas. Korpisaari va a profundizar el análisis de estos temas en una próxima entrega.
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 407
Tipológicamente, la gran mayoría de las piezas del Rasgo 1 pertenece al Tiwa-naku Clásico de Bennett. Nuestros datos radiocarbónicos apuntalan fuertemente la idea recientemente esbozada por varios investigadores (e.g. Alconini 1995; Bur-kholder 1997; Isbell 2001; Janusek 2003; Knobloch 2001) que los estilos Tiwanaku IV y V eran más o menos contemporáneos y que la diferencia puede atribuirse, más bien, a la presencia en contextos diferentes.
Agradecimientos
Las investigaciones reportadas en este artículo fueron auspiciadas por la Uni-versidad de Helsinki como parte del proyecto encabezado por el catedrático Martti Pärssinen Formaciones y Transformaciones de las Identidades Étnicas en los Andes Sur-Centrales, AD 700-1825. El director de la Dirección Nacional de Arqueolo-gía de Bolivia, Lic. Javier Escalante, concedió la autorización para los estudios y brindó apoyo institucional. Las investigaciones de campo fueron codirigidas por Antti Korpisaari y Jédu Sagárnaga. Los estudiantes de Arqueología Riikka Väisänen, Claudia Sejas, Javier Mencias y Marco Antonio Taborga, como tam-bién varios miembros de la comunidad de Pariti, trabajaron junto a Korpisaari y Sagárnaga. El apoyo financiero del Canciller Kari Raivio de la Universidad de Helsinki posibilitó la participación de Korpisaari en el Simposio Internacional de Arqueología del Área Centro Sur Andina en Arequipa. Nos gustaría expresar nuestra gratitud a todas las personas e instituciones involucradas en esta aven-tura intelectual.
Referencias citadas
Alconini Mujica, Sonia1995 Rito, símbolo e historia en la Pirámide de Akapana, Tiwanaku. Un análisis de cerámica ceremonial
prehispánica. Editorial Acción, La Paz.
Bauer, Brian S. y Charles Stanish2001 Ritual and Pilgrimage in the Ancient Andes. University of Texas Press, Austin.
Bennett, Wendell C.1936 Excavations in Bolivia. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History
35(4):329-507.
Berrin, Kathleen (editora)1997 The Spirit of Ancient Peru. Treasures from the Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera. Thames
and Hudson, London.
Burkholder, JoEllen1997 Tiwanaku and the Anatomy of Time: A New Ceramic Chronology from the Iwawi Site,
Department of La Paz, Bolivia. Ph.D. dissertation, Department of Anthropology, State University of New York, Binghamton.
408 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
Callisaya, Luis M.2005 Análisis de los huesos de mamíferos y aves de Pariti. Informe inédito.
Eisleb, Dieter y Renate Strelow1980 Altperuanische Kulturen III: Tiahuanaco. Museum für Völkerkunde Berlin, Berlin.
Isbell, William H.2001 Repensando el Horizonte Medio: El caso de Conchopata, Ayacucho, Perú. Boletín de
Arqueología PUCP 4:9-68.
Janusek, John W.2003 Vessels, Time, and Society. Toward a Ceramic Chronology in the Tiwanaku Heartland. En
Tiwanaku and Its Hinterland. Archaeology and Paleoecology of an Andean Civilization 2. Urban and Rural Archaeology, editado por Alan L. Kolata, pp. 30-91. Smithsonian Institution Press, Washington – London.
Knobloch, Patricia J.2001 La cronología del contacto y encuentros cercanos de Wari. Boletín de Arqueología PUCP 4:69-87.
Korpisaari, Antti2006 Death in the Bolivian High Plateau: Burials and Tiwanaku Society. BAR International Series
1536, Archaeopress, Oxford.
Korpisaari, Antti, Jédu A. Sagárnaga Meneses, Risto Kesseli y Jonny Bustamante2003 Informe de las investigaciones arqueológicas realizadas en los cementerios tiwanakotas de
Tiraska y Qiwaya, Departamento de La Paz, en la temporada de campo del 2002. En Reports of the Finnish-Bolivian Archaeological Project in the Bolivian Amazon, Vol. II – Noticias del proyecto arqueológico finlandés-boliviano en la Amazonia boliviana, Tomo II, editado por Ari Siiriäinen y Antti Korpisaari, pp. 73-95. Department of Archaeology, University of Helsinki, Helsinki.
Pärssinen, Martti2003 Copacabana ¿el Nuevo Tiwanaku? Hacia una comprensión multidisciplinaria sobre las
secuencias culturales post-tiwanacotas de Pacasa, Bolivia. En Los Andes: Cincuenta años después (1953–2003). Homenaje a John Murra, editado por Ana María Lorandi, Carmen Salazar-Soler y Nathan Wachtel, pp. 229-280. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
2005a Tiwanaku: Una cultura y un estado andinos. En Pariti: Isla, misterio y poder. El tesoro cerámico de la cultura Tiwanaku, editado por Antti Korpisaari y Martti Pärssinen, pp. 17-37. República de Bolivia y República de Finlandia, La Paz.
2005b Caquiaviri y la provincia Pacasa: Desde el Alto-Formativo hasta la Conquista Española (1–1533). Maestría en Historias Andinas y Amazónicas, Universidad Mayor de San Andrés, Colegio Nacional de Historiadores de Bolivia y Producciones “CIMA”, La Paz.
Posnansky, Arthur1957 Tiahuanacu. The Cradle of American Man. La Cuna del Hombre Americano, Vols. III-IV.
Ministerio de Educación, La Paz.
Querejazu Lewis, Roy1983 El mundo arqueológico del Cnl. Federico Diez de Medina. Editorial Los Amigos del Libro, La
Paz – Cochabamba.
Sagárnaga Meneses, Jédu A. y Antti Korpisaari2005 Pariti, la isla que asombró al mundo. En Pariti: Isla, misterio y poder. El tesoro cerámico de la
cultura Tiwanaku, editado por Antti Korpisaari y Martti Pärssinen, pp. 39-51. República de Bolivia y República de Finlandia, La Paz.
Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses Investigaciones arqueológicas en la Isla Pariti, Bolivia: Temporada de campo 2004 409
Šolc, Václav1965 Observaciones preliminares sobre investigaciones arqueológicas en la región de las islas, en
el lago Titicaca. Abhandlungen und berichte des staatlichen Museums für Völkerkunde Dresden 25:17-23.
Stanish, Charles y Brian S. Bauer (editores)2004 Archaeological Research on the Islands of the Sun and Moon, Lake Titicaca, Bolivia: Final Results
from the Proyecto Tiksi Kjarka. Monograph 52, Cotsen Institute of Archaeology at University of California, Los Angeles.
Young-Sánchez, Margaret (editora)2004 Tiwanaku: Ancestors of the Inca. Denver Art Museum and University of Nebraska Press, Denver
– Lincoln – London.
Notas
1 Queremos destacar que al final del proceso de reconstrucción sobraban cientos de fragmentos de cerámica y que por eso el número de vasijas cuyas tiestos fueron echados al Rasgo 1 probablemente es algo mayor que el número de las piezas catalogadas.
2 Antes de la excavación del Rasgo 1 de Pariti, no se conocían recipientes de esta forma en contextos tiwanakotas. Sin embargo, vasijas casi exactamente de esta misma morfología se ha encontrado de contextos Wari en el Perú (véase, por ejemplo Berrin 1997:Figura 120).
3 Janusek (2003:62) considera los ch’alladores un subgrupo de los kerus. Sin embargo, por la gran cantidad de los ch’alladores en el Rasgo 1 los tratamos aquí separadamente.
4 Además, el material del Rasgo 1 incluye cuatro recipientes con tubos cruzados en su interior, bastante parecidos en su morfología a los ch’alladores pero sin el hueco en la base.
5 Posnansky (1957:Tomo III:Plancha XII, vasija a) publicó un keru “sonajero” algo parecido a los ch’alladores con decoración ofidomorfa de Pariti. Un keru de madera morfológicamente muy similar a la del keru de Posnansky aparece en Young-Sánchez (ed. 2004:Figura 6.11). Éste último pertenece a las colecciones del Museo R. P. Gustavo Le Paige, San Pedro de Atacama.
6 Solamente la gran parte de las escudillas pequeñas parece estar desgastada. En general, las escudillas grandes tienen un estado de preservación mucho mejor.
7 La clase de escudillas también incluye dos recipientes que llevan dos asas y son de gigantescas proporciones: la pieza PRT 00137 tiene una altura de 16,1 cm y un diámetro de la boca de 42,0 cm, la pieza PRT 00532 una altura de 17,3 cm y un diámetro de la boca de 49,3 cm.
8 Además, hay dos vasijas “arriñonadas” muy grandes: PRT 00206 con una altura de 15.4 cm y un diámetro máximo del borde de ca. 33 cm y PRT 00381 con aproximadamente las mismas medidas.
9 Se tiene reconstruida y catalogada también una tercera pieza (PRT 00528) el pedestal de la cual es un wako retrato. Sin embargo, la parte superior de esta vasija difiere bastante de las fuentes con pedestal por ser más bien de forma globular y de boca más pequeña. Del Rasgo 1 se han registrado también tres wakos que a todos les faltan sus bordes. En vez de ser wako retratos “normales”, estos tres objetos (PRT 00084, 00167 y 00172) probablemente sirvieron como pedestales de fuentes o las bases de vasijas de otra forma (véase Querejazu 1983:50 para una foto de un keru la base del cual es un wako retrato).
10 Resulta muy curioso que, en uno de los casos, esta cabeza esté situada dentro de la vasija, en el fondo.11 Es posible que este par de mujeres lleve un velo. Por la representación un poco extraña del cabello
de muchas de las mujeres de Pariti, ellas también pueden llevar una prenda de vestir de este tipo. Pärssinen (2005a:31-32) ha observado que la vestimenta femenina de Pariti es bastante similar a la descrita para el Collasuyu en la célebre crónica de Guaman Poma de Ayala.
12 Las dos últimas “mujeres” son, en su morfología, muy similares a una vasija de la colección del Museo Etnográfico de Berlín, Alemania (Eisleb y Strelow 1980:Plancha 258), previamente publicada por Posnansky (1957:Tomo III:Plancha XLVIII, vasija a). El catálogo del museo en cuestión dice que la pieza proviene de Qiwaya (Kehuaya) (Eisleb y Strelow 1980:83; Posnansky 1957:Tomo III:76-77) – una comunidad situada a pocos kilómetros de la Isla de Pariti. O la pieza de Berlín fue originalmente hallada en Pariti y adquirida por los alemanes de un vecino de Qiwaya, o la pieza es realmente de Qiwaya, en
410 Antti Korpisaari y Jédu A. Sagárnaga Meneses
cuya jurisdicción hemos registrado tumbas tiwanakotas (véase Korpisaari 2006:102-103; Korpisaari et al. 2003:82-84). Es interesante observar que la “mujer” de Berlín lleva un tocado (lastimosamente roto), adorno que ninguna de las “mujeres” de Pariti presenta.
13 Siguiendo la tipología de Janusek (2003), un sahumador es un recipiente con pedestal y dos asas. Curiosamente, del Rasgo 1 no tenemos ni un incensario completo o semi-completo con atributos felínicos o de otro animal.
14 Ese cálculo se basa en las escápulas derechas (Callisaya 2005).15 Como puede fácilmente deducirse, aunque una parte notable de los huesos probablemente se
descompuso y desapareció, los 13,5 kg de material óseo del Rasgo 1 no incluyen todos los huesos de los 33 camélidos identificados.
16 En una publicación anterior (Sagárnaga y Korpisaari 2005:48) sugerimos que el Rasgo 1 probablemente tuvo dos etapas de uso. Sin embargo, ahora sabemos que no fue así: los tiestos de unos grandes recipientes – como la tinaja PRT 00310 – se encontraron tanto al fondo del rasgo como en sus estratos superiores. Pensamos que eso prueba que todo el rasgo fue llenado durante un mismo evento.