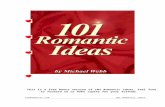Teoría de los sistemas e historia de las ideas
Transcript of Teoría de los sistemas e historia de las ideas
91Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
Teoría de sistemas e historia de las ideasAportes sistémicos al debate de la historia de las ideas
José Javier Blanco*
resUmenActualmente nos encontramos en medio de un debate metodológico en la historia de las ideas, en el cual son protagonistas principales los planteamientos de Skinner, Pocock y Ko-selleck. Uno de los problemas que se han traído a colación en este debate es la centralidad del lenguaje para comprender los hechos históricos y lo que se denomina ideas o pensa-miento, mientras que otro problema es cómo el lenguaje puede llegar a politizarse y jugar un rol importante en una estructura de poder. Es precisamente en este punto donde la his-toria de las ideas penetra en el campo de la teoría política, pretendiendo explicar fenómenos de cambio político y social. Sin embargo, poca atención se ha prestado a la estructura social o se le ha conceptualizado de manera demasiado abstracta como para obtener un concepto útil. Por ende, sugerimos que la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann puede compensar esta deficiencia, agregando un elemento que enriquezca el debate, a saber, el estudio de la estructura social y su relación con la semántica. Asimismo, la teoría social de Luhmann también podría brindar nuevos campos de problemas para la investigación histórica y con-tribuir así al repensamiento de la disciplina.
Palabras claveTeoría social • estructura social • semántica • historia de las ideas • debate
systems theory and history of ideasSystemical contributions to a debate in history of ideas
absTracTNowadays, within the field of History of Ideas, we find ourselves subsumed in a methodo-logical debate whose main protagonists are Q. Skinner, J.G.A.Pocock and R. Koselleck.
* Licenciado en Estudios Políticos y Administrativos Universidad Central de Venezuela (UCV); doctorando en Ciencias Políticas UCV. Profesor becario en Teoría Política Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico-UCV. E-mail: [email protected]. Agradezco al doctor Aldo Mascareño por sus valiosos comentarios a las versiones previas de este artículo.
92 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
One of the difficulties brought about by this debate has to do with the centrality of lan-guage to understand historical facts and what is called ideas or thinking, whereas another problem is how language is politicised and play an important role in a power structure. It is precisely at this point that history of ideas intersects political theory by seeking to expli-cate phenomena of political and social change. Yet little attention has been given to social structure or it has been conceptualised in too abstract a fashion to be useful. We therefore suggest that Niklas Luhmann’s systems theory can compensate for this deficiency by adding an element that enriches the debate; namely, the study of social structure and its relation-ship with semantics. Similarly, Luhmann’s social theory can also bring new areas of issues for historical research and then contribute to rethinking the discipline.
KeywordsSocial theory • social structure • semantics • history of ideas • debate
Actualmente, en la historia de las ideas políticas (aunque no exclusivamente políticas) podemos decir que somos partícipes de un gran debate metodológico. El historiador dispone de una amplia gama de herramientas hermenéuticas para llevar a cabo su la-bor: puede escoger entre la historia conceptual de Koselleck, la historia de los lenguajes políticos de Pocock, el análisis intencionalista de Skinner y la arqueología del saber de Foucault, además de las que ya están disponibles, como el clásico textualismo, el contex-tualismo y la historia de las mentalidades.1
Cuando se examinan por separado estas corrientes, no se pueden dejar de notar sus puntos comunes por encima de sus particularidades, como tampoco se pueden dejar de formular nuevas y más preguntas: ¿existe una forma correcta de escribir la historia de las ideas o estas metodologías representan sólo un menú a disposición del historiador para que tome lo que mejor le convenga?, y partiendo de la convergencia de algunas propuestas metodológicas, ¿es posible una metodología unitaria para la historia de las ideas que sirva a la vez de criterio de rigurosidad histórica del conocimiento obtenido?; ¿se debe privilegiar el texto en cuanto acto de habla o vale más la pena enfocarse en lo que va allende al texto como los lenguajes y discursos?; ¿qué papel juega la dimensión extralingüística, es decir, cómo considerar su influencia en la confección de un texto, en la emisión de un acto de habla o en el devenir de un concepto?
Podemos asimismo preguntarnos si es la historia de las ideas políticas una disciplina para eruditos o si puede ella brindar aportes fundamentales para la comprensión de los fenómenos de cambio político, entre otros. En vinculación con esto, podemos pre-guntarnos qué tan integradas están la teoría política y la historia de las ideas políticas.
1 En este trabajo sólo examinaremos las tres primeras corrientes debido a su relevancia actual.
93Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
Por ejemplo, si no es lo mismo una revolución que un alzamiento, ¿de qué depende la definición de la situación de una forma u otra?, ¿no habría que tomar en cuenta cómo calificaron los propios actores lo que estaban haciendo?, o bien, ¿qué expectativas tenían frente a su sociedad y cómo las transmitieron a los conceptos que enarbolaban para representarse su causa a sí mismos y a los demás? En este punto no es difícil notar –y es algo que ha buscado recalcar la Escuela de Cambridge– que el debate no se realiza sólo en el ámbito de la historia sino también en el de la teoría política.
En el marco de este debate, nos gustaría plantear la posibilidad de brindar un marco teórico que pueda integrar estos enfoques metodológicos –sin que esto necesariamente implique un método único– y suplir un ámbito que en la mayoría de estas propuestas está descuidado, a saber, lo extralingüístico. Ello se justifica en tanto que ya la pertinen-cia de la historia de las ideas va más allá de lo meramente histórico y compete al estudio de lo político y, más generalmente, de lo social. Sin embargo, la historia de las ideas se encuentra en un estado en el cual carece de los refinamientos conceptuales para afrontar la tarea que tiene en ciernes.
Ese marco teórico pensamos que lo brindaría la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann; en concreto, la teoría de la sociedad que el sociólogo alemán desarrolló a partir de la mis-ma. En su seno podemos hallar un repertorio conceptual que nos puede ayudar a integrar los conocimientos generados a partir de estos enfoques, a la vez que un complemento al examen de lo lingüístico, proporcionando un correlato más preciso y elaborado que la mera referencia a lo ‘extralingüístico’.
Así pues, el problema central que queremos abordar en este ensayo se refiere a cómo puede la teoría de los sistemas de cuño luhmanniano enriquecer el actual debate meto-dológico en la historia de las ideas políticas. Para tratar este difícil tema, en primer lugar hemos de examinar cuáles son aquellas metodologías que se ofrecen hoy en día en la dis-ciplina, y cuáles son sus problemas y debilidades. En segundo lugar, hemos de analizar qué es lo que ofrece la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann a este debate y cómo puede integrar las diversas metodologías y suplir sus carencias. Finalmente, asomaremos algunas consideraciones finales, ya que no se puede hablar de conclusión cuando más bien nos sobrarán las preguntas por contestar.
Quentin skinner y La new History
Skinner encontraba insuficientes las perspectivas de la hermenéutica tradicional y de la historia de las ideas ya que, entre otras cosas, no eran rigurosamente históricas. Esta forma tradicional de hacer historia de las ideas consistía en la creencia de que el pensamiento occidental era una sucesión de grandes obras o clásicos, en la que cada cual brindaba al-guna respuesta a un conjunto de problemas filosóficos perennes (Strauss 1957). Otra era la preconizada por Arthur Lovejoy (1960), quien pensaba que la tarea del historiador de
94 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
las ideas era encontrar unit ideas a través de la historia y narrar su despliegue. De manera que, inspirado en los trabajos de Laslett, Skinner decidió probar que era posible estudiar la historia de la filosofía y del pensamiento político prescindiendo de los cánones. Tal como Laslett demostró que el Segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke era un panfleto político, Skinner creyó poder hacer lo propio con Hobbes. A pesar de no lograrlo, prevaleció su interés por Hobbes y de esas inquietudes surgieron sus contribu-ciones metodológicas más importantes.
Para llevar a cabo esta tarea se armó de un conjunto de conceptos tomados de la filo-sofía del lenguaje: se inspiró en el concepto de juegos de lenguaje de Ludwig Wittgenstein (2002) y en su concepción del significado como uso; y de John Langshaw Austin (1971) tomó los conceptos de actos ilocucionarios o ilocutivos, fuerza ilocucionaria o ilocutiva y actos perlocucionarios o perlocutivos. También se vio influenciado por la obra del histo-riador R.G. Collingwood (1974), de quien tomó el patrón de la lógica de preguntas y respuestas, pero cuya hermenéutica terminó por rechazar.
Después de escribir Meaning and Understanding in the History of Ideas, el historiador inglés se vio ante al gran reto de probar que sus abstractas disquisiciones metodológicas eran verdaderamente aplicables al estudio histórico. De tal esfuerzo de doce años sur-gió una de las obras más importantes en la historia intelectual de los últimos tiempos: Fundamentos del pensamiento político moderno (Skinner 1993). Es discutible si Skinner logró lo que se propuso; algunos critican que no fue totalmente fiel a sus preceptos me-todológicos (Minogue 1988). Por esa razón publica Vision of Politics, donde compila sus escritos metodológicos (tomo I) y aplica su método, de nuevo, al período renacentista (tomo II), y por último, a la filosofía política de Thomas Hobbes (tomo III) (Skinner 2002b). En esta obra reitera, una vez más, la validez de su propuesta metodológica frente a sus tenaces críticos.
La propuesta metodológica de Skinner pivota sobre el concepto de intención; todo acto de habla es intencional en la medida en que se realiza una acción al hablar, esto es lo que J.L. Austin llamaba acto ilocucionario o ilocutivo. Por ejemplo, prometer, informar, criti-car, retar, son acciones que se realizan con palabras. Skinner piensa que para comprender un texto es imprescindible saber qué es lo que el autor hacía al decir lo que dijo, es decir, si acaso estaba criticando a otros autores o se estaba expresando en forma irónica o si tal vez ignoraba deliberadamente a algún autor reconocido… En la medida en que podemos saber esto, podemos determinar la dimensión histórica del texto que estamos estudiando. Pero para ello necesitamos agregar dos elementos más que van sumamente imbricados: el primero es la determinación de las convenciones lingüísticas del período y lugar donde se produjo la obra, y el segundo es el relacionamiento intertextual, es decir, el examen de las relaciones del texto que se trabaja, con otros con los cuales pudo haberse relacionado de cierta forma, sea siguiendo una tradición discursiva, sea polemizando, etc.
Para Skinner, de manera simplificada, intención es igual a acto ilocucionario, y a su vez acto ilocucionario es igual al significado histórico del texto. El significado entendido
95Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
como lo que quieren decir ciertas palabras en un contexto dado o conocer el significado del texto para el lector, son para Skinner (2007a) tareas secundarias. Para este historiador inglés, se trata de dejar que los autores del pasado nos hablen en su propia lengua, sin que medien nuestros prejuicios. Skinner cree que mediante su método puede evadir la circularidad hermenéutica; en otras palabras, que puede en cierta forma atemperar lo que Gadamer (2005) llama fusión de horizontes.
Ya que el concepto de intención tiene connotaciones psicológicas, introduce una distinción para aclarar su uso del término, a saber, distingue entre intención y motivo (Skinner 2007a). La intención, como lo dijimos más arriba, está presente en todo acto de habla y es equivalente a su dimensión ilocucionaria; pero el motivo, por otra parte, se refiere a aquellas condiciones psicológicas o emocionales que pudieron inducir al autor a tomar ciertos puntos de vista o a escribir de determinada manera. Apoyándose en esta distinción, Skinner piensa que es posible explicar una dimensión relevante de la conduc-ta social, una explicación no causal pero significativa. Dar con la intención (lingüística o no) de una acción, es dar con su sentido social, ya que toda intención está de cierta for-ma imbricada con una fuerza ilocutiva que involucra convenciones, creencias, expectati-vas y valores. Sin embargo, esta distinción le lleva también a aceptar una consecuencia, a saber, que para dar con la intención de un acto de habla puede ser superficial el acceso a sus motivos; de esta forma, la referencia al sujeto es prescindible. Sin embargo, insiste en que es necesario mantener cierta referencia a los autores para indicar que alguien fue capaz de hacer algo original y que representó un momento en un proceso de cambio conceptual (Skinner y Bocardo Crespo 2007).
Sus críticos, insistiendo sobre su concepto de intención, aducen la posibilidad de que existan actos de habla no intencionales (Graham 1988). Skinner responde realizando una nueva distinción, aquella entre acto ilocucionario y fuerza ilocucionaria. Admite que bajo ciertas condiciones una ilocución pueda carecer de intencionalidad dada la natura-leza del lenguaje, pero ello no quiere decir que existan actos ilocutivos no intencionales. La fuerza ilocucionaria es un recurso del lenguaje y el acto ilocucionario es la capacidad que tienen los actores de servirse de él; el segundo se identifica por las intenciones del agente, y el primero por su significado y por el contexto (Skinner 2007b).
Para Skinner, el contexto que importa a la hora de fijar el significado de un texto es el lingüístico y no el social, ni el económico; podríamos decir, entonces, sirviéndonos de la jerga sistémica, que reintroduce la distinción texto/contexto del lado del texto, es decir, intención/convenciones lingüísticas. Para este autor, la estructura social no es un dato determinante para entender la fuerza ilocutiva de un texto, no refleja la dimensión con-testataria del lenguaje, ni de cómo están insertas en el lenguaje estructuras de autoridad. Cuando Skinner se expresa de esta manera busca distanciarse de la forma en que C.B. Macpherson (1962) abordó el pensamiento de los liberales clásicos ingleses.
Por otra parte, el eminente historiador inglés reconoce que existen ciertas similitudes en sus supuestos metodológicos con aquellos de Koselleck; él mismo intentó en cierta
96 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
forma una historia del concepto de libertad en Liberty Before Liberalism (Skinner 1998). Sin embargo, sus intereses se concentran en el momento del cambio conceptual, mien-tras que Koselleck se desplaza en un ámbito temporal muchísimo más largo. De igual forma se muestra desconfiado de las teorías del cambio social y de aquellos que dicen poseerla, pero no las desestima del todo: al final, prudentemente, concede que aquello va más allá de sus capacidades. Mas, una teoría de los tiempos históricos es algo que no comprende. Las dimensiones relevantes para Skinner son, en cambio: primero, como ya dijimos, el cambio conceptual en el momento de producirse; y segundo, la importancia de la retórica en los lenguajes normativos de la política, a saber, cómo discurre la lucha en torno a los ámbitos de aplicación de los conceptos normativos y no tanto del signifi-cado de estos en sí.
Estos intereses han llevado a Skinner a tomar parte en los debates de la filosofía po-lítica contemporánea, fundamentalmente en el tema de la libertad. En particular dirige su crítica contra Isaiah Berlin (Berlin 2002), demostrando la contingencia de aquellas tradiciones que aceptamos por dadas. Pero también, partiendo de su interpretación de los Discorsi de Maquiavelo (Skinner 1990), aduce que toda libertad negativa tiene nece-sariamente la contraparte del servicio público.
En fin, para cerrar podríamos decir que este método tan ‘puntillista’, como alguna vez lo llamara Luhmann (1997a), ha servido para concientizarnos de la contingencia de nuestros patrones culturales y de aquello que llamamos ciencia mediante el estudio de la historia. De esta forma lo ha reconocido el propio autor cuando dice: “El historiador del pensamiento puede ayudar a apreciar en qué medida los valores implícitos en nues-tra forma de vida, tanto como nuestra manera de pensar sobre esos valores, manifiestan elecciones hechas en momentos diferentes entre distintos mundos posibles” (Skinner 1998:74).
Finalmente, para cerrar con Skinner, hemos de señalar cuáles son las dificultades que presenta esta oferta metodológica:
• LametodologíadeSkinnerseconcentraprincipalmenteentextos; mas, lo que en realidad devela cuando indaga sobre las intenciones primarias de un acto de habla, es sólo una hebra discursiva que atraviesa el texto y que puede ir allende al mismo. En lo fundamental, el problema con el texto es cómo se representa su unidad, por ejemplo, cuando se dice que la intención del autor X en el texto Y es C, ¿en qué medida C es Y, o en dado caso representa a Y ? ¿No existe otra fuerza ilocutiva (A o B) en otros pasajes del texto (Y), o no son relevantes? Y si no son relevantes ¿qué criterios usa para afirmarlo o, en dado caso, suponerlo? En este caso sería más sensato hablar de formaciones discursivas como Foucault o lenguajes como Pocock, aunque obviamente el texto y la obra es la forma como nos vienen dadas las fuentes históricas, empero, reconocer esto no trastocaría fundamentalmente sus presupuestos metodológicos.
97Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
• Comoseñalamosarriba,aSkinnersóloleimportaeltextoyelcontextolingüísti-co, dejando deliberadamente de lado los hechos o acontecimientos fácticos. Pero al hacer esto se dejan de lado factores que pueden contribuir a la comprensión de un fenómeno histórico, tales como la consideración de la estructura social o de la estructura de un sistema funcional. Por ejemplo, ¿es posible comprender cabalmente lo que Skinner y Pocock llaman la dimensión contestataria del len-guaje sin la codificación binaria del sistema político? ¿Es la enemistad política un factum meramente lingüístico? Creemos que no es así y que Luhmann tendría algo que aportar en este punto.
J.G.a. Pocock y la historia de los lenguajes políticos
Pocock, a diferencia de Skinner, ofrece en sus escritos metodológicos intuiciones inte-resantes pero con poca refinación conceptual; su tesis de los lenguajes políticos debe tomarse más bien como una metáfora que ofrece una hipótesis de trabajo productiva para la investigación intelectual. Esto se debe en gran parte a que no tiene pretensiones de teorizar sobre el lenguaje y la política; él se conforma únicamente con establecer cómo los historiadores del discurso han llevado a cabo su práctica. Conviene acotar que su práctica también está limitada a un período específico, a saber, siglos XVII y XVIII, y a un contexto específico, a saber, Inglaterra. La asunción principal de este historiador de origen neozelandés es que para poder identificar las intenciones y determinar la originalidad del acto de habla en cuestión, es necesario conocer primero los lenguajes o dialectos que formaban parte del patrimonio común de los agentes, aquellos a base de los cuales estos expresaban sus ideales, dirimían sus conflictos y reflexionaban sobre su sociedad.
Pero, ¿qué es un lenguaje político y cómo podemos identificarlo? Pocock empezó a concebir los lenguajes políticos como paradigmas a lá Kuhn, le llamó la atención que Kuhn concibiera la historia de la ciencia como un problema que involucrara tanto la dimensión lingüística como la política. Esto lo llevó a descubrir que bajo todo lenguaje existían ciertas estructuras de autoridad: los gobernantes imponían un lenguaje deter-minado y este pasaba a ser hablado tanto por los gobernantes como por los gobernados, pero los gobernados, mediante un uso polémico de ese mismo lenguaje, podían llegar a cambiar su sentido y volverlo en contra de sus gobernantes. En cierta forma, el lenguaje era la manifestación, e incluso el escenario, de las luchas de poder entre los distintos grupos sociales. Recién al proferir unas palabras se realiza una acción política, y con ello, asimismo, mediante el lenguaje se puede ejercer violencia sobre la parte interpelada. Podemos aducir como ejemplos los siguientes: una pregunta ya marca la dirección de su respuesta, un juicio sobre alguna cosa preconfigura las condiciones para el acuerdo, etc. En esto ve Pocock la dimensión política inserta en la naturaleza del lenguaje. Esto lo
98 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
lleva a hablar de una política del lenguaje, es decir, que el lenguaje tiene una dimensión política propia (Pocock 1973).
Posteriormente, Pocock se da cuenta de que la noción de paradigma era problemá-tica en tanto que suponía que los lenguajes estaban cerrados; por ello enriqueció su perspectiva al incorporar la distinción entre langue y parole del lingüista suizo Ferdinand de Saussure (1945). De manera que para comprender el lenguaje había que tener siem-pre en mente tanto su dimensión pragmática (la representada por cada acto de habla individual) como su dimensión semántica (el conjunto de todos los usos comúnmente aceptados). Al incorporar esta distinción, el lenguaje ha de entenderse necesariamente como ‘en circulación’.
Pero con esto no hemos respondido propiamente qué es un lenguaje. Pocock diría que un lenguaje político es una forma de hablar sobre la política, compuesta por una jerga determinada, por recursos metafóricos y topoi (Pagden 1990). En el seno de tales lenguajes tendrían preponderancia determinados problemas; por ejemplo, en el republi-canismo clásico el principal problema es cómo garantizar la virtud de los ciudadanos, en el republicanismo de la sociedad comercial el énfasis se desplaza de la virtud al interés, etc. En la medida en que un lenguaje se difunde, se halla a disposición de múltiples propósitos, los cuales, incorporados pragmáticamente, pueden llegar a sedimentarse y producir transformaciones en el lenguaje, hasta el punto de que tengamos que hablar de otro lenguaje.
Pocock dice que los lenguajes simplemente están allí, que hay que aprender a recono-cerlos, claro que después de una profunda familiarización con los textos y documentos de la época. Aduce que no es necesario que se distinga tajantemente un lenguaje de otro; con poder identificarlos basta. Pero, ¿cómo saber que se está en presencia efectivamente de un lenguaje? Pues, el historiador debe mostrar cómo se refleja ese lenguaje en las fuentes, y, como ha aprendido a hablarlo, puede predecir en qué dirección nos lleva el enunciarlo. Conocer un lenguaje es conocer las cosas que pueden ser realizadas con él, de manera que cuando se estudia a un pensador se estudia lo que él pretendió hacer cuando profería las palabras que profirió (Pocock 1989:28). Pero con esto todavía no se respon-de la pregunta de cómo se verifica la presencia de un lenguaje. Aquí Pocock echa mano de la filosofía analítica, y arguye que es necesario determinar cómo un acto de habla de cierto tipo conduce a otros de diverso tipo y probar si esta conexión existía en el contexto histórico que estamos estudiando (Pocock 1989:30).
Pocock se preocupa por evitar que los lenguajes hallados por el historiador sean de su propia invención, por lo que establece un conjunto de pruebas para evitarlo: (i) pri-mero, es indispensable que el historiador pueda mostrar que el lenguaje era usado por distintos autores, que se respondían el uno al otro utilizando los mismo códigos; (ii) segundo, probar que los autores implicados discutían el uso del lenguaje diseñando lenguajes de segundo orden para criticar su uso; (iii) tercero, mientras pueda predecir las implicaciones, intimaciones, efectos paradigmáticos, problemas, etc., que el uso del
99Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
lenguaje conlleve, probando que sus hipótesis han sido comprobadas o falseadas; (iv) cuarto, que experimente sorpresa y placer al descubrir un lenguaje familiar donde no esperaba encontrarlo; y v) finalmente, que excluya otros lenguajes que hayan podido estar disponibles para los actores involucrados (Pocock 1990:26-27).
Otra pregunta que podemos formularnos cuando nos topamos con esta oferta meto-dológica es la siguiente: ¿cómo surgen los lenguajes? O más específicamente ¿cómo llega un acto de habla (o parole) a convertirse en langue? Los lenguajes políticos tienen su ori-gen en jergas preexistentes, generalmente provenientes de actividades especializadas. Los ejemplos más comunes que cita el historiador neozelandés son la abogacía, el sacerdocio y el comercio. Estos grupos sociales en determinado momento adquirieron preponde-rancia en sus respectivas sociedades y en la medida en que tomaron parte activa en la vida política diseminaron su lenguaje al hacerlo público (Pocock 1995). Pero también los lenguajes políticos surgen del uso de la retórica en la política. Las técnicas retóricas permitían mezclar distintos lenguajes en un mismo texto, pero su característica más im-portante es que podían dar lugar a un nuevo lenguaje partiendo de uno ya existente. La técnica de la paradiástole (la cual ha sido estudiada por Skinner), por ejemplo, permite hacer pasar por virtuosa una acción que es considerada como vicio (Skinner 2007c). De suerte que para el historiador del discurso ambas dimensiones siempre entran en juego.
El estudio de lenguajes políticos es muy dinámico, un lenguaje nunca está estático, siempre alberga conflictos en su seno, siempre está en continuo movimiento: el langue disponible condiciona todo lo que puede ser dicho, pero la parole como acontecimiento único e individual puede introducir innovaciones, que tienen que llegar a instituciona-lizarse para poder pasar a formar parte del langue. Cada parole es vista por Pocock (así como por Skinner) como una jugada, una estrategia, cuyo contexto es la lucha política. Por esta razón es muy difícil determinar en qué momento un lenguaje pasa a institucio-nalizarse, es decir, pasa de parole a langue.
Para hacer las cosas más complejas, hemos de explorar otra característica de los len-guajes, a saber: se dan simultáneamente una gran variedad de ellos, en distintas capas y niveles, y en distintos horizontes temporales. El historiador que indaga sobre lenguajes políticos tiene que tener en cuenta que por un mismo texto pueden cruzarse una gran variedad de ellos. Nos gusta decir que los autores hablan esperanto, es decir, hablan al mismo tiempo más de un idioma (cosa con la que Pocock podría estar de acuerdo o no). Estos idiomas pueden remitirse tanto a la jerga de un grupo social incipiente, como lo fueron en su momento los comerciantes, o pueden remitirse a una tradición retórica que nos lleve hasta Aristóteles, pasando por Cicerón y Quintiliano, o pueden remitirse a la moderna ciencia, y todo esto puede hallarse en un mismo discurso.
Esta manera de abordar el fenómeno le permite a Pocock moverse en distintos hori-zontes temporales para aprehender el lenguaje que desea aislar; puede hallar lenguajes en lo événementielle, en la moyenne durée o en la longue durée (siempre y cuando estos ho-rizontes se encuentren verbalizados), aunque concibe su empresa pivotando sobre todo
100 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
en lo événementielle. La historia de los lenguajes políticos se enfoca fundamentalmente entre langue y parole, es decir, en su interacción.
Otro concepto interesante es aquel de lenguajes de segundo orden (Pocock 1995). Aquí es de notar la influencia del concepto de Wittgenstein de juegos de lenguaje. Para Po-cock, un lenguaje de segundo orden es uno diseñado por los propios agentes para regular el uso, o cambiar las reglas de juego, de un lenguaje que comparten. De este modo, un lenguaje de segundo orden también produce efectos en el mundo, cambia las percepcio-nes, y las formas de comprender la política y la sociedad.
Por otra parte, a diferencia de Skinner, Pocock recurrentemente menciona el proble-ma de la estructura social, mas tiene una opinión ambigua sobre la misma. En principio desconfía de aquellos análisis que muestran a las ideas como mero reflejo de la estructura social. Prefiere ignorar la oposición entre materialismo e idealismo por considerarla ab-surda, y concentrarse solamente en la dimensión lingüística del fenómeno, sobre todo en cómo el lenguaje es un elemento de lucha política. Sin embargo, aunque admite que un enfoque que pretenda abordar las correlaciones entre la estructura social y las ideas es una empresa legítima, no le interesa (Pocock 1989:36). Ello, a pesar de que en otra ocasión admita que su enfoque considera la estructura social cuando toma en cuenta qué grupo o clase social pudo haber desarrollado este o aquel lenguaje. Más adelante sugiere, incluso, que el estudio de las estructuras sociales y materiales puede servir para concientizar al historiador de la presencia de espacios comunicativos y estructuras den-tro de las cuales el lenguaje es creado y difundido (Pocock 1990). Por ejemplo, no es el mismo Leviathán el leído en latín en el ambiente universitario de los Países Bajos, que el leído en Inglaterra en idioma inglés circulando clandestinamente en forma de panfleto: no sólo es la forma del texto la que cambia, sino también los espacios comunicativos en los que se difunde.
Sin embargo, Pocock en sus últimos estudios dedicados a la historia de Gran Bretaña, parece seguir otro camino: se interesa por las unidades político-territoriales dadas (esta-dos) o con pretensión de serlo (naciones). De modo que el tipo de lenguaje que le inte-resa es el que llama ‘discursos autocentrados’, es decir, aquellos lenguajes que compiten por conferir identidad a esa unidad política y/o territorial (Pocock 2005). Estos estudios le permiten reflexionar sobre la contingencia de las identidades políticas.
Es importante notar, antes de cerrar, que este enfoque nos sensibiliza frente a los efectos no pretendidos de los actos de habla. Aunque Skinner insista con su concepto de intención, su libro Foundations of The Modern Political Thought parece ser un buen ejemplo de esto.
Ahora hemos de preguntarnos cuáles son las debilidades del estudio de los lenguajes políticos:
• Pococknodistingueentrelenguajes y discursos, parece usarlos indistintamente. Si partimos de que todo dato le está dado al historiador como texto, Pocock no
101Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
distingue conceptualmente –aunque está consciente del problema– cuando un acto de habla se refiere al texto o cuando se refiere a un conjunto de enunciados en él. Si esto fuera así, sería de gran ayuda para la investigación empírica.
• Mantieneunaposiciónambigua frentea la relevanciade laestructura social:ora dice que no es de su interés, ora que está incluida en su análisis y que puede servir de guía para el historiador. Pocock se vio en dificultades de apreciar la importancia de este factor gracias a la pesada influencia del marxismo; sin em-bargo, su coqueteo con la idea nos indica la plausibilidad de su incorporación en la historia de las ideas (Pocock 1990).
La historia de los conceptos de reinhart Koselleck
El sintagma de Begriffsgeschichte o historia conceptual aparece en el siglo XVIII (se cree que el término fue acuñado por Hegel), pero es sólo en el siglo XX cuando empieza a ad-quirir preponderancia en la filosofía. Uno de los artífices de este proceso fue Hans Georg Gadamer, quien empezó a servirse de la historia conceptual como filosofía. Según él, la misma nos ayudaba a comprender la penuria lingüística en la que la actividad filosófica se desenvolvía, de modo que insistir en sistemas conceptuales rígidos era inútil, ya que la formación de conceptos era siempre superada por el uso lingüístico (Gadamer 2006 [1970]). Koselleck, quien fue discípulo de Gadamer, llevó la historia conceptual de la filosofía a la historia. En su introducción al Diccionario histórico de conceptos político-sociales fundamentales en alemán (Fernández Torres s/f ) expone los lineamientos princi-pales de lo que será su gran empresa.
Koselleck parte del supuesto de que la historia se plasma en determinados conceptos y que llega a ser historia, precisamente, mediante ellos. Obviamente, en la escritura está la clave de esta aseveración, porque sólo a partir de ella podemos acceder a experiencias de las que de otra forma no dispondríamos. Con ella (la escritura) se crea una diferencia insuperable entre lo acontecido y la historia narrada en la que necesariamente ha de me-diar el lenguaje, y por ello es que la historia llega a ser historia a través de conceptos.
Únicamente por medio de conceptos es como accedemos y hacemos accesibles nues-tras experiencias del mundo. Para aclarar qué es propiamente un concepto, Koselleck recurre a la diferencia entre concepto y palabra. Un concepto tiene prácticamente las mismas características morfológicas que una palabra, pero es más que una palabra; la diferencia estriba en que el concepto abarca el conjunto de un contexto de significado político y social. Un concepto remite a otros conceptos y transmite vivencias y les da sentido. Por ejemplo, democracia hoy en día es un concepto por todo lo que implica y que con esa palabra se evoca. Koselleck habla de concepto fundamental cuando todas las capas y partidos en pugna no pueden prescindir de él para enunciar sus expectativas, transmitir sus experiencias y dirimir sus luchas.
102 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
Los conceptos tienen ciertas características fundamentales:
• Unconceptoesindicadory,alavez,factordelcambiosocial;esdecir,uncon-cepto registra los cambios sociopolíticos, pero también los induce. Esta es una de las facetas más interesantes de la historia conceptual, ya que toma en cuenta el hecho de que el lenguaje, y en este caso los conceptos, crean realidades y cam-bian la realidad.
• Unconceptotienemúltiplesestratostemporales.Cuandoproferimosuncon-cepto como democracia, por ejemplo, traemos a colación significados que perte-necen a épocas remotas, y esto ocurre lo queramos o no. Y estos usos no simul-táneos concurren simultáneamente cuando se profiere el concepto.
• Losconceptostienenestructurastemporalesinternas,asaber,tienenunadimen-sión pragmática y otra dimensión semántica. Dentro de la dimensión pragmática se incluyen los usos individuales y particulares del concepto, mientras que dentro de la dimensión semántica encontramos aquellos usos que o ya están establecidos o que pretenden convertirse en un concepto teórico. Identificar estas dos dimen-siones a la hora de estudiar el cambio conceptual, resulta imprescindible.
El método de la Begriffsgeschichte supone que en un período que va de 1750 a 1850, que el historiador alemán conviene en llamar Sattelzeit (período a caballo entre la anti-güedad y la modernidad o época bisagra), ocurre una aceleración de la historia y esto se refleja en los conceptos que utilizamos para aprehender las experiencias del mundo. En los conceptos se empieza a acentuar la brecha entre espacio de experiencia y horizonte de expectativas; esto es: los conceptos en la modernidad se empiezan a cargar de expectativas y a futurizarse, perdiendo cada vez mayor contenido empírico. Esta brecha, por su parte, produce una exigencia de mayores grados de abstracción en los conceptos, no sólo por su nueva capacidad de depositar expectativas en un futuro ignoto, sino también porque su uso se vuelve accesible a todos los estratos sociales, lo que lleva a la formación de singulares colectivos. Koselleck enumera cuatro criterios en función de los cuales puede estructurarse este proceso a largo plazo, a saber:
• Politización: cada vez más personas son interpeladas, implicadas y movilizadas por estos conceptos. Por otra parte, surgen tácticas de control lingüístico, es decir, medios para excluir ciertos conceptos o significados y fortalecer otros.
• Ideologización: los conceptos se partidizan; esto ocurre porque gracias a la fu-turización de los conceptos se pierden las instancias de control, es decir, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero precisamente por ello no existe forma de desacreditar las expectativas de futuro del otro. Ello tiene sustento también gracias a la agudización de las diferencias socioeconómicas entre los distintos estratos sociales.
103Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
• Temporalización: todos los conceptos político-sociales entran en una tensión tem-poral en la que el futuro y el pasado se relacionan entre sí de distinta manera. Aparecen numerosos –ismos, que Koselleck denomina conceptos de movimiento. Aparecen conceptos de expectativas, de destino histórico; en fin, los conceptos se cargan con excedentes de referencias temporales.
• Democratización: se amplía el espectro de formas de uso de muchos conceptos. En esto juega un rol importantísimo la imprenta y el surgimiento de lo que pasará a ser un concepto fundamental: la opinión pública.
La historia conceptual siempre aborda simultáneamente tanto el nivel diacrónico como el sincrónico. Sólo a través del análisis diacrónico la suma de análisis concretos de conceptos se transforma en una historia de los conceptos. Para ello es necesario desligar estos datos de sus respectivos contextos, siguiendo sus significados a través del tiempo para después clasificarlos relacionándolos unos con otros. Sólo así se puede observar la duración social de un significado y las estructuras correspondientes. Pero la pluralidad de estratos de significados excede la diacronía estricta, por lo que es necesario incorporar un análisis estructural, esto es, la aplicación del principio sincrónico.
Según el eminente historiador alemán, la historia conceptual sigue un método his-tórico-crítico que correlaciona el uso de las palabras con las situaciones concretas. Este enfoque va a ser posteriormente profundizado por Koselleck cuando discurra sobre la relación entre historia conceptual e historia social. Ambas áreas de interés existen desde la Ilustración, pero recién empezaron a considerarse conjuntamente con Lucien Febvre y Marc Bloch en la escuela de los Annales, y en Alemania por parte de los historiadores sociales Gunther Ipsen y Werner Conze.
Para Koselleck, tanto la historia social como la historia conceptual se suponen una a otra, desde que no es posible historia alguna sin sociedad ni lenguaje (Koselleck 2006a). Existe una diferencia insalvable entre lo dicho y lo hecho, pero de lo hecho sólo se pue-de dar cuenta diciéndolo, por lo que esta diferencia –como todas– está atrapada en la paradoja de la unidad. Mas, esta diferencia se agudiza cuando el problema es la historia pasada, aquí la fuente escrita adquiere supremacía, y se presenta el problema de que sólo es posible distinguir entre lo dicho y lo sucedido en relación con lo fijado por escrito (que de una u otra forma es lo dicho) (Koselleck 2006b).
La historia social indaga sobre los cambios en las estructuras sociales, mientras que la historia conceptual da cuenta de los cambios semánticos. Ambas facetas de la realidad histórica cuentan con una estructura temporal particular: a nivel socioestructural resalta la relación entre el acontecimiento y la estructura, es decir, por un lado, el acontecer único y particular de un suceso, y por otro, las posibilidades de repetición de ese mismo acontecimiento; a nivel lingüístico tenemos la relación entre semántica y pragmática, es decir, por un lado, el uso único y singular de un concepto (pragmática), y por otro, la consolidación o institucionalización de una forma de uso (semántica) (Koselleck 2006a).
104 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
Koselleck insiste en que ambas dimensiones tienen ritmos de cambio distintos, a saber, que el del acontecer es siempre más veloz, mientras que el de su aprehensión conceptual le sigue al rezago.
Existe otro elemento metodológico que la Begriffsgeschichte debe considerar en el ámbito lingüístico para dar cuenta del cambio conceptual. Se debe examinar tanto la dimensión semasiológica de los conceptos, es decir, todo el espectro de formas de uso de un concepto, como su dimensión onomasiológica, a saber, todas las denominaciones referidas a un estado de cosas determinado (Fernández Torres s/f ). De esta forma se pue-de captar con mayor precisión el cambio conceptual sin perder de vista la realidad social que estos conceptos designan. De no disponer de estos recursos analíticos se perdería de vista un importante mecanismo del cambio semántico, a saber, la ampliación del espec-tro de formas de uso; en otras palabras, cómo un concepto empieza a utilizarse cada vez en mayores y diversos contextos de acción y, consecuentemente, en sentidos diversos. Obviamente, también puede registrarse el caso contrario, es decir, cuando un concepto empieza a ceder terreno, restringiéndose el espectro de formas de uso del mismo. Todo esto entra en consideración cuando el investigador atiende la onomasiología y la sema-siología del concepto a tratar.
El objetivo del Diccionario, según Koselleck, es informar; luego, indicar cómo se ha dado el proceso de transformación hacia la modernidad, y emprender una revisión se-mántica del uso lingüístico actual en política. Llaman poderosamente la atención tanto la segunda como la tercera pretensión. En ocasiones da la impresión de que la historia conceptual pretende erigirse en una teoría de la modernidad. La misma hallaría funda-mento en su tesis de la aceleración de la historia con la correspondiente consecuencia de que los conceptos político-sociales pierden espacio de experiencia y su horizonte de expectativas se sobreexpande. Sin embargo, la tercera pretensión parece contradecir uno de los hallazgos más importantes de la filosofía hermenéutica, a saber, que el uso lingüís-tico siempre va a superar la formación conceptual. Por tal razón, querer emprender una suerte de control lingüístico sobre la política no puede resultar menos que utópico, ya que la dimensión contestataria del lenguaje, en la que tanto insisten Skinner y Pocock, contradice esta pretensión condenándola de antemano al fracaso. Por más que podamos conocer el origen histórico de los conceptos políticos que usamos, difícilmente podemos regular su uso, incluso a través del ejercicio del poder.
En otro orden de ideas, Koselleck, der denkende Historiker (el historiador pensante), como alguna vez lo llamara Gadamer, estuvo interesado en el problema que representa la teoría para las ciencias históricas. Por ello, este historiador alemán empieza a inte-rrogarse sobre las condiciones de posibilidad de toda historia. Esto es lo que Koselleck llama histórica, la cual desarrolla a partir de un conjunto de categorías antropológicas existenciales derivadas de la filosofía existencialista de Martin Heidegger (1951). Ko-selleck parte de la idea de que existen un conjunto de categorías prelingüísticas que configuran toda historia posible. Tales categorías son: poder matar/precursar la muerte;
105Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
amigo/enemigo; interior/exterior; público/secreto; estar arrojado/generatividad; amo/esclavo (Koselleck 1998).
Finalmente, para cerrar con este apartado, vale acotar que el nombre de ‘historia de los conceptos’ puede inducir a confusión; no quiere decir que los conceptos tengan his-toria, sino que más bien se trata de cómo ha cambiado su uso a lo largo del tiempo. Pero no solamente esto es mentado con la historia conceptual; una genuina investigación histórico-conceptual indaga sobre vocabularios o “racimos conceptuales”2 y siempre se trata de una investigación comparada.
Una vez finalizado este breve resumen de los supuestos principales de la Begriffsgeschi-chte koselleckiana, hemos de preguntarnos por las debilidades de la misma:
• LarelaciónqueKoselleckestableceentrehistoria social e historia conceptual ten-dría mejores puntos de partida en una teoría de la sociedad, ya que ambas no se alían para producir esta última (Villacañas y Oncina 1997), sino que la teoría social –o al menos una teoría parcial de la misma– es condición previa para la historia social. De igual manera, una teoría social proveería de puntos de partida para comprender las transformaciones semánticas y estructurales que han tenido lugar en la Modernidad, ya que se dispondría, más que de una colección de casos empíricos, de un patrón para poder establecer relaciones entre la diferenciación social y su representación conceptual.
• Supretensiónderevisarelusolingüísticoenlapolíticadehoyendíaessuma-mente cuestionable en función de los mismos principios que sus investigaciones semánticas estipulan. No es posible el control lingüístico y mucho menos en la política; toda pretensión de este tipo no solamente es equivalente a la pretensión hegemónica de imponer un discurso, o conjunto de conceptos, fuera de los cua-les no existe pretensión de validez legítima, sino que siempre va a ser desbordada por una de esas categorías existenciales que Koselleck tomó de Schmitt, a saber, la oposición amigo/enemigo.
La historia de las ideas observada desde la teoría de los sistemas
El argumento de los historiadores y algunos científicos sociales contra la teoría de los sistemas es su carácter meramente analítico, según el cual no había lugar para la historia. Este juicio ha de modificarse para la teoría de los sistemas de corte luhmanniano, debido a que la misma ha incorporado en su teoría social una teoría de la evolución, haciendo
2 Esta expresión ha sido usada por Javier Fernández Sebastián en su conferencia “Léxico y vocabularios de la política moderna. Introducción a una historia de los conceptos”, en las Primeras Jornadas Internacionales de Historia Conceptual Comparada del Mundo Iberoamericano, que tuvo lugar en Madrid, entre el 18 y el 22 de septiembre de 2007.
106 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
al devenir histórico una variable importante en el estudio de sistemas complejos. De modo que, a nuestro modo de ver, por un lado, están un conjunto de metodologías3 de la historia intelectual que carecen de una teoría de la sociedad y que en gran medida menosprecian su utilidad; por otro, tenemos una teoría de la sociedad a la cual no se le puede achacar el que sus conceptos sean insensibles ante el devenir histórico. Es posible tender puentes…
No se trata simplemente de un capricho nuestro el querer vincular las discusiones metodológicas en historia intelectual con la teoría de los sistemas. Luhmann mismo ha reflexionado sobre la historia de las ideas, sugiriendo cómo podría abordarse la gran cantidad de datos frente a los que se ve expuesto el historiador, sin caer en una “pe-dantería del detalle” (Luhmann 2008a), a la vez que ha buscado abordar los problemas gnoseológicos que surgen cuando se investiga sobre el pensamiento de algún autor. Po-demos decir incluso que intentó reformular las preguntas que el historiador de las ideas debería hacerse: desde una visión sociológica, la historia intelectual debía enfocarse en los fenómenos autorreferenciales de sentido, en las diferencias y en la complejidad como factor de selección –lo que le llevó a explorar la posibilidad de la evolución de las ideas (Luhmann 2008a).
Pero Luhmann también trabajó el problema durante mucho tiempo bajo la diferencia semántica y estructura social, la cual llegó a refinar hablando de autodescripciones y de cómo estas solventaban sus problemas de paradojización y desparadojización (Luhmann 1996).
A continuación veremos cómo la tesis de la evolución de las ideas y la diferencia semántica/estructura social, en sus distintas formas, pueden proporcionarle a la historia de las ideas no solamente la amplitud conceptual de una teoría social sino también un marco de problemas que podrían servir de programas de investigación para la misma.
Semántica y estructura social
Luhmann expone los fundamentos de lo que sería su distinción directriz basándose en la relación entre la complejidad y la diferenciación social (Luhmann 1980). Existe el su-puesto de que ciertas formas de diferenciación social pueden manejarse en un contexto de mayor complejidad que otras; de hecho, la diferenciación funcional, que viene a ser el estadio más avanzado de la diferenciación social, viene a tomar primacía gracias al significativo incremento de la complejidad social.
De manera, pues, que el incremento de la complejidad gatilla la diferenciación social y la diferenciación social genera correlatos semánticos. Para Luhmann, la diferenciación
3 Valdría la pena revisar en qué grado son metodologías y no teorías, ya que no es difícil darse cuenta del in-creíble nivel de complejidad que han alcanzado. Pudieran comprenderse incluso como verdaderas empresas interdisciplinarias.
107Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
social siempre va un paso más adelante que la semántica, la cual siempre busca aprehen-der conceptualmente los cambios que se dan en la sociedad. Aquí Luhmann parece se-guir a Koselleck, o al menos coincide con él, en que los acontecimientos siempre ocurren más rápido y también se desvanecen más rápido que los conceptos que utilizamos para referirnos a ellos. Por esta razón la semántica tiene un ritmo de cambio mucho más lento, ya que no tendría sentido utilizar palabras distintas para cada acontecimiento que tenga lugar en el mundo. Para esto creamos palabras y conceptos que usamos en gran variedad de ocasiones y contextos, y para referirnos a gran variedad de fenómenos. Luhmann, por otra parte, concede que pueden haber “avances preadaptativos” (Luhmann 1980:49) en la semántica, es decir, semánticas desarrolladas con anticipación, y que sólo posterior-mente cobran relevancia para la descripción de cambios en la estructura social.
No obstante, este enfoque tampoco está exento de críticas: Stäheli llama a la tesis que sostiene que la semántica sigue a la estructura social ‘posterioridad lineal de la semántica’ (Stäheli 2000), y observa que la misma presenta un sesgo frente a la estructura, ya que supone que en definitiva es en la estructura donde podemos alcanzar la descripción real de la sociedad (admitiendo, paradójicamente, que esta distinción es también una distin-ción semántica). Stäheli basa su argumento en que Luhmann le concede a la semántica un carácter estructural, sin lograr distinguir con claridad qué es lo que hace a las estruc-turas semánticas diferentes de las estructuras universales, y por ende, por qué le concede preponderancia a una sobre la otra. Esto lleva a Luhmann a dejar de lado el caso en el que la semántica entra a constituir o a dar forma a la estructura social, lo que Stäheli conviene en llamar la ‘posterioridad constitutiva de la semántica’ (Stäheli 2000).
La paradoja del carácter semántico de la distinción semántica/estructura social, pensamos, se deriva de los supuestos epistemológicos de la teoría de la observación de Luhmann. Entonces, categorías como mundo o estructura social no son más que he-terorreferencias, constructos del propio sistema para describir su entorno; no puede el sistema de la ciencia –ni ningún otro sistema– operar de otra forma. De manera que es importante mantener la distinción, sin intentar reducirla a uno de sus lados. Sin embar-go, la distinción como tal es asimétrica (del mismo modo como la distinción sistema/entorno), ya que sólo disponemos de dispositivos semánticos para observar y describir el mundo. Volveremos sobre esto.
La distinción entre estructura social y semántica, empero, está inserta en la relación de tres conceptos fundamentales para la arquitectura teórica luhmanniana, a saber: los conceptos de sentido, autorreferencia y evolución sociocultural. Veamos de qué se trata.
Sentido, autorreferencia y evolución sociocultural
Como sabemos, el concepto de sentido ocupa un lugar central en el diseño teórico luhmanniano. El mismo está constituido de manera autorreferente, ya que siempre se incluye a sí mismo, incluso en el sinsentido. Una de las razones por la cual este concepto
108 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
ocupa un lugar tan importante es porque involucra simultáneamente la comunicación tanto como la conciencia, es decir, los sistemas sociales no producen sentido por sí solos, necesitan de la irritación de sistemas psíquicos. En este orden de ideas, el sentido mismo es un logro evolutivo dado entre sistemas sociales y psíquicos.
La estructura social y la semántica son, asimismo, formas de sentido o ‘formas del ordenamiento de sentido’: la primera (estructura social), nos indica Luhmann (2008b) corresponde a la diferenciación de la acción, mientras que la segunda (semántica) corres-ponde a la diferenciación de la vivencia. Ninguna puede entenderse sin la otra, ya que lo que es acción o vivencia se determina en cada caso por la atribución de un observador; de allí que la diferencia entre estructura social y semántica tampoco pueda entenderse separadamente.
Estas formas del ordenamiento del sentido han desarrollado una potencia para el procesamiento de las vivencias y para la determinación de las acciones, que Luhmann aborda desde cinco puntos de vista: límites sistémicos, causalidades, contingencia, for-mación de expectativas y novedad (Luhmann 2008b). Ahora bien, ¿cómo pueden evo-lucionar estas ordenaciones del sentido?
Hablar de evolución con respecto a la estructura social y con respecto a la semántica implica que en estas formas de sentido ocurren variaciones que de alguna manera son seleccionadas hasta que pasan a institucionalizarse o reestabilizarse. Pero ¿en qué medida podemos hablar de evoluciones que pueden llegar a tomar caminos distintos?, es decir, ¿qué tanta autonomía evolutiva tiene la semántica respecto de la estructura social?
En realidad, en cuanto a la variación es fundamental la recursividad de cada evolu-ción, valga decir, la semántica para variar recurre a semánticas ya dadas o crea nuevas a partir de las existentes. Y pasa lo mismo con las estructuras sociales. Pero en el caso de la selección es distinto, porque nos vemos inducidos a pensar que son las estructuras sociales las que de alguna forma seleccionan las semánticas, pero no viceversa. Aquí Luhmann dice que las ideas han de encontrar condiciones de plausibilidad para poder ser seleccionadas (Luhmann 1997b). Mas, nos preguntamos, ¿esta plausibilidad no está dada por los horizontes de sentido, es decir, tanto posibilidades de acción (estructura social) como de vivencia (semántica)? Si esto es cierto, la variación semántica depende de ambas condiciones, es decir, requieren de plausibilidad dentro de la red recursiva de la semántica misma, y requieren plausibilidad en la estructura social.
No obstante, ambos lados de la distinción pueden seguir derroteros diversos, difi-cultando el análisis de sus vinculaciones. Las condiciones de variación con respecto a la estructura social, por ejemplo, dependen de la relación entre diferenciación social y complejidad. En un contexto de diferenciación funcional surgen condicionamientos para que la semántica siga caminos distintos según surgiese en el seno de un sistema funcional o según se generalizase a otros sistemas funcionales o a toda la sociedad. La variación de la semántica, por otra parte, depende –siguiendo la metáfora gadameria-na– del carácter de fuente de los textos, es decir, de su capacidad para generar siempre
109Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
nuevas comprensiones. En la reproducción de estas comprensiones dos tipos de deter-minaciones de sentido entran a colación: primero, aquellas dadas por lo coyuntural que condiciona la comprensión de un texto, y segundo, tenemos la construcción de tradicio-nes –expresión de la recursividad semántica–, las cuales otorgan cierta autonomía a las comprensiones frente a los contextos.
Como vemos, las relaciones entre semántica y estructura social son sumamente com-plejas, pero existe una distinción clave en la teoría luhmanniana para no perder el hori-zonte en esta disquisición. Se trata de la diferencia observación/operación. Digamos que se trata de una diferencia objetiva, social y temporal a la vez, pero la dimensión más reve-ladora quizás es la temporal. A nivel operativo es siempre necesario que el siguiente paso esté a la mano para continuar la autopoiesis, mientras que a nivel de observación existe una distancia frente a la inmediatez de lo operativo, así como un ámbito de oscilación y una capacidad de enlace más densa, en tanto que el tempo que enlaza observaciones entre sí es más pausado (Luhmann 1984).
El tempo de la observación es el de la semántica y el de la operación, el de la estructura social. De este modo, la distinción tratada aquí está dispuesta de tal manera que se deja desbordar por el acontecer, el cual siempre deviene con mayor rapidez que nuestra apre-hensión lingüística del mismo. En otras palabras, la realidad siempre puede anticipar o incluso burlar nuestros artefactos semánticos para aprehenderla. No obstante, a pesar de la cierta autonomía que ambas (estructura social y semántica) puedan desencadenar, ambas se condicionan mutuamente y se hacen plausibles mutuamente, sólo que la dife-rencia de ritmos puede darle ventajas a la estructura social. Empero, el tempo y distancia de la semántica puede encapsular a este devenir frenético en patrones de repetición y hacerlo en cierta medida previsible. De ahí que encontremos patrones de repetición en la historia, así como también acontecimientos novedosos –en este punto existen marcadas coincidencias con Koselleck (2000). Detengámonos aquí y retomemos.
En pocas palabras, la predisposición estructural del planteamiento luhmanniano está justificada en tanto los supuestos de los que se parte sean tomados como válidos. A saber: (i) que las estructuras sociales son sedimentaciones de acontecimientos (acciones) que existen independientemente de nuestra aprehensión lingüística de los mismos; (ii) que la semántica representa la siempre imperfecta y pobre comprensión del entorno, la cual sólo es posible realizar lingüísticamente o, dicho más luhmannianamente, la semántica se compone por condensaciones de sentido que se producen y reproducen únicamente dentro del sistema –en su recursividad propia–, y a base de sus propias estructuras, sin intervención directa (mas sólo por irritación) del entorno. En consecuencia, la semántica es siempre capaz de generar nuevas descripciones y redescripciones que sustituyan a las anteriores desde el momento en el que, a partir de las irritaciones del entorno, la informa-ción que procese el sistema induzca a cambios de estado en el mismo. En pocas palabras, siempre se supone que el cambio de las estructuras sociales es más veloz que el cambio de los artefactos semánticos de los cuales el sistema social dispone para observarlos.
110 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
De modo, pues, que si orientamos las investigaciones históricas siguiendo la diferen-cia semántica/estructura social, necesariamente atendiendo y profundizando sobre los problemas que hemos planteado aquí, podemos lograr un enriquecimiento del debate en la historia intelectual que permita no sólo el estudio del cambio social sino que puede incluso ayudar a consolidar la cientificidad de la historia (sin que con esto indiquemos preferencia por el positivismo histórico, sino tan sólo autonomía frente a otras discipli-nas). Antes de cerrar, hagamos un balance de las posibilidades de que pueda haber un aporte de la teoría de los sistemas a las metodologías de la historia de las ideas.
apuntes de clausura
Lo dicho aquí hasta ahora no muestra grandes contradicciones con los supuestos herme-néuticos manejados en la historia de las ideas. En particular, los trabajos de Koselleck ex-ponen muchos puntos en común con las ideas de Luhmann, tal como lo hemos venido notando. En cuanto a la Escuela de Cambridge, ya Pocock ha señalado la importancia de la estructura social, mas, sin atreverse a encarar el problema.
Otro puede ser el escenario cuando nos volvemos hacia Skinner, ya que este parte de la teoría de los actos de habla, la cual traería complicaciones con la teoría social de Luhmann basada fundamentalmente en la comunicación. Empero, sin necesidad de ha-cer complicadas disquisiciones filosóficas, se puede notar cierta equifinalidad en ambos planteamientos: Skinner reconoce que su método descuida al sujeto (Skinner y Bocardo Crespo 2007), lo que nos obliga a pensar que lo que Skinner hace es reconstruir nexos de sentido. Cuando mediante el método intertextual se relaciona el texto que se estudia con otros textos con los que pudo estar relacionado, lo que se hace es reconstruir los horizontes de sentido que condicionaban lo que podía ser dicho y lo que no, con arreglo a las formas de sentido ya establecidas. De esta manera, el método intertextual está en consonancia con la tesis de Luhmann de que la comunicación comunica.
Por otra parte, el énfasis de la Escuela de Cambridge y la Begriffsgeschichte en que los lenguajes políticos o los conceptos políticos fundamentales tienen un carácter polémico (es decir, son el centro de debates, son usados en función de la defensa de interés y po-siciones políticas diversas) se puede complementar considerando la codificación binaria del sistema funcional de la política y su grado de diferenciación interna. Al hacerlo es-taríamos confiriendo más herramientas teóricas a la historia intelectual en su pretensión de dar cuenta del cambio político y social.
Asimismo, integrar problemas teóricos de la teoría de los sistemas en el debate de la historia de las ideas puede abrir la brecha para nuevos programas de investigación. Por ejemplo, considerar el despliegue de la semántica de la libertad en la América española y su vinculación con la diferenciación funcional de la sociedad mundo, así como con la diferenciación interna del sistema político en segmentos territoriales homogéneos.
111Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
Otro caso puede ser indagar sobre cómo ciertas formas de diferenciación social pueden incrementar la plausibilidad de cierto tipo de semántica y restarles credibilidad a otras. No hay que olvidar tampoco la posibilidad de la evolución de una formación semántica fortalecida en su recursividad, pero con escasos referentes socioestructurales, como por ejemplo, la insistencia en una solución ética para los problemas de la política moderna.
Es posible plantearse muchas interrogantes más, pero resulta imposible agotarlas todos aquí; sin embargo, lo importante es dejar claro que mediante una teoría social la investigación en la historia de las ideas obtiene un anclaje que le permite formularse nuevas preguntas sin restarle autonomía a la disciplina y sin implicar necesariamente una metodología unitaria que pretenda monopolizar la forma correcta de interpretar la historia de las ideas.
Terminamos enfatizando que nuestra propuesta es que mediante la incorporación del estudio socioestructural a estas metodologías se enriquecería el debate en la historia de las ideas, añadiendo el problema de aquello que condiciona o limita la difusión de un lenguaje, concepto o acto de habla. Hablar de estructura social implica necesariamente la consideración por parte de los historiadores de la teoría sistémica de la diferenciación social y de la teoría de la evolución de los sistemas sociales, lo que podría conllevar al repensamiento de la disciplina y su lugar dentro del sistema de la ciencia.
recibido septiembre 2008aceptado abril 2009
referencias bibliográficas
Austin, J. L., 1971. Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós.Berlin, I., 2002. “Dos conceptos de libertad”. En I. Berlin. Sobre la libertad. Madrid: Alianza,
205-256.Collingwood, R., 1974. Autobiografía. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.Fernández Torres, L. F., s/f. “Un texto fundamental de Reinhart Koselleck: la introducción
al Diccionario histórico de conceptos político-sociales básicos en lengua alemana ”, seguida del prólogo de dicha obra. Manuscrito.
Gadamer, H.-G., 2005. Verdad y método I. Salamanca: Sígueme., 2006 [1970]. “La historia del concepto como filosofía”. Verdad y método II. Salamanca:
Sígueme, 81-94.Graham, K., 1988. “How do illocutionary acts explain?” En J. Tully. Meaning and Context:
Quentin Skinner and his Critics. Cambridge: Polity Press, 147-155.Heidegger, M., 1951. Ser y tiempo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.Koselleck, R., 1998. “Histórica y hermenéutica”. En R. Koselleck, H. Gadamer. Historia y
hermenéutica. Barcelona: Paidós, 67-94., 2000. “Zeitschichten”. Zeitschichten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 19-26.
112 Teoría de sistemas e historia de las ideas
José Javier Blanco
, 2006a. “Hinweise auf die temporalen Strukturen begriffsgeschichtlichen Wandels”. Begriffsgeschichten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 86-98.
, 2006b. “Sprachwandel und Ereignisgeschichte”. Begriffsgeschichten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 32-55.
, 2006c. “Sozialgeschichte und Begriffsgeschichte”. Begriffsgeschichten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 9-31.
Lovejoy, A., 1960. The Great Chain of Being: a Study of the History of an Idea. New York: Torchbook.
Luhmann, N., 1980. “Gesellschaftliche Struktur und semantische Tradition”. Gesellschaftstruktur und Semantik Bd.I. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 9-71.
, 1984. Soziale Systeme. Grundrisseiner allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
, 1996. “Tautologie und Paradoxie in den Selbstbeschreibungen der modernen Gesellschaft”. Protest. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 79-106.
, 1997a. “La modernidad de la sociedad moderna”. En N. Luhmann. Observaciones de la modernidad. Barcelona: Paidós, 13-48.
, 1997b. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Bd. I. Frakfurt am Main: Suhrkamp., 2008a. “Ideengeschichte in soziologischer Perspektive”. Ideenevolution. Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 234-252., 2008b. “Sinn, Selbstreferenz und soziokulturelle Evolution”. Ideenevolution. Frankfurt
am Main: Suhrkamp, 7-71.Macphearson, C., 1962. The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke. Oxford:
Oxford University Press.Minogue, K., 1988. “Method in intellectual history: Quentin Skinner’s Foundations. En J. Tully.
Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics. Cambridge: Polity Press, 176-193.Pagden, A., 1990. “Introduction”. The Languagues of Political Theory in Early Modern Europe.
Cambridge: Cambridge University Press, 1-18.Pocock, J., 1973. “Verbalizing a political act: Toward a politics of speech”. Political Theory, Vol.1,
Nº 1., 27-45., 1989. “Languages and their implications: the transformations of the study of political
thought”. Politics, Languague and Time. Chicago: University of Chicago, 28., 1990. “The concept of language and the metier d’historien: some considerations
on practice”. En A. Pagden. The Languages of Political Thought in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 19-40.
, 1995. “The state of art”. Virtue, Commerce and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1-36.
, 2005. The Discovery of Islands: Essays in British History. Cambridge: Cambridge University Press.
Saussure, F. de, 1945. Curso general de lingüística. Buenos Aires: Losada.Skinner, Q., 1990. “La idea de libertad negativa: perspectivas filosóficas e históricas”. En R.
Rorty, Q. Skinner, J. Schneewind. La filosofía en la historia. Barcelona: Paidós, 227-260.
113Persona y sociedad / Universidad alberto Hurtado
Vol. XXIII / Nº 2 / 2009 / 91-113
, 1993. Fundamentos del pensamiento político poderno. Vol. I-II. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
, 1998. Libertad antes del liberalismo. Madrid: Taurus., 2002a. Vision of Politics. Vol 1-3. Cambridge: Cambridge University Press., 2002b. “Meaning and understanding in the History of Ideas”. Vision of Politics.
Cambridge: Cambridge University Press, 57-90., 2007a. “Motivos, intenciones e interpretación”. En E. Bocardo Crespo. El giro contextual.
Cinco ensayos de Quentin Skinner y seis comentarios. Madrid: Tecnos,109-125., 2007b. “Interpretación y comprensión en los actos de habla”. En E. Bocardo Crespo. El
giro contextual. Cinco ensayos de Quentin Skinner y seis comentarios. Madrid: Tecnos, 127-159., 2007c. “Ambigüedad moral y el arte de la elocuencia del Renacimiento”. En E. Bocardo
Crespo. El giro contextual. Cinco ensayos de Quentin Skinner y seis comentarios. Madrid: Tecnos, 183-212.
Skinner, Q., E. Bocardo Crespo, 2007. “La historia de mi historia: una entrevista con Quentin Skinner”. En E. Bocardo Crespo. El giro contextual. Cinco ensayos de Quentin Skinner y seis comentarios. Madrid: Tecnos, 45-60.
Stäheli, U., 2000. Sinnzusammenbrüche. Eine dekonstruktive Lektüre von Niklas Luhmann Systemtheorie. Göttingen: Velbrück Wissenschaft.
Strauss, L., 1957. What is Political Philosophy? Illinois: Glencoe.Villacañas, J.L., F. Oncina, 1997. “Introducción”. En R. Koselleck, H. Gadamer. Historia y
hermenéutica. Barcelona: Paidós, 9-64.Wittgenstein, L., 2002. Investigaciones filosóficas. México D.F.: UNAM/Crítica.