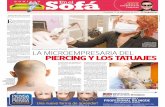Taco Vanguardia Ardila PRENSA
Transcript of Taco Vanguardia Ardila PRENSA
PREPRINT
Vanguardia y antivanguardiaen la crítica y en las publicaciones culturalescolombianas de los años veinte
PREPRINT
En este cuadro cubista aparecen pintados por Tapias, y de izquierda a derecha: Zalamea, De Greiff, Vidales, García Herreros. Al pie, vestidito de blanco, Lleras (Albertico).
PREPRINT
Vanguardia y antivanguardia en la crítica y en las publicaciones culturales colombianas de los años veinte
Jineth Ardila Ariza
Bogotá D. C.
2013
PREPRINT
Vanguardia y antivanguardia en la crítica y en las publicaciones
culturales colombianas de los años veinte
Biblioteca Abierta
Colección General, serie Literatura
ISBN: 978-958-761-466-4
© Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Literatura
Primera edición, 2013
© Autora
Jineth Ardila Ariza
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas
Comité editorial
Sergio Bolaños Cuéllar, decano
Jorge Rojas Otálora, vicedecano académico
Aura Nidia Herrera, vicedecana de investigación
Jorge Aurelio Díaz, profesor especial
Ángela Robledo, profesora asociada
Yuri Jack Gómez, profesor asociado
Preparación editorial
Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas
Esteban Giraldo González, director
Jorge Enrique Beltrán Vargas, coordinación editorial
Diana Murcia Molina, coordinación gráfica
www.humanas.unal.edu.co
Diseño original de la Colección Biblioteca Abierta
Camilo Umaña
Impreso en Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
catalogación en la publicación universidad nacional de colombia
Ardila Ariza, Jineth, 1973-
Vanguardia y antivanguardia en la crítica y en las publicaciones culturales colombianas de los años veinte / Jineth Ardila Ariza. – Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Literatura, 2013.
300 p. : il. -- (Biblioteca Abierta. Literatura)
Incluye referencias bibliográficas
ISBN : 978-958-761-466-4
Literatura colombiana - Historia y crítica - Siglo XX 2. Crítica literaria – Siglo XX 3. Poesía colombiana - Historia y crítica 4. Vanguardismo (Literatura) I. Tít. II. Serie
CDD-21 860.8609 / 2013
PREPRINTAviso
El texto paralelo y las imágenes que aparecen en algunas páginas
pares de este libro pretenden ilustrar algunas de las afirmaciones
de la autora, reproduciendo fragmentos tomados de las fuentes
consultadas (en su mayoría, de las publicaciones periódicas de los
años veinte). Se dispusieron editorialmente de ese modo (gracias
a la iniciativa de los diseñadores del Centro Editorial de la Facultad
de Ciencias Humanas) para que el lector pueda eludir, si así lo pre-
fiere, las citas extensas. Otros preferirán, precisamente, la lectura
de esas piezas recobradas.
PREPRINT
Contenido
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dos capítulos prescindibles
Postmodernismo y vanguardia: un problema
de periodicidad literaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Colombia en los estudios y antologías sobre
la poesía latinoamericana de los años veinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vanguardia: crítica, reacción y revolución
Ramón Vinyes y Enrique Restrepo, las Voces de Barranquilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Los arquilókidas en La República . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
El grupo Caminos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
El Sol de Luis Tejada y José Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
La revista Los Nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Los nuevos en las Lecturas Dominicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Los nuevos en las entrevistas de «Una hora con...» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Felipe Lleras y la crítica socialista en Ruy Blas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Antivanguardia: centenarismo y tradición
El nuevecito escritor de la revista Patria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
El Nuevo Tiempo Literario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Índice analítico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
PREPRINT
11
¿Qué tenían en común la juventud de la izquierda socialista de los años veinte en Colombia, la liberal ortodoxa o la liberal con ten-dencias sociales, y la juventud de extrema derecha del Partido Con-servador? ¿En qué coincidían la búsqueda de una revolución poética que fuera contemporánea de los movimientos de vanguardia que se manifestaban en otros países latinoamericanos, inspirados en las nuevas estéticas europeas, y la búsqueda de una renovación poética dentro de los cánones del modernismo o del clasicismo?
Los convocaba una valoración positiva de «lo nuevo», sin el afán de buscarlo como producto de la imitación o la imprudencia juvenil. La generación que se estaba formando en el decenio de los años veinte era una generación insatisfecha con la política y la literatura que domi-naban la época. Para aquellos jóvenes, en su mayoría de apenas veinte años cumplidos, la generación que los precedía, la del Centenario, había sido forjada en medio de la falsamente tolerante y en realidad adoctrinaria política republicana; en literatura, por lo tanto, la consi-deraban estéril o, a lo sumo, retrógrada, estancada en viejos modelos; una generación sorda y muda frente a las necesidades de la época; por eso los jóvenes, tanto de izquierda como de derecha, pretendían llevar al extremo sus ideas de partido y unirse, paradójicamente,
Introducción
PREPRINT
12
Jineth Ardila Ariza
pregonando la necesidad de avivar el enfrentamiento en el campo de las ideas. Entre ellos hicieron realidad ese extremismo político, dándoles cabida a todas las tendencias del momento, y a mitad del decenio se llamaron a sí mismos la generación de los nuevos.
La novedad en política la constituía la fundación de un tercer partido —el socialismo—, y una parte de la juventud liberal se aferró, desde el inicio del decenio, a esa posibilidad; algunos se inscribieron dentro de lo que parecía ofrecerles el liberalismo que se inclinaba hacia las luchas sociales, o se mantuvieron —más dis-cretos— dentro de la línea tradicional del partido; mientras que otros —los leopardos, nombre con el que se llamaron a sí mismos los jóvenes conservadores de ultraderecha—, «tradicionalistas, ca-tólicos y reaccionarios», y en su extremismo no menos novedosos que los primeros, lanzaban su «Manifiesto Nacionalista Conser-vador» en 1924, pidiendo reemplazar a los viejos dirigentes de su partido. Desde esos frentes opuestos los jóvenes combatieron juntos a la generación del Centenario.
Para ilustrar el tono y el contenido que llegó a alcanzar la po-lémica de los nuevos contra los de la generación que los antecedía, cito las palabras de José Mar acerca de Laureano Gómez, quien sintetizaba para los jóvenes la confusión doctrinaria de la política centenarista, que lima las diferencias para, al fin, restarles fuerza y carácter a las ideas de derecha y de izquierda, e identidad a los partidos que las encarnaban:
¿Cuándo oís un discurso suyo, no os preguntáis si había allí un espíritu jacobino o un tarado del tradicionalismo? Si esa pregunta de confusión ha revoloteado en vuestra mente, ante la retorcida mescolanza de matices conservadores y matices liberales que él sabe producir y a veces hacer brillar con un fulgor encrespado de pirotécnica, sabed que para ella hay una contestación precisa e in-equívoca: allí no habla el espíritu conservador, ni el espíritu liberal, sino el espíritu mixto y mistificado del Centenario. [...] Los cente-naristas del liberalismo representan una tendencia conservatizante en la ideología de izquierda. Los centenaristas del conservatismo representan una inclinación liberalizante en la ideología de la de-recha. (Suplemento 5238, 4 de junio de 1926)
PREPRINT
13
Introducción
Los mismos extremos desde los cuales consideraban se debían confrontar las ideas políticas se manifestaron en la poesía de aquellos jóvenes de los años veinte: los poetas, en aquel tiempo interesados en el debate de ideas, parecían adecuar su poética a las búsquedas más consecuentes con la identidad política de sus partidos. Así, por ejemplo —permítaseme poner a prueba la si-guiente generalización—, un joven conservador como Rafael Maya buscaba encarnar una propuesta poética «nueva» dentro de los cá-nones del clasicismo; José Umaña Bernal, liberal, se satisfizo con renovar los temas y motivos del modernismo, y en su breve pe-riodo de interés por el liberalismo social alcanzó a experimentar, en sus prosas y en algunos de sus poemas, con la modernolatría que traían consigo las estéticas de vanguardia; Luis Vidales, desde muy joven inclinado hacia el socialismo y acompañado de cerca por el crítico y cronista Luis Tejada, optó por una experimentación radical en temas y estilos, que lo convirtieron en un poeta de van-guardia, con todo y su pretensión de originalidad, y más acorde con la novedad y la temeridad de las ideas políticas con las que se identificaría cada día más; León de Greiff, quien parecía perma-necer ajeno a los asuntos de partido, aunque lo señalaran algunas veces como uno de los maestros del «bolcheviquismo», creó un estilo personal, ecléctico, que tomaba y rechazaba para su poesía tanto del simbolismo como de las vanguardias, en una síntesis que se podría considerar anárquica.
Si bien es cierto que los defensores de la tradición clásica, ro-mántica, simbolista o modernista —unidos aquí bajo el genérico epíteto de «antivanguardistas», en tanto se manifestaron como tal— se opusieron a la legitimación de la nueva poesía más radical desde la tribuna de algunos de los diarios y revistas más impor-tantes del país, como las Lecturas Dominicales de El Tiempo, El Nuevo Tiempo Literario y la revista Patria —mucho más abiertos a las nuevas estéticas fueron el Suplemento Literario Ilustrado de El Espectador y durante algunos meses la misma revista Patria y el diario La República—, también es cierto que, en sus polémicas, fue considerable el espacio que los dueños de la prensa de la época, casi todos ellos centenaristas, les concedieron a los nuevos o al tema de
PREPRINT
14
Jineth Ardila Ariza
los nuevos en sus publicaciones periódicas, antes de que los jóvenes concibieran las suyas: el periódico El Sol, la revista Los Nuevos y el periódico Ruy Blas, entre ellas. La censura fue real, es cierto, pero no es a ella a la que habría que culpar de que en Colombia no se haya formado un movimiento de vanguardia identificable y cohesionado. No obstante, es necesario confrontar con fuentes de primera mano aseveraciones recientes, como las que aún in-dican que en Colombia no se conocieron ni se debatieron, ni des-pertaron un deseo de renovación los movimientos de vanguardia, pues fueron tres o cuatro los intentos de la nueva generación por formular un manifiesto, crear un grupo, nombrarlo, idear un pro-grama estético, tener un órgano de comunicación y unos caballitos de batalla que les sirvieran a los más jóvenes para diferenciarse de quienes los precedían. Hay que sumar a todo esto sus gestos coti-dianos de irreverencia, de los cuales queda alguna documentación, su vestuario estrambótico, su altivez iconoclasta, su desprecio casi general por las instituciones educativas… ¿Qué les faltó entonces? ¿Por qué seguimos pensando que Colombia fue un país «tradicio-nalista y cauto», como lo afirmara Hugo Verani, frente a las rup-turas estéticas del momento?
Paradójicamente, les faltó unidad: los grupos se disolvían tras sus primeros enfrentamientos contra la generación que los pre-cedía, porque lo único que los unía era la idea de ese enfrenta-miento y no un principio o una búsqueda estética común; tampoco compartían los mismos métodos de crítica, ni se ponían de acuerdo por completo en los nombres de los poetas de las generaciones an-teriores que era necesario juzgar1. La crítica tradicionalista se en-cargó de separarlos aún más, tanto la que aprobaba y celebraba la obra de los menos radicales, como la que rechazaba al unísono la de los más novedosos: así, Rafael Maya fue rápidamente acogido dentro de la tradición poética del país, mientras Luis Vidales no fue nunca aceptado; León de Greiff dividía las opiniones en torno a
1 Un ejemplo temprano es que mientras Luis Tejada levantaba cátedra contra Guillermo Valencia en su periódico El Sol, en 1922, José Umaña Bernal respondía defendiendo al parnasiano de los ataques del cronista desde El Diario Nacional.
PREPRINT
15
Introducción
su obra, hasta que la crítica de la época entendió que podía asimilar sus innovaciones poéticas si afirmaba que estas sucedían dentro de la tradición del modernismo y el simbolismo, e incluso dentro del romanticismo o el parnasianismo, y de ese modo fue asimilado aunque no fuera leído ni comprendido del todo. La crítica de los nuevos a los miembros de su propia generación no fue menos disol-vente. Basta comparar el coro que casi todos los nuevos entonaron para celebrar a Maya con las voces solitarias que ensayaron una defensa de Vidales.
Los nuevos, convencidos de que su fortaleza debía ser su misma falta de unidad —la confrontación ideológica en todos los campos—, cumplieron ellos mismos con el adagio «divide y ven-cerás» y les ahorraron así algún esfuerzo a sus opositores. A la derecha formaron Rafael Maya y Rafael Vásquez (poetas), Silvio Villegas, Ramírez Moreno y Camacho Carreño (leopardos). En el centro, y tendiendo hacia la izquierda con más o menos bríos, Jorge Zalamea, José Umaña Bernal, Francisco Umaña Bernal, Alberto Lleras Camargo, Manuel García Herreros y Germán Arciniegas se inclinaron brevemente, durante la segunda mitad del decenio, hacia una reforma socialista dentro del Partido Liberal. Y a la iz-quierda, Luis Tejada, José Mar, Luis Vidales, Alejandro Vallejo, José Restrepo Jaramillo y Felipe Lleras Camargo fueron los intelec-tuales de la nueva generación que en los años veinte se identificaron con las ideas del socialismo. En el limbo, por ser aparentemente los que menos participaron en las confrontaciones políticas, quedaron León de Greiff y Gregorio Castañeda Aragón, los escritores ma-yores de la generación, si se acepta al último como perteneciente a los nuevos. Así lo vería claramente José Mar (de nuevo), en una entrevista de 1926 en las Lecturas Dominicales, convencido de que solo la asunción de una nueva ideología política podría darles unidad y carácter a los jóvenes, como si hubiera descubierto que la división en extremos políticos que él mismo defendiera, al lado de Luis Tejada, en 1922, no los había conducido ni los conduciría a conformarse como generación.
[...] los nuevos no son propiamente una generación. El simple elemento psicológico no basta para constituir lo que yo entiendo por
PREPRINT
16
Jineth Ardila Ariza
una generación. Se necesita una uniformidad interna que produzca una actividad independiente. Nosotros carecemos de un rasgo fun-damental que nos unifique y que nos impulse a realizar una obra específicamente nuestra. Solamente una cierta rebeldía contra la generación precedente nos agrupa y determina. [...] Solamente la adopción de una ideología política distinta de las que encarnan las ge-neraciones anteriores, nos daría personalidad y fisonomía propias. Si nuestra generación trajera al país la ideología y la actividad del socia-lismo, como la del Centenario trajo la ideología y la actividad del re-publicanismo, sería verdaderamente una generación. De lo contrario se quedará como un grupo literario y nada más. («Una hora con José Mar», Lecturas Dominicales 159, 25 de julio de 1926)
¿Cómo fue sucediendo y cómo se hizo evidente el desplaza-miento de fuerzas entre los nuevos? Para saberlo hay que remontarse a su origen como generación, y a los inicios del enfrentamiento con sus antecesores, los de la generación del Centenario, en algunas de las publicaciones culturales de la época.
PREPRINT
21
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
Al intentar contextualizar un trabajo sobre la poesía colombiana del decenio que va de 1920 a 1930 en el marco de la poesía latinoamericana, lo primero que salta a la vista es que la investigación, la historia, las antologías o los ensayos teóricos o in-terpretativos que tratan el tema de la vanguardia en la región se han enfrentado a la dificultad de ubicar sus manifestaciones dentro de la historia literaria o la sucesión de épocas y movimientos que la forman. Para algunos la vanguardia forma parte de la época moderna o la modernidad literaria hispanoamericana y, dentro de ella, se levanta como la clausuradora del modernismo; otros pre-fieren verla como iniciadora de la época llamada contemporánea y como el origen de la literatura actual. No ha faltado tampoco quien la vea como centro irradiador hacia ambas épocas, lugar de paso, de transición, entre un modernismo que nunca acaba de terminar y cuya actualidad hay que reivindicar cada cierto tiempo y la lite-ratura de hoy, heredera y destiladora de todos sus excesos:
[...] según signifiquen un intento de reaccionar contra el mo-dernismo, refrenando sus excesos (postmodernismo), o de supe-rarlo, llevando más lejos aún su afán de innovación y de libertad
PREPRINT
23
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
(ultramodernismo). Estos dos modos de aparente terminación del modernismo, en rigor de su consolidación y continuidad, fueron iniciados por los poetas modernistas mismos, que más tarde o más temprano llegan por proceso natural a la necesidad de rectificar o superar su obra anterior. (De Onís 1961, XVIII)
El primero en plantear este problema fue Federico de Onís, en 1934, en su Antología de la poesía española e hispanoame-ricana (1882-1932), con la que se propuso mostrar un panorama completo del modernismo en lengua española. Dicha antología —dividida en cuatro grandes momentos o movimientos: 1) tran-sición del romanticismo al modernismo (1882-1896); 2) triunfo del modernismo (1896-1905); 3) postmodernismo (1905-1914); 4) y ul-tramodernismo (1914-1932)— considera el modernismo como la formalización, en lengua española, de una «crisis universal de las letras y el espíritu que inicia hacia 1885 la disolución del siglo XIX» (De Onís 1961, XV). Aunque breve en su apogeo, el modernismo propiamente dicho sería muy fecundo, en tanto originó una revo-lución importante dentro de la literatura, que germinó en muchas de las tendencias futuras que se manifestarían durante el siglo XX «en una multiplicidad de tendencias contradictorias», agrupadas.
Federico de Onís fue el primero en acuñar el concepto de postmodernismo para hablar, no de lo que viene después del mo-dernismo, pues ese lugar le corresponde, en su concepción, a la vanguardia, sino para referirse a la autocrítica del modernismo. El concepto ha sido reutilizado muchas veces de esta forma (ver más adelante Octavio Paz), pero sin el carácter «conservador» que le dio De Onís, para quien el postmodernismo
[...] es una reacción conservadora, en primer lugar, del moder-nismo mismo, que se hace habitual y retórico como toda revolución literaria triunfante, y restauradora de todo lo que en el ardor de la lucha la naciente revolución negó. Son modos diversos de huir sin lucha y sin esperanza de la imponente obra lírica de la generación anterior en busca de la única originalidad posible dentro de la inevi-table dependencia. (De Onís 1961, XVIII)
PREPRINT
24
Jineth Ardila Ariza
A Para el caso de Colombia, en esta clasificación aparece Porfirio
Barba-Jacob: «Su poesía nace del modernismo y nunca se ha li-
berado por completo de la influencia de Rubén Darío; pero sigue
únicamente su lado romántico, y a la vez que retrocede hacia Poe
y hacia los clásicos españoles, avanza en un sentido romántico
nuevo hacia la afirmación única, límpida y amarga de la desespe-
ración y la nada individual». (De Onís 161, 739)
B Sobre José Eustasio Rivera, incluido en esta tendencia, dice: «La
vorágine, vigorosa pintura, a la vez realista y romántica, de la selva
tropical. Los sonetos de su único libro de poesías tienen el mismo
tema en forma más perfecta gracias a su mayor concentración». (De
Onís 1961, 837 y 838)
C De Onís inicia esta parte de la antología con Luis Carlos López,
de quien publica nueve poemas y dice en la nota introductoria:
«Su actitud poética, así como la de los demás poetas de esta
sección es la más propia y típicamente postmodernista, porque
es el modernismo visto del revés, el modernismo que se burla de
sí mismo, que se perfecciona al deshacerse en la ironía; actitud
correspondiente a la de los postrománticos respecto del romanti-
cismo. En ellos se ha pretendido encontrar la fuente de la poesía
de López, siendo así que la sentimentalidad oculta bajo su sar-
casmo y las formas difíciles que le place ver quebrarse de puro
sutiles, no son otras que las del modernismo esencial de su ser
en el que ya no cree». (De Onís 1961, 851)
D En esta clasificación solo aparece Rafael Maya; ni León de Greiff, ni
Luis Vidales figuran en ninguna de las clasificaciones de Federico
PREPRINT
25
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
El postmodernismo, vale la pena repetirlo, rectificaría al modernismo; por esta razón, sus diferentes tendencias son todas reacciones contra el modernismo: reacciones hacia el pasado ro-mántico, o clásico, o costumbrista. Dentro de cada una de las cinco reacciones que enumera, De Onís clasificó a los poetas hispanoa-mericanos de las dos primeras décadas del siglo XX:
1. Modernismo refrenado (reacción hacia la sencillez lírica).2. Reacción hacia la tradición clásica.3. Reacción hacia el romanticismoA.4. Reacción hacia el prosaísmo sentimentalB (poetas de mar y
viajes; poetas de la ciudad y los suburbios; poetas de la natu-raleza y la vida campesina).
5. Reacción hacia la ironía sentimentalC.
Algunas de las tendencias enumeradas no concuerdan del todo con el papel rectificador que el antologizador les asigna, sino que más bien son prolongaciones del modernismo. Esto, es de su-poner, hace afirmar a De Onís que a pesar de estar rectificando al modernismo el postmodernismo sería una manera de continuarlo. Lo cierto es que esta misma ambigüedad aparece en la poesía his-panoamericana de la época, en la cual conviven esas tendencias junto con la de los representantes del modernismo como tal.
Dentro del «ultramodernismo», en cambio, reconoce dos momentos: al primero lo llama «Transición del modernismo al ultraísmo»D, y al segundo, «ultraísmo». Por ultraísmo com-prende todos los «ismos» o movimientos de vanguardia en His-panoamérica que se habían conocido hasta el momento, y no solo el movimiento español con su equivalente en Argentina, que hoy conocemos con ese nombre.
Para seguir consecuentemente a De Onís, al ultramodernismo le está destinada la misión de superar el modernismo y, paradójica-mente, continuarlo y consolidarlo. Dicho momento,
[...] aunque tiene su origen en el modernismo y el postmoder-nismo cuyos principios trata de llevar a sus últimas consecuencias, acaba en una serie de audaces y originales intentos de creación de una poesía totalmente nueva. Esta es la poesía rigurosamente
PREPRINT
26
Jineth Ardila Ariza
de Onís. Se entiende la inclusión de Maya entre los poetas ul-
tramodernos, pues el poema seleccionado por el antologista
es «Capitán de veinte años», en el que este llevó a cabo uno de
sus escasísimos experimentos vanguardistas (ver la lectura que
propone David Jiménez (2005) sobre este poema de Maya en
su Antología de la poesía colombiana). Sobre Maya, escribe De
Onís: «Es considerado como el más alto valor en la poesía colom-
biana de hoy. Dice de él Sanín Cano: ‘Vivir en la forma pasajera’ y
‘querer perpetuar la gracia en un solo gesto’, son dos preceptos
en los cuales se podría concentrar toda la retórica de Rafael
Maya. La nota dominante en sus versos es una de ‘melancólica
incertidumbre’. En su última y mejor obra brillan sus cualidades —
excesivas— de fuerza caudalosa y de ímpetu hacia la altura desde
las honduras de lo subconsciente, vertidas en amplio verso libre,
enumerativo a menudo como el de Walt Whitman, y en repetidas
imágenes y palabras evocadoras». (De Onís 1961, 1013)
PREPRINT
27
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
actual, la que por de pronto ha logrado alejar de nosotros el moder-nismo a un pasado definitivo y clásico. (De Onís 1961, XIX)
Una idea muy distinta surge aquí, pues en lo que el ultra-modernismo anuncia de las vanguardias resalta lo que supera al modernismo y no aquello que lo rectifica o lo refrena. Y el moder-nismo mismo ya no se ve continuado y consolidado sino reducido a un pasado «definitivo y clásico». Esta paradoja se expresará luego como un interrogante, cuando el autor pregunta, casi al final de su presentación, a propósito del ultramodernismo, «¿quién puede decir cuáles de las nuevas manifestaciones son producto del es-fuerzo de la agonía o del de la germinación; cuáles son, en una palabra, un principio o un fin?». Aunque parece responder esta pregunta, cuando afirma que la calidad de algunos de los poetas del ultramodernismo hace pensar más en una culminación «del largo y rico proceso de la poesía del siglo XIX que arranca del ro-manticismo, más bien que como el principio de algo radicalmente nuevo» (De Onís 1961, XX), el autor no está por completo con-vencido de que esta sea la única respuesta. Hace una observación sugerente cuando reconoce que la habilidad de anular lo anterior que tiene la poesía nueva se vuelve contra ella misma, «porque su historia aparente y anecdótica consiste en la súbita aparición de nuevos grupos literarios» (De Onís 1961, XIX). Esta idea será más tarde expresada de nuevo por Octavio Paz, quien vio en la exacer-bación de la «estética de la ruptura» en la vanguardia la culmi-nación de una época (la Modernidad) en la cual la ruptura se había convertido en tradición.
Federico de Onís se anticipa también a la formulación de que las vanguardias hispanoamericanas no deben explicarse, ni como producto de la simple imitación de los «ismos» europeos, ni como producto inmediato de la Primera Guerra Mundial, ni de las nuevas corrientes de pensamiento o los avances tecnológicos de finales del siglo XIX, sino como el resultado de una crisis profunda, ante todo espiritual y literaria:
No creemos que la guerra, ni el automóvil, ni el cinematógrafo, ni la aviación, ni el maquinismo, ni el jazz, ni el psicoanálisis, ni el
PREPRINT
28
Jineth Ardila Ariza
E Ver, como ilustración, el poema «Entierro» de Vidales, publicado
en su libro Suenan timbres, en 1926:
EntierroLluviasobre los grandes cajones de las casas.Lluvia. Lluvia.
Y a lo lejosel conglomerado de paraguasmancha en el airesu pueblucho japonés.
A éste lo van a enterrar.
Las campanas se le querían caer encimacomo sombreros ingleses.
Yo veo el dorso del acontecimiento.
Las levitascabeceanteshacen unos pajarracosque persiguen al muerto.
Las coronas—neumáticos de carnaval—van colgadas del carrocomo repuestospor si se le dañan las ruedas. [...]
Ya no llueve.Desapareció el que estaba estrenandocadáver. [...]
PREPRINT
29
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
deportismo, ni el americanismo, ni el fascismo, ni el comunismo, ni el feminismo —ni las demás fuerzas o efectos formidables de nuestro siglo—, aunque hayan influido sobre ellos, sean la causa o la explicación de todos los «ismos» literarios y artísticos [...] y que en conjunto constituyen la nueva estética, iniciada, a nuestro parecer, con la crisis finisecular que en el mundo hispánico conocemos con el nombre de modernismo. (De Onís 1961, XIX)
Esta «crisis finisecular» de la que habla De Onís coincide con la idea de Mario de Micheli (1979), expresada en Las vanguardias artísticas del siglo XX, de que las vanguardias son, en última ins-tancia, consecuencia de la separación entre arte y sociedad; estos últimos habrían atravesado por una indisoluble unidad durante la época del realismo y las revoluciones europeas de la primera mitad del siglo XIX, que comienza a resquebrajarse a partir de 1848 y se agudiza en 1871, tras el fracaso de la Comuna de París: «Esta página histórica tiene una importancia decisiva porque representa una de las últimas ocasiones en que un amplio sector de escritores, poetas y artistas participó en una acción política de excepcional alcance» (Micheli 1979, 23). El arte, entonces, se alejó del realismo a través de distintas rutas de evasión: hacerse salvajes, el desarraigo decadente, el primitivismo... hasta que «la actitud levantisca asumió tonos de escarnio y eligió la vía del juego, de la mistificación e incluso del cinismo». Épater le bourgeois, «escandalizar al burgués, gastarle bromas pesadas, ponerle zancadilla al filisteo, poner en la picota al bienpensante, reír en los funeralesE y llorar en las bodas, fue una práctica común de los artistas de vanguardia» (Micheli 1979, 69). Estos primeros gestos entran después en una segunda fase, más agresiva que la primera, que corresponde a la organización de «los movimientos de rebelión» (Micheli 1979, 70). La crisis espi-ritual y literaria [De Onís] es, pues, consecuencia de la separación entre el arte y la sociedad; en algunos movimientos de vanguardia esa crisis intentará en vano resolverse recuperando el arte para la «praxis vital» y, de esa forma, tratar de restablecer la antigua unidad perdida. Micheli les sigue el rastro, en su estudio, a esos momentos de restauración de aquella unidad dentro de las vanguardias.
PREPRINT
30
Jineth Ardila Ariza
F En Colombia, los jóvenes intelectuales de comienzos de los años
veinte no fueron en absoluto ajenos a ese sentimiento anti-imperia-
lista, fortalecido todavía más por el ingrato recuerdo de la pérdida
de Panamá. Se conoce, por ejemplo, la existencia de un temprano
movimiento estudiantil al que bautizaron con el nombre de los pre-
coces, que se opuso a la instalación en Washington de una estatua
de Santander, en contra de las pretensiones de Luis Eduardo Nieto
Caballero: «El renombrado polemista de El Espectador [...] atacó
despiadadamente a los “niños precoces”, como él nombraba a los
estudiantes que se habían atrevido a oponerse a esa mistificación.
Nieto Caballero quería llevar a Washington un bronce de Santander,
costeado por nuestro pueblo, y no por el gobierno, como una prueba
de afecto hacia la nación saxoamericana. Los precoces, sintiéndose
apoyados por la opinión pública, aprovecharon el entusiasmo,
o más bien, la agitación provocada en las aulas por el incidente,
y fundaron a Universidad, la revista de Germán Arciniegas». (De la
Calle 1928)
G Otro tema fundamental de la época fue el socialismo. Se puede
afirmar, sin exagerar, que la juventud intelectual colombiana de
avanzada se consideraba a sí misma socialista o pretendía serlo.
Algunos miembros de la generación anterior también veían una
esperanza en la creación del nuevo partido. El Espectador, Ruy
Blas, la revista Patria y Universidad publicaban en sus editoriales
artículos de divulgación o de abierta simpatía por el socialismo:
«Las nuevas generaciones son, espiritualmente socialistas. La
teoría del socialismo, la posibilidad de sus realizaciones prác-
ticas, la necesaria reflexión que impone un mundo en donde la
PREPRINT
31
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
Este aspecto de la vanguardia no ha sido tenido en cuenta por muchos de los investigadores de la época en Hispanoamérica, pese a ser muy visible la trama entre la renovación artística y la revolución social y política. Nelson Osorio (1981), en su ensayo titulado «Para una caracterización histórica del vanguardismo literario hispanoa-mericano», sí señala tal vinculación. Para Osorio, a partir de la crisis de la Primera Guerra Mundial —que en su opinión debe ser tomada, siguiendo a Arnold Hauser, como «referencia cronológica para indicar el cierre de una etapa y el inicio de otra en la historia de la humanidad» (Osorio 1981, 229), es decir, como comienzo de la época contempo-ránea—, «el equilibrio del mundo», que hasta entonces se basaba en el «predominio de las potencias de Europa occidental en el control y manejo de los asuntos internacionales», pasa a manos de los Estados Unidos, país que «asume un papel decisivo en la nueva organización de la hegemonía mundial»; así, América Latina se verá enfrentada, desde entonces, a ese nuevo imperialismoF, y además recibirá la influencia de la revolución bolchevique de 1917, que se disponía a «destruir la he-gemonía de las clases dominantes y a construir una sociedad sin pre-cedentes sobre bases nuevas que eliminaban la explotación patronal del trabajo asalariado»G (Osorio 1981, 230). Son estos los hechos que explican que si bien no puede «hablarse de una general coincidencia entre los movimientos de vanguardia artística y los de vanguardia política y social, muchos de los más destacados representantes de la vanguardia artística de esos años se incorporan —aunque en algunos casos solo sea temporalmente— a la crítica del sistema social e incluso a las luchas por el socialismo»1 (Osorio 1981, 231).
Para Nelson Osorio es un error considerar el vanguardismo hispanoamericano «como un hecho postizo, como un simple epi-fenómeno de los movimientos europeos», y es un error, asimismo, considerar como vanguardistas solo aquellas manifestaciones que sean equivalentes a los «ismos» europeos de la época, pues tal perspectiva «hace que se pierda la posibilidad de ver lo que hay de hispanoamericano en nuestro vanguardismo» (Osorio 1981, 243).
1 Entre los casos que menciona Osorio, considera el de Luis Vidales en Colombia.
PREPRINT
32
Jineth Ardila Ariza
injusticia o la desigualdad de oportunidades florecen maravillo-
samente, son motivos más que suficientes para determinar un
cambio fundamental en las ideas de los partidos de vanguardia»
(«¿Hacia el socialismo?» Editorial de Universidad 79, 1928). Dice
Jaime Barrera Parra (uno de los bachués, nacionalistas): «Sólo
dentro de los partidos revolucionarios, socialistas o naciona-
listas, podría caber la parte auténticamente juvenil de la gene-
ración que se ha convenido en llamar “nueva”, por razón de su
edad» («Los ideales políticos de la nueva generación» Encuesta
de Universidad 83, 1928). En ese mismo número, responde la
encuesta un nuevo liberal, José Umaña Bernal: «Si la nueva ge-
neración izquierdista quisiera alguna vez cumplir con el deber
que le imponen las circunstancias y las necesidades de la hora
que vivimos, su puesto debiera estar en la vanguardia de un
gran partido socialista» («Los ideales políticos de la nueva ge-
neración» Encuesta de Universidad 83, 1928). También en esa
edición la revista publica la «Declaración de los universitarios
socialistas». Ver la historia del socialismo de los años veinte en
el valioso libro de María Tila Uribe (1994), Los años escondidos.
Sueños y rebeldías en la década del veinte. Jóvenes intelectuales
socialistas de los años veinte: el grupo de Savinski: Savinski era
un ruso que llegó a Bogotá en 1922, no tenía formación marxista,
pero «recibía periódicos en ruso y el único que podía traducirlos
era él. Por tanto, el local de su tintorería se convirtió en sitio de
tertulia, eje de grupos de estudiantes, de intelectuales, que se
fueron formando en torno a la lectura de los periódicos que él tra-
ducía, más que en torno a él mismo como teórico. En estos perió-
dicos venían artículos de Lenin y sobre Lenin que se comentaban
PREPRINT
33
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
animosamente allí. Uno de esos grupos estaba conformado por
estudiosos como José Mar y Luis Tejada [...]. Tejada, quien li-
deraba el grupo de intelectuales difundió esos planteamientos y
se proclamó comunista al igual que algunos de sus compañeros»
(Uribe 1994, 43 y 44). Felipe Lleras Camargo (director de la revista
Los Nuevos), conocido dentro del partido como el Chiverudo, du-
rante la segunda mitad del decenio tuvo a su cargo la redacción
de periódicos socialistas semiclandestinos, y como director de
Ruy Blas hizo el seguimiento de las huelgas, denunció los abusos
del gobierno, divulgó el pensamiento socialista y los grupos que
se afiliaban a él, y llegó a ser parte del Comité Central del partido.
Junto con Rafael Azula Barrera (Bachué), José Mar y Armando
Solano (centenarista, abandonó el liberalismo y se hizo socialista
en 1928) formaron redes de apoyo económico para el joven movi-
miento. Baldomero Sanín Cano estuvo a punto de hacerse socia-
lista y dio conferencias para explicar las ideas del nuevo partido.
Entre los centenaristas socialistas figuran, además de Solano,
Dmitri Ivanóvitch y Dionisio Arango Vélez.
PREPRINT
34
Jineth Ardila Ariza
H Esta tendencia coexistió con las manifestaciones de la vanguardia
en Colombia. En el número uno de la revista Universidad (febrero
24 de 1921), con la firma de Germán Arciniegas, Roberto Andrade y
Rafael Bernal Jiménez, publican un ambicioso manifiesto dirigido «A
la juventud hispanoamericana», en busca de la unión hispanoame-
ricana como una defensa contra «las amenazas comunes». Contenía
un programa de siete puntos, que incluía la difusión de las ideas
«paniberistas», fomentar el intercambio cultural por medio de mi-
siones de intelectuales y trabajar por que se cumpla el programa de
Buenos Aires: libre comercio entre las naciones hispanoamericanas,
unificación de la moneda, marina mercante indolatina, fortalecer los
ejércitos nacionales, etc. Durante la segunda época de la revista,
también bajo la dirección de Germán Arciniegas, la difusión de la
literatura, los movimientos, revistas, escultura y pintura hispanoa-
mericanos fue una constante (1927-1929). Universidad distribuía en
Bogotá revistas vanguardistas y americanistas, como Amauta, de
Mariátegui.
PREPRINT
35
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
Es necesario, en cambio, explicar el surgimiento de un movimiento renovador, propio de la época de la posguerra, que está más que le-gitimado dadas las condiciones históricas y literarias que se vivían durante esos años en América Latina:
Habría que considerar que las tendencias de vanguardia que surgen en la literatura hispanoamericana de esos años forman parte de un proceso más amplio de renovación artística con respecto al Modernismo y sus epígonos, dentro de la cual representan los im-pulsos de ruptura más agresivos y experimentales que ésta lleva en su seno. (Osorio 1981, 232)
Aquí concede el autor un grado de autonomía al proceso reno-vador de la literatura, y reconoce que en los años que antecedieron a la Primera Guerra Mundial ya se había sentido una «declinación del Modernismo como sensibilidad poética dominante»: «El Van-guardismo pasa a ser entendido así como un aspecto de la reno-vación postmodernista» (Osorio 1981, 254). Y agrega, un poco más adelante, acerca de la vanguardia:
[...] es necesario reconocer la condición jánica de su fisonomía histórica. En ella, si bien una de sus caras representa la solución de continuidad en la superación renovadora del Modernismo, la otra, en actitud de proclamada ruptura, anticipa embrionariamente un proyecto que mucho más tarde va a desembocar en la literatura de los años sesenta. (Osorio 1981, 242)
Otra tendencia que Osorio señala es la del «mundonovismo» o americanismoH, que aquí solo enunciaremos.
Si bien en este ensayo Osorio subsume en el postmodernismo todo lo que está después del modernismo, en un texto posterior, el prólogo al libro Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana (1988), hace un deslinde al afirmar que el arte de vanguardia «marca el inicio de la época contemporánea», mientras que el postmodernismo clausura el modernismo y, junto con este, marca el final de la época moderna2. Ya no usa el término post-
2 Osorio cita aquí a Ángel Rama: «[...] aunque fueron ellos [los modernistas]
PREPRINT
36
Jineth Ardila Ariza
modernismo para englobar la literatura de 1918 a 1930, como había hecho en el ensayo anterior, sino para hablar de una de las tres mani-festaciones de la literatura que va de 1910 a 1920. Incluso el cambio pe-riódico es significativo, puesto que parece indicar que Osorio prefiere hablar solo de vanguardia en la literatura surgida a partir de 1920, para de ese modo enfatizar el comienzo de la contemporaneidad y diferenciarla más radicalmente frente a la época moderna:
En resumen, si consideramos este confuso lapso que va desde 1910 a 1920, encontramos que en la vida literaria de ese decenio de crisis, reajuste y cambio se encuentran imbricadas tres promociones poéticas: la de los modernistas consagrados [...], la que corresponde a la última generación modernista y la de los que empiezan a bal-bucear las primeras e incipientes notas de lo que será el vanguar-dismo. (Osorio 1988, XIX)
Sin embargo, Osorio matiza un poco su división entre postmo-dernistas y vanguardistas al afirmar que si bien sería equivocado con-siderar las manifestaciones de los primeros como «vanguardistas», «al participar, aunque desde perspectivas estético-ideológicas dife-rentes, en un mismo momento de crisis, el cuestionamiento que estas propuestas implican fertiliza el ambiente y a menudo sirven de punto de partida al cuestionamiento radical y a las propuestas rupturales de los vanguardistas»3 (1989, XX y XXI).
Osorio opone esta concepción a la que considera que la van-guardia es «la expresión final de la época Moderna» (1989, X); y el autor contra el cual impone esta perspectiva periodizadora es
quienes introdujeron la literatura latinoamericana en la modernidad y por lo tanto inauguraron una época nueva de las letras locales, no se encontraban, como se ha dicho, en el comienzo de un novedoso período artístico universal sino en su finalización, a la que accedían vertiginosa y tardíamente» (Rama 1985, 173).
3 Es con esta mirada a los escritores posmodernistas como fertilizadores de las propuestas vanguardistas como se deben estudiar con más detenimiento sus manifestaciones en y sobre la poesía colombiana de la época, pues más que indagar qué movimientos de vanguardia hubo en Colombia, sigue vigente la pregunta acerca de cómo se dio inicio a la época contemporánea de la poesía en este país.
PREPRINT
37
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
Octavio Paz. En Los hijos del limo (1987), Paz señala las semejanzas existentes entre el romanticismo y las vanguardias. La vanguardia es «una exasperación y una exageración de las tendencias que la precedieron» (Paz 1987, 97), «una intensificación de la estética del cambio inaugurada por el Romanticismo» (Paz 1987, 98), pero, a di-ferencia del romanticismo, cuya negación inauguró la tradición de la ruptura, la suya la clausuraba. «La vanguardia es la gran ruptura y con ella se cierra la tradición de la ruptura» (Paz 1987, 88). En lo que sí coinciden ambos autores es en considerar el postmodernismo como la clausura del modernismo; para Paz, el postmodernismo
[…] no es lo que está después del Modernismo —lo que está después es la vanguardia—, sino que es una crítica del modernismo dentro del Modernismo. Reacción individual de varios poetas, con ella no comienza otro movimiento: con ella acaba el Modernismo. Esos poetas son su conciencia crítica, la conciencia de su acaba-miento. (Paz 1987, 84)
Por postmodernismo, sin embargo, Paz entiende algo más cercano al mundonovismo o al sencillismo, definidos por De Onís, que a las múltiples reacciones que propuso este último. En palabras de Paz: «Hacia 1915 la poesía hispanoamericana se caracterizaba por su regionalismo o provincialismo, su amor por el habla de la con-versación y su visión irónica del mundo y del hombre», y entre los poetas postmodernistas cita únicamente a Lugones y a López Ve-larde (Paz 1987, 123).
En cuanto al papel de la Primera Guerra Mundial como gestora de la crisis que desemboca en las vanguardias, las opiniones se oponen abiertamente en diferentes estudios. Enrique Anderson Imbert, en el volumen de su Historia de la literatura hispanoame-ricana, dedicado a la época contemporánea, afirma, por ejemplo:
[...] como en medio de estos años estalló la Primera Guerra Mundial se ha hablado de grupos literarios de la preguerra y de la posguerra. Pero la Gran Guerra [...] fue, más que un acontecimiento en las letras de América, un par de prismáticos para mirar la li-teratura. Se quería ver un drama y, dramáticamente, se exageró el efecto de la guerra sobre la literatura. [...] No negamos que la guerra
PREPRINT
39
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
agitara las conciencias de los escritores. Pero una guerra no cons-truye: destruye. Y, en la construcción de la literatura hispanoame-ricana de estos años, las fuerzas no vinieron de la guerra, sino del espectáculo de una cultura que estaba cambiando rápidamente. (Anderson Imbert 1961, 9 y 10)
La relativa veracidad de la afirmación de que una guerra no construye sino que, al contrario, destruye, no la hace un argu-mento lo suficientemente sólido para rechazar el papel que des-empeñó la Primera Guerra Mundial en la aparición de las nuevas estéticas. Las vanguardias, desde un punto de vista, si se quiere convencional, también «destruyeron». Su labor no fue solo de construcción: hubo que renunciar y, aun más, tratar de desterrar muchas de las verdades que se habían instalado cómodamente en el ambiente cultural y literario de la época que las antecedieron. Más cuestionable todavía, en una historia sobre la literatura de la época, es el tono conservador de las apreciaciones de Anderson Imbert, para quien, en últimas, durante los años que van de 1910 a 1925 hubo tres grupos de escritores: en primer lugar aparecieron «los decorosos», quienes «permanecieron leales a las letras áulicas» (Anderson Imbert 1961, 10) y en sus búsquedas poéticas no pasaron del naturalismo y el realismo o del impresionismo y el simbolismo. Un segundo grupo, aún no del todo censurable, es el de «los aven-tureros», quienes «minaron revolucionariamente las letras. Eran raros, funambulescos extravagantes. Se deshumanizaban (o se re-humanizaban) en piruetas metafóricas e idiomáticas inesperadas» (Anderson Imbert 1961, 10). Allí están los fauves, los expresionistas, los cubistas y los futuristas, todos ellos «disconformes, rebeldes, impetuosos» que se unieron a los del tercer grupo, el de «los irres-petuosos», quienes «emborracharon las letras y las hicieron bailar en pelota o disfrazadas de monigotes sobre las páginas de revistas experimentales». Aquí menciona al ultraísmo, como uno de los nombres que llevaría esta «orgía». Duró poco —termina senten-ciando el autor— y, después, «los mejores, no ya en revistas, sino en libros, se dejarán de bromas» (Anderson Imbert 1961, 10). En las páginas que siguen, al comenzar a exponer su catálogo crítico
PREPRINT
40
Jineth Ardila Ariza
I Son interesantes las apreciaciones de Anderson Imbert sobre
Colombia, pues en ellas también deja ver claramente su pre-
dilección por una literatura respetuosa frente a la tradición.
Transcribo en primer lugar sus comentarios sobre los autores co-
lombianos de «la normalidad»:
«En este país, de paso lento, como si llevara un vaso lleno
de preciosa tradición y temiera derramarlo al menor traspié, a la
poesía se la ve, muy atinada, pero un poco a la zaga. Poeta vestido
a la antigua fue Aurelio Martínez Mutis (1885-1954), que trabajaba
siempre con escrúpulos de buen artesano, en terrenos diversos, en
la narración, la elegía, el paisaje. Había comenzado, poco moder-
nísticamente, con las silvas de La epopeya del cóndor (1924), pero
su Mármol (1922) salió de la cantera modernista. Aunque ligados
por una cinta elástica al modernismo, otros poetas colombianos se
alejaron algunos pasos. Son los de la «generación del Centenario»
[...]. Tuvieron más sentido cívico que los estetas rubendarianos y
se inspiraron en el patrimonio nacional. Sin embargo, los poetas
«centenaristas» aprendieron su arte de modelos parnasianos y
simbolistas y, dentro de Colombia, continuaron a los modernistas
Valencia, Grillo y Londoño. Los más brillantes fueron Rivera, Rasch
Isla, Castillo, Castañeda Aragón, Gilberto Garrido, Leopoldo de la
Rosa, Seraville». (Anderson Imbert 1961, 27)
Sobre Eduardo Castillo afirma: «Poeta suave, delicado, triste, re-
signado, de insinuante tono menor. Su libro El árbol que canta, 1928.
Gracias a Guillermo Valencia, a quien admiró rendidamente, Castillo
viajó por todas las rutas del modernismo, siempre correcto, pocas
PREPRINT
41
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
de los principales autores que figuran entre estos tres grupos, su censura continuará siendo evidente en los títulos bajo los cuales los agrupa: «la normalidad», «la anormalidad» y «el escándalo». Los poetas del primer caso, el de la «normalidad», son los que surgieron en medio de una batalla ya ganada, la del esteticismo, la de la función aristocrática de la poesía; por lo tanto, «no había por qué repetir ni excederse. Aceptaban como ordinarias normas que habían sido extraordinarias», sucumbieron a la imitación y, gracias a ella, consiguieron hacerse pasar, entre sus contempo-ráneos, por grandes poetas; «no conmovían a nadie, no se ilumi-naban por dentro, pero admiraban por su frío arte de versificación y composición»I. Es entonces cuando surge una reacción, la de los «pocos capitanes enardecidos en combates interiores», y esa reacción toma diferentes caminos. Sin citarlo, Anderson Imbert hablará de las distintas reacciones que Federico de Onís subrayó al definir el momento que llamó «postmodernista», en la poesía hispanoamericana. No usa tampoco el término en esta parte del libro (este, sin embargo, aparece como un encabezado en la página respectiva), pero sí los diferentes tópicos que usó Federico de Onís. Escribe Anderson Imbert:
Algunos poetas se desvían hacia un trato más directo con la vida y la naturaleza. Son sencillos, humanos, sobrios [...]. Otros tienen un aire de sabiduría, de haber ido lejos y estar de vuelta con muchos secretos clásicos [...]. Otros [...] confiesan sinceramente lo que les pasa, angustias, exaltaciones [...]. Están los de sentido hu-morístico, como si los hijos sospecharan que había algo ridículo y cursi en la tradición familiar modernista [...]. Los hay cerebrales, fríos, recatados, especulativos [...] o los de alma devota [...]. Y los criollistas, los nativistas, los apretados contra su tierra [...]. Y los de emoción civil y política. (Anderson Imbert 1961, 14 y 15)
El segundo grupo está conformado, según el autor, por los poetas que al salir del modernismo dieron «un estruendoso portazo». Aunque no hayan sido los mejores escritores de su generación,
PREPRINT
42
Jineth Ardila Ariza
veces inspirado por un lirismo personal y pujante. Más que sentir
la vida, sentía una teoría estética de la vida. Esta teoría derivaba,
claro, de una biblioteca europea, rica en franceses, pobre en espa-
ñoles. Son más reconocibles sus lecturas que sus emociones, acaso
porque muy tímidamente penetraba en su propia personalidad y, en
cambio, elaboraba con gran decisión una teoría del arte que hizo es-
cuela en su país». (Anderson Imbert 1961, 28)
Entre todos los demás poetas de la época solo sobresale Porfirio
Barba-Jacob, sobre quien, sin embargo, tiene los siguientes reparos:
«Es, en efecto, un nudo en el mismo hilo de la poesía colombiana
donde antes anudamos a Silva y a Valencia. No fue tan delicado y
profundo como Silva ni tan artista como Valencia pero sus temas
eran románticos como en el primero y sus formas de corte moder-
nista, como en el segundo. Suele considerársele como astro. No
obstante, Barba Jacob, todo lo inquieto, vehemente, desesperado
que se quiera, no logró dar salida poética a ese mundo interior que
le ahogaba el corazón [...]. Barba Jacob estaba todo dolorido de
grandes interrogaciones, dudas, desánimos, rebeldías, deseos, las-
civias, inmoralidades; pero se queda enfermo, en la oscuridad de su
cueva, y más que cantos le oímos quejidos. Su lirismo es tan denso
que a veces se oscurece, como en “Acuarimántima”. Otras veces se
aclara en poesías exclamativas (las exclamaciones denuncian la
carga emocional del poeta), construidas (las simetrías denuncian
el efecto que se quiere conseguir), narrativas (la acción, en una
anécdota o en una alegoría, denuncia por dónde va el ánimo o la idea
del poema). Sus mejores cantos son los de extravío, de perdición,
de soledad. La leyenda de su vida de homosexual no nos interesa
(aunque contribuyó a su fama), pero la leyenda de su poesía debe
PREPRINT
43
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
revisarse críticamente. Exageraba sus desgarramientos y en su vo-
luntad de escándalo llegaba a simulaciones artísticas, pero no poé-
ticas. En sus momentos de sinceridad, por otra parte, no siempre vio
claro en su propia hondura». (Anderson Imbert 1961, 29 y 30)
Hasta aquí van los comentarios de Anderson Imbert sobre los
poetas colombianos de la primera fase: «la normalidad». Bastante
exhaustivo y, pese a los juicios venidos de diferentes latitudes (mo-
rales, subjetivas, cívicas y estéticas), quizá los dos últimos poetas
aquí reseñados hayan sido evaluados en su justa dimensión.
PREPRINT
44
Jineth Ardila Ariza
J Para el caso de Colombia, en este segundo grupo, representativo de
«la anormalidad», Anderson Imbert menciona únicamente a León de
Greiff: «Complejo, introvertido, narcisista, sarcástico, descontento,
imaginativo, con estallidos de ritmos, palabras y locuras, siempre
lírico, León de Greiff fue, entre los buenos poetas colombianos,
el que abrió la marcha de la vanguardia. Desde Tergiversaciones
(1925) hasta Fárrago (1955) no cesó de contorsionarse. En realidad
ya desde 1915, en la revista Panida de Medellín, había empezado
a asombrar con una poesía que no se parecía a nada de lo que
se conocía en Colombia. Después aparecieron, en España y en
Hispanoamérica, poetas que, al crecer, dejaron en la sombra a León
de Greiff: pero él vino primero y lo que hizo lo sacó de su cabeza.
Juvenil en su arrebato lírico, pasan los años pero sigue gozando
del respeto de los jóvenes, generación tras generación. No es de
fácil lectura, sin embargo. Maneja las palabras como instrumentos
de música y las distribuye como en una orquesta. Estructuras mu-
sicales de rondeles, contrapuntos, etc., contienen el verso libre y
lo hacen sonar con repeticiones que son inevitables y, al mismo
tiempo, sorprenden. Las palabras —arcaísmos, onomatopeyas,
neologismos, cultismos—, el caprichoso temario —leyendas, remi-
niscencias de autores raros, paisajes escandinavos—, los cambios
repentinos de los estados de ánimo, la agitación constante contri-
buyen también a hacerlo difícil, no de comprender, sino de gustar».
(Anderson Imbert 1961, 54 y 55)
PREPRINT
45
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
les reconoce su audacia: «Desde el simbolismo los escritores se habían convencido de que la literatura era una revolución perma-nente» (Anderson Imbert 1961, 48), y lo que estos harán es llevar a extremos las osadías del simbolismo. La guerra «exacerbó a todos», es cierto, pero el germen ya estaba arraigado en el simbolismo, to-mando de los simbolistas las metáforas «para romperles el hilo del sentido», el verso libre, la irracionalidad que, llevada a sus últimas consecuencias, niega «el principio lógico de identidad, la categoría de causalidad y las formas a priori del espacio y el tiempo» (An-derson Imbert 1961, 49)J.
El tercer grupo, el de los escandalosos, cuyos «ismos» fueron sucursales de «la gran planta industrial con sede en Europa», es di-fícil de estudiar, según el autor, porque «al principio se propusieron no existir como literatura»; por esta razón, Anderson Imbert pre-fiere dividirlos en dos grupos: el de las revistas y el de los libros, ar-gumentando que «las revistas son interesantes para una historia no tanto de la literatura como de la vida literaria» (Anderson Imbert 1961, 72).
Como la poesía no podía existir en medio de tales excesos ni-hilistas, solo quedan aquellos quienes de alguna manera pactaron e hicieron un libro, ya que «después de todo, un poema, por irracional que sea, debe ofrecer un mínimo de sentido para que pueda ser ge-nérico y comprensible» (Anderson Imbert 1961, 72). Sin embargo, «esos enardecidos metaforistas» que cedieron a la creencia de que las metáforas valían por sus virtudes mágicas, «partían de una des-estima de la literatura. No tenían fe en la poesía. No la creían seria. Se avergonzaban de ella» (Anderson Imbert 1961, 73). Escribían en contra «de los cosmopolitismos de ensueño del modernismo», «se dieron al verso suelto, a la idolatría de la imagen», «a los cambios en las funciones gramaticales de las palabras», «a los barbarismos deliberados, a la sobreproducción de neologismos»; las formas «se desprendieron unas de otras» y las frases sonaban «como en la boca de un esquizoide» (Anderson Imbert 1961, 73).
PREPRINT
46
Jineth Ardila Ariza
K Sobre Colombia no menciona a ningún escritor en esta fase, pero sí
en el capítulo siguiente, en el cual se supone que el autor hablaría
de los libros que fueron producto de las vanguardias. Mezcla,
sin embargo, en una misma época a los nuevos con los poetas de
Piedra y cielo. Esta equívoca asociación entre vanguardia y Piedra
y cielo haría carrera; importa destacarlo, sobre todo, porque en
realidad ocurrió con Piedra y cielo todo lo contrario: este movi-
miento representó una «regresión» de la poesía colombiana a la
tradición española de la que el modernismo había logrado sepa-
rarse, pero que seguía teniendo vigencia entre algunos poetas
tradicionalistas de los tres primeros decenios del siglo, y como
consecuencia de lo anterior, una regresión a modelos formales en
los que se volvía a dar un lugar predominante a formas métricas
rígidas, como el soneto, mientras que una parte de la poesía de los
años veinte había llegado a hacer aceptable el poema en versos
libres, cuando menos.
Sobre los nuevos, Anderson Imbert escribe: «Se alejaron de
los modernistas pero no mucho. En todo caso no rompieron con
ellos, según hacían los jóvenes en otros países. Los colombianos
han sido siempre muy cuidadosos en el uso de la lengua. El mo-
dernismo, en lo que tenía de culto a las buenas formas, había
reforzado ese sentimiento tradicional por la gramática. El mo-
dernismo, pues, pasó a formar parte de la tradición, y el anhelo
de perfección lingüística de los parnasianos siguió dominando
hasta después de la Primera Guerra Mundial. Los movimientos
de vanguardia apenas alteraron el paso modernista, parnasiano
de los nuevos [...]. Saltaron, pues, sobre la generación inmediata-
mente precedente de los centenaristas sin reconocer su magisterio
PREPRINT
47
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
Hasta aquí cabe preguntarse si esta presentación de la van-guardia en palabras de Anderson Imbert corresponde verdadera-mente a una lectura de la poesía hispanoamericana o si el autor está pensando, más bien, en los manifiestos de las más extremas vanguardias europeas, como el dadaísmo, las cuales sí hubieran podido generar la inquisidora descripción que se lee en las líneas citadas arriba. Después de esta presentación, Anderson Imbert hace una «tabla de escándalos» en los que incurrió la vanguardia: cosmopolitismo (ya no el europeísmo idealista del modernismo, sino un europeísmo irreverente); actitud nihilista e iconoclasta frente a la literatura (aunque eran más fecundos en la teoría que en la práctica); ingenio (culto a la novedad y la sorpresa); senti-miento (deshumanización del arte, destrucción del «yo», cuando hay sentimientos, estos son sarcásticos); feísmo (una nueva forma de conocimiento ajeno a la belleza); morfología (todos los experi-mentos tipográficos y la experimentación con la propia lengua, los caligramas, las onomatopeyas caben aquí); sintaxis (palabras en libertad, destrucción de la sintaxis); métrica (abandono de la rima, el ritmo y los moldes estróficos); temas (exclusión de lo narrativo y anecdótico, las cosas se hacen protagonistas, paisaje como telón de fondo, introducción de nuevos elementos: el rumor, el peso, el olor, presencia de la máquina, de los movimientos sociales); imaginismo (poesía reducida a la metáfora) (Anderson Imbert 1961, 76 y 78)K.
Dos ideas resaltan en la exposición de Anderson Imbert: las vanguardias son la exacerbación del simbolismo y, por lo tanto, también del modernismo. Y los «ismos» hispanoamericanos fueron la versión americana de los «ismos» europeos, «gran planta industrial con sede en Europa».
En un planteamiento más reciente, Teodosio Fernández, en su libro La poesía hispanoamericana en el siglo XX (1987), afirma que las diferentes reacciones bajo las cuales cataloga Fe-derico de Onís la poesía postmodernista no estaban ausentes en la poesía anterior, ni en la de los modernistas, ni en la de quienes «se mantuvieron al margen de las novedades finiseculares» (Fer-nández 1987, 18). Y, puesto que tampoco desaparecieron con la irrupción de las vanguardias, el postmodernismo conservador
PREPRINT
48
Jineth Ardila Ariza
[...]. Los centenaristas no se habían familiarizado con el curso
de las letras, de Proust a Breton. Los nuevos, en cambio, aunque
también prolongaban el parnasianismo, por lo menos oteaban las
vanguardias lejanas (de Europa y de algunas ciudades sudameri-
canas). En general no se desembarazaron del pasado, pero basta
que haya habido entre ellos unas pocas excepciones para que po-
damos diferenciarlos de los centenaristas. Estos pocos poetas ex-
cepcionales saltaron al futuro con jactancias, oscuridades, música
e ideas retadoras. Algunos eran estetas puros, que con desparpajo
juvenil jugaban a la literatura, deshumanizándola. Otros, ganados
por las ideas socialistas, proclamaban belicosos programas de
reivindicaciones políticas (Luis Vidales). Hubo un grupo de escép-
ticos que se mantenían al margen de las ideologías. Y también un
grupo de partidarios del orden y la autoridad [...]. León de Greiff,
al establecerse en Bogotá, prestó fuerzas a los nuevos. Él era una
personalidad única, inimitable en su juventud perpetua. Tuvo se-
guidores, sin embargo. Por ejemplo, Luis Vidales [!!] (1904), que
en 1926 aturdió el ambiente con Suenan timbres, libro de poesías
conectadas con la usina de imágenes eléctricas e inesperadas que
funcionaban en todo Occidente, desde la primera Guerra Mundial.
Vidales fue el que más se benefició del ingenio travieso, gregue-
rístico, que desde Ramón Gómez de la Serna se cultivó en las
letras castellanas. Pero la poesía colombiana no se dejó seducir
por los “ismos” de posguerra». (Anderson Imbert 1961, 178-180)
Más laudatorio es cuando se refiere a la poesía de Rafael Maya:
«[...] mesurado, inteligente, extendió los dominios de su poesía
pero sin cambiar de índole. Sus sensaciones e imágenes se hicieron
más vertiginosas; sus ritmos se desbandaron y hubo más libertad
PREPRINT
49
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
y espacio en sus versos. Pero todo esto sin exhibicionismos [...]. Es
de temperamento clásico, que reflexiona sobre sus emociones y las
obliga a un equilibrio entre lo nuevo y lo tradicional. Anhela la vieja
claridad, no la moderna confusión». (Anderson Imbert 1961, 180)
PREPRINT
50
Jineth Ardila Ariza
L Entre los poetas que descubren el entorno menciona, para
Colombia, a Luis Carlos López como el precursor: «[...] desecha los
tópicos consagrados por la literatura vigente en favor del hallazgo
de lo poético en la realidad inmediata. Su actitud antimodernista
radicaba fundamentalmente en la elección del anticosmopoli-
tismo de lo provinciano, y también en la ironía, que “el tuerto”
López llevaba a veces al sarcasmo. De mi villorrio (1908), Posturas
difíciles (1909) y Por el atajo (1920), abundan en la presentación
festiva de la vida cotidiana en el monótono ambiente de su natal
Cartagena de Indias, donde pasó casi toda su vida. Sus hallazgos
probablemente tuvieron un eco temprano en el descubrimiento
de la provincia por López Velarde, antes de que el mundo urbano
y los modelos rioplatenses cambiasen el rumbo de su poesía».
(Fernández 1987, 19)
M En Colombia, dice Fernández: «[...] la evolución es aún más lenta
y mesurada. Puede hablarse de una larga perduración del moder-
nismo, a pesar de las disidencias que suponen las obras del ya
citado Luis Carlos López, de Porfirio Barba-Jacob (1883-1942) y de
León de Greiff (1895-1976). Los dos últimos no son fáciles de clasi-
ficar, aunque caben, desde luego, dentro de los vagos márgenes del
posmodernismo. Los poemas de Barba-Jacob, que no llegan al cen-
tenar, muestran el espíritu rebelde y atormentado de un personaje
novelesco, viajero incansable, de vida turbulenta y azarosa; sus
rupturas significan en buena medida la recuperación del espíritu
torturado de los “malditos” del siglo XIX, románticos y simbolistas,
con los que presenta un parentesco evidente. No era ajeno, por
PREPRINT
51
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
del que hablara De Onís corre el riesgo de prolongarse indefini-damente. Para Fernández, entonces, es mejor hablar únicamente de dos tendencias en el postmodernismo: la que lleva a «la inte-riorización de la experiencia» y la que conduce a «descubrir el entorno»L.
Es en la complejidad del modernismo, que incluía su propio cues-tionamiento y autocrítica, en donde hay que descubrir su propio final:
Entre las distintas corrientes que confluyen en esa indeter-minada —y tal vez desorientada— poesía posmodernista, una se perfila con cierta nitidez: la que, nacida en las posiciones más expe-rimentales o extremadas del modernismo, permite reconocer una evolución continuada de la poesía hispanoamericana hasta enlazar con el vanguardismo. (Fernández 1987, 15)
Hasta aquí nada lo separa de la concepción de Paz. Como sea, queda nuevamente expresada una visión unificadora que busca en el postmodernismo el momento de transición a las vanguardias. La variante, sobre la cual también insistirán otros autores, es que no hay una actitud antimodernista en el postmodernismo, ni siquiera en las tendencias llamadas mundonovistas, pues «se trata del propio modernismo que se disuelve en distintas tendencias, y de otras que habían discurrido opacadas y ahora tienen ocasión de aflorar» (Fer-nández 1987, 18). Fernández hace notar, además, que la vanguardia el americanismo no fueron las únicas direcciones que tomó la poesía de la época; en el capítulo titulado «De la poesía pura a las inquietudes existenciales», señala que numerosos poetas prescindieron de acti-tudes agresivas, ruidosas e irreverentes, y recuperaron, incluso, las rimas y metros tradicionales. Sobre todo en países en donde «la van-guardia de los años veinte apenas se acusó» puede hablarse de «una evolución sin rupturas desde el Modernismo hacia una expresión depurada que progresivamente se enriquece de implicaciones metafí-sicas o existenciales»M (Fernández 1987, 48).
Otra propuesta, quizás un poco excesiva en el tono, que insiste en la unidad del modernismo y las vanguardias en la poesía hispa-noamericana, la presenta Saúl Yurkievich, en su libro Celebración
PREPRINT
52
Jineth Ardila Ariza
tanto, a algunas orientaciones del modernismo hispanoamericano.
Como tampoco lo fue León de Greiff, quien, como los surrealistas,
encontró sus ídolos en Aloysius Bertrand y en Lautréamont. Por
esta vía pudo acercarse al espíritu de la vanguardia, sin renunciar
a las preocupaciones formales constantes en una amplia obra
poética que va desde Tergiversaciones (1925) a Velero paradójico
(1957), y que caracterizan el humor (a veces sarcástico, por lo ge-
neral corrosivo), el gusto por las paradojas, la descripción de la
subjetividad del poeta (recurriendo a lo onírico incluso), la musica-
lidad y la riqueza lingüística. León de Greiff colaboró y polemizó con
el grupo de los nuevos, que a partir de 1920 reunió a numerosos
poetas. Entre ellos se cuentan Luis Vidales (n. 1904), Rafael Maya
(1897-1980), Jorge Zalamea (1905-1969) y Germán Pardo García (n.
1902). El primero, con Suenan timbres (1926), ofreció la muestra
más destacada del vanguardismo en Colombia. Los demás ofrecen
una depuración del modernismo, de orientación clasicista con in-
gredientes religiosos en la amplia obra de Maya, hacia la belige-
rancia política —expresada con una extraordinaria exuberancia
verbal, que culmina en su poema en prosa o novela poemática El
gran Burundún-Burundá ha muerto (1952)— en la de Zalamea, hacia
variadas preocupaciones existenciales entre otras, en la amplísima
de Pardo García» (Fernández 1987, 57 y 58).
N Así describe Yurkievich el modernismo: «No sólo consignan la
actualidad a través de la mención de la utilería tecnológica, la re-
presentan en su agitada mezcolanza [...]. Utilizan la yuxtaposición
caleidoscópica, inauguran la técnica del mosaico, preanuncian el
montaje cinemático. [...]. Con los modernistas comienza el culto a lo
PREPRINT
53
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
del modernismo (1976). Desde el título se anuncia el propósito del autor, que será formulado de la siguiente manera:
La vanguardia libró sus ofensivas tratando de borrar todo legado. Sólo validó un presente versátil, proyectado hacia el futuro. Un presente prospectivo, vector de progreso, cercenado de toda di-mensión pretérita. Renegó radicalmente del pasado inmediato sin vislumbrar, como en tantas revoluciones, que todos sus propósitos, que todos sus logros habían germinado poco antes. Con perspectiva casi secular, podemos hoy restablecer la conexión causal entre mo-dernismo y primera vanguardia, es decir, reconocer a los poetas modernistas su condición de adelantados. A la tríada culminante de Vicente Huidobro, César Vallejo y Pablo Neruda contraponemos aquí la de los genitores: Rubén Darío, Leopoldo Lugones y Julio Herrera y Reissig. (Yurkievich 1976, 7)
Tanto el cosmopolitismo, como la evasión frente al positivismo pragmático y el registro de la actualidad (maquinismo, era indus-trial, vida de las ciudades tecnificadas) ya estaban presentes en los modernistas. Estos «son los primeros adeptos a la modernolatría futurista. Darío y Lugones hacen el ditirambo del arquetipo de la omnipotencia mecánica: la locomotora» (Yurkievich 1976, 14), además del vértigo de la velocidad ante el automóvil, el paquebote, el tren expreso. Es la época de las exposiciones universales, de los rascacielos neoyorquinos, de la torre Eiffel. Después de una extensa enumeración de los aspectos del modernismo que sobrevivirían en las vanguardias, el autor dedica cada uno de los capítulos de su libro a demostrar que Darío, Lugones y Herrera y Reissig deben ser leídos como los «iniciadores» de Huidobro, Vallejo y Neruda, «quienes empiezan su obra donde la dejó Darío» (Yurkievich 1976, 25)N.
Este es uno de los caminos que tiene quien hoy en día se acerque al estudio de la vanguardia: asumir la continuidad que hay entre el modernismo, el postmodernismo y la vanguardia, en tanto esta última es la realización extrema de las propuestas del primero. Otra posibilidad es ver el paso del modernismo a la vanguardia como una ruptura fundamental, y leer en los poetas postmoder-nistas la clausura definitiva del modernismo en su autocrítica
PREPRINT
54
Jineth Ardila Ariza
nuevo, el imperativo de la originalidad. [...] El mundo occidental vive
una temporalidad distinta, cuya consecuencia ideológica es [...] la
relativización de todos los absolutos [...]. Esta temporalidad se ma-
nifiesta artísticamente a través de la valoración de lo instantáneo
[...]. Los poetas buscan liberarse de las represiones racionalistas,
provocan el desarreglo de los sentidos para expresarlo a través de
la alquimia del verbo. La sexualidad aflora al desnudo y se la dice
sin eufemismos, [...] el capricho, la arbitrariedad, la desmesura de-
vienen valores estéticos. A la sin razón del mundo y al sin sentido
de la existencia corresponden el sin sentido y la sin razón del arte
[...]. Todos los continuos se fragmentan. Las seguridades de la con-
cepción renacentista [...] se relativizan o invalidan. [...] Se borran las
distinciones entre sujeto y objeto. [...] Cunde el nihilismo y el agnos-
ticismo. [...] Viven el pasaje del contexto artesanal, personalizado,
de la sociedad aldeana a la antinaturaleza de hierro y hormigón, a
la anónima concentración de las megalópolis, a la vida mecanizada
[...]. La autonomía poética parece estar en proporción directa con
el alejamiento de lo real inmediato [...]. Saturan sus textos de me-
táforas radicalizadas [...]. Los modernistas valorizan el conjuro de
las sugerencias rítmicas, imaginativas, musicales. El sonido triunfa
sobre el sentido [...]. La forma impera sobre el contenido. La inteli-
gencia discursiva se repliega». (Yurkievich 1976, 15-21)
PREPRINT
55
Postmodernismo y vanguardia: un problema de periodicidad literaria
destructiva. También existe un tercer camino: si bien hay una ruptura entre el modernismo y las vanguardias, el postmoder-nismo es un momento de transición necesario entre estos dos mo-vimientos. Y aun una cuarta lectura que pondría a la vanguardia en el centro para desde ella comprender tanto el modernismo como el arte contemporáneo. Todos estos caminos se nos antojan suge-rentes. Pero lo más relevante aquí es advertir que es indispensable estudiar la aparición de la vanguardia partiendo de las manifes-taciones y de los autores renovadores del modernismo dentro de cada una de las tradiciones nacionales de Latinoamérica, lo cual quizá tendría como consecuencia hacer una lectura distinta de la acostumbrada, cuando menos de la poesía colombiana de la época.
PREPRINT
57
Colombia en los estudios y antologías sobre la poesía latinoamericana de los años veinte
Como consecuencia de la división en periodos de la historia de la literatura, las antologías y estudios que se refieren exclusivamente a la poesía latinoamericana de los años veinte tratan solo de la poesía de vanguardia. Esta exclusividad ha terminado encerrando en el limbo de «lo excepcional» a los poetas que no fundaron un movi-miento o que no encajan en ninguna de las clasificaciones de los van-guardismos de la época y, como es obvio, margina de las antologías de la poesía latinoamericana a quienes se considera que de algún modo forman parte de la tradición que combaten los movimientos de vanguardia; tal es el caso de los llamados poetas de transición, modernistas tardíos o poetas del postmodernismo, entendiendo por postmodernistas a quienes sin separarse por completo de la estética del modernismo lo rectifican, reaccionan contra él, lo cuestionan o, en últimas, hacen la autocrítica del modernismo. Esto tiene impor-tancia, pues una de las teorías más actuales acerca de la vanguardia1 es aquella que la define como el momento del arte en el cual se in-augura la autocrítica del arte, de su historia y de sus instituciones, por lo cual haría falta que los estudios y antologías de vanguardia
1 Me refiero al libro de Peter Bürger, Teoría de la vanguardia (1987).
PREPRINT
59
Colombia en los estudios y antologías sobre la poesía latinoamericana...
incluyeran esos momentos de transición y autocrítica vividos en cada una de las poesías nacionales latinoamericanas de la época; sin embargo, por un principio que no pertenece a la historia de la poesía, sino a la arbitrariedad de la periodización, la historia literaria de la época se escribe siguiendo los preceptos estéticos de su mismo objeto de estudio: las vanguardias; y como en ellas se expresaba un rechazo beligerante por todo aquello que no fuera reconocido como van-guardista, la historia literaria ha terminado haciendo suyo también ese rechazo, sin tener en cuenta que para entender la aparición de la vanguardia sería necesario estudiar sus primeras tentativas de rebeldía en los poetas de transición. Para el caso colombiano esta clasificación interesa especialmente, pues muchos de los poetas de los años veinte deben ser estudiados como poetas postmodernistas, en el sentido en que ya se dijo aquí, en lugar de intentar forzar los análisis para someterlos a las estéticas de vanguardia. Tal es el caso de Luis Carlos López y León de Greiff, cuando menos.
Sin embargo, también es necesario que los estudios sobre la vanguardia transgredan los límites de la poesía y de la pura enun-ciación de los manifiestos, pues la vanguardia en la prosa y la van-guardia en la crítica desempeñaron un papel no despreciable en la modernización de las literaturas nacionales2. En Colombia tendría que hablarse del caso excepcional de Luis Tejada, si no como escritor de prosas de vanguardia, sí como un promotor de dichas estéticas y como uno de los creadores de un tipo de crítica y crónica nuevas, irre-verentes e ingeniosas. En narrativa habría que mencionar los cuentos de Luis Vidales y rescatar del olvido la discusión acerca de las novelas y cuentos de José Restrepo Jaramillo, Manuel García Herreros y José Félix Fuenmayor, para comenzar un estudio sobre el tema.
Respecto al caso de la poesía colombiana de los años veinte se han pronunciado dos sentencias en la mayoría de los estudios o antologías de vanguardia latinoamericana: la primera es elocuente
2 Se han dedicado trabajos recientes a la narrativa de vanguardia hispanoamericana. Ver Hugo Verani, Narrativa vanguardista hispanoamericana (1996), y Katharina Niemeyer, Subway de los sueños, alucinamiento, libro abierto. La novela vanguardista hispanoamericana (2004).
PREPRINT
61
Colombia en los estudios y antologías sobre la poesía latinoamericana...
en el vacío destinado a Colombia en dichos estudios y antologías; ausencia que no solo pretende decir que el país no tuvo poesía alguna de vanguardia, sino que entonces no se escribió nada que tuviera interés para la historia de la poesía latinoamericana del momento. La otra sentencia, un poco más condescendiente, afirma que en Colombia solo vale la pena mencionar a uno o dos poetas aislados, quienes habrían introducido un aire renovador en su poesía. Figuras que brillan con luz muy débil en diez o máximo veinte líneas en libros que sobrepasan las cuatrocientas, seiscientas y hasta ochocientas páginas. Lo inquietante de estas dos sentencias es que los estudios y antologías de vanguardia han sido el único medio en donde vive como un todo la discusión acerca de la poesía latinoamericana de la época (con excepción de las historias y es-tudios sobre el modernismo y el postmodernismo reseñados en el apartado anterior de este trabajo), con lo cual el país permanece ajeno a ese importante capítulo de la historia de la poesía de la región, pese a ser reconocida por muchos la originalidad de un León de Greiff, un Luis Carlos López o la poesía decididamente vanguardista de Luis Vidales, así como la importancia de Luis Tejada en «la formación de una nueva cultura» (Loaiza 1995). ¿Quién no ha dicho de Vidales, por ejemplo, que es un poeta ima-ginista, futurista, o dadaísta, o un poeta tomapelista, como prefirió autoproclamarse tardíamente él mismo, en un gesto que para los años veinte hubiera sido completamente vanguardista? No obs-tante, el crítico David Jiménez (2002) ha llamado la atención sobre un hecho escandaloso que hasta entonces había pasado desaper-cibido: el silencio que se cierne en torno a Suenan timbres en casi todos los estudios y antologías sobre las vanguardias latinoameri-canas, comenzando por el que guardó el mismo escritor colombiano Oscar Collazos en 1977, quien para esa fecha pareciera desconocer la existencia de Suenan timbres tanto como la de Luis Vidales, pues no menciona ni a la obra ni al autor en su libro Los vanguardismos en la América Latina3. Este desconocimiento se reprodujo durante
3 Son recientes los trabajos de investigadores colombianos que sí mencionan a Vidales: Hubert Pöppel y Miguel Gomes, Bibliografía y antología crítica
PREPRINT
63
Colombia en los estudios y antologías sobre la poesía latinoamericana...
décadas en los más destacados libros dedicados a la vanguardia americana, como es el caso de Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana, de Nelson Osorio (1988); Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos, de Jorge Schwartz (1991); y aun en el más reciente, Lectura crítica de la literatura americana. Vanguardias y tomas de posesión, de Saúl Sosnowski (1997). Silencio que ya en 1934, en la Antología de la poesía española e hispanoamericana, había hecho suyo Federico de Onís, quien en lugar de incluir a Vidales, siquiera entre los poetas en transición al ultraísmo, como los llama el historiador, in-cluye a Rafael Maya, uno de los poetas más tradicionales del grupo de los nuevos, en virtud de uno de los dos únicos poemas que este último escribió haciendo uso de metáforas e imágenes que forman parte del fetichismo maquinista de los vanguardismos («Capitán de veinte años»). Así, muy rápidamente se olvidaría que en julio de 1926, el mismo año de la publicación de Suenan timbres, tres jó-venes poetas latinoamericanos incluían a Luis Vidales como único poeta colombiano de vanguardia, en su Índice de la nueva poesía americana (1926), la célebre y «fantasmal» antología de poesía de vanguardia que hicieron Alberto Hidalgo (poeta del vanguardismo peruano), Jorge Luis Borges (entonces uno de los ultraístas argen-tinos) y Vicente Huidobro (fundador del creacionismo en Chile)4. En ese mismo año, antes de septiembre de 1926, Jorge Zalamea in-forma que en la revista Martín Fierro apareció un artículo sobre
de las vanguardias literarias. Bolivia. Colombia. Ecuador. Perú. Venezuela (2008). En este libro son relevantes los ensayos de Guillermo Loaiza Cano sobre los arquilókidas, y Álvaro Medina sobre «López, De Greiff, Vinyes, Vidales y el vanguardismo en Colombia».
4 Este Índice ha sido considerado apócrifo por algunos autores, pues se cuenta que de él se imprimieron entre 30 y 100 ejemplares, que por supuesto muy pocos pudieron conocer. No obstante, a menos que la leyenda editorial continúe, existe una reedición reciente, hecha en Lima, por la editorial Sur-Librería Anticuaria, en 2007. Se puede leer el prólogo de los tres célebres antologistas en Nelson Osorio (1988) y consultar el contenido completo del Índice, transcrito por Carlos García, en 2005, en: http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/garcia_carlos/hidalgo_indice/index.htm (última consulta: 25 de enero de 2012).
PREPRINT
65
Colombia en los estudios y antologías sobre la poesía latinoamericana...
Vidales, titulado «En Bogotá vive un poeta» (ver Lecturas Domini-cales de El Tiempo 166, 12 de septiembre de 1926).
Cabe preguntarse qué criterios condujeron a que Colombia y su reconocido poeta de vanguardia, Luis Vidales, quedaran por fuera de tales estudios; quizás ayude a responder esa pregunta el criterio con el que sí fueron presentados por Hugo Verani (1990), el único antologista e historiador de la vanguardia latinoamericana que los incluye en su estudio, Las vanguardias literarias en Hispa-noamérica (Manifiestos, proclamas y otros escritos). Dice Verani:
En Colombia, país tradicionalista y cauto, aferrado a un moder-nismo epigonal, las proyecciones del vanguardismo han alcanzado escaso desarrollo, no hubo actividad de verdadera vanguardia, sólo figuras aisladas que acogen tendencias innovadoras y antirretóricas. El grupo que surge hacia 1925, cuyo órgano de expresión fue la revista Los nuevos, propicia la búsqueda más sostenida de rumbos diferentes. Sin concretarse en un ideario definido, ni proponer una orientación estética de vanguardia, ‘los nuevos’ constituye una agrupación de carácter ecléctico [...]. Sólo parcialmente los miembros de esta gene-ración lograron modificar esquemas dominantes, finiseculares. León de Greiff, poeta de transición simbolista, insinúa una libre inventiva de vanguardia, pero conserva formas tradicionales, fáciles y decorativas consonancias. Suenan timbres (1926) de Luis Vidales, es uno de los es-casísimos libros de vanguardia en Colombia, el único que transgrede deliberadamente las normas tradicionales con humor, prosaísmo y ti-pología novedosa. (Verani 1990, XX. El resaltado es mío)
Si Verani o cualquiera de los más recientes investigadores americanos hubiera profundizado un poco más, o hubiera habido en Colombia textos que guiaran en la búsqueda de fuentes para la vanguardia, se habría encontrado, al menos, con la extrañeza que podían suscitar los poemas de De Greiff aparecidos en fecha muy temprana, en 1915 en la revista Panida (Medellín, 1915), o le hubiera llamado la atención el hecho de que la revista Voces (Barranquilla, 1917-1920) haya sido la primera de América en traducir y repro-ducir textos de Apollinaire, además de ocuparse de divulgar y pro-mover en Colombia las nuevas estéticas europeas. O quizás hubiera
PREPRINT
66
Jineth Ardila Ariza
descubierto los textos de los arquilókidas en La República (Bogotá, 1921-1922), hallados por Gilberto Loaiza Cano (1995) durante su in-vestigación sobre Luis Tejada, o —y este es el más reciente descubri-miento de la investigación en nuestro país sobre la época— le habría causado curiosidad encontrarse con los textos aparecidos en la re-vista Patria (Bogotá, 1924-1926), firmados por alguien que se hacía llamar el nuevecito escritor, como los encontró el profesor Hubert Pöppel (2000). O, quizás, hubiera podido comprobar que, junto con Huidobro —como bien lo afirma Álvaro Medina—, León de Greiff, aunque ajeno a muchos de los postulados estéticos de las escuelas de vanguardia y más cercano a la tradición del modernismo, pero con una dosis de ironía que lo sobrepasaba, fue el único poeta que continuó su obra «dentro de su concepción inicial hasta llevarla a sus últimas consecuencias» (Medina 1995, 17), mientras la mayoría de los poetas latinoamericanos, más famosos, más ruidosos, pero al final menos auténticamente comprometidos con la estética que pro-ponían, terminaron abjurando de ella, incluido el mismo Vidales, quien en 1929, al regresar de París, llamó «tendenciosos» a los movi-mientos de los primeros años de la posguerra en Europa y celebraba que todos hubieran vuelto al «clasicismo» aunque él mismo en su poesía nunca lo hiciera (Revista 8 de junio 5, julio 25 de 1929).
No es la intención de este texto demostrar si hubo vanguardia en Colombia, forzando lecturas, análisis o documentos, sino de-mostrar que sí hubo discusión crítica en torno a la vanguardia, así como intentos por ponerse al día frente a las exigencias estéticas del momento. En muchos de los poetas colombianos de los años veinte alcanzamos a advertir la dificultad que representaba, para un poeta educado en el modernismo, consciente de la decadencia y hasta del anacronismo de dicha estética, renunciar a lo que re-conoce como su tradición. La vanguardia significaba demasiado para un poeta educado en el modernismo: implicaba olvidarse de su propia expresión y encontrarle sentido a una nueva forma que debía hacer surgir de la nada o como producto de la imitación. Sin embargo, estos poetas expresaron su deseo de liberarse del mo-dernismo a través de la ironía, porque, siguiendo una idea de Oc-tavio Paz, «aquel que sabe que pertenece a una tradición se sabe ya,
PREPRINT
67
Colombia en los estudios y antologías sobre la poesía latinoamericana...
implícitamente, distinto de ella, y ese saber lo lleva, tarde o temprano, a interrogarla y, a veces, a negarla. La crítica de la tradición se inicia como conciencia de pertenecer a una tradición» (Paz 1987, 15). Se trata, pues, de reivindicar, para Colombia, el esfuerzo de algunos poetas de los años veinte que manifestaron una crítica frente a la tradición pre-cedente y que intentaron una renovada forma de expresión, irónica, y una actitud de irreverencia frente a la literatura misma, frente a sus representantes legítimos y frente a sus instituciones, pese a que no buscaran desprenderse por completo de su tradición5.
Siguiendo con el juicio de Verani, tal vez no sea del todo cierto que Vidales haya sido el único que «transgredió deliberada-mente las normas tradicionales con humor, prosaísmo y tipología novedosa»; así lo demuestran los poemas de Alejandro Vallejo o los poemas firmados con el seudónimo de Luisa Vidales, imita-dores del poeta de Suenan timbres, o los «Disparatorios» de Al-berto Mosquera, o un par de poemas de Rafael Maya, o las prosas y unos cuantos poemas de José Umaña Bernal y Gregorio Castañeda Aragón, o de Salvador Mesa Nicholls, o del joven Juan Manuel Roca Lemus, así como de otro puñado de poetas que pretendieron escribir siguiendo una estética vanguardista en las distintas publi-caciones periódicas de la época.
Al volver a la mención que hace Verani de Vidales, hay que re-saltar que en los estudios acerca de la poesía latinoamericana de los dos primeros decenios del siglo XX la poesía de la región se pone en relación con las vanguardias europeas, no obstante siempre se haya deplorado la imitación que hacía la primera de las segundas: tipología novedosa, humor y prosaísmo son características de la vanguardia europea; luego, Suenan timbres puede ser considerado «uno de los escasísimos libros de vanguardia en Colombia», porque algunas de sus características lo asemejan a las vanguardias
5 Es bajo el efecto de esta luz que se deben leer nuevamente las obras de Luis Carlos López o León de Greiff, e incluso la de Rafael Maya o José Umaña Bernal; los últimos dos en algún momento escribieron siguiendo las tendencias de su época en el modo como cada uno entendió la estética vanguardista, para regresar, tras esas experimentaciones, a la tradición de la cual formaban parte.
PREPRINT
69
Colombia en los estudios y antologías sobre la poesía latinoamericana...
europeas. Si no se intenta abandonar la comparación entre las dos vanguardias, no podrá comprenderse nunca la originalidad de la vanguardia latinoamericana, como lo dijo Nelson Osorio, citado en el apartado anterior.
Por lo demás, «escasísimos libros de vanguardia» hubo en cada uno de los países a los cuales Verani dedica el resto de su libro, pues es sabido por todos que la vanguardia en poesía produjo menos libros que gestos vanguardistas (manifestaciones y manifiestos). Y acaso la caracterización de la vanguardia americana se haga también de acuerdo con la cantidad de gestos vanguardistas que haya tenido: desde la autonominación de un grupo que se proclama a sí mismo como un movimiento que sale a batirse contra el pasado, o la enun-ciación de un manifiesto —ojalá mediante su lectura pública rei-terada— en donde presentaban los caballitos de batalla de lo que iría a ser tal enfrentamiento, o gestos provocadores que podían desen-cadenar verdaderas disputas contra los defensores de la tradición o contra los espectadores inconformes en una lectura pública o en la exhibición de una obra; un gesto vanguardista era también usar ropas estrambóticas y convertir el insulto en parte de la enunciación de una poética nueva. ¿Será por toda esa ausencia de gestos vanguar-distas por lo que presume Verani que en Colombia, «país tradiciona-lista y cauto», «no hubo actividad de verdadera vanguardia»?
¿Es cierto que no hubo tal actividad? Grupos hubo durante los años veinte: más de uno, como cree el historiador que solo nombra a los nuevos: ya tendremos ocasión de hablar de los leopardos, los arquilókidas y el grupo de Caminos; y aún tendríamos que decir algo acerca de las tentativas más incipientes de Los tres búhos o de los estudiantes de la llamada generación de la boina vasca, o de los post-nuevos, los albatros y los bachués, en una investigación posterior, aunque quizá todos esos grupos merezcan el mismo juicio que Verani impone sobre los nuevos: «[...] propicia(n) la bús-queda [...] de rumbos diferentes. Sin [...] proponer una orientación estética de vanguardia». Por otra parte, no solo de gestos tratará esta investigación, sino de una verdadera polémica intelectual, en la que se debatieron los temas caros a la vanguardia, que antolo-gizada conformaría más de un manifiesto.
PREPRINT
73
Ramón Vinyes y Enrique Restrepo, las Voces de Barranquilla
Las primeras manifestaciones del surgimiento de un tono desenfadado en la crítica de la época dirigido contra los escritores consagrados del pasado provinieron del catalán Ramón Vinyes y de Enrique Restrepo1, en la revista Voces de Barranquilla (1917-1920). Voces, cosmopolita como la ciudad —los avisos en las vitrinas de los almacenes se escribían en varias lenguas—, con inmigrante a bordo como la ciudad —llamada «Puerta de oro de Colombia», debido a su situación geográfica, Barranquilla, puerto marítimo y fluvial, era literalmente la puerta por donde entraban y salían a co-mienzos del siglo XX no solo las mercancías que viajaban por el río Magdalena sino los inmigrantes o visitantes venidos del Oriente Medio, España, Alemania, Italia, Estados Unidos y China—, quiso apropiarse los cambios con moderación. La modernización apenas se iniciaba, pero en aquella ciudad se vivía con más intensidad que en el interior del país, y todos estaban a la espera de la llegada de lo
1 Enrique Restrepo escribía en Voces usando el seudónimo de Garci Ordóñez de Barbarán. Más tarde se dio a conocer en la prensa bogotana como el autor de El tonel de Diógenes, título bajo el cual recopiló algunos de sus textos en la segunda mitad del decenio.
PREPRINT
74
Jineth Ardila Ariza
nuevo, o comenzando a acogerlo, en la vida y en la obra, entusias-mados pero mesurados. Así lo anuncian en Voces:
Saludemos el advenimiento de la edad novísima. Poesía, rea-lidad y creación hermanadas. Justeza y amplitud. Colmemos el vaso sin desbordarlo. Midamos nuestro entusiasmo, que puede ser sin fin, pero que no debe llegar a la estridencia. Seamos nosotros: sin ser futuristas ni clásicos, y siendo clásicos y futuristas a la vez. (Voces 46, junio 10 de 1919)2
¿Qué determina el hecho de que una revista cultural sea con-siderada como un órgano de la vanguardia? Esta pregunta surge al abordar una publicación como Voces, contemporánea de los mo-vimientos artísticos renovadores que apenas se iniciaban en Lati-noamérica; Ramón Vinyes leyó, tradujo y publicó en su revista los manifiestos y algunos poemas de futuristas, cubistas, vibristas y nunistas; y dio a conocer algunos poemas de dos de los primeros representantes de la vanguardia en Latinoamérica: Vicente Hui-dobro —quien acababa de exponer en 1916 su teoría creacionista— y José Juan Tablada —cuyo primer libro considerado vanguardista solo se publicó en 1919.
No obstante, para Voces lo nuevo tuvo un valor ambiguo. Sus redactores le dieron una acogida crítica, quizá más temerosa que temeraria. Lo nuevo, lo original, tenía sentido para ellos solo en tanto correspondiera a una necesidad interior de expresión y trajera consigo, por ello, mucho más que una renovación formal: «No creemos en la originalidad de metros cuando no va acom-pañada de una originalidad de fondo que la haga necesaria. Si el futurismo fuera únicamente una supresión de puntuaciones, nos parecería el futurismo algo incalificable» (Voces 27, junio 30 de 1918). Los artículos publicados sobre los poetas futuristas o de otros ismos revelan que conocieron y divulgaron los nuevos estilos, pero
2 Véanse Germán Vargas [antologista], Voces, 1917-1920 [Colección Autores Nacionales, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1977] y los tres tomos de la revista completa preparados por Ramón Illán Bacca [Ediciones Uninorte, Barranquilla, 2003].
PREPRINT
75
Ramón Vinyes y Enrique Restrepo, las Voces de Barranquilla
no se subordinaron a ellos ni asumieron como propios sus prin-cipios. Se negaron a imitarlos porque no sintieron la necesidad in-terior de asumir un cambio de estilo: «Si pedimos estilo prestado, ¿cómo haremos nuestra esta desrealización necesaria para llevar las cosas a la altitud en que empieza a ser poesía? Dejémonos de fi-liaciones y no impongamos filiaciones» (Voces 27, junio 30 de 1918).
Los poemas colombianos más inquietantes que aparecieron en Voces fueron los de León de Greiff. Los demás no están por fuera de los parámetros tradicionales. Hipólito Pereyra, por ejemplo, quien figuraba como director de la revista —ya que no podía serlo Vinyes por ser un extranjero—, publicaba poemas en prosa llenos de tó-picos simbolistas y decadentistas.
La revista no se propuso ninguna ruptura. Todo lo contrario: Vinyes aseguraba que una renovación total en el arte no era posible; que el arte se modificaba, pero no renunciaba completamente a la tradición, y que no debía pretender ser nuevo. Ser nuevo no debía ser una decisión, debía ser un hecho espontáneo, no una imposición de escuela. Como creyeron que una apostasía absoluta en el arte era imposible y que cada escuela se nutría de las que la precedían, Voces no se enfrentó con el clasicismo, ni con el romanticismo, ni con el simbolismo. Afirmaron que por encima de las escuelas todos han contribuido a la realización del arte y a la expresión de la belleza: «Sabrá el crítico ver cómo los representantes del clasicismo, del ro-manticismo y del simbolismo —salvado el límite de la escuela y de la teoría— se encuentran hermanos en el mundo del sentimiento y de la belleza, sin distinción fundamental, mostrando aspectos di-versos del Todo» (Voces 27, junio 30 de 1918). Tenían, pues, una visión ecléctica de la historia del arte, y sus gustos variaban tanto como los nombres y tendencias de los autores a quienes declaradamente admiraban: John Keats, Aloysius Bertrand, George Sand, Hugo von Hofmannsthal, Jules Renard, Jules Laforgue, Jack London...
Enrique Restrepo, el filósofo autodidacta de la revista, afirmó que la originalidad no debía denotar esfuerzo, que lo menos ori-ginal era aquello que obedecía a una moda, y parecía responder con un principio abstracto la pregunta todavía no formulada acerca de
PREPRINT
76
Jineth Ardila Ariza
la actitud que debían asumir los jóvenes frente a los nacientes mo-vimientos de vanguardia en Latinoamérica:
Solamente la juventud más candorosa puede alucinarse con la idea de una absoluta originalidad. [...] una intemperante sed de originalidad es ignorancia, porque solo la ignorancia de que la vida es un eterno encadenamiento de repeticiones... puede producirnos la ilusión de que nos hallamos en presencia de un fenómeno nuevo. (Voces 25, junio 10 de 1918)
La relación de Voces con la vanguardia poética fue únicamente de carácter informativo. Por lo demás, en aquellos años apenas co-menzaba a manifestarse la influencia de los movimientos europeos en los poetas latinoamericanos. Es a mediados del decenio del veinte cuando la vanguardia se consolida; para entonces Voces ya se había callado, pero el eco del alboroto que había ocasionado en Barranquilla como divulgadora de las nuevas estéticas europeas y americanas llegaría hasta Bogotá.
Es en la crítica propiamente dicha en donde la revista fue más innovadora. La sección de la revista titulada Notas, que sin duda tenía a su cargo Ramón Vinyes, se caracterizó por la brevedad, precisión e ironía de sus comentarios. Vinyes, en compañía de Enrique Restrepo, pretendía derribar la idolatría literaria, derro-cando a unos (Núñez, Caro, Castillo) y elevando a otros (Valencia, Carrasquilla). No obstante,
Voces no es una revista sistemáticamente iconoclasta. Voces tiene un criterio propio y un gran amor por el arte [...]. Voces ha protestado contra los señores que le daban a la política un excesivo nombre literario; contra los críticos incomprensivos y cerrados [...], contra los cantores que mutuamente se coronan, mutuamente se pu-blican los retratos y mutuamente se llaman eminencias; contra los poetas de palabra muerta, sin vibración, los de las casitas blancas, los de los fulgores, los de los perros fieles, los de las terneras, los de esta nueva bucólica amorosa sin un destello ni un verdadero fulgor; contra los que llaman snobismos a lo que va más allá de su limita-dísimo círculo de conocimientos. (Voces 25, junio 10 de 1918)
PREPRINT
77
Ramón Vinyes y Enrique Restrepo, las Voces de Barranquilla
Combatieron a los críticos que consideraban dogmáticos, desde el epígrafe de La Rochefoucauld en la portada de la revista: «Les esprits médiocres condamnent d’ordinaire tout ce qui passe leur portée». Aunque no profesaron una ciega admiración por el futu-rismo, por ejemplo, sí lo defendieron del «crítico intransigente»:
Tú, el de las teorías estéticas arraigadas, no condenes sin me-ditar. Sabemos que encontrarás en el futurismo [...] elementos que te servirán para un artículo de total rechazo, para un artículo que amenizarás con agudezas sobre la anárquica ruptura de los moldes del verso que crearon, en los viejos siglos, nuestros poetas padres. (Voces 27, junio 30 de 1918)
Todo lo que publicaron nació de una lectura reciente. Leyeron a los autores extranjeros, los tradujeron y escribieron sobre ellos. Su cosmopolitismo los legitimó y les valió algunos reconocimientos por parte de otras publicaciones del país; aunque no faltaron las reacciones temerosas frente a su osadía crítica, que pretendía desa-cralizar algunas «glorias» de las letras nacionales. Para la muestra, ellos mismos reprodujeron en el número 10 de la revista una nota de El Derecho, de Barranquilla:
Voces, que ayer nos neutralizó a Núñez, nuestra gloria poética, nos neutraliza hoy a Gómez Restrepo, nuestro gran crítico. Entre la necesidad espiritual de leer a Voces y el miedo de que nos arrebate una gloria nacional, nos sucede, a cada nueva entrega, lo mismo que cuando sentimos la necesidad del remedio y le tememos al médico algún diagnóstico fatal. (Voces 10, noviembre 10 de 1917)
Sin embargo, en el debate generacional de la época que se ini-ciaría pronto, no podrían haber participado. La lista de sus prefe-rencias literarias (Valencia y Carrasquilla) y la lista de sus figuras «neutralizadas» (Núñez, Caro, Castillo, Gómez Restrepo) eran ya un poco anacrónicas para el decenio que se iniciaba; aunque no por ello hay que considerar inexistente el papel de Voces en dicho debate, en tanto la revista animaba —apelando a un tono irónico y desfachatado— la crítica literaria del momento que buscaba hacer tambalear aquellas añosas columnas —difíciles de derribar—
PREPRINT
78
Jineth Ardila Ariza
que sostenían la tradición literaria del país, sobre todo si se hacía desde un lugar apartado del centro de poder, como era el caso de la ciudad de Barranquilla. Enrique Restrepo, sobreviviente de Voces, reaparecería en dos o tres momentos en la prensa bogotana, con artículos críticos substanciales que se atrevían a juzgar con in-usual objetividad la obra de los escritores de las dos generaciones en pugna. En 1926, en una entrevista de la serie «Una hora con... », publicada en las Lecturas de El Tiempo, resolvería su actitud hacia las vanguardias con las siguientes palabras, que resultan esclarece-doras del papel que representó Voces en definitiva:
Ni el verismo, ni el impresionismo, ni el suprarealismo, ni el neo-plasticismo, ni el dadaísmo, ni el suprematismo, ni el tacticismo, ni el simultaneísmo, ni el expresivismo, ni ninguno de los ismos análogos halagan mis inclinaciones estéticas [...]. Por el momento, y mientras me civilizo y civilizo mis sentidos [...] soy un retrógrado condenado a juzgar con los cánones de la estética antigua. Pero conste que esto no ha sido por defecto de actitud mental, ni por fanatismo asegmático, sino, repito, por deficiencia de aptitudes. Fueron innumerables mis esfuerzos por comprender y asimilar estas cosas. Asistí a las expo-siciones de arte nuevo y a los conciertos de reciente música; leí con empeño las obras de la literatura tendenciosa, tratando de descubrir el sentido o la emoción que pudieran ellas ocultar a mis ojos profanos. Pero todo fue estéril [...]. Sin duda, esa ha sido la meta principal de las escuelas istas: despojar al arte en general de ese carácter estético que todavía lo corrompe... Como usted ve, yo no condeno aquello. Me limito a reconocerme un beocio empedernido delante de esta actitud de los tiempos. (Lecturas 168, 26 de septiembre de 1926)
PREPRINT
81
Los arquilókidas en La República
Tras la tarea emprendida por Voces, al comenzar el decenio la ex-presión de inconformidad frente a la literatura que se escribía en el país solía salir de la pluma de un miembro de la generación del Centenario, quien consideraba que lo que por entonces se publicaba estaba es-tancado en el siglo anterior, perdido en un romanticismo inexpresivo, en un modernismo saturado de exotismo o en un parnasianismo pe-trificado. Se trataba del cronista y periodista Armando Solano, quien abogaba por una poesía verdaderamente nacional, que cantara el «espíritu de la raza», o por una poesía más cerebral que sentimental, desde las columnas de su «Glosario de la semana» en El Espectador. De ahí que la primera reacción de algunos centenaristas, como Solano, frente a la aparición de los jóvenes impetuosos de la nueva generación haya sido la de un entusiasmo guiado por la curiosidad. Solo que no contaban con que aquel grupo de muchachos imberbes, menores de 20 años, repudiara la hospitalidad que los acogía en la prensa cente-narista —en 1922 toda la prensa era centenarista, pues todos sus di-rectores pertenecían a esa generación— y dirigiera sus fuerzas contra ellos. Así lo hicieron Luis Tejada, José Mar y Ricardo Rendón, quienes se formaron en El Espectador, y que si bien nunca llegaron a atacar al director de este diario —Luis Cano—, sí lo incluirían en sus listas de futuros condenados, mientras los ocupaba la evaluación de otros de sus colegas: Alfonso Villegas sería uno de los primeros; centenarista
PREPRINT
82
Jineth Ardila Ariza
A El 13 de marzo de 1921 se fundó el diario La República. Su director
era Alfonso Villegas Restrepo. El propósito con el que fue creado
quedó expresado en su primera editorial: «No necesita este diario
empezar sus labores con una profesión de fe política: su nombre y
la fecha en que aparecen son una afirmación categórica, rotunda,
neta, definitiva. ¿Programa? Servir a la República dentro de las
ideas republicanas […]. Venimos a proclamar y defender el de-
recho a la vida de un partido glorioso que no es propiamente un
‘glorioso partido’. No a pedir el favor ni a aceptar el permiso de
existir. Venimos a sostener —insolentemente si fuere necesario—
que nuestra propia historia, nuestras propias ideas y nuestras
propias finalidades patrióticas forman un organismo vigoroso
y fecundo, [...] que no puede resignarse al papel infeliz y anties-
tético de apéndice, [...] de ningún otro organismo político, por
viejo y entumecido que esté» (La República 1, 13 de marzo de 1921).
B «La nueva lírica, no solo la que se vincula en el nombre de crea-
cionismo, sino, en general, aquellas cuyas floraciones arrancan
de Guillarme (sic) Apollinaire [...] aspira a darnos una represen-
tación íntegra, desapasionada de la naturaleza, en estilizaciones
de una desconcertante variedad. La agudeza de la percepción y
la fidelidad con que la reproducen algunos de estos apolonidas,
recuerdan la técnica mordiente y certera de los caricaturistas;
y al mismo tiempo, por la simultaneidad de sus imágenes y mo-
mentos, hacen pensar en una filiación pictórica, en una tras-
cendencia literaria de los modernos cubistas y planistas. Lo
interesante es que todo esto es nuevo [...] un matiz cualquiera re-
velará a los perspicaces la absoluta modernidad de la intención.
PREPRINT
83
Los arquilókidas en La República
y republicano, y paradójicamente entusiasta de los jóvenes, recibiría a un grupo numeroso de ellos en La República—, pero en sus mismas páginas sería juzgado por sus huéspedes poco tiempo despuésA.
¿Cómo explicar entonces la hospitalidad suicida de Alfonso Villegas? Villegas se consideraba a sí mismo como un «nuevo» re-publicano3; pero aunque su propósito hubiera sido darle un carácter beligerante a aquel viejo y agonizante partido, y pese a que para ello usara el estilo y el tono de los «partidos de avanzada» —Villegas hablaba de trecemarcismo, para referirse a la fecha más importante de las jornadas de marzo que determinaron la creación del partido republicano, inspirado en los nombres de los ismos—, su intento de resucitar diez años después aquella aglomeración política de repre-sentantes de los partidos tradicionales sería el blanco predilecto de los ataques de los jóvenes. Y no solo de estos: algunos de sus com-pañeros de generación —Solano, entre ellos— también criticaban su nuevo republicanismo por anacrónico, y consideraban que ese partido estaba históricamente liquidado.
La reinvención de Villegas —el trecemarcismo— explica también el hecho de que en La República aparecieran algunas notas sobre movimientos y poetas vanguardistas de Latinoamérica. En la sección «Glosas al vuelo» publicaron un comentario crítico sobre Carlos Pellicer y dos artículos dedicados al creacionismo de Hui-dobroB. ¿Quién o quiénes eran los autores de aquellas glosas al
3 Diez años atrás, «Una nueva fuerza conformada por liberales y conservadores emergió en el panorama político colombiano como alternativa al bipartidismo tradicional: El Partido Republicano, que proponía superar los regionalismos y los partidismos y ver al país como una unidad. Se trataba del antepasado directo del Frente Nacional. Carlos E. Restrepo; Nicolás Esguerra, Benjamín Herrera, Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos y Alfonso Villegas Restrepo, fueron los más destacados inspiradores del movimiento político surgido en las jornadas de marzo de 1909 contra el gobierno de Rafael Reyes. El 30 de enero de 1911, a los 27 años, Villegas Restrepo fundó El Tiempo, entusiasmado con el ideario del Republicanismo […]. Fue su director hasta 1913, época en que le vendió la empresa a su amigo Eduardo Santos […]. En 1919 regresó a Bogotá y fundó La República, con el fin de desenterrar las ideas del republicanismo, pero su hora ya había pasado». Tomado de Juan Carlos Gaitán, «El Quijote republicano», en Revista Credencial, 176, agosto de 2004.
PREPRINT
84
Jineth Ardila Ariza
[...] Generalmente este sabor escapa a los labios gastados de los
artistas y críticos envejecidos en una sola manera de arte. No ven
lo nuevo; lo encuentran igual a lo viejo, como si su espíritu fuese
un espejo demasiado opaco ya para reflejar tonalidades nuevas;
y lo nuevo se afirma y halla gracia en los jóvenes». («El creacio-
nismo», La República 317, 22 de marzo de 1922)
«Vicente Huidobro y Pedro [Pierre] Reverdy [...] han sido los
ejes, alrededor de los cuales ha girado la escuela creacionista. [...]
En el pórtico de Harison (sic) Carré el autor escribió un resumen
de su estética: “Crear un poema tomando de la vida sus motivos
y transformándolos para darles una nueva vida independiente;
nada anecdótico ni descriptivo. La emoción ha de nacer de la
única verdad creadora. Hacer un poema como la naturaleza hace
un árbol”. Así compendia Huidobro la doctrina del creacionismo.
Inútil negar la originalidad de este anhelo artístico [...]. En la lírica
hispanoamericana contemporánea no hay nada que pueda compa-
rársele, ni siquiera las travesuras funambulescas de Luis Carlos
López, ni las orquestaciones astrales de Herrera y Reissig, como
tampoco las últimas modulaciones llanas de Juan Ramón Jiménez,
ni las silvas diversiformes de ninguno de los modernos versoli-
bristas». (La República 319, 24 de marzo de 1922)
C «El espíritu de la juventud y las disciplinas a que tiene sometido
su vivir intelectual, fuerzan su voluntad y su criterio por orien-
taciones nuevas, más acordes con las urgencias de la época, ya
que tiene analizadas con ánimo imparcial las causas que han
conducido a nuestros partidos a la situación anacrónica en que
hoy se encuentran [...]. || El ideario metafísico y abstracto debe
PREPRINT
85
Los arquilókidas en La República
vuelo sobre la vanguardia? Sin duda se trataba de uno de los jóvenes; lo cierto es que el autor demuestra que sabía de qué estaba hablando al hablar de creacionismo y establece una relación entre la pintura, la caricatura y la poesía, que hace pensar que de ese modo quiere re-ferirse a Ricardo Rendón, pues La República publicaba diariamente una de sus críticas de actualidad —sobre todo política—, feroces y mudas, expresadas con ideas y trazos hábiles e ingeniosos. Cono-ciendo la dupla que formaría Germán Arciniegas entre nueva poesía y caricatura e ilustración durante la segunda época de Universidad, además de su amistad con Pellicer, podría sugerir que a él se debían aquellas tempranas presentaciones de la vanguardia americana.
La República también publicó el «Manifiesto de la juventud li-beral independiente»C que, a pesar de su carácter exclusivamente político, deja ver los criterios de valoración de los jóvenes, aplicados a todos los campos de la vida cultural del momento. Buscaban que el liberalismo se renovara y dejara de ser un partido anacrónico, po-niéndose al día con las necesidades de la época: educación popular y una dosis de socialismo que mejorara las condiciones de los obreros. Las reivindicaciones políticas de la juventud se asemejaban a las as-piraciones literarias de renovación en la exigencia de ponerse al día. Pero ni en unas ni en otras llegarían demasiado lejos, exceptuando a menos de un puñado de fuertes personalidades que se estaban for-mando en la época. Entre otros jóvenes liberales, firmaban el mani-fiesto Germán Arciniegas, Nicolás Llinás, Clemente Manuel Zavala, Luis Tejada y José Umaña Bernal. Las reacciones en contra no se hi-cieron esperar. Germán Arciniegas, usando el seudónimo de Gunnar Hede, responde en este tono a una crítica de Armando Solano:
Con impertinencia tal vez, pero con lealtad que de ser tan tenaz resulta agresiva, los jóvenes liberales han dicho su no razonado y fuerte a quienes en mala hora pretendieron acallarlos con el cruel sarcasmo de un sistema intangible e inmutable, dentro de una teoría que es reno-vadora por su esencia. [...] defender los mamotretos del siglo pasado y del antepasado, diciéndoles a los rebeldes que las rebeldías eran cono-cidas ya en épocas de los comuneros, es usar de una distracción ingenua para fabricar un sofisma trivial. (La República 391, 20 de junio de 1922)
PREPRINT
86
Jineth Ardila Ariza
ceder su puesto al criterio social y administrativo [...]. || El simple
temor al porvenir, con todos los cambios de valores que supone,
es indigno, es insensato dentro de una orientación avanzada del
espíritu. || De aquí que el programa joven sea una necesidad ina-
plazable» («Manifiesto de la juventud liberal independiente», en
La República 390, 19 de junio de 1922).
PREPRINT
87
Los arquilókidas en La República
Sin embargo, en términos de rebeldía, lo más relevante que pro-dujeron los jóvenes en aquella ocasión no se limitó a la actividad po-lítica sino que abarcó la crítica en general —la crítica política también, pero sobre todo la literaria—, y junto con ella dieron origen a su primera autodenominación como grupo: antes de que se hablara de la generación de los nuevos, cuando sus miembros eran más jóvenes, y aún más irreverentes y beligerantes, algunos de ellos acogieron como suya la figura de Arquíloco de Paros, poeta griego de la antigüedad que hizo en sus poemas yámbicos una crítica feroz a las costumbres y a algunos personajes de su siglo. Se llamaron a sí mismos los ar-quilókidas4 y publicaron en tono de manifiesto sus arquilokias en La República, desde el 23 de junio hasta el 22 de julio de 1922.
Como bien lo afirma Loaiza Cano, en las arquilokias comenzó la querella generacional entre los centenaristas y los todavía no lla-mados nuevos:
[...] los arquilókidas constituyeron el primer intento colectivo de ejercicio pleno del libre examen y, seguramente, el más vigoroso rechazo ético y estético al universo intelectual que precedía a la ge-neración nueva. El grupo fue el punto de congregación de los jó-venes vanguardistas que compartían su antipasatismo a ultranza. [...] fueron capaces de expresar rasgos típicos de los paradigmáticos movimientos vanguardistas, como el antagonismo generacional que desemboca en el nihilismo; el rechazo a la tradición y la con-secuente exaltación de lo original y lo nuevo; la oposición a las ins-tituciones artísticas oficiales. Y, sobre todo, alcanzaron a vivir el momento culminante de enunciar un manifiesto colectivo acerca del tipo ideal de intelectual que anhelaban. (Loaiza 1995, 137)
Los arquilókidas, según una lista publicada en La Crónica del 22 de junio de 1922 y reproducida en La República, eran Silvio Vi-
4 Gilberto Loaiza Cano dio noticia de la existencia de las arquilokias en el capítulo titulado «Los arquilókidas y la crítica vanguardista», del libro Luis Tejada y la lucha por una nueva cultura (1995). No hay rastro de que alguien haya hablado de ellas antes de él, ni siquiera aquellos que de un modo u otro protagonizaron este episodio de la historia literaria colombiana, ni en los mismos años veinte ni después.
PREPRINT
89
Los arquilókidas en La República
llegas, Joaquín Fidalgo Hermida, Luis Palau Rivas, León de Greiff, Luis Tejada, Hernando de la Calle, José Umaña Bernal, Juan Lozano y Lozano y Rafael Maya. Al lado de la crítica de actualidad política que contenían las caricaturas diarias de Rendón, el propósito de los arquilókidas fue inventar un nuevo tipo de crítica —antiargumen-tativa—, a la que llamaban «comprimidos de revaluación crítica» (La República 398, 28 de junio de 1922), acompañada por una ca-ricatura de Rendón en la que retrataba al personaje a quien estaba dedicada la arquilokia correspondiente. En su primera aparición enjuiciaron al mismo director, Alfonso Villegas. Con una nota es-crita casi a diario, vinieron después, en su orden, ataques contra Marco Fidel Suárez, Tomás Rueda Vargas, Ricardo Nieto, Quijano Mantilla, Juan Vicente Concha, César Julio Rodríguez, José Joaquín Casas, Laureano Gómez, Armando Solano y Guillermo Camacho. Sin embargo, el plan de los arquilókidas era más ambicioso de lo que pudieron —o les permitieron— realizar. Para una de sus primeras entregas (La República 396, 26 de junio de 1922), con el título de «El festín de los arquilókidas», hicieron una lista con los nombres de sus «candidatos a la guillotina», y entre los futuros de-capitados estaban: Carlos E. Restrepo, Eduardo Santos, Luis Cano, Cornelio Hispano, Quijano Mantilla, Armando Solano, López de Mesa, Ricardo Nieto, Serrano Blanco, Efe Gómez, Manrique Terán, Hinestroza Daza, los Carvajal, Aurelio Martínez Mutis, José Eus-tasio Rivera, Rasch Isla, Eduardo Castillo, Gustavo Santos, Ismael Enrique Arciniegas, Tomás Carrasquilla, Antonio José Restrepo, Saturnino Restrepo, Tomás Uribe Uribe, Abadía Méndez, Alberto Sánchez, Emilio Cuervo Márquez, Raimundo Rivas, Alfonso Ro-bledo, Luis María Mora, los Tirado Macías, Universidad, Sábado, Cromos, Colombia, Max Grillo, Samuel Velásquez, Julio Flórez, Alberto Álvarez Lleras, Ángel María Céspedes, Enrique Olaya He-rrera, José María Rivas Groot, Luis Zea Uribe, Vargas Vila, Gabriel Latorre, Botero Saldarriaga, Rafael María Carrasquilla, Julio H. Palacio, Aurelio de Castro, Fernando de la Vega, Pacho Valencia, Tomás Márquez, Dmitri Ivanovitch, Domingos de El Espectador, Delio Seraville... Críticos, poetas, novelistas, periodistas, cro-nistas, filósofos, profesores, dramaturgos, políticos, expresidentes,
PREPRINT
90
Jineth Ardila Ariza
Los Arquilókidas a la AcademiaSeñor secretario de la Academia Colombiana de la Lengua.Habiendo emprendido este grupo la grata labor de limpiar el agro intelectual de amorreos, cananeos y filisteos y sabiendo, por referencias, que ese cuerpo conserva los más célebres fósiles, agradeceríamos a usted nos enviara una lista de tan «ilustres desconocidos». || Tiene esta solicitud el objeto de conocer los nombres de los individuos que componen ese asilo de inválidos mentales, muchos de los cuales serán em-palados y estrangulados sin misericordia. || Tenemos noticia de que todos estos señores, ancianos austeros pero miopes, cuya labor literaria ignora el país son académicos tan solo por su edad bíblica. Ya lo había dicho Anatole France, en una célebre isla se mata a los ancianos, nosotros los hacemos aca-démicos. || De usted respetuosamente, Los Arquilókidas.
PREPRINT
91
Los arquilókidas en La República
periódicos, suplementos y revistas, es decir, todo y todos aquellos que ejercieran su imperio en el ambiente cultural de la época.
Reproduzco lo que Loaiza Cano llamó, justamente, el manifiesto de los arquilókidas, publicado como una aclaración de principios, tras una de las crisis que enfrentarían al grupo con el director del periódico:
a) Los Arquilókidas derivan su nombre del poeta griego Archíloko, inventor del yambo reformador de la métrica clásica, quien limpió de escitas la isla de Paros con libelos enherbolados que ocasionaron el ahorcamiento de varios y el asesinato final de su autor.
b) Los trabajos de Archíloko fueron el fruto completo de un juicio previo. El poeta razonaba interiormente; al público le daba la sentencia definitiva; por eso los Arquilókidas no analizan ante la muchedumbre: castigan sencillamente.
c) Los ataques de Archíloko también eran «irracionales, apasio-nados e injustos»; así pues, cuantos censuran nuestras diatribas por carencia de aparato crítico, incurren en grave ignorancia del elenco.
d) En consecuencia, los ataques de los Arquilókidas irán hasta donde haya llegado el atrevimiento de nuestros hombres en literatura.
e) Los Arquilókidas no solicitan ni atienden el ajeno sentir; la opinión pública bien puede marchar por donde le vaya en gana; no irán unidos ellos por normas estéticas ningunas; no portan incen-sario; traen solamente un martillo para quebrantar abalorios. («La segunda salida del arquíloko», La República 410, 12 de julio de 1922)
Desprecio por el público, exaltación de la irracionalidad y de la individualidad en contraposición a las normas estéticas, la voluntad de «limpiar» y «castigar» el medio intelectual colombiano, todo ello dicho en un tono beligerante —«los ataques de los Arquilókidas irán hasta donde haya llegado el atrevimiento de nuestros hombres en li-teratura»— son propósitos que comparten con los movimientos de vanguardia de la época. Sin embargo, este manifiesto todavía puede ser completado con otras declaraciones dispersas en las arquilokias, escritas contra aquellos que tuvieran «un pacto con el pasado»:
1. La literatura, como muchas otras cosas, está poblada de fe-tiches, invadida de dioses falsos.
PREPRINT
93
Los arquilókidas en La República
2. [...] el sacrilegio es necesario; es más necesario violar que vivir; es más necesario derribar que edificar.
3. [...] no porque lo que se derribe quede destruido efectivamente y desaparezca del mundo: [...] sino porque lo destruimos dentro de no-sotros mismos, desembarazándonos de un lastre infecundo y dejando apto y libre el espíritu para las germinaciones desconocidas.
4. [...] hacer la clasificación necesaria entre el buen escritor y el escritor único. La especie de mediocridad más peligrosa, porque es la más imperceptible, es precisamente esa: la del buen escritor; su obra correcta, pulida y sencilla alcanza a menudo una perfección aparente que deslumbra y entonces la gente le llama maestro.
5. Estilista no es [...] el imitador; sólo tiene estilo verdadero el escritor que no se asemeja a ninguno; [...] no importa que sea inco-rrecto, inarmónico o confuso. [...] El verdadero estilista hace discí-pulos y forma escuela, en virtud de esa singular simpatía del genio que enamora y avasalla. (1 a 5: La República 395, 24 de junio de 1922)
6. Hay hombres recipientes y hay hombres surtidores. Ambos se nutren con la misma agua sencilla; sólo que los primeros la des-componen (tipo Rafael María Carrasquilla), y los segundos la trans-forman (tipo Valencia). (La República 411, 13 de julio de 1922)
7. El verdadero literato es aquél que posee tres cualidades esen-ciales [...]: un sistema de ideas, absurdo o razonable, profundo o trivial, pero ordenado hasta el fin en lógico proceso; [...] un estilo, claro o confuso, ligero o macizo, pero lleno de esa indefinible per-sonalidad, que no está propiamente en la mayor o menor extensión de los párrafos, ni en la manera atrabiliaria de puntuar, ni en la técnica más o menos sabia de la frase, sino en el color propio y en la vida íntima de todas y cada una de las palabras [...]; y una intachable probidad intelectual, es decir, la más completa sinceridad en la ex-presión de lo que se piensa y de lo que se siente.
8. Si nuestra juventud fuera una juventud viril, debería lapidar, apedrear en las calles a esos sonrientes leprosos de la literatura y de la política, como un escarmiento ejemplar para el porvenir. (7 y 8: La República 419, 22 de julio de 1922)
PREPRINT
95
Los arquilókidas en La República
El propósito de cometer un «sacrilegio» para librar la literatura de sus «dioses falsos», expresado con un tono agresivo que afirma que «es más necesario violar que vivir» para que el espíritu quede libre y pueda recibir lo nuevo; la reivindicación de la originalidad —y de un estilo «incorrecto, inarmónico o confuso»—por encima de la per-fección de un estilo anquilosado, incapaz de atraer a la juventud y «crear escuela»; el llamado a una «juventud viril» que apedree a «esos sonrientes leprosos de la literatura y de la política»; y el desprecio por las academias... son algunas de las urgencias vanguardistas, expre-sadas aquí en un tono en el que resuenan con claridad los ecos del futurismo.
En otros momentos, la expresión de esta necesidad recurre a afirmaciones que rozan el insulto personal, propias también del estilo combativo de algunos movimientos contemporáneos de van-guardia; de estas dieron una humorística muestra los arquilókidas:
[Sobre Rueda Vargas] Las gentes le diagnostican talentos ante tres síntomas inequívocos: las gafas, la calvicie y la joroba [...]. Cuando muera, los sabaneros cuya ruana y psicología exaltó hasta la celebridad habrán de erigirle un monumento que [...] perpetúe la efigie de este letrado pequeño y dogmático, habitante de un mi-crocosmos, con los brazos en cruz sobre el abdomen satisfecho de patatas, y con los ojos verdosos y tristes, puestos sobre la Sabana de Bogotá. Rueda Vargas pertenece definitivamente a la mitología chibcha. (La República 396, 26 de junio de 1922)
[Sobre José Joaquín Casas] Este inofensivo monaguillo lite-rario [...] es, sin duda alguna, el sotabardo más divertido de un simpático caserío boyacense. Dotado de una precocidad admi-rable, no había llegado aún a los sesenta años cuando ya su alma de dómine rural ceñía los laureles dantescos, alcanzados con un poema teológico a la Inmaculada Concepción [...]. El único acierto de su libro óptimo, Crónicas de aldea, es el título: este recetario doméstico es, a no dudarlo, el libro predilecto de las barberías villasutinas. [...] Con su oratoria esponjosa, plagada de citas, in-hóspite de ideas, ha torturado los estrados escolares y el hemiciclo senatorial. Maestro improvisado, le falta para ser un educador comprensión psíquica y generosidad ideológica. Señor de férula,
PREPRINT
96
Jineth Ardila Ariza
D Fragmentos de otras arquilokias:
—Sobre Ricardo Nieto: «Tan solo por ser nativo del Valle del
Cauca, [...] tiene un renombre lírico, este ganapán de las letras,
sensiblero y cargante. Sin cultura mental, sin orientación literaria,
Ricardo Nieto ha escrito versos innumerables, deleite de señoritas
menopáusicas». (La República 397, 27 de junio de 1922)
— Sobre Quijano Mantilla: «Es un mulato de las letras des-
orientado y vanidoso. Páginas las suyas sin médula, escritas en
un estilo huérfano de corrección y de elegancia. Su público, un
público de ganaderos, le ha dado carta de ciudadanía intelectual a
tan mediocre chupatintas». (La República 398, 28 de junio de 1922)
— Sobre Laureano Gómez: «Caracterízase su estilo por el tísico
raciocinio y por el tropel presuntuoso de vocablos dementes. Largos
párrafos los suyos, dilúyese en ellos el pensamiento, hasta perderse
de vista, como el enano a quien cubrieran con clámide de campesinos
adornos. Frecuenta el adjetivo sonoro y vacuo, y mejor que como
una urdimbre de frases, puede considerarse su discurso como la
colección de adjetivos estridentes. [...] Épicamente churrigueresco,
incurre en los vocablos patria, corazón y clarín, desprestigiados ante
la novedad de los tiempos». (La República 413, 15 de julio de 1922)
— Sobre Armando Solano: «Puede haber ironistas en Londres o en
París, pueblos agobiados por experiencia milenaria; pero no los habrá
[...] en los campos nuevos y floridos de Paipa, que no han sentido aún
siquiera el diente de hierro del arado. [...] Armando Solano, el amable
indio crédulo y sencillo, robusto exponente de una raza infantil que
atraviesa apenas el período del fetichismo y a quien le faltan por lo
menos diez siglos para llegar al período de la sonrisa. Solano está
PREPRINT
97
Los arquilókidas en La República
«nació demasiado viejo en un mundo que a pesar de todo quiere ser nuevo»; espíritu sin aire y sin luz, destinado a aridecer inteli-gencias que en el porvenir producirán, tan solo, adelfas envene-nadas y amargas. (La República 412, 14 de julio de 1922)D
Una arquilokia advertía que los miembros del grupo abrirían concurso para ver quién escribía la nota «más atrevida» sobre Cor-nelius Hispanus (Cornelio Hispano, cuyo seudónimo era Tic-Tac, publicaba sus crónicas en Cromos) y sobre el «poeta feminista» Ismael Enrique Arciniegas, «por ser platos demasiado apetitosos». Y agregan a la lista de futuros guillotinados a Londoño, López y Va-lencia, «porque últimamente han convenido en que todos son bas-tante cananeos. Del señor Valencia, por ejemplo, se ha descubierto que es un poeta bursátil» (La República 398, 28 de junio de 1922). En un gesto no menos irreverente comenzó a aparecer, desde el número 427, del 1.° de agosto de 1922, un aviso pagado por León de Greiff que decía: «León de Greiff propone una devolución de libros».
La tarea crítica de los arquilókidas fue generosamente co-mentada por Enrique Restrepo en La República, con la intención de celebrar su «empeño revaluador», pero también para pedirles que se decidieran por una crítica más objetiva, dirigida a las obras y no a los hombres. Para el crítico de la para entonces ya silenciosa Voces, es lamentable que en Colombia la crítica alabe o «deprima» la personalidad del autor, cuando no sabe cómo dirigirse a su obra:
[...] un mal soneto se convierte en razón del menoscabo del honor de los parientes próximos del poeta. [...] Al elogio —des-medido, insincero y a veces hasta mercenario, pues se hace con miras a la reciprocidad— suelen suceder los agravios verbales, muy legítimos hijos de la vanidad acreedora, pero con vinculaciones li-terarias escasas. Tan vehemente en la censura como en la lisonja, la que se hace entre nosotros es, sobre todo, crítica personal [...]. La obra —es decir, el motivo indispensable de la crítica— deliberada o involuntariamente se olvida. A lo sumo se la alude de manera evasiva, para afirmar dogmáticamente su excelencia, o para, de una vez por todas, negársela. (La República 415, 18 de julio de 1922)
PREPRINT
98
Jineth Ardila Ariza
impedido psicológicamente y biológicamente para ser un ironista [...].
Lo que hace Solano es trasladar a la literatura esa especie de astucia
chibcha que lo caracteriza, cierta malicia en la observación de la rea-
lidad [...] y la forma certera como clava un adjetivo, hace pensar en
no sé qué habilidad ancestral en el lanzamiento del dardo. [...] Las jó-
venes falanges que amenazan de algún modo la virginidad de la selva,
suscitan en su alma todo el rencor acumulado de una raza refractaria a
la libertad y a la cultura». (La República 414, 17 de julio de 1922)
PREPRINT
99
Los arquilókidas en La República
Sin embargo, puesto que le parecen más frecuentes los excesos de la crítica elogiosa, apoya la labor desmitificadora de los arqui-lókidas, en tanto se atrevían a juzgar a las generaciones anteriores, tal como él lo había hecho un lustro antes, aunque en otro estilo, desde Voces. Estilo que aquí, sin embargo, termina influido por la retórica propia de los arquilókidas:
Es ya tiempo de desengañarnos. Ha llegado el momento de medir y pesar. Cuando la época de la siembra se avecina, y antes de esparcir simiente nueva, urge limpiar el campo de malezas. El que precisa derribar aquí no es, ciertamente, un bosque de árboles caudales: es apenas el matorral espeso de preocupaciones e infundados prestigios. [...] la juventud que entre nosotros se orienta ya por otros derroteros es una espléndida promesa. [...] Sus gritos formidables de ¡sacrilegio! y ¡profanación! resonarán mil veces para escándalo de zafios y para alarma de intereses creados. (La República 415, 18 de julio de 1922)
La Crónica del 23 de junio de 1922 les dio la bienvenida a las arquilokias, en los siguientes términos:
Un diario de ayer nos da la feliz nueva de que un grupo de jóvenes [...] emprenderá una cruzada contra todos los falsos valores de nuestra intelectualidad. [...] Sólo que como jóvenes que son, muchos de sus disparos irán quizá contra murallas indestructibles [...]. Por eso mi-ramos con viva simpatía el gesto de algunos de nuestros jóvenes, que con los bríos de sus años, están llamados a ejercer el magisterio, que muchos viejos por ineficacia o inercia no pueden ejercer. Que vengan cuanto antes esos artículos, que para nuestros poetas caerán como gotas de plomo. (Reproducido en La República 395, 2 de junio de 1922)
Desde El Espectador de Medellín llegó otra defensa de los jóvenes: [...] no es la envidia amarillenta y baja lo que vuelve la pluma
de los jóvenes que, en distintas partes de la República, se están pro-clamando discípulos del mordaz Arquíloko. [...] Los arquilókidas se atreven contra los maestrazgos literarios de Suárez, de Valencia, de Carrasquilla [...]. Quizá haya demasiado atrevimiento en esto [...] pero no seremos nosotros quienes intentemos condenar a los audaces y revolucionarios críticos, pues creemos sinceramente que
PREPRINT
100
Jineth Ardila Ariza
nuestra juventud no se pierde por atrevida, sino por falta de atrevi-miento. (Reproducido en La República 419, 22 de julio de 1922)
No se entonaron más cantos celebratorios para los «audaces y revolucionarios críticos», antes bien, muy opuesta fue la nota que apareció en El Correo Liberal, que consideraba inútil el esfuerzo de los jóvenes por intentar alcanzar siquiera a los blancos de sus ataques. Tan seguros estaban los «príncipes de las letras», guare-cidos por la tradición, de que los arquilókidas no lograrían su pro-pósito revaluador:
[...] los señores arquilókidas, muchachos desocupados, que abu-rridos con el Nirvana de la literatura existente van ahora a matar el tiempo, cebándose con la cuchilla de una «crítica irracional», sobre las carnes de los que escriben [...]. Paros no se saldrá de su casco glorioso para venir a amamantar a estos bebés que se han armado de lanza, se han puesto un nombre sonoro, han leído muchos libros de caballería, han hecho su primera salida y en ésta han recibido un fuerte manteo de parte de la señora Conciencia del Arte. Nada han creado y nada van a crear. Ya lo están diciendo las primeras arreme-tidas. Se fueron contra don Marco Fidel Suárez y el viejo Príncipe de las letras sigue tan ufano en su trono como si cerca de él no hu-biera pasado siquiera una leve racha arquilókida. [...] Los señoritos arquilókidas van a fundar escuela? Van a llenar de nuevas formas sensitivas el alma del arte? Tal vez no [...]. Que estén tranquilos los candidatos. Ninguno morirá despedazado por la cuchilla de estos innovadores. (Reproducido en La República, 421, 25 de julio de 1922)
El articulista tuvo razón en todo. Ni los arquilókidas lograron inquietar el Nirvana de nuestra literatura, ni fundarían escuela: lo segundo porque no lograron ponerse de acuerdo, y lo primero porque no los dejaron, pues la lanza de los arquilókidas en La Re-pública comenzaría a quebrarse tras la carta que en defensa de Tomás Rueda Vargas envió al periódico Agustín Nieto Caballero, cuya sólida fama de pedagogo más el prestigio que le daba ser el fundador y rector del Gimnasio Moderno lo convertían en un opo-nente de cuidado. Así se dirigió a Alfonso Villegas:
PREPRINT
101
Los arquilókidas en La República
No convendría, mi querido amigo, que para estas audacias menores de veinte años fijaras en tus columnas ciertos límites? «No será permitido a ningún Arquilókida o Archiloco», dirás por ejemplo, «atacar aquí a su padre o a su maestro». Esto sería ya un primer paso moralizador. [...] Lejos de mí abogar por la restricción del pensamiento escrito; es que en el presente caso se trata de mozos imberbes para quienes la libertad de prensa es, según frase inge-niosa, libertad de presa [...]. La juventud es entusiasmo generoso, virilidad creadora, pero si en nada cree nada creará. Sé muy bien a lo que me expongo con estas ingenuidades pedagógicas, que aca-barán por hacerme pasar por un insensato ante los jóvenes cubistas de Arquilokia. (La República 399, 29 de junio de 1922)
Alfonso Villegas publicó la carta de Agustín Nieto Caballero con el siguiente comentario, por cuyo contenido los jóvenes de-jaron de publicar sus artículos durante dos semanas:
No creemos necesario decir que ni Agustín Nieto, ni ninguno de los amigos de Rueda Vargas, lo admira y quiere más que no-sotros. [...] no creemos, realmente, que estas glosas puedan tomarse de un modo tan serio y casi trágico, porque salta a la vista que tienen un carácter de festiva distracción literaria, precisamente por su marcada injusticia. (La República 399, 29 de junio de 1922)
La respuesta de Alfonso Villegas, quien decidió así lavarse las manos y convertir en farsa risueña la labor desmitificadora de los arquilókidas, provocó la indignación del grupo, que publicó en La Crónica una carta titulada «¿La muerte del Arquíloko?», firmada por Luis Tejada, Hernando de la Calle y Silvio Villegas (llama la atención que solo ellos la firmen, pues las ausencias hacen evidentes las di-ferencias que llevarían a la pronta disolución del grupo, así como permiten atribuirle a Tejada la autoría principal de los textos):
Atribuye usted a nuestros glosarios un carácter festivo que no tienen y que desluce nuestros móviles. Bien pobremente ca-lifica usted nuestro laborar. [...] Mal pudiéramos ser festivos con gentes que no nos merecen ningún respeto literario: el patíbulo, el vilipendio ambicionábamos para estos protozoarios de las letras.
PREPRINT
102
Jineth Ardila Ariza
[...] Queremos decir aquí, clamorosamente, nuestro nihilismo li-terario. [...] Sin pesar alguno cedemos el campo a los mansos de-fensores del sentido común. El señor Nieto Caballero los acaudilla. (Reproducido en La República 403, 4 de julio de 1922)
El 13 de julio ya habían limado asperezas con Alfonso Villegas, y regresaron a las páginas de La República, con nuevos bríos, co-menzando por la publicación de sus principios, citados atrás como el manifiesto de los arquilókidas. De ese modo esperaban no volver a ser tergiversados por su anfitrión. Así comenzó la «Segunda salida del Archíloko», título con el cual bautizaron su campaña como una gesta quijotesca. Y a Agustín Nieto Caballero le dedi-caron el siguiente comentario:
A nosotros [...] no nos detiene ni la incomprensión, ni la contu-melia, ni el insulto, así vengan de lo alto. Mucho menos podría dete-nernos el consejo regañón de un simpático maestro de escuela [...]. Todo cuanto usted le ha dicho al país en cuatro lustros lo leímos en Baquero, y va para años que lo olvidamos por inútil. [...] No piense que sus cartas anémicas nos hacen callar; no tenemos para ello su contextura de alfeñique. Puede, por lo demás, permanecer tran-quilo, ya que nosotros no hablamos para los ancianos sino para los jóvenes dislocados. (La República 411, 13 de julio de 1922)
Sin embargo, las arquilokias desaparecieron pocos días después, el 22 de julio de 1922, sin ninguna explicación ni noticia aclaratoria. ¿Qué había sucedido? El 11 de agosto, La República inició una campaña en contra del general Benjamín Herrera, can-didato presidencial derrotado por su contendor conservador en las elecciones que acababan de pasar. Villegas comentó el «Manifiesto del General Herrera contra la política de cooperación»: política del presidente conservador recién elegido, Pedro Nel Ospina, un an-tiguo miembro del partido republicano, quien, como buen repu-blicano, invitaba a los liberales a participar de su gobierno y de su gabinete ministerial. Benjamín Herrera, como jefe del Partido Li-beral, rechazó esa invitación, pero La República aseguró que los re-publicanos liberales estaban dispuestos a colaborar en el gobierno.
PREPRINT
103
Los arquilókidas en La República
Villegas rebatió la decisión de Herrera, con el argumento de que dividía al liberalismo. José Mar y Luis Tejada coincidían con el ge-neral Herrera en su tendencia hacia el liberalismo social, y habían hecho campaña a su lado en las elecciones que acababan de pasar. La discusión sobre el colaboracionismo separó a estos últimos de Germán Arciniegas, con quien polemizaron, pues Arciniegas de-fendió la tesis de que era necesario fiscalizar el gobierno del con-servador desde dentro y no desde afuera. La polémica general llegó a tal nivel que se habló de una conspiración contra la presidencia de Ospina, por parte de «los ariscos», nombre con el que bautizaron a quienes se abstuvieron de participar en el gobierno. Dicho sea de paso, la elección de Ospina había sido cuestionada por la sospecha de un fraude electoral sin precedentes. Quizás esa diferencia de ca-rácter político y no literario entre Tejada, líder de los arquilókidas, y Alfonso Villegas, y entre los mismos jóvenes liberales y conser-vadores del grupo, así como con otros jóvenes liberales que colabo-raban en La República, como Arciniegas, fue la que terminó con las arquilokias; y no solo la censura literaria, como se podría pensar.
¿Por qué nadie había mencionado estos textos dentro de los manifiestos, proclamas, textos críticos, polémicas alrededor de la vanguardia en Latinoamérica? Porque nadie los había visto antes de Gilberto Loaiza Cano; lo cierto es que tuvieron que pasar más de setenta años antes de saber que existían, y comprender que este fue el primer intento de los jóvenes escritores y políticos de la época (en aquellos comienzos de la década no parecía tarea fácil separar las aguas de la política y la literatura) por agruparse alre-dedor de un proyecto de vanguardia, más crítico que creativo, en este primer momento.
PREPRINT
105
El grupo Caminos
Un silencio aun mayor se cierne todavía sobre otro efímero grupo de jóvenes. Se trata del grupo Caminos, de Barranquilla, creado también en 1922, del que solo se sabe que llegó a publicar algunos números inconseguibles de una revista que llevaba su mismo nombre. En el número 457 de La República se anuncia la aparición de un grupo de «jóvenes iconoclastas», autores de un nuevo «manifiesto intelectual». El grupo publicaría sus artículos críticos en El Diario del Comercio de Barranquilla, inspirado en la labor de los arquilókidas, por lo cual también fueron llamados los arquilókidas barranquilleros. El texto aparece firmado por Manuel García Herreros, C. Pérez Amaya, A. Orts-Ramos, Luis Hernández Posada y Fernando D’Andreis (todos antiguos colaboradores de Voces). Manuel García Herreros era el director de la revista del grupo, y entre sus colaboradores se destacaba el mismo Ramón Vinyes, quien enviaba sus sarcásticas notas desde Europa, junto con algún comentario sobre una nueva escuela de vanguardia. La revista Caminos seguía ella misma el camino abierto por Voces, sin ir más allá de sus propuestas. Después de conocer la aventura de los arquilókidas, al parecer estaban dispuestos a dar un paso adelante. Esto dice el manifiesto del grupo:
PREPRINT
106
Jineth Ardila Ariza
Nuestros amigos de Bogotá, los Archilókidas, nos han hecho recordar la vida artística común que vivieron [...] varios jóvenes que hoy extienden la gloria intelectual de Francia [...]. Esta recordación nos sugirió la idea de asociarnos para examinar los valores de más circulación, comparando el prestigio de que disfrutan con el mérito intrínseco que verdaderamente tienen. No buscamos un nombre simbólico; nos firmaremos «El Grupo de Caminos» [...]. Somos jó-venes; pero tenemos el cansancio de los viejos. Nos acusamos de estar enfermos de indiferencia, de alzarnos de hombros ante la as-censión mareante e injustificable de tanta nulidad. Ahora, sobre el evangelio de la acción, juramos amar el movimiento. Nuestros comentarios y críticas [...] para que sean un castigo, necesitan la publicidad que van a tener. [...] Ha faltado valor para demostrar que la María es una obra insignificante; que Gómez Restrepo es un crítico criminal; que la poesía de extramuros de Luis Carlos López declina; que abundan las simulaciones de talento. (Reproducido en La República 457, 5 de septiembre de 1922)5
5 La existencia de este grupo queda apenas enunciada aquí, para señalar el efecto que tuvieron los arquilókidas sobre otros movimientos o grupos de jóvenes en el país. Una breve noticia del grupo aparece en Ramón Illán Bacca, Escribir en Barranquilla, Barranquilla, ediciones Uninorte, 1998, p. 124.
PREPRINT
107
El Sol de Luis Tejada y José Mar
Después de clausurada y, de una forma inquietante, rápida y completamente olvidada la aventura de los arquilókidas, incluso por sus mismos gestores (pues en todo el decenio solo una o dos veces se volvió a mencionar de paso al grupo), Luis Tejada y José Mar iniciaron un nuevo proyecto cultural, con la fundación del periódico El Sol. Diario de la mañana, creado el 21 de noviembre de 1922, del cual salieron 34 números hasta el 30 de diciembre de ese mismo año. Pese a su corta duración y a su contenido predo-minantemente político, su estudio es fundamental para analizar el proceso de modernización de la poesía colombiana de los años veinte y, en este caso en particular, el origen de la exigencia crítica de una renovación literaria que fuera a la par con la revolución política que se intentaba llevar a cabo.
Aunque El Sol se presenta a sí mismo como un «Diario liberal», muy pronto se advertirían en sus directores inquietudes políticas que terminarían por sobrepasar su doctrina. Entonces seguían a Benjamín Herrera, jefe del Partido Liberal, quien acababa de anunciar, en la famosa Convención de Ibagué de 1922, su intención de darle un giro al liberalismo dirigiéndolo hacia el socialismo. La propuesta política y cultural del periódico quedó expresada en
PREPRINT
109
El Sol de Luis Tejada y José Mar
varias ocasiones en notas sin firmar. Hablaban de la necesidad de un relevo generacional que evitara que el país fuera manejado por «valetudinarios mentales», de modo que se diera oído, si no paso todavía, a «los nuevos», expresión con la que aún no aludían al grupo que sería bautizado con ese nombre tres años después:
No más valetudinarios mentales, no más política de cámara mortuoria, no más durmientes a sueldo. Que llegue la voz moza y estonjante (sic) de los nuevos, de los que llevan atormentado el es-píritu con el azote amable de los idealismos audaces. (El Sol 2, no-viembre 22 de 1922)
En el número 14 expresan lo que los jóvenes directores lla-maron «Nuestra verdad»: renovar el liberalismo aprehendiendo «la realidad revolucionaria del mundo contemporáneo»; sin mencio-narlo, los directores de El Sol están pensando en el socialismo, al que añadían una dosis de simpatía por el fascismo, común para la época, sobre todo entre los jóvenes, que lo identificaban con la militancia disciplinada y audaz. Mientras tanto, el viejo libera-lismo les pedía que no promovieran un cambio de doctrina, como quedaba muy claro en las palabras que citan de una carta que les dedicó Antonio José Restrepo, a quien le responden abiertamente que es precisamente eso lo que pretenden hacer:
Esperamos que el periódico de ustedes —nos decía en carta reciente, llena de un gallardo fervor, el doctor Antonio José Restrepo— nos traiga cada día una idea nueva enhastada (sic) en la vieja bandera. […] Para nosotros esa expresión sencilla, que es la voz augusta del pasado, dicha al porvenir atormentado, estampa totalmente el pensamiento, la misión y los propósitos atrevidos de la generación a que pertenecemos. No se ve, cómo pudiera abrirse en este país un surco realmente revolucionario si no ha de ser el liberalismo quien empuje el arado desgarrador. [...] Con él iremos nosotros, dentro de él agitaremos nuestras ideas demoledoras y constructivas. («Nuestra verdad», El Sol 14, diciembre 6 de 1922)
En esa misma nota expresaron otra idea política que a me-diados del decenio recogerían los nuevos: la pureza doctrinaria, es
PREPRINT
111
El Sol de Luis Tejada y José Mar
decir, el extremismo en contra del civilismo, la política de centro y el republicanismo de la generación anterior que, según ellos, había mezclado todos los valores y principios que debían diferenciar a un partido de otro:
[En] el procedimiento, digamos, defendemos una línea de conducta absolutamente pura, condenando toda tendencia vaci-lante, interesada o pusilánime. La política intermedia, que [...] a la postre determina siempre un relajamiento de la fibra doctrinaria, compromete la limpieza de la causa y anarquiza la acción pública de los partidos de oposición, es, para nosotros, como la mirada de la esposa de Loth, una cosa mortal. («Nuestra verdad», El Sol 14, diciembre 6 de 1922).
Uno de los caballos de batalla que aprovecharon los direc-tores de El Sol para expresar sus ideas fue rendirle un homenaje a la guerra precisamente durante los días en los que el país celebraba la paz. El 21 de noviembre se conmemoraba la reconciliación de los partidos tradicionales tras la Guerra de los Mil Días, con el tratado de paz definitivo firmado en 1902. A raíz de los ataques que recibió el general Benjamín Herrera —antiguo combatiente de la guerra y luego uno de los firmantes de aquel tratado— por sus comen-tarios en contra de la paz, El Sol salió en su defensa, manifestando, además de sus propias creencias acerca de la eventual necesidad de la guerra, su apoyo al líder radical. Cito aquí, como muestra de la polémica, un fragmento del «Elogio de la guerra» de Luis Tejada:
[...] el hombre se avergüenza de la guerra. Es verdad que, ge-neralmente, el hombre se avergüenza de todo lo que pudiera en-orgullecerlo. Del amor, por ejemplo; sin embargo, el amor, como la guerra, es una sed infinita de alma; un abrazo y una estocada son dos maneras distintas de vigorizarse, de duplicarse interior-mente, eliminando o queriendo eliminar a otro ser. [...] el pobre hombre sueña siempre con llegar a ser una entidad dócil, apacible, conciliadora, llena de dulce benignidad hacia todas las cosas, y es-pecialmente hacia los otros hombres; y hay muchos que logran con-seguirlo aparentemente, superponiendo a su naturaleza esencial de animales puros, una naturaleza artificial confeccionada a base de
PREPRINT
113
El Sol de Luis Tejada y José Mar
razonamientos idealistas y de sueños fantásticos. Pero, en el fondo, la chispa selvática y agresiva vigila. (El Sol 2, noviembre 22 de 1922)
La defensa de la guerra no hacía más que acentuar el rechazo de los jóvenes a las ideas tolerantes y adoctrinarias del republica-nismo, que caracterizaban la fisonomía política de la generación del Centenario. Por lo menos hasta el número 10 continuaron ati-zando la polémica con otros periodistas o diarios acerca de la ne-cesidad de la paz o la pertinencia de la guerra6.
En el número 6, El Sol reprodujo un artículo que Tejada es-cribió para El Espectador, titulado «Estética futurista». El cronista comienza explicando la estética moderna de la belleza femenina en términos de que la mujer bella debe ser un poco fea, imperfecta, y no debe seguir los patrones griegos de belleza, «que ya nos tienen fatigados de corrección y de frialdad», pues «nuestra imaginación, ya un tanto desequilibrada, busca mejor en la mujer una cierta gracia discreta y lejana, iluminada por una espiritualidad pene-trante». Esta argumentación es solo el preámbulo que lo llevará a expresar una concepción estética moderna para la poesía:
¡Dios me guarde de los versos perfectos! Quiero los versos un poco descoyuntados, pero vivos, y que vengan formados de pa-labras, no exóticas sino simplemente imprevistas; que envuelvan al mismo tiempo una idea o una imagen, no nueva sino que apenas nos deje un poco atónitos, un poco sorprendidos, porque no la espe-rábamos allí, porque no adivinábamos que la estrofa iba a concluir de esa manera, tan natural sin embargo, pero tan poco acostum-brada. No importa que todo eso no esté sujeto a las estrictas reglas métricas y no importa que el vocablo no sea demasiado elevado, demasiado poético. ¡Hay versos malos que son tan bellos! («Estética futurista», El Sol 6, noviembre 27 de 1922)
6 En el número 2, respondiendo una encuesta sobre la paz, los jóvenes Rafael Vásquez, Carlos Lozano y Lozano y Luis Vidales, entre otros, criticaron la paz convencional y burguesa. Vidales escribió, en este contexto, un elogio a Nerón, en donde afirmaba, por ejemplo: «El exterminio es una escuela de la más alta estética. La guerra es la fragua donde se forja el perfil de los héroes» (El Sol 2, 22 de noviembre de 1922).
PREPRINT
115
El Sol de Luis Tejada y José Mar
Hasta aquí la estética futurista que reclama Tejada no está muy lejos de Mallarmé y Baudelaire, y es más bien un antiparna-sianismo. Pero el mismo Tejada señala su anhelo de ir más allá de la poesía de finales del siglo XIX:
Verlaine hablaba de torcerle el cuello a la elocuencia. Muy bien. ¡Cuanto antes! Pero, al mismo tiempo, el poeta pedía para los versos, música y sólo música. Pues no, ya no, ya es tiempo de tor-cerle el cuello a la música! ¿Hasta cuándo nos van a dar los poetas su música cansada de cascabeles, la terrible música monótona de los sonetos y de los cuartetos, la música intonsa de todos los metros correctos, que nos hace pensar con pavor en las recitaciones de las escuelas y en las veladas literarias en que se dicen epopeyas atroces? (El Sol 6, noviembre 27 de 1922)
Un poco más adelante, es evidente que esta era la formulación de un manifiesto individual:
Proclamemos el horror a las palabras musicales, a los metros musicales, a los poemas musicales de todo género, que, cuando los decimos, o nos los dicen, obligan a adoptar ese tono cantado y elo-cuente, ese tono conmovedor, irresistible para las mujeres y para los poetas, ramplón y mediocre sin embargo, como nada en el mundo. Proclamemos la necesidad de que los poetas, los poetas de verdad, no posean el instinto de esa musicalidad fastidiosa en las palabras y en las estrofas. (El Sol 6, noviembre 27 de 1922)
Así como pedía una revolución estética para la poesía, se pueden seguir las inquietudes políticas de Tejada, más anarquista en 1922 que socialista, en la formulación de su «Profesión de fe»; aquí mismo salta a la vista que en su eclecticismo del momento podía darles cabida incluso a los métodos del fascismo, sin com-partir el programa del partido italiano:
[...] yo no tengo ni quiero tener ideas políticas fijas; tengo sim-plemente sentimientos políticos, me entusiasma o me indigna la po-lítica según se acomode o no a mi intransigencia personal, a mi furor bélico. Creo que todo gobierno debe parecernos malo, por bueno que sea; y por lo tanto, que a todo gobierno, por bueno que sea, se le debe
PREPRINT
116
Jineth Ardila Ariza
E Antes de las críticas de Tejada, en 1921, en la revista Gil Blas,
se había hecho famosa una polémica entre Valencia y un crítico
audaz que escribía bajo el seudónimo de Don Lope de Azuero.
Esa polémica había sacudido la opinión en torno a Valencia, pero
no había afectado al parnasiano en absoluto. Aún hoy no es del
todo seguro el nombre de quien o quienes se ocultaban detrás
del seudónimo del crítico (el probable autor es Tomás Márquez,
aunque en una crónica de los años cuarenta de José Osorio
Lizarazo, quien formaba parte de los colaboradores de Gil Blas,
este asegura que se trataba de una crítica al alimón escrita por
los dirigentes del periódico, cuya mayor responsabilidad recaía
sobre Márquez, quien había desaparecido poco tiempo después
del ambiente cultural del país).
PREPRINT
117
El Sol de Luis Tejada y José Mar
hacer la guerra. [...] es tiempo también de proceder a organizar entre la juventud una reacción radical, violenta y agresiva, que imite al «fas-cismo» italiano, no en su programa conservador, sino en su disciplina interna y en sus métodos de acción. (El Sol 8, noviembre 29 de 1922)
En una editorial posterior, cuyo autor debe ser José Mar, afir-maron que del fascismo les llamaba la atención la eficacia de sus métodos; hicieron una defensa de la disciplina para responder a un artículo publicado en El Diario Nacional, en donde su autor hacía una diatriba de la disciplina liberal, «férrea y conventual». No sería extraño que esta defensa de la disciplina sea, en últimas, más que producto de una confusión juvenil o de la época, una consecuencia de la asociación de los dos jóvenes escritores con un militar, como era el general Herrera:
Nadie podría desconocer de buena fe, que la disciplina férrea, absoluta, constituye el único procedimiento político eficaz para alcanzar el fin que se persigue, cualquiera que sea. La experiencia mundial, antes y después de la guerra lo ha demostrado así: recor-demos como ejemplo de disciplina política a la admirable «Social-Democracia» alemana, que el príncipe de Bülow reconoció como «la sociedad más perfecta del mundo», y tengamos presente también, como ejemplo fecundo, la formidable organización fascista que en tres años alcanzó el dominio completo de Italia. («El concepto de disciplina», El Sol 34, diciembre 30 de 1922)
Dos de los para entonces recién desaparecidos arquilókidas, Luis Tejada y José Umaña Bernal, se enfrentaron, desde El Sol el primero, y desde El Diario Nacional el segundo, alrededor de la todavía in-maculada y aristocrática figura de Guillermo ValenciaE. Quizás el autor de Ritos se había salvado de perder su altiva cabeza bajo la gui-llotina de los arquilókidas, porque entre ellos tenía a dos paladines en Maya y Umaña Bernal. No sería arriesgado aventurar que otra de las razones (además de las diferencias políticas que tuvieron con el director de La República) que silenciaron la crítica revaluadora de los arquilókidas haya sido la crisis que dentro del grupo debían generar
PREPRINT
119
El Sol de Luis Tejada y José Mar
los anhelos desacralizadores de los más audaces frente a los escrú-pulos de los más modosos ante las grandes figuras de la tradición literaria del país. Valencia no solo era un poeta del pasado glorioso de las letras nacionales, sino que sus nuevas producciones eran espe-radas con ansiedad por la prensa de la época, reproducidas con lujo de edición, tanto en los libros como en las páginas de los periódicos y revistas (ver el despliegue en la publicación de su poema «Job», por ejemplo), y comentadas de inmediato por los críticos más recono-cidos del momento. Además de mantener vigente hasta el comienzo del decenio su prestigio literario, Valencia era una figura política viva (senador; había sido uno de los candidatos presidenciales del conservatismo en 1918, y lo sería de nuevo en las elecciones de 1929); un «hombre ilustre», cuyos retratos y fotografías en poses altivas lo hacían parecer inalcanzable. Sin embargo, bajo el lápiz agudo de Ricardo Rendón comenzaba a desdibujarse esa imagen, con su co-mentario caricaturesco en pocos trazos del resultado de la polémica entre Valencia y Don Lope de Azuero, en un dibujo que Villegas pu-blicó en La República casi pidiendo excusas. Así comenzó Tejada su crítica a Valencia en El Sol:
La grandeza espiritual de un hombre, no puede medirse sino por la magnitud de su intuición futurista, por su capacidad para fecundar el porvenir. En Guillermo Valencia no hay nada de esto: ni literaria ni políticamente, ni siquiera en un sentido más humano, como hombre simplemente, nos deja algo a lo que pueda darse el nombre de semilla, algo preñado de gérmenes futuros, que alcance a enriquecer espiritualmente a las próximas generaciones. (El Sol 9, noviembre 30 de 1922)
La nota contra Valencia fue refutada desde El Diario Nacional por José Umaña Bernal. Es evidente que a Tejada le entusiasma la polémica desatada, tanto por la oportunidad que le da de enunciar sus ideas sobre poesía y política, como porque la evaluación de Va-lencia se diera entre los más jóvenes. Sin embargo, a Umaña Bernal no le permitieron enfrentarse solo a Tejada, y la editorial de El Tiempo traería una respuesta indignada por el trato que El Sol le estaba dando a Valencia:
PREPRINT
121
El Sol de Luis Tejada y José Mar
Es preciso establecer el valor verdadero de las actitudes y de los procedimientos. Los escritores noveles suelen creer que energía es sinónimo de violencia, que no se puede atacar sin insultar y que las palabras fuertes y detonantes son el complemento indispensable de los escritos vigorosos. (El Tiempo, noviembre 30 de 1922)
Los «escritores noveles», responde El Sol, «escriben siempre con mayor dosis de sinceridad», pues no cuentan con los dos atributos que hacen conservadores a los hombres: «riqueza y alta posición» (El Sol 10, diciembre 1.° de 1922). Sin embargo, es en el número 12 en donde aparece una crítica extensa sobre Valencia. Allí sus directores aluden al «movimiento de indignación» que han provocado con su diatriba contra Valencia, y desarrollan las ideas que habían expresado en la primera nota sobre el poeta payanés. En primer lugar, Valencia, junto con todo el modernismo, ya ha cumplido su misión histórica; en segundo lugar, dentro de su gene-ración, fue apenas un traductor, un «reflejo», un intérprete; pero su momento pasó y su obra, aunque formalmente sea «perfecta como un mármol» está igualmente muerta, sin contacto con el presente ni inquietud para el porvenir:
Guillermo Valencia no puede significar hoy ante las gentes veni-deras, lo que significó hace veinte años [...]; porque Valencia pertenece a una generación perfectamente definida en América, generación erudita y meritoria, pero vieja e inútil ya, puesto que ha cumplido totalmente su misión histórica […]. Guillermo Valencia es simple-mente un poeta provisional y reflejo, [...] el que tradujo en admirables palabras un sentido especial de la belleza que otros concibieron y que empezaba a hacerse sensible en el mundo, pero que aún no había llegado a nosotros en formas accesibles; Valencia, como otros poetas americanos de su tiempo, recogió y se asimiló la espuma culminante de esas literaturas, y nos la presentó exquisitamente aderezada. [...] nosotros, los que llegamos apenas, no logramos encontrar en el poeta americano que interpretó esa época ni una partícula viva, ni un grano fecundo que establezca el contacto espiritual entre él y no-sotros. Su obra podrá ser maravillosa en la forma externa; podrá ser tersa y perfecta como un mármol, pero como un mármol está muerta
PREPRINT
122
Jineth Ardila Ariza
para el porvenir […]. Es un poeta provisional, limitado y hermético que no ha logrado presentir el mundo de mañana. Su aparente in-quietud mental, no es sino simple curiosidad de dilettanti; su misma actitud personal ante la vida, en ‘poses’ perpetuas de hombre refinado es odiosa y retrasada, finisecular también como su literatura; hoy el verdadero hombre grande debe ser sencillo y austero, como el que sabe que el último refinamiento posible ya, es no tener ningún refina-miento. (El Sol 12, diciembre 4 de 1922)
En el número 14 continúan su evaluación, y llama la atención la afirmación de que la belleza no es atemporal, sino que aquello que es considerado bello está sujeto a modificaciones históricas; «nu-merosas y hondas inquietudes estéticas han nacido en el mundo» (se refieren, sin duda, a las vanguardias) y Valencia no ha sabido responder a ellas, ni su obra está preparada para el porvenir, como sí lo está la de Silva, que, en comparación con Valencia, es el poeta inmortal, el poeta verdadero, pues puede ser leído todavía por las generaciones nuevas:
Valencia no ha logrado superarse a sí mismo, no ha logrado marchar al paso ligero y subversivo del tiempo. Indudablemente Ritos fue un libro bello hace treinta años, en una época en que el público in-teligente, sujeto a las mismas influencias literarias que el poeta, estaba preparado para admirarlo y comprenderlo; pero hoy los hombres no son los mismos de entonces y numerosas y hondas inquietudes esté-ticas han nacido en el mundo; puede decirse que la belleza misma ha cambiado lentamente de sentido, porque la belleza no es, ni puede ser, una perpetua actitud idéntica a sí misma, indiferente al tiempo y al hombre […]. Y si el concepto de la belleza se modifica y se subvierte, debemos exigirle al poeta, por lo menos, que marche paralelamente a ese proceso, si no es capaz de intuir los venideros [...]. Valencia, miope y retrospectivo, no lo ha hecho así, y por eso no puede instituirse en el rector espiritual de las juventudes de hoy [...]. Silva, por ejemplo, el inmortal, [...] logró encerrar dentro de formas sorprendentemente nuevas una rica y activa sustancia romántica, que aún nos conmueve [...]. Silva es el poeta verdadero; Valencia el insigne mistificador. («Valencia o la belleza que pasa», El Sol 14, diciembre 6 de 1922)
PREPRINT
123
El Sol de Luis Tejada y José Mar
En el número siguiente la polémica con Umaña Bernal acerca de Valencia se centra en la crítica de Tejada a los argumentos con los que el primero defiende al poeta de Ritos; y se pregunta: por qué «un espíritu ansioso y revaluador como el de Umaña Bernal» (quien había hecho parte de los arquilókidas) se apasiona o finge apasionarse «por la obra estéril y envejecida de Valencia»:
Umaña Bernal [...] se limita a hacer frases vagas y sonoras, y no precisamente nuevas, como esa del reflejo eterno de la eterna Belleza o la de saber temblar ante el Misterio, todo con mayúscula, pero perfec-tamente vacío. He aquí cómo al brioso paladín se le ha roto la lanza que traía, contra lo que él mismo llamó nuestro alfiler. […] Ya lo dijimos con justicia: sólo en un país retrógrado y esencialmente conservador como éste, se tolera hoy la tiranía espiritual de un versificador caduco e incomprensivo, que pudo haber sido grande en un lejano día, pero que se está convirtiendo ya en una estatua de sal, a fuerza de mirar por la espalda. («La lanza y el alfiler», El Sol 15, diciembre 7 de 1922)
La polémica sobre Valencia fue el momento más importante de expresión de Tejada y José Mar acerca del estado actual de la poesía colombiana. Fue la ocasión para decir qué esperaban de la nueva poesía y por qué estaban hastiados de la que los antecedía. Pero eran conscientes de que hacía falta que publicaran a aquellos de entre los nuevos que consideraban respondían a la inquietud y a las necesidades estéticas de la hora: León de Greiff, Gregorio Cas-tañeda Aragón y Luis Vidales fueron sus elegidos. Por tal razón, en el número 13 de El Sol, de diciembre 5 de 1922, comenzó a apa-recer una sección titulada «Página literaria del lunes», que con-tenía el «Cuento de El Sol» y una selección de poemas de uno o varios autores. Allí aparecieron poemas de Luis Vidales (que, sin embargo, todavía no anticipaban al poeta vanguardista que llegaría a ser), prosas poéticas de Gregorio Castañeda Aragón y poemas de León de Greiff. También publicaron una nota crítica sobre Vidales y una evaluación extensa sobre De Greiff. En esa última, a manera de presentación de la página, afirman que la intención de la sección será revolucionaria. Es interesante, además, el balance crítico que Tejada hace de De Greiff, a quien considera más innovador que los
PREPRINT
125
El Sol de Luis Tejada y José Mar
futuristas; sin embargo, su «narcisismo intelectual» le resta univer-salidad; en esta crítica es evidente que Tejada no está dispuesto a ser condescendiente con sus compañeros de generación; tal había sido también su actitud frente a Umaña Bernal:
[...] con el deseo de imprimir a estas páginas de los lunes una evidente intención revolucionaria, vamos a hacer pasar por ellas, sistemáticamente, todos los valores literarios de la generación que empieza a surgir. Alguien ha dicho que esta generación no se dife-rencia en nada de la anterior, literariamente. Trataremos de probar que eso no es así: que nuestros jóvenes poetas y prosistas son más sustantivos, más fuertes, más originales, más saturados del sentido íntimo de la tierra, que los que les anteceden. Y empezamos con León de Greiff porque es, entre todos nosotros, el que con más recias líneas ha definido su personalidad. [...] Para ser el poeta de hoy y de mañana [...] León de Greiff posee ya una cualidad esencial: su formidable capacidad revolucionaria, que le ha permitido desvin-cularse en absoluto de todos los prejuicios estéticos diseminados en el ambiente. [...] De Greiff ha descubierto formas nuevas para el verso, imprimiéndole insospechadas armonías musicales en el ritmo, y sorprendentes combinaciones en la rima, no empleadas antes ni aun por los inquietos futuristas de ultramar. En ese sentido es un innovador auténtico, un verdadero revolucionario. Ahora, en cuanto al fondo de su poesía, nosotros encontramos en León de Greiff un defecto considerable: la egolatría; no esa simple obsesión autobiográfica y anecdótica [...], sino cierto elevado narcisismo in-telectual, cierta idealización de sí mismo, que transcurre a lo largo de la obra del poeta, robándole universalidad y profundidad. Pero ya en sus últimos poemas, de Greiff va saliendo sensiblemente de sí mismo, para aplicar su sensibilidad maravillosa a la realidad ex-terior; porque empieza a adivinar que es necesario crear vida ex-terna, enriquecer la realidad actual proyectándose generosamente hacia afuera. Y cuando esa conjunción del poeta y la vida se efectúe, entonces León de Greiff, más que ningún otro en América, estará en situación de darnos el poema supremo de esta hora, el que hace resumir, precisándolas y exaltándolas, todas nuestras angustias y nuestras alegrías actuales. (El Sol 24, diciembre 18 de 1922)
PREPRINT
127
El Sol de Luis Tejada y José Mar
En la presentación de Vidales que hace Tejada, el crítico se muestra conmovedoramente resignado a no poder revelar todavía al Vidales vanguardista, moderno o actual que espera y pronostica; su apuesta por Vidales es una apuesta al futuro; quizá conocía los borradores de los poemas que Vidales estaba escribiendo y que solo aparecerían cuatro años después publicados en libro, cuando Tejada ya hubiera muerto; quizá trabajaba a su lado, leyendo y releyendo esos borradores y eliminando de ellos el ripio simbolista o moder-nista que aún le quedaba a Vidales; lo cierto es que el Vidales de las prosas de entonces era mucho más innovador que el de los poemas que aparecieron en El Sol; de ahí el comentario de Tejada:
Vidales, como muchos otros jóvenes poetas, atraviesa ese pe-ríodo de obsesión de la forma perfecta, ese prurito simbolista de en-contrar la imagen pulida y sutil [...] algo había de quedarnos a todos nosotros de esa literatura torturada y funambulesca de fin de siglo, que nos alimentó desde niños pervirtiendo nuestra visión sincera de la vida. [...] ninguno saldrá tan rápido y valerosamente de aquellas pue-riles obsesiones enfermizas, como Luis Vidales, porque esos moldes endebles serán muy pronto incapaces de contener la robustez inicial de sus ideas. («Hombres y cosas», El Sol 30, diciembre 26 de 1922).
También es en El Sol en donde aparece por primera vez una eva-luación global acerca de los centenaristas como generación, ya no el juicio uno a uno como lo hicieron los arquilókidas. En este tono, y de-sarrollando las ideas que Tejada dejó plasmadas aquí, continuarían la polémica tres años después los más importantes representantes de la nueva generación. Según Tejada, la generación del Centenario de la Independencia y el partido creado por ella el 13 de marzo de 1910 —el Republicanismo—, no hicieron nada revolucionario, ni en la política ni en sus obras. El artículo de Tejada es una respuesta a un ataque de Luis Eduardo Nieto Caballero. Ya su hermano, Agustín Nieto Caballero —el autor de la carta que pedía a Villegas ponerles límites a los arquilókidas— había interpelado críticamente a los más jóvenes. Desde ahora, y en adelante, será su hermano Luis Eduardo, uno de los más importantes críticos y periodistas de la generación del Centenario (junto con Armando Solano), el autor de los ataques
PREPRINT
128
Jineth Ardila Ariza
más fuertes e inteligentes que se dirigirán contra los nuevos, y será así mismo uno de los mayores defensores de los centenaristas.
En la tercera página de El Tiempo [...] le publican ayer al doctor Nieto Caballero un envenenado artículo contra la juventud. [...] el mayor reproche que nos tira a la cara es el de que hasta ahora no hemos hecho nada, afirmación pueril y obtusa, puesto que mal pueden haber hecho algo ya, quienes apenas están iniciando un movimiento de co-hesión espiritual y material, quienes apenas tratan de concretar sus ideales, vagos y dispersos; [...] toda juventud es una incógnita, pese a las sibilas miopes que intentan desenredar el porvenir. Nosotros, en cambio, sí podemos preguntar al doctor Nieto Caballero y a sus con-temporáneos, los que llevan ya diez largos años de estruendosa gri-tería, qué es lo que han derribado y edificado. Todos los días nos dan en las narices con la famosa generación del Centenario [...], todos esos personajes bondadosos y divertidos, que el señor Quijano Mantilla, con un descaro solamente comparable a su facilidad para inventar le-yendas, acaba de llamar iconoclastas. Pero ¿dónde está la obra demo-ledora de la generación del Centenario? Hay quienes hablan del 13 de marzo, llamándolo revolución. No hay que confundir; la verdadera revolución es la culminación violenta de un largo proceso ideológico [...]. El 13 de marzo fue simplemente una casualidad [...]. Y lo cierto fue que al día siguiente los héroes tremebundos del 13 se metieron en sus casas, poseídos de un pánico ilusorio; ahí fueron sorprendidos por los agentes del Gobierno que... les llevaban los nombramientos de Ministros, Secretarios y Cónsules! [...] Eso, y nada más, ha sido la cre-pitante generación del Centenario: unas cuantas docenas de amables y risueños títeres que el viejo nacionalismo, más o menos entre bas-tidores, ha movido a su antojo. [...] ¿Dónde está, pues, la obra demo-ledora de los jóvenes iconoclastas? (El Sol 27, diciembre 21 de 1922)
Al tiempo con la crítica a la generación del Centenario, comen-zaron a divulgar los principios y manifiestos de los movimientos de vanguardia, v. gr. el euforismo de Puerto Rico, que presentaron junto con una transcripción de su manifiesto, dirigido a los jóvenes de América:
PREPRINT
129
El Sol de Luis Tejada y José Mar
Proclamamos el verso espontáneo, lleno de defectos, áspero y rudo, pero sincero. / ¡Vivan la máquina, la llave, la aldaba, la tuerca, la sierra, el marrón, el truck, el brazo derecho, el cuarto de hotel, el vaso de agua, el portero, la navaja, el delirium tremens, el puntapié y el aplauso! / ¡Vivan los locos, los atrevidos; los aeroplanos, las azoteas y el jazz band! / ¡Abajo las mujeres románticas, el poeta melenudo, los niños llorones, los valses, la luna, las vírgenes y los maridos! / ¡Madre Locura, corónanos de centellas! (El Sol 27, diciembre 21 de 1922)
Que ingenuo parecería este manifiesto euforista, si se compara con el manifiesto improbable que ya fue citado aquí, y que Tejada tituló simplemente «Estética futurista». La soledad en la cual traba-jaron Tejada y José Mar —de los futuros nuevos solo parecía acom-pañarlos Luis Vidales—, y la incomodidad que debía generarles el hecho de dirigir un diario oficial del liberalismo —aun cuando se tratara del periódico del general Benjamín Herrera— en tanto sus inquietudes políticas se radicalizaban hacia el socialismo, hicieron que El Sol se apagara apenas un mes después de haber salido. Sin embargo, en adelante permanecerían abiertas para ellos las pá-ginas de El Espectador, desde donde brillaron los últimos destellos de su propuesta cultural.
PREPRINT
130
Jineth Ardila Ariza
F El seis de junio de 1925, el llamado grupo de los nuevos publica
el primer número de la revista que lleva su mismo nombre y de la
cual alcanzaron a aparecer solo cinco números, suficientes para
avivar la polémica con la llamada generación del Centenario que
los precedía. El director de la revista fue Felipe Lleras Camargo;
el secretario de redacción, Alberto Lleras Camargo; la junta di-
rectiva estuvo integrada por Rafael Maya, Germán Arciniegas,
Eliseo Arango, José Enrique Gaviria, Abel Botero, Jorge Zalamea,
León de Greiff, Francisco Umaña Bernal, José Mar, Manuel García
Herreros, Luis Vidales y C. A. Tapia; además dijeron aceptar la co-
laboración de todos los escritores nuevos. La revista contenía una
sección editorial y una sección permanente, en la que siempre
escribió Felipe Lleras Camargo, titulada «El momento político».
Publicaron poemas de León de Greiff, Rafael Vásquez, Rafael
Maya, Otto de Greiff, Gregorio Castañeda Aragón, Germán Pardo
García, J. Pérez Dómenech y José Umaña Bernal. Textos en prosa
de Jorge Zalamea, Rafael Maya, José Restrepo Jaramillo, Ramón
Vinyes, Luis Vidales y Manuel García Herreros; y notas o artículos
críticos de Augusto Ramírez Moreno, Jorge Zalamea, Alberto
Lleras, Silvio Villegas, Alejandro Vallejo, José Camacho Carreño,
Néstor Forero Morales y Manuel García Herreros.
PREPRINT
131
La revista Los Nuevos
Así fue anunciada en el Suplemento de El Espectador la re-vista Los Nuevos:
Se anuncia la próxima aparición de una revista literaria, llamada Los Nuevos, que vendrá a ser el órgano de la nueva gene-ración intelectual colombiana. En ella va a colaborar un grupo de jóvenes literatos, venido al mundo de las letras después de la llamada generación del Centenario y que cuenta con varios nombres de pres-tigio en las letras patrias. [...] El Suplemento augura un éxito com-pletamente feliz para la revista de Los Nuevos, que viene a llenar un vacío en nuestra vida literaria. (Suplemento 4862, 7 de mayo de 1925).
Como «órgano de la nueva generación», Los nuevosF ha-blaron demasiado de lo que no querían ser. En las dos primeras líneas de su revista escribieron: «No vamos a lanzar un manifiesto ni a formular un programa», aunque de hecho así lo hicieron. Contradicción reveladora, puesto que pretendían enfrentarse a la generación que los precedía, pero no creían tener la preparación suficiente como para intentar reemplazarlos todavía. No lo dicen directamente, pero de antemano justifican su actitud: «Los nuevos son jóvenes, lo que quiere decir que no persiguen logros de ninguna especie. Pretenden levantar una cátedra de desinterés espiritual y contribuir a desatar una gran corriente de carácter netamente ideológico en el país» (Los Nuevos 1, junio 6 de 1925).
PREPRINT
133
La revista Los Nuevos
Sin embargo, eran conscientes de que habían comenzado a andar el camino que años después dirigiría a algunos de ellos al gobierno y a otros los convertitía en figuras de autoridad literaria. Su deseo de legitimación lo formularon en términos de la necesidad de un «pen-samiento nuevo», consecuente con los cambios históricos ocurridos en el país: «Hay pensamiento nuevo cuando las fórmulas buscadas para el bienestar social o político de una nación no llenan todas las aspiraciones colectivas y cuando el sentimiento nacional empieza a orientarse hacia otros rumbos» (Los Nuevos 1, junio 6 de 1925). Como Voces, pretendían dar cabida a todas las ideas y principios y no poseer una orientación ni un carácter definidos. Lo que los unió fue su interés en desprestigiar a la generación anterior. La misma coexistencia, pero en sentido inverso, que los centenaristas se habían impuesto como re-publicanos caracteriza, paradójicamente, a la revista Los Nuevos, que en su celebración del extremismo político acogía tanto a los leopardos (jóvenes de ultraderecha) como a los intelectuales socialistas y a los jó-venes liberales. Si los centenaristas republicanos habían optado salvar las diferencias radicales entre liberales y conservadores con la creación de un tercer partido que los acogiera a todos, los nuevos buscaron reu-nirse en un mismo grupo y en una misma revista para expresar ra-dicalmente sus diferencias. El resultado, sin embargo, fue la misma falta de identidad de la que acusaban a sus antecesores; los nuevos no se podían identificar con una sola idea o programa, ni estético, ni po-lítico, y eso hizo que su revista no tuviera la importancia que debía haber tenido como renovadora de las ideas y de la estética del mo-mento, pues un artículo lleno de ímpetus revolucionarios, escrito por alguno de los hermanos Lleras Camargo, era seguido por un panfleto reaccionario de Augusto Ramírez Moreno, el joven leopardo que se inspiraba en las juventudes fascistas italianas. Como es natural, de esa unión brotaban contradicciones, como las de la editorial del primer número, en donde expresaban su afán renovador al mismo tiempo que predicaban la necesidad de una restauración de los principios morales:
Las ideas desaparecen día por día, para dejarles el campo a los intereses personales. Una concepción mecánica de la vida está sustituyéndose a la concepción racional. Los apetitos bastardos han
PREPRINT
134
Jineth Ardila Ariza
desterrado al espíritu. Todo pide una restauración de los principios. Hay que proclamar de nuevo la tabla de los valores intelectuales y morales. (Los Nuevos 1, junio 6 de 1925)
¿De dónde debía venir, entonces, la corriente de pensamiento nuevo que esperaban fuera consecuente con los cambios ocurridos en el país? Inmediatamente después de la editorial, Felipe Lleras Camargo, director de la revista, publica un artículo titulado «La bancarrota de la política», en donde analiza los motivos de la abs-tención en las elecciones que acababan de pasar; denuncia la crisis y el estancamiento de los viejos partidos políticos y el surgimiento de la era del industrialismo político que, según él, explotaba a las muchedumbres en beneficio de quienes asumían la gerencia del país con propósitos financieros. Y agrega que en vista de que los partidos ya no se diferencian, la única política que puede servir en la actualidad es la política de los extremos:
De un lado está el impulso revolucionario que palpita bajo la indiferencia actual de las masas y del otro una formidable fuerza conservadora, a la que irán a sumarse todos los elementos, mode-rados, por tradición, por temperamento, por abolengo intelectual o por cálculo... Y cuando las dos falanges extremas se enfrenten para la batalla definitiva se verá renacer el fervor cívico, que las actua-ciones de unos partidos inactuales y de unos conductores miopes han logrado apagar. (Los Nuevos 1, junio 6 de 1925)
Lo primero era reunir, en una misma generación y en una misma revista, a las dos nuevas fuerzas que se enfrentarían en la batalla de las ideas. Fascismo y socialismo se dieron la mano en la ideología de los nuevos, pues tanto uno como el otro poseen el ímpetu juvenil y revolucionario que anhelaban. ¿Cómo esperaban que de allí renaciera el fervor cívico? En el resurgir de los enfrentamientos bipartidistas; ya Tejada y José Mar, inspirados por el general Herrera, habían de-fendido la necesidad de la guerra durante los festejos de la paz repu-blicana. Los jóvenes liberales y los jóvenes con inquietudes sociales o que militaban ya dentro del socialismo no querían la paz porque ella garantizaba la permanencia del gobierno conservador en el poder. Los
PREPRINT
135
La revista Los Nuevos
leopardos, por su parte, ambicionaban relevar pronto a los viejos diri-gentes del Partido Conservador. Así, unidos afirmaban: «Queremos ocupar un puesto de combate en las avanzadas de una generación que está resuelta a asumir un papel enérgico y acaso decisivo en la vida de la República» (Los Nuevos 4, julio 21 de 1925). Sin embargo, en la práctica, los nuevos no se enfrentaron abiertamente entre ellos, sino en algunas polémicas, como la reseñada antes entre Tejada y Umaña Bernal; no enfrentaron sus nuevas ideas políticas ni estéticas entre ellos, sino cuando ya el grupo se había disuelto. El enfrentamiento que buscaban y que lograron fue contra la generación del Centenario. Que ese enfrentamiento haya respondido a la necesidad de un pen-samiento nuevo no se verá aquí todavía; lo que sí es seguro es que les dio un lugar en el ambiente cultural de la época y poco a poco les fue labrando el camino para darles un lugar en la vida política del país.
En el último número de la revista, Felipe Lleras plantea la es-trategia de los nuevos: «creemos que la labor de una raza más nueva es poner al país, con gritos o sin ellos, de cualquier modo que sea, en tensión nerviosa. Tensión que ha de servir para precipitarnos en la catástrofe definitiva o en el triunfo de nuestras ideas». Aquí le responde a Solano, quien acababa de descalificar la actuación po-lítica de los jóvenes por parecerle que pertenecen a una generación «exclusivamente literaria»:
Todavía no podría decirse que los nuevos de la derecha no sean capaces de organizar un partido nuevo dentro de su concepto de reacción, pero depurado de las concupiscencias que atormentan a esa colectividad. Aún no está claro si los de la izquierda podamos levantar sobre las ruinas de un partido que los de la generación del Centenario quisieran liquidar, un organismo nuevo, de revaluación económica que tenga vínculos con la humanidad. Pero a lo menos entramos con firmeza. Y eso es lo que el ambiente desvaído de un país que se pierde por inactividad ha querido calificar de gritería y de agresión. No autorizamos los tropicalismos desafinados, pero tampoco cono-cemos las penumbras sutiles, donde el espíritu tantea a la expectativa del camino por donde ha de seguir. [...] no alcanzan a una docena, los literatos puros de nuestra generación, docena que compensa al país de la falta de ese tipo intelectual que en la generación del Centenario fue
PREPRINT
137
La revista Los Nuevos
eliminado por el tipo político que en ella predomina. Y aún en el caso de que la aseveración del doctor Solano fuera verdad, ¿no sería de hecho una superioridad, juzgando con un criterio de universali-zación, el predominio de un aspecto tan de múltiples complejidades espirituales, el literario, sobre el de una política, como esta política de ahora y de todos los tiempos en Colombia, política de caudillos obs-curos, de complicaciones rurales y de modestas transacciones con el espíritu? Por otra parte estamos resueltos a hacer política y a llevar a las luchas una atmósfera nueva. Aún cuando los del Centenario y los viejos sonrían. (Los Nuevos 5, agosto 10 de 1925)
El tono desinteresado con el que anunciaban su labor en la re-vista desaparece y en su lugar afirman que «es preciso desatar una fuerte corriente de ideas que [los] salve de [la] anemia espiritual en que [están] viviendo. Y [que] hay que analizar fríamente, despiada-damente y cara a cara muchos falsos valores, sometiendo su brillo de latón al agua fuerte de una crítica consciente y viril». «Y al lado de esta labor de cirugía social y de esta campaña de ideas» se proponen hacer literatura fuerte y personal y «reflejar todas las manifestaciones de inquietud contemporánea» (Los Nuevos 4, julio 21 de 1925). Así debían haber quedado unidas la renovación política y la renovación estética en un mismo propósito. Sin decirlo, los nuevos no habían olvidado la tarea que algunos de ellos iniciaron como parte de los arquilókidas. Para cumplir con aquella, aparecen en la revista una serie de artí-culos críticos escritos en un tono semejante al de las arquilokias: Al-berto Lleras escribe «La decadencia de la crónica», en donde arremete contra Quijano Mantilla, Armando Solano, Cornelio Hispano y Tic-Tac. De la revista Patria, dirigida por Armando Solano, dice:
Esta claudicación amistosa de Solano que es la Revista Patria sería capaz de acabar con un prestigio que no fuera como el suyo, cimentado en una obra en todo caso enérgica y constante. Pero el público tiene obligación de perdonarle estas debilidades a Solano, ya que es uno de los exponentes más exquisitos de una generación amable, divertida, familiar y sensible, y que es, antes que todo un exquisito cronista. (Los Nuevos 3, julio 11 de 1925)
PREPRINT
139
La revista Los Nuevos
Sobre Quijano, menos dispuesto a la condescendencia, asevera:Tenía para triunfar en el periodismo de entonces el haber sido
un guerrillero de una de las campañas en las cuales todo el mundo fue más o menos héroe, una enorme nariz cyranesca y la ventaja de no saber escribir. El público no exigía más. Y Quijano comenzó a escribir de un modo alarmante [...]. La Sabana de Bogotá tenía un selecto grupo de hacendados y ganaderos que se entusiasmaba hasta el orgasmo con las crónicas balbucientes del hombre anecdótico. (Los Nuevos 3, julio 11 de 1925)
Y sobre Tic-Tac:¿Ha perdido en popularidad? No. Cada día se le quiere más. Y
esa modesta literatura de modistillas y peluqueras, que quedaría bien en una revista de chiste y de farsa, sube a todas partes, invade las re-vistas, y obliga al público a que la lea. Los chistes de un mal gusto es-truendoso, saltan entre líneas. Se tortura para decir cosas ingeniosas. Y pergeña sus crónicas a la diabla, repitiendo los motivos, repitiendo los chistes, con los mismos equívocos de toda la vida [...]. Tic Tac. En realidad es ya monótono como un reloj. No puede variar. Su género, que en ninguna parte le hubiera merecido el título de modesto humo-rista, en Bogotá nos desternilla de risa. (Los Nuevos 3, julio 11 de 1925)
En un tono no menos afilado, Jorge Zalamea escribió un ar-tículo sobre Miguel Rasch Isla, el poeta centenarista barranquillero, en el que reconoce su «facilidad temperamental de rimar; facilidad profesional que nada tiene que ver con la poesía y que es tan solo un accidente orgánico», y lo define como un poeta rezagado:
En una época en que el mundo, cansado del yoísmo perma-nente y afanado por un deseo de amplia sociabilidad, tiende hacia la universalización de las maneras de sentimiento como un corolario de su tendencia comunista en política, es curioso el caso de este rezagado que se ha quedado al margen de su época sin entenderla y sin tener siquiera un movimiento que diga su deseo de penetrar en ella. (Los Nuevos 3, julio 11 de 1925)
PREPRINT
140
Jineth Ardila Ariza
G «Imaginismo, creacionismo, superrealismo... Algunos críticos se
alzan de hombros ante esta diversidad de ismos. Tiempo, energías
inútilmente gastados en el acrimonioso ataque, en la defensa fer-
vorosa. Una escuela es una apreciación —diferente de las otras— de
lo bello. Pretenden todas, como las religiones de la verdad, ser las
poseedoras de la belleza. Todas se equivocan. Pero cierto es que
cada una posee una parte de ella. [...] En definitiva, algo bueno de-
jarán. Pueden ser el material hoy confuso del que mañana saldrá
modelada, la nueva verdad. Críticos e historiadores imparciales han
descubierto en ellas algunos elementos que enriquecen el arte. [...]
Anotemos las tendencias comunes que tienen. Preferencia de las
sensaciones puras, directas, antes de ser trabajadas por la razón.
Estudio del subconsciente. La vida moderna como plano extenso
de acción. Darle a la época un arte que rime con sus inquietudes y
tendencias. En vez de las imágenes del pasado, de los materiales
del recuerdo, deslucidos por el uso, el presente. [...] Se observa,
igualmente, una ayuda recíproca entre la literatura, la pintura, la
música. Se aprecian los materiales que la ciencia ofrece a las letras.
Utilización extendida de lo cómico, la caricatura, antes especiali-
zación de algunos autores». (Manuel García Herreros, «Las letras en
Colombia», Los Nuevos 4, julio 21 de 1925)
PREPRINT
141
La revista Los Nuevos
No obstante, el balance más interesante que se publicó en la revista sobre la literatura colombiana fue el escrito por Manuel García Herreros, titulado «Las letras en Colombia». El antiguo colaborador de Voces, y el fundador y director del grupo y la re-vista Caminos, demuestra lucidez, precisión y actualidad en su des-cripción del desarrollo histórico de la literatura, en la comparación que establece entre las características comunes a los ismos y en su juicio sobre los movimientos de vanguardiaG.
El cuentista y crítico se pregunta cuál es el lugar ocupado por Colombia en el panorama de las letras contemporáneas: su res-puesta es que nuestra literatura se encuentra detenida en el roman-ticismo más antiguo; de modo que es la literatura más atrasada del continente. Los poetas colombianos no se han nutrido de la vida moderna, no saben descubrir en el presente lo que aman en el pasado y solamente escribirán sobre la época en que viven cuando esta sea parte de un recuerdo lejano. En este contexto, escribe la página más interesante que se produjo sobre Rafael Maya, de las muchas que llegaron a publicarse en la época, a propósito de su libro La vida en la sombra. Para Manuel García Herreros La vida en la sombra no es nueva, no es ni siquiera moderna; es monótona, pasatista, estática; sus versos «emperezan»; Maya será un poeta popular por superficial, por fácil de comprender; no es un nuevo sino un clásico:
Su actitud ante la naturaleza no es nueva. Es una posición común. Lejos, muy lejos de la vida moderna con sus penetrantes in-quietudes, se ha instalado. [...] Maya se alimenta del recuerdo, vive del pasado. Eduardo Castillo lo llamó poeta de ensueño. De aquí esta monotonía que se desprende del libro de Maya, lleno de crepúsculos, palpitante de almas de las tardes. El renombre de Maya gana cuando sus poemas se leen aisladamente, al azar de revistas y suplementos literarios. A cada momento encontramos las huidas hacia el pasado, hacia el recuerdo, hacia la tarde. [...] No tarda uno en descubrir en Maya una inteligencia mucho más espiritual que profunda. [...] Uno de los principales cuidados de los nuevos poetas es el movimiento. Maya no lo sabe apreciar. Sólo hace cuadros, fija. Frecuentemente el
PREPRINT
143
La revista Los Nuevos
corazón desaparece de sus poemas, vencido por el ojo, por el negativo de la retina. [...] Sus versos no producen emociones hondas, no sa-cuden. No nos deslumbran con una nueva comprensión, no aclaran ninguna de nuestras confusiones espirituales. Nos emperezan en una emoción lenta, tranquila, arremansada. [...] Maya será poeta popular. Sus versos, al son de la guitarra y los tiples, se cantarán en los solaces, aliviarán la faena ingrata de las muchachas. [...] Será popular, porque todos lo comprenden, porque no exige del lector co-laboración alguna. Todo lo dice. Su imaginación no da saltos, no se lanza a los extremos. [...] Lejos estamos de los motivos sicológicos y unanimistas. Maya no es un renovador, no aspira a colocarse entre las reivindicaciones y audacias de los nuevos. Con calma, va tras de los clásicos, adorando el orden, la sencillez. [...] Como obra moderna, que dé parte siquiera del espíritu nuevo, La vida en la sombra carece de importancia. Somos los primeros en pregonar las bellezas que abundan en sus páginas, explotadas ya o no. Pero, en justicia, reco-nocemos es un libro que aún en Colombia pudo circular hace veinte años. (Los Nuevos 4, julio 21 de 1925)
Aquí estaba el germen de un verdadero enfrentamiento de ideas entre los nuevos. Pero Maya no debió sentirse halagado por la crítica de su compañero de revista y de generación. Ni tampoco sus admiradores entre los más jóvenes. Por esa razón, en el si-guiente y último número de la revista, García Herreros tuvo que enmendar sus argumentos, en un gesto que acercaría a los nuevos a lo que criticaban en la generación anterior. El crítico arrepentido de su osadía comienza con una aclaración acerca de que toda la literatura vuelve al pasado, usa el pasado, pero asegura que lo que diferencia a la moderna literatura es la manera como lo evoca. Para explicarse cita a Proust, a Apollinaire… Finalmente, asegura estar dispuesto a renunciar al «valor» que su ensayo pudo tener, si este es leído como una censura hacia el joven poeta:
Naturalmente, nos sorprendió la interpretación que algunos lectores dieron a nuestro estudio «Las letras en Colombia», cuando declararon que censurábamos en Maya las evocaciones del pasado,
PREPRINT
145
La revista Los Nuevos
y de una manera general la utilización de los materiales poéticos del recuerdo. Modo de anular el valor que nuestro ensayo pueda tener, a pesar de su modestia, de su ninguna pretensión. (Los Nuevos 5, agosto 10 de 1925)
Quizá un tejada, que para entonces ya había muerto, hubiera celebrado la valentía del crítico barranquillero, tanto como repu-diado su patética enmienda. La anécdota, de cualquier manera, sirve para no olvidar que la censura intrageneracional sería al-gunas veces más efectiva que la de la generación que los antecedía.
Sobre Rafael Vásquez, otro poeta de los nuevos, Manuel García Herreros tuvo la otra osadía de decir que la crítica debía exigirle mucho más de lo que hasta ahora él se había conformado con dar: «Hasta hoy, Rafael Vásquez se ha limitado a domar rimas difíciles, palabras vibrantes, como potros un gaucho» (Los Nuevos 4, julio 21 de 1925). Por fortuna, no fue convencido de enmendarse también aquí. Más agresivo es su comentario acerca de Rasch Isla, centena-rista: «Rasch Isla continúa siendo el poeta de ignorancia alarmante, insólita, agresiva. Exponente de una pléyade que cree saberlo todo, descubrirlo todo, en su interior. Que conoció la fatiga del estudio, hace lustros, en dos cursos de colegio elemental. Que huye de las librerías como el pecador del confesionario» (Los Nuevos 4). Pero no todo el panorama le parecía deplorable. Se proponía completar después este balance (por supuesto, ese balance nunca se completó) con la mención de algunos poetas de la generación de los nuevos que poseían ímpetus de modernidad. Sin embargo, la modernidad a la que se refiere García Herreros no está inspirada en los movimientos de vanguardia, no pretende imitarlos ni crear una escuela nueva, como se apresura a aclarar ante la crítica que él llama intransigente:
No se grite —como alguna vez se nos acusó— que nos propo-nemos instalar aquí el futurismo, el dadaísmo, el verso sin rima, sin reglas. No. No somos partidarios de escuela, ni nos proponemos iniciar ninguna tendencia. Para los profesores intransigentes del verso medido, esta afirmación desbarata sus argumentos. Las inno-vaciones hechas hoy no lo destruyen. Un soneto alejandrino puede
PREPRINT
147
La revista Los Nuevos
contener las inquietudes de la época. Dentro de sus cánones caben las modalidades nuevas. Si de alguna tendencia intentáramos ha-cernos voceros, sería precisamente del rotundo rechazo de toda es-cuela. (Los Nuevos 4, julio 21 de 1925)
Lo que le interesa a García Herreros es que el poeta realice la armoniosa comunión entre el objeto y su yo. Que reúna en su obra sensibilidad e inteligencia, y aquí cita a Paul Valéry7:
Que el poeta no permanezca en el objeto, o sólo en su yo. Que realice la armoniosa comunión. Asocie a los estímulos externos los movimientos del espíritu, Sensibilidad e inteligencia. [Nota: Escrito este estudio, agrego en las pruebas una cita desprendida de la última obra de Paul Valery, Varieté, llegada a Bogotá hace 4 días [...]. La veritable condition d’un veritable poete est ce qu’il y a de plus distinct de l’etat de reve. (Los Nuevos 4, julio 21 de 1925)
La negativa de García Herreros a la necesidad de afiliarse a alguna escuela le venía de Voces. No obstante a Vinyes le interesaba más la divulgación de la producción poética de los vanguardistas europeos y latinoamericanos que a los nuevos. Por otro lado, Voces desde un comienzo anunció que la política se mantendría al margen de la revista; en cambio Los Nuevos, pese a lo que pensara Solano, eran casi todos políticos o periodistas, que aspiraban a conquistar sitios de vanguardia en el periodismo y en el gobierno; según la evaluación que muchos años después hizo Rafael Maya, «La gene-ración de los nuevos abandonó muy pronto la Arcadia literaria de sus días iniciales y, con dos o tres excepciones, todos sus miembros tomaron posiciones en política» (Maya 1982, 206).
Los nuevos de la revista estaban más interesados en crear una publicación en donde pudieran expresar sus opiniones políticas y
7 Es interesante seguirle la pista a esta lectura temprana de Valéry entre los escritores de los años veinte; además de Vinyes y García Herreros, Tejada publicó una noticia sobre el poeta en El Sol, y Umaña Bernal y Zalamea lo citaron con cierta frecuencia durante la segunda mitad del decenio. Zalamea usaba un verso del poeta francés como epígrafe para su sección «Horario» de Universidad: «Cada día está celoso de los días».
PREPRINT
148
Jineth Ardila Ariza
H La literatura publicada en la revista Los Nuevos fue en el primer
número: «Prosas de Gaspar» (Discurso acerca de la pereza y
Villon, François Villon), de León de Greiff; «Una historia extraña-
mente sentimental», prosas de Jorge Zalamea; «Pantum Malayo»,
poesía de Otto de Greiff; «Anima insomne», poesía de Rafael
Vásquez; «El cuento de mañana», de Augusto Ramírez Moreno;
«Dietario en Zig-Zag», «Siluetas rusas», «El rojo en la taberna»,
prosas de Ramón Vinyes; «Interior», poesía de Rafael Maya; «Los
dioses de la montaña», traducción, original de Lord Dunsany,
«El espíritu místico», artículo de Alberto Lleras. En el número
2: «Doce principios para la crítica del arte nuevo», traducción,
original de Horace Shipp; «Poema equívoco del juglar ebrio»,
«Sonata latebrante urdida en antiguo y en nuevo», poema de
León de Greiff; ocho poemas en prosa de Rafael Maya; «Los fan-
toches», prosa de Luis Vidales; «Diario del poeta Tulio Ernesto»,
capítulo de una novela en preparación, de M. García Herreros. En
el número 3: «Poemas sobrios», prosas de Gregorio Castañeda
Aragón; «Veinte años» y «Atardeceres en los campos», poemas
de Germán Pardo García; «Los retratos», crónica de Alejandro
Vallejo; «Recontaba nostalgias» y «Mayo en el trópico», poemas
de J. Pérez Dómenech; «Germaine Tourangelle», traducción de
estas prosas de Paul Fort por Otto de Greiff; «Mi tío ha muerto»,
relato de José Restrepo Jaramillo, «El pequeño visionario (Rasch
Isla y su obra en tercetos)», artículo de Jorge Zalamea; «La deca-
dencia de la crónica», artículo de Alberto Lleras; «Luis Serrano
Blanco», nota de J. Camacho Carreño. En el número 4: «Las letras
en Colombia», ensayo de Manuel García Herreros; «Las alas»,
poema de Rafael Maya; «Epístola alrededor de una polémica
PREPRINT
149
La revista Los Nuevos
generacionales, que en crear un órgano de divulgación de las nuevas corrientes artísticas de la época. La revista surge con un programa político más o menos claro, pero no con un programa estético de-finidoH que pretendieran divulgar y defender. Los nuevos estaban comprometidos con una idea política, pero seguían sus propias in-clinaciones, demasiado diversas e individualistas como para aban-derar un movimiento renovador en las letras colombianas. No les interesaba contemporaneizar como grupo sino como individuos con los movimientos artísticos de la época. De ese modo, no en-trevieron la posible conjugación entre los anhelos de renovación política y la vanguardia literaria, como la anhelaba Tejada, quizá porque tampoco en política llegarían demasiado lejos.
La página editorial del último número de la revista anunciaba que esta regularía y aumentaría su periodicidad, y que saldría sema-nalmente, «en vista del carácter combativo que necesita el órgano de nuestro grupo». Insistían en que los nuevos no pertenecían a una única tendencia, y afirmaban que «la política de los directores es in-dependiente de la de la revista» y que los artículos sin firmar estaban respaldados por la firma de los directores: los hermanos Lleras. ¿Qué ocurrió, al cabo de una semana, que no solo terminó con la pre-tensión de que la revista se convirtiera en semanario sino con su existencia misma? Algo se podría deducir de las aclaraciones de la editorial citada arriba: probablemente se dieron cuenta de que la revista no podía seguir siendo la tribuna tanto de la izquierda na-ciente como de las jóvenes falanges conservadoras; probablemente se dieron cuenta de que no podían permanecer unidos poetas como Maya y Rafael Vásquez, junto a otros como Vidales o De Greiff, ni compartir sin discordia las mismas páginas los jóvenes críticos que honestamente hubieran podido dedicarse a ellos.
Después de concluida esta aventura de los nuevos, algunos fueron acogidos en las Lecturas Dominicales de El Tiempo y en el Suplemento Literario de El Espectador. Sobre el fin de la revista Los Nuevos, Felipe Lleras se manifestó un año después en una entre-vista de las Lecturas Dominicales:
[...] las circunstancias económicas en que ésta apareció eran poco propicias para sostener un órgano por el cual pudieran los
PREPRINT
150
Jineth Ardila Ariza
de generaciones», carta enviada por Alberto Lleras a Armando
Solano; «Joyeles», poema de José Umaña Bernal; «La risa»,
prosas, de L. Andreiev; «Gómez Carrillo y los poetas nuevos de
Francia», «Un fracaso teatral» y «La primicia de Jean Cassou»,
notas sin firmar. En el número 5: «Elegía del estío», poema largo
de Rafael Vásquez; traducción de un poema de Paul Claudel, «El
cántico de los perfumes», en la serie titulada «Los grandes poetas
nuevos», con la que se anuncia una serie de traducciones que
incluirá nombres como Paul Valéry, Hofmannsthal, Ezra Pound,
Alexander Bloch, Cendrars, Kavaphis, Maiakovski, entre otros
tantos, pues se proponían «popularizar a estos grandes poetas,
conocidos apenas entre nosotros por una reducida minoría». El
traductor, sin embargo, «voluntariamente quiso eclipsarse». El
traductor podía ser Ramón Vinyes, colaborador ocasional de la
revista, y uno de los pocos que había demostrado la capacidad
para abarcar literaturas provenientes de tan variados orígenes.
PREPRINT
151
La revista Los Nuevos
nuevos exteriorizar el verdadero plan ideológico y el programa que se habían propuesto desarrollar [...] puede apreciarse su limitada labor en el sentido de darle fisonomía a la nueva generación y hacerle conceder beligerancia a los elementos jóvenes que hasta su aparición habían venido desarrollando su labor artística, literaria y política a la sombra paternal de los hombres de la generación centenarista. [...] naturalmente, Los Nuevos tuvo una vida mucho más corta, dado el carácter revolucionario que la definió desde el primer momento. Porque ha de saber usted, que este medio es absolutamente im-propicio para el revolucionarismo, aunque éste se presente con ca-racteres tan eminentemente líricos y tan inofensivos como los que ofreció el combativo grupo que la integraba. («Una hora con Felipe Lleras Camargo», Lecturas Dominicales 160, 1 de agosto de 1926)
PREPRINT
152
Jineth Ardila Ariza
I En 1923 aparecen las Lecturas Dominicales de El Tiempo, suple-
mento semanal, dominical, del diario fundado en 1911 y que a
partir de 1913 estuvo dirigido por su propio dueño, Eduardo Santos
Montejo, quien solo abandonaría temporalmente la dirección en
1930, al ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores durante
el gobierno de Olaya Herrera. Dos editoriales de Eduardo Santos
sirven para ubicar las tendencias ideológicas del periódico. La
primera es de 1914, donde dice: «Para nosotros un periódico es,
ante todo, un medio de luchar por un conjunto de ideas políticas,
morales, literarias, científicas...». En 1927 afirmó, más explícita-
mente: «Hemos querido hacer un gran periódico nacional, inde-
pendiente, servidor de las doctrinas liberales pero ajeno a las
influencias de jefaturas y camarillas. El Tiempo predica una po-
lítica de paz, sostiene la solidaridad nacional como la condición
necesaria del progreso patrio y considera el idearium liberal como
el más propicio a las necesidades colombianas, como el más capaz
de resolver los problemas sociales, que la fuerza bruta de la ex-
trema derecha o de la extrema izquierda sólo pueden envenenar».
PREPRINT
153
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
Eduardo Santos Montejo era dueño y director de El Tiempo y de las Lecturas DominicalesI. Como centenarista, les dio a sus publicaciones las características de su generación: tolerante con al-gunas ideas del socialismo, aunque confiaba en que el liberalismo las hiciera suyas; y ligeramente anti-imperialista, como todos los miembros de su generación, que sentían como un hecho reciente la pérdida de Panamá; apenas curioso frente a las novedades lite-rarias, su director no creía en la generación de jóvenes que se estaba formando. En la entrevista que él mismo dio para las Lecturas, re-petía la sentencia de Eduardo Castillo: «no creo en la generación es-pontánea». Pero Eduardo Santos era también uno de los forjadores de la industrialización y tecnificación del periodismo colombiano en el siglo XX. Y como estaba formando una gran empresa, sabía que debía aceptar las innovaciones del momento y no cerrarles la puerta a los jóvenes talentos de la nueva generación que ayudarían a revitalizar el periodismo del país; como director de un periódico nacional, debía intentar ser objetivo en el debate generacional; no obstante, la tolerancia de los centenaristas helaba los ánimos que los nuevos pretendían encender, y de esa manera las Lecturas cum-plieron un papel moderador.
PREPRINT
154
Jineth Ardila Ariza
J En cuanto a la poesía publicada en las Lecturas Dominicales du-
rante los años veinte, el panorama general es el siguiente: los
poetas que aumentaron su aparición en las Lecturas hacia el
final del decenio son José Umaña Bernal, Porfirio Barba-Jacob y
Eduardo Castillo. Maya se mantuvo estable hasta 1927, cuando
casi no vuelve a aparecer, pese a seguir siendo muy bien consi-
derado por la crítica. Rafael Vásquez (7 entregas) y Rafael Maya
(9 entregas) —dos nuevos de derecha— y Miguel Rasch Isla (10
entregas) —un centenarista— fueron los poetas más publicados
entre 1923 y 1926. Entre 1927 y 1930, lo fueron José Umaña Bernal
(17 entregas) y Porfirio Barba-Jacob (10 entregas). Poemas de
Luis Vidales aparecieron solo en 3 entregas en cada uno de los
periodos señalados y, curiosamente, se encuentra solo un poema
de León de Greiff para cada periodo, pese a que sobre su poesía
publicaron tres artículos críticos en el primer periodo.
PREPRINT
155
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
Buena parte del suplemento estaba dedicado a la cultura: lite-raturaJ, teatro, cine, pintura, notas internacionales, actores, actua-lidad, es decir, todo lo que una publicación de la época solía tener.
El crítico habitual de las Lecturas era Eduardo Castillo, cuyos artículos y entrevistas valen más por su labor de divulgación que por sus méritos estilísticos o su pensamiento crítico. Al lado de Castillo escribieron Guillermo Manrique Terán y Luis Eduardo Nieto Caballero, ambos centenaristas. Pero en 1925 comenzaron a hablar los nuevos, cuando estos se estaban consolidando, tanto en la sección de entrevistas de «Una hora con…» publicadas du-rante casi todo el decenio, como en las columnas especiales que asumieron en las Lecturas.
Eduardo Castillo encarnaba todo lo opuesto a la crítica que los nuevos reclamaban: su juicio era adoctrinario, pacifista, a veces irónico y casi siempre lánguido. Sus artículos, generalmente es-taban recargados de lirismo, y en ellos valía tanto la descripción física, meliflua del escritor, como la enumeración de las caracterís-ticas de su obra poética, siempre precoz cuando se trataba de un joven de quien cabía esperar una obra futura que le diera un lugar destacado en el «torneo de la literatura», gracias a su buen gusto, por ejemplo. Solía señalar si el poeta del que hablaba se trataba de «un poeta de raza», dueño de un «aristocratismo en cuestiones de arte». Cuando se trataba de hablar de algún poeta viejo u olvidado, no dudaba en afirmar que «por falta de una crítica seria» reinaba la anarquía en los juicios literarios, que permitían que «mediocridades insolentes» escalaran «las cimas del renombre» en perjuicio de «los poetas de raza». Claro que no se podían tomar demasiado en serio esas quejas de Castillo; en primer lugar porque Castillo casi nunca es crítico fuera del terreno del elogio, lo cual hace pensar que no era más que retórica aquello de las «mediocridades insolentes»; y, en segundo lugar, porque una de sus tareas en las Lecturas fue pre-cisamente presentar a los nuevos, aunque quizá no tan «insolentes» talentos poéticos del momento. En su rol como divulgador llegó a titular su columna «poetas jóvenes», tal vez para diferenciarlos de los poetas consagrados u olvidados sobre quienes también escribía. Un ejemplo de la frivolidad que podían alcanzar las notas críticas
PREPRINT
156
Jineth Ardila Ariza
K Algunos criterios de valoración que se leen una y otra vez en los
textos críticos de Castillo son los siguientes: la poesía solo puede
ser apreciada por una «élite de lectores» que «impone su criterio
en cuestiones de arte»; el artista no debe descuidar la forma,
«que es como el complemento necesario, por no decir indispen-
sable, de la creación espontánea del poeta»; pero si alguno la
descuida, como le parece que lo hace el poeta centenarista car-
tagenero, Leopoldo de la Rosa, tampoco importa mucho, pues,
«¿cómo pedirle a un cantor semejante el uso paciente de la lima
y la pulcritud parnasiana de la expresión?». Cuando habla de
los poetas jóvenes, le preocupa que el verso responda al alma
moderna: «La forma parnasiana es demasiado rígida, en su per-
fección, para que pueda adaptarse a la expresión de ciertos suti-
lísimos matices de sentimiento. Por eso los apolonidas de la hora
actual prefieren [...] el verso impar soluble en el aire y que ni pesa
ni posa»; de todos modos, y para no arriesgarse a polemizar con
los amantes del Parnaso, allí mismo concluirá que «la belleza es
multiforme». Sin embargo, no le gusta a Castillo que tantos jó-
venes poetas se inclinen por el soneto, forma única a la cual re-
currían también centenaristas como Miguel Rasch Isla; no lo dice
claramente tampoco, pero da a entender que cualquiera puede
hacer sonetos, y esto lo sugiere en una nota acerca de José Umaña
Bernal. Otras veces asoma en el crítico el poeta finisecular: «El
poeta no debe decirlo todo. Debe expresar sólo una parte de lo
que piensa y siente a fin de excitar la fantasía del lector com-
prensivo y dejarle el placer estético de colaborar a la obra y de
completarla imaginativamente poniendo en su propia cosecha lo
que falta de ella». Haciendo un reparo a la poesía tradicional y a la
PREPRINT
157
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
de Castillo es su comentario sobre Dmitri Ivanovitch, seudónimo con el que se conocía a un poeta cartagenero, centenarista y socia-lista, una mezcla poco común dentro de su generación:
Figuráos un muchacho fino y cenceño en quien todo —desde el gesto parco hasta la voz asordinada— revela al artista, al tipo de eu-génica superioridad; un muchacho de cara románticamente pálida y de manos (oh! qué manos) extraordinariamente bellas, largas, nerviosas, expresivas [...]. Tales eran, para aquellos años, las carac-terísticas de la persona física del citareda, a quien la vida, siempre implacable, ha tornado después gordo... y bolchevique. (Lecturas 38, 27 de enero de 1923)
Castillo frivolizaba para no tener que comprometer su juicio. Sus notas sobre los poetas jóvenes tienen el tono de una «presen-tación en sociedad». Otro ejemplo de las cumbres argumentativas que podía alcanzar Castillo es su nota sobre Abel Marín: «¿Y los versos de Marín?, me preguntará un lector impaciente. Confieso con ingenuidad que había olvidado ese pequeño detalle. Bien es verdad que no siempre que se habla de un poeta es menester pensar en sus renglones» (Lecturas 49, 13 de abril de 1924)K.
Una de las críticas de Castillo que vale la pena subrayar aquí es la que escribió sobre León de Greiff, por lo que revela acerca de las dificultades que debía superar un lector frente a la novedad de los versos del panida. Aquí Castillo demuestra que no es por falta de criterios para pensar la poesía que abunda la retórica vacua en sus artículos:
A la primera lectura, esos versos no han sido sin duda de nuestro agrado. Nada más explicable. Su ritmo irregular, sus giros elípticos, su léxico, rico en neologismos —y a veces en arcaísmos— y sus acro-batismos prosódicos han ofendido vuestros prejuicios literarios, herido, con sus caprichos fonéticos, las rutinas de vuestro oído; desconcertado vuestra inteligencia habituada a las producciones métricas, cuya penetración no exige esfuerzo mental alguno. Acaso habéis pronunciado entonces —para explicaros sin lesiones de amor propio vuestra incomprensión— la fórmula sacramental: «Bah, son versos decadentes, sin sentido!» O puede, por el contrario, que las
PREPRINT
158
Jineth Ardila Ariza
ortodoxia clásica, la crítica de Castillo vio alguna vez con claridad
que el problema de la literatura tradicional y académica era que
se considerara exclusiva y despreciara lo moderno. El comentario
lo hizo a propósito de Aurelio Martínez Mutis y los rezagos que
quedaban en su poesía de la educación que recibió en el Colegio
del Rosario. Martínez Mutis, dice Castillo, es un poeta cerebral a
quien preocupa más la exterioridad del poema que el sentimiento
o la pasión, pero «[...] en las composiciones de ese linaje [...]
hay mucho de literatura oficial y de academismo grandílocuo. Y
esto se debe, en gran parte, a la educación que recibió el poeta
en las viejas aulas del Colegio del Rosario donde el despotismo
de una preceptiva rígida y autoritaria ahoga todo bello arranque
de espontaneidad y originalidad literarias. Y no es que yo juzgue
nocivas las disciplinas clásicas. [...] lo malo no es la ortodoxia
clásica, sino que se imponga con un criterio de estrecho exclu-
sivismo, encaminado a glorificar todo lo tradicional y viejo con
mengua de lo moderno» (Lecturas 57, 8 de junio de 1924).
PREPRINT
159
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
dificultades con que tropieza vuestra inteligencia os haya incitado a vencerla. En ese caso, habéis tomado de nuevo la revista y releído los versos del joven poeta con detenimiento, con simpatía estética [...] estoy seguro de que si poseéis un espíritu comprensivo y abierto a las más opuestas manifestaciones del arte y horro de prejuicios lite-rarios, os quedará de aquella segunda lectura una convicción íntima: la de que en aquellos palpitan en germen un vigoroso talento y una ingénita originalidad. (Lecturas 91, 1.° de febrero de 1925)
De donde se puede deducir que Castillo se consideraba a sí mismo como el crítico sin prejuicios estéticos, «abierto» a todas las manifestaciones de la belleza, que no juzga según un criterio exclu-sivista las producciones poéticas de jóvenes y viejos. Con esto quería arrogarse la virtud del analista equilibrado, del ecuánime juez de la poesía colombiana de la época. Si lo consiguió o no es algo que no se puede medir en la aceptación que recibía ni en el liderazgo que ejerció en las Lecturas Dominicales, la revista Cromos y en El Nuevo Tiempo Literario. En cada publicación, el crítico no solo adquiría un nuevo seudónimo, sino nuevos matices de su personalidad, más o menos to-lerante según el nivel de la tolerancia del director de cada suplemento.
La manera como aparecieron los nuevos en las Lecturas de 1925 fue repentina: en un misma edición Alberto Lleras escribió una nota sobre tres libros de los nuevos, en la que interesa la com-paración entre un Maya sereno y un Castañeda Aragón agresivo, capaz de producir una obra «salvaje», «dura», impresionista y mo-derna; Rafael Vásquez escribe sobre Víctor Amaya González, un nuevo barranquillero, y uno de los representantes del extremo con-servador del grupo, en donde Vásquez demuestra que los nuevos no estaban exentos de la retórica grandilocuente de sus predecesores.
Rafael Maya publicó un homenaje a Víctor M. Londoño, quien no era bien considerado por los nuevos de avanzada. Para diferenciarse de los de su generación todavía un poco más, aquí Maya demuestra que él sí ha leído a los clásicos, en respuesta a quienes han juzgado a los nuevos por no conocerlos; juicio contra el cual los más atre-vidos no solían defenderse, sino, antes bien, enorgullecerse. Maya, en cambio, aprovecha su artículo sobre Londoño para mencionar
PREPRINT
161
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
a Séneca, Epicuro, «el concepto horaciano de la fugacidad de las horas», las parcas, «la elegía al modo griego», las «odas nupciales», el «sentimiento petrarquista de la naturaleza», «un coro de flautas antiguas, una sinfonía pastoral», las esfinges, «las gracias helé-nicas», «el parva domus, magna quies antiguo», sirenas y centauros y sátiros... Concluye con una alusión a Jesucristo, y así logra con-ciliar su exhibición de paganismo con su catolicismo.
Alberto Lleras, en el artículo «Las distinciones específicas de una generación», hizo un aporte a la polémica generacional, afir-mando que los poetas de la generación del Centenario se limitaron a tener un «papel doméstico» como recitadores de sonetos. Después publicó una defensa de su generación y en 1926 presentó el libro de Luis Vidales, sobre el cual recaía el peso de la intransigencia genera-cional. Más tarde será desconcertante el silencio que ayudó a crear en torno de Vidales, y su crítica negativa al humorismo en literatura, pues en su presentación había dicho que el poeta de Suenan timbres era un «!humorista!». «Dietario ingenuo» es el nombre que recibe su sección: el ambiente intelectual, la bohemia nacional y el público lector son algunos de sus temas. Umaña Bernal publicó un artículo sobre el poeta de Tergiversaciones, titulado: «León de Greiff: poeta romántico». Ya Castillo había concluido que De Greiff era un poeta del Parnaso; para otros era un moderno, o un simbolista; para unos pocos, un vanguardista o, incluso, un poeta del futuro. La imposibi-lidad de clasificar su obra, así como los muchos intentos de hacerlo, entonces como ahora, hablan de su originalidad, en tanto parece al-canzar una síntesis novedosa de varias estéticas en su poesía.
Tanto Alberto Lleras como su hermano Felipe rindieron ho-menaje a «la generación precentenaria». El artículo de Alberto Lleras, titulado «Sanín Cano, el primer escritor colombiano», fue publicado con motivo del regreso de Londres de este último a Bogotá (Lecturas 162, 15 de agosto de 1926). Felipe Lleras considera la generación del simbolismo «más universal que la del centenario» y «más consistente» que la de los nuevos; resalta las figuras de Bal-domero Sanín Cano y Carlos Arturo Torres, por encima de las de Valencia y Grillo, y afirma que ni los centenaristas ni los nuevos han cumplido la labor que aquellos consumaron: ser revolucionario
PREPRINT
162
Jineth Ardila Ariza
L Zalamea escribe sobre Suenan timbres: «[...] señaló la aparición
de un gran poeta puro, el pequeño libro de Luis Vidales viene a
enriquecernos prodigiosamente. No es superior este libro al de
De Greiff ni al de Maya, si lo consideramos como obra de arte en
relación consigo misma; pero si juzgamos por las consecuencias
intelectuales, podemos repetir nuestra afirmación: Suenan
timbres es el libro que más hace pensar de los publicados en el
último lustro. Hace pensar no por sí mismo, sino por la atmósfera
que crea y por las preguntas que sugiere. Es decir, al leer el libro
de Vidales, no pensamos solamente en él, sino que lo olvidamos
para preocuparnos por el futuro de la inteligencia, por las trans-
formaciones de la sensibilidad, por la durabilidad de las institu-
ciones pasadistas que se ven atacadas por el evolucionismo de la
juventud» (Lecturas 160, 1.° de agosto de 1926).
PREPRINT
163
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
e iconoclasta en 1926, para Felipe Lleras, es mucho más fácil que haberlo sido en la época en que aquellos lo fueron; por eso el debate generacional le parece pueril (Lecturas 158, 18 de julio de 1926). En un artículo posterior, dentro de su sección titulada «Glosarios in-oportunos», le da a Sanín Cano el título de «maestro» de la nueva generación: «Sanín revolucionario, crítico y pensador, posee tres virtudes capaces de conquistarle la adhesión de las nuevas genera-ciones» (Lecturas 176, 21 de noviembre de 1926).
Jorge Zalamea envió, desde México, país al que había emigrado para trabajar como periodista, un artículo sobre Suenan timbresL,
en donde relaciona la manera de pensar de Vidales, y en general del artista moderno de la época, con la de los niños; el arte nuevo no le parece intrascendente, ni cómico, y no carece de sentimiento amoroso. Llama la atención la jerarquización que hace Zalamea aquí, pues considera que el libro de Vidales, juzgado como obra de arte autónoma, no es mejor que el de Maya ni mejor que el de De Greiff, pero sí hace pensar más que aquellos, por lo que sugiere y anuncia del futuro; vincula a Vidales con los vanguardistas de México y del resto del mundo, y lo llama «poeta puro», pensando seguramente en el concepto de Paul Valéry, a quien por entonces leía con fervor.
También envió Zalamea una serie de artículos fundamentales para el estudio de la generación de los nuevos, con los que buscaba hacer el balance de «La literatura colombiana contemporánea» (a partir del n.° 163, del 22 de agosto de 1926). La serie recogía un ciclo de conferencias que había dictado Zalamea en México durante ese mismo año. En la primera parte señala con acierto la labor de Tejada como «maestro de la juventud», como «el verdadero renovador de la literatura y del pensamiento en Colombia». También habla de Ter-giversaciones, y dice que la obra de De Greiff reúne todas las carac-terísticas del arte nuevo; de este modo Zalamea se convierte en uno de los pocos críticos de la época que se atrevió a vincular la obra de De Greiff con la poesía de las vanguardias. En la segunda parte de la conferencia afirma que su idea central es mostrar «la renovación del pensamiento y de las formas en la literatura colombiana y su trascendencia, según el criterio universal del arte». El comienzo está dedicado a Maya, de quien se volverá un lugar común decir
PREPRINT
165
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
que es católico y pagano a la vez. Sobre el lugar que ocupa cada uno en el juicio de Zalamea, el crítico encuentra la manera sutil de señalar el anacronismo de Maya: «El programa de Maya aún no se ha realizado por completo: una visión estética del pasado impide la pureza plena de su poesía y el reintegramiento absoluto a su época» (Lecturas 164, 29 de agosto de 1926). Y se pregunta:
¿En qué forma ha influido la obra de estos poetas en los mu-chachos que los rodean? Hoy es imposible decirlo. Una de las carac-terísticas de la nueva generación, es el orgullo de la personalidad y el temor a que alguien pueda descubrir en sus producciones una raíz ajena. El movimiento Dadá y sus similares, lo prueban agresi-vamente […]. Este afán de sabiduría que ya analizamos en la obra de León de Greiff, no es sino el correspondiente americano a la ten-dencia a hacer arte cosmopolita que caracterizan las últimas pro-ducciones europeas. (Lecturas 164, 29 de agosto de 1926)
En la coda a la serie de artículos de Zalamea, el crítico ya no confía al futuro el triunfo de la nueva generación, sino que dic-tamina que su generación ya ha logrado su propósito; por eso este último artículo se titula «La generación del triunfo», y sirvió para avivar en Colombia la polémica con sus detractores. Aquí señala cómo se apoderaron los nuevos del ambiente cultural del país:
[…] anoto en la prensa de Bogotá la preponderancia de los escritores nuevos. Desde las columnas editoriales hasta los rin-cones de la crónica han sido ocupados por los muchachos que pu-blicaron los cinco inolvidables números de la revista Los Nuevos. El Suplemento Literario de El Espectador es hoy un órgano de la juventud intelectual de Colombia; las columnas de El Tiempo y de Lecturas Dominicales dan acogida a todos los valores rechazados en abril de 1925 por las revistas ilustradas; [...] en la Argentina, uno de los críticos de Martín Fierro (revista que es un verdadero índice de valores literarios), consagra a Luis Vidales —en un artículo llamado intencionadamente: «En Bogotá vive un poeta». José Restrepo Jaramillo [...] inicia [...] nuevos y ricos caminos […]. Hoy, gracias a un nuevo, Colombia puede enorgullecerse de tener un valor real e indiscutible en la prosa. (Lecturas 166, 12 de septiembre de 1926)
PREPRINT
167
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
Los nuevos en las entrevistas
de «Una hora con...»
En la primera página de las Lecturas, a partir del número 130 (8 de noviembre de 1925), comienzan a aparecer semanalmente las en-trevistas de la sección «Una hora con…», acompañadas de una cari-catura que Rendón hacía del entrevistado. El encargado de las «horas» fue Eduardo Castillo, quien las firmaba como El Caballero Duende. Las entrevistas de las Lecturas Dominicales, así como las encuestas del Suplemento Literario Ilustrado de El Espectador y las encuestas que más adelante haría Universidad, fueron un género periodístico que le medía el pulso al debate generacional, lo intensificaba y permitía hacer claridad acerca del pensamiento individual de los miembros de cada una de las generaciones, lo cual sirve ahora para discernir el puesto ocupado por cada uno de ellos en aquella querella. Estudiarlas a fondo requeriría de un largo ensayo dedicado a este tema. Aquí solo voy a reseñar algunas de las posiciones asumidas por los nuevos. A partir del número 148 (21 de marzo de 1926), aparecieron entrevistas firmadas por Noel Amacorva, seudónimo que debía encubrir a Al-berto Lleras. De ahí que las entrevistas de «Una hora con…», que cuando las hacía Eduardo Castillo se habían dedicado a atacar a los nuevos por boca de los centenaristas o tradicionalistas entrevistados, a partir de ese momento les dieron la palabra a los más jóvenes.
La primera fue «Una hora con Rafael Maya». Llama la atención el punto de vista «neutral» que decide tomar Maya al ser entre-vistado, como si él no formara parte de la agitación de los nuevos y fuera tan solo un espectador más. En su respuesta a la pregunta acerca de la crisis de la actual generación dice, por ejemplo:
Las ideas necesitan atmósfera [...]. Faltando estos elementos, mueren irremisiblemente. Quizás esto es lo que ha sucedido res-pecto de algunas campañas emprendidas con tanto fervor por la nueva generación. Respecto de algunas, únicamente, pues es in-dudable que la revaluación de muchos conceptos y personajes es obra exclusiva de las plumas más jóvenes. He dicho lo anterior si-tuándome en un punto de vista absolutamente neutral respecto de la eficacia o conveniencia de ciertas propagandas de carácter ideo-lógico. (Lecturas 148, 21 de marzo de 1926)
PREPRINT
169
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
Cuando le preguntan específicamente por el enfrentamiento entre las dos generaciones, responde, al igual que algunos centena-ristas, que la confrontación generacional es natural en la sucesión de los nuevos y los viejos, como si no hubiera ideas estéticas y po-líticas en pugna que la hicieran menos pueril. Tampoco concibe la ruptura con la tradición como algo posible en el relevo generacional. Sin embargo rechaza, y aquí habla como uno de su generación, la tolerancia y el eclecticismo de los centenaristas: «De ahí que hayan surgido temperamentos apasionados, defensores fanáticos de otros sistemas e ideas». La nueva generación le parece mucho más culta que la anterior, debido a la tranquilidad política que vivió gracias a aquella. Por último, para Maya, como también lo había dicho Felipe Lleras, la nueva generación tiene muchos puntos de contacto con la del simbolismo, agrupada en torno a Sanín Cano.
La introducción a la entrevista de «Una hora con José Mar» presenta a este último como el miembro de su generación que tiene una posición ideológica más definida. A la pregunta acerca de las diferencias entre las generaciones del Centenario y los nuevos, res-ponde que lo que mejor los diferencia es la capacidad de los se-gundos para pensar y la de los primeros para actuar:
Los del Centenario viven dentro del elogio como el pez dentro del agua. Lo grave, lo singular que resulta sacarlos de ese elemento! [...] Ya nos hemos atrevido a mortificarlos, y puedo contestar su pregunta. Hay, en mi concepto, dos diferencias entre ellos y no-sotros: una a favor nuestro en el plano de la intelectualidad, otra a favor de ellos en el plano de la acción. Creo sinceramente que hay mayor capacidad mental en los nuevos. Pero en cambio no servimos para realizar, no tenemos una fuerte voluntad de aplicación [...]. Necesitamos una crisis, una crisis nacional, ojalá una crisis vio-lenta. (Lecturas 159, 25 de julio de 1926)
José Mar esperaba que los nuevos se unieran ideológicamente alrededor del socialismo, como también lo quería Tejada. El fracaso de esta idea explica su pesimismo frente al alcance verdadero de la nueva generación.
PREPRINT
171
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
Si nuestra generación trajera al país la ideología y la actividad del socialismo, como la del Centenario trajo la ideología y la ac-tividad del republicanismo, sería verdaderamente una generación. De lo contrario se quedará como un grupo literario y nada más. (Lecturas 159, 25 de julio de 1926)
A la pregunta acerca de los jóvenes escritores que le gustan, José Mar responde que sus preferencias están más en la obra de los prosistas que en la de los poetas; no obstante, admira a León de Greiff; simpatiza «con las cosas agudas y revolucionarias de Vi-dales»; de Rafael Maya dice que tiene grandes dotes poéticas, pero que lo siente menos que a De Greiff. Quienes lo atraen más son Jorge Zalamea y Jorge Eliécer Gaitán. Al igual que Felipe Lleras y Maya, cree que Sanín Cano es «la figura más alta del pensamiento colom-biano y tal vez de esta parte meridional del continente». Y entre los centenaristas a los que aprecia menciona a Armando Solano y Manrique Terán, en la crítica. Su simpatía por Sanín Cano y, sobre todo, por Solano, se debe a que estos comprendían (Sanín Cano) o tendían abiertamente hacia el socialismo (Solano).
En «Una hora con Felipe Lleras Camargo», este dice que, como José Mar y otros de su generación, se ha dedicado al periodismo. A la pregunta sobre las diferencias que encuentra entre las dos gene-raciones responde en un tono muy similar al de José Mar:
[...] para mi modo de ver, no existe ni en los del centenario ni en los nuevos lo que pudiera llamarse una generación. Son apenas grupos de intelectuales unidos entre sí por algunas afinidades que dependen más bien de la época en que les ha tocado actuar. [...] los intelectuales de 1910 guardaron, con admiración de neófitos y fervor de devotos, las conquistas literarias y estéticas de la generación anterior. [...] en lo referente a este grupo [los nuevos], hay que abonarle su espíritu in-conforme, su inquietud por los sentires y pesares ultramarinos, y su disposición para recibir, cordialmente, todas las manifestaciones del pensamiento contemporáneo. (Lecturas 160, 1.° de agosto de 1926)
En cuanto a la política, asevera que un partido de izquierda, «ideológicamente revolucionario y esencialmente popular», tendrá
PREPRINT
173
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
que formarse y será el encargado de revivir la lucha política, pues cuando surja se creará un partido de reacción «de fuerte fisonomía conservadora que buscará su razón de ser en la tradición». El libe-ralismo será el partido de centro entre izquierda y derecha y des-empeñará el papel del republicanismo frustrado. Por lo tanto, la actitud de los nuevos debe ir encaminada, políticamente, a forta-lecer tales extremos.
En la entrevista de «Una hora con…» a Eliseo Arango, este es presentado como «uno de los más altos valores entre la ruidosa generación de los nuevos», «centro y cabeza del grupo de los leopardos».
Soy conservador, tradicionalista, reaccionario y católico. Calificativos que podrían resumirse en esta fórmula: nacionalista integral [...]. Al canon revolucionario de la evolución, a los filósofos del ‘Devenir’, opónese la filosofía del ‘Ser’, es decir, a la movilidad estéril la constancia, la perpetuidad creadora, las formas insusti-tuibles de la sociedad [que son] la autoridad que crea el orden y mantiene la disciplina. La familia, la propiedad privada, la religión. (Lecturas 162, 15 de agosto de 1926)
Los leopardos pretendían, siguiendo precisamente el programa de los nuevos, enardecer los ánimos exacerbando sus posiciones ideológicas, a riesgo de caricaturizar sus propias ideas. Luego habla de autoritarismo, de disolver el revolucionarismo, sofrenar las im-paciencias anárquicas. Cuando le llega el turno de explicar las di-ferencias entre nuevos y centenaristas asegura que a los nuevos no se les puede clasificar de doctrinarios, como a los centenaristas, y hace una defensa del diletantismo de los nuevos.
En «Una hora con Alberto Lleras», firmada por E. S. —ini-ciales que debían corresponder al director, Eduardo Santos—, la introducción lo presenta como un singular muchacho en el que «se reúnen, en feliz consorcio, todas las cualidades del espíritu». Colaboró durante dos años en Lecturas Dominicales con sus entre-vistas y crónicas y resolvió «que en Colombia no pasa nada, y va en busca de impresiones, a recorrer nuevas calles y a conocer nuevas redacciones de periódicos». Lleras afirma que detesta «cordialmente
PREPRINT
175
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
la gravedad en la vida, como detest[a] el humorismo en literatura. Son dos maneras exquisitas de ser imbécil sin que el público se dé cuenta». Además de que es esta última una prueba de una dis-cordia suya con Vidales, pues él mismo ha dicho de Vidales que es un «humorista», en esta entrevista los menciona a todos menos a aquel. Hace, además, un elogio desmesurado de Valencia y uno más justo sobre Solano. De este último afirma: «Vale más cada sutil latigazo de su malevolencia bondadosa, que todas las cátedras de todas las universidades nacionales. [...] Está enseñando la más sabia lección: la del irrespeto». Sus preferidos entre los nuevos son De Greiff, Maya, José Mar, los Umaña Bernal, Rendón, Restrepo Ja-ramillo, Arciniegas y Zalamea (Lecturas 164, 29 de agosto de 1926).
Cuando le llega el turno de ser entrevistado por «Una hora con...», Enrique Restrepo cuenta cómo nació la revista Voces, dice quién era Hipólito Pereira y cómo conocen a Ramón Vinyes... Sobre las dos ge-neraciones opina que su enfrentamiento no tiene fundamento: «A lo sumo los dividen las escuelas a que se afilian». Menciona con admi-ración, entre los nuevos, a Rafael Maya: «Es todo un poeta, de exquisita sensibilidad y corte irreprochable»; a León de Greiff: «Sin necesidad de imitar a los franceses, hace una obra novedosa, llena de músicas ex-trañas. Es lástima que extreme un poco su actitud»; a Luis Vidales: «Se le puede perdonar el desplante juvenil de sus versos por sus cuentos originalísimos, de positiva creación»; a Zalamea: “Revela ya todo un temperamento del cual puede esperarse mucho»; y a Alejandro Va-llejo. Les critica que hayan abandonado el estudio de los clásicos. En ese abandono radica, para él, el hecho de que la nueva revolución ar-tística esté condenada al fracaso, «pues se ha procurado hacer un arte desligado de toda lógica y de toda estética, con renuncia deliberada a las tradiciones; un arte de generación espontánea, como lo llamó alguno ya» (Lecturas 168, 26 de septiembre de 1926).
En «Una hora con José Restrepo Jaramillo», novelista antioqueño del grupo de los nuevos, el autor de La novela de los tres hace un elogio de Carrasquilla y de La Vorágine. A la pregunta de si hay o no futuristas en Colombia, responde con indignación que no, y parece responder a un comentario que hiciera Dionisio Arango Vélez (centenarista y so-cialista, como Ivanovitch) dos números atrás en contra de los jóvenes:
PREPRINT
176
Jineth Ardila Ariza
«Nuestros futuristas sólo existen en la imaginación de mucha parte del público, que habla de esa palabra, como de algo equivalente a exo-tismo, a extravagancia de mal gusto, a cosas que deben ridiculizarse porque así lo han ordenado algunos cronistas y algunos estudiantes, que en los cafés desbarran de todo por no saber nada». En cuanto a Luis Vidales afirma que «el hecho de no hacer versos como hasta ahora se escribían entre nosotros, o de usar un sombrero distinto al de los demás, [...] no son motivos suficientes para llamar futurista a un poeta, un cuentista o un cronista». Llama la atención que José Restrepo Jara-millo considere como un insulto el ser llamado «futurista». Quizá se trataba de un deslinde político más que estético, ya que, un poco más adelante, afirma que en el socialismo está «el secreto del movimiento juvenil, de ese movimiento que parece haber atemorizado a más de una cariátide vieja» (Lecturas 172, 24 de octubre de 1926).
A mediados de 1927 El Caballero Duende recupera de manos de los nuevos la autoría de las entrevistas de «Una hora con…»; así se evi-denciaba el final del dominio de aquellos en las Lecturas. Su primera entrevista fue a José Umaña Bernal, no como una concesión del crítico mayor al más joven, pues las reflexiones estéticas de José Umaña Bernal incluyeron siempre una buena dosis de tradicionalismo. Aquí se revela una de las contradicciones del joven Umaña Bernal, pues afirma que la poesía debe ser «inactual», y sin embargo él mismo está interesado en la manera como afecta la modernización el lenguaje de la poesía (así experimentó en algunos de sus poemas de la época con lo que hoy se conoce como la «modernolatría» de las vanguardias). Vale la pena re-saltar su conocimiento de la poesía y las ideas de Paul Valéry y reiterar aquí que tanto Zalamea como José Umaña Bernal leían intensamente a Valéry en la segunda mitad del decenio:
[...] podría extenderme largamente hasta llegar, por caminos opuestos, a la concepción de poesía pura que tan finamente ha de-finido Paul Valéry en Francia. Pero en la práctica —y esto me parece muy bien— la poesía tiende cada día a actualizarse más, a hacerse más cotidiana. [...] El cosmopolitanismo, la mecánica, el vértigo diario y hasta el cine [...] han contribuido a crear ese ambiente instantáneo, si-multáneo, cinematográfico que hace inconfundible con ninguna otra la poesía de la post-guerra. (Lecturas 202, 12 de junio de 1927)
PREPRINT
177
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
Sobre la poesía de vanguardia sostiene que no se le puede negar la manera como ha revolucionado la poesía; pero que él no cree en las escuelas, solo en el artista; de los ismos, afirma, pasará «lo tran-sitorio, lo que se debe al exhibicionismo tan caro a las inteligencias que empiezan a buscarse. Pero perjudicarán conquistas maravillosas que hoy apenas podemos aquilatar y definir». No parece darle mucha importancia a la polémica ni a la división generacional: «Es el ser-vicio militar y sus métodos aplicados a las disciplinas intelectuales. Resulta delicioso y divertido el creer que se puede tener talento en compañía, como se tienen las acciones de una empresa anónima». No obstante se muestra interesado en deslindar la generación de los nuevos de una supuesta generación intermedia entre estos y los centenaristas: a esa generación intermedia pertenecerían León de Greiff, Rafael Maya, Luis Tejada, Gómez de Castro, Pérez Amaya, García Herreros, Juan Lozano y Lozano y Mario Carvajal, lo cual lo dejaría a él como el único poeta de la generación de los nuevos, puesto que no tiene en ninguna consideración a Vidales —quien ya ha publicado Suenan timbres— cuando concluye que «el poeta de esa generación no se esboza todavía»; los ensayistas, en su concepto, son Zalamea y Alberto Lleras (Lecturas 202, 12 de junio de 1927).
A mediados de 1927, la polémica generacional entre nuevos y centenaristas parecía haber llegado a su fin, y comenzaron a es-casear las colaboraciones que enviaban los nuevos a las Lecturas, salvo por los artículos y poemas que publicaba Umaña Bernal, las crónicas que enviaba Vidales desde París y las semblanzas nostál-gicas que hacía Germán Arciniegas de algunos de los nuevos: Juan Lozano y Lozano, Tejada y Rendón.
El 28 de agosto de ese mismo año, Vidales sellaría definiti-vamente su rompimiento con los nuevos —después de haber sido ignorado por algunos de ellos de manera sistemática— en su en-trevista de «Una hora con...», firmada por Constantino Pla. De las críticas del poeta de Suenan timbres no se salvaron ni Zalamea, ni León de Greiff:
Yo no soy de los tales nuevos. Asistí a la primera tertulia de bautizo, porque me invitaron. Pero no volví y nunca tuve nada que ver con ellos. A mí me parece que los nuevos no tienen nada
PREPRINT
179
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
de nuevo, ni han hecho ni harán nunca ninguna novedad. En ellos todo es viejo. Son unos ignorantes que, cuando se han leído cuatro o cinco libros, se creen con derecho de erigirse en personas y de decirle ignorante a todo el mundo y de querer abatir la obra de los demás. (Lecturas 213, 28 de agosto de 1927)
De Zalamea asegura que «figura a la cabeza» del grupo, y critica su libro El regreso de Eva, pues le parece una tontería que hayan querido ver en él a un seguidor del surrealismo, de Proust, de Dostoievski o de Freud. De Proust «tiene alguna frase»; de Freud tiene la «sensualidad» de Eva, pero su personaje no fue ela-borado, sino que «flota en el ambiente del libro». En cambio: «La primera parte del libro es una imitación de mis cuentos [...] que yo tengo abandonados como se tira un vestido viejo». Al final con-cluye que la obra tiene algún valor, considerando que en Colombia no se escribe nada de valor. De Greiff no le parece un poeta sino un imitador, un lector que hace anotaciones de Laforgue, Rimbaud o François Villon:
Hasta el punto de que una de las baladas de Villon, la «Ballade des dames du temps jadis» es, poco más o menos, la misma cosa que la balada de los perfumes de De Greiff. [...] Lo único que de su obra le pertenece a León de Greiff es la sequedad, una sensación de algo enjuto y apergaminado que dan sus versos; diferenciándose en esto de Rafael Maya, que aunque tiene otros defectos, es más jugoso y deja una agradable sensación que podría traducirse por la palabra «humedad». De Greiff es un poeta sin perspectivas ni tras-cendencias. (Lecturas 213, 28 de agosto de 1927)
De un libro de Luis López de Mesa, quien entonces publicaba extensos artículos sobre la pureza de la raza y la necesidad del fe-minismo, dijo: «Ese libro se muere antes de que fallezca su autor». Felipe Lleras, en Ruy Blas, y Umaña Bernal, desde Universidad, res-pondieron por los nuevos, en un tono de irónica camaradería hacia el gesto de rebeldía del travieso muchacho; de ese modo no les con-cedieron seriedad a las críticas de Vidales. Ambos coinciden en se-ñalar su ascendencia en las greguerías de Gómez de la Serna, como su
PREPRINT
181
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
novedad y su limitación, restándole originalidad a su poesía. Felipe Lleras tituló su respuesta «Egolatría futurista»:
Debemos declarar que nos seduce la postura rebelde de Luis Vidales, quien desde París hace una tremenda requisitoria contra todos los intelectuales colombianos, viejos, centenaristas y nuevos, a quienes califica de ignorantes y mediocres el joven poeta futu-rista. Tenemos una inocente debilidad por las actitudes mentales que entrañan una inconformidad y una rebeldía. Desde este punto de vista nos entusiasman las declaraciones de Vidales, que renuncia y abomina de su generación [...] una generación a la cual pertenece fatalmente por razón de los años y de esa inconformidad que hoy aparece quintaesenciada en el ambiente refinado de la Ciudad Luz. Celebramos igualmente el que Vidales haya puesto a un lado la li-teratura de Gómez de la Serna para entregarse a más densos y eru-ditos estudios, [...] estamos seguros de que su cultura, desarrollada al contacto con los grandes centros europeos, habrá de refluir en beneficio de este país gárrulo e ignorante. Porque no es cierto que Vidales esté solo, absolutamente solo en el desolado panorama na-cional, como lo da a entender con un gesto grandilocuente y bra-vucón de auténtico abolengo vargasviliano. No. Vidales tiene una falange robusta de admiradores, entre los cuales nos contamos en primera fila nosotros. Lo admirábamos ayer, cuando formaba al lado nuestro, y muchísimo más hoy, cuando nos ha superado, y en un tiempo relativamente corto. Es un maravilloso caso de fu-turismo, es decir, de avance en lo desconocido, que nos regocija y sorprende. (Ruy Blas 68, 27 de agosto de 1927)
Umaña Bernal define la actitud de Vidales diciendo que tiene la «injusticia de colegial enfadado». Al final, no es más agresivo con Vidales, con quien nunca parece haberse comprendido bien, porque le simpatiza su ataque a López de Mesa, de quien Umaña Bernal diría después que era un profesor «de montañas rusas» (Universidad 87, 23 de junio de 1928):
Luis Vidales hace sonar, desde París, el timbre de alarma. [...] París ha influido ásperamente sobre su mueca de greguería, y Vidales, en quien había un interesante instinto de humor, se torna
PREPRINT
183
Los nuevos en las Lecturas Dominicales
ahora espectacularmente trágico. [...] Pero en su charla no tuvo tiempo Vidales de ahondar, ni precisar, esas apreciaciones sin tras-cendencia. Al final tiene su postura de emigrante: nuestro medio le fue hostil. Pero, ¿qué culpa tienen Zalamea, Apollinaire, De Greiff y Villon, de que Vidales no hubiera nacido un lustro antes de Gómez de la Serna? Y, sin embargo: dice Vidales cosas agresivamente ciertas, y las dice con un travieso desenfado. A más de un señor trascendental le hace Vidales su gesto inquietante. (Universidad, 3 de septiembre de 1927)
PREPRINT
185
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
El Suplemento Literario Ilustrado de El Espectador apa-reció semanalmente durante el decenio desde 1924, y recogió buena parte de las polémicas entre los centenaristas y los nuevos. Su di-rector, Luis Cano, cedió la voz a Armando Solano y a los jóvenes de la nueva generación. Su simpatía hacia los nuevos permitió que estos se apoderaran del Suplemento, así como de algunas columnas del periódico; desde comienzos del año 1925 hasta 1927 se puede afirmar que el Suplemento se convirtió en el órgano de este grupo.
El 19 de octubre de 1924, El Espectador se estremeció con las pá-ginas que se escribieron como despedida a Luis Tejada, quien había comenzado a publicar sus crónicas en ese diario. Fue un número cargado con la emotividad de quienes sabían que con la muerte de Tejada, la joven generación, el periodismo, las ideas políticas y la misma literatura colombiana se verían afectados de forma negativa por la orfandad que dejaba en el ambiente el fallecimiento del escritor.
La primera es la nota editorial, escrita sin duda por Luis Cano; en esta el énfasis recae en el aspecto político de la personalidad de Luis Tejada, cuyos escritos «serán un itinerario que no podrá llenarse sino en etapas sucesivas, algunas de las cuales, forzosamente, están muy remotas todavía». Tejada fue un precursor, y sus compañeros
PREPRINT
187
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
de generación «deben sentirse obligados, con deber imposible de violar, a poner todos sus talentos, toda su capacidad, al servicio de las nuevas ideas sociales» (Suplemento 4672, 19 de octubre de 1924).
En una «Carta acerca de Luis Tejada» que José Mar le dirige a Luis Cano, el escritor quiere borrar el matiz inocente e infantil que los necrologistas han querido atribuirle a Tejada y resaltar el aspecto rebelde, comprometido, beligerante de su personalidad, así como su sólida formación doctrinaria en el marxismo y en las ideas de Lenin, que otros intentan hacer pasar por diletancia, un capricho literario o una paradoja más de las de Tejada:
Luis [...] no fue sino un espíritu leve y risueño para sus ca-riñosos necrologistas sentimentales [...]. Hace sonreír, dijeron muchas veces, y había en esta frase la cariñosa benevolencia del que perdona, por desconcertantes y encantadoramente absurdas, las misteriosas ideas de un niño. Usted, don Luis Cano [...], ¿no siente la mentira de esa frivolidad? [...] tan desconocido, tan oculto pasó Luis por entre la gente de la calle y los literatos del mediocre escepticismo ironizante, que hasta su gran pasión revolucionaria [... tuvo] para algunos de sus críticos el significado de una última paradoja. [...] Luis admiraba apasionadamente la revolución rusa como movimiento de rebeldía de los humildes y quizá como es-pectáculo de una grandeza emocionante. Le asombraba el genio de Nicolás Lenin, en quien veía al hombre antes que al doctrinario y al reformador. Este sentimiento de admiración lo llevó a estudiar las ideas comunistas, que para él, rico y profundo poeta de la vida, muchacho sin disciplina universitaria, eran hasta entonces una cosa vana y lejana [...]. Tejada fue tal vez, el único verdadero comunista que ha habido hasta ahora entre nosotros. Poseía la idea marxista con una diafanidad poderosa en toda su integridad, desde sus raíces fundamentales en el materialismo histórico hasta sus conclusiones revolucionarias en el levantamiento del proletariado. (Suplemento 4672, 19 de octubre de 1924)
Luis Tablanca, centenarista, se pregunta: «¿A cuántos de los muchachos de su generación habría que reunir en uno solo, para reemplazarlo?» (Suplemento 4672, 19 de octubre de 1924).
PREPRINT
189
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
Jorge Zalamea no escribió una nota necrológica sino una nota crítica sobre el libro de Tejada y las características revolucionarias de su estilo, así como sobre su manera original y moderna de ver las cosas. Para Zalamea, Tejada ocupa el primer lugar entre los cro-nistas de Hispanoamérica, pues su obra es la más vigorosa y revo-lucionaria; creencia que hace «aún más dolorosa su pérdida»:
Para la generación intelectual joven, la personalidad de Tejada se presentó como la de un reformador, un revolucionario que venía a romper los moldes de la prosa romántica, que aún echaba mano de los períodos grandilocuentes y de las frases macizas, compli-cadas por una adjetivación inútil. Él venía con su lenguaje ner-vioso, maduro de ideas, conciso y a veces escueto a luchar contra la pomposidad hueca de los pseudoclásicos [...]. Forjándose un estilo jugoso, pleno de ideas, madurado por el análisis y agilizado por su visión inquieta que buscaba caminos sutiles y apenas hollados, logró hacer de la crónica, de la nota diaria, un conjunto de ideas musculosas que se desarrollaban en la prosa fácil y harmoniosa que lo caracterizó siempre [...]. A medida que avanzamos en la lectura del Libro de Crónicas vamos descubriendo aquello que pudiéramos llamar la «doble vista» de Tejada y que es lo que constituye su ver-dadera y profunda originalidad, su nerviosismo artístico moder-nísimo y su curiosidad, que pretendía penetrar en la vida misteriosa de lo inanimado. (Suplemento 4672, 19 de octubre de 1924)
Eduardo Castillo, quien también colaboraba con alguna fre-cuencia en el Suplemento de El Espectador, cuatro meses antes había dedicado una página a la aparición del Libro de crónicas de Tejada, cuya sensibilidad se le antojaba «ultramoderna»; afirmaba que el autor era mucho más que un cronista, pues cronista «es quien borda comentarios frívolos y sonrientes en torno del suceso que pasa» y a Tejada le preocupan las ideas y problemas «de interés eterno»; no comparte, aunque le parecen comprensibles, sus ideas bolche-viques, pues corresponden al espíritu de la juventud de la época:
Este bolchevismo exasperado no va ni con mis gustos ni con mis maneras de pensar. [...] Pero comprendo que el espíritu juvenil de Tejada se haya dejado subyugar por el humanitarismo y las aspiraciones
PREPRINT
191
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
palingenésicas que constituyen el fondo del misticismo revolucio-nario. ‘Todo corazón de veinte años es republicano’, dijo Lamartine en frase lírica. Hoy se podría decir: ‘Todo corazón de veinte años sim-patiza con el bolchevismo’. (Suplemento 4539, 8 de junio de 1924)
Las más de veinte notas que se escribieron sobre Tejada tras su muerte demuestran que el cronista reunía en torno suyo a los jóvenes de avanzada de la generación de los nuevos y a algunos liberales de la del Centenario. En su ideal de hacer una revolución social y estética hubiera exigido a quienes formaran de su lado un esfuerzo más coherente en ambos sentidos. Con su muerte, las in-dividualidades de su generación se afirmaron todavía más, y, como es natural, terminarían dispersándose atendiendo a sus diferencias ideológicas y a sus preferencias estéticas, sin llegar a consolidar el movimiento de ideas que Tejada había logrado agitar.
La polémica entre la nueva generación y la de los centenaristas comenzaba a reactivarse, pasados los primeros ataques de los arquiló-kidas y de los fundadores de El Sol, unos meses antes de la muerte de Tejada, cuando el centenarista Armando Solano consideró decaída la actividad literaria en el país e invitó a la juventud realista de la época a que hiciera una literatura fuerte, de ideas: «Una literatura vital [...], dotada de capacidad dinámica, literatura de lucha y de piedad que muestre los dolores populares y con ellos se identifique». No pide más talento ni más sensibilidad a los jóvenes de la nueva generación; les pide más acción, «más movimiento, más audacia, y un compañerismo franco y cordial». No le teme Solano a la aparición de una juventud reaccionaria, «combativa, agresiva si es el caso, pero que no nos con-suele y nos enorgullezca por la revelación de las energías patrias» (Su-plemento 4532, 1.° de junio de 1924). De los jóvenes del liberalismo y de la izquierda espera que se unan bajo una sola bandera en las luchas sociales, para que salven al partido liberal de la decadencia a la que está condenado y para que de ese modo pueda enfrentar al enemigo común de ambas tendencias: el conservatismo clerical: «No hay para qué forzar los términos. Bastaría con que el liberalismo colombiano se haga, por ahora, fervorosamente obrerista» («Liberalismo y socia-lismo», Suplemento 4679, 26 de octubre de 1924).
PREPRINT
193
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
Aquí se originaron tanto la simpatía inicial que Solano sintió por los nuevos, como la decepción de no verlos cumplir con «las obli-gaciones de la hora», y en cambio saberlos enfrascados en una lucha generacional en la que ni siquiera parecían estar identificando bien al verdadero enemigo. El verdadero enemigo, para Solano, no estaba dentro de la generación del Centenario sino entre los «viejos». En un artículo publicado después de la aparición de la revista Los Nuevos, en el momento más candente de la polémica generacional, Solano re-clama que la nueva generación no se haya unido a la del Centenario para apoyar las mismas luchas que estos últimos venían realizando:
Me parece que hay necesidad de poner un poco de orden en el debate para poder adelantarlo. Los nuevos sabrán perdonar esta manía inofensiva de quien pertenece a una generación tímida y pacata, que se desconcierta un poco en medio del barullo dadaísta. [...] se da a entender que desde hace veinte años estamos [los centenaristas] dis-poniendo a nuestro antojo sin obstáculo de ninguna clase del destino de la nación, y por lo tanto, somos responsables de que no se hayan introducido ya las más avanzadas reformas en todo campo de ideas. Y eso no es cierto, pues todavía los hombres de generaciones ante-riores ejercen un control de las cuestiones públicas. [...] grupo contra el cual luchamos los hombres de 1910 desde el momento en que nos asomamos a la vida pública, y contra el cual estamos luchando ahora, abandonados y desacreditados por quienes, según toda lógica, han debido llegar a reforzarnos. Pero sucede que los nuevos confunden en un solo pelotón a los viejos con la generación del Centenario, y disparan sin discernimiento. (Suplemento 4945, 30 de julio de 1925)
Al mismo tiempo, en el tono que los jóvenes supieron darle a la crítica, Solano escribe una nota en contra de Sueños, el libro de Marco Fidel Suárez (expresidente conservador, 1918-1921): «Es fan-tástico, es macabro a veces el cementerio intelectual desde donde aparece y asusta el espíritu del señor Suárez»; en la obra del expresi-dente, Solano encuentra expuestos todos los principios que él y los miembros de su generación han combatido, «no solamente por con-vicciones ideológicas, sino por amor al país, víctima de los teólogos, metafísicos y gramáticos de quienes don Marco Fidel Suárez es el
PREPRINT
195
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
más alto y significado representativo»; en esa obra, dice, está ence-rrada «toda la tradición, con su imperioso anhelo de supervivencia, con su miedo y su odio a lo nuevo [...]. Parece mentira que a estas horas aliente aún sobre la tierra una criatura que profese de verdad, y que practique además los dogmas y las creencias que la mayoría de los hombres abandonó hace cuatrocientos años». Pero lo que más le inquieta a Solano es que a pesar de que el libro de Suárez sea un programa completo de la reacción, se esté leyendo con fervor entre los hombres de todas las tendencias y generaciones: «Hacerse leer de sus enemigos, en un pueblo sojuzgado todavía por pasiones de selva, me parece que es la óptima victoria y el señor Suárez la ha conse-guido plenamente» (Suplemento 4959, 13 de agosto de 1925). Solano era un crítico de ideas; asumió con seriedad el debate generacional y otras veces lo hizo con la ironía más punzante, que zahería al mismo tiempo a los autores de su generación como a los nuevos.
A partir de enero de 1925 el Suplemento comenzó a reproducir las respuestas a una encuesta preparada por Alberto Lleras, sobre el estado de la literatura colombiana: las preguntas que componían la en-cuesta eran: «¿Qué orientaciones cree usted más convenientes para la literatura nacional?; ¿qué opinión tiene usted del año literario de 1924 en Colombia?; ¿en qué estado considera usted actualmente nuestra li-teratura?; ¿cuáles son sus preferidos entre los intelectuales del país?». A la pregunta sobre la orientación de la literatura colombiana respon-dieron todos, nuevos, centenaristas y tradicionalistas, afirmando el in-dividualismo y rechazando, a veces implícita y a veces explícitamente, la posibilidad de formar una escuela o movimiento; de modo que la pregunta ya debía incluir esa posibilidad. Solo Vidales dijo, en ese mo-mento, todo lo contrario: «La literatura en Colombia debe orientarse hacia cualquier esencia que termine en ista» (Suplemento 4747, 8 de enero de 1925). Zalamea cree que la literatura debe ser impresionista; sin embargo, encuentra una curiosa coincidencia entre impresionismo e individualismo en literatura: «El impresionismo debe ser la repre-sentación escrita de las impresiones recibidas por un individuo ante el espectáculo del universo. Como consecuencia de este impresionismo, la literatura debe ser absolutamente individualista, y por lo tanto no caben clasificaciones ni escuelas» (Suplemento 4747, 8 de enero de 1925).
PREPRINT
197
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
De las diferentes respuestas me interesa destacar algunos as-pectos de la de Rafael Maya: el poeta piensa que pretender «encauzar la literatura dentro de una orientación determinada es como querer reducir a una forma común la geometría vegetal»; por lo tanto se considera como un «individualista radical». En cambio, y aquí se expresa menos como un nuevo y más como un representante del adoctrinarismo de la generación del Centenario, considera que se deben armonizar las tendencias tradicionalistas y revolucionarias. La originalidad le interesa menos que la tradición:
Existen dos tendencias que se disputan las simpatías de nuestros hombres de letras. La tendencia tradicionalista, hija de la ortodoxia clásica, [...] y la corriente francamente revolucionaria, matizada de exotismos y en conexión evidente con las literaturas extrañas. No creo que triunfe ninguna de estas dos tendencias. Lo cuerdo, en mi sentir, es armonizarlas sabiamente. Para algunos de nosotros sería muy difícil desprendernos de ciertas nociones de orden intelectual, de compostura estética, de noble armonía ática [...]. No es posible, tampoco, desechar los aportes del pensamiento nuevo. Toda escuela literaria, por extravagante que sea, deja siempre un residuo aprove-chable. De toda novedad atacada y destruida por el tiempo, queda una especie de limo vegetal, que entra a abonar los terrenos intelec-tuales adquiridos por la inteligencia a título de tradición. No está de más hacer notar aquí el perjuicio que nos acarrea el prurito de origi-nalidad, lograda a fuerza de desnaturalizar la verdadera índole de la expresión literaria. La originalidad tiene un fundamento profunda-mente sicológico. Es una visión personalísima del universo, casi, casi un sistema de filosofía. (Suplemento 4761, 22 de enero de 1925)
Como resultado de la encuesta llama la atención, además del rechazo casi unívoco a definirle una única orientación a la lite-ratura de la época, el lugar de preferencia ocupado por Maya entre nuevos y centenaristas; el segundo lugar es ocupado por De Greiff; sorprende la ausencia casi completa de Vidales, en lo que parecían realizar el juicio de Antonio Gómez Restrepo que condenaba a Vi-dales a la nada:
PREPRINT
198
Jineth Ardila Ariza
M Sobre el futurismo italiano en el Suplemento publicaron la si-
guiente nota: «La atrevida tendencia puede condensarse en el
culto a lo nuevo, a lo original, expresado con vigor, en una lucha
abierta contra el pasado sea cual fuere su valor artístico, si él ha
de ser causa de estancamiento y motivo de inercia o enfermiza
añoranza. Guerra a los museos, a las antigüedades, al polvo glo-
rioso de los siglos, a las veneradas canas del tiempo, para que
el espíritu no se anquilose en la contemplación de lo que fuimos
y conserve su fe, su esperanza en lo que seremos, que ha de su-
perar en grandeza a los pretéritos [...]. En poesía, como en todo,
quieren los futuristas un cambio radical de sensibilidad. “Somos
hijos de las máquinas” y ellas deben ser el único símbolo inspi-
rador. La mujer, como musa, queda desechada. Y hay un canon
que ordena su desprecio, para reaccionar contra ese sentimen-
talismo que ha hecho de la literatura un mar de crema. Ni amor,
ni dolor. Fuerza. Movimiento. No más las nostalgias disolventes
ni las ternuras que acobardan [...]. En un vagón ofician los sa-
cerdotes de la nueva religión, y allí se entonan tan sólo cánticos
fuertes en alabanza a los dioses modernos: el automóvil, la loco-
motora, el aeroplano». (Suplemento 4809, 12 de marzo de 1925)
N Luis Vidales escribe sobre Pablo Picasso: «Quién, de los que
critican a Picasso en Bogotá, se atrevería a decir que conoce su
obra? Yo creo que ninguno. Pero Bogotá vive sonreída de ser un
medio diferente, y nadie quiere darse cuenta del mal que la ac-
tividad negativa causa a la juventud. Picasso, pues, no es el
creador del cubismo. Es el sistematizador, el que hizo de él una
tendencia. Porque el creador del cubismo fue, realmente, Paul
PREPRINT
199
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
Vidales? Eso no es nada. Es el ripio clásico. Es decir, ausencia total de ideas, ausencia total de gramática, ausencia total de sintaxis, ausencia total de retórica, ausencia total de métrica, ausencia total de rima. Es la nada emborronando hojas blancas. («Una hora con Antonio José Restrepo», Lecturas Dominicales 131, 15 de noviembre de 1925)
Sobre poesía de vanguardia, el Suplemento reprodujo un número significativo de notas de revistas o periódicos hispanoamericanos o europeos durante la segunda mitad del decenio; la mayoría servía para divulgar las escuelas y principios de los últimos movimientos. Otras reproducían las críticas a las que daban lugar las vanguardias. Algunas de las primeras fueron: una nota de un escritor español sobre los hai-kais mexicanos, otra sobre los principios del futurismo italianoM; otra más sobre el surrealismo: se trataba de divulgar las premisas estéticas de las nuevas escuelas, para que el lector juzgara de ellas; claro está que siempre eran presentadas con una dosis de escepticismo. En otro número reproducen de La Nación de Argentina un texto en contra y otro a favor del futurismo. El artículo a favor era una presentación del mismo Marinetti (Suplemento 5319, 8 de septiembre de 1926). Luis Vidales escribió sobre «Pablo Picasso» y el cubismo un interesante ar-tículo que se podría leer en clave con su poesíaN. Otro artículo sobre movimientos de vanguardia se titulaba «Las novísimas escuelas lite-rarias. Qué es el suprarrealismo», de Fernando Vela. José Restrepo Ja-ramillo publicó un artículo titulado «América intelectual», sobre los grupos de vanguardia en México, en donde hablaba de Manuel Maples Arce y el estridentismo y del grupo de los contemporáneos (Suplemento 5882, 1.° de abril de 1928). También aparece una entrevista de León Pa-checo a André Breton, «Una visita a André Breton, el suprarrealista. La doctrina de la nueva escuela, según su propio fundador». ¿Cómo podría haber afectado el ambiente literario colombiano la descripción de las prácticas y la teoría surrealista, expuestas a continuación?
Llegaremos a la verdad de nuestra poesía por medio de un dictado directo del pensamiento puro, en todas sus formas, sin hacer caso de la realidad —a la cual despreciamos en absoluto— o para decirlo cla-ramente, el estado de expresión del sueño, el estado real del espíritu. Queremos aumentar más el equívoco entre el sueño y la realidad:
PREPRINT
200
Jineth Ardila Ariza
Cèzanne. Cuando Cèzanne dijo: “Yo veo todo en la naturaleza en
cubos y cilindros”, había trazado en esa sola frase, sin soñarlo,
toda la ideología del cubismo. Y fue de allí, de Cèzanne, de donde
Picasso extrajo su idea. Aquel cuadro de Paul Cèzanne, Jugadores
de cartas, que yo amo y “siento” alentar en frente de mí cada vez
que tengo la dicha de verlo, es [...] la primera obra de cubismo que
se conoce. Yo no creo, aunque sea lo que siempre se ha pensado,
y acaso por esto mismo, que el arte deba ser una deformación de
la vida. La exquisita tontería de Oscar Wilde, “el arte es inútil”, no
pasa de ser la pirueta de un hombre que fue artificial hasta que
conoció el “sabor de la vida”. El arte debe ser útil, abiertamente
útil, y para conseguirlo, tiene que ser un desentrañador, un fijador
de los aspectos desconocidos de la vida. [...] sentir el “misterio
tremendo” como él llama esta vida oculta de las cosas [...]. Aquel
espíritu que yo quiero llamar “el segundo cuadro” que hay en cada
cuadro, une un poco a Picasso con los primitivos. [...] En resumen,
la irradiación de un cuadro de Picasso, eso que va dentro, que flota
y salta a invadirnos y que es como la fuerza de la ola lejana que
acaso esté con nosotros, en nuestro cuarto, es grande y a veces
genial». (Suplemento 5476, 10 de febrero de 1927)
PREPRINT
201
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
negar, en nuestra poesía, toda especie de participación del hombre, y negar la existencia del tiempo particular [...]. También hemos encon-trado grandes posibilidades en los secretos de la locura [...]. La receta para poner en práctica las ideas del «surréalisme» es vieja, pero cons-tituye uno de los procedimientos más curiosos del espíritu. Breton nos lo explica en su interesante libro. «Hacerse traer lo necesario para escribir, después de haberse instalado en un sitio lo más favorable a la concentración del espíritu. Colocarse en el estado más pasivo o re-ceptivo que se pueda. Hacer abstracción del propio genio o talento así como del talento o genio de los demás. Decirse claramente que la lite-ratura es una de las más tristes vías que llevan a todo. Escribir rápido, sin sujeto premeditado, lo más rápido posible para no estar tentado de releerse». Las frases irán saliendo guiadas por la realidad pura del es-píritu, sin ningún control: se expresará así esos estados intermedios, los más reales, de la conciencia. (Suplemento 4965, 20 de agosto de 1925)
Entre los artículos que los nuevos publican en el Suplemento cabe mencionar los siguientes: Jorge Zalamea escribe sobre el temor a las máquinas, a propósito de la aviación, en donde prevé para el futuro la dominación del hombre por la máquina (Suplemento 4546, 15 de junio de 1924). Con el título de «El humorismo ultraísta» encabezan el cuento de Luis Vidales titulado «La risa» (Suplemento 4631, 14 de septiembre de 1924). Una nota sin firmar estaba dedicada a Recortes de vida, el libro de prosas poéticas de Gregorio Castañeda Aragón. Sus poemas eran descritos como «pequeños cuadros impresionistas, llenos de vida y colorido [...]. La edición de Recortes de vida se ha agotado íntegramente, y los más connotados críticos han elogiado la obra de Castañeda que, con la de Luis Tejada, se destaca brillan-temente en la inmensa producción intelectual de 1924» (Suplemento 4754, 15 de enero de 1925). En el mismo número, un artículo anunciaba la aparición de Tergiversaciones, de Leo Legris. Estos tres libros, el de Luis Tejada, el de Gregorio Castañeda Aragón y el de León de Greiff, sacudieron con la fuerza de un sismo el escenario literario de co-mienzos de 1925 en Colombia, más de lo que pudieron haberlo hecho los desplantes de los escritores de la nueva generación o las polémicas con los del Centenario. Los tres libros constituían un manifiesto de
PREPRINT
203
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
originalidad y a la vez de calidad literaria indiscutible en la obra que cabía esperar de los nuevos. De allí que la crítica proveniente de los sectores tradicionalistas insistiera en señalar, más que la novedad, los nexos entre tales obras y la tradición de la cual formaban parte.
En una presentación de Patios de Luna, de Octavio Amórtegui, escrita por Luis Vidales, el poeta metido a crítico afirma que no termina de gustarle el libro de su amigo, pues espera que el joven poeta deje de decir «lo vivido» con ideas «martirizadas» por los versos consonantes y comience a decir «lo que siente», usando el «verso emocional, lleno de sugerencias, de matices desconocidos, con hondas raíces en la imaginación», para que de ese modo se aleje de la «ruta vieja» y se acerque a la «novísima» para llegar a una «ori-ginalidad inédita»; cuando escribe este comentario, Vidales aún no ha publicado Suenan timbres; probablemente está trabajando en él; de manera que sus palabras se pueden leer como la expresión de su propia búsqueda; ya sabe Vidales que no será bien recibido, pues «Nuestros críticos —de alguna manera hay que llamarlos— atra-viesan por un período de crudo tradicionalismo. Y los literatos de cuarenta años acaban de descubrir a Dostoievski». Pero para Vidales es el libro de León de Greiff el que «hará olvidar en nosotros ese tic de agonía que marcó la lectura de los libros del año pasado». Y aquí rechaza la idea de que la crítica lo relacione con las estéticas de van-guardia conocidas, con lo cual se anticipa a refutar los argumentos que poco más de un año después usará Zalamea para presentar a De Greiff como un poeta cubista (ver la nota R de la página 218):
De todos modos, el susodicho nos habla de dadaísmo —ay ¡es-cuela poética!— y de cubismo, ¡como si pudiera existir cubismo en li-teratura! [...] Nosotros nos atrevemos a decir que no debiera darse una importancia tan primordial a los nombres de las escuelas nuevas. [...] Qué importa su nombre? Que se haga crítica. Que se deje a un lado la fraseología de relumbrón. Que se señalen los defectos y el peligro que para el arte pueden significar las tendencias nuevas. Pero no. Se con-tentan nuestros críticos con decir despectivamente cubista, dadaísta, ultraísta, creacionista, futurista. Y de ahí no pasan. Algunos de ellos —un desconocido venezolano— cifra toda su crítica sobre estas escuelas en el hecho que terminen en ‘ista’. (Suplemento 4754, 15 de enero de 1925)
PREPRINT
205
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
También sobre la crítica, Manuel García Herreros afirmó que esta la hacen los amigos o los enemigos del autor, o los mismos es-critores, con juicios que no admiten estéticas distintas de la propia; con este comentario, el crítico reclama la especificidad del oficio: «Los que con más frecuencia expresan por la prensa sus opiniones sobre los libros, son poetas, cuentistas, etc., que se entregan a la lectura con ideas preconcebidas». La crítica está tan acostumbrada a un tipo de literatura —y por lo tanto de crítica— que si apareciera un libro no-vedoso no sabría qué hacer para comentarlo:
Como rara vez surge un poeta nuevo, original, los críticos no se ven obligados a hacer un esfuerzo de comprensión, a definir una nueva escuela [...]. No sé qué se escribiría si nuestra literatura se enriqueciera inesperadamente con uno de esos trabajos que aportan valores nuevos, con uno de esos libros en que las sensaciones están ligadas por sutiles relaciones, una de esas obras extrañas [...] que aun en los medios más adelantados sorprenden y desconciertan. [...] la sagacidad del juez, la perspicacia del crítico, se prueban principalmente cuando se estudian las obras nuevas. Juzgar a primera vista, comprender, adelantar, predecir, éste es el verdadero don del crítico. (Suplemento 4767, 22 de enero de 1925)
Como respondiendo a la inquietud de García Herreros, los nuevos iniciaron ellos mismos la crítica de las obras de sus compa-ñeros de generación: Germán Arciniegas escribe sobre Tergiversa-ciones y sobre Recortes de vida, pues ambos libros lo entusiasman. Habla de la musicalidad de De Greiff, de la influencia de sus antepa-sados del norte de Europa, de la nostalgia del poeta por ese mundo que no conoció; y de Castañeda Aragón dice que es el poeta de una «ciudad porteña» que funde su romanticismo a una descripción pic-tórica ágil y moderna (Suplemento 4781, 12 de febrero de 1925).
Poco después, desde Cambridge, escribe Juan Lozano y Lozano (quien durante la primera mitad del decenio perteneció a los nuevos y luego renegó de ellos, pues su sensibilidad estaba más acorde con la de los centenaristas) sobre las Tergiversaciones de León de Greiff: «El puesto de este poeta está en la fila de los dioses mayores», lo cual afortunadamente no da el tono del resto del artículo. Para Lozano
PREPRINT
206
Jineth Ardila Ariza
O Juan Lozano y Lozano escribe sobre Tergiversaciones: «[...] no he
encontrado hasta ahora un poeta a quien De Greiff se parezca. Yo
sólo lo asociaría con Byron por esa extraordinaria aptitud suya
para pasar de una línea de extático idealismo a otra línea de co-
rrosivo sarcasmo [...]. Todo lo que De Greiff ha escrito es suyo,
absolutamente suyo [...]. De Greiff ha introducido en la métrica
castellana ciertas combinaciones de versos que [...] tienen un
gusto delicioso, que no saborearon antes los paladares espa-
ñoles. Otra de las innovaciones de De Greiff consiste en una bien
estudiada combinación de versos asonantes y consonantes en un
mismo poema [...]. De esta manera el ritmo se amortigua hasta
hacerse casi insensible [...]. Otro procedimiento muy original de
De Greiff consiste en no rimar, porque esto no puede llamarse
rima, sino en hacer que dos cabos terminen de igual manera a
contar de la letra siguiente a la última vocal acentuada [...]. De
Greiff ha resucitado palabras hermosas y decidoras, que dormían
su sueño de bellas durmientes en los empolvados tomos de
Rivadeneira [...]. Pero entiéndase que De Greiff no es un coleccio-
nador profesional de palabras obsoletas, lo que sería odioso. El
arcaísmo viene de sí en los versos de De Greiff, y forma un origina-
lísimo contraste con los neologismos del cuño del poeta [...]. Con
estas observaciones creo haber demostrado que León de Greiff es
un poeta que ha dado de sí cosas nuevas y hermosas a la métrica
española. Y también que la estética de De Greiff no está basada
en el acaso, ni en la mera fobia contra las formas clásicas, sino
en una concienzuda labor artística. Es muy distinto hacer versos
como los de De Greiff, y hacer versos como los de la mayoría de los
poetas jóvenes de Chile y la Argentina. Estos poetas “rebeldes y
PREPRINT
207
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
un poeta debe ser «original, artístico y emocionante», cualidades que posee De Greiff, pero además debe ser universal; la falta de univer-salidad parece un señalamiento de una debilidad en su obra. Habla mucho acerca de la musicalidad de los poemas de De Greiff; intenta explicar los ritmos y rimas secretas que tienen sus versos, con los cuales ha renovado la métrica castellana; lo prefiere a todos los van-guardistas, que para él «no valen un comino», y señala su verdadera originalidad y la necesidad y belleza de sus arcaísmos, así como las características de su «humor» y lo que lo diferencia del humorismo de Luis Carlos LópezO (Suplemento 4849, 23 de abril de 1925).
Sin firmar aparece una nueva sección del Suplemento llamada «Galería de poetas colombianos contemporáneos», dedicada en la primera ocasión a La vida en la sombra, de Rafael Maya. Esta sección es un signo más de que los nuevos han logrado tomarse las páginas de El Espectador. El artículo comienza haciendo notar la coincidencia entre la publicación del libro de Maya y la del tomo III de las Ediciones Colombia, que es una antología de poesías de Valencia, Londoño, Grillo y Cornelio Hispano, prologada por el mismo Maya: «Esta cir-cunstancia nos ha permitido admirar a un tiempo mismo la agudeza analítica, la amplia y cariñosa comprensión y la vasta y armoniosa cultura de Rafael Maya como crítico, y su obra de poeta que lo coloca a la cabeza de los cantores colombianos de la última década». El libro de Maya, editado por Cromos, que hacía las ediciones más lujosas y apetecidas del momento, fue ilustrado por Carlos Arturo Tapia:
Acostumbrados al desesperado acento de los románticos, a la sátira purulenta de algunos modernistas, a la oscura y embrollada impotencia de muchos audaces, el libro de Maya nos alienta, ro-bustece nuestros pulmones viciados y vuelve nuestros ojos hacia el universo, hacia las pequeñas cosas familiares, hacia los pasajes cargados de sentido como un capítulo de filosofía, hacia los movi-mientos instintivos de la vida que encierran más belleza y mejor en-señanza que la trabajosa elaboración científica de algunos artistas amargados por el afán erudito. (Suplemento 4830, 2 de abril de 1925)
Y luego el autor del artículo hizo algo insólito, que explica en parte la profusión de artículos de interpretación dedicados a esa
PREPRINT
208
Jineth Ardila Ariza
ultramodernistas” no valen un comino [...]. Nosotros tenemos un
humorista de primera clase en Luis C. López, un humorista que
haría honor a la literatura inglesa. Pero el espíritu de De Greiff es
más elevado que el de López. Ambos se ríen, De Greiff y López, de
tantas cosas ridículas como a nosotros nos parecen respetables.
Pero aquí termina López. Y de aquí en adelante sigue De Greiff
haciendo brillar sobre la ruina de las cosas precarias la llama
blanca del ensueño [...]. De Greiff tiene el sentimiento maravilloso
del humor (que no hay que confundir con el buen humor), y en el
diario de su peregrinación, que es el libro Tergiversaciones, ha
apuntado muchas de las cosas más agudas que se han dicho en
castellano». (Suplemento 4849, 23 de abril de 1925)
PREPRINT
209
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
primera obra del joven poeta conservador: una invitación a que los críticos más importantes del momento, tanto entre los centenaristas como entre los nuevos, escribieran sobre La vida en la sombra en las páginas de El Espectador:
Ojalá que una obra de tan amplia significación, de tan vasto sentido y de tan penetrante belleza sea estudiada cuidadosamente por la crítica. Nosotros nos permitimos excitar, para que lo hagan, a G. Manrique Terán, Armando Solano, M. García Herreros, Eduardo Castillo, Francisco Umaña Bernal [...] pues el estudio de ella llevará seguramente al reconocimiento de cuánto vale Rafael Maya. (Suplemento 4830, 2 de abril de 1925)
La invitación fue recogida solo una semana después por Jorge Zalamea, quien llegaría a consolidarse como el crítico más res-petado de la nueva generación; aquí refuta la interpretación que sobre el libro de Maya han hecho ya en otros medios Eduardo Cas-tillo y Nieto Caballero. Su artículo se titula «La vida en la sombra a la luz. Los versos de Rafael Maya y la crítica». Para Zalamea el libro de Maya no es la obra trasnochada que pretenden hacer leer los críticos del Centenario. Este artículo de Zalamea, sumado a las afirmaciones de Vidales sobre la crítica tradicionalista y al estudio de Manuel García Herreros sobre la falta de especificidad y de mo-dernidad de la crítica, se unen para hacer evidente uno de los caba-llitos de batalla de la generación nueva: la necesidad de reemplazar la vieja crítica por la moderna:
El primer artículo que he leído sobre La vida en la sombra viene firmado por Eduardo Castillo; el segundo, por Luis Eduardo Nieto Caballero. [...] Los dos artículos pudieran refundirse en uno solo. Se apoyan y se complementan en una hermandad de conceptos ver-daderamente enternecedora en esta época de agresivo personalismo [...]. Con la firmeza y la seguridad que da el haber pesado parte por parte una obra y haberla estudiado con minucias de químico, asegura Castillo: «Quienes han bebido en la copa embrujada del ensueño quedan incapacitados para la vida y para la acción recia y fecunda». El eco contesta discretamente «y en sus ademanes y en sus palabras impone una distinción y un apagamiento de soñador a quien la realidad
PREPRINT
211
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
ofende». Y sigue así el dúo de los espíritus gemelos, lanzándose uno al otro los conceptos que habrán de transformar la personalidad de Maya, robándole toda su originalidad, toda su fuerza máscula, todo el hondo significado de su obra [...]. A través de ese artículo a cuatro manos, Maya aparece ante el público como un poeta trasnochado de 1830, que se despierta atontado y ensordecido entre el rumor colme-nario de 1925. Para ese ser desorbitado que la fantástica comprensión de Castillo-Nieto ha creado, la realidad es una cosa fangosa, absor-bente de la que hay que huir. (Suplemento 4842, 17 de abril de 1925)
Mientras el dúo Castillo-Nieto Caballero ha querido convertir a Maya en el poeta del ensueño, Zalamea lo llama «poeta de la realidad»; Maya es el poeta que acaba de ser consagrado por los intelectuales «en una unánime encuesta [...] como la más fuerte y subyugadora personalidad de nuestra juventud». Se refiere a la encuesta de El Espectador. La crítica sobre Maya se convirtió ella misma en otro caballito de batalla de la polémica generacional; lo cual incitaba a los distintos colaboradores a participar, menos de la comprensión del libro que de la discusión de los argumentos que se iban tejiendo en torno a él.
Abel Botero dedica una página al libro de Maya, en donde alude también de manera elogiosa a Tergiversaciones, considerando ambos libros como las dos grandes conquistas de la literatura del año. La comparación entre estos dos libros produjo algunas pá-ginas ya reseñadas aquí, cuyo interés está en ver cómo los defen-sores de la tradición incorporaban dentro de ella las nuevas obras; p. e., según Abel Botero, centenarista, De Greiff es un poeta sim-bolista, que forma parte de la tradición romántica, mientras que Maya es un neoclásico, que atenúa su paganismo con el cristia-nismo: «Todo en él es armonía [...]. Ni un gesto inestético, ni una actitud violenta» (Suplemento 4856, 30 de abril de 1925); es decir, nada de modernidad, nada qué temer. Ese era el poeta que los cen-tenaristas estaban ayudando a consagrar como el mejor represen-tante de la nueva generación.
Rafael Vásquez, el espíritu más afín a Rafael Maya, de entre los nuevos, también conservador, escribió otro artículo sobre el
PREPRINT
213
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
autor de La vida en la sombra en una nueva sección del Suple-mento, llamada «Los nuevos, juzgados por los nuevos». Aquí el crí-tico-poeta explica la forma clásica de los poemas de Maya, el poeta payanés «producto de una raza esencialmente cristiana y educado dentro de un ambiente ortodoxo». Niega que haya paganismo en Maya, como otros de sus críticos —se refiere al artículo de Abel Botero— han querido ver. Lo más importante es que el poeta llega a preguntarse si la aceptación unánime de Maya de debió a que este fue considerado como el reactivo contra las reformas de otros jóvenes de su generación que intentaron una «cruzada literaria»: «Inteligencias no disímiles a la suya en facultades artísticas, pero desviadas por el afán de romper abiertamente con los cánones prescritos y por el deseo, no menos exagerado de prescindir de las fórmulas que dicta el sentido equilibrado de la verdadera estética»; jóvenes como los panidas, De Greiff y Luis Vidales; mientras tanto Maya, «por su temperamento reposado y por la fuerte disciplina de su inteligencia es de los que ajustan su elevada noción del arte, a la sabia máxima de Goethe: “El verdadero maestro se revela en la forma perfecta como ejecuta una obra dentro del rigor prescrito por las normas clásicas”». No obstante, el crítico se esfuerza en de-mostrar que el clasicismo de Maya no está reñido con la novedad:
[...] no queremos decir con esto que la producción poética de Maya no sea completamente novísima. Todo lo contrario. Los prismas de su arte no pueden ser más modernos. Solo que la no-vedad en los versos de Rafael no está únicamente en ciertos giros métricos o en caprichosas combinaciones de ritmo, sino antes bien, en la fuerza interna y emocional que les anima. (Suplemento 4862, 7 de mayo de 1925)
Algunos números más adelante, Rafael Maya no se abstiene de participar él mismo en el debate sobre la definición de su obra. En una carta literaria dirigida a Abel Botero, con alusiones a los comentarios de Rafael Vásquez, el poeta les responde diciendo que en su obra se conjugan las dos ideas expuestas por cada uno de ellos: paganismo y cristianismo. La primera en la forma clásica de
PREPRINT
214
Jineth Ardila Ariza
P Rafael Maya escribe sobre su propia obra: «¿Qué actitud puede
asumir el autor ante su obra? vuelvo a preguntarme. Seguir sim-
páticamente las distintas interpretaciones dadas a ella, respondo
yo, y rectificar interiormente las diferencias entre el criterio ajeno
y el propio concepto [...]. Dos tendencias se advierten en el libro.
Una que se abre paso hacia las formas plenas de la vida, hacia la
gracia ligera o la fuerza rotunda, hacia los ritmos graves o apa-
sionados. La otra tendencia se dirige hacia cierta concepción un
poco metafísica del mundo, hacia las abstracciones del sueño o
las elaciones del espíritu. Dentro de la primera tendencia están
las estrofas de sonoridad aparente, dotadas de ritmos clásicos
y de consonancias marcadas. En la otra figuran poesías de ritmo
más libre, de verso no trabado por la rima y de estrofas sin
unidad métrica. [...] Estas dos tendencias marcan una división
muy visible dentro de la obra y que equivale a las demarcaciones
geográficas [...]. Alguna vez me hacía notar usted que Barrés pro-
clamaba con orgullo el haber sido comprendido, mejor que por
los viejos críticos, por los muchachos de su época. En un plano
muy inferior, por lo que a mí respecta, y dentro de mis oscuras cir-
cunstancias, yo también me siento íntimamente complacido por
el elogio salido de labios juveniles. Eso le promete al oscuro libro
una larga primavera. Sería el momento de proclamar mi triunfo a
los cuatro vientos. Afortunadamente, he leído a tiempo unas pa-
labras de Romain Rolland, que ofrezco como tema de meditación
a los espíritus impacientes: “Sólo Dios sabe de cuántas derrotas
está hecha nuestra miserable victoria”». (Suplemento 4869, 14
de mayo de 1925)
PREPRINT
215
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
algunas estrofas y la segunda en el verso libre; de ese modo les da la razón a ambos y se queda con todo el botín crítico para su obraP.
Poco después, Luis Vidales escribe sobre Pérez Dómenech, el poeta español que se reunió con los nuevos en Bogotá y dictó confe-rencias sobre las escuelas de vanguardia (Suplemento 4904, 18 de junio de 1925). Alberto Lleras escribe una nota titulada «El camarada y el apóstol», dedicada a Luis Tejada (Suplemento 4993, 17 de septiembre de 1925). Felipe Lleras publica varias notas en la sección el «Glosario de los nuevos», con el que responden al «Glosario de la semana» de Solano. Alberto Lleras escribe en el «Glosario de los nuevos» un ar-tículo contra Núñez y la juventud que se ha manifestado como su se-guidora. José Umaña Bernal, en otra nueva sección llamada «Dietario del Suplemento» escribe también artículos sobre temas variados: entre ellos hay que resaltar uno en el que el poeta nuevo demuestra haberle retirado su aprecio a Valencia, probablemente a causa de sus actuaciones políticas (en aquel momento Valencia había presentado un proyecto de ley que incluía la pena de muerte). Sin mencionarlo, Umaña Bernal recoge el argumento central que defendía Tejada en contra de él mismo, durante el duelo crítico sobre Valencia que los dos nuevos habían tenido en 1922.
No se escribió para él la frase sabia y limpia de Alfredo de Vigny, otro gran poeta y señor: «una vida bella es un pensamiento de juventud realizado en la edad madura»; para Valencia estaría mejor el decir amargo del ruso: «es inmoral y peligroso vivir más de cincuenta años». (Suplemento 5034, octubre de 1925)
En otra nota dirá que entre Lugones, Chocano y Valencia, «la trinidad máxima de nuestra América», todos en decadencia, pre-fiere a los dos primeros que ver al último «resucitando en discursos extenuados el espectro del cadalso y dirigiendo, con posturas de primer actor, el desfile de hojalata de los soldados de Cristo» (Su-plemento 5041, 5 de noviembre de 1925). Otras notas de Umaña Bernal versan sobre «La locura del jazz», en donde celebra el nuevo ritmo de moda en Bogotá; reseña un libro de Max Jacob y escribe una nota sobre la «cruzada del nacionalismo» liderada, tanto por los jóvenes pertenecientes al Partido Conservador, como por los
PREPRINT
216
Jineth Ardila Ariza
Q Alejandro Vallejo escribe sobre Suenan timbres: «Hace dos años
Luis Vidales era ya el mayor escándalo literario de Colombia. [...]
Sólo Vidales hacía indignar a la gente. El público saturado de
tradición, no podía comprender los poemas ultraístas. [...] El ul-
traísta sonreía de todo y paseaba por Bogotá sus sombreros de
alas enormes y sus pipas, indignando aún más con el aspecto ex-
terior. Sólo unos pocos muchachos lo admiraban de veras. Entre
ellos Luis Tejada era el primero y el más entusiasta. Veía en el ul-
traísmo de Vidales la revolución. Y Tejada amaba la revolución. En
cierta manera la poesía de Vidales significaba en literatura lo que
el sovietismo en política. Y Tejada pensaba que a la transformación
política y económica con que soñaba era preciso hacer paralela-
mente una transformación literaria, artística, social... hasta arqui-
tectónica. Sería absurdo un país soviético en donde el primer poeta
fuese Guillermo Valencia, el primer pintor Acevedo Bernal, los toros
o el boxeo el espectáculo favorito, y en donde el capitolio y el pa-
lacio de la Carrera fueran las mejores obras de arquitectura. Al ré-
gimen político nuevo tendría que corresponder un gusto nuevo, un
arte nuevo. [...] Luis Vidales tendrá que esperar mucho tiempo para
que se haga la crítica que su libro merece, por lo menos mientras
esa crítica no nos llegue de fuera. En Colombia [...] se elogia o se
insulta. El análisis nunca se hace. Esta falta de crítica alta es una
amarga verdad que la nueva generación puede enrostrar a las
anteriores, porque la culpa no es de los nuevos. A los veintidós,
a los veinticinco años, se puede tener talento, se suele tener más
talento que a los cuarenta [...]. Pero ni a los veintidós ni a los vein-
ticinco años es posible haber conseguido la ciencia que necesita
un crítico. [...] Por hoy los muchachos que lo admiran dirán, sin la
PREPRINT
217
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
inclinados al socialismo. En otra presenta a una «distinguida e inteligente dama de Bogotá», quien envía unos versos escritos a la manera de Luis Vidales: «Apreciado colaborador nuestro para quien sin duda será muy grato el ver que su novísima manera li-teraria tiene imitadores no ya sólo entre sus contemporáneos sino también entre sus contemporáneas». La mujer firma con el nombre de Luisa Vidales, quien podría fundar «otro grupo intelectual, llamado [...] a despertar el interés, la simpatía y la provocación de todos: el grupo de las nuevas» (Suplemento 5041, 5 de noviembre de 1925). En otra nota despide a León de Greiff de Bogotá, y escribe sobre las reformas urbanísticas de la ciudad una entrada titulada «La epopeya del cemento», en donde compara la vieja Santafé co-lonial con la Bogotá moderna, en detrimento de la primera (Suple-mento 5128, 4 de febrero de 1926).
Alejandro Vallejo publica un texto crítico sobre Suenan timbres, en donde describe cómo era visto el Vidales «ultraísta», su relación con Luis Tejada y sus dos proyectos revolucionarios: el social y el estético; la crónica de las tertulias que se llevaban a cabo en casa de Tejada y sus apuntes críticos sobre el libro de Vidales, en donde lo compara con Proust en su manera de ver el subconsciente de las cosasQ.
José Umaña Bernal escribe también sobre Suenan timbres en su «Dietario del Suplemento»; en su opinión, Vidales es poeta solo porque dispone caprichosamente en verso sus escritos. En realidad Vidales es un humorista desconcertante, un «artista visual»; no está de acuerdo con que haya alguna relación entre Proust y el poeta de Suenan timbres (curiosamente, un año y medio después, Vidales también negará la influencia de Proust en Zalamea), y en cambio asegura su vinculación con todas las escuelas de vanguardia; pero al final, le parece que Vidales no termina perteneciendo a ninguna:
Se acentúa más la impresión inicial de la obra de Vidales: en él no hay un poeta, sino un humorista desconcertante; pero un hu-morista que se empeña en darles a sus apuntes una traviesa dispo-sición tipográfica. [...] Artista visual, de un hiriente visualismo; ése es Vidales. Para él viven las cosas —y a veces los hombres— por su aspecto exterior, por su perspectiva formal. [...] Y, si es así, ¿cómo
PREPRINT
218
Jineth Ardila Ariza
ciencia de cuarenta años, pero con talento, eso sí, y con sinceridad,
el comentario rápido. [...] Abro el libro y entro por él como si en-
trara en un universo distinto. ¡Pierdo un mundo, como si me dur-
miera! “... dormirse / es lo mismo / que perder un mundo” Pero otro
ganó el mando de las cosas sensibles. Allí los edificios no están
alineados como en el mundo viejo, haciendo calles y mostrando fa-
chadas con expresión de eternidad. Los edificios se han levantado
la fachada —antifaz de los edificios— y se han quitado el techo
como para saludarse. [...] Las cosas tienen memoria, conciencia
y subconsciente. Asombra la intuición formidable de poeta que
llevó a Vidales hasta el subconsciente de las cosas. [...] —como ve
Proust, al fondo coincidiendo en esto con Proust—, unas veces gro-
tescas, otras humorísticas, trágicas o alegres, pero siempre llenas
de emoción. [...] Pero en los poemas no hay influencias. Hay el
tesoro interior de un poeta prodigioso, y nada más que eso, porque
sus poemas los ha sacado Vidales de su interior, y a su interior no
ha entrado nadie” (Suplemento 5135, 11 de febrero de 1926).
R Jorge Zalamea escribe sobre León de Greiff: «Sobre la carátula de
un ejemplar de Eupalinos de Paul Valéry y en el vagón de ferro-
carril que me alejaba de Bogotá, hubo de escribir León de Greiff
un esquema autobiográfico para mi «uso particular» que copio
enseguida: [...] Expulsado de la Universidad de Antioquia el 10 de
Mayo de 1910. Expulsado de la escuela de minas de 1913. (Por ideas
y prácticas ‘subversivas y disolventes’, según ‘ellos’). [...] Fue «des-
cubierto» en Bogotá a fines de 1918 por varios literatos. Versos,
versos, versos. / Tergiversaciones [...]. Quebró el editor [...]. Varios
tomos en perspectiva, pero sin perspectiva de editor. Próximo sui-
PREPRINT
219
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
alguien ha podido recordar a Marcel Proust con motivo de este libro? Proust fue el análisis, la introspección, la búsqueda torturante de los días y de las emociones perdidas. Vidales —y él mismo sonreirá de este paralelo amistoso— es lo actual, lo externo, lo puramente gráfico. [...] Colmaría páginas enteras para catalogar a Vidales en las escuelas de la novísima literatura. Ultraísmo, dadaísmo, imaginismo, superrealismo. Hay en él de todas y de ninguna. Pero su sonrisa, su humor, es inteligentemente personal. [...] En nuestra literatura de hoy, Luis Vidales es ya un nombre de hiriente significado: su obra resiste al filtro del libro. Le falta conocerse mejor, hacerse más personal, y también más original. Pero ya es artista empinadísimo de nuestra balbuceante renovación. (Suplemento 5135, 11 de febrero de 1926)
Alejandro Vallejo obtiene también su propia sección: «La emoción en curva ligera»; allí publica, entre otros artículos, al-gunos elogios a la modernización, centrados en las reformas urba-nísticas de la ciudad; crónicas al estilo de las narraciones de Luis Vidales, quien tuvo en Vallejo a un buen imitador; una nota sobre la comunicación inalámbrica y un texto elogioso para presentar Calcomanías, el libro del vanguardista argentino Oliverio Girondo.
Jorge Zalamea, desde México, hace una «Presentación de León de Greiff a la intelectualidad de Centro-América», publicada en El Imparcial; allí reproduce una curiosa autobiografía del poeta, habla de su influencia musical, de sus últimos poemas, del carácter anti-popular de su poesía, del humorismo y de otros recursos formales con los que logra su novedad y que lo convierten en «el más alto exponente de la moderna estética» en América; es curiosa también la cita que hace del ensayo de Ortega y Gasset sobre «La deshuma-nización del arte» y su definición del humorismo en De GreiffR.
Libardo Parra logró reproducir una conversación suya con León de Greiff. La entrevista se titula «Una noche con León de Greiff en Bolombolo» y la publica en dos entregas en el Suple-mento; en la presentación, Parra dice que se está hablando mucho de León de Greiff en esos días en la prensa extranjera, y que Jorge Zalamea «es el D’Artagnan que defiende su obra y escuela» (Suple-mento 5243, 10 de junio de 1926). En la entrevista, De Greiff afirma
PREPRINT
220
Jineth Ardila Ariza
cidio, a menos que sobrevenga hallazgo tesoro o ganancia de la lo-
tería. [...] Presunto expulsado de Colombia por bolchevismo y por
los apellidos raros. Lo demás ya lo saben la ‘Historia’ y la ‘Fábula’
[...]. Un poeta impopular. Aún más, un poeta antipopular, a pesar
del ligero matiz bolchevista con que quiere cubrir su vida. [...] En
la forma: evolución de la metáfora; empleo de elementos conside-
rados anteriormente como pertenencia exclusiva de la pintura y de
la música; humorismo en planos paralelos a los motivos puramente
sentimentales; tendencia hacia la visión por volúmenes geomé-
tricos apenas iniciada en algunos de sus poemas. [...] De Greiff
quiso dar a sus poemas no solamente el ritmo vario que tenían
sino una estructura sinfónica en la que se debían distinguir los di-
versos movimientos melódicos y armónicos de una obra musical. El
“Quatuor Patético en Do menor” [...] mostrará a los lectores acos-
tumbrados a oír la música contemporánea el milagro de adaptación
que ha logrado De Greiff [...]. Ortega y Gasset en su muy interesante
estudio —“La deshumanización del arte”»— al referirse al arte
nuevo, dice: Me parece que la nueva sensibilidad está dominada
por un asco a lo humano en el arte, muy semejante al que siempre
ha sentido el hombre selecto ante las figuras de cera. Y agrega
luego: Sería curioso inquirir si en la nueva inspiración poética, al
hacerse la metáfora sustancia y no ornamento, cabe anotar un raro
predominio de la imagen denigrante que, en lugar de ennoblecer y
realzar, rebaja y veja a la pobre realidad. No quiero, por imposibi-
lidad intelectual, discutir las observaciones del pensador español,
pero [...] ellas me sirven como base para estudiar el humorismo
en la obra de De Greiff. [...] pone un comentario irónico al margen
PREPRINT
221
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
que entre los nuevos escritores que están asomándose al ambiente literario, le interesan Maya, Gregorio Castañeda Aragón, José Res-trepo Jaramillo y Zalamea.
José Mar anuncia el comienzo de una serie de artículos sobre «Los de la generación del Centenario»; justifica su labor crítica en la afirmación de que es necesario que los nuevos y los del Cente-nario se deslinden verdaderamente como generación, y para eso debe estudiar sus personalidades aisladas. También dice que es ne-cesario que los nuevos hagan la autocrítica de su propia generación para hacer ver las diferencias entre unos y otros, pues aún no han logrado expresar qué los une y los diferencia de sus predecesores.
Los nuevos han proclamado que son diferentes y opuestos como generación, y como tipos individuales de mentalidad y de sentimiento, y a los intelectuales del centenario. [...] Pero los nuevos no han dicho por qué existe, en qué consiste y cómo ha de resolverse históricamente, es decir, cuáles hechos o qué clase de fenómenos ha de producir, esa diferenciación o ese antagonismo. Es posible que no estemos en capacidad de decirlo con exactitud [...], pero debe-ríamos intentarlo. No es serio, no es decoroso desde un punto de vista intelectual, echar a la calle las tesis y las afirmaciones para dejarlas expósitas hasta que el público [...] las meta por inválidas en un asilo. Tenemos los nuevos un gran defecto para hacer ese estudio de las dos generaciones, y es nuestra parcialidad. Hemos de juzgar en un pleito del cual somos parte. Debemos de hacer una crítica de la generación del Centenario y una crítica de nuestra propia gene-ración. Esa crítica bilateral, que permitirá una especie de gráfico comparativo, ha de producir o la confirmación o la infirmación de la tesis que se ha sostenido sobre la diferencia entre los unos y los otros. (Suplemento 5238, 4 de junio de 1926)
El primer centenarista evaluado es Armando Solano: le parece a José Mar que cuando Solano rechaza las tendencias de los nuevos no lo hace porque rechace sus ideas, que coinciden con las de una «intelectualidad liberal ligeramente revolucionaria», con las que el centenarista estaría de acuerdo, sino porque rechaza a los individuos;
PREPRINT
222
Jineth Ardila Ariza
de sus palabras para que en él quede enredada la estolidez de los
incomprensivos. [...] Harto discutido ha sido en el mundo entero
el movimiento cubista en la pintura [...] talvez impresionado por
el fondo de realidad que se observa en el movimiento pictórico y
obligado en cierta manera a presentar algunos aspectos reales en
sus poemas, parece regocijarse con la apariencia geométrica de
los paisajes [...]. Para mí, constituye actualmente el exponente más
alto de la moderna estética en tierras de América» (Suplemento
5163, 11 de marzo de 1926).
PREPRINT
223
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
sin embargo, su sensibilidad literaria es conservadora (Suplemento 5249, 17 de junio de 1926). En el número siguiente el turno es para Laureano Gómez: según José Mar, Gómez es el representante del adoctrinarismo característico de la generación del Centenario, de esa mezcla de ideas conservadoras y liberales que los nuevos repudian.
¿Cuándo oís un discurso suyo, no os preguntáis si había allí un espíritu jacobino o un tarado del tradicionalismo? Si esa pregunta de confusión ha revoloteado en vuestra mente, ante la retorcida mescolanza de matices conservadores y matices liberales que él sabe producir y a veces hacer brillar con un fulgor encrespado de pirotécnica, sabed que para ella hay una contestación precisa e in-equívoca: allí no habla el espíritu conservador, ni el espíritu liberal, sino el espíritu mixto y mistificado del Centenario. [...] Los cente-naristas del liberalismo representan una tendencia conservatizante en la ideología de izquierda. Los centenaristas del conservatismo representan una inclinación liberalizante en la ideología de la de-recha. (Suplemento 5238, 4 de junio de 1926)
Alberto Lleras recoge el guante de la polémica y afirma en un artículo titulado «La generación de Sanín Cano» que para que la li-teratura evolucione, las generaciones deben rechazar radicalmente a sus antecesoras, y da el ejemplo de lo que en su momento hizo la generación de Sanín Cano; por eso considera a este último como un maestro de la nueva generación: «Sin el irrespeto de una gene-ración hacia la anterior no surgirá nunca una nueva forma de lite-ratura. [...] es indispensable una rigurosa negación de los valores de la generación anterior. Cuando no se cumple este postulado, la literatura se repite, es decir, se pone en cuatro patas» (Suplemento 5312, 26 de agosto de 1926).
Alejandro Vallejo, por su parte, recoge el otro guante, y hace suya la tarea de escribir la autocrítica de los miembros de su gene-ración, en una sección llamada «Los nuevos juzgados por un nuevo»: al comienzo hace un llamado general, porque le parece que no bastan los cambios retóricos que se han formulado en los últimos libros nuevos, sino que es necesario despojar la nueva literatura
PREPRINT
224
Jineth Ardila Ariza
S Alejandro Vallejo evalúa la obra de los nuevos: «[...] negar lindezas
redondas de rodar, como la “blanda brisa” y el “céfiro leve”, valdrá
muy poco si abusamos de un haz de horizontes, para hacerlo cimbrar
a cada rato sobre el lomo rosado de la mañana, o restallar en el alu-
cinado circo de las horas. [...]. He contado hasta cuarenta y tres lu-
gares comunes en nuestra recién nacida literatura, varios resortes
cómodamente sensibles a la ganzúa de muchos metaforistas, con
equivalencia formal en infinito número de posibilidades. La abun-
dancia del “como” en nuestros versos, la carencia de rigurosa in-
tegridad en nuestros poemas, y el abuso de ciertas expresiones de
ancho horizonte emocional, son gaje de novicios: faltas de cons-
trucción debidas al prontismo despreocupado [...]. Y es mejor que
todo esto lo diga uno de nosotros antes que oírlo en bocas de reproche
o en argumentación de negadores. Porque alejándonos a tiempo de
los vicios que empiezan a subirse por el lado de nuestra displicencia,
conservaremos la pureza como mejor defensa en esta escaramuza
con nuestros contrincantes, los pasadistas mudos y sonrientes. [...]
En efecto, si yo fuera una sombra de esas que están gastando atrás
la pobrecita oscuridad que les dejamos, habría esforzado mi magrura
de cadáver persistente, para gritar a la vanguardia: ¿Adónde está ese
mundo nuevo que ya empieza a gastarse en la repetición de los pla-
giarios? [...] Muchachos: afinemos las armas con aseo. Quememos
en un campo de deportes la utilería lamentable, colguemos de una
vez esa romántica jactancia [...]. Porque antes que a la propagación
de las nuevas retóricas, nuestra intención renovadora se dirige a la
higiene del ambiente. Y tenemos para con la época obligaciones de
salud y seriedad, de cuyo cumplimiento resultará la codiciada in-
dependencia, la imposición mundial de nuestros propios valores».
(Suplemento 5340, 23 de septiembre de 1926)
PREPRINT
225
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
de muchos lugares comunes: recomienda más estudio, disciplina mental y endocrítica entre los nuevosS (Suplemento 5340, 23 de septiembre de 1926).
Jorge Zalamea publica un par de artículos críticos sobre «La evolución poética de Maya» centrados en los últimos poemas pu-blicados por el payanés en la prensa colombiana: en uno da cuenta de su uso reciente del verso libre: «Si mandatos imperiosos de su espíritu obligáronlo a abandonar formas antes queridas [...] su grande amor por los troncos originales impulsolo a restaurar la perdida sencillez de las palabras» (Suplemento 5599, 17 de junio de 1927). Además del tono anacrónico y solemne que usa Zalamea en este texto, llama la atención su indicación de un cambio de estilo en la poesía de Maya; quizá fueron menos oídos por el poeta pa-yanés los «mandatos imperiosos de su espíritu» que la crítica, al-gunas veces medrosa, otras directa, de sus contemporáneos que, de un modo u otro, se daban cuenta que para entonces Maya no era tan nuevo como debería.
Sin firmar aparece una nota titulada «El antisoneto», que podría haberle servido como manifiesto a algún ambiguo grupo de vanguardia en Colombia, pero que aquí sirve para definir la obra del poeta vanguardista peruano que firmó su obra con el seu-dónimo de Martín Adán:
Ahora sí podemos creer en la defunción definitiva [...] del soneto. Tenemos, al fin, la prueba física, la constancia legal de esta defunción: el antisoneto. El soneto que no es ya soneto, sino su ne-gación, su revés, su crítica, su renuncia. Mientras el vagabundismo se contentó con declarar la abolición del soneto en poemas cubistas, dadaístas o expresionistas, esta jornada de la nueva poesía no estaba aún totalmente vencida. No se había llegado todavía sino al derro-camiento del soneto: faltaba su ejecución. El soneto, prisionero de la revolución, espiaba la hora de corromper a sus guardianes; [...] los propios poetas nuevos, fatigados ya del jacobinismo del verso libre, empezaban a manifestar a ratos una tímida nostalgia de su ante-rioridad clásica y latina. [...] Hoy, por fortuna, Martín Adán realiza el antisoneto. [...] Un capcioso propósito reaccionario, lo conduce a un resultado revolucionario. [...] No bastaba atacar el soneto de
PREPRINT
227
Los nuevos en el Suplemento Literario Ilustrado
fuera como los vanguardistas: había que meterse dentro de él, como Martín Adán, para comerse su entraña hasta vaciarlo. Hay que re-matar la empresa de instalar el disparate puro en las hormas de la poesía clásica. (Suplemento 6108, 29 de noviembre de 1928)
Para mediados de 1927 no parecía haber quedado nadie en el Suplemento que se hiciera cargo de recoger la inquietud que podría haber generado la publicación de este artículo. La temperatura del ambiente cultural bogotano, que se había elevado al calor de la po-lémica entre nuevos y centenaristas, presentaba signos de enfria-miento. Así los nuevos languidecieron hasta desaparecer casi por completo en 1928.
PREPRINT
229
Felipe Lleras y la crítica socialista en Ruy Blas
Ruy Blas, diario fundado y dirigido por Felipe Lleras Ca-margo, de tendencia socialista, como su director en aquellos años, aparece por primera vez el 4 de junio de 1927 con el pro-pósito de «decir virilmente la verdad, sin rodeos compasivos y sin atenuaciones culpables», puesto que «lo único que puede salvar a Colombia en este momento excepcional de la más edificante inca-pacidad administrativa y de las más graves y escandalosas nego-ciaciones, es una publicidad implacable, que los saque al aire y a la despiadada luz de la plaza» (Ruy Blas 1, 4 de junio de 1927). El pe-riódico aparece cuando se descubre la corrupción administrativa que se había apoderado del gobierno; y coincide con la denuncia de las desventajosas negociaciones mediante las cuales Colombia le estaba entregando a Estados Unidos recursos naturales como el petróleo para su explotación por parte de las multinacionales; con la crisis del liberalismo, que no había obtenido la victoria en las campañas presidenciales durante varios decenios; con las manifes-taciones de campesinos, mujeres e indígenas en distintas regiones del país; con las huelgas de obreros que comenzaban a ser fuerte-mente reprimidas por el Estado; con las campañas de proselitismo
PREPRINT
230
Jineth Ardila Ariza
T Comentario de Zig-Zag sobre Ruy Blas: «Desde su primer número
arremete el nuevo adalid comunista contra todo orden de cosas.
Allí se zahiere en un tono de un subido matiz bolchevista todo lo
existente y para su inconforme director no hay otras cosas dignas
de su defensa y de su loa que las actitudes de los estudiantes
“independientes”, las prácticas de los sóviets moscovitas y las
“tournées pacifistas” de doña María Cano. [...] cuando vemos
circular por calles y plazas ciertas publicaciones que ofenden
el pudor y las buenas costumbres, palpamos la falta de una le-
gislación más terminante al respecto, que cierre la puerta al
‘chantage’, la calumnia y el insulto del gusto del grueso público
y que haga necesario para ser director de periódico otras condi-
ciones distintas que las de garrapatear cuartillas». (Ruy Blas 20,
28 de junio de 1927)
PREPRINT
231
Felipe Lleras y la crítica socialista en Ruy Blas
socialista que por distintas regiones del país adelantaban los fun-dadores del partido, entre ellos María Cano, la «flor del trabajo»; y con la divulgación de las ideas socialistas entre los intelectuales de izquierda. En este contexto, Ruy Blas abogaba por un «nacio-nalismo socialista»: «Nacionalismo como defensa, como unión sa-grada de todas las fuerzas de una raza para oponérsela a la invasión imperialista, [...] una teoría que está en perfecto acuerdo con los principios del colectivismo, en los cuales se apoya la organización socialista» (Ruy Blas 140, 24 de noviembre de 1927).
De este diario vespertino salieron trescientos números, cifra considerable si se tiene en cuenta que era un medio de divulgación del nuevo partido; su última edición apareció el 11 de junio de 1928, un año después de su primera salida. En el número 20, Ruy Blas re-produce un artículo tomado de Zig-Zag, órgano de los alumnos de San Bartolomé (que como la Revista del Colegio del Rosario, repro-ducía, en palabras de los más jóvenes, las ideas estéticas y políticas más pasatistas de la época. En revistas estudiantiles como estas, ni siquiera el modernismo había sido aceptado todavía). Desde Zig-ZagT, aquellos jóvenes «demasiado viejos» clamaban por una censura a la libertad de prensa. Su clamor reproducía los anhelos del gobierno conservador de Abadía Méndez, y sería escuchado y la censura de prensa decretada solo un año después.
El proyecto de Ruy Blas recibió la admiración de Baldomero Sanín Cano, entonces la figura intelectual más respetada en el medio cultural del país, entre tradicionalistas y nuevos. Así celebra Sanín Cano la aparición del número 105 del diario de Felipe Lleras:
[...] Ruy Blas se complace de haber venido a la vida. Invoca la trinidad de los revolucionarios franceses; no acepta nada que rechacen uno o algunos de los cinco sentidos con que el hombre adquiere nociones, las clasifica y compara [...]. Ciento cinco días de lucha constante y apasionada por la verdad y la justicia equivalen a un centenar de años en la vida del sumiso esclavo de sus apetitos y de las ajenas preocupaciones. A los ciento cinco días de su vida exul-tante y revolucionaria, Ruy Blas puede inscribir en sus recuerdos estas frases de dos pensadores bien diversos: «El que se cree libre
PREPRINT
232
Jineth Ardila Ariza
sin serlo, es el más sumiso de los esclavos». «Quien tiraniza y no se da cuenta de la opresión que ejerce es el más temible de los tiranos». (Ruy Blas 106, 12 de octubre de 1927)
A partir del número 41, del 26 de julio de 1927, comienzan a aparecer, en el estilo de las arquilokias, artículos y caricaturas de-dicadas a las figuras políticas del momento (ministros, senadores y representantes), en una sección titulada «Fauna parlamentaria». Las caricaturas no están firmadas, pero todas parecen continuar con la serie de zoología que había dibujado Ricardo Rendón para representar a los poetas jóvenes y viejos. En una nota aclaran que El Señor de Phocas, nombre con el que aparecen firmados los artículos, es también el autor de las caricaturas y es parte de la redacción de Ruy Blas; de modo que unas y otros podrían ser atribuidos al célebre caricaturista. En esta sección aparecen artí-culos sobre Nemesio Camacho (director del Partido Liberal), José A. Gómez Recuero (ministro de Hacienda), Antonio José Uribe, Jesús María Marulanda, Armando Solano (entonces senador), Dio-nisio Arango Vélez y Carlos Jaramillo Isaza, senador y ministro de Guerra durante el gobierno de Ospina, de quien dice, para dar un ejemplo del tono de la crítica que hacía El Señor de Phocas: «En esta rara estampa de bulldog se realiza un acuerdo estupendo entre lo físico y lo mental. Es la figura ordinaria y chata. Es también la necedad parlamentaria que regurgita vocablos en una cámara que se llamó alta en días mejores». (Ruy Blas 41, 26 de julio de 1927)
Otra evidencia de que seguía el modelo de los jóvenes críticos de 1922 fueron los artículos firmados bajo el seudónimo de Javier Malo. «En el reino de los gaznápiros», se titula la serie de cinco artículos, dedicados a desmitificar a los autores de crónicas pe-riodísticas. Sus condenados fueron Quijano Mantilla, Villafañe, Eduardo Castillo y Vives Guerra; considera como buenos cronistas a Solano («su denominación de centenarista no puede quitarle el mérito indiscutible de haber sido, de ser aún, el auténtico cronista entre nosotros», Luis Tejada y Aurelio de Castro (Tableau), «prin-cipalísimas figuras en la vanguardia de esta falange casi extinta»
PREPRINT
233
Felipe Lleras y la crítica socialista en Ruy Blas
(Ruy Blas 134, 17 de noviembre de 1927); y entre los nuevos men-ciona a Gregorio Castañeda Aragón y a Luis Enrique Osorio; el primero, sin embargo, le parece que fue incomprendido, mientras el segundo se halla apenas en formación:
Salvo dos o tres honrosas excepciones [...] de una vez puede afirmarse rotundamente que este género literario dejó de existir entre nosotros, por falta de cultivadores, desde há muchos días [...]. Y para empezar por alguien, ahí esa deslumbradora ignorancia de Quijano Mantilla, quien, con unas cuantas centenas de fluxiones plumíferas, tomó por asalto un puesto en las letras que no le per-tenece, merced a su audacia y a la benevolencia límite de ciertos diarios hacedores de celebridades enjutas o abominables que hoy son y mañana no se encuentran. («En el reino de los gaznápiros: Quijano Mantilla, escritor diabético y chabacano. Esperpentos pseudo-literarios», Ruy Blas 133, 16 de noviembre de 1927)
En la tercera de sus «salidas», advierte que las suyas no son críticas sino glosas; que «jamás podrían llamarse críticas simple-mente porque ni nuestros cronistas —la mayoría— ni sus produc-ciones —llamémoslas de algún modo— resisten el análisis de esa señora tan empingorotada que es la Crítica» (Ruy Blas 145, 30 de noviembre de 1927). Las salidas de Javier Malo terminaron empan-tanándose en una polémica de poco interés para este estudio con otro autor que respondió a sus ataques firmando con el seudónimo de Javier Bueno.
También fue polémica la nota de Felipe Lleras publicada contra Ismael Enrique Arciniegas, llena de ironía en contra del intelectual «encantadoramente anacrónico» que atacaba a Ruy Blas desde El Nuevo Tiempo y su suplemento:
Al director de Ruy Blas no le disgustan las cosas viejas, como lo ha querido entender el maestro Arciniegas. Por el contrario, tiene una especial debilidad por todo lo arcaico. Le fascinan los versos virreinales de la última etapa poética del poeta de «A solas», lee con cordial simpatía los paliques literarios del mismo autor y los editoriales candorosos en que condena al socialismo como partido
PREPRINT
234
Jineth Ardila Ariza
antisocial y en que pide las torturas inquisitoriales para los afiliados a esas doctrinas. El maestro Arciniegas es una figura indispensable en un país que carece de fuertes tradiciones y que está poseído de la fiebre de lo moderno y de lo ultramoderno, del sentido de las ve-locidades y del afán de las especulaciones financieras. El maestro Arciniegas es un sobreviviente del romanticismo desaparecido. («Antigüedades», Ruy Blas 236, 22 de mayo de 1928)
Ironías aparte, a Felipe Lleras no le gustaba la literatura propia-mente vanguardista, ni la divulgación de sus estéticas; por el con-trario, publica algunos artículos de tono más bien antivanguardista, consecuente con su pensamiento nacionalista, contrario al cosmopo-litismo de las vanguardias. Con el seudónimo de Jotave, publica una crónica en la que hay alusiones contra los nuevos de avanzada, que se distinguían hasta hacía poco por el uso de los sombreros alones, «es decir, ultra-alistas» (se refiere, sin mencionarlo, a Vidales), y donde aprovecha una cita del mismo Ismael Enrique Arciniegas, autor de los paliques antivanguardistas de El Nuevo Tiempo Literario:
¿No ha observado usted que casi todos los poetas son amantes de las matemáticas y tienen una disposición marcada hacia las fi-nanzas? Fíjese usted cómo Londoño (el verdadero ‘maestro’), Rasch Isla, Vidales, De Greiff, Pinzón y otros mimados de las musas, ocupan puestos predilectos en los bancos de la ciudad? [...] Ciertamente yo no considero que un fajo de billetes sucios o un montón de monedas gastadas por la avaricia de los hombres pueda inspirar una estrofa sentimental. A no ser que de estas actividades poético-bancarias hayan nacido las escuelas modernas, como el ul-traísmo y el dadaísmo: «Un billete, dos billetes, tres billetes, / van pasando, van pasando / por mis manos, / hoscos, mudos, graves, serios». Con esta poesía no se podría mover un corazón, si no fuese el de una gitana. (Ruy Blas 11, 17 de junio de 1927)
En otro artículo, firmado por Víctor Graterol Monserrate, ti-tulado «Consideraciones sobre la estética naciente», cita un artículo recién publicado por César Vallejo en París, quien ha afirmado que
PREPRINT
235
Felipe Lleras y la crítica socialista en Ruy Blas
«casi todos los vanguardistas lo son por cobardía o indigencia. Unos temen que no les salga la tonada, o sienten que no hay tonada que les salga y, como último socorro se refugian en el vanguardismo. Allí están seguros» (Ruy Blas 125, 5 de noviembre de 1927). Sin embargo, El regreso de Eva, la obra de teatro de Jorge Zalamea, es presentada de manera muy elogiosa como una obra con influencia surrealista. La nota es de Elías Anzola Álvarez, el entonces muy joven comenta-rista de teatro colombiano (Ruy Blas 29, 9 de julio de 1927).
El periódico recoge la noticia de la renuncia del periodista liberal Armando Solano a su partido para inscribirse en el socia-lismo, así como las reacciones que suscitó la decisión de quien era considerado como uno de los periodistas más respetables de la gene-ración del Centenario. No le llaman la atención las reacciones de los miembros del conservatismo sino las de los copartidarios de Solano, pues en los ataques que recibió el centenarista Felipe Lleras descubre que los periodistas liberales, que aparentemente sostenían posturas a favor de las reivindicaciones populares, están contribuyendo «a la eliminación de ese partido [el liberal] como elemento de oposición al régimen y por consiguiente han logrado que éste se consolide en sus posiciones» (Ruy Blas 260, 21 de abril de 1928).
Recrudecida la censura contra la «propaganda escrita y la ora-toria popular» (Ruy Blas 260, 21 de abril de 1928), el debate se hace extremo: de un lado forman los intelectuales liberales y los estu-diantes de avanzada, quienes manifiestan su unión a la causa socia-lista o prestan su apoyo en la prensa a sus ideas; del otro lado está la prensa conservadora, que pide «medidas de represión y combatir a sangre y fuego las ideas socialistas», desde El Debate, por ejemplo, cuyo redactor, «un joven poeta, místico y galante, que a tiempo que hace versos ingenuos a la virgen santísima y canta en endechas primaverales el encanto íntimo de todas las prendas femeninas, es un fervoroso panegirista telegráfico de los hombres de negocios»: se refiere a Nicolás Bayona Posada, traductor y colaborador de El Nuevo Tiempo Literario (Ruy Blas 260, 21 de abril de 1928).
Así las cosas, Ruy Blas tuvo que «tomarse en serio» a Ismael Enrique Arciniegas, dos meses antes de terminar su aventura
PREPRINT
236
Jineth Ardila Ariza
periodística, pues «El Nuevo Tiempo [era] casi un órgano oficial del pensar y del sentir del gobierno», y por lo tanto todo lo que allí se dijera tenía implicaciones concretas en las medidas que el gobierno tomaba para acabar con la amenaza socialista:
Según el diario conservador, el socialismo ha progresado en Colombia ‘a causa de la benevolencia de nuestras leyes’. Exactamente como si se tratara de la propagación de la vagancia, de la crimina-lidad o de cualesquiera otra manifestación delictuosa de las que caen bajo las sanciones del código penal. (Ruy Blas 251, 11 de abril de 1928)
El cierre del diario de Felipe Lleras se debió a la aprobación de la llamada «Ley Heroica», por la cual se suprimían algunas liber-tades de prensa y se juzgaban como delincuentes a los divulgadores de las ideas socialistas, cuyos líderes en esos días fueron encarce-lados en sucesivas ocasiones. También fueron destruidas las im-prentas y las «Casas del pueblo», en ofensivas policiacas y militares que llegarían a un nivel de represión tal, que culminaría en 1929 con el genocidio de «la masacre de las bananeras».
PREPRINT
Antivanguardia: centenarismo y tradición
En días pasados se reunieron en casa del doctor José Joaquín Casas, un grupo de literatos, con el objetivo de fundar en esta ciudad, una escuela de declamación. En esta fotografía aparecen sentados: Luis M. Mora, José Joaquín Casas, Ricardo Calvo, Guillermo Valencia, Fernando de la Vega, Antonio Álvarez Lleras. De pie: José Joaquín Guerra, Andrés Martínez Montoya, Alberto Vargas B., Miguel Rasch Isla, Víctor Caro, Vicente Casas y Efraím Casas Manrique.
PREPRINT
241
Más que manifestaciones organizadas de antivan-guardia, en la prensa de la época encontramos un pleito genera-cional que obligó a los intelectuales del decenio a formar a lado y lado de una sola gran querella: así quedaron enfrentados los cen-tenaristas, casi todos menores de 40 años, y los nuevos, casi todos apenas de 20 años. Estos últimos no diferenciaron muy bien entre los verdaderos tradicionalistas, como Antonio Gómez Restrepo, Ismael Enrique Arciniegas, Luis María Mora y Luis Eduardo Nieto Caballero, y los centenaristas. De este cuarteto, por ejemplo, solo el último pertenece a la generación impugnada por los jóvenes; el resto pertenece a generaciones anteriores. Los nuevos solo reconocieron la existencia de una «generación precentenaria» o «generación de Sanín Cano», con la cual se identificaban plenamente. Por eso hi-cieron blanco de sus ataques a aquellos que bien pudieron haber sido aliados suyos en algunos aspectos, como Armando Solano o Alfonso Villegas. Lo cierto es que al centenarismo veían unida, en política, la doctrina que rechazaban ardientemente: el republica-nismo, que se había prolongado demasiado en un tiempo que ya no les parecía hecho para conformarse con su manera tolerante y adoctrinaria de regir el país. Para los centenaristas, en cambio, el
PREPRINT
243
Antivanguardia: centenarismo y tradición
ímpetu arrollador de los nuevos exigía echar por tierra sus ideales cuando aún no habían podido hacerlos realidad. Armando Solano dijo que los nuevos se equivocaban cuando creían que los centena-ristas ya habían tenido la oportunidad de gobernar el país, porque en realidad los que gobernaban pertenecían a generaciones ante-riores a ellos. En política, varios centenaristas del decenio eran más bien partidarios de unir la búsqueda de las soluciones sociales a los partidos tradicionales para de ese modo fortalecerlos.
Lo que sí era cierto es que los periodistas de la generación del Centenario habían creado, eran dueños y dirigían casi toda la prensa del momento; el resto pertenecía a los tradicionales. Aunque también es cierto que los centenaristas no cerraron sus páginas a los jóvenes y muchas veces apoyaron sus proyectos publicitarios. Importantes figuras de los nuevos se formaron en la prensa de los centenaristas, como colaboradores de los periódicos El Espectador, El Tiempo y La República, y aun en la revista Patria.
¿Qué les criticaban los centenaristas a los nuevos?: les recrimi-naban que despreciaran el estudio de los clásicos, y en general la educación universitaria, pues casi todos los nuevos apenas eran cole-giales. También les gustaba afirmar que los jóvenes carecían de ideas propias, y que solo imitaban a los franceses en sus excentricidades.
En cuanto a los tradicionalistas, estos no solo criticaban a los jóvenes por los mismos motivos que los centenaristas, sino que además no tenían la tolerancia republicana de los segundos para soportar su «bolcheviquismo»; de allí que su enfrentamiento se diera en el terreno de la política, con una abierta oposición a la formación del nuevo partido socialista. Por otra parte, «el orden», «la armonía», «la obediencia», «el respeto», «la tradición» eran pa-labras que los tradicionales pronunciaban con mayúscula y que la mayoría de los jóvenes trataba con desdén o despreciaba abier-tamente, en un país que venía de sostener una larga hegemonía conservadora. Luis María Mora, por ejemplo, piensa que las tres generaciones deberían convivir amistosamente y asumir el papel histórico que les corresponde: los mayores deben mandar y los más jóvenes obedecer. La juventud, en sus palabras, no debería
PREPRINT
244
Jineth Ardila Ariza
[alzar] sus manos puras para herir las frentes ennoblecidas por los años y el estudio, ni se imagina que con ella, libre de tradiciones y preciosos ejemplos, comienza la república, la lucha y la gloria. Tres generaciones se suceden cada siglo, con el acompasado ritmo de un mar silencioso, y cada una de ellas se enlaza con las precedentes y adoctrina a las que vienen, sin que entre una y otra haya solución de continuidad. Este necesario encadenamiento es lo que constituye la historia de una nación [...]. El que no sabe obedecer no sabe mandar. No es el tumulto estruendoso lo que engrandece a la juventud, sino la meditación constante sobre los hombres y los acontecimientos, para derivar de éstos fecundas lecciones de probidad y patriotismo. («Probidad literaria», Lecturas Dominicales 143, 14 de febrero de 1926)
PREPRINT
245
El nuevecito escritor de la revista Patria
Patria. Revista de ideas fue fundada el 4 de octubre de 1924 por Armando Solano, centenarista, cronista y articulista político de El Espectador; aparecieron 73 números de esta publicación, hasta que dejó de circular, el 18 de marzo de 1926. En la nota edi-torial del primer número, Solano manifiesta que la intención de la revista es polemizar, al mismo tiempo que «patrocinar» un «rena-cimiento artístico y literario». Si bien Solano no celebra el ataque de los jóvenes escritores a los miembros de la generación del Cen-tenario, tampoco piensa que estos últimos deban continuar con sus programas sin renovarlos. En su concepto, los miembros de cada generación debían aprender la una de la otra, en lugar de negarse mutuamente el derecho a existir. Este pensamiento, sin embargo, lo convertía en un republicano típico, en lo que del republicanismo rechazaban los nuevos más radicales: sus ideas de tolerancia y con-ciliación, en las cuales los extremos debían disolverse, tanto en po-lítica como en literatura. Sin embargo, los nuevos entenderían solo tres años más tarde que Solano también era partidario del enfren-tamiento ideológico; su esfuerzo iba encaminado a «ennoblecer la lucha de las ideas opuestas y hacer que piensen los colombianos en problemas actuales y sustantivos». Planea que las páginas de su
PREPRINT
247
El nuevecito escritor de la revista Patria
revista sean «serenas y hospitalarias»; así es como invita a profe-sores, ensayistas y literatos de ambas generaciones a escribir en ellas. Su postura antivanguardista es nacionalista, indigenista, pues Solano quiere iniciar una campaña por el «florecimiento de un arte propio», si bien aclara que este no debe rechazar «la in-fluencia extraña» sino incorporarla. Paradójicamente, las ideas de Solano tendrían eco en la generación —o grupo— que siguió in-mediatamente a los nuevos, es decir, en los bachués, de quienes no se ocupa esta investigación más que por tratarse, el suyo, de un proyecto americanista, indigenista, pues esta es también una ma-nifestación propia de algunas vanguardias en Latinoamérica, por no continuar con la polémica alrededor de la modernización de la poesía sino, de algún modo de un retorno, o más bien, una bús-queda y una invención de un pasado indígena que para entonces era más desconocido. Retorno que, no obstante la vehemencia con que fuera expresado en manifiestos y programas, no implicaba una renovación estética sino un regreso a formas poéticas tradi-cionales. La revista en donde se dio voz al programa indigenista fue Universidad, dirigida por Germán Arciniegas entre 1927 y 1929.
Pese a que Solano era uno de los representantes más presti-giosos de la generación del Centenario, estaba de acuerdo, en lo fundamental, con algunas de las críticas que los nuevos le hacían a su generación, pues él mismo tenía sus esperanzas puestas en dos proyectos de renovación política y literaria: el paso del libera-lismo hacia el socialismo, y la cruzada por la creación de un arte nacionalista. Menos radical que los jóvenes, al menos en el enfren-tamiento ideológico, Solano estuvo en la disyuntiva de tener un es-píritu nuevo y polemizar con los nuevos. La importancia de Patria debe quedar unida al hecho de que en sus páginas se dio acogida a los nuevos: de allí salieron a hacer su revista, y desde allí mismo fueron atacados, a veces con argumentos e ideas, a veces con aguda ironía, como se verá más adelante.
Ya se ha dicho en estas páginas que para Solano la salvación del Partido Liberal era hacerse socialista. Esa campaña política fue llevada a cabo en su revista a través de diferentes artículos. En su evaluación del año político de 1924, por ejemplo, Solano cree que
PREPRINT
249
El nuevecito escritor de la revista Patria
fue muy importante debido a la formación de los primeros sindi-catos de trabajadores en Bogotá y en algunas otras ciudades del país. Además de esto, afirma, la juventud liberal se vuelve socia-lista. Pero no solo cree que la juventud atraviesa por la crisis de los partidos: «Cada uno de los colombianos se siente como huésped incómodo e inoportuno del partido en donde milita» (Patria 14, 1.° de enero de 1925). Con esas palabras Solano parece estar descri-biendo su crisis dentro del Partido Liberal.
Tres de los nuevos colaboraron con cierta asiduidad durante el primer año de la revista: Felipe Lleras Camargo, Jorge Zalamea y José Umaña Bernal. Felipe Lleras Camargo escribe artículos sobre la política actual, la «bancarrota de las ideologías» y el industria-lismo político. Aquí todavía no habla de socialismo abiertamente, pues en 1924 el nuevo partido apenas se está formando, pero sí habla de los partidos políticos «de avanzada».
Jorge Zalamea publica sus «Cartas a una amiga», que tratan temas frívolos, en un tono esteticista, pero algunas veces con un afán renovador de las costumbres; como ejemplo de esto último se puede leer la carta sobre el flirt, característico de las relaciones modernas entre hombres y mujeres; a Zalamea le parece necesario que la mujer «pueda sostener relaciones sin ningún compromiso con el hombre», que le ayuden a «formarse una idea del núcleo de que ha de salir su futuro compañero en la vida» (Patria 10, 4 de diciembre de 1924).
Sin embargo, la colaboración de mayor interés que publicó Zalamea en Patria fue el artículo crítico titulado «La literatura co-lombiana en 1924», en donde hizo una evaluación del año literario, paralela a la que realizó Solano para el año político. Según Zalamea, hubo muchas publicaciones ese año, pero solo tres de ellas «irradian luz propia» y «enriquecieron nuestra bibliografía con libros origi-nales, fuertes, plenos de ideas»; se refiere al libro de Tejada, al de Rivera y al de Castañeda Aragón: El libro de crónicas «es tal vez la única obra verdaderamente moderna que se haya producido en Colombia [...]. Tejada fue un pequeño filósofo que levantaba sus teorías originales sobre el espectáculo de la vida exterior y creaba [...] páginas plenas de significados, maduras de ideas, renovando el
PREPRINT
251
El nuevecito escritor de la revista Patria
concepto y rejuveneciendo la forma». La vorágine es la «novela ame-ricana por excelencia». Recortes de vida de Castañeda Aragón «es un libro nuevo, original, que nos viene a decir cómo se puede crear belleza discretamente, a pequeñas dosis, sin necesidad de recurrir a los períodos grandilocuentes ni a los parlamentos románticos». En cambio, novelas como La nube errante y En el cerezal «no pueden ser analizadas con severidad porque probablemente de ese análisis no quedaría nada»; libros de poemas como los de Ricardo Nieto y Alfredo Gómez Jaime hubieran tenido algún interés si hubieran sido publicados a comienzos del siglo, pero «la sensibilidad exasperada por las imposibilidades vitales, que hacen hoy del poeta un ser ul-trasensible, requieren formas de expresión novísimas». La visión ro-mántica y sentimental de la vida no ha desaparecido del ambiente literario colombiano, y esa enfermedad lo mantiene alejado del mo-vimiento universal de las ideas; enfermedad que tal vez no ha sido curada por culpa de la crítica, «de esa crítica mentirosa que obedece a impulsos amistosos o interesados para elogiar todo cuanto se pu-blica, haciendo así un mal enorme al autor [...] y un engaño al público que deja de creer por fin en los críticos y se encogerá de hombros cuando se elogie una verdadera obra» (Patria 14, 1.° de enero de 1925).
José Umaña Bernal, en una sección de la revista titulada «Índice Literario», escribe comentarios críticos sobre algunos libros del momento: En su nota sobre Psicología lírica, de Dionisio Arango Vélez -más allá del elogio que hace del socialista moderado y del poeta, que no se consideraba ni centenarista ni nuevo, cuyas obras, sin embargo, eran bien reseñadas por los centenaristas y por Umaña Bernal, que en ese momento tampoco parece compartir los ideales de la nueva generación-, interesa su pelea contra los más avanzados de entre los nuevos; entre ellos se puede reconocer con claridad la figura de Luis Vidales, a quien no concede originalidad alguna; en su concepto, y esto era algo que pretendía alentar su propia poesía, era original quien pudiera decir cosas nuevas man-teniendo las viejas formas:
Para asombro de mis bufones quisiera escribir un día sobre la decadencia de la originalidad y reteñir ese concepto estético empalidecido por el vaho convaleciente de nuestros profesores de
PREPRINT
252
Jineth Ardila Ariza
extravagancia. Porque la originalidad es, también, un estado de alma. Y así no eres original —amigo mío que escribes cosas cortas— ni por tus chambergos agresivos, ni tus corbatas claudicantes, ni por tus versos de manicomio, y ni siquiera por tu pipa y tus drogas, tus fáciles drogas de midinette; serás original —mi amigo— cuando se acendre y medulice en ti la última esencia de tu yo. [...] Desde que Guillermo Valencia acendró en las páginas de Ritos toda su ori-ginalidad inquietante, ningún poeta nuestro había dado una nota tan personal y única como la que hoy nos ofrece Arango Vélez. [...] Única, es decir original, propia, inconfundible; no por el fácil des-equilibrio de los versos, ni las descoyuntadas estrofas —balbuceos de infantes encaprichados en llamarse poetas— [...]. Vélez ha sabido comprender la teoría de la originalidad poética. Y ella no está en decir cosas viejas, en ritmos de manicomio; sino al contrario: darnos el vino nuevo en los viejos odres, saturados de elegancia y de eternidad. (Patria 15, 8 de enero de 1925)
Umaña Bernal continúa su «Índice Literario» con un texto sobre Tergiversaciones: presenta a De Greiff como un poeta romántico, «a pesar de su horror por ese decir enmohecido. Y de la música novísima de sus versos». Porque el romanticismo es una «visión psíquica per-manente», que puede manifestarse en un poeta del parnasianismo o en un ultradadaísta (Patria 16, 15 de enero de 1925).
No solo en las secciones que dedicó la revista Patria a las cola-boraciones de los nuevos se manifestó la simpatía inicial de Solano por los jóvenes, sino también en la presentación que hizo de la re-vista Los Nuevos. Ellos, dice, se proponen lanzar «un valiente pro-grama ideológico»: «Nosotros hemos de vincularnos fuertemente a todo lo que emane de la justa ambición con que se lanzan a la con-quista del futuro las noveles inteligencias. Y asimismo, hemos de complacernos con todos y cada uno de los triunfos alcanzados por esos entusiastas espíritus viriles» (Patria 33, 14 de mayo de 1925).
Pero como desde la aparición del primer número de la revista Los Nuevos, el grupo de jóvenes había decidido combatir con más vehemencia a la generación del Centenario, Solano muda rápi-damente su simpatía inicial por la crítica: le parece que la «nueva
PREPRINT
253
El nuevecito escritor de la revista Patria
generación que irrumpe sonoramente» en diarios y revistas en la vida del país no es algo que «pueda dejarse pasar en silencio». No pide que la nueva generación sea moderada, pues si lo fuera, «la pa-rábola que eternamente impondrá la vida, terminaría en algo pobre y mezquino». Pero su grave defecto, que hará estéril a los nuevos si no lo curan pronto, «es el odio irrazonado, incomprensivo, a la ge-neración del Centenario», que le quita independencia a la nueva y atenta contra «la indestructible solidaridad entre las generaciones que trabajan por la grandeza y por la perennidad de una sola Patria». Le parece que responder a las acusaciones de los nuevos no debe ser un asunto de defensa personal sino de «sociología Patria», pues es posible que las críticas de los nuevos «aun sin darnos cuenta [...] estén empañando la serenidad habitual de nuestro juicio»:
[...] la nueva generación, cuya inteligencia reconocemos sincera-mente sin la menor dificultad, nos produce la impresión de algo pre-maturo, [...] lo cual vincula este problema general con el particular de la educación que se da en el país, aunque, acaso con razón, parece que entre los nuevos se prescinde con gusto de la completa disciplina universitaria y no se le concede importancia mayor al hecho de haber terminado o no unos u otros estudios [...]. Hay un alboroto de recreo; hay un afán de hacer locuras, de violar todos los reglamentos, que indica, claro es, una pujante vitalidad, pero que denuncia al mismo tiempo un infantilismo inadecuado para ciertas funciones. Esto no es un reproche. Es un llamamiento al examen de conciencia, y quienes acertadamente quieren todas las libertades, no nos negarán la de ha-cerlo. Los jóvenes de la nueva generación tienen enormes responsabi-lidades [...]. Aceptando —¿por qué no?— en gracia de discusión que los hombres del Centenario hayamos fracasado, se hace más evidente la necesidad de que los nuevos no fracasen, porque la bancarrota de dos generaciones sucesivas traería casi indefectiblemente la ruina moral y material de la nación colombiana. (Patria 42, 16 de julio de 1925)
El resultado fue la exacerbación de la polémica desde ambos bandos. En Patria, con la forma y la firma de El nuevecito escritor, pues fue entonces cuando comenzaron a aparecer sus beligerantes artículos, leídos y comentados por primera vez por el profesor e
PREPRINT
255
El nuevecito escritor de la revista Patria
investigador Hubert Pöppel, en su libro sobre las corrientes poé-ticas en los años veinte en Colombia (2000). Se corre el riesgo de atribuírselos equivocadamente a los nuevos, sin atender a la ironía que hay en ellos, pues allí aparentemente se está atacando todo el tiempo a la generación del Centenario y se está defendiendo a los jóvenes. Así los malinterpretó Hubert Pöppel. Pero la manera como se defiende a los nuevos es más injuriosa que las alusiones con las que se ataca a los de la generación anterior. La confusión se explica puesto que el autor ha asimilado el tono de la crítica van-guardista de las arquilokias, lo ha unido al tono de los manifiestos vanguardistas conocidos y ha caricaturizado levemente a ambos1. De este modo, no deben ser leídos como manifiestos vanguardistas —lo cual sería consecuencia de creer que procedían de la pluma de los nuevos— sino como uno de los documentos más relevantes y agudos de la manifestación antivanguardista en Colombia. El autor que parece encubrirse con el seudónimo de El nuevecito escritor es Luis Eduardo Nieto Caballero, quien, continuamente atacado por los nuevos, era considerado como el crítico más importante de la época. El primero de ellos se titulaba «¡Paso a los nuevos!»:
¿Llegamos demasiado tarde a un mundo demasiado viejo [...] o hemos llegado temprano a una tierra incapaz de comprendernos? Ni lo sabemos ni nos importa, porque esas determinaciones llevan a análisis debilitantes y consumen un tiempo que podemos de-dicar... a lo que lo estamos dedicando: a la afirmación rotunda y perentoria, que desconcierta a los viejos y hace trepidar a la pueril y achacosa generación del Centenario. [...] Somos jóvenes. Es decir, videntes, y no tenemos lástima por lo que debe morir. [...] hemos desterrado de nuestros pechos la conmiseración. [...] Los hombres de esa generación [...] acabaron con el fanatismo, que es la potente máquina de fabricar luchadores. Pero aquí estamos nosotros para restablecerlo. [...] No queremos tolerancia porque la tolerancia es opio: encanta y debilita [...]. Nosotros somos los creadores de la
1 La interpretación de que los artículos de El nuevecito escritor pertenecen al género irónico y paródico se la debo al profesor, ensayista e investigador, David Jiménez.
PREPRINT
257
El nuevecito escritor de la revista Patria
crueldad y del júbilo [...] nosotros venimos a devolver su prestigio declinante a la saludable costumbre de la antropofagia. [...] No te-nemos jefes. Todos somos compañeros, a la manera rusa. Hemos leído mucha novelita rusa. En español, se entiende, porque otra de nuestras campañas será contra los idiomas. Los del Centenario son políglotas, es decir hombres capaces de decir bestialidades en dife-rentes lenguas. Nosotros haremos de la verdad una verdad española. [...] Unanimistas, trascendentalistas, dadaístas fosilíferos, fotocró-micos, ergotistas, eremíticos, dolicocéfalos, braquicéfalos, perti-gueros, remolones, dactilógrafos, variadísimas familias de la misma especie o variadísimas especies de la misma familia, todos vamos unidos por la máscula ambición [...]. Hacemos un llamamiento al país. Con nosotros o contra nosotros! (Patria 43, 23 de julio de 1925)
El nuevecito escritor hace un homenaje paródico a los fascistas italianos y colombianos: «Allá van los fascistas! Causan pavor. A su paso todo se doblega, la aristocracia se desmaya, la burguesía se acuesta, el socialismo huye. [...] ¿Por qué no han de hacer los mu-chachos de nuestra generación lo mismo?». Y se ríe de la relación entre los camisas negras y los jóvenes leopardos del Partido Conser-vador: «Grave, esfíngico, pálido como la muerte que va a afrontar, enguantado como conviene a manos de hierro que torcieron el cuello de la cobardía, va Ramírez Moreno. El conservatismo de la generación del Centenario es cobarde. El de los nuevos es atrevido, caracoleante y espléndido». Más adelante, el turno de la burla les corresponde a los nuevos de izquierda:
La izquierda nuestra quiere el exterminio. Es imbécil no gozar cuando la bomba estalla o cuando el puñal hace arabescos en las tripas. [...] Muera la compasión, sentimiento romántico. [...] Esa calle real y esa calle Florián están llenas de ventripotentes agrómenas de jipa que tienen, como lo canta el verso de nuestro maestro León de Greiff, un cerebro obtuso, es decir de cemento. Venga la dinamita! [...]. Alce el dedo también quien crea posible la dictadura del prole-tariado como consecuencia rápida de cuatro tiros y una bomba co-locada en un sitio estratégico! (Patria 44, 30 de julio de 1925)
PREPRINT
259
El nuevecito escritor de la revista Patria
Otro apartado caricaturiza el orgullo de los nuevos por su falta de estudios universitarios:
Nosotros, aquejados de contemporaneidad y de radioactividad, centrífugas y centrípetos [...] Antes que aceptar la cultura preferiríamos ser engullidos como macarrones o como almojábanas. [...] querríamos más bien que los maestros fueran nuestros discípulos. Es más agra-dable echar un cero que dejárselo echar. (Patria 44, 30 de julio de 1925)
En otra de sus entradas parodia la queja que elevaron los nuevos contra la defensa humorística de los centenaristas; aquí el ironista parece estar aludiendo precisamente a estos textos de El nuevecito escritor, que, en el ánimo de los lectores que siguieran la polémica, debían ser considerados como un triunfo de los centena-ristas sobre los nuevos:
No gustamos de chistes acerca de nosotros. Queremos ser to-mados perfectamente en serio. Esos del Centenario, que no tienen el sentido de lo contemporáneo, se chancean todavía a la manera de los viejos retóricos que decían las cosas precisamente a la inversa de como querían decirlas. Es la ingenua ironía. La ironía nueva hace reír mejor. Va un ejemplo: de esta revista del doctor Solano decimos: «Es la revista del doctor Jiménez en la cual Armando Solano colabora». Sentís el efecto? Eso sí es ático. La risa bulle, burbujea, hace gorgoritos, estalla. Oís?... Ja, ja, ja (risa de Camacho Carreño); je, je, je (risa de Zalamea); ji, ji, ji (risa de Albertico Lleras); jo, jo (risa de Maya); ju, ju (risa de León de Greiff). Y con risa de adentro y risa de afuera vamos a seguir el consejo de Felicien Ropps de inventar nuevos verbos. Y va el primero: necesitamos descentenarizar al país. La serenidad, la cultura, la prudencia, se nos indigestan. (Patria 44, 30 de julio de 1925)
Con ironía demoledora, El nuevecito escritor acusa a los nuevos, tanto a los liberales como a los conservadores, de oportu-nismo político:
Los del Centenario agitan la cuestión del carácter. Y qué es el carácter sino mal humor y estulticia? El carácter es un muro contra el cual se estrellan las justas ambiciones. El hombre de carácter es un fracasado. No puede doblarse porque se rompe. Los nuevos
PREPRINT
261
El nuevecito escritor de la revista Patria
enseñamos que nuestra intransigencia es un disfraz, la piel gastada de la víbora [...] que estamos listos a dejar por una candidatura o por un consulado. (Patria 44, 30 de julio de 1925)
Y continúan con parodias según las cuales los nuevos piden dinero para sus campañas: «Sirvientas nuevas; agentes de policía nuevos, conservadores nuevos, que no son los independientes sino los partidarios recientes de la mordaza y del cadalso, todos deben con-tribuir con su óbolo al progreso de las campañas augustas». En otro de los apartados comienzan a aparecer las «vidalitas», poemas con los que dicen aludir al género musical tradicional uruguayo, pero que en realidad son parodias que pretendían ridiculizar los poemas de Vidales, al tiempo que hacían un comentario de actualidad política:
VIDALITAEl doctor Abadía / con sus ojos / de automóvil / escruta el ho-
rizonte / conservador, y advierte / las lanzas del bigote de Roa / el tambor abdominal de Vásquez Cobo / y la cruz de su muerte. / [...] Yo, / me río. / Emboco luego / como un clarín mi pipa / y echo humo, / abundantes cantidades de humo, / por las narices... (Patria 45, 6 de agosto de 1925)
En otro apartado el turno de la burla es para Alberto Lleras y León de Greiff y su gusto por la música contemporánea. Al reproche que les hiciera a los nuevos Armando Solano, señalándolos como una generación exclusivamente literaria, El nuevecito escritor parodia la respuesta de los jóvenes, diciendo que además de ser literatos, han triunfado en los bailes de resistencia del Salón Olympia, y además: «¿No sabe que nuestros grandes poetas son grandes mecanógrafos? En sastrería, en latonería, en encuadernación, hay nuevos que pro-meten. En pintura, en escultura, en grabado, en poner vidrios, hay quienes le jalan a todo» (Patria 45, 6 de agosto de 1925). En varias entradas parodian la relación que tenían algunos de los nuevos con el gobierno del presidente Abadía Méndez, y que completa la denuncia sobre el oportunismo político de los jóvenes: «Dentro de un año, que nos irá a parecer más largo que el chiquito Andrade, estaremos ya todos con nuestro título y con nuestro empleo. Alabados sean Dios
PREPRINT
263
El nuevecito escritor de la revista Patria
y nuestras ganas!». En otro apartado el autor aprovecha el tono de El nuevecito escritor para atacar al expresidente Suárez, parodiando un diálogo de sus Sueños. Este fragmento puede ayudar a confirmar la suposición de que Luis Eduardo Nieto Caballero era por lo menos uno de los autores de los artículos de El nuevecito escritor, pues en la parodia sobre Suárez el antagonista del expresidente es Nieto Caba-llero. Otro de los artículos se burla de la relación entre los nuevos, el carnaval de Bogotá (que aquellos promovieron, organizaron y defen-dieron) y las reinas del carnaval, a quienes los poetas les componían versos de ocasión (Patria 46, 13 de agosto de 1925).
Hasta aquí, buena parte de las entradas de El nuevecito escritor han estado dedicadas a parodiar aspectos de la polémica generacional, las costumbres de los jóvenes y la política de los nuevos. Después dedi-caron una serie completa a parodiar la crítica y la poesía de los nuevos. Con el título de «La poesía ultraísta» escriben, por ejemplo:
Guillermo Valencia y Víctor Londoño nos tienen aburridos. Ya no queremos la perfección parnasiana. José Eustasio Rivera nos ahoga en la opulenta vegetación de sus descripciones terribles. Rasch Isla nos es perfectamente odioso. [...] La poesía es lo que ha venido a enseñarnos Pérez Domenech en conferencias rotundas. Nada de oropel, de vaguedades, de fastidioso amor, de palabritas llorosas a la bella esquiva. [...] De manera breve, sin medida que haga de los versos un enjambre de niñas de primera comunión, sin el sonsonete que corta la respiración [...] se hacen hoy maravillas. Se sugiere, se grita, se condensa, se arrojan a la cesta las palabras inútiles. [...] Y como los nuevos asesinamos la modestia como a un viejo cisne que romantizaba el paisaje, opinamos, antes de que crítico alguno se ocupe de nuestra poesía, que estos nuestros versos son maravillosos. (Patria 47, 20 de agosto de 1925)
Además de las «vidalitas», que convirtieron a Vidales en el blanco favorito de sus parodias, imitan el estilo de otros escritores nuevos, con unas supuestas páginas escritas en el álbum de una princesa inca de paso por Bogotá. Los textos se basan en: 1) las prosas de Vidales, «Homenaje de Luis Vivas. Parábola del poeta decapitado que pensaba con dos cabezas»; 2) los versos de Otto
PREPRINT
264
Jineth Ardila Ariza
y León de Greiff; sobre este último escriben un poema titulado «Balada sintética del cucurrucú estático. Y las golondrinas ambu-latorias», que dice en sus primeras estrofas: «Con blando arrurrú / saluda y se va / el cucurrucú / del manso Aburrá. // Una golondrina / toda parisina, / canta: —Mon hibou. // Y otra menos fina / grita más ladina: /—Mi Currucucú»; y 3) las «cartas a una amiga» que Zalamea publicaba en la misma revista Patria, «Homenaje del más sutil prosador. Epílogo a las cartas de una amiga»:
Quiere usted sentarse al piano? [...] Oh la música! No puedo oír a Chopin sin que me parezca que estoy llorando pecados que jamás he cometido. Usted sabe, querida amiga, que nací para la excepción y no para la regla. En mí, como en el verdadero artista ultramo-derno, se cifran todos los instintos humanos. Yo soy un estuche de fenómenos, un kaleidoscopio de sensaciones [...]. La fórmula poética que por el momento me satisface es la de los «dadaístas» [...]. Es inefable el encanto que exhala este poema dadaísta de Birot: il va plevoir / Pour voir / Pour dada. / An. An. An. / III III III / Pouh. Pouh. Pouh. / R. R. R. A. [...] Pero qué duda atroz me nubla el espíritu y me atenaza las entrañas? Ese doble pespunte que en la parte superior de la manga de su peinador azul acaricia el secreto de su axila, fue bordado por la aguja sutil de una tejedora de encaje en un «beginage» de Brujas la muerta, o ha sido ejecutado por una vulgar máquina «Singer»? Oh! este cruel problema acabará con mi reposo. (Patria 49, 3 de septiembre de 1925)
Con el subtítulo «Lágrimas de los nuevos» describen el final de la revista Los Nuevos:
La bella revista donde varios de los nuestros probaron la im-becilidad de la generación del Centenario y enseñaron a las actuales generaciones la manera de hacer cuentos, también va hacia el ocaso. Aquí no prosperan sino los monos, el papel satinado, los chistes flojos y los versos académicamente medidos. Los platos de resis-tencia se les indigestan a los burgueses estúpidos.
Tras la desaparición de la revista, una prosa de El nuevecito es-critor anuncia su suicidio, pues ya ha aprendido que los de la gene-
PREPRINT
265
El nuevecito escritor de la revista Patria
ración del Centenario fueron tan revolucionarios en su momento como los nuevos y también tuvieron que aprender su lección de fracaso, como ahora tienen que hacerlo los jóvenes:
El momento llega en que el fracaso nos toca con sus dedos de hielo. [...] Y volvemos entonces al respeto, a la tristeza, a lo suave, a lo leve, al claro de luna que queríamos asesinar [...]. Somos víctimas de nuestra propia electricidad [...]. No tuvimos demasiada malicia sino demasiado arranque. Nos habían enfermado los libros comu-nistas, los libros dadaístas y los libros que contienen consejos tan absurdos como aquel de que a la literatura o la política es preciso entrar por la puerta del escándalo. Ya nos convencimos de que eso es insensato. (Patria 49, 3 de septiembre de 1925)
Pero como la polémica entre las dos generaciones continuó después de la desaparición de la revista Los Nuevos, en las páginas de las Lecturas Dominicales y, sobre todo, en el Suplemento Lite-rario Ilustrado, El nuevecito escritor no descansó en paz y resucitó cada cierto tiempo, hasta que la revista Patria dejó de existir. Llama la atención descubrir que los nuevos nunca respondieron a las parodias de El nuevecito escritor de manera directa. A lo sumo aludieron al humor centenarista de un modo desdeñoso y genérico. Llama la atención descubrir que los nuevos nunca respondieron a las parodias de El nuevecito escritor de manera directa. A lo sumo aludieron al humor centenarista de un modo desdeñoso y genérico.
PREPRINT
267
El Nuevo Tiempo Literario
El Nuevo Tiempo Literario, suplemento del periódico El Nuevo Tiempo, reapareció en 1927, después de doce años de haber sido sus-pendido. En la segunda época del suplemento, que comienza el 4 de junio de 1927 y termina el 14 de diciembre de 1929, su dirección estuvo a cargo de Ismael Enrique Arciniegas. El solo hecho de tratarse del renacimiento o segunda época de una revista que doce años atrás había sido órgano de difusión de escritores que comenzaron su obra durante el siglo anterior y de aquellos que integraban la generación del Centenario, marca el carácter ideológico de la publicación: tra-dicionalista y decididamente apática frente a las nuevas propuestas literarias juveniles, además de ser un diario conservador.
Como puede verse superficialmente, al revisar la poesía pu-blicada en El Nuevo Tiempo, este no fue un espacio fundamental para la divulgación de la poesía nacional —de hecho Arciniegas la asumió como un órgano de divulgación personal—; más in-terés tuvo en tanto que allí aparecieron muchos poetas poco co-nocidos, españoles y latinoamericanos, junto a las grandes figuras de la poesía americana; algunos de ellos —publicados a manera de muestra de lo que no debía ser la poesía, según Arciniegas— figu-raban entre los vanguardistas o renovadores.
PREPRINT
269269
El Nuevo Tiempo Literario
En cuanto a la crítica, también aquí, como en los primeros años de las Lecturas Dominicales de El Tiempo, Eduardo Castillo es el crítico del suplemento. Con el seudónimo de Florisel, tenía a su cargo una sección titulada «Bibliografía», en donde escribía reseñas de libros colombianos y americanos recién aparecidos. El tono de Florisel es se-mejante al de El caballero Duende de las Lecturas Dominicales, pero mucho menos conciliador con los jóvenes. Escribió artículos elogiosos sobre Juan Lozano y Lozano, cuya sensibilidad, asegura, es la de un centenarista; sobre Rafael Maya; y sobre el último libro de Ismael En-rique Arciniegas, En Colonia.
Sobre Job, el poema extenso que Guillermo Valencia acababa de publicar, Florisel duda acerca de si debe admirarlo incondicio-nalmente o reprocharle a Valencia sus defectos. El poeta parnaciano le parece ahora descuidado, después de la perfección que había de-mostrado en Ritos. Lo que deducimos de estas palabras de Castillo es que para 1927 la gloria incuestionable de Valencia comienza a opacarse y es puesta a prueba, ya no solo por algunos nuevos, que lo venían haciendo desde comienzos del decenio, sino también en el juicio crítico de los defensores de la tradición (El Nuevo Tiempo Literario 28, 17 de julio de 1927).
Sobre el mismo Eduardo Castillo aparecen tres notas críticas laudatorias que celebran la publicación tardía de El árbol que canta. La primera es un largo estudio de Dmitri Ivanovitch que sirvió de prólogo al libro; la segunda es del mismo Arciniegas; y la tercera es una autodefensa de su autor, quien ha preferido anticiparse a la crítica que su libro pudiera recibir por parte de «nuestros literatos vanguardistas» (El Nuevo Tiempo Literario 102, 5 de enero de 1929).
Dmitri Ivanovitch asegura en su presentación de El árbol que canta que el presente es el tiempo de la «decadencia moral e inte-lectual de Colombia». La época de la generación de «la serpentina y el petróleo», para quienes la poesía ha dejado de ser, citando al duque de Rivas, «pensar alto, sentir hondo y hablar claro». Castillo es, pues, uno de los últimos poetas verdaderos, porque en él se conjugan esas tres cualidades. Allí mismo, Ivanovitch hace un ejercicio de auto-crítica frente a la «afeminada incertidumbre» de los poetas de su ge-neración, civilizada pero un poco «emasculada», según el término
PREPRINT
271271
El Nuevo Tiempo Literario
que él mismo usa. La nueva generación, sin embargo, materialista y poco ética, es peor que la suya. La poesía de Castillo pertenece a una época alejada del progreso que aún creía en la poesía. La nueva poesía, en cambio, se presume original y solo alcanza a ser rara (El Nuevo Tiempo Literario 36, 10 de septiembre de 1927).
Ismael Enrique Arciniegas aprovecha su crítica de El árbol que canta, de Castillo, para repudiar la poesía de vanguardia, esa poesía de «jazz-band», apelando a varios juicios críticos de autores internacionales (El Nuevo Tiempo Literario 102, 5 de enero de 1929).
Nicolás Bayona Posada escribe un elogio de Arciniegas como traductor. A Bayona Posada todavía le preocupa que exista el desnudo en el arte, y no ha podido aceptar ni siquiera a Baudelaire. Pocos números atrás había escrito otro artículo en el que comparte con Arciniegas su rechazo y su ironía hacia la nueva poesía (El Nuevo Tiempo Literario 59, 19 de febrero de 1928).
Otros artículos de crítica literaria publicados en El Nuevo Tiempo Literario fueron escritos por Juan Lozano y Lozano (sobre Castillo y sobre Ismael Enrique Arciniegas), y por los jóvenes Carlos Arturo Caparroso y Gregorio Castañeda Aragón. Este último se apropió una vez de la sección «Bibliografía» de Castillo, y logró infiltrar un artículo acerca de La novela de los tres, del nuevo José Restrepo Jaramillo, que junto con El regreso de Eva y Suenan timbres deben ser consideradas, según el poeta samario, como las obras del vanguardismo colombiano (El Nuevo Tiempo Literario 98, 8 de diciembre de 1928).
Arciniegas estaba bien informado acerca de los rumbos de la poesía de vanguardia que se escribía fuera del país —mucho más, tal vez, que algunos de los nuevos—; con esa información escribe sus «paliques literarios», sobre los cuales Felipe Lleras hizo desde las páginas de Ruy Blas el siguiente comentario irónico:
El maestro Arciniegas, aparte de todo lo bueno que trajo de la Ciudad Luz, tiene el privilegio de haber importado, a su regreso del viejo mundo, un nuevo género literario que habrá de hacer época en nuestra historia intelectual. Nos referimos al género de los pa-liques que el veterano periodista ha puesto de moda en esta Atenas
PREPRINT
272
Jineth Ardila Ariza
muisca [...]. Alguien decía que el éxito del fox-trot estaba en que era un baile para los que no habían podido aprender nunca a bailar. Esto podría aplicarse al palique. Es un género ideal para los que no han podido aprender a escribir, por más práctica que tengan y por más esfuerzos que hayan hecho. Y como el palique es un resumen de todos los pequeños detalles cotidianos y domésticos, resulta un admirable recurso para los que no tienen nada qué decir y sí la ne-cesidad imperiosa de opinar sobre todas las cosas de este mundo y hasta algunas del otro. («Un nuevo género literario», Ruy Blas 4, 8 de junio de 1927)
Arciniegas no solo había puesto de moda el palique literario sino que además había traído consigo un corpus de poemas van-guardistas, que el maestro traducía para deleite e hilaridad de sus lectores, pues pretendía, con su divulgación, ridiculizar los mo-vimientos de vanguardia de los que había tenido noticia. Además de eso, él mismo se había puesto en la tarea de componer algunos poemas vanguardistas para mofarse de los seguidores de sus es-cuelas literarias. Tal cosa sucede, por ejemplo, en una carta a José Joaquín Casas, en la que, con el fin de entretener a su amigo, cree componer algunas muestras de poesía de vanguardia que imitaban de algún modo, aunque con menos agudeza, las parodias de El nue-vecito escritor:
Un ‘avancista’ con ese tema, diría: Bella y fresca, En el castillo, La Marquesita Rosalinda, Mientras que Va volando la brisa, Con su mano, Con su pequeña mano Blanca, Blanca, Una grave Una grave pavana, Le está
PREPRINT
273273
El Nuevo Tiempo Literario
Arrancando Al clavicordio de su abuela. El día en que esto cunda ¡la Virgen Santísima nos proteja!
[...] Tú, afortunadamente, para bien de nuestra literatura, de que eres ornamento, has permanecido firme en la vieja guardia, y con-tinúas fiel a las tradiciones de la poesía verdadera y única, la de la forma consagrada por los clásicos de la lengua, la inspirada en altos ideales, que simbolizan armonía, sentimiento y belleza. (El Nuevo Tiempo Literario 58, 11 de febrero de 1928)
Cuando Ismael Enrique Arciniegas se esfuerza en hacer la crítica tradicionalista a la poesía moderna es cuando compone sus poemas antivanguardistas, como el extenso poema que titula «La rima»:
¿Decís que la rima ya ha muerto, y que es ruido De compás monótono, muy fuerte al oído, Y que rotos ritmos son música interna Para los arcanos del alma moderna? ¿Música? ¿Mas cuándo lo que no es eufónico Por suerte ha dejado de ser inarmónico? Descoyuntamientos, y palabrería, No serán ni han sido jamás Poesía. (El Nuevo Tiempo Literario
53, 7 de enero de 1928)
La otra manera de hacer crítica antivanguardista que tuvo Arciniegas fue publicar artículos tomados de la prensa extranjera sobre la poesía de vanguardia, a manera de escándalo, que quizá también hayan servido como divulgación de esta, pese a los deseos de su director: el primer artículo que Arciniegas reproduce aparece en el primer número de la nueva época del suplemento, es decir, en el número 22, y se trata de una crónica dialogada del español Gómez Carrillo sobre las «Nuevas escuelas literarias», en donde quiere re-presentar irónicamente cómo son las conversaciones y cuáles las expectativas acerca de los movimientos de vanguardia en Europa; sobresalen la evidencia de la facilidad con que nacen y mueren las escuelas y la arbitrariedad de las teorías surgidas en torno al nuevo arte. En esa conversación imaginaria se funda y declara muerta una
PREPRINT
274
Jineth Ardila Ariza
nueva escuela literaria. La intención del artículo es criticar el ca-rácter efímero y la ligereza con la que aparecen y desaparecen los movimientos (El Nuevo Tiempo Literario 22, 4 de junio de 1927).
En otro número se reproduce el comentario de una expo-sición sobre el dadaísmo, firmado por Luis Rodríguez-Embil. En «La poesía hispanoamericana en la hora actual», de Enrique Gon-zález Martínez, el autor refuta el apelativo de «mundonovistas» que quieren para sí algunos representantes de la nueva poesía ame-ricana, de la poesía de vanguardia, por no representar, para el autor, lo característico de las tendencias poéticas del Nuevo Mundo. Ál-varez Lleras, tal vez el más famoso dramaturgo colombiano de la época, se acerca en Europa a las vanguardias, aunque se había abs-tenido de acercarse a los nuevos en Colombia, y publica el artículo titulado «La sinceridad y los cánones de la literatura vanguardista», en donde buscaba hacer una crítica objetiva de esta. Para el español Eduardo Gómez de Baquero, en «Una ojeada a las letras españolas», el problema del arte de la época parece ser que no ha sabido con-ciliar la necesidad de la expresión de una emoción nueva con una forma que le sea propia, pero que no consista solo en ir contra la forma; dos ejemplos conciliadores son Machado y Salinas.
Estévez Ortega reproduce un supuesto «diálogo sobre extrava-gancias», en donde se habla de la pintura del expresionismo, del fu-turismo y del cubismo, y se comprueba que no hay belleza en esas manifestaciones artísticas. Pese a que ya Lugones se comenzaba a leer asociado a la poesía de vanguardia, debido a su reciente libro publicado, Lunario sentimental, Arciniegas reproduce un comen-tario suyo en contra de la poesía moderna, en donde interesa la equivalencia que hace entre poesía nueva y comunismo, porque, según el autor argentino, ambos reniegan de la retribución según la calidad y cantidad de trabajo que haga cada uno (El Nuevo Tiempo Literario 63, 18 de marzo de 1928).
Suárez Calimaño hace un análisis en dos entregas de las «Orientaciones de la literatura hispanoamericana en los últimos veinte años»; habla del modernismo y la reacción americanista que lo siguió durante las primeras décadas del siglo; luego registra la reacción vanguardista que fue consecuencia del desastre de la
PREPRINT
275275
El Nuevo Tiempo Literario
Primera Guerra Mundial, y que abrió una brecha generacional entre los jóvenes de 18 años y los que debían seguirles y que mu-rieron en la guerra; la reacción vanguardista le parece solo externa, que solo apunta a la forma, no al fondo; de ahí su inutilidad y su corta vida, pues ya muchos, según su observación, se han alejado de las vanguardias para tender hacia la izquierda o hacia la derecha (El Nuevo Tiempo Literario 72, 2 de junio de 1928). El autor concluye la segunda parte de «Orientaciones de la literatura hispanoamericana en los últimos veinte años» hablando del caso colombiano, el más conservador en literatura. Le parece que el más original crítico del modernismo es Luis Carlos López y que el poeta más vanguardista es León de Greiff. No obstante, al autor no le parece que sea para celebrar el hecho de que la poesía colombiana permanezca anqui-losada (El Nuevo Tiempo Literario 73, 10 de junio de 1928).
Carlos Galvis Mantilla (colombiano) en un artículo sobre «La poesía moderna en Méjico», rechaza las nuevas tendencias de la poesía mejicana que acaba de conocer a través de una antología (El Nuevo Tiempo Literario 85, 8 de septiembre de 1928). Edmond Jaloux comenta «Un manifiesto del super-realismo». El autor ex-plica el pensamiento surrealista, aprecia la obra de sus fundadores, pero sospecha que va a ser imitado y vulgarizado. Una nota sin firmar, titulada «Antología italiana», manifiesta alguna simpatía hacia los poetas de vanguardia de ese país. De Fernando de la Milla apareció una página elogiosa llamada «Algo sobre superrealismo». Ismael Enrique Arciniegas escribe él mismo un artículo sobre la «Antología de la nueva poesía francesa», que el crítico parece haber leído con avidez. Pese a su resistencia a aceptar la poesía de van-guardia y a sus principios inconmovibles acerca de lo que debe ser la poesía, se alcanza a sentir menos arbitrario su juicio, como si fi-nalmente estuviera aceptando que sus ideas ya son definitivamente anacrónicas (El Nuevo Tiempo Literario 104, 20 de enero de 1929). Julio V. González considera concluida la vanguardia en Argentina e iniciada una época que debe estar marcada por el rechazo al cos-mopolitismo y el resurgir de un arte nacional. Fernando López Martín refuta a López Parra (españoles) su entusiasmo por la vanguardia hecha por «cazadores de metáforas» sin emoción, que
PREPRINT
277277
El Nuevo Tiempo Literario
hacen solo poesía cerebral (El Nuevo Tiempo Literario 112, 27 de abril de 1929). En el último número de El Nuevo Tiempo Literario, Ismael Enrique Arciniegas publica un artículo sobre un poeta van-guardista de Polonia, titulado «Sobre Tuwim y otros modernistas»: el nuevo poeta le gusta, pese a que «desarticula el verso y no usa rimas» (El Nuevo Tiempo Literario 134, 5 de noviembre de 1929).
Así quedó retratado el carácter de El Nuevo Tiempo Literario, que debió ser leído con interés por los poetas de la época, bien para hacerse cómplices de Arciniegas, o bien para enterarse de las no-vedades de la poesía en América o Europa. En últimas, El Nuevo Tiempo Literario dio cuenta del nuevo tiempo literario, aunque de una manera sesgada, que debía conducir a que los lectores se sin-tieran informados, pero se cuidaran de sentir simpatía hacia las ya para entonces no tan nuevas tendencias estéticas del momento, en los años finales del decenio, cuando la lucha generacional se había quedado sin quórum.
PREPRINT
281
El bienestar económico que el país experimentó durante la segunda mitad del año 1927, y que terminaría al comenzar el nuevo decenio en medio de una crisis económica internacional, se mani-festó durante el gobierno de Abadía Méndez en la prodigalidad con que se abrieron consulados y se distribuyeron entre algunos inte-lectuales del país. Así, en calidad de cónsules salieron hacia Europa escritores de la generación del Centenario, como Armando Solano, Luis Carlos López, Gómez Jaime, Quijano Mantilla, Tic-Tac, Ál-varez Lleras y Rasch Isla; pero también algunos de los nuevos, como Gregorio Castañeda Aragón (viaja a Costa Rica y luego es nom-brado cónsul en Curazao), José Umaña Bernal (cónsul en Chile) y Jorge Zalamea (quien desde México, en donde trabajaba como pe-riodista, viajó a cumplir funciones consulares en Madrid). De ese modo comenzó a «despejarse» el ambiente cultural colombiano. Alberto Lleras se fue a Buenos Aires, como periodista invitado de La Nación; Luis Vidales se fue a París, y trabajaba en un banco; José Restrepo Jaramillo y Alejandro Vallejo también viajaron a Europa, en donde se encontraron con Vidales en París y con Zalamea en Madrid. León de Greiff se había retirado a Bolombolo, para hacerse cargo de un tramo de la construcción del ferrocarril de Antioquia. De una u otra forma, terminaron envueltos en el desarrollo del
PREPRINT
282
Jineth Ardila Ariza
país o siendo artífices de él, bien como periodistas, como diplo-máticos o como directores de obras públicas. Felipe Lleras, uno de los pocos miembros del grupo de los nuevos que permaneció en Bogotá, publicó una irónica nota sobre los consulados que repartía Abadía entre los centenaristas, poco antes de que, a lo mejor esti-mulado por la crítica del intelectual socialista, les llegara el turno a tres de los nuevos:
El doctor Abadía Méndez, a fuer de humanista y de aficionado en sus lejanas mocedades al cultivo de las bellas letras, está pres-tándole una eficiente protección a la literatura nacional en las personas de sus más auténticos representativos. El doctor Abadía quiere que nuestros literatos vayan a admirar todos los progresos y las bellezas de ultramar. Y con una prodigalidad digna de cualquier Mecenas, ha venido firmando, todos los días, decretos por los cuales se nombran cónsules en el exterior a los poetas, dramaturgos y cro-nistas que antes no habían logrado realizar el sueño migratorio que les inspira su inquietud espiritual. El doctor Abadía les ha hecho un servicio positivo a estos buenos amigos suyos y cultivadores del arte literario. Y al mismo tiempo le ha prestado uno no menos impor-tante a la literatura nacional. En la molicie diplomática, y distraídos con el espectáculo atrayente de las cosas de los hombres y de las mu-jeres desconocidas, nuestros literatos seguramente habrán de darse una tregua en sus actividades creadoras. Con lo cual es posible que haga una ganancia efectiva la llevada, traída y maltratada literatura nacional. («Los literatos se van», Ruy Blas 3, 7 de junio de 1927)
Esa tregua en las «actividades creadoras» terminó dejando de ser solo una ironía y convirtiéndose en una escueta realidad, pero se haría sentir menos en la obra de cada escritor que en la actividad crítica que producía el enfrentamiento entre las dos generaciones de escritores, ahora dispersos por el mundo. Al final del año, el mismo Felipe Lleras, comentando una encuesta que había abierto El Espec-tador acerca del año literario de 1927, concluyó que ese año no podía haber sido bueno, pues todos los nuevos habían emigrado del país:
Los dos años anteriores se caracterizaron por una intensa agi-tación literaria a la cual no fue ajena la irrupción sonora del grupo
PREPRINT
283
Epílogo
de los nuevos a las letras nacionales. La llegada de esa generación con un gesto inconforme y con un tropel de frases irreverentes, produjo por lo menos una sana emulación entre los que acaban de llegar y los valores ya definidos que se sintieron amenazados por el irrespeto ju-venil. Como resultado de todo esto se produjo un ambiente propicio a la discusión y hasta al estudio de las nuevas formas y de las nuevas co-rrientes culturales. Entonces se leyeron, por primera vez, muchos au-tores hasta entonces desconocidos en nuestros círculos intelectuales. Y quedaron libros como los de Maya y León de Greiff, que en muchos años no volverán a escribirse en Colombia. El año de 1927 marcó el éxodo de casi todos los valores nuevos y la disgregación natural del grupo inquieto y vibrante. Hay que advertir que los escritores de la nueva generación se marcharon por su cuenta y riesgo a luchar cara a cara con la vida en el exterior. Así desfilaron Alberto Lleras Camargo, Jorge Zalamea, Luis Vidales, Restrepo Jaramillo, entre otros. Los de las generaciones anteriores también sintieron el deseo de emigrar, y más prudentes, se acogieron a la sombra benévola de la cancillería y monopolizaron los consulados y las legaciones de los dos hemisferios: Trigueros, Gómez Jaime, Quijano Mantilla, Tic-Tac, Álvarez Lleras, Rasch Isla y muchos más, cambiaron las cuartillas por las facturas consulares. Así, idos quienes eran una promesa y quienes ya no pro-metían nada más, el año tenía que ser estéril como lo fue en materia de literatura. («El año literario», Ruy Blas 172, 3 de enero de 1928)
El abandono de los nuevos sería terreno fértil para la aparición de un nuevo grupo generacional, que respondería al clamor nacio-nalista que se había elevado durante los últimos dos años del de-cenio. Así lo sentía a mediados de 1929 un futuro Bachué, cuando el nuevo grupo comenzaba a consolidarse y antes de que llegara a formular su propio manifiesto: «El grupo literario de los nuevos, que dirigieron Lleras y Zalamea, Vidales y Maya, se ha dispersado, en un loco afán de buscar en otros países lo que se halla entre no-sotros» (Darío Samper, «La actitud de las nuevas generaciones», Lecturas 304, 30 de junio de 1929).
Hasta 1927, el proyecto cultural de modernización de la poesía y la crítica colombianas que se había iniciado diez años atrás había
PREPRINT
284
Jineth Ardila Ariza
sido una bandera de los nuevos. Es tan abrupta la desaparición del grupo, que da la impresión de que este proyecto cultural no hubiera terminado de realizarse y hubiera sido abandonado por los jóvenes. En cambio, el proyecto político centenarista, que era llevar un gobierno liberal a la presidencia, se vio cumplido con la elección en 1930 de su compañero de generación, Enrique Olaya Herrera, quien derrotó a los dos candidatos conservadores que se enfrentaban por el poder: Guillermo Valencia y Vásquez Cobo. Entre los futuros dirigentes e ideólogos del gobierno de Enrique Olaya Herrera estarían centenaristas como López Pumarejo, Lau-reano Gómez, Eduardo Santos, Luis Eduardo Nieto Caballero y Luis López de Mesa. Y el proyecto poético liderado por Armando Solano, de crear una literatura nacionalista, criollista, indigenista, sería realizado por los jóvenes post-nuevos (como ellos mismos se llaman en alguna oportunidad) que se convertirán en Bachués al comienzo de 1930.
En cuanto a la modernización literaria, en el sentido de hacer una obra universal y contemporánea de Europa e Hispanoamérica, sin filiaciones de escuelas, que era el propósito de algunos de los nuevos de avanzada, continuaría siendo el objetivo individual de algunos de ellos, que los llevaría a la consolidación de una obra futura relevante. Otros abandonaron la literatura y se concen-traron en sus intereses políticos.
Sin embargo, hoy cabe preguntarse si realmente fueron asi-miladas las conquistas de los nuevos: no en cuanto a las innova-ciones que hicieron algunos, siguiendo principios de las escuelas de vanguardia -como el de la modernolatría-, en estéticas que durante el mismo decenio comenzaban a revaluarse también en toda América, sino en cuanto a su propuesta de hacer una literatura más racional que sentimental, liberada de las formas tradicionales o capaz de experimentar con ellas con mucho atrevimiento, en los distintos géneros, o en cuanto a su permanente inquietud, que los llevaba a leer a los autores más modernos entre los europeos y los americanos, como Valéry, Proust, Ibsen, Virginia Woolf, Alfonso Reyes, Mariátegui... -la lista es de una actualidad impresionante-, en quienes los nuevos encontraron fuentes generosas para nutrir
PREPRINT
285
Epílogo
su propia literatura. Cabe preguntarse si acaso sus lecciones no tu-vieron que repetirse unos años después, como si se recibieran por primera vez. Y, sobre todo, si el tipo de crítica que propusieron se mantuvo: no el gesto irreverente de la crítica no argumentativa, que podía llegar hasta el insulto personal, sino la crítica que discutía la validez del canon de la época, la necesidad de superarlo, en algunos casos apenas cinco o diez años después de que hubieran aparecido las obras de los autores evaluados.
Es de considerar que solo el movimiento americanista, indige-nista y nacionalista de la generación que les siguió, la de los Bachués, alcanzó a inspirarse en las campañas de los nuevos. Más que polemizar con ellos, pues no quedaba nadie que les respondiera en nombre de tal grupo, los Bachués tuvieron que hacerse solos, o mejor, siguiendo las manifestaciones del americanismo en otros países del continente, tanto como los escritos sobre nacionalismo e indigenismo de Ar-mando Solano. Además del centenarista, solo Sanín Cano continuaría respondiendo a las inquietudes de los más jóvenes, con lo cual demos-traba tener el espíritu de un verdadero moderno, capaz de renovarse a sí mismo tras cada cambio generacional.
Después de haber llevado el poema racional y en verso libre al nivel estético adonde lo condujeron Vidales y el Maya de su se-gundo libro, después de las complejas armonías que había conse-guido León de Greiff, mezclando a su antojo formas tradicionales y modernas, ¿qué significa la regresión de Piedra y cielo a España y al soneto, por nombrar tan solo uno de los géneros impugnados por algunos de los nuevos? ¿No habían estos ayudado a preparar de algún modo, con su repliegue intempestivo del espacio literario colombiano, el camino que conduciría a ignorar u olvidar todos sus logros, su paso por las publicaciones periódicas del país, lo cual regresaría la poesía y la crítica colombianas al piedracielismo, con-siderado todavía hoy por algunos investigadores como una mani-festación de la poesía de vanguardia en Colombia?
Preguntas como las que acabo de plantear son las que inducen a la investigación literaria. Para tratar de responderlas el investigador recorre los pasos de una generación que le antecede en el tiempo, en las páginas de sus publicaciones culturales. Las preguntas que yo
PREPRINT
286
Jineth Ardila Ariza
misma me había hecho, cuando comencé esta investigación sobre la poesía colombiana del decenio, provenían en gran medida de la ignorancia sobre el tema que iba a estudiar: ¿en Colombia no nos enteramos de que existió la poesía de vanguardia? ¿Acaso Vidales, el autor de Suenan timbres, no es vanguardista? ¿León de Greiff es solo un modernista tardío? ¿Lo más innovador que se escribió en Colombia llegó en los años treinta en la forma de los sonetos pie-dracielistas? ¿No había publicaciones dedicadas a la discusión lite-raria de actualidad? ¿No éramos más que un país «tradicionalista y cauto» que obedecía el mandato del pasado sin cuestionarlo si-quiera? Al final, espero haber respondido tangencial o directamente algunas de estas inquietudes, haber aprovechado y reconocido oportunamente los avances y pistas de los investigadores que me antecedieron y suscitar preguntas menos cándidas que las mías del origen en el lector de estas páginas.
PREPRINT
287
Bibliografía
Obras citadas
Anderson Imbert, Enrique. 1961. Historia de la literatura hispanoamericana. Época contemporánea. Vol. 2. México: Fondo de Cultura Económica.
Arciniegas, Germán, Roberto Andrade y Rafael Bernal Jiménez. 1921. A la juventud hispanoamericana. Universidad 1 (febrero).
Bürger, Peter. 1987. Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península.Collazos, Oscar. 1977. Las vanguardias en América Latina. Barcelona:
Península.De la Calle, Hernando. 1928. La generación de los nuevos. Universidad 86
(16 de junio).De Micheli, Mario. 1979. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid:
Alianza.De Onís, Federico. [1934] 1961. Antología de la poesía española e
hispanoamericana (1882-1932). Nueva York: Las Américas Publishing Company.
Fernández, Teodosio. 1987. La poesía hispanoamericana en el siglo XX. Madrid: Taurus.
Hidalgo, Alberto, Jorge Luis Borges y Vicente Huidobro. 1926. Índice de la nueva poesía americana. Buenos Aires: Sociedad de Publicaciones El Inca.
PREPRINT
288
Vanguardia y antivanguardia
288
Loaiza Cano, Gilberto. 1995. Luis Tejada y una lucha por una nueva cultura [Premios Nacionales de Cultura-Historia] Bogotá: Colcultura.
Maya, Rafael. 1982. Obra crítica, Bogotá: Banco de la República.Medina, Álvaro. 1975. López, De Greiff, Vinyes, Vidales y el
vanguardismo en Colombia. Punto rojo 1, n.° 4 (junio-julio): 17.. 1995. El arte colombiano de los años veinte y treinta [Premios Nacionales de Cultura]. Bogotá: Colcultura.
Niemeyer, Katharina. 2004. Subway de los sueños, alucinamiento, libro abierto. La novela vanguardista hispanoamericana. Madrid / Fráncfort del Meno: Iberoamericana.
Osorio, Nelson. 1981. Para una caracterización histórica del vanguardismo literario hispanoamericano. Revista Iberoamericana 114-115 (enero-junio).. 1988. Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana. Caracas: Ayacucho.
Paz, Octavio. 1987. Los hijos del limo. Barcelona: Seix Barral.Pöppel, Hubert. 2000. Tradición y modernidad en Colombia. Corrientes
poéticas en los años veinte. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. y Miguel Gomes. [1999] 2008. Bibliografía y antología crítica de las vanguardias literarias. Bolivia. Colombia. Ecuador. Perú. Venezuela (ed. ampliada). Madrid / Fráncfort: Iberoamericana / Vervuert.
Rama, Ángel. 1985. Las máscaras democráticas del modernismo. Montevideo: Fundación Ángel Rama.
Schwartz, Jorge, 1991. Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos. Madrid: Cátedra.
Sosnowski, Saúl. 1997. Lectura crítica de la literatura americana. Vol. 3: Vanguardias y tomas de posesión. Venezuela: Biblioteca Ayacucho.
Uribe, María Tila. 1994. Los años escondidos. Sueños y rebeldías en la década del veinte. Bogotá: Cestra-Cerec.
Verani, Hugo. 1990. Las vanguardias literarias en Hispanoamérica (Manifiestos, proclamas y otros escritos). México: Fondo de Cultura Económica.., ed. 1996. Narrativa vanguardista hispanoamericana. México: UNAM / Ediciones del Equilibrista.
Yurkievich, Saúl. 1976. Celebración del modernismo. Barcelona: Tusquets.
PREPRINT
289289
Bibliografía
Publicaciones periódicas consultadas
Caminos (Barranquilla), 1922.Cromos (Bogotá), 1920-1930.El Gráfico (Bogotá), 1920-1929.Lecturas Dominicales de El Tiempo (Bogotá), 1923-1929.El Nuevo Tiempo Literario, suplemento de El Nuevo Tiempo (Bogotá),
1927-1929.Los Nuevos (Bogotá), 1925.Panida (Medellín), 1915. La República (Bogotá), 1921-1922.Revista 8 de Junio (Bogotá), 1929.Ruy Blas (Bogotá), 1927-1928.El Sol (Bogotá), 1922.Suplemento Literario Ilustrado de El Espectador (Bogotá), 1924-1929.Patria. Revista de Ideas (Bogotá), 1924-1926.Universidad (Bogotá), primera época: 1921-1922; segunda época: 1927-1929.Voces (Barranquilla), 1917-1920. Selección de textos de Germán Vargas.
1977. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura. Voces. Edición íntegra, preparada por Ramón Illán Bacca. 2003. Barranquilla: Ediciones Uninorte.
Obras consultadas
AA. VV. 1965. Movimientos literarios de vanguardia en Iberoamérica. México: Memorias del Undécimo Congreso.. 1988. Manual de literatura colombiana. Tomo 2. Bogotá: Procultura.. 1991. Historia de la poesía colombiana. Bogotá: Casa Silva.. 1992. Gran enciclopedia de Colombia. Vol. 4: Literatura. Bogotá: Círculo de Lectores.
Bustamante, Víctor. 1994. Luis Tejada, Medellín: Babel. Camacho Guizado, Eduardo. 1978. Sobre literatura colombiana e
hispanoamericana. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura.Charry Lara, Fernando. 1985. Poesía y poetas colombianos. Bogotá:
Procultura.. 1988. Los Nuevos. En Manual de literatura colombiana, tomo 2, AA. VV. Bogotá: Procultura.
PREPRINT
290
Vanguardia y antivanguardia
290
De Torre, Guillermo. 1965. Historia de las literaturas de vanguardia, Madrid: Guadarrama.
Escobar Calle, Miguel. 1988. Las revistas culturales. En Historia de Antioquia. S. l.: Suramericana de Seguros.
Fajardo, Diógenes. 1991. Los Nuevos. En Historia de la poesía colombiana, AA. VV. Bogotá: Casa Silva.
Gutiérrez Girardot, Rafael. 1982. La literatura colombiana en el siglo XX. En Manual de historia de Colombia, tomo 3, AA. VV. Bogotá: Procultura.
Illán Bacca, Ramón. 1998. Escribir en Barranquilla. Barranquilla: Ediciones Uninorte.
Jiménez, David. 1989. Rafael Maya. Bogotá: Procultura.. 1992. Historia de la crítica literaria en Colombia. Bogotá: Colcultura.. 2002. Poesía y canon: Los poetas como críticos en la formación del canon en la poesía moderna en Colombia. Bogotá: Norma.. 2005. Antología de la poesía colombiana. Bogotá: Norma.
Melo, Jorge Orlando, ed. 1988. Historia de Antioquia. S. l.: Suramericana de Seguros.
Molina, Gerardo. 1971. Las ideas socialistas en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo.
Zambrano Pantoja, Fabio. 1989. Historia de Bogotá: Siglo XX. Tomo 2. Bogotá: Salvat-Villegas.
PREPRINT
291291
A
Abadía, Miguel: 89, 231, 261, 281, 282
albatros, Los: 69
Álvarez, Alberto: 89, 239, 274, 281, 283
Amacorva, Noel (véase también
Alberto Lleras): 167
Amauta: 34
Amaya, Víctor: 159
americanismo: 29, 35, 51, 285
Amórtegui, Octavio: 203
anarquía: 155
Anderson, Enrique: 37-49
Andrade, Roberto: 34, 261
Andreiev, Leónidas: 150
anticosmopolitismo: 50
antiparnasianismo: 115
antivanguardia: 239, 241
antología(s): 21, 23, 24, 26, 57, 59, 63,
207, 275
Anzola, Elías: 235
Apollinaire, Guillaume: 65, 82, 143, 183
Arango, Dionisio: 33, 175, 232, 251, 252
Arango, Eliseo: 130, 173
Arciniegas, Germán: 15, 30, 34, 85,
103, 130, 175, 177, 205, 247
Arciniegas, Ismael: 89, 97, 233, 234,
235, 241, 267-277
ariscos, Los: 103
arquilokias: 87, 91, 96, 99, 102, 103, 137,
232, 255
arquilókidas, Los: 63 n. 3, 66, 69, 81, 87
y n.4, 89-91, 93-105, 106 n. 5, 107, 117,
123, 127, 137, 191
Azuero, Don Lope de: 116, 119
Azula, Rafael: 33
B
Bachué (véase también Rafael Azula
Barrera): 33, 69
bachués, Los: 32, 69, 247, 284, 285
Barba-Jacob, Porfirio: 24, 42, 50, 154
Barrera, Jaime: 32
Baudelaire, Charles: 115, 271
Bayona, Nicolás: 235, 271
Bernal, Rafael: 34
boina vasca, Generación de la: 69
bolcheviquismo: 13, 243
Borges, Jorge Luis: 63
Botero, Abel: 130, 211, 213
Breton, André: 48, 199, 201
C
Caballero Duende, El (véase también
Eduardo Castillo): 167, 176, 269
Calle, Hernando de la: 30, 89, 101
Camacho, Guillermo: 89
Camacho, José: 130, 148, 259
Camacho, Nemesio: 232
caminos, Grupo: 69, 105, 141
Índice analítico
PREPRINT
292
Índice de analítico
Cano, Luis: 81, 89, 185, 187
Cano, María: 230, 231
Caparroso, Carlos: 271
caricatura: 85, 89, 140, 167, 232
Carrasquilla, Rafael: 89, 93
Carrasquilla, Tomás: 76, 77, 89, 99, 175
Carvajal, Mario: 177
Casas, José: 89, 95, 239 fig., 272
Castañeda, Gregorio: 15, 40, 67, 123,
130, 148, 159, 201, 205, 221, 233, 249,
251, 281
Castillo, Eduardo: 40, 76, 77, 89, 141,
153-161, 167, 189, 209, 211, 232, 269, 271
Castro, Aurelio de: 89, 232
centenario, Generación del: 12, 16, 40,
113, 127, 128, 130, 131, 135, 161, 193, 197,
221, 223, 235, 243, 245, 247, 252, 253,
255, 257, 264, 267, 281
Céspedes, Ángel: 89
Chiverudo (véase también Felipe
Lleras Camargo): 33
clasicismo: 11, 13, 66, 75, 213
Collazos, Óscar: 61
Colombia: 89
Concha, Juan: 89
conservatismo clerical: 191
contemporánea, Época: 31, 35, 36 n.
3, 37
contemporáneos, Los: 199
cosmopolitismo: 45, 47, 50, 53, 77,
234, 275
creacionismo: 63, 82-85, 140
crisis finisecular: 29
crítica literaria: 77, 271
Cromos: 89, 97, 120 fig., 159, 207
crónica: 59, 97, 116, 137, 139, 148, 165,
173, 177, 185, 189, 217, 219, 234, 273
cubismo: 198-200, 203, 274
Cuervo, Emilio: 89
D
D’Andreis, Fernando: 105
dadaísmo: 47, 78, 145, 203, 219, 234, 274
Darío, Rubén: 24, 53
debate generacional: 77, 153, 163, 167, 195
Domingos, El Espectador: 89
E
El Correo Liberal: 100
El Debate: 235
El Diario del Comercio: 105
El Diario Nacional: 14 n. 1, 117, 119
El Espectador: 13, 30, 81, 89, 99, 113,
129, 131, 149, 165, 167, 185, 189, 207,
209, 211, 243, 245, 282
El Imparcial: 219
El Nuevo Tiempo Literario, El Nuevo
Tiempo: 13, 159, 267, 277
El Sol: 14 y n. 1, 107-130, 147 n. 7, 191, 267
El Tiempo: 13, 65, 78, 83 n. 3, 119, 128,
149, 152, 153, 165, 243, 269
elogio de la guerra: 111
endocrítica entre los nuevos: 225
Esguerra, Nicolás: 83
estética futurista: 113, 115, 129
Estévez, Enrique: 274
estridentismo: 199
expresionismo: 274
PREPRINT
293
Índice de analítico
F
fascismo: 29, 109, 115, 117, 134
feísmo: 47
Fernández, Teodosio: 47
Flórez, Julio: 89
Florisel (véase también
Eduardo Castillo): 269
Forero, Néstor: 130
Fuenmayor, José Félix: 59
futurismo: 74, 77, 95, 145, 181, 198,
199, 274
G
Gaitán, Jorge Eliécer: 83 n. 3
Galvis, Carlos: 275
García, Manuel: 15, 59, 105, 130, 141,
145, 148, 205, 209
Garrido, Gilberto: 40
Gaviria, José: 130
Gil Blas: 116
Gómez, Alfredo: 251
Gómez, Antonio: 77, 197, 241
Gómez, Eduardo: 274
Gómez, Efe (Francisco): 89
Gómez, José: 232
Gómez, Laureano: 12, 89, 96, 223
González, Enrique: 274
González, Julio: 275
Graterol, Víctor: 234
Greiff, León de: 13-15, 24, 44, 48, 50,
52, 59, 61, 65, 66, 67 n. 5, 75, 89, 97,
123, 125, 130, 148, 154, 157, 161, 165,
171, 175, 177, 179, 201, 203, 205, 206,
217-219, 257, 259, 261, 264, 271, 281,
283, 285, 286
Greiff, Otto de: 130, 148
Grillo, Maximiliano (véase también
Max Grillo): 40, 89, 161, 207
H
Hermida, Joaquín: 89
Hernández, Luis: 105
Herrera, Benjamín: 83 n. 3, 102, 107,
111, 129
Herrera y Reissig, Julio: 53, 84
Hidalgo, Alberto: 63
Hinestroza, Ricardo: 89
Hispano, Cornelio: 89, 97, 137, 207
Huidobro, Vicente: 53, 63, 66, 74, 83, 84
humorismo: 161, 175, 201, 207, 219, 220
I
iconoclastia: 14, 47, 76, 105, 128, 163
imaginismo: 47, 140, 219
imperialismo: 31
impresionismo: 39, 78, 195
«Índice Literario» : 251, 252
indigenismo: 285
individualismo: 195
Ivanóvitch, Dmitri: 33, 89, 157, 175, 269
J
Jaloux, Edmond: 275
Jaramillo, Carlos: 232
Javier Bueno: 233
Javier Malo: 232, 233
Jiménez, David: 26, 61, 255 n. 1
Jiménez, Juan Ramón: 84
L
La Crónica: 87, 99, 101
La Nación: 199, 281
PREPRINT
294
Índice de analítico
La República: 13, 66, 81-87, 89, 93, 95,
96-103, 105, 106, 117, 119, 135, 243
Latorre, Gabriel: 89
Lecturas Dominicales, El Tiempo: 13,
15, 16, 65, 149, 151-154, 159, 165, 167,
173, 199, 244, 265, 269
leopardos, Los: 12, 15, 69, 133, 135, 173,
257
Ley Heroica: 236
liberalismo: 12, 13, 33, 85, 103, 107, 109,
129, 153, 173, 191, 223, 229, 247
Lleras, Alberto: 15, 130, 137, 148, 150,
157, 161, 167, 173, 177, 195, 215, 223,
261, 281, 283
Lleras, Felipe (Jotave): 15, 33, 130, 134,
135, 149, 151, 161,163, 169, 171, 179, 181,
215, 229, 231, 233-236, 249, 271, 282
Llinás, Nicolás: 85
Loaiza, Gilberto: 61, 66, 87 y n. 4, 91, 103
Loaiza, Guillermo: 63 n. 3
Londoño, Víctor: 40, 97, 159, 207,
234, 263
López de Mesa, Luis: 89, 179, 181, 284
López Pumarejo, Alfonso: 284
López, Fernando: 275
López, Luis (El Tuerto): 24, 50, 59, 61, 63
n. 3, 67 n. 5, 84, 106, 207, 208, 275, 281
López, Ramón: 37, 50
Los Nuevos: 131-137, 139-141, 143, 145,
147-149, 151, 165, 193, 252, 264
Lozano y Lozano, Carlos: 113 n. 6, 177,
205, 206, 269, 271
Lozano y Lozano, Juan: 89
luchas sociales: 12, 191
Lugones, Leopoldo: 37, 53, 215, 274
M
Mallarmé, Stéphane: 115
«Manifiesto de la juventud liberal
independiente»: 85, 86
«manifiesto de los arquilókidas»: 91,
102
«Manifiesto del General
Herrera contra la política
de cooperación»: 102
«manifiesto del super-realismo»: 275
«Manifiesto Nacionalista
Conservador»: 12
Manrique, Guillermo: 89, 155, 171, 209
Mar, José: 12, 15, 16, 33, 81, 103, 107, 117,
123, 129, 130, 134, 169, 171, 175, 187, 221,
223
Mariátegui, José: 34, 284
Marín, Abel: 157
Marinetti, Filippo: 199
Márquez, Tomás: 89, 116
Martín Fierro: 63, 165
Martínez, Aurelio: 40, 89, 158
Marulanda, Jesús María: 232
Maya, Rafael: 211, 213, 214, 221, 225,
259, 269, 283, 285
Medina, Álvaro: 63 n. 3, 66
Mesa, Salvador: 67
Micheli, Mario de: 29
Milla, Fernando de la: 275
modernidad: 21, 27, 36 n. 2, 82, 145,
209, 211
modernismo: 11, 13, 15, 21, 23-25, 27, 29,
35-37, 39-41, 45-47, 50-53, 55, 57, 61,
65, 66, 81, 121, 231, 274, 275
modernización: 59, 73, 107, 176, 219,
247, 283, 284
PREPRINT
295
Índice de analítico
modernolatría: 13, 53, 176, 284
Mora, Luis: 89, 239 fig., 241, 243
Mosquera, Alberto: 67
mundonovismo (véase también
americanismo): 35, 37
N
nacionalismo: 128, 215, 2351, 285
narrativa de vanguardia: 59 n. 2
naturalismo: 39
Neruda, Pablo: 53
Nieto, Agustín: 100-102, 127
Nieto, Luis Eduardo, nuevecito escritor:
30, 66, 127, 155, 209, 241, 249, 253, 255,
257, 259, 261, 263, 264, 265, 272, 284
Nieto, Ricardo: 89, 96, 251
nihilismo: 54, 87, 102
Notas: 76
nuevos, Los: 12-16, 46, 48, 52, 63, 65, 69,
87, 109, 130, 131, 134, 135, 137, 143, 145,
147, 149, 153, 155, 159, 161, 163, 165, 167,
169, 171, 173, 175-177, 179, 185, 191, 193,
195, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213,
215, 216, 221, 223, 225, 226, 234, 241,
243, 245, 247, 252, 253, 255, 257, 259,
261, 263, 264, 265, 283-285, 289
O
Olaya Herrera, Enrique: 83 n. 3, 89,
152, 284
Onís, Federico de: 22-27, 29, 37, 41, 47,
51, 63
Ortega y Gasset, José: 219, 220
Orts-Ramos, A.: 105
Osorio, José: 116
Osorio, Luis Enrique: 233
Osorio, Nelson: 31, 63 y n.4, 69
Ospina, Pedro Nel: 102
P
Pacheco, León: 199
Palacio, Julio: 89
Palau, Luis: 89
Panida: 44, 65
panidas, Los: 213
Pardo, Germán: 52, 130, 148
París, Comuna de: 29
parnasianismo: 15, 48, 81, 115, 252
Paros, Arquíloco de: 87
Parra, Libardo: 219
Partido Liberal: 15, 102, 107, 191, 232,
247, 249
Patria: 13, 30, 66, 137, 243, 245, 252,
264, 265
Paz, Octavio: 23, 27, 37, 66
Pellicer, Carlos: 83, 85
Pereyra, Hipólito: 75
Pérez Amaya, C.: 105, 177
Pérez, Juan: 130, 148
periodicidad literaria: 21
Phocas, El señor de: 232
Picasso, Pablo: 198-200
piedra y cielo: 46, 285
poetas de transición: 57, 59
polémica:
– generacional (véase también debate
generacional): 161, 177, 193, 211, 263
– sobre Maya: 148
– sobre Valencia: 116, 119, 123
Pöppel, Hubert: 61 n. 3, 66, 255
posguerra: 35, 37, 48, 66
positivismo: 53
PREPRINT
296
Índice de analítico
postmodernismo: 21, 23, 25, 35, 37, 47,
51, 53, 55, 57, 61
post-nuevos: 69, 284
precentenaria, Generación: 161, 241
precoces, Los: 30
preguerra: 37
Primera Guerra Mundial: 27, 31, 35,
37, 39, 46, 48, 275
Proust, Marcel: 48, 143, 179, 217-219, 284
R
Rama, Ángel: 35 n. 2
Ramírez, Augusto: 15, 130, 133, 148, 257
Rasch Isla, Miguel: 40, 89, 139, 145, 148,
154, 156, 234, 239 fig., 263, 281, 283
realismo: 29, 39, 78, 140, 199, 219
Rendón, Ricardo: 81, 85, 89, 119, 167,
175, 177, 232
republicanismo: 16, 83, 111, 113, 127,
171, 173, 241, 245
Restrepo, Antonio: 89, 109, 199,
Restrepo, Carlos: 83 n. 3, 89
Restrepo, Enrique (Garci Ordóñez de
Barbarán): 73 y n. 1, 75-78, 97, 175
Restrepo, José: 15, 59, 130, 148, 165, 176,
199, 221, 271, 281
Restrepo, Saturnino: 89
Reverdy, Pedro Pierre: 84
Revista del Colegio del Rosario: 231
Revolución bolchevique: 31
revoluciones europeas: 29
Reyes, Rafael: 83 n. 3
Rivas Groot, José María: 89
Rivas, Raimundo: 89
Rivera, José Eustasio: 24, 89, 249, 263
Robledo, Alfonso: 89
Roca, Juan Manuel: 67
Rodríguez, César: 89
Rodríguez, Luis: 274
romanticismo: 15, 23-25, 27, 37, 75, 81,
141, 205, 234, 252
Rosa, Leopoldo de la: 40, 156
Rueda, Tomás: 89, 95, 100, 101
Ruy Blas: 14, 30, 33, 179, 181, 229-236,
271, 272, 282, 283
S
Sábado: 89
Sánchez, Alberto: 89
Sanín Cano, Baldomero: 26, 33, 161,
163, 169, 171, 223, 231, 241, 285
Santos, Eduardo: 83 n. 3, 89, 152, 153,
173, 284
Santos, Gustavo: 89
Savinski, El grupo de: 32
Schwartz, Jorge: 63
sencillismo: 37
Seraville, Delio: 89
Serrano, Luis: 89, 148
Silva, José Asunción: 42, 122
simbolismo: 13, 15, 39, 45, 47, 75, 161, 169
socialismo: 12, 13, 15, 16, 30-32, 85, 107,
109, 129, 134, 153, 169, 171, 176, 191,
217, 233, 235, 236, 247, 249, 257
Solano, Armando: 33, 81, 83, 85, 89,
96, 98, 127, 135, 137, 147, 150, 171, 175,
191, 193, 195, 209, 215, 221, 232, 235,
241, 243, 245, 247, 249, 252, 259, 261,
281, 284, 285
PREPRINT
297
Índice de analítico
Sosnowski, Saúl: 63
Suárez, Marco Fidel: 89, 99, 100, 193, 195
super-realismo:140, 219, 275
Suplemento Literario Ilustrado, El
Espectador: 13, 167, 185, 265
suprarrealismo: 78, 199
surrealismo: 179, 199
T
Tablada, José Juan: 74
Tablanca, Luis: 187
Tapia, Carlos: 130, 207
Tejada, Luis: 13, 14 n. 1, 15, 33, 59, 61,
66, 81, 85, 89, 101, 103, 107-135, 145,
147 n. 7, 149, 163, 169, 177, 185, 187,
189, 191, 201, 215, 216, 217, 232, 249
Tic-Tac: 97, 137, 139, 281, 283
Torres, Carlos: 161
tradición española: 46
tradicionalismo: 12, 176, 203, 223
trecemarcismo: 83
tres búhos, los: 69
U
Umaña Bernal, Francisco: 130, 209
Universidad: 30, 32, 34, 85, 89, 147 n. 7,
167, 179, 181, 183, 218, 247
Uribe, Antonio José: 232
Uribe Uribe, Tomás: 89
ultraísmo: 25, 39, 63, 216, 219, 234
vibrismo: 74
Umaña Bernal, José: 13, 14 n. 1, 32, 67
n. 5, 85, 89, 117, 119, 123, 125, 130, 135,
147 n. 7, 150, 154, 156, 161, 176, 177,
179, 181, 215, 217, 249, 251, 252, 281
ultramodernismo: 23, 25, 27
V
Valencia, Francisco (véase también
Pacho Valencia): 89
Valencia, Guillermo: 14 n. 1, 40, 42, 76,
77, 93, 97, 99, 116-123, 161, 175, 207, 215,
216, 214, 239 fig., 252, 263, 269, 284
Valéry, Paul: 147, 150, 163, 176, 218, 284
Vallejo, Alejandro: 15, 67, 130, 148, 175,
216, 217, 219, 223, 224
Vallejo, César: 53, 234, 281
Vargas Vila, José María: 89
Vásquez, Rafael: 15, 113 n. 6, 130, 145,
148-150, 154, 159, 211, 213, 261, 284
Vega, Fernando de la: 89, 239 fig.
Vela, Fernando: 37, 50, 199
Velásquez, Samuel: 89
Verani, Hugo: 14, 59 n. 2, 65, 67, 69
Verlaine, Paul: 115
Vidales, Luis: 13-15, 24, 28, 31 n. 1, 48,
52, 59, 61 y n. 3, 63 y n. 3, 64 fig.-67,
113 n. 6, 123, 127, 129, 130, 148, 149,
154, 161, 162, 163, 165, 171, 175, 176-
183, 195-203, 213-219, 234, 251, 261,
263, 281-286
Vidales, Luisa: 67, 217
Villafañe, Carlos (véase también
Tic-Tac): 232
Villegas, Alfonso: 81-83, 89, 100, 101-
103, 119, 127, 241
Villegas, Silvio: 15, 130
Vinyes, Ramón: 73-78, 63 n. 3, 105, 130,
147 y n. 7, 148, 150, 175
Vives, Julio: 232
Voces: 65, 73-78, 81, 97, 99, 105, 133, 141,
147, 175
PREPRINT
298
Índice de analítico
W
Woolf, Virginia: 284
Y
Yurkievich, Saúl: 51-54
Z
Zalamea, Jorge: 15, 52, 63, 130, 139, 147
n. 7, 148, 162, 163, 165, 171, 175-179,
183, 189, 195, 201, 203, 209, 211, 217-
221, 225, 235, 249, 259, 264, 281, 283
Zavala, Clemente: 85
Zea, Luis: 89
Zig-Zag: 148, 230, 231
PREPRINT
Vanguardia y antivanguardia en la crítica y en las publicaciones culturales colombianas de los años veinte
e di ta d o p or e l Ce n t ro E di t or i a l
de l a Fac u lta d de c i e nci a s
h u m a na s de l a u n i v e r si da d
naciona l de c ol om bi a, For m a
pa rt e de l a bi bl io t e c a a bi e rta,
c ol e c ción ge n e r a l , se r i e
l i t e r at u r a . e l t e x t o f u e
c om pu e st o e n c a r ac t e r e s m i n ion
y f ru t ige r . se u t i l i z ó pa pe l
Hol m e n bo ok de 70 gr a mo s y, e n
l a c a r át u l a, pa pe l cl a s sic l i n e
nat u r a l w h i t e de 2 16 gr a mo s. e l
l i bro se t e r m i nó de i m pr i m i r e n
bo g o tá, e n digi pr i n t e di t or e s e .u. ,
e n e l a ño 2 013 .