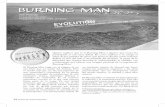Sobre los orígenes de la creatividad en las obras de M. Klein y D. Winnicott
Transcript of Sobre los orígenes de la creatividad en las obras de M. Klein y D. Winnicott
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES / FACULTAD DE MEDICINA
Magíster en Psicología Clínica de Adultos
Seminario “Teoría y Clínica II: Post freudianos”
SOBRE LOS ORIGENES DE LA CREATIVIDAD EN LAS OBRAS DE
MELANIE KLEIN Y DONNALD WINNICOTT
ALUMNO
Juan Pablo Vildoso Castillo
Diciembre 2013
SANTIAGO
Quizá sea mejor que de momento dejes tus historias a un lado y trates de indagar lo que ha sido
vivir en el interior de este cuerpo desde el primer día que recuerdas estar vivo hasta hoy. Un
catálogo de datos sensoriales. Lo que cabría denominar, fenomenología de la respiración.
Paul Auster
RESUMEN
Creatividad es la facultad de crear, que a su vez es la producción de algo a partir de la nada o
bien de una realidad preexistente. El objetivo del presente trabajo es revisar los planteamientos
de Melanie Klein y Donnald Winnicott sobre los orígenes de la creatividad, ponerlos en relación
entre sí y con las ideas freudianas sobre el tema. Para Freud, crear es análogo a jugar, soñar y
fantasear, el impulso creador tiene su origen en la pulsión sexual. Klein lo sitúa en la necesidad
de reparación anudada al sentimiento de culpa que emerge en la posición depresiva. Winnicott
propone que el origen está en la experiencia de omnipotencia inicial de bebé, facilitada por la
madre antes del establecimiento del principio de realidad, se traduciría en un vivir creativamente
que es igual a vivir sin estar cautivo de la realidad exterior y estaría vinculado el sentimiento
mismo de existir. La ausencia de creatividad conlleva, por lo tanto, importantes implicancias
psicopatológicas. Para Winnicott el impulso creador es anterior al establecimiento de una
relación objetal y corresponde a una cualidad universal, no restringida a los artistas.
Palabras clave: Psicoanálisis, creatividad, reparación, omnipotencia, Winnicott.
INTRODUCCIÓN
Creatividad es la facultad de crear o bien la capacidad de creación (DRAE 2001). Crear
deriva del latín creāre por simple alteración del sonido1, significa producir algo de la nada, o
bien, establecer, fundar, introducir por primera vez algo (DRAE 2001). La creación es por lo
tanto una producción. En términos filosóficos (Ferrater 2008), la creación toma diferentes
sentidos, me interesa para este trabajo, el que la sindica como la producción humana de algo a
partir de una realidad preexistente, pero en forma tal que lo producido no se halle necesariamente
en tal realidad. Este sentido, se asocia a la producción humana de bienes culturales y de manera
particular, a la producción o creación artística, fue desarrollado por los filósofos griegos y se
opone a la tradición hebreo-cristiana de creación divina a partir de la nada.
Como puede intuirse, la creatividad constituye un concepto amplio y complejo, cuya definición,
más allá de la etimología y semántica, varía en función del enfoque teórico desde el que es
analizada, y del momento histórico en que se lleva a cabo dicho análisis (Esquivias 2004). En
psicología se acepta que corresponde a la habilidad de abstraerse de la manera tradicional de
pensar, creando un nuevo concepto, combinando dos o más ideas que parecieran no ser
compatibles, abstrayéndose del contexto y viendo más allá de una simple representación
(Sternberg y Lubart 1999, Mihov et al 2010). Diferentes disciplinas, desde la filosofía a la
neurociencia cognitiva, se han aproximado al estudio de la creatividad y la creación. Pese a que
inicialmente ocupó un lugar modesto en la obra de Freud, autores posteriores han continuado y
ampliado al investigación y teorización psicoanalítica sobre la creatividad y sus orígenes.
Lo que me propongo en el presente trabajo es revisar los aportes de Melanie Klein y Donnald
Winnicott a la investigación y teorización sobre el origen de la creatividad, situarlos en relación
entre sí, y con los planteamientos de Freud, quién fue el principal referente teórico de ambos.
Para esto examinaré en detalle los textos en los que específicamente se plantean la pregunta
sobre la creatividad, complementándolos con referencias a puntos nodales de sus respectivas
1 De acuerdo a Saussure (1915), las palabras “derivan” de otra palabra por: alteración del sonido, alteración del
sentido, de ambos o bien por derivación gramatical.
teorías. De este modo intentaré establecer las divergencias, pero también puntos de encuentro,
entre las propuestas sobre el origen de la creatividad en estos autores clásicos del psicoanálisis.
DESARROLLO
Freud y la creación: fantasía, pulsión, sublimación.
En el texto, “El creador literario y el fantaseo” (1908), Freud analiza el problema de la
creatividad a partir de la actividad del poeta. Se pregunta de dónde toma aquél sus materiales y
como logra conmovernos con ellos. Comienza tomando una aseveración de los mismos poetas,
quienes dicen que en todo hombre se esconde uno de ellos, y que el último poeta dejará de existir
con la extinción de la humanidad. De acuerdo a Freud, los orígenes de la creatividad se remontan
a la infancia, específicamente al juego. Al jugar, el niño es como un poeta, creando un mundo
propio o más bien insertando las cosas del mundo en uno nuevo, apuntalando situaciones y
objetos imaginarios en la realidad, ese apuntalamiento diferencia el juego del fantaseo, el adulto
lo resigna y en vez de jugar fantasea creando sueños diurnos. El artículo prosigue como un
examen de las fantasías2 y sus características: sus fuerzas pulsionales son deseos insatisfechos,
cada fantasía es por lo tanto un cumplimiento de deseo, siendo estos, de carácter erótico o
ambicioso. Finalizado el examen de las fantasías vuelve sobre la actividad del poeta, Freud opina
que todas las creaciones literarias comparten un rasgo común, la figura del héroe (o también alter
ego), como centro de interés. Tanto en las características del héroe, como en los acontecimientos
que le ocurren, se transmite cierta invulnerabilidad y en ésta invulnerabilidad Freud discierne a
su majestad el Yo, el héroe de todos los sueños diurnos, así como de todas las novelas. El héroe
sería entonces el depositario de las fantasías eróticas y de ambición. La equivalencia está
planteada; el poeta con el soñante (diurno), y la creación con el fantaseo. Como Freud mismo
reconoce, en este texto el dentro del análisis está en el problema de la elección poética de los
materiales, pero lo más destacable para la finalidad de este artículo, es la afirmación de que la
fuerza pulsional de la fantasía y por lo tanto de la actividad creadora, está en mociones de deseo
2 En este artículo de la primera etapa de Freud, no se distingue entre el sueño diurno y la fantasía inconsciente.
insatisfechas, lo que remitiría en último término a la pulsión sexual. Esta tiene un objeto y una
meta, la acción hacia la cual se esfuerza la pulsión, en este caso el coito (Freud 1905). Si la meta
primaria de la pulsión es la satisfacción mediante el coito ¿Cómo puede trasladarse hacia la
creación? Freud designa como sublimación el proceso mediante el cual la pulsión sexual es
drenada hacia otros campos como la producción cultural. La sublimación es entonces, un destino
de pulsión (Freud 1915) En palabras de Freud (1905):
“Aquí ha de discernirse una de las fuentes de la creatividad artística, y según que esa
sublimación haya sido completa o incompleta, el análisis de personas altamente dotadas, en
particular las de disposición artística, revelará la mezcla en distintas proporciones de
capacidad de rendimiento, perversión y neurosis”.
El mecanismo subyacente a la creación es entonces la sublimación.
Melanie Klein: La reparación y el impulso creador
Melanie Klein (1882-1960), fundadora del análisis de niños y refundadora de la clínica de las
psicosis, reorientó la clínica del inconsciente sin romper con los postulados freudianos, ya que
sus planteamientos fueron presentados como una manera de completar la teoría del inconsciente
(Kristeva 2010). Forjada desde la clínica infantil es la primera en otorgar una mayor importancia
a lo arcaico, algo del orden psíquico que acontece desde los primeros momentos del bebé-
lactante.
Klein aborda sucintamente el problema de la creatividad en el artículo de 1929, “Situaciones
infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y en el impulso creador”, un año antes había
presentado su principal contribución a la teoría hasta ese momento; “Los estadios tempranos del
conflicto edípico”, y un año después publicaría; “La importancia de la formación de símbolos en
el desarrollo del yo”. La primera parte del texto se basa en una crítica publicada en Berlín sobre
una ópera de Ravel que se había presentado en Viena, El niño y los sortilegios (Kristeva 2010).
Lo que busca en esta primera parte, es ejemplificar a través de la literatura (el argumento de la
ópera), la suposición que introdujera el año anterior, esto es, que existe una etapa temprana del
desarrollo del aparato mental, en la que se activa el sadismo en cada una de las fuentes de placer
libidinal. En esta fase, el niño experimenta un intenso placer en la destrucción, en el ataque al
cuerpo de la madre y al pene del padre dentro de ella (Klein 1929).
La segunda parte del trabajo, está basada en el texto, “El espacio vacío” de Karin Michaelis, en
el que se relata el desarrollo artístico de la pintora Ruth Kjar. Aquí, y en pocas líneas, Klein
marca su contribución y postura sobre los orígenes del impulso creador. El texto narra la historia
de una mujer que, teniendo un gran sentido estético, carecía de impulso creador. Ruth, en
determinados momentos, era presa de profundos accesos de melancolía suicida que metaforizaba
en la siguiente explicación; “Hay un espacio vacío en mí que no puedo llenar”. Una mañana,
súbitamente experimentó el impulso de llenar el vacío por sí misma y pintó en tamaño natural, el
retrato de una mujer desnuda, a partir de ese momento pintó muchos retratos y su obra fue
apreciada. Klein se pregunta: ¿cuál es la sensación de espacio vacío de Ruth? Explica que la
angustia más profunda experimentada por las niñas (equivalente a la castración en el varón),
parte del deseo sádico de robar los contenidos del cuerpo de la madre; el pene del padre, las
heces y los hijos, esto despierta el temor de que a su vez la madre le robe sus contenidos, de ser
destruida y mutilada. ¿Qué es entonces lo que gatilla el impulso creador? El nexo con la
creatividad es intuido por Klein a partir del tipo de cuadros, que corresponden casi
exclusivamente retratos, conformando una serie en la que destacan el de una anciana; desgastada,
arrugada, apesadumbrada, y el de otra mujer; delgada, imperiosa, desafiante. Para Klein es
evidente; el impulso creador nace del deseo de reparación, de reparar el daño hecho a la madre y
de repararse a sí misma, impulso que alcanza su máxima expresión en el retrato de la mujer
altiva. Por lo tanto, la creatividad en Klein tiene su origen en una intención de reparación,
consecuente a la aparición de deseos sádicos y a la angustia despertada por ello. Finalmente
agrega; “En los análisis de niños, cuando la representación de deseos destructivos es seguida de
la expresión de tendencias reactivas, encontramos constantemente que el dibujo y la pintura son
utilizados como medios para reparar a la gente” (Klein 1929).
En; “Contribución a la psicogénesis de los estadios maníaco-depresivos” (1935), Klein agrega
que la reparación es sentida por el yo como una obligación, determinada a su vez por la
identificación con el objeto bueno internalizado. Enfatiza que sólo cuando el yo ha introyectado
el objeto bueno como un todo, es capaz de comprender el desastre causado por su sadismo y
sentir tristeza. El yo se enfrenta a la destrucción de los objetos amados y siente culpa, pero a la
vez desesperación y ansiedad por no poder llevar a cabo la reparación. De acuerdo a Klein, esta
ansiedad está a la base no solo de los cuadros depresivos, sino también de toda inhibición para el
trabajo. Por lo tanto, las tentativas de restaurar el objeto amado son para la autora, la base de toda
sublimación y del desarrollo total del yo. Klein considera que este estado depresivo es una
mezcla de ansiedad, sentimientos y defensa ante la pérdida del objeto amado, e introduce el
término posición depresiva para designarlo. Para el establecimiento de la posición depresiva, es
preciso que el niño reconozca a la madre como persona completa y se identifique con ella, esto
ocurre durante el período de lactancia y las tendencias de reparación son fundamentales para su
establecimiento. Posteriormente, el bebé superará esta posición gracias al desarrollo gradual de
una confianza mayor y más estable en sus objetos y simultáneamente a una mayor independencia
de los mismos.
Finalmente en; “Amor, culpa y reparación” (1937), remarca que si los sentimientos de culpa son
demasiado intensos, el efecto será el contrario y se inhibirán la actividad creadora y los intereses
productivos. Para evitar esto, es fundamental la primera experiencia de seguridad proporcionada
por la madre, que satisface a la vez las necesidades básicas y emocionales, contrarrestando la
ansiedad que genera la posibilidad de perderla.
Donnald Winnicott: La omnipotencia de crear el mundo.
Winnicott (1896-1971), médico pediatra, en el tiempo en que las controversias entre kleinianos y
anafreudianos escindían, pero a la vez salvaban de su desintegración a la sociedad psicoanalítica
británica, forma parte de un tercer grupo, el independiente o intermedio, transformándose
posteriormente en su verdadero conductor (Green 1996, Krecl 2011), manteniendo una política
conciliadora al interior de la sociedad, evitando por sobre todo, la producción de una nueva
doctrina. Marcado por su formación como pediatra, comparte también con Klein, el trabajo con
pacientes fronterizos. Pese a este campo clínico compartido, según Green (2000), Winnicott se
sitúa en un punto intermedio entre Freud y Klein, es más, su principal referencia siempre fue la
obra freudiana. Puso el acento de su teorización en el valor de la realidad ambiental para los
procesos de desarrollo del niño, específicamente en el rol de la madre en un momento en el que
el bebé se encuentra en una situación de dependencia total y paradójica, paradójica porque
precisamente en ese momento, el bebé no sabe de ella (Krecl 2011), y es preciso que así sea. Es
la madre suficientemente buena la que permite al bebé avanzar hacia la integración, todo esto
ocurre antes del establecimiento de la posición esquizoparanoide y es condición para la aparición
de esta. Otro de los desarrollos teóricos más importantes de Winnicott, se inscribe en el marco de
la teoría del objeto, que alcanza un punto de máximo desarrollo en la formulación de una tercera
categoría de objeto (Green 2000), el objeto transicional, término que va de la mano al de
fenómenos transicionales, con el que designa una “zona intermedia de la experiencia, entre la
actividad creadora primaria y la proyección de lo que ya se ha introyectado…entre la
creatividad primaria y la percepción objetiva basada en la prueba de realidad” (Winnicott
1971). Es una zona en la que no se cuestiona el origen del objeto, una zona de ilusión. Si solo
menciono estos dos aspectos de la teoría de Winnicott es porque son los estrictamente necesarios
para continuar con sus planteamientos específicos sobre los orígenes de la creatividad.
Los orígenes de la creatividad aparecen tratados en detalle en dos textos que datan
aproximadamente de la misma época: el capítulo quinto de Realidad y Juego titulado, “La
Creatividad y sus Orígenes”, y el texto “Vivir Creativamente”, de 1970. Ambos textos se
superponen en algunos aspectos y complementan en otros.
En vivir creativamente Winnicott (1970), nos entrega una definición de creatividad:
“La creatividad es, pues, el hacer que surge del ser. Indica que aquél que es, está vivo. El
impulso puede estar adormecido, pero cuando la palabra hacer se torna apropiada, entonces ya
hay creatividad… es en rigor la conservación durante toda la vida de algo que en rigor
pertenece a la experiencia; la capacidad de crear el mundo”.
Si la madre fue capaz de adaptarse a las necesidades del bebé, éste, en un principio, no
comprenderá que el mundo estaba ahí antes de que él fuera concebido, en otras palabras, cuando
el bebé está preparado para descubrir el mundo, la madre se lo presenta. Gracias a su capacidad
de adaptación, la madre le permite al bebé experimentar la omnipotencia creadora. Tras permitir
la omnipotencia, se introducirá gradualmente el principio de realidad, pero en ese momento el
niño ya es capaz de vivir a través de otra persona mediante los mecanismos de introyección y
proyección. El principio de realidad es un insulto, algo lamentable, la constatación de que el
mundo existe independiente de él, sin embargo, algo de esta omnipotencia persiste a través de la
creatividad y la capacidad de formarse uno, su propia idea de las cosas. El objeto transicional, se
encuentra en este espacio intermedio, es creado por el bebé, pero a la vez existía antes de que el
bebé lo creara, aunque esto no se interrogue. El bebé que no experimentó esta omnipotencia
inicial, estará atrapado en un juego en el que deberá permanentemente demostrar su capacidad de
creatividad y control, o bien se someterá a las vicisitudes del entorno.
La creatividad sería la capacidad de ver las cosas de un modo, y vivir creativamente significa
ante todo no ser aniquilado por sumisión y reacción a lo que llega del mundo; “Vivir
creativamente implica conservar algo personal, quizá secreto, que sea incuestionablemente uno
mismo…”, y la creatividad tiene una vinculación directa con la calidad y cantidad de la
formación de un ambiente en las primeras etapas de la existencia (Winnicott 1972).
Otro punto de suma importancia, es que alguien tiene que estar allí para que lo creado sea real,
las consecuencias de una ausencia en este momento serían nefastas, un ser creativo en el espacio,
pero terriblemente sumiso en las relaciones. Casi al término del artículo agrega que durante la
vida adulta, necesitamos que los demás sean objetivos para disfrutar de la capacidad creativa y
asumir riesgos.
Posteriormente el artículo toma una orientación práctica; ¿cómo conservamos la creatividad?
Señala que aún en los momentos más tediosos de nuestra vida diaria (y se refiere al trabajo),
podemos conservar algo de esta capacidad creativa. Aconseja no trabajar en tareas que nos
resulten sumamente tediosas, o bien organizar nuestros momentos libres de forma tal que
proporcionen alimento a nuestra imaginación. La orientación práctica continúa, esta vez (con
menos concejos), en el matrimonio. Winnicott plantea que a menudo, al menos uno de los
miembros de la pareja, experimenta la sensación de una pérdida de la iniciativa, de vivir en un
mundo creado por el otro, este sería un problema que puede permanecer durante mucho tiempo
latente (enmascarado por ejemplo, en el cuidado de los hijos), y emerger de forma aguda. Esto se
manifiesta de manera importante en las relaciones sexuales. Sin embargo, muchas personas
continúan siendo felices y creativos, pero sabiendo que hay un antagonismo entre el impulso
personal y los compromisos de una relación, se ha instalado el principio de realidad. La
capacidad de introyección y proyección, de identificarse y vivir a través del otro en la fantasía
permitiría a los miembros de la pareja vivir una sexualidad y relación más creativa y
satisfactoria, se trataría de un gozar creativamente a través del otro. De esta manera, bajo ciertas
condiciones, no sería ineludible vivir en un mundo creado por otro, ni que el otro viviera en el
mundo creado por uno.
Otra diferencia que Winnicott remarca, es la existente entre el vivir creativamente y el ser
creativo en la producción de obras artísticas. El vivir creativamente refuerza el sentimiento de
existencia, de mismidad. Las producciones creativas de los artistas son un fenómeno de otro
orden, se espera que el artista posea un talento, en cambio, para vivir creativamente no es
necesario ningún talento especial, ya que es una necesidad y al mismo tiempo una experiencia
universal.
En el capítulo cinco de “Realidad y juego” (1972), enriquece la definición con una metáfora; la
creatividad sería una coloración de toda la actitud hacia la realidad exterior. Aquí plantea que la
creatividad, es lo que posibilita que el individuo sienta que la vida vale la pena, en oposición al
acatamiento, que implica un sentimiento de inutilidad. Esto tiene consecuencias
psicopatológicas, ya que esta segunda forma de ver el mundo, constituiría una enfermedad. Estas
personas, estarían atadas de manera hipertrófica a la realidad, lo que les impediría tomar contacto
con el mundo subjetivo y con la experiencia creadora de realidad. Este grupo se ubicaría, en el
polo opuesto de una dimensión, al grupo de sujetos que tienen un escaso sentido de la realidad,
los individuos esquizoides, ambos tipos de personas acudirían a los analistas en búsqueda de
terapia.
Posteriormente vuelve a hacer énfasis en lo que impide que el individuo despliegue su capacidad
creadora, un posible impedimento está dado por la enfermedad, pero otro, por el ambiente. En
este punto va más allá de lo planteado en Vivir Creativamente;
“…cuando se oye hablar de individuos dominados en su hogar, o que se pasan la vida en
campos de concentración, o perseguidos durante toda su existencia por un cruel régimen
político… solo unas pocas personas conservan su espíritu creador. Por supuesto, esas son las
que sufren… todos los demás… han perdido las características que los hacen humanos”.
En un caso extremo, en el que todo lo creador, lo original, lo real, lo que en definitiva importa
está perdido, al individuo no le importará estar vivo o muerto. Sin embargo, en opinión de
Winnicott, en la gran mayoría de las personas siempre se encuentra oculta una vida secreta
satisfactoria-creadora. Existiría un vínculo entre el vivir creador y el vivir mismo.
Para finalizar, critica la forma en la que el psicoanálisis ha abordado el problema de la
creatividad, a saber, mediante el análisis de personalidades destacadas de la esfera de las artes,
equivocando la dirección de la investigación, dejando de lado el tema principal, el impulso
creador.
DISCUSIÓN
El objetivo del presente trabajo fue revisar las propuestas de Melanie Klein y Donnald Winnicott
sobre los orígenes de la creatividad o impulso creador, situarlos en relación entre sí y con los
planteamientos freudianos. Resumiré brevemente lo revisado hasta acá para proseguir con el
planteamiento de algunas divergencias y convergencias.
Freud aborda el problema de la creatividad desde la figura del poeta. Para él, la creación literaria
es una actividad homóloga al fantasear del hombre y tiene su antecedente en el juego del niño.
Al igual que el juego y el sueño, el fantaseo es un cumplimiento de deseo (Freud 1908). La
fuerza pulsional de las fantasías, y por lo tanto del impulso creador, es una moción de deseo
insatisfecha, lo que remite en último término, a la pulsión sexual. Esta sufre mediante el
mecanismo de sublimación, una desviación de meta (1905), un cambio de destino (1915), en
lugar del coito se orienta hacia la producción de elementos culturales, entre ellos un texto. Pero
lo central, a mí parecer, es que el impulso creador (al menos hasta este momento en Freud), tiene
su origen en la pulsión sexual.
En Melanie Klein la pregunta sobre la creatividad se aborda también desde el prisma de la
creación artística, aunque no literaria, sino visual. Reflexiona sobre el caso de una mujer que
logra superar un estado de melancolía y vacío interior gracias a un impulso creador. Utilizando
como clave el tipo de cuadros (retratos), deduce que el impulso creador nace de la necesidad de
reparar el daño que en la fantasía le ha provocado a la madre mediante sus ataques sádicos.
Fundamenta su teoría en la observación de similares impulsos creadores en niños, materializados
en dibujos, subsecuentes a la aparición en el análisis de mociones sádicas-destructivas (Klein
1929). La reparación es sentida como una obligación que está a su vez determinada por la
identificación con el objeto amado. Esta identificación permite que el yo sienta culpa por la
destrucción y emprenda las tentativas de reparación (Klein 1935). Sin embargo, si los
sentimientos de culpa y ansiedades son demasiado intensos, el efecto final será una inhibición de
la creatividad y/o un cuadro depresivo (Klein 1937) como en el caso de Ruth Kjar. Hasta este
punto queda claro que la génesis del impulso creador tiene que ver con el establecimiento de la
reparación y por lo tanto de la culpa, introyección del objeto total (y las ansiedades
correspondientes), es decir con la entrada a la posición depresiva.
Winnicott comienza su desarrollo desde un lugar completamente diferente. Critica al
psicoanálisis, afirmando que ha equivocado el rumbo en el estudio de la creatividad al centrarse
excesivamente en la figura del artista, y afirma que para ser creativo, no hace falta ser artista
(Winnicott 1972). Define la creatividad (y es el único de los tres que comienza por definirla),
como el hacer que surge del ser, la capacidad de ver las cosas de un modo nuevo. Es entonces,
más que un atributo, un modo de ser en el mundo. Vivir creativamente es vivir sin ser aniquilado
por sumisión a lo externo. (Winicott 1970). Es lo que hace que el individuo sienta que la vida
vale la pena (Winnicott 1972). La creatividad se expresaría tanto en la producción de una obra de
arte como en la cocina. El origen la creatividad se remontaría a la experiencia primaria de
omnipotencia, permitida por la madre antes de la instalación del principio de realidad (Winnicott
1970). El objeto transicional sería en este marco, el último objeto verdaderamente creado.
Existiría por lo tanto un vínculo entre el vivir creador y el vivir mismo. Pese a que todos
conservamos la capacidad creadora (si pasamos por la experiencia de omnipotencia inicial), esta
puede perderse, o más bien, ocultarse por situaciones ambientales como el trabajo o el
matrimonio y también en el caso extremo de la violencia y persecución política. Sin embargo,
hasta en ese extremo algunos individuos conservarían el impulso creador. Finalmente es
importante remarcar que la ausencia de creatividad, la sujeción total al mundo, el acatamiento
hipertrófico de la realidad, así como su opuesto radical, implican dos formas de psicopatología
presente en los pacientes que acuden a un analista (Winnicott 1972).
Antes de establecer puntos de convergencia o divergencia resulta conveniente situar
temporalmente los artículos revisados en la obra de cada uno de los autores. Freud escribió “El
creador literario y el fantaseo” en 1907, es por lo tanto, un artículo que deja abiertas muchas
preguntas (Chasseguet-Smirgel 1999) y permite continuar diferentes especulaciones sobre los
orígenes de la creatividad. En el polo opuesto, Winnicott publica Realidad y Juego como
corolario de sus aportaciones a la teoría psicoanalítica por lo que estaríamos autorizados a pensar
que lo que plantea son sus ideas “definitivas”, sobre los orígenes de la creatividad. Las
publicaciones de Klein, se sitúan en un punto intermedio, ya que si bien se asientan sobre la
posición depresiva, aún no está presente en la obra de Klein la formulación de la posición
esquizo-paranoide, punto de máximo desarrollo de su teoría.
Tanto para Freud como para Klein, la condición de existencia del impulso creador, implica el
establecimiento de una relación objetal que mediatice la pulsión, ya erótica o destructiva. Para
Winnicott en cambio, el impulso creador es algo mucho más primario, tiene su origen en la
experiencia inicial de omnipotencia que es previa al establecimiento de la posición esquizo-
paranoide y por lo tanto a toda relación objetal, está en directa relación con la función materna y
su capacidad de presentar el mundo. Desde un punto de vista estrictamente ontogénico-temporal,
para Winnicott el impulso creador se establece antes que para Freud y Klein.
Para Freud, el mecanismo que permite el despliegue de la creatividad es la sublimación, el
cambio de meta pulsional desde el coito hacia la producción artística. En Klein, lo que subyace a
la sublimación es la reparación. Winnicott no aborda este punto, ya que para él, la creatividad y
el vivir creativamente es el equivalente a la existencia, a no someterse ni ser aniquilado por el
ambiente, un fenómeno que va de la mano con el sentimiento de mismidad. Aquí alcanzamos,
desde mi punto de vista, la diferencia central entre los autores, que deja en evidencia profundas
divergencias metapsicológicas. Contrariamente a lo planteado por Green (2000), esta vez es
Klein quién se ubica en un punto intermedio, el origen último de la creatividad estaría en las
pulsiones, pero reconoce la importancia del ambiente para el establecimiento del impulso creador
(Klein 1929, 1935, 1937). En términos filosóficos, el crear de Freud y Klein se alinea con la
tradición griega, como la generación de una producción algo a partir de una realidad
preexistente, en cambio el crear de Winnicott evoca una perspectiva judeo-cristiana, la creación
divina de algo a partir de la nada (Ferrater 2008), acercándose más a la experiencia mística.
Con respecto a la psicopatología, podría plantearse que en Freud, una sublimación insuficiente
inclinaría al sujeto predispuesto hacia la neurosis o bien la perversión. En Klein, la
hiperintensidad de los sentimientos de culpa determinaría la imposibilidad de llevar a cabo la
reparación con la consecuente falta de creatividad y sentimientos depresivos. En Winnicott el
fracaso extremo en que todo lo original y creador esté perdido, determinará en última instancia
que al sujeto no le importe estar vivo o muerto.
Llegado a este punto, debo manifestar que en términos globales, los aportes de Winnicott me
parecen de una originalidad mayor, mueven los límites del psicoanálisis más allá que los de
Klein y Freud. Primero porque logran descentrar la cuestión de la creatividad del análisis de la
producción artística, segundo por la precocidad en la que sitúa la experiencia creadora y tercero
porque permiten agregar la creatividad y/o su ausencia a las reflexiones que nos generan
pacientes que parecieran en algún punto alienados por la exterioridad, embarcados en trabajos
que no los satisfacen o absorbidos por los problemas de sus relaciones de pareja.
Como la finalidad de mi trabajo era la puesta en relación de los autores revisados, he descuidado
la riqueza de los planteamientos individuales en virtud de discutir las convergencias y
divergencias entre ellos, aspectos que he pasado por alto y que han sido tratados en profundidad
por diversos autores son; la diferencia entre el sueño diurno y la fantasía inconsciente con sus
consecuencias para el proceso creativo, la creatividad como una derivada de la necesidad de
tramitar experiencias traumáticas y el papel del narcicismo en la creación entre otros
(Chasseguett-Smirgel 1999, Infante 1999).
Debo confesar que tuve dificultades en crear en mi mente la imagen mental del bebé como
creador omnipotente. Una vez más vino en mi auxilio la literatura proporcionándome una bella
representación de estos primeros momentos. Compartiré un pequeño fragmento de una novela
para finalizar el presente trabajo: La quinta parte de 2666 de Roberto Bolaño (2004), trata sobre
la vida de un autor germánico de la posguerra, la particular personalidad del escritor, lo llevó a
participar en la 2º Guerra, dedicarse a la escritura y a terminar perdido en el desierto de Sonora
mexicano, la narración de su vida comienza desde muy temprano y es precisamente esto, lo que
quiero compartir.
“En 1920 nació Hans Reiter. No parecía un niño, sino un alga… Lo que le gustaba era el fondo
del mar, esa otra tierra, llena de planicies que no eran planicies y valles que no eran valles y
precipicios que no eran precipicios… cuando la tuerta lo bañaba en un barreño, el niño Hans
Reiter siempre se deslizaba de sus manos jabonosas y bajaba hasta el fondo, con los ojos
abiertos, y si las manos de su madre no lo hubieran vuelto a subir a la superficie él se abría
quedado allí, contemplando la madera negra y el agua negra donde flotaban las partículas de su
propia mugre, trozos mínimos de piel que navegaban como submarinos hacia alguna parte…
solo existía el movimiento, que es la máscara de muchas cosas, incluida la serenidad…”
CONCLUSIONES
En el presente trabajo me propuse revisar los planteamientos de Melanie Klein y Donnald
Winnicott referentes a los orígenes de la creatividad y situarlos en relación tanto entre ellos como
con los planteamientos freudianos. Para Freud la creación es análoga al fantaseo (sueño diurno),
al sueño y al juego, obtiene su impulso de mociones de deseo insatisfechas que en último
término remiten a la pulsión sexual que por el mecanismo de sublimación logra expresarse en
una obra de arte. Para Klein, la creatividad tiene su origen en la necesidad de reparación que va
de la mano con el sentimiento de culpa por el daño al objeto bueno, con el que el bebé ahora se
identifica e incorpora como un objeto total. Para Winnicott el impulso creador tiene su origen en
una experiencia aún más primaria de omnipotencia creadora del mundo.
Winnicott se diferencia de Freud y Klein de manera más notoria en este punto, ya que la
experiencia creadora sería anterior al establecimiento de una relación objetal. Se relaciona con el
vivir creativamente, es equivalente a existir, en oposición a la ausencia total de creatividad que
implicaría que al sujeto le es indiferente la vida o la muerte. En términos filosóficos, la noción de
creatividad de Winnicott se aproxima más a la derivada de la tradición judeo-cristiana que a la
desarrollada por los griegos, desde mi punto de vista esto ubica al impulso creador cerca de lo
que conocemos como experiencia mística. Winnicott critica al psicoanálisis en su aproximación
a la creatividad a través del análisis de artistas y obras de arte, señalando que para ser creativo no
hace falta ser talentoso.
Finalmente dejo en claro que al poner el énfasis en las convergencias y divergencias entre los
autores revisados, he descuidado la riqueza específica de cada planteamiento dejando abierta la
puerta para continuar la discusión.
REFERENCIAS
Bolaño, R. (2004) La parte de Archimboldi. En 2666. Ed. Anagrama, Barcelona.
Chasseguet-Smirgel, J. (1999) El poeta y los sueños diurnos: un comentario. En; En torno a
Freud “El poeta y los sueños diurnos”. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid.
Diccionario de la lengua española (DRAE), (2001). Vigésimo segunda edición.
http://www.rae.es/rae.html
Esquivias, M. Creatividad: Definiciones, Antecedentes y, Aportaciones. Revista Digital
Universitaria (2004); 5 (1): 7. http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/art4.htm.
Ferrater, J. (2008) Diccionario de Filosofía abreviado. Ed. Edhasa. Barcelona.
Freud, S. (1905) Tres ensayos de teoría sexual. Parte I, Resumen. Tomo VII. En Obras completas
de Sigmund Freud. Ed. Amorrortu, Bs. Aires.
Freud, S. (1908 [1907]) El creador literario y el fantaseo. Tomo IX. En Obras completas de
Sigmund Freud. Ed. Amorrortu, Bs. Aires.
Freud, S. (1915) Pulsiones y destinos de pulsión. Tomo XIV. En Obras completas de Sigmund
Freud. Ed. Amorrortu, Bs. Aires.
Green, A. (1996) A propósito de la naturaleza humana. En Jugar con Winnicott. Ed. Amorrortu,
Bs. Aires. 2010.
Green, A. (2000) Winnicott en transición. Entre Freud y Melanie Klein. En Jugar con Winnicott.
Ed. Amorrortu, Bs. Aires. 2010.
Infante, J. (1999) Algunas reflexiones acerca de la fantasía y la creatividad. En; En torno a Freud
“El poeta y los sueños diurnos”. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid.
Klein, M (1929) Situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y en el impulso
creador. En Amor, culpa y reparación. Obras completas Vol 1. Ed. Paidós, Bs. Aires. 1990.
Klein, M (1935) Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos. En Amor,
culpa y reparación. Obras completas Vol 1. Ed. Paidós, Bs. Aires. 1990.
Klein, M (1937) Amor, culpa y reparación. En Amor, culpa y reparación. Obras completas Vol
1. Ed. Paidós, Bs. Aires. 1990.
Krecl, V. Aproximaciones a la Metapsicología en la obra de D.W. Winnicott. Revista de
Psicoterapia Psicoanalítica (2011); 7 (4): 43-56.
Kristeva, J. (2001) Introducción: El siglo del psicoanálisis, Parte VIII Inmanencia y grados del
simbolismo: Sublimaciones culturales: Arte y Literatura. En El genio femenino. La vida, la
locura, las palabras. 2 Melanie Klein. Ed. Paidós, Bs. Aires.
Winnicot, D. (1970) Vivir creativamente. En el hogar nuestro punto de partida. Ensayos de un
psicoanalista. Ed. Paidós, Barcelona. 1996.
Winnicott, D. (1971) Objetos transicionales y fenómenos transicionales. En realidad y juego. Ed.
Gedisa, Barcelona 2008.
Winnicott, D. (1971) La creatividad y sus orígenes. En realidad y juego. Ed. Gedisa, Barcelona
2008.
Mihov, K., Denzler M, Förster J. Hemispheric specialization and creative thinking: A meta-
analytic review of the lateralization of creativity. Brain and Cognition (2010); 72: 442-448.
Sausssure (1915). Apéndice a las partes tercera y cuarta: Etimología. En Curso de Lingüística
general. Ed. Losada. Bs. Aires 2007.
Sternberg, R., Lubart T. The concept of creativity. En Sternberg R. Handbook of Creativity
(1999). Cambridge University Press. New York.