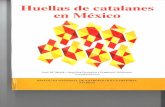Roig Jordi ANO 711 Poblamiento y ceramicas Cataluna Zona Arqueologica 15
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Roig Jordi ANO 711 Poblamiento y ceramicas Cataluna Zona Arqueologica 15
La revista Zona Arqueológica ha sido evaluada por el grupo de Investgación de Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC),asociado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y está incluida, entre otras, en las siguientes bases de datos:
Arts & Humanities Citacion Index ®, DICE y LATINDEX.
COMUNIDAD DE MADRID
PRESIDENTAEsperanza Aguirre Gil de Biedma
VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTEIgnacio González González
VICECONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTESFrancisco Javier Hernández Martínez
SECRETARIO GENERAL TÉCNICOJosé de la Uz Pardos
DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICOLaura de Rivera García de Leániz
MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
DIRECTOREnrique Baquedano
JEFE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓNAntonio F. Dávila Serrano
JEFE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓNAntonio Esteban Parente
COORDINADORA DE EXPOSICIONESInmaculada Escobar
ZONA ARQUEOLÓGICA, Nº 15711. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA ENTREDOS MUNDOS
EDITOREnrique Baquedano
COORDINADORES CIENTÍFICOSLuis A. García MorenoAlfonso Vigil-Escalera
AUTORESManuel Acién AlmansaJuan Manuel AbascalMiguel Alba
Martín Almagro-GorbeaJavier Alvarado PlanasEnrique Ariño GilAgustín Azkarate Garai-OlaunLuis Caballero Zoreda Alberto Canto Santiago CastellanosJuan Carlos Castillo ArmenterosManuel Castro PriegoPedro Chalmeta Pablo C. Díaz MartínezJorge A. Eiroa RodríguezJosé Antonio Faro CarballaIsabel Fierro María García-Barberana Luis A. García MorenoAlejandro García SanjuánSauro GelichiAmaya Gómez de la Torre-VerdejoAvelino GutiérrezSonia Gutiérrez Lloret Tawfiq ibn Hafiz Ibrahim Ricardo Izquierdo BenitoLaura Llorente Josep Maria Macias SoléAntonio MalpicaFederico MarazziPedro MateosRamon Martí CastellóJosé C. Martín José Luis Mingote CalderónArturo MoralesDolores C. Morales Marta Moreno Mercedes Navarro PérezLauro Olmo EncisoRuth PliegoJuan Antonio Quirós CastilloAlbert RiberaJordi RoigVicente SalvatierraPhilippe SénacJosé Luis Serrano Peña Álvaro Soler del CampoEufrasia Roselló Guillermo Rosselló BordoyMercedes UnzuIsabel Velázquez Alfonso Vigil-EscaleraMaría Jesús Viguera MolinsJuan Zozaya Stabel-Hansen
COORDINACIÓNAgustina Fernández Palomino
MAQUETACIÓNVicente A. SerranoAna MartínAgustina Fernández Palomino
IMPRESIÓNB.O.C.M.
ISSN1579-7384
ISBN978-84-XXX-XXXX-X
D. LEGALM-28.XXX-XXXX
ZONA ARQUEOLÓGICA
711ARQUEOLOGÍA E HISTORIA
ENTRE DOS MUNDOS
VOLUMEN II
NÚMERO 15
ALCALÁ DE HENARES, 2011
MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
ÍNDICE
VOLUMEN 1
PresentaciónEntre Spania y al-Andalus, con España como telón de fondoENRIQUE BAQUEDANO
I. HISTORIA, DERECHO, FILOLOGÍA Y EL 711
I A. El reino visigodo en vísperas de la conquista
De Witiza a Rodrigo. Las fuentes literariasLUIS A. GARCÍAMORENO
El reino visigodo en vísperas del 711: sistema político y admistración PABLO C. DÍAZMARTÍNEZ
La sociedad hispana al filo del año 700SANTIAGO CASTELLANOSLa cultura literaria latina en Hispania en el 700JOSÉ CARLOSMARTÍN
La aplicación del derecho en el año 700 JAVIER ALVARADO PLANASEl libro, las escrituras y sus soportes en la Hispania del 700ISABEL VELÁZQUEZ
IB. Primeros pasos de al-Andalus
La transición: de Hispania a al-AndalusPEDRO CHALMETA GENDRÓNLa conquista según las fuentes textuales árabesMARÍA JESÚS VIGUERAMOLINS
Las monedas y la conquistaALBERTO CANTONuevos documentos sobre la conquista Omeya de Hispania: los precintos de plomoTAWFIQ IBN HAFIZ IBRAHIMLos que vinieron a al-AndalusISABEL FIERROAl-Andalus durante los primeros emires, 716-756ALEJANDRO GARCÍA SANJUÁN
II. CUESTIONES ARQUEOLÓGICAS EN TORNO AL 711
El reconocimiento arqueológico de la islamización. Una mirada desde al-AndalusSONIA GUTIÉRREZ LLORET
II A. Ocupación del territorio. Ámbitos urbano y rural
Modificaciones urbanas en Segóbriga durante los siglos V-VII. Algunos ejemplosJUANMANUEL ABASCAL / MARTÍN ALMAGRO-GORBEAEl territorio de Málaga en torno al 711 MANUEL ACIÉN ALMANSARepensando los márgenes circumpirenaico-occidentales durante los siglos VI y VII d.C.AGUSTÍN AZKARATE GARAI-OLAUNAcerca del paisaje arquitectónico hispánico inmediato al año 711 (entre Toledo y el territorio astur y vasco)LUIS CABALLERO ZOREDALas Maqbaras de Marroquíes Bajos (Jaén) en torno al 711JUAN CARLOS CASTILLO ARMENTEROS / MERCEDES NAVARRO PÉREZ / JOSÉ LUIS SERRANO PEÑALas necrópolis pamplonesas del 700 JOSÉ ANTONIO FARO, MARÍA GARCÍA-BARBERANA, MERCEDES UNZUBraga e o norte de Portugal em torno de 711LUÍS FONTESFortificaciones visigodas y conquista islámica del norte hispano (c. 711) JOSÉ AVELINO GUTIÉRREZ GONZÁLEZEl Tolmo de Minateda en torno al 711SONIA GUTIÉRREZ LLORETToledo en torno al 711RICARDO IZQUIERDO BENITOAntes de Madinat Ilbira. Su territorio en el entorno de 711 ANTONIOMALPICA CUELLO
9
15
31
43
53
81
95
115
123
135
147
165
177
191
213
229
241
257
275
295
315
337
355
375
389
VOLUMEN 2
II A. Ocupación del territorio. Ámbitos urbano y rural
Los territorios catalanes en la encrucijada del 711 RAMÓNMARTÍ CASTELLÓEl paisaje urbano de Mérida en torno al año 711PEDROMATEOS / MIGUEL ALBADe Celtiberia a Šantabariyya: la transformación del espacio entre la época visigoda y la formación de la sociedad andalusí LAURO OLMO ENCISOLa arquitectura doméstica en los yacimientos rurales en torno al año 711JUAN ANTONIO QUIRÓS CASTILLOValencia y su entorno territorial tras el 713: epílogo visigodoALBERT VICENT RIBERA I LACOMBA / MIQUEL ROSSELLÓMESQUIDA
La “ciudad arqueológica” en el área catalana ante la irrupción del IslamJOSEPMARIAMACIAS SOLÉFormas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalanaJORDI ROIG BUXÓLos primeros contactos con el Islam (siglo VIII)GUILLERMO ROSELLÓ BORDOYEl 711 en el alto GuadalquivirVICENTE SALVATIERRA CUENCA / IRENEMONTILLA TORRESAux confins d’al-Andalus (VIIIe siècle): Histoire et archéologie de la conquête de la Tarraconaise orientale et de la NarbonnaisePHILIPPE SÉNACFormas de poblamiento rural en torno al 711: documentación arqueológica del centro peninsularALFONSO VIGIL-ESCALERA GUIRADO
II.B. Economía y producciones materiales
La cultura material de los asentamientos rurales del valle medio del Duero entre los siglos V y VIII: el finaldel reino visigodo y el origen de al-AndalusENRIQUE ARIÑO GILLa circulación monetaria de los siglos VII-VIII en la Península Ibérica: un modelo en crisisMANUEL CASTRO PRIEGOEl cambio agrícola tras el 711JORGE A. EIROA RODRÍGUEZLa producción de vidrio en época visigoda: el taller de RecópolisAMAYA GÓMEZ DE LA TORRE-VERDEJOAperos agrícolas “visigodos” e “islámicos” ¿rupturas o continuidades?JOSÉ LUISMINGOTE CALDERÓN711 ad. ¿El origen de una disyunción alimentaria?ARTUROMORALESMUÑIZ, MARTAMORENO GARCÍA, EUFRASIA ROSELLÓ IZQUIERDO, LAURA LLORENTE RODRÍGUEZDOLORES CARMENMORALESMUÑIZ
La moneda en el ocaso del reino godo de HispaniaRUTH PLIEGO VÁZQUEZEl armamento en torno al 711d.C.ÁLVARO SOLER DEL CAMPOEl control económico de los recursos naturales tras el 711JUAN ZOZAYA STABEL-HANSEN
II.C. El 711 en las geografías próximas
Il nord Italia intorno al 711SAURO GELICHIIl Sud dell’Italia fra i secoli VII e VIIIFEDERICOMARAZZI
La Gaule au début du VIIIe siècle et les débuts des PépinidesPHILIPPE SÉNAC
11
27
39
65
85
103
121
147
159
177
189
205
225
245
257
281
303
323
341
349
363
385
405
Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas
en torno al 711: documentación arqueológica
del área catalana
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 119
Resumen
En este escrito se analizan las formas de poblamiento rural de época visigoda en Cataluña y se pre-sentan las diferentes categorías y modelos de asentamientos campesinos, caracterizados a partir delas excavaciones arqueológicas de los últimos 15 años y de los recientes estudios de conjunto. Estosyacimientos nos han llenado un territorio que para los siglos VI, VII y VIII estaba incomprensiblemen-te vacío de asentamientos y de explotaciones agrícolas. Así, identificamos tres grupos o modelosbásicos de asentamientos: los poblados con precedente de villa romana bajo imperial, los pobladosde nueva creación con cabañas, situados en la zonas agrícolas del llano, y los asentamientos y pobla-dos de altura con construcciones de piedra y barro situados en zonas más o menos montañosas. Deesta manera, podemos definir la organización interna y la estructuración funcional de sus espacios,así como su base económica de tipo agropecuario de carácter local, destinada al propio autoconsu-mo y al mantenimiento del asentamiento. Así, identificamos los ámbitos de habitación con construc-ciones lígneas de cabañas hundidas, las áreas de producción con prensas de vino y hornos de pan,los sectores de almacenaje con silos, así como las necrópolis asociadas. Con todo, queremos hacerespecial incidencia en las fases finales y los momentos de abandono de estos asentamientos, quearqueológicamente podemos situar, de forma más o menos generalizada, durante el siglo VIII. Así mismo, este escrito se refuerza y se acompaña de un breve análisis y una presentación prelimi-nar de los principales contextos cerámicos de época tardo visigoda, atribuibles a la fase final de algu-nos de los yacimientos de referencia. Estos nos ofrecen estratigrafías arqueológicas fiables, así comoun registro cerámico evidente y abundante, con materiales asociados de cronología precisa, y endeterminados casos, con dataciones de Carbono 14 (14C). Estos contextos permiten abordar, conciertas garantías, el complejo estudio de las producciones cerámicas de época visigoda y post visi-goda en el área catalana.
Palabras clave: Poblamiento rural, Arqueología de las aldeas, Cerámicas, Época tardo visigoda, Año711, Cataluña.
Abstract
In this paper we analyze rural settlement ways of Visigothic Catalonia and show the various cate-gories and models of peasant villages. This have been defined both from the archaeological excava-tions of the last 15 years and recent studies together. These sites have filled a physical territory thatfor the 6th, 7th and 8th centuries was believed to be empty of settlements and farms. As a new contribution, we identify, three preliminary categories of settlements: villages with a previ-ous late roman villa, villages newly created with sunken huts, located in arable plains, and settle-ments and towns with stone and clay buildings situated in mountainous areas. Also, we have beenable to define the internal organization and the structure of functional spaces, as well as its agricul-tural economic base. This is mostly self-sufficient, with an agricultural farm type (cereal and wine)and livestock. Furthermore, we identify the living areas with sunken huts and post holes, the areasof wine production with presses and bread ovens, large sectors of storage silos, and burial areas andcemeteries. However, we want to make special emphasis in the final stages and time of abandon-ment of these villages and rural settlements, which can be situated archaeologically, during the 8thcentury.This paper is also followed by a brief and preliminary analysis of the ceramic main contexts of thefinal phases of some of the Late Visigoth reference sites. They provide reliable archaeological stratig-raphy, as well as a big and evident repertory of forms, with chronologically precise associated ele-ments and with carbon dating, in certain cases. These contexts let us tackle the complex study ofVisigoth and Post-Visigoth ceramics production of the rural settlements in the Catalan area.
Key words: Rural settlement, Village archaeology, Ceramics, Late Visigoth period, 711 AD, Catalonia.
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 120
Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711:
documentación arqueológica del área catalana
Jordi Roig Buxó*
Introducción
Hasta el año 2000 el conocimiento arqueológico del
poblamiento rural y los asentamientos campesinos de
época visigoda en Cataluña (siglos VI al VIII), se reducía
exclusivamente a cuatro yacimientos concretos para
todo el territorio: el Bovalar (Palol, 1989 y 1999), Puig
Rom (Palol, 2004), Vilaclara (Enrich, et alii, 1995) y el
Aiguacuit (Roig, 1999). Los dos primeros, excavados
parcialmente de antiguo y en diferentes fases, y los dos
últimos a finales de los años 80 del siglo XX. Así mismo,
y para dificultar aún más la comprensión de las formas
de poblamiento, estos conjuntos ofrecen morfologías
constructivas y características estructurales totalmente
diferenciadas y dispares entre sí, convirtiéndose y tra-
tándose como casos aislados y conjuntos especiales y
singulares. De esta manera queda reflejado en la esca-
sa y limitada bibliografía que ha tratado este tema, don-
de se recogen y se citan repetidamente los mismos
yacimientos, sin incorporar las aportaciones de la ar -
queo logía preventiva de la última década ni los nuevos
yacimientos, en gran parte desconocidos por el ámbito
académico.
El amplio desarrollo de la arqueología de los últimos
15 años en el área catalana, con una actividad intensiva
en determinadas zonas, ha permitido, finalmente, hallar
y excavar los poblados y asentamientos rurales de épo-
ca visigoda. Estas excavaciones nos han nutrido con
casi medio centenar de yacimientos, en gran parte
excavados en extensión y en determinados casos en su
práctica totalidad, llenando físicamente un territorio
que estaba vacío de asentamientos y de explotaciones
agrícolas. Con todo, aún estamos en una fase incipien-
te de la investigación y queda mucho por hacer, siendo
muy escaso el número de yacimientos con los que
podemos contar para un período de más de trescientos
años. Así pues, disponemos de unas zonas con un
mayor número de yacimientos, especialmente en la
provincia de Barcelona, y otras áreas geográficas casi
vacías de ellos. Son del todo significativos los territoria de
Tarraco, Ilerda y Gerunda donde hay una considera -
ble ausencia de asentamientos rurales de este pe río -
do (Fig. 1).
En esta línea, un reciente estudio ha caracterizado
por primera vez el poblamiento rural de la antigüedad
tardía y la época visigoda en Cataluña, analizando y
estableciendo las diferentes categorías y modelos de
asentamiento, y presentando su organización funcional
y base económica con sus estructuras integrantes
(Roig, 2009 y 2011). De esta manera, se identifican los
espacios de vivienda y las estructuras de habitación,
con construcciones de material perecedero tipo cabaña,
las áreas de producción y de almacenaje, y las zonas de
enterramiento asociadas.
* Arqueólogo. Arqueologia i Patrimoni Arrago.
Doctorando UAB.
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 121
EN TORNO AL 711122
Fig. 1. Asentamientos rurales y poblados campesinos de época visigoda en Cataluña (s. VI-VIII) (actualizado a partir de Roig, 2009).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 122
Formas de poblamiento rural de época
visigoda (siglos VI-VIII): caracterización
de los asentamientos
El modelo de poblamiento que observamos en Catalu-
ña durante la época visigoda, y que hemos caracteriza-
do recientemente, se basa en la aparición de una red de
asentamientos y núcleos poblacionales, que se origi-
nan de forma desigual entre finales del siglo V e inicios
del siglo VI y que se van desarrollando y consolidando
a lo largo del siglo VII, para acabar desapareciendo
durante el siglo VIII. Estos, irán substituyendo al tipo de
poblamiento rural bajo imperial, basado en las villas
residenciales y productivas que, gradualmente, han ido
desapareciendo del territorio a lo largo del siglo V e ini-
cios del siglo VI1.
Estos poblados serán, por tanto, los sustitutos de las
villas bajo imperiales en la continuidad de la explota-
ción del campo, presentando una base económica y de
producción parecida, pero mucho más modesta. Su
orientación económica es básicamente autárquica y
agropecuaria de carácter local, destinada principalmen-
te al propio autoconsumo y al mantenimiento del asen-
tamiento, con un tipo de explotación agrícola (ceralísti-
ca y vinícola) y también ganadera, con ciertas
actividades artesanales. En la mayoría de los yacimien-
tos detectamos estructuras y áreas productivas centra-
lizadas, muy probablemente de uso comunitario en
determinados casos. Estas evidencias e indicios
arqueológicos de la existencia de ciertos elementos de
comunidad en los asentamientos, se insinúan también,
por la presencia de necrópolis más o menos numero-
sas, así como a la existencia de un amplio registro de
material y de utillaje doméstico, generado por más de
un núcleo familiar durante los casi trescientos años de
vigencia de los asentamientos.
Esta proliferación de los asentamientos rurales de la
época visigoda, con especial densidad y concentración en
determinadas regiones, nos permite observar la transfor-
mación hacia las aldeas y el desarrollo de la comunidad
campesina, con nuevas y diversas formas de pobla-
miento, ya sean en asentamientos tipo poblado, aldeas
o pequeñas granjas, y con realidades arqueológicas
muy diversas. La definición explicita de estos asenta-
mientos y su terminología precisa está aún por fijar, así
como su estratificación social y régimen de propiedad.
En líneas generales, se trata de un poblamiento
agregado con diversas unidades domésticas de habita-
ción y de producción, que se caracteriza por una arqui-
tectura lígnea con construcciones hechas de material
perecedero tipo cabaña y construcciones con muros de
piedra y barro, y en los que se observan unos modelos
relativamente homogéneos y una estructuración espa-
cial común. El estudio detallado de estos asentamien-
tos nos ha permitido identificar ciertas pautas o reglas
para la ubicación de los espacios de vivienda, almace-
nes, áreas artesanales y productivas y las zonas de
enterramiento, con una organización deliberada. Así
mismo, constatamos la ausencia de iglesias asociadas
a estos asentamientos, ya sea como edificios de culto o
construcciones de tipo funerario. En este sentido, tan
solo se documentan áreas funerarias y pequeñas
necrópolis, tampoco muy extensas y numerosas en
cuanto a presencia de tumbas, raramente superando el
centenar.
Los poblados conocidos en su casi totalidad presen-
tan superficies de ocupación más bien reducidas, osci-
lando entre una y dos hectáreas como máximo, y con
un número no muy elevado de estructuras arqueológi-
cas integrantes (entre 10 y 50 en los asentamientos más
pequeños, entre 50 y 150 en los poblados medianos y
entre 150 y 350 en los más grandes y extensos). En con-
secuencia, el número de unidades y núcleos domésti-
cos también sería reducido, tal vez entre 4 o 5 fuegos en
los asentamientos de mayores dimensiones. Esta valo-
ración se desprende del número de tumbas de las
necrópolis y del número de unidades de habitación
localizadas, en relación con la amplitud cronológica del
conjunto.
La fijación cronológica de estos asentamientos es
un aspecto complejo, especialmente por los problemas
de interpretaciones y dataciones equívocas de las estra-
tigrafías y del registro material. Con todo, resulta evi-
dente la diacronía de los asentamientos, con la existen-
cia de fases sucesivas en relación, tal vez, a ciclos
generacionales. Por ahora, y en el estadio actual del
conocimiento, podemos situar con más o menos preci-
sión y de forma desigual, el origen de estos asenta-
mientos a inicios del siglo VI, o tal vez ya a finales del V.
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 123
1 En este sentido, y para el caso de las villas bajo imperialesdel territorium de Barcino, se ha presentado recientementeun estudio que analiza las estratigrafías y los materiales delos niveles de cubrimiento y de abandono de estas edifica-ciones (Coll y Roig, 2011). Para el caso del territorium deTarraco tenemos un artículo que trata de forma analítica lasvillas romanas en su conjunto (Macias, 2005). Así mismo, ypara el territorium de Gerunda, existe otro estudio que pro-fundiza en el aspecto del fin de las villas tardo romanas apartir de las fuentes textuales y la evidencia arqueológica(Canal et alii, 2007).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 123
Por otro lado, el momento de abandono no resulta tan
evidente, y cabe decir que tampoco sería muy homogé-
neo. De esta manera, el registro arqueológico nos insi-
núa un abandono progresivo y un colapso generalizado
de estos poblados, que debe producirse de forma dis-
continua, a lo largo del siglo VIII, y tal vez, en determi-
nados casos, hasta inicios del siglo IX. Por tanto, obser-
vamos que su período de vida podría llegar a abarcar
unos trescientos años en la mayoría de casos.
En este sentido, no sabemos realmente que ocurre
en torno al 711 y durante el primer cuarto del siglo VIII
en estos asentamientos con el efecto de la conquista
musulmana. En el caso singular del poblado de Bova-
lar, resulta evidente su destrucción por un incendio
entre los años 713-720 (Palol, 1999), pero es tan solo un
ejemplo puntual entre muchos. En los asentamientos
mejor conocidos, no se ha detectado ningún indicio de
fin violento, ni tampoco evidencia arqueológica de con-
tinuidad directa en época carolingia. Para el resto de los
yacimientos, las dinámicas son parecidas, y tal vez su
estudio detallado, y el análisis pormenorizado del regis-
tro arqueológico junto con algunas dataciones de 14C,
podrán aportar alguna información al respecto.
No obstante, los estudios y análisis detallados de
gran parte de los asentamientos excavados hasta la
fecha, han ofrecido datos para conocer la composición
y los modelos de este poblamiento rural, y han hecho
posible realizar una primera caracterización y definición
de su morfología. Los resultados de este estudio han
sido presentados y expuestos en un trabajo de conjun-
to al que nos remitimos (Roig, 2009 y 2011).
Así, y de forma preliminar, identificamos tres gru-
pos o modelos diferenciados. En primer lugar, tenemos
los asentamientos y poblados con precedente de villa
romana bajo imperial. En segundo, lugar identificamos
los poblados de nueva creación con cabañas (ex novo),
que mayoritariamente se encuentran situados en las
zonas agrícolas del llano. En tercer lugar, tenemos los
asentamientos y poblados en altura, situados en zonas
más o menos montañosas, con construcciones de pie-
dra, también de nueva creación y sin precedentes bajo
imperiales. Existen también, dos casos de poblados
singulares y atípicos, ya conocidos de antiguo, que son
el poblado y basílica de Bovalar y el poblado fortificado
o castrum de Puig Rom. Por otro lado, disponemos de
un cuarto grupo, compuesto por un buen número de
asentamientos indeterminados y parcialmente excava-
dos, de los que por ahora tenemos un conocimiento
limitado. Estos están formados por estructuras y restos
puntuales y dispersos, como conjuntos de silos y lacus.
Este grupo es muy numeroso en cuanto a yacimientos
y a excavaciones (Fig. 1). Con todo, hay que llevar a
cabo una tarea de verificación de asentamientos, don-
de aún cabe desestimar y añadir numerosos yacimien-
tos mal atribuidos cronológicamente.
En la mayoría de los poblados, observamos una sim-
ple y básica organización de los espacios, con la existen-
cia de unas áreas funcionales muy bien definidas, tal vez
de uso comunitario en algunos casos, y es tre chamente
vinculadas a la base económica del asentamiento cam-
pesino. En primer lugar, tenemos las áreas de vivienda
y los espacios de habitación, que normalmente constitu-
yen el núcleo central de los asentamientos. Estas se
caracterizan por un nuevo tipo de construcciones, basa-
das en recortes subterráneos atribuibles a cabañas hun-
didas delimitadas por agujeros de poste y ámbitos cons-
truidos con materiales perecederos. De esta manera,
sus alzados estarían hechos con paredes de troncos
combinadas con arcilla y tablas de madera. En algunos
casos, y en especial en las zonas de montaña, se docu-
mentan construcciones con muros de piedra colocada
en seco o juntada con barro. Así mismo, las cubiertas
estarían hechas con materiales perecederos de tipo
vegetal, sin cubrimiento de tejas. Estos materiales cons-
tructivos están ausentes en todos los asentamientos. A
veces se documentan en su interior encajes para sopor-
tes de tabiques y agujeros para es truc turas de madera,
atribuibles a elementos de mobiliario interno de las
cabañas (bancos corridos, camas, repisas, etc.). Tam-
bién es reveladora la presencia de hogares y pequeños
hornos domésticos, junto a otros dispositivos y elemen-
tos arqueológicos indicadores de vida doméstica, como
encajes para tinajas y soportes para mobiliario fijo de
madera, así como niveles regularizados de uso y circu-
lación hechos de arcilla apisonada.
En segundo lugar, detectamos unas áreas de traba-
jo y de producción centralizadas bien definidas, desti-
nadas al procesado de productos agrícolas para el auto-
abastecimiento y para el consumo de los habitantes del
poblado. A menudo están emplazadas en zonas perifé-
ricas y, a veces, se interrelacionan y se confunden con
las áreas de almacén y los espacios de corral. Por un
lado, tenemos unas pequeñas áreas destinadas a la
producción de vino, con presencia de estancias y
estructuras para el prensado (cella vinaria o torcula-
rium), donde se ubica la prensa y con uno o diversos
depósitos (lacus) y bodegas para almacenaje. Las ca -
rac terísticas constructivas de estos espacios son de
EN TORNO AL 711124
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 124
clara herencia y tradición romana. En líneas generales,
se trata de edificios construidos con muros de piedra y
arcilla que albergan en su interior los elementos de la
estructura de la prensa, de palanca y tornillo, con sus
soportes y bloques de piedra con encajes, las soleras
hechas de opus signinum y los depósitos subterráneos
para la recogida del líquido. A menudo, en las proximi-
dades de estos espacios de prensado, se localizan los
restos y los encajes de un reducido número de dolia de
almacenaje, o estancias para las botas, a manera de
bodega.
Por otro lado, identificamos unas áreas con hornos
para la elaboración de pan, que se caracterizan por
unas estructuras complejas de tipo subterráneo, inte-
gradas por un gran ámbito de acceso y trabajo, y por
uno o varios hornos perimetrales. Estos ámbitos son de
formas y plantas irregulares, con tendencia circular o
esférica, y, a menudo, de dimensiones considerables,
oscilando entre los 40 y 150 m2 de espacio útil. Sus
características físicas, nos indican que estos grandes
espacios y obradores estarían protegidos y cubiertos,
probablemente con cerramientos lígneos y cubiertas
ligeras de material perecedero, con vigas de madera,
ramaje y barro, soportadas por pilares verticales o con
paredes cerradas de adobe y troncos, a manera de
grandes cobertizos. Los hornos son de cámara única y
planta circular, base plana y sección lenticular o hemis-
férica, con un diámetro que os cila entre 150-200 cm y
una altura aproximada de entre 60-80 cm en su punto
máximo. Aparecen semiexcavados en el perfil del
recorte, de manera que la boca de carga se abre hacia
el interior del gran ámbito de trabajo. La cubierta
hemisférica está hecha de paredes de arcilla y posible-
mente sobresaliera ligeramente del nivel de circulación,
presentando en su parte superior o posterior un tiraje o
agujero a manera de chimenea. La solera también está
hecha de capas de arcilla termoalterada, y a veces dis-
pone de una preparación de fragmentos de material
constructivo y losetas, con función refractaria.
Las áreas de almacenaje se caracterizan por la pre-
sencia mayoritaria de silos para cereal y, en menor
número, por recortes subterráneos de plantas irregula-
res, con cubetas y encajes interiores para grandes reci-
pientes contenedores y tinajas. Los silos se distribuyen,
aparentemente de forma anárquica, por gran parte de
la superficie de los asentamientos, a veces formando
concentraciones y agrupaciones homogéneas, que nos
indicarían el espacio ocupado por las casas y los edifi-
cios de cubrimiento.
Por último, identificamos las áreas funerarias y las
zonas de cementerio, a menudo, ligeramente desplazadas
del núcleo del asentamiento y con un número no muy
elevado de sepulturas. En ningún caso se constata la pre-
sencia de iglesia asociada o capilla funeraria. En los
ejemplos conocidos, se detecta una agrupación más o
menos ordenada de las tumbas formando alineaciones,
y una tipología de las estructuras funerarias más bien
reducida y caracterizada por tres tipos básicos. El primer
tipo corresponde a las tumbas en caja de tegulae a doble
vertiente de planta rectangular, con una cronología cen-
trada en el siglo V y VI, siendo ausente durante el si -
glo VII. El segundo tipo corresponde a las tumbas en caja
mixta de losas, piedras y fragmentos de tegulae reutiliza-
dos, de planta rectangular y con cubierta plana de losas.
Este tipo funerario es el característico de los siglos VII y
VIII. Finalmente, el tercer tipo corresponde a las tumbas
en fosa simple con cubierta de losas horizontales, de
plantas rectangulares y ovaladas alargadas, con una cro-
nología que abarca del siglo VI al VIII.
Asentamientos con precedente de villa romana
bajo imperial
Contamos, hasta el momento, con diecisiete casos más
o menos completos de asentamientos y poblados con
precedente inmediato de villa romana bajo imperial.
Algunos han sido analizados en profundidad y otros se
encuentran en proceso de estudio. Se trata de los yaci-
mientos de Plaça Major de Castellar del Vallès, Aiguacuit,
Can Cabassa, Can Solà del Racó, Can Bonvilar, Can Mar-
cet, Can Palau, Santiga, Can Colomer, Can Bosch de
Basea, Can Fonollet, Vilauba, Sant Pelegrí, els Munts
d’Altafulla, el Vilarenc, Sant Pere de Gavà y Mas d’en
Catxorro (Fig. 1). Cabe decir que existen otros ejemplos
más puntuales y parciales, y otros casos menos claros
pendientes de análisis y confirmación.
En líneas generales, observamos cómo estos nue-
vos asentamientos se sitúan en las inmediaciones y
alrededor de los restos de una villa bajo imperial prece-
dente ya abandonada, generalmente sin reocupación
directa de sus edificaciones, con una tendencia a evitar-
las y a emplazar las nuevas estructuras en las zonas
periféricas. A veces, algunos de los recortes y silos de
los nuevos asentamientos rompen estructuras ya amor-
tizadas y cubiertas de tierras. En otros casos, se obser-
va la readaptación y la transformación de algún espacio
edificado para un nuevo uso, a menudo de tipo produc-
tivo. Por otro lado, también se documenta la utilización
de las antiguas construcciones como cantera y fuente
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 125
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 125
de recuperación y expolio de materiales, como pueden
ser las tegulaes para su reutilización en las tumbas o en
las soleras de los hogares y los hornos domésticos.
Tal vez, el origen de estos nuevos asentamientos
emplazados alrededor y junto a las villas, puede ser fru-
to de la desestructuración de la antigua hacienda bajo
imperial a mediados-finales del siglo V, y suponer una
continuidad de explotación de la tierra bajo otra organi-
zación y modelo, sin saber, por ahora, bajo qué régi-
men de propiedad. En este sentido, es ya conocido y ha
sido señalado por algunos autores este cambio en las
formas del hábitat en la antigüedad tardía y este proce-
so de abandono y de inutilización de las villas bajo
imperiales, incidiendo, con más o menos profundidad,
en el aspecto de las reocupaciones y las adecuaciones
de ámbitos de algunas de ellas para adaptarlos a nue-
vos usos productivos2. En consecuencia, cabe suponer
que el abandono y la desintegración de las villas, enten-
didas como unidades de explotación y producción agrí-
cola habría generado la aparición de otro modelo de
habitación y poblamiento, representado por los nuevos
asentamientos y poblados de la antigüedad tardía.
Un modelo ejemplar de poblado con precedente de
villa bajo imperial, nos lo ofrece el yacimiento de la Pla-
ça Major de Castellar del Vallès (Barcelona), con 1,1 ha
de ocupación, sin conocer aún la totalidad del asenta-
miento (Roig-Coll, 2010a y b) (Roig, 2009 y 2011). Se tra-
ta de un pequeño poblado de cabañas emplazado en un
espacio vacío en medio de una hacienda bajo imperial,
entre su parte residencial y su parte productiva ya
abandonadas, con una amplitud cronológica que abra-
za del siglo VI al VIII (Fig. 2).
Destaca, en primer lugar, su área de habitación con
tres estancias tipo cabaña hundida con hogar y aguje-
ros de poste perimetrales, y ámbitos subterráneos de
almacén. El elemento principal y más relevante, lo
constituye la cabaña con hogar E30 del siglo VI, que
centraliza el asentamiento y articula el resto de espa-
cios. Esta cabaña es de planta rectangular de 3,5 x 3 m
(10 m2), hecha a partir de un recorte subterráneo de
poca profundidad, con un acceso por el lado noroeste,
mediante una ligera rampa. En uno de los laterales, y
apoyado en la cara interior de la pared, se localiza un
hogar rectangular delimitado por losetas y con solera
de arcilla. En todo el perímetro exterior, exceptuando la
puerta de acceso, se documentan un total de 19 aguje-
ros de poste alineados, que corresponden a la estructu-
ra de las paredes perimetrales hechas de troncos y
tapia. La cubierta era hecha de vigas de madera, rama-
jes y barro, sin presencia de teja. En el espacio interior
se localizaron varios agujeros de poste más pequeños
y encajes de estructuras de madera que corresponderí-
an a mobiliario fijo de la habitación, probablemente
bancos corridos y/o camas. El pavimento consistía en
una capa de arcilla apisonada que recubría y nivelaba
las irregularidades del terreno. Hoy por hoy, esta caba-
ña de tipología germánica y estructura perecedera de
planta tan regular, no presenta ningún paralelo conoci-
do en el territorio catalán, siendo, por tanto, uno de los
primeros exponentes claros de esta nueva arquitectura
lígnea de los asentamientos rurales de época visigoda.
En segundo lugar, identificamos la zona de prensa-
do del asentamiento destinada a la elaboración de vino
(torcularium), que ocupa un espacio construido con los
restos de un edificio de 9,5 x 4 m (38 m2), con una base
de prensa de opus signinum y dos depósitos/lacus aso-
ciados. Por otro lado, disponemos de otra área produc-
tiva, en este caso alejada unos 35 metros del núcleo
central y de los espacios de habitación. Se trata de un
área de elaboración de pan, consistente en un gran
recorte a manera de ámbito subterráneo de acceso y
trabajo, de planta elíptica de 15 x 10 m (150 m2) y un
acceso en rampa en el lado noreste. Presenta tres hor-
nos perimetrales de cámara única de planta circular y
sección hemisférica.
Todas estas áreas funcionales y estructuras de habi-
tación, una vez abandonadas, son tapadas con tierra y
utilizadas como basurero hacia finales del siglo VI. De
esta manera, observamos que el asentamiento se des-
plaza ligeramente hacia la terraza superior del lado nor-
oeste, con la construcción de nuevas estructuras de
material perecedero y nuevos silos a lo largo de los
siglos VII-VIII (Fig. 2). En este caso, su distribución, for-
mando agrupaciones de 2 o 3 silos más o menos sepa-
radas, junto a las características de los vertidos y los
materiales localizados en su interior, plantean la posibi-
lidad de que los espacios de habitación de esta fase
final estuvieran emplazados justo encima de los grane-
ros, habiendo desaparecido la estructura superior y el
alzado de las edificaciones.
Finalmente, documentamos la necrópolis con un
total de 22 tumbas excavadas hasta la fecha, formando
tres agrupaciones diferenciadas. Un primer grupo atri-
buible al siglo VI, perfectamente delimitado y aislado,
es tipológicamente homogéneo con 6 sepulturas en
EN TORNO AL 711126
2 (Ariño, et alii, 2004), (Gurt y Navarro, 2005), (Macias, 2005),
(Castanyer y Tremoleda, 1999 y 2005), (Martí, 2006), (Canal,
et alii, 2007), (Roig, 1999 y 2009).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 126
caja de tegulae dispuestas a doble vertiente, y con un
total de 2 individuos infantiles y 6 adultos (dos tumbas
están reutilizadas). El segundo grupo, situado al norte y
ligeramente desplazado del primero, presenta un total
de 10 tumbas, de las cuales 6 son en caja de tegulaemixtas y 4 en caja de losas y piedras, con una datación
entre mediados del siglo VI y el VIII. Finalmente, de las
6 tumbas intermedias en hilera, tenemos dos tumbas
infantiles, una en fosa simple y otra con caja de frag-
mentos de tegulae, y las cuatro restantes son tumbas
de adultos en caja de losas.
Otro asentamiento característico del modelo con
precedente de villa bajo imperial es el que ya identifica-
mos en su momento en el Aiguacuit (Terrassa, Barcelo-
na) (Roig, 1999), situado en los llanos fértiles del Vallès
y en las cercanías del antiguo obispado de Égara. En
este caso no tenemos el yacimiento conocido en su
totalidad, puesto que algunas zonas perimetrales y
varias estructuras no se excavaron. Con todo, se obser-
va una superficie de ocupación de casi 1 ha, centrada
por los restos de una villa romana de origen alto impe-
rial construida a mediados del siglo I d. C. y reestructu-
rada en el bajo imperio (Barrasetas, et alii, 1994). El aná-
lisis detallado de las estratigrafías y el estudio de los
materiales nos ha permitido determinar la amortización
y abandono final de la villa hacia mediados-finales del
siglo V (Coll y Roig, 2011). Así mismo, ha sido posible
detectar una fase de ocupación del lugar caracterizada
por un asentamiento de época visigoda, fechado entre
los siglos VI y VIII, con presencia de recortes subterrá-
neos tipo cabaña y silos (Coll, et alii, 1997) (Roig, 1999
y 2009), que en su momento se fecharon en época
medieval plena.
De esta manera, observamos cómo las estructuras
del nuevo asentamiento se emplazan justo al lado de las
edificaciones centrales de la villa bajo imperial, con ten-
dencia a evitar su espacio construido ya abandonado.
Podemos identificar tres grandes recortes subterráneos
de función indeterminada, así como un recorte elíptico
tipo cabaña hundida de 5,5 x 4,5 m, con dos estructuras
de combustión tipo hogar y horno doméstico. En el cen-
tro de esta estructura se sitúa un agujero de poste que
nos indica la existencia de una cubierta hecha de mate-
rial perecedero. Por otro lado, también se documentan
un total de 14 silos de perfiles globulares y fondo plano,
formando una agrupación más o menos ordenada,
emplazada en el lado noroeste a escasos metros de las
construcciones derruidas de la villa.
En relación al material arqueológico del asenta-
miento visigodo destaca, en su conjunto, el abundante
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 127
Fig. 2. Poblado de cabañas con prece-dente de villa romana bajo imperial dela Plaça Major de Castellar del Vallès (apartir de Roig, 2009).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 127
registro cerámico, con un predominio, casi absoluto, de
la cerámica común y de cocina reductora a torno bajo y
a mano, con unas formas basadas en las ollas de borde
moldurado y las cazuelas, así como la presencia muy
puntual de alguna importación. Por otro lado, también
se documentó abundante material de hierro de uso
agrícola y de uso doméstico. Con todo, sobresale el
material arqueológico procedente del relleno de un silo
de la fase tardo visigoda, con presencia de un buen
número de recipientes cerámicos y dos cuentas de
collar (una bitroncocónica de color ámbar anaranjado y
una de pasta vítrea azul claro gallonada), con paralelos
en las necrópolis merovingias y germánicas del siglo
VII. De este contexto es, especialmente relevante, la
identificación de un elemento de caballería consistente
en una espuela de bronce con su hebilla de herrete aso-
ciada, que formaría parte del correaje de sujeción a la
bota del jinete (Coll, et alii, 1997: 56). Ésta, constituye
una pieza singular de orfebrería por ahora única en
Cataluña y en el ámbito visigodo peninsular. Se trata de
una pieza de bronce de forma arqueada, de brazos alar-
gados paralelos de 10 cm de largo por 8 cm de anchu-
ra máxima, con su cara exterior decorada a buril con un
motivo repetido de rombos punteados. La puntera es
de hierro y no se ha conservado entera. Este tipo de
piezas de orfebrería, escasas dentro del mundo germá-
nico, aparecen en las necrópolis merovingias y longo-
bardas, siempre asociadas a elementos aristocráticos.
La cronología de estas piezas va del segundo cuarto del
siglo VII, en el norte de Italia, al tercer cuarto del mismo
siglo en Francia. De esta manera, la presencia de esta
espuela podría indicarnos la presencia de algún per -
sonaje relevante, jinete o milites, en el asentamiento
(Roig, 1999).
Asentamientos y poblados ex novo de cabañas
en los llanos agrícolas
Disponemos, por ahora, de ocho casos seguros de
poblados ex novo de época visigoda excavados en
extensión, con estructuras de habitación tipo cabaña
hundida y estructuras subterráneas hechas con mate-
riales perecederos. Estos asentamientos, algunos de
dimensiones considerables y con un elevado número
de estructuras, se encuentran ubicados en los llanos
agrícolas. Su emplazamiento se sitúa entre los 100 y
200 metros de altura, en zonas de suaves colinas y
lomas aplanadas rodeadas de llanos fértiles y con cam-
pos de cultivo en sus inmediaciones. Presentan una dis-
tribución desigual por el territorio, con una alta densidad
de asentamientos en determinadas zonas, y muy próxi-
mos entre sí, especialmente en los territoria de Barcino
y Egara. Se trata de los conjuntos de Can Gambús-1,
Mallols, la Solana, la Bastida, Ca l’Estrada, Pla del Serra -
dor, Torre-romeu y Vinyalets (Fig. 1).
La aparición de estos poblados de nueva planta
refleja, de forma clara, un cambio económico y una
nueva estrategia de explotación del campo durante la
antigüedad tardía, con la creación de un nuevo modelo
de poblamiento en sitios sin precedentes romanos
directos. Estos poblados estarían formados, probable-
mente, por más de un núcleo familiar, tal vez entre 4 o 5
unidades familiares como máximo, configurando pe -
que ñas comunidades campesinas. En este sentido, las
superficies de ocupación de los asentamientos, así
como las necrópolis asociadas, tampoco son extrema-
damente grandes, detectándose varias fases evolutivas
de ocupación. Observamos unos poblados de mayor
tamaño y extensión (entre 1 y 2 ha de superficie de ocu-
pación) con un mayor número de estructuras (entre
100-300 estructuras), y unos asentamientos menores
(menos de 1 ha de superficie de ocupación) con menos
estructuras integrantes (entre 40-80 estructuras).
Así mismo, el elevado número de silos de la mayo-
ría de los poblados en llano, delata su preeminente
base agrícola, así como una considerable capacidad de
almacenamiento de cereal, que en algunos casos supe-
ra el propio consumo del asentamiento (sería el caso de
los poblados de Can Gambús-1 con 232 silos, o Mallols
con 139 silos, por citar dos ejemplos). De esta manera,
se nos plantea la existencia en estas aldeas de un exce-
dente de cereal con el que poder comerciar y pagar ren-
tas. En esta línea, detectamos una elevada concentra-
ción de poblados agrícolas en lo que sería el territorio
de la ciudad de Barcino y en la demarcación del antiguo
obispado de Egara (Roig, 2009: 225).
Dentro de este grupo y como modelo de poblado ex
novo, destaca el asentamiento de Can Gambús-1
(Sabadell, Barcelona), con una cronología que abraza
des de inicios del siglo VI hasta el siglo VIII (Roig y Coll,
2007 y 2009) (Roig, 2009). Este poblado de nueva crea-
ción, excavado en su totalidad, se emplaza en la parte
alta de una suave loma a 198 msnm, en una zona sin
ningún precedente de poblamiento anterior del bajo
imperio. En este sentido, la excavación arqueológica
extensiva de más de 100 hectáreas a su alrededor no ha
testimoniado ningún tipo de asentamiento con el que
se pudiera relacionar. Presenta un total de 324 estructu-
ras y una superficie de ocupación de 1,7 ha, siendo uno
EN TORNO AL 711128
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 128
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 129
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 129
de los más completos que tenemos por ahora en el
territorio (Fig. 3). El análisis detallado del conjunto nos
ha permitido establecer tres grandes fases o momentos
evolutivos para el asentamiento. Estas fases han sido
determinadas a partir de la secuencia estratigráfica de
las sucesivas estructuras arqueológicas, que en algu-
nos casos se superponen, y a partir del estudio del
material arqueológico asociado.
El asentamiento consta de nueve grandes recortes
tipo cabaña hundida y ámbitos subterráneos con enca-
jes y agujeros de poste, uno de ellos con horno domés-
tico, un sector productivo para el prensado, con dos
depósitos (lacus) y un espacio de bodega con cuatro
encajes de dolia asociados, dos pozos de agua situados
en el perímetro del poblado, varias cubetas y un total
de 232 silos repartidos por el asentamiento. A menudo
se observan agrupaciones de cuatro o cinco silos, así
como ciertas alineaciones y concentraciones más o
menos ordenadas, que tal vez podrían indicar los espa-
cios ocupados por las estructuras superiores de las
casas y los almacenes y cobertizos desaparecidos.
Así mismo, el poblado dispone de una necrópolis
situada en su extremo norte, ligeramente separada de
los ámbitos de habitación y de producción. Presenta una
distribución más o menos ordenada de las sepulturas,
haciendo alineaciones y con dos sectores diferenciados
cronológicamente. Un primer grupo atribuible al siglo VI
con 5 sepulturas en caja de tegulae a doble vertiente,
muy arrasadas, y un segundo grupo, más numeroso, de
30 tumbas en fosa simple y cubierta de losas, fechable
entre mediados de los siglos VI y VIII. En su conjunto,
disponemos tan solo de 35 tumbas conservadas (37
individuos), observándose, por eso, grandes espacios
vacios entre ellas. De esta manera, y considerando la
superficialidad de las sepulturas, el efecto de los rebajes
antrópicos y la erosión, y el grado de arrasamiento de
las mismas, cabría considerar la existencia de un mayor
número de enterramientos. Por otro lado, y en relación
a la población del asentamiento, se recuperaron un total
de 15 individuos más, que a diferencia de los anteriores,
aparecieron tirados en el interior de los silos y en uno de
los pozos, junto a animales muertos y restos de basura,
sin ningún tipo de tratamiento funerario. Estos indivi-
duos arrojados han sido interpretados como siervos o
esclavos del asentamiento (Roig, 2009: 238-239). En este
sentido, la presencia de individuos tirados dentro de
silos, también la hemos detectado en el resto de los
asentamientos rurales de época visigoda del área cata-
lana, habiéndose presentado en un reciente artículo
(Roig y Coll, 2011a). Para el caso de Can Gambús-1, la
datación de 14C de uno de los individuos en silo nos da
la fecha de cal AD 650-730, y por otro lado, la datación
de 14C de un individuo enterrado en la necrópolis, nos
proporciona la fecha calibrada de cal AD 663-7263. En
este sentido, las dataciones absolutas nos confirman
que el asentamiento está vigente, entre la segunda
mitad del siglo VII y el primer tercio del siglo VIII.
Otro asentamiento de nueva planta del territorio de
Barcino, muy parecido al de Can Gambús-1 y con unas
mismas características, es el poblado de Mallols (Cer-
danyola, Barcelona), excavado en toda su extensión y
recientemente publicado de forma monográfica (Fran-
cès, et alii, 2007). El yacimiento está situado en una sua-
ve loma en medio de los llanos del Vallès a 106 msnm
y con una superficie de ocupación de 1,2 ha. Presenta
un total de 197 estructuras con una cronología entre los
siglos VI-VIII. El asentamiento consta de siete grandes
recortes, alguno del tipo cabaña hundida con restos de
hogar, tres encajes de dolia, un lacus, dos grandes áre-
as productivas con hornos domésticos de pan, once
cubetas y un conjunto de 139 silos.
Asentamientos en altura con construcciones
de piedra
Por ahora disponemos de siete yacimientos seguros de
este tipo de asentamiento en altura: Vilaclara, Pla de
Sanç, les Feixes de Monistrol, el Collet dels Clapers, el
Serrat dels Tres Hereus, el Roc d’Enclar y Camp Vermell
(Fig. 1). No obstante, existen otros casos mal datados y
actualmente en proceso de revisión y estudio. Su
emplazamiento se sitúa alrededor de los 400-800
metros en zonas de montaña media, de terreno irregu-
lar de tipo rocoso y relieve más o menos accidentado,
a veces en lo alto de cerros o altiplanos escarpados con
pocas zonas llanas aptas para los campos de cultivo de
cereal, y sin precedentes directos de poblamiento
romano bajo imperial en sus inmediaciones. En ningu-
no de los casos se detectan estructuras antrópicas evi-
dentes de funcionalidad defensiva y de protección.
EN TORNO AL 711130
3 El individuo tirado en silo corresponde al Ind. 1 de la estruc-
tura E94, con una referencia de la muestra UBAR-906 y una
fecha radiocarbónica de 1320±35 BP, una fecha calibrada de
cal AD 650-730 al 70’2% a 2 sigmas y una fecha calibrada
experimental de cal AD 671. El individuo de la necrópolis
(UE925) corresponde a la sepultura E391, con una referencia
de la muestra UBAR-905 y con una fecha radiocarbónica de
1345±35 BP, una fecha calibrada de cal AD 663-726 al 80’6%
a 2 sigmas y una fecha calibrada experimental de cal AD 663(Mestres, 2007) (Roig y Coll, 2008) (Roig, 2009).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 130
A partir de los casos conocidos podemos observar
que se trata de un poblamiento disperso en altura, con
asentamientos de pequeñas dimensiones en algunos
casos, entre 125 y 500 m2 de ocupación, que tal vez
podríamos definir como unidades de habitación y pro-
ducción de tipo unifamiliar, a manera de granjas o ca -
seríos. Otros casos de mayor tamaño, tal vez, podrían
agrupar a más de un núcleo familiar. Estos asenta-
mientos presentan construcciones y ámbitos delimita-
dos con muros de piedra colocada en seco o mezclada
con barro (sin uso del mortero de cal). Las cubiertas
son de material perecedero, y no se documenta la pre-
sencia de teja. En relación a la base productiva de
estos asentamientos, la baja presencia de silos parece
indicar una menor actividad agrícola de cultivo de
cereal. Por otro lado, se observa una actividad de tipo
vinícola, do cumentándose la presencia de áreas de
prensa y depósitos, destinada con toda probabilidad al
autoconsumo.
En este grupo destacaríamos, como modelo princi-
pal y con abandono entre finales del siglo VII y el siglo
VIII, el yacimiento de Vilaclara (Castellfollit del Boix,
Bar ce lo na), ya publicado de forma monográfica
(Enrich, et alii, 1995), que nos muestra un asentamien-
to en zo na de montaña media a una altura de 681
msnm, rodeado de pe que ños llanos fértiles. Se trata de
un asen tamiento de unos 456 m2 de ocupación, del que
se distinguen tres sectores con estancias y construccio-
nes hechas de piedra y barro, formando un conjunto
aglomerado de edificaciones o casas, parece que pre-
cedidas de un patio, y con tejados a base de vigas de
madera con barro y ramaje sin cubrimiento de tejas
(Fig. 4.1). Los pavimentos eran la misma roca madre o
un sencillo suelo de tierra apisonada. En estos espacios
se localizaron restos de hogares, un total de 10 silos
y 1 horno doméstico de pan en el sector oeste. Por otro
lado, en el sector este, se identifica un ámbito de traba-
jo y producción, con una zona de prensa para la elabo-
ración de vino y/o aceite. Se localiza un depósito de
planta rectangular con la base de signinum, y diversos
bloques de piedra con encajes para prensas de presión
por palanca y tornillo, encontrados fuera de su empla-
zamiento original. En cuanto al material arqueológico,
destacan las ollas de cerámica basta de cocina de coc-
ción reductora, hechas a torno lento o torneta, con per-
files globulares altos y algunos bordes moldurados y
biselados, así como piezas de vidrio, boles/platos y co -
pas. Es significativa la presencia de cinco molinos
manuales rotatorios, así como abundante material de
hierro, como cuchillos de cocina, pequeños podadores
y cencerros. Sus excavadores plantean una cronología
para el asentamiento en el siglo VII, que tal vez habría
que retrasar ligeramente al siglo VI para sus orígenes,
y alargar hasta el VIII para su abandono. La presencia
de materiales cerámicos característicos del siglo VI,
como son las ollas de borde moldurado y las decora-
ciones incisas a peine, junto a los boles de vidrio Foy
21A, constituyen los indicadores de la fase inicial del
asentamiento.
Asentamientos y poblados singulares
En Cataluña tenemos dos poblados singulares de épo-
ca visigoda, conocidos y excavados ya de antiguo, que
hasta la fecha constituían los únicos casos representa-
tivos de asentamientos de este período, convertidos ya
en un referente, a pesar de no estar totalmente excava-
dos. Se trata del poblado fortificado o castrum de Puig
Rom (Roses, Alt Empordà, Girona) y del poblado y ba sí -
lica de Bovalar (Seròs, Segrià, Lleida), los cuales ofrecen
unas características especiales que los hacen únicos y
di ferentes al resto de los asentamientos iden tificados
y des critos anteriormente. Ambos, presentan un aban-
dono coincidente que se ha situado dentro del primer
cuarto del siglo VIII.
En primer lugar, tenemos el castro de Puig Rom
como exponente de asentamiento fortificado en cerro y
ceñido por potentes murallas. Su emplazamiento, a 225
msnm en la cima de un monte controlando la bahía de
Roses, lo hace un enclave de tipo defensivo. Este yaci-
miento no está excavado en su totalidad y ha sido fru-
to de diferentes actuaciones a lo largo del siglo XX.
Recientemente se ha publicado su monografía (Palol,
2004). Se trata pues de un poblado amurallado con un
muro perimetral de cierre de dos metros de ancho, que
dispone de una entrada franqueada por tres torres exte-
riores cuadradas (Fig. 4.2). El asentamiento, pese a
estar fuertemente defendido y presentar un cierto
carácter militar, no dispone de otros elementos físicos,
ni materiales arqueológicos evidentes de este tipo. En
este sentido, el registro arqueológico prueba la base
campesina de sus pobladores, ofreciendo abundantes
materiales de tipo doméstico, en gran parte sin contex-
to estratigráfico. Sobresalen los aperos y herramientas
de uso agrícola de hierro, así como cerámica de cocina,
con ollas y jarras, ánforas de importación tardías, ade-
más de piezas de vidrio. De estas últimas, destacan tres
ejem plares de copa de tallo macizo y estriado del tipo
Foy 27, que se fechan entre los siglos VII-VIII. También
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 131
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 131
se documen ta la presencia puntual de adornos perso-
nales, especialmente hebillas de cinturón de bronce.
Las casas que han sido excavadas se localizan ado-
sadas a la cara interior de la muralla, habiéndose exca-
vado diez habitaciones en el sector oeste y diecinueve
en el sector este. Se trata de estancias rectangulares
separadas por un pasillo o calle en las que no se distin-
gue bien la unidad de habitación, si bien, algunas
estancias aparecen conectadas entre sí, formando un
núcleo de dos o tres habitaciones, a menudo con pre-
sencia de silos. En este asentamiento no se constata
ninguna iglesia ni edificio destinado a capilla, ni tampoco
ninguna área funeraria intra muros. El yacimiento se ha
datado en base a determinado material arqueológico
que fue considerado como el más representativo con-
servado, entre inicios del siglo VII y el primer cuarto del
siglo VIII, especialmente por la presencia de una mone-
da de Ákhila. Por otro lado, a partir de su carácter forti-
ficado, se ha asociado el yacimiento con un momento
de actividad militar en el Pirineo Oriental durante el últi-
mo tercio del siglo VII, reflejado en las fuentes escritas.
Así mismo, se ha determinado que su abandono coin-
cidiría con la conquista musulmana, pese a que las
excavaciones no documentaron niveles de incendio, ni
muestras evidentes de un abandono violento o forzado
(Palol, 2004). Con todo, y a partir del material cerámico
conservado en su conjunto, que en su mayoría no dis-
pone de contexto estratigráfico, cabría fechar su origen
en pleno siglo VI, especialmente por la presencia signi-
ficativa de las ánforas Keay LXII, LXI o LXIII. Considera-
ción que ya ha sido sugerida por algunos autores a par-
tir del estudio de este material (Nolla y Casas, 1997).
Por otro lado, tenemos el yacimiento de Bovalar
como exponente de poblado de época visigoda con
conjunto basilical y funerario. Con todo, aún no conoce-
mos este asentamiento en profundidad ni en su conjun-
to, y tampoco existe su publicación monográfica, por lo
que nos remitimos a los resúmenes y publicaciones
más recientes (Palol, 1989 y 1999). Este singular pobla-
do, que se emplaza en el margen derecho del rio Segre,
a 120 m, parece que se genera y se construye alrededor
de un templo de planta basilical, de tres naves y cabe-
cera de fondo recto, con baptisterio y una necrópolis
asociada (Fig. 4.3). La cronología de esta basílica se ha
fijado hacia la segunda mitad del siglo V y estuvo en
funcionamiento hasta la destrucción del poblado a ini-
cios del siglo VIII. El poblado tiene como extraordinario
que nos ha llegado sellado, al desaparecer por comple-
to a causa de un incendio que lo devastó totalmente, en
EN TORNO AL 711132
Fig. 4.1, Asentamiento en altura de Vilaclara (a partir de Enrich
et alii, 1995). 2, Poblado fortificado o castrum de Puig Rom (a
partir de Palol, 2004). 3, Poblado con basílica de Bovalar (a par-
tir de Palol, 1999).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 132
un momento indeterminado entre los años 713-720,
fijado a partir de la presencia de monedas de Ákhila.
Con todo, su amplitud cronológica se ha establecido en
los siglos VII-VIII, sin al parecer, documentarse fases
anteriores, aunque la basílica ya existiera en la segun-
da mitad del siglo V. A nuestro entender, es muy posi-
ble que se trate de un conjunto unitario que funciona a
la vez, donde coexisten la iglesia y el núcleo poblacio-
nal. Recientemente, se ha considerado que en su última
fase el conjunto podría corresponder a un estableci-
miento monástico (Gurt, 2007).
Las casas identificadas son de tres habitaciones,
generalmente, y en la central es donde se sitúa el hogar
y normalmente algún silo. Las construcciones son de
muros de piedra y barro, con cubrimiento de material
perecedero de tipo vegetal y arcilla. Cerca de las pare-
des, cubiertas por el nivel de cenizas del incendio, apa-
recieron las herramientas domésticas y de tipo agríco-
la, así como hebillas de bronce de cinturón de tipo
liriforme y monedas que eran de uso y circulación en el
momento del incendio del poblado.
En relación a los espacios productivos, se constata la
presencia de una sala de prensado (torcularium), consis-
tente en una habitación de 7,68 x 4,18 metros (32 m2)
donde se localizaron los restos de una prensa de torni-
llo y dos espacios de bodega independientes para las
botas de vino. Las dos bodegas presentan unos sopor-
tes paralelos de piedra que estarían destinados a sujetar
las grandes botas de vino, de las cuales se han conser-
vado las anillas de hierro. Es significativa la au sen cia
casi total de ánforas de importación en el yacimiento,
por lo que se supone que se trataría de una producción
de autoconsumo. Estos ámbitos y estructuras de trabajo
y almacén se han considerado espacios de uso comu-
nal para la producción y la transformación de produc-
tos agrícolas del poblado.
Producciones cerámicas de época tardo visigoda
en los asentamientos rurales
En su conjunto, el material arqueológico de estos po -
bla dos es el característico de un asentamiento agrícola
bien consolidado, con un amplio registro de cerámica
de uso doméstico, totalmente homogéneo y coinciden-
te en todos los yacimientos. El material cerámico está
constituido por recipientes de cocina y almacenaje, con
un gran repertorio de ollas, cazuelas, morteros, jarras,
tinajas, etc., con escasa presencia de materiales de
importación (vajilla fina y ánfora). La cerámica de coci-
na local/regional es predominante, con una cocción
reductora de las piezas, a veces irregular, dándoles un
color negro acentuado combinado con tonalidades par-
duzcas. Las pastas son bastas, con algunas piezas
hechas a mano. En general no presentan ningún tipo de
acabado decorativo, salvo puntuales incisiones de líne-
as. Por otro lado, dentro del registro material de las
aldeas, es también significativa la presencia de vajilla
de vidrio, con un número reducido de nuevas formas,
representadas esencialmente por escudillas, vasos
cónicos o acampanados y copas de vástago hueco o
macizo.
En líneas generales, cabe señalar, que el considera-
ble desconocimiento del registro cerámico de estos
asentamientos, ha llevado y está llevando hasta la
fecha de hoy, a confusiones en su atribución cronológi-
ca e interpretación. Así, el estudio detallado y pormeno-
rizado de los contextos cerámicos de gran parte de los
poblados está aún pendiente de realizar. En este senti-
do, la aparente y supuesta dificultad de clasificación de
las cerámicas y su elevado volumen en los yacimientos,
ha hecho que se trataran de forma superficial y en su
conjunto, mezclando materiales de diferentes estructu-
ras y de diferentes fases cronológicas. Por otro lado, el
uso exclusivo y distorsionado de la cerámica de impor-
tación como fósil director y elemento de datación de
estos conjuntos, también está generando graves erro-
res de adscripción cronológica. A menudo, estos mate-
riales de importación son del todo residuales, presentan-
do un elevado grado de fragmentación y pres tándose a
confusiones en su identificación y clasificación. Es, por
tanto, prioritaria y esencial la estandarización del regis-
tro cerámico, analizado de forma individualizada por
estructuras y por fases, para abordar el estudio de los
poblados con rigurosidad4. Así mismo, es del todo
necesario realizar y disponer de dataciones de 14C para
encuadrar y fechar las producciones cerámicas y los
propios asentamientos.
Pese a todo, cabe señalar que en los últimos años,
el estudio de las producciones cerámicas de la antigüe-
dad tardía y la época altomedieval (entre los siglos V y
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 133
4 En este sentido, se está llevando a cabo una tesis doctoralque pretende analizar y caracterizar a nivel arqueológico lasproducciones cerámicas y los asentamientos rurales dentrode un marco territorial ceñido en las actuales comarcascentrales y litorales de Cataluña, y en especial el territoriode Barcino y Egara (Roig, Jordi.- “Asentamientos y produc-ciones cerámicas de la Antigüedad Tardía y la Alta EdadMedia en las comarcas centrales y litorales de Cataluña,siglos V al XI”, Tesis Doctoral en curso dirigida por RamónMartí, Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’EdatMitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 133
el XI) ha experimentado un cierto desarrollo y ha cen-
trado la atención de arqueólogos e investigadores. Así,
se han realizado algunos estudios de yacimientos pun-
tuales y trabajos más amplios de contextos cerámicos
a nivel territorial, que permiten empezar a identificar y
a caracterizar estas producciones en determinadas
zonas del área catalana. No obstante, aún estamos en
un estadio incipiente del conocimiento, en el que falta
una sistematización y una caracterización básica de las
producciones, que permita establecer una seriación
tipológica y cronológica de las mismas.
Los contextos cerámicos de época tardo
visigoda (mediados siglo VII-VIII)
En este texto nos vamos a centrar en la presentación de
algunos de los contextos tardo visigodos de los asenta-
mientos de referencia que presentan, grosso modo,
fases de ocupación y abandono entre mediados del
siglo VII y el siglo VIII. Se trata, concretamente de los
yacimientos de Vilaclara, Aiguacuit, Can Gambús-1,
Plaça Major de Castellar del Vallès y Bovalar. Estos han
sido analizados con más o menos profundidad, según
los casos, ofreciendo contextos cerámicos cerrados y
registros de material abundante, sin intrusiones ni pre-
sencia de material residual, y bien encuadrables crono-
lógicamente, ya sea a nivel estratigráfico, a partir del
material arqueológico asociado (monedas, orfebrería y
vidrio) o bien a partir de dataciones de 14C. Cabe decir
que estos contextos no presentan ningún tipo de
importación, ya sean ánforas o vajilla de mesa (DSP y
TSAD), incluso ni como material residual. Así, dentro
de la presumible variabilidad local y regional que se
supone que tendrían estas producciones tardías, pode-
mos observar evidentes similitudes técnicas y formales
entre los contextos. De esta manera, analizando y com-
parando estos conjuntos bien fechados dentro del perí-
odo visigodo final, podemos esbozar una primera des-
cripción y realizar una visión de conjunto de las
producciones de la segunda mitad del siglo VII y VIII en
el ámbito catalán.
En Vilaclara se documentan unas cerámicas, al pare-
cer, de fabricación local en base al análisis petrográfico,
de formas muy simples y básicas, con una funcionali-
dad básicamente culinaria y un predominio de las ollas
para ir al fuego (Enrich et alii, 1995). Con todo, el estu-
dio del material se ha hecho de forma general, tratando
a toda la cerámica como a un mismo conjunto. De esta
manera, una primera observación de la muestra ya per-
mite identificar los materiales más antiguos, como las
ollas de bordes moldurados y las decoraciones a peine,
atribuibles a la fase inicial que cabría situar en el si -
glo VI. En relación a las cerámicas del momento final,
sabemos que el modelado de las piezas es a torneta o
a torno lento y con algunas piezas a mano. Las coccio-
nes son mixtas e irregulares, reducidas y oxidadas, que
confieren a las pastas unas tonalidades negras y marro-
nes. Las formas documentadas se reducen a ollas, mar-
mitas y pequeñas orzas de formas globulares, de labios
redondeados y apuntados, biselados y de sección trian-
gular en forma de pico (Fig. 5. 1-16), así como cuencos,
también con los labios biselados o apuntados (Fig. 5.
18-20) y una tapadera (Fig. 5. 17). Los acabados presen-
tan un aspecto descuidado a base de un alisado a
mano, con una decoración sencilla y poco frecuente
que se reduce a líneas incisas horizontales y paralelas y
onduladas (Fig. 5. 21-24). Son presentes en estos con-
textos las copas de vidrio Foy 27 del siglo VII-VIII de
tallo macizo (Fig. 9. 4-7).
Del yacimiento de Aiguacuit, nos interesa el extenso
conjunto procedente del relleno del silo UE104, que
ofrece un importante conjunto de material con piezas
muy enteras y material asociado singular, de época tar-
do visigoda que permite fechar el contexto entre la
segunda mitad del siglo VII y el primer cuarto del siglo
VIII. En concreto, y como se ha comentado anterior-
mente, se trata de dos cuentas de collar de pasta vítrea
y una espuela de bronce con decoración burilada de
rombos punteados y su hebilla de herrete asociada.
Ésta pieza, singular de orfebrería, presenta paralelos en
las necrópolis merovingias y longobardas de la segunda
mitad del siglo VII (Roig, 1999). En relación al contexto
material, este parece fruto de un solo vertido doméstico
con presencia de un buen número de recipientes cerá-
micos enteros y otros rotos, junto a piezas singulares,
habiendo sido analizado ya con detalle (Coll, et alii, 1997)
(Coll y Roig, 2003). El conjunto cerámico está representa-
do por piezas de cocción reductora irregular, con su per -
ficies bastas y poco cuidadas, de pastas grises, negras
y parduzcas, elaboradas a mano y/o a torno bajo. El
número mínimo es de quince ollas, las cuales presen-
tan cierta variedad morfológica. Tenemos cuatro ollas
de cuerpo globular irregular, ligeramente bitroncocóni-
co, con el fondo convexo y el borde redondeado y li gera
escotadura bajo el cuello (Fig. 5. 1-2 y 6), cinco ollas
globula res de borde biselado (Fig. 5. 3, 9-11) y una olla
con el borde almendrado (fig. 5. 4), así como dos orzas
de cuerpo globular estrecho de tipo periforme con el
borde vuelto y el labio apuntado (Fig. 5. 7-8). Por otro
EN TORNO AL 711134
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 134
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 135
Fig. 5, Cerámicas tardo visigodas o de época tardo visigoda de la fase final de Vilaclara (mediados s. VII-VIII): 1-16, ollas y jarrosglobulares sin asa de bordes simples y biselados. 17, tapadera. 18-20, boles y cuencos de bordes biselados y apuntados. 21-24,fragmentos decorados con líneas incisas horizontales y onduladas (a partir de Enrich et alii, 1995). Cerámica del silo UE104 de lafase final de Aiguacuit (mediados s. VII-VIII): 1-14, ollas y orzas de formas globulares de bordes simples y biselados. 15, cuello debotella con franjas pintadas. 16, borde biselado. 17, borde biselado con asa. 18, borde engrosado (a partir de Coll et alii, 1997).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 135
lado, documentamos el borde biselado y el asa de un
posible jarro con pico vertedor (Fig. 5. 17), así como
parte de otro jarro que solo conserva el pico lobulado
(Fig. 5. 5). Dentro del conjunto, destaca el borde y el
cuello de una botella de pasta anaranjada y marrón con
trazos verticales pintados en negro (Fig. 5. 15).
Por otro lado, destaca el extenso registro cerámico de
la aldea de Can Gambús-1, con un total de 7.634 elemen-
tos cerámicos recuperados y un NMI de 569 piezas en su
conjunto. El estudio pormenorizado de todo el material
ha permitido caracterizar las diferentes producciones
cerámicas en uso durante el periodo de vida de la aldea,
con una cuantificación y un análisis estadístico del mis-
mo (Roig y Coll, 2009 y 2011b). De esta manera, y en
base al registro estratigráfico y al estudio del material
cerámico, así como a determinadas piezas de vidrio aso-
ciadas, podemos identificar tres grandes fases cronológi-
cas sucesivas y evolutivas, entre el siglo VI y VIII.
En la fase de gestación del asentamiento, que se ha
fechado en el siglo VI, se documenta la presencia de
escasas cerámicas finas (ARS y DSP) y ánforas de
importación, con solo trece piezas. La mayoría de los
recipientes son producciones locales/regionales de
cerámica común oxidada y de cerámica reducida de
cocina, ambas elaboradas a torno y con morfotipos
muy próximos a los del sur de Francia. La cerámica
reducida es mayoritaria, de factura basta y pastas poco
depuradas de coloraciones grises y negras y está repre-
sentada por un diversificado abanico de recipientes de
uso culinario. Tenemos grandes ollas o marmitas, ollas
y ollas con asa, jarros con pitorro, botellas, cazuelas,
cuencos y boles, morteros con visera y tapaderas. La
forma olla es mayoritaria, de cuerpo globular y fondo
casi siempre plano, presentando una característica mor-
fológica totalmente generalizada en el tratamiento de
los bordes, con diferentes tipos de molduras y labios
de formas geométricas con encajes bien definidos.
La segunda fase del asentamiento, fechada a gran-
des rasgos entre finales del siglo VI y finales del siglo
VII (aproximadamente entre 575-675), se caracteriza por
la desaparición y la ausencia total de la cerámica de
importación. También se detecta una escasa presencia
de cerámicas comunes oxidadas a torno y grises finas,
presentes únicamente con jarritos de pasta beige ela-
borados a torno. En este momento ya se observa la
absoluta preponderancia de la cerámica de cocina
reducida elaborada a torno y en menor porcentaje a tor-
neta y/o a mano, de pastas bastas, grises y negras, con
un repertorio formal más reducido, restringido a grandes
ollas/marmitas, ollas, con o sin asa, jarros, orzas, jarras
y cazuelas. Un porcentaje alto de estas producciones,
especialmente las ollas, presentan decoraciones incisas
a peine, en fajas horizontales entre el borde y la línea de
carena del cuerpo, características y exclusivas de este
segundo período del siglo VII pleno.
Finalmente, la tercera fase atribuible al último
momento de vida del asentamiento, encuadrable entre
finales del siglo VII y finales del siglo VIII (aproximada-
mente entre 675-775), está representada únicamente
por cerámicas de cocina reducidas, elaboradas a torno
bajo y a mano. Los contextos analizados corresponden
al momento final de esta fase tardo visigoda y proce-
den del relleno de nueve silos, amortizados coetánea-
mente y con remontajes entre ellos. Disponemos de
una datación de 14C del silo E94 con una fecha cal AD
650-7305 y la presencia de copas de vidrio del tipo Foy
27 del s. VII-VIII de vástago macizo estriado (Fig. 9. 3).
Estas cerámicas, de un marcado carácter local, están
representadas por unos recipientes de formas globula-
res muy simples, de facturas toscas, con un repertorio
tipológico muy reducido, formado casi únicamente por
ollas y orzas globulares y esféricas alargadas, de borde
de perfil en ese con el labio redondeado, apuntado o
biselado, a veces, también, de sección triangular en for-
ma de pico, con el fondo cóncavo o aplanado (Fig. 6).
También se documentan algunos jarros con asa y pico
vertedor lobulado, uno de los cuales presenta una
decoración incisa que combina de tres fajas de líneas
paralelas horizontales y onduladas (Fig. 6. 22). De for-
ma más puntual, identificamos otras formas como una
botella (Fig. 6. 21) y un cuenco carenado con asa (Fig.
6.17). Se constata en este momento, la desaparición de
las decoraciones incisas a peine de la fase anterior del
siglo VII pleno. Es también significativa, durante esta
fase final, la desaparición de las ollas de bordes moldu-
rados y de perfiles geométricos características del si -
glo VI y mediados del VII y de las cazuelas y morteros
con visera. Por otro lado, tenemos que, los grandes con-
tenedores tipo dolium también son presentes en este
momento, documentándose en las tres fases del asenta-
miento, con dos tipos de piezas en función del tamaño:
el contendor de pequeño formato (unos 50-70 cm altura)
y el contenedor de gran formato (unos 100 cm altura).
Otro importante conjunto cerámico de época tardo
visigoda, lo encontramos en el asentamiento de la Plaça
Major de Castellar del Vallès, procedente de los niveles
EN TORNO AL 711136
5 Ver nota 4
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 136
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 137
Fig. 6. Cerámicas tardo visigodas o de época tardo visigoda de la fase final de Can Gambús-1 (mediados s. VII-VIII): 1-5, 9-12, 20,
23-24, 26-27, 29-30, ollas y orzas de bordes simples, engrosados y biselados. 6, jarrito con asa y borde biselado. 7, 13, 16, 22, 25,
28, 31, jarros con asa y pico vertedor. 8, fragmento con línea ondulada incisa. 14-15, 18-19, 32-33, bases y recipientes globulares
indeterminados. 17, cuenco con asa y borde biselado. 21, botella (a partir de Roig y Coll, 2009 y 2011).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 137
de abandono de los silos de la fase final del asentamien-
to (Roig y Coll, 2011b). Estos contextos iban acompa -
ñados de copas tipo Foy 27, de tallo macizo y estriado
(Fig. 9. 1-2), confirmando su datación tardía entre me -
dia dos del siglo VII y VIII. Las cerámicas de este mo men -
to se caracterizan por un modelado a mano y a torno
bajo, y por las cocciones reductoras irregulares y neu-
tras, con pastas de tonalidades grises y negras, así
como marrones y anaranjadas, según los casos. A nivel
técnico y formal se observan evidentes similitudes con
las piezas del resto de los contextos analizados. Así,
tenemos una amplia representación de ollas globulares
y esféricas, en ciertos casos de tendencia alargada, con
los fondos convexos o aplanados. Los bordes son
redondeados y apuntados, engrosados y almendrados,
o bien biselados (Fig. 7). La forma jarro y jarra con asa
y pico vertedor lobulado es presente de forma más
reducida con dos piezas casi enteras (Figura 7. 6 y 18).
Son más puntuales la forma botella, con un solo ejem-
plar con asa lateral (Fig. 7.13), la tapadera, con una pie-
za hecha a mano que no ha conservado su pomo
(Fig. 7.21) y el cuenco, con un ejemplar de borde bisela-
do (Fig. 7.9). Otra pieza rara y singular, está representa-
da por una cazuela baja de fondo plano, con asas de
puente aplicadas verticalmente en el borde, que es de
labio engrosado y redondeado, formando un baquetón
interior (Fig. 7. 20). Esta pieza es totalmente atípica en
los contextos cerámicos de este período y, por ahora,
no presenta ningún paralelo en el área catalana. Por
otro lado, un recipiente bien documentado en este con-
junto es el gran contenedor tipo dolium, con dos ejem-
plares de diferente tamaño, uno de ellos entero y de 78
cm de alto (Fig. 7.10 y 14). Ambos presentan una forma
esférica muy alargada, de cuerpo más bien estrecho y
una boca de 14 cm en un caso y 28,5 cm en el otro, con
un borde engrosado y redondeado.
Finalmente, en el Bovalar tenemos uno de los con-
juntos cerámicos de época tardo visigoda más impor-
tante recuperado hasta ahora en Cataluña. Estas cerá-
micas se encontraron en su disposición original dentro
de las habitaciones, selladas por el nivel de incendio y
destrucción del poblado, muy bien fechado a nivel
numismático en el primer cuarto del siglo VIII. Con
todo, este conjunto cerámico no ha sido objeto todavía
de un estudio específico, y tan solo disponemos de una
descripción general del material y la publicación de una
lámina con 15 piezas (Cau, et alii, 1997) (Figura 8). Estas
cerámicas están hechas a mano y a torno bajo y coci-
das en una atmósfera reductora/reductora. El repertorio
tipológico parece que es limitado y está restringido a
piezas de carácter culinario y a contenedores de alma-
cenaje, predominando los recipientes cerrados. A gran-
des rasgos, y en base a las piezas publicadas, podemos
distinguir cuatro formas básicas: botellas para contener
líquidos (Fig. 8.1), jarros con asa y pico vertedor pinza-
do (Figs. 8.2-9), ollas sin asa y orzas (Figs. 8.10-12), gran-
des jarras y tinajas (Figs. 8.13-14) y recipientes de alma-
cenaje tipo dolia, a semejanza de los precedentes del
bajo imperio y la antigüedad tardía (Fig. 8.15). El mode-
lado de los bordes se reduce a perfiles en ese de labios
simples redondeados y también biselados y de sección
triangular en forma de pico. Las bases de los recipien-
tes pueden ser acusadamente convexas e irregulares o
totalmente aplanadas, según los casos. En algunas pie-
zas se documentan puntuales decoraciones incisas
haciendo meandros (Figs. 8.8 y 13). Las formas abiertas
tipo cazuela y los recipientes tipo cuenco, plato o fuen-
te para el servicio de mesa y el consumo de alimentos,
parece que son ausentes. Por otro lado, se recuperaron
abundantes copas de vidrio de vástago macizo, liso o
estriado, tipo Foy 27, como elemento característico del
período, tal como observamos en el resto de conjuntos
analizados.
Consideraciones sobre las producciones
cerámicas tardo visigodas (mediados s. VII-VIII)
Haciendo una recapitulación de lo expuesto, podemos
establecer unas primeras pautas y características sobre
estas producciones tardo visigodas del área catalana y
presentar una preliminar identificación formal de los
recipientes en uso.
Estas cerámicas se caracterizan por unas cocciones
reductoras irregulares y neutras, que confieren a la pie-
za unas tonalidades que oscilan del negro al marrón,
con tonos parduzcos y anaranjados según la parte de la
pieza y el tipo de recipiente. Presentan una elaboración
al torno bajo y a mano, ofreciendo unas piezas de
aspecto basto y descuidado, de paredes gruesas y for-
mas irregulares y deformes. Las decoraciones no son
muy abundantes y se reducen a líneas incisas horizon-
tales y onduladas, que aparecen por primera vez en
este período.
No obstante, dentro de la uniformidad general de
las cerámicas de estos cinco contextos, se observan
ligeras diferencias y ciertas particularidades en el mo -
de la do y en la variedad de formas de las ollas. Estas
pueden ser globulares, esféricas, alargadas, periformes
o acusadamente panzudas, constituyendo una muestra
EN TORNO AL 711138
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 138
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 139
Fig. 7. Cerámicas tardo visigoda o de época tardo visigoda de la fase final de Plaça Major de Castellar del Vallès (mediados s. VII-VIII): 1-5, 11-12, 15-17, ollas de bordes simples, apuntados y biselados. 6,18, jarros con asa y pico vertedor. 7-8, 19, bases y reci-pientes globulares indeterminados. 9, cuenco de borde biselado. 10, 14, dolia. 13, botella. 20, cazuela baja de labio engrosado conasas de puente verticales. 21, tapadera (a partir de Roig y Coll, 2011b).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 139
EN TORNO AL 711140
Fig. 8. Cerámicas tardo visigodas o de época tardo visigoda de la fase final de Bovalar (1er cuarto s. VIII): 1, botella. 2-9, jarros con
asa y pico vertedor. 10-12, ollas de bordes simples y biselados. 13-14, grandes jarras y tinajas. 15, dolium (a partir de Cau, et alii,1997).
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 140
y una consecuencia del marcado localismo de las pro-
ducciones de época visigoda final. Este aspecto con-
trasta con el período anterior (s. VI-mediados VII), en
que las cerámicas ofrecen características técnicas y
tipológicas más uniformes y estandarizadas, que nos
permiten hablar, tal vez, de producciones regionales y
de mayor abasto y difusión. Nos referimos especial-
mente, al uso del torno en la elaboración de los reci-
pientes de cocina, a su buena cocción y factura, así
como a la existencia de un modelo muy específico y
repetitivo de ollas con los bordes moldurados y perfiles
geométricos, junto a las características decoraciones
incisas a peine formando fajas y bandas. Aspectos
todos ellos, identificados y caracterizados en los exten-
sos registros cerámicos de las fases iniciales de los
asentamientos, entre el siglo VI y mediados del VII,
siendo ausentes en las cerámicas más tardías (Coll y
Roig, 2003) (Roig y Coll, 2009 y 2011b).
Para el período tardo visigodo, y a partir de los cin-
co contextos analizados, podemos establecer un reper-
torio tipológico y formal más bien reducido, que es más
o menos coincidente en todos los conjuntos. Así, tene-
mos un predominio casi absoluto de los recipientes
cerrados, representados por seis formas básicas: ollas
de formas globulares, orzas, jarros con asa y pico ver-
tedor, botellas, grandes jarras y tinajas y contenedores
tipo dolium. Las formas abiertas, escasamente repre-
sentadas en los asentamientos, se reducen a cuencos y
cazuelas bajas.
De esta manera, podemos observar una presencia
más bien reducida de la forma jarro con asa y pico ver-
tedor en los contextos de Vilaclara y Aiguacuit. Así
como una presencia más importante en la Plaça Major
de Castellar (Figs. 7.6 y 18) y en Can Gambús-1 (Fig. 6),
que contrasta con el amplio predominio de esta forma
en el Bovalar (Figs. 8.2-9).
Los pequeños cuencos y boles ofrecen una repre-
sentación muy menor en estos conjuntos. Se documen-
tan en Vilaclara (Figs. 5.18-20) y de forma también pun-
tual en Can Gambús-1 (Fig. 6.17) y Plaça Major de
Castellar (Fig. 7.9), y parece que son ausentes en Aigua-
cuit y en Bovalar. En este último caso hay que conside-
rar que las piezas publicadas constituyen una selección
del conjunto cerámico, mucho más extenso y aún no
conocido en su totalidad. Documentamos la presencia
también puntual de botellas, con un ejemplar en el
Aiguacuit, en este caso con trazos verticales pintados en
negro (Fig. 5.15), en Can Gambús-1 (Fig. 6.21), en Plaça
Major de Castellar (Fig. 7.13) y en el Bovalar (Fig. 8.1). En
el caso de Vilaclara parece que esta forma no está pre-
sente. Las tapaderas hechas a mano son aún más raras
en estos conjuntos, con solo un ejemplar en Vilaclara
(Fig. 5.17) y otro en Plaça Major de Castellar (Fig. 7.21).
Es significativa la presencia de dolia en la mayoría
de estos contextos tardo visigodos, que representa la
perduración de un modelo de gran contenedor caracte-
rístico de las fases precedentes de la antigüedad tardía
y del bajo imperio. En este caso, presentan unas dimen-
siones más reducidas y un modelado de los bordes
mucho más simple y redondeado que los ejemplares
de los siglos IV-V. Es del todo representativo el doliumde Bovalar, conservado casi entero (Fig. 8.15), así como
los ejemplares de Can Gambús-1 y los de Plaça Major
de Castellar, uno de ellos recuperado entero (Figs. 7.10
y 14). Éste, nos ilustra el modelo de dolium en uso du -
rante el período visigodo final, entre mediados si glo VII
y VIII. Presenta una forma esférica, estrecha y alargada,
de 78 cm de altura, con el fondo plano de 20 cm de diá-
metro y una boca más ancha de 28,5 cm con el labio
engrosado y redondeado.
Con todo, las ollas, marmitas y orzas de función culi-
naria son las formas preponderantes, con una presen-
cia importante en todos los conjuntos analizados. Pre-
sentan unas formas globulares y esféricas, a veces
acusadamente panzudas, en otros casos más estrechas
y alargadas, o bien de tipo periforme con la base más
ancha. El fondo puede ser convexo y muy redondeado
o también aplanado. El modelado de los bordes es muy
limitado y concreto, siendo repetitivo en todos los con-
juntos. Estos se reducen a labios redondeados o ligera-
mente engrosados y apuntados, labios biselados, a
veces también bífidos, y de sección triangular en forma
de pico, siendo los característicos de este período.
Como se ha visto, las decoraciones de los recipien-
tes resultan más bien escasas y puntuales, y parece que
exclusivas de las formas jarro y gran jarra. Estas se
reducen a líneas incisas horizontales y onduladas. Tene-
mos cuatro fragmentos informes en Vilaclara (Figs. 5.21-
24), un fragmento informe con línea ondulada y un
jarro con pico vertedor en Can Gambús-1, que presen-
ta una combinación de tres fajas de líneas paralelas
horizontales y onduladas (Figs. 6.8 y 22), y finalmente,
un jarro con línea ondulada y una gran jarra con tres
líneas onduladas paralelas en el Bovalar (Figs. 8.8 y 13).
En este sentido, es del todo significativa la ausencia de
decoraciones en la amplia representación de ollas en
los cinco conjuntos analizados, donde todos los ejem-
plares presentados son de superficie lisa.
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 141
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 141
EN TORNO AL 711142
Fig. 9. Copas de vidrio de vástago macizo, liso o estriado, del tipo Foy 27 (s. VII-VIII), procedentes de los niveles
tardo visigodos de algunos asentamientos: 1-2, Plaça Major de Castellar del Vallès (a partir de Coll, 2011). 3, CanGambús-1 (a partir de Coll, 2006 y 2011). 4-7, Vilaclara (a partir de Enrich et alii, 1995). 8-9, Mallols (a partir deFrancès, et alii, 2007). 10-13, Puig Rom (a partir de Palol, 2004).
Cabe destacar, como dato interesante en cuanto a la
configuración del registro material doméstico y al servi-
cio de mesa en particular, la presencia de vajilla de vidrio
en estos asentamientos rurales. Los recientes estudios
sobre el vidrio de la antigüedad tardía y la época visigo-
da de los poblados del área catalana y de algunos de los
yacimientos modelo en especial, ha permitido caracteri-
zar y establecer la tipología de las piezas de vidrio de las
diferentes fases de ocupación, entre el siglo VI y el si -
glo VIII (Coll, 2006 y 2011). Así, a partir de mediados del
s iglo VI se documenta la aparición, novedosa, de las pri-
meras copas de vástago hueco, que serán la forma más
abundante durante el siglo VII. Por otro lado, la fase tar-
do visigoda está representada casi exclusivamente por
las copas de vidrio de vástago macizo, liso o estriado, del
tipo Foy 27, las cuales no perduran más allá del siglo VIII.
Esta forma en concreto, caracterizada y estudiada
ampliamente en el sur de Francia, constituye el modelo
de copa en uso durante los siglos VII-VIII (Foy, 1995).
Contamos con una significativa representación de estas
copas de tallo macizo en los contextos de época tardo
visigoda de los asentamientos rurales del área catalana
(Fig. 9). Estos materiales coexisten con los recipientes
cerámicos de cocina, siendo presentes en todos los con-
juntos analizados, constituyendo un elemento cronológi-
co y un fósil director para la época visigoda final.
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 142
BIBLIOGRAFIA
ARIÑO, E.; GURT, J. M. y PALET, J. M. (2004): El pasado pre-sente. Arqueología de los paisajes en la Hispaniaromana. Colección UB, 83. Barcelona.
BARRASETAS, E.; MARTÍN, A. y PALET, J. M. (1994): La vil·laromana de l’Aiguacuit (Terrassa, Vallès Occidental).Memòries d’Intervencions Arqueològiques a Catalun-ya, 6. Barcelona.
CANAL, J.; CANAL, E.; NOLLA, J. M. y SAGRERA, J. (2007): “Lacrisis de les villae i de la noblesa de la Tarraconensisen el canvi del segle V al VI. Fonts textuals i evidèn-cies arqueològiques”. Empúries, 55: 185-198. Museud’Arqueologia de Catalunya. Barcelona.
CASTANYER, P. y TREMOLEDA, J. (1999): “Premsa i cabana dela vila de Vilauba”. En VV. AA. Del romà al romànic.Història, art i cultura de la Tarraconense mediterràniaentre els segles IV i X: 156-157. Enciclopèdia Catala-na. Barcelona.
— y — (2005): “La producció agrícola d’època romana al nord-est de Catalunya”. Cota Zero, 20: 67-77. Vic.
CAU, M. A.; GIRALT, J.; MACIAS, J. M.; PADILLA, I. y TUSET, F.(1997): “La cerámica del nordeste peninsular y lasbaleares entre los siglos V-X”. La céramique médie-vale en Méditerranée. Actes du VIe congrès del’AIECM2 (Aix-en-Provence 1995):173-192. Aix-en-Provence.
COLL, J. M. (2006): “Los vidrios del poblado de época visigo-da de Can Gambús (Sabadell, Vallés Occidental,BCN)”. I Jornadas sobre el vidrio de la alta edadmedia y andalusí (Fundación Centro Nacional delVidrio, La Granja-San Ildefonso, 2006) En prensa.
— (2011): “Els vidres d’època visigoda a Catalunya: Primeresdades”. Actes del IV Congrés d’Arqueologia Me -dieval i Moderna a Catalunya (Tarragona 2010). Enprensa.
— y ROIG, J. (2003): “Cerámicas reducidas de cocina de la anti-guedad tardía en la Catalunya Oriental (siglos V-VII)”.VIIe Congrès International sur la Céramique Médiéva-le en Méditerranée (Thessaloniki 1999): 735-738.Thessaloniki.
— y— (2011): “La fi de les vil·les romanes baix imperials a laDepressió Prelitoral (segles IV i V): Contextos estrati-gràfics i registre material per a la seva datació”. Actesdel IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna aCatalunya (Tarragona 2010). En prensa.
— ; — y MOLINA, J. A. (1997): “Contextos ceràmics de l’anti-guitat tardana del Vallès”. Arqueomediterrània2/1997: 37-57. Universitat de Barcelona.
ENRICH, J.; ENRICH, J. y PEDRAZA, L. (1995): Vilaclara de Cas-tellfollit del Boix (el Bages). Un asentament rural del’Antiguitat Tardana, Igualada.
FOY, D. (1995): “Le verre de la fin du IVe au VIIIe siècle en Fran-ce méditerranéene. Premier essai de typo-chronolo-gie”. En VV. AA. Le verre de l’Antiquité Tardive et duHaut Moyen Age. Typologie-Chronologie-Diffusion:187-242. Guiry-en-Vexin, Musee ArcheologiqueDepartamental du Val d’Oise.
FRANCÈS, J. (Coord.) (2007): Els Mallols. Un jaciment de laplana del Vallès entre el neolític i l’antiguitat tardana(Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental). Excava-cions arqueològiques a Catalunya, 17. Barcelona.
GURT, J. M. (2007): “Complejos eclesiásticos no episcopales.Función y gestión”. En VV. AA. Monasteria et territo-ria. Élites, edilicia y territorio en el Mediterráneomedieval (siglos V-XI): 203-232. BAR InternationalSeries. Oxford.
— y NAVARRO, R. (2005): “Les transformacions en els assen-taments i en el territori durant l’antiguitat tardana“.Cota Zero, 20: 87-98. Vic.
MACIAS, J. M. (2005): “Els assentaments rurals com a espai deresidència: l’exemple del territorium de Tarraco”.Cota Zero, 20: 78-86. Vic.
MARTÍ, R. (2006): “Del fundus a la parrochia. Transformacio-nes del poblamiento rural en Cataluña durante latransición medieval”. En VV. AA. De la Tarraconaise àla marche supérieure d’al-andalus (IVe-XIe siècles).Les hábitats ruraux: 145-165. Toulouse.
MESTRES, J. S. (2008): “Datació per radiocarboni de materialossi d’origen humà procedent de Can Gambús 1(Sabadell, Vallès Occ)”. En Roig, J. y Coll, J. M.,Memòria de la intervenció arqueològica a Can Gam-bús 1 (Sabadell, Vallès Occ.), abril 2003-desembre2004 i agost 2006. Memoria inédita depositada en elServei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.Barcelona.
NOLLA, J. M. y CASAS, J. (1997); “Material ceràmic del Puigde les Muralles (Puig Rom, Roses)” Arqueomediterrà-nia 2/1997: 7-19. Universitat de Barcelona.
PALOL, P. DE (1989): El Bovalar (Serós, Segrià). Conjunt d’èpo-ca paleocristiana i visigótica. Generalitat de Catalun-ya. Barcelona.
— (1999): “Poblat del Bovalar, Basílica paleocristiana, baptiste-ri i necrópolis del Bovalar”. En VV. AA. Del romà alromànic. Història, art i cultura de la Tarraconensemediterrània entre els segles IV i X: 145-146, 188-192,319-321 y 343-345. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
— (2004): El castrum del Puig de les Muralles de Puig Rom(Roses, Alt Empordà). Sèrie Monogràfica, 22. Barcelo-na.
ROIG, J. (1999): “Vil·la i assentament de l’Aiguacuit (Terras-sa)”. En VV. AA.. Del romà al Romànic, art i cultura dela Tarraconense Mediterrània entre els segles IV al X:139-140. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
— (2009): “Asentamientos rurales y poblados tardoantiguos yaltomedievales en Cataluña (siglos VI al X)”. En Qui-rós, J. A. (ed.) The archaeology of early medievalvillages in Europe. Documentos de arqueología e his-toria 1: 207-251. Universidad del País Basco. Vitoria-Gasteiz.
— (2011): “Vilatges i assentaments pagesos de l’Antiguitat Tar-dana als territoria de Barcino i Egara (Depressió Lito-ral i Prelitoral): Caracterització del poblament ruralentre els ss. V-VIII”. Actes del IV Congrés d’Arqueolo-gia Medieval i Moderna a Catalunya, (Tarragona2010). En prensa.
— y COLL, J. M. (2007): “El paratge arqueològic de Can Gam-bús-1 (Sabadell, Vallès Occ.)”. Tribuna d’Arqueologia2006: 85-109. Departament de Cultura de la Generali-tat de Catalunya. Barcelona.
— y — (2009): “El registro cerámico de una aldea modelo de laantigüedad tardía en Catalunya (siglos VI-VIII): CanGambús 1 (Sabadell, Barcelona)”. IX Congresso Inter-nazionale AIECM2 (Venezia 2009). En prensa.
— y — (2010a): “El jaciment de la Plaça Major de Castellar delVallès: de l’assentament del Neolític al vilatge de l’An-tiguitat Tardana. 5.000 anys d’evolució històrica”.Recerca, 7: 77-108. Castellar del Vallès.
— y — (2010b): “El jaciment de la Plaça Major de Castellar delVallès (Vallès Occ.): L’assentament del neolític i elvilatge de l’antiguitat tardana”. Tribuna d’Arqueolo-gia 2008-2009: 187-220. Barcelona.
JORDI ROIG BUXÓ / Formas de poblamiento rural y producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana 143
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 143
— y — (2011a): “Esquelets humans en sitges, pous i abocadorsals assentaments rurals i vilatges de l’Antiguitat Tar-dana de Catalunya (segles V-VIII): Evidències arqueo-
lògiques de la presencia d’esclaus i serfs”. Actes delIV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Cata-lunya (Tarragona 2010). En prensa.
— y — (2011b): “El registre ceràmic dels assentaments i vilat-
ges de l’antiguitat tardana de la depressió litoral i pre-
litoral (segles VI-VIII): caracterització de les produc-
cions i estudi morfològic”. Actes del IV Congrésd’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya,(Tarragona 2010). En prensa.
EN TORNO AL 711144
034 Roig 119-144:Maquetación 1 28/11/11 00:43 Página 144