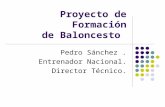2010, “Valdegovía en épocas antigua y altomedieval. Primera parte (350 a. C. – 711 d. C.)”,...
Transcript of 2010, “Valdegovía en épocas antigua y altomedieval. Primera parte (350 a. C. – 711 d. C.)”,...
ANUARIO DE LA FUNDACION CULTURAL«PROFESOR CANTERA BURGOS»
Estudios MirandesesXXX
MIRANDA DE EBRO2010
VALDEGOVÍA EN ÉPOCAS ANTIGUA Y ALTOMEDIEVAL
PRIMERA PARTE (350 a. C. - 711 d. C.)
Juan José García González1
PresentaciónLa participación en la reconstrucción de la trayectoria histórica de
Valdegovía en la Antigüedad y en la Alta Edad Media está muy lejos de constituir para mí una novedad al día de hoy. Ya sea de lejos y con carác-ter aproximativo -en el seno de estudios orientados al conocimiento de las demarcaciones administrativas- ya sea de cerca y de forma directa –bien en el marco de iniciativas encaminadas a restituir la historia general del espacio englobante (Castilla específicamente) o de algún territorio circunvecino (la cuenca de Miranda de Ebro, por ejemplo), bien plantea-das con un sentido eminentemente monográfico (como la trayectoria de la sede de Valpuesta y de sus vicisitudes episcopales)-, lo cierto es que la problemática de la comarca de referencia nunca me ha sido completa-mente ajena, convirtiéndose directa o indirectamente en destinataria de mis intereses científicos hasta en ocho ocasiones en la última década2.
1 Catedrático de Historia Medieval Universidad de Burgos. 2 GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., “Fronteras y fortificaciones en territorio burgalés en la transi-
ción de la Antigüedad a la Edad Media”, en Cuadernos Burgaleses de Historia Medieval, 2 (1995), págs. 7-69; Id., “La Castilla del Ebro”, en GARCÍA GONZÁLEZ, J. J. – LE-CANDA ESTEBAN, J. A. (coords.), Introducción a la historia de Castilla, Burgos, 2001, págs. 23-102; Id., “Ordenación geopolítica del espacio centro-meridional de la Cordillera Cantábrica (siglos IV a. C. – VI d. C.)”, en REGLERO DE LA FUENTE, C. M. (coord.), Poder y sociedad en la Baja Edad Media. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Valladolid, 2002, 2 vols., t. 2, págs. 971-991; Id., “La cuenca de Miranda de
92 Juan José García González
Como cabe fácilmente intuir, dado el carácter académico de mis investigaciones, la participación en dicha restitución se ha nutrido tanto de la limitada información coetánea que nos ha legado el pasado como de los datos que proporcionan con cierta morosidad las excavaciones arqueológicas. El capital empírico que liberan aquélla y éstas constituye la materia prima del proceso científico y, por extensión, la apoyatura míni-ma básica para entrar en el conocimiento histórico tanto de los procesos concretos de la comarca que nos ocupa como de las secuencias genera-les del espacio castellano-alavés que la encuadra.
Desgraciadamente, el fondo informativo que aportan la Antigüedad y la Tardoantigüedad sobre la comarca es muy escaso y extremadamente parco3. Las fuentes clásicas permiten reconstruir con no pocas dificulta-
Ebro en la transición de la Antigüedad a la Edad Media”, en PEÑA PÉREZ, F. J. (coord.), Miranda de Ebro en la Edad Media, Miranda de Ebro, 2002, págs. 29-126; Id., “Valpuesta y su entorno en épocas Tardoantigua y Protomedieval”, en Estudios Mirandeses, XXIV (2004), págs. 25-212; Id., “Encuadramiento administrativo de la cuenca de Miranda de Ebro en épocas indígena y romana (350 a. – 457 d. C.)”, en Estudios Mirandeses, XX-VIII-A (2008), págs. 43-85; Id., Castilla en tiempos de Fernán González, Burgos, 2008, especialmente páginas 232-246, e Id., Historia de Castilla. De Atapuerca a Fuensaldaña, Madrid, 2008, especialmente págs. 82-132
3 POLIBIO, Historiae (Versión de DÍAZ TEJERA, A., Polibio. Historias, 3 vols., Madrid, 1981); CAYO JULIO CESAR, Comentarii de bello galllico (Versión de GARCÍA YERBA, V – ESCOBAR SOBRINO, H., Guerra de las Galias, 3 vols, Madrid, 1986); Id., Comen-tarii de bello civile (Versión de CALONGE RUIZ, J., Guerra civil, 2 vols, Madrid, 1986); DIODORO SICULO, Biblioteca de la Historia (Versión de CASEVIRTZ, M. et alii, Diodore de Sicile, Paris, 1967), ESTRABÓN, Geographiké (Versión de MEANA, Mª. J. – PIÑERO, F., Geografía. Libros III y IV, Madrid, 1992); TITO LIVIO, Ab urbe condita (Versión de HE-RRERO, V. J., Tito Livio. Ab urbe condita. Libros XXI, XXII y XXIII, 3 vols., Madrid, 1985); POMPONIO MELA, Chorographia (Versión de GUZMAN ARIAS, C., Corografía, Murcia, 1989); CAYO PLINIO SEGUNDO, Naturalis Historia (Versión de FONTÁN, A., Historia Natural. Libros I-II, Madrid, 1995); APIANO DE ALEJANDRÍA, Historia Romana (Versión de SANCHEZ ROJO, A., Historia Romana, 2 vols, Madrid, 1980); LUCIO ANNEO FLO-RO, Epitome de Titio Livio (Versión de JAL, P., Florus, Oeuvres, 2 vols., Paris, 1967); CLAUDIO PTOLOMEO, Geographias Hyphegesis (Versión de BEJARANO, V., Hispania Antigua en la Geographias Hyphégesis de Claudio Ptolomeo, Barcelona, 1987); DION CASIO, Historia de Roma (Versión de CARY, E, Dio’s Roman History, 9 vols., Cambrid-ge-Massachussets, 1917 y siguientes); AURELIO PRUDENCIO, Peristephanon (Versión de RODRIGUEZ, I. – ORTEGA, A., Aurelio Prudencio. Obras Completas, Madrid, 1981); DÉCIMO MAGNO AUSONIO, Parentalia (Versión de WITHE, H. G. E. Ausonius, Cam-bridge-Massachussets, 1985); PAULINO DE NOLA, Epistolae (Versión de WITHE, H. G. E. Ausonius, Cambridge-Massachussets, 1985); PAULO OROSIO, Historiae Adversus Paganos (Versión de SANCHEZ SALOR, E., Historias, 2 vols., Madrid. 1982); IDACIO, Chronicon (Versión de TRANOY, A., Hydace. Chronique, Paris, 1974); SILVANO DE CA-LAHORRA, Epistolae (Versión de RUIZ DE LOIZAGA, S. – DÍAZ BODEGAS, P. – SÁINZ
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 93
des y siempre con carácter aproximativo los movimientos generales de la sociedad de la cornisa cantábrica centro-oriental en época indígena. Así, las acuñaciones monetarias certifican la existencia de algunas ciudades-estado nativas en el Alto Ebro con profundas raíces en la IIª Edad del Hierro, y determinados textos literarios, manejados con carácter retros-pectivo, esbozan el emplazamiento de los pueblos indígenas y de sus oppida más significativos.
En lo que concierne al mundo romano, cuatro son los aspectos mejor informados: el proceso de conquista, la dotación viaria, el andamiaje político-administrativo y la trama poblacional, sobre todo de naturaleza urbana. Aunque sea de manera incierta y discontinua, con referencias casi siempre periféricas al espacio que pretendemos estudiar, la crisis y caída del Imperio -al igual que la problemática del período nativista que le sucedió- se encuentran puntualmente bien ilustradas, por ejemplo en lo relativo a las revueltas sociales, a las invasiones bárbaras y a la arti-culación administrativa. El período visigodo, por su parte, dispone de información eficiente -aunque sea excesivamente generalista- sobre la “reconquista de los pueblos del norte”, efectuada en los siglos VI y VII.
Como cabe imaginar, la información de conjunto que proporciona la arqueología sobre la Antigüedad y la Tardoantigüedad es insuficiente, con un número de excavaciones escaso y no siempre de entidad. Cuenta, sin embargo, con yacimientos referenciales en Caranca/Espejo y Arce-Mirapérez, que permiten pulsar la potencia del poblamiento indí-gena en la zona y los rasgos básicos de su evolución en época romana.
RIPA, E., Documentación vaticana sobre la diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño (463-1342), Logroño, 1995, págs. 31-37); JUAN DE BICLARO, Chronicon (Versión de CAMPOS, J., Juan de Biclaro, su vida y su obra, Madrid, 1960); ISIDORO DE SEVILLA, Historiae Gothorum, Vandalorum et Suevorum (Versión de RODRÍGUEZ ALONSO, C., Las historias de los godos, vándalos y suevos de San Isidoro de Sevilla, León, 1975); BRAULIO DE ZARAGOZA, Vita Sancti Aemiliani confesoris (Versión de VÁZQUEZ DE PARGA, L., Sancti Braulionis Caesaraugustani episcopi.Vita Sancti Aemiliani, Madrid, 1943); JULIÁN DE TOLEDO, Historia Wambae Regis (Versión de DÍAZ Y DÍAZ, P. R., Julián de Toledo, Historia del rey Wamba, Granada, 1990). Otras fuentes escritas no litera-rias en GIL FARRÉS, O., La moneda hispánica en la Antigüedad, Madrid, 1996; SECK, O., Notitia Dignitatum, Frankfurt, 1962; VIVES, J., Inscripciones latinas de la España romana, Barcelona, 1971/2, 2 vols.; CUNTZ, O., Itineraria romana. I: Itinerarium Antonini Augusti et Burdigalense, Leipzig, 1927; CUNTZ, O., Itineraria romana. Volumen alterum. Ravennatis anonymi cosmographia et Guidonis geographica edidit Joseph Schnetz, Leipzig, 1940; BLÁZQUEZ, A., “Cuatro teseras militares”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, 77 (1920), págs. 99 y ss; ROLDÁN HERVÁS, J. M., Itineraria Hispana, Fuentes antiguas para el estudio de lsa vias romanas en la Península Ibérica, Valladolid, 1973.
94 Juan José García González
Dispone, así mismo, de las excavaciones efectuadas en Cabriana para perfilar los rasgos generales de la crisis y caída del Imperio. Los períodos nativista y visigodo se han beneficiado en los últimos tiempos del impulso que ha recibido la “arqueología de los forados” o desfiladeros, con yaci-mientos señeros en las Conchas de Haro (Logroño) y La Horadada de Trespaderne (Burgos). En fin, al enriquecimiento del conjunto contribu-yen las excavaciones sobre la viaria y sus mansiones, sobre los recintos troglodíticos, las necrópolis (sarcófagos, tumbas de laja y/o en roca) y algunos restos cenobíticos o aldeanos4
4 ABÁSOLO ÁLVAREZ, J. A., Carta arqueológica de la provincia de Burgos. I. Partidos judiciales de Belorado y Miranda de Ebro, Valladolid, 1974; Id., Comunicaciones de épo-ca romana en la provincia de Burgos, Burgos, 1975; ABÁSOLO, J. A. – RUIZ VÉLEZ, I., “La necrópolis de Miranda de Ebro. Materiales para su estudio”, en EAE, 9 (1978), págs. 265-272; ELORZA, J. C., “Estelas romanas de la provincia de Álava”, en EAE, 4 (1970); ELORZA, J. C., Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa, Vitoria, 1967; ANDRÍO, J., “El despoblado de Quintanilla”, en Estudios Mirandeses, VII (1987), págs. 31-38; GIL ZUBILLAGA, E., “La romanización de Álava. Valoración arqueológica”, en Munibe, 42 (1990); CAMPILLO CUEVA, J., “Las necrópolis medievales cristianas en la comarca mi-randesa (Burgos)”, en Kobie, XXIII (1996), págs. 111-139; VARÓN HERNÁNDEZ, F. R., “El área arqueológica romana del valle de Miranda de Ebro”, en Estudios Mirandeses, XIX (1992), págs. 71-88; LLANOS, A (dir.), Carta Arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987; CEPEDA, J. J. – MARTÍNEZ, A., “Buradón. Un conjunto arqueológico singular en La Rio-ja”, en Revista de Arqueología, 156 (1994), págs. 38-41; CEPEDA, J. J. – MARTÍNEZ, A. – UNZUETA, M., “Conjunto arqueológico de Buradón (Salinillas de Buradón, Labastida)”, en VV. AA., Arkeoikuska96. Investigación arqueológica, Bilbao, 1996, págs. 183-189; UN-ZUETA, M. – MARTÍNEZ, A., “Proyecto de variante y túnel entre las Conchas de Haro y el cruce de Briñas”, en VV. AA., Arqueología de Urgencia de Álava, 1989-1993, Vitoria, 1994, págs. 43-60; CAMPILLO CUEVA, J., “La romanización y la transición al medievo en la comarca mirandesa”, en Estudios Mirandeses, 19 (1999), págs. 5-69; BOHIGAS, R. – FERNÁNDEZ, R. – LECANDA, J. A. – RUIZ VÉLEZ, J., “Tedeja. Un castillo en el nacimiento de Castilla”, en Castillos de España, 105 (1996), págs. 3-13; BOHIGAS, R. – LECANDA, J. A. – RUIZ VÉLEZ, I, “Evolución de las formas y funciones de la arquitec-tura militar romana en el norte de Hispania: el caso de Tedeja”, en VV. AA., Actas del 3º Congreso de Arqueología Penínsular, vol. IV, Oporto, 2000, págs. 555-568; LECANDA , J. A., “Tedeja y el control político del territorio del norte burgalés en época tardorromana, vi-sigoda, alto y plenomedieval”, en VV. AA., Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. 1, Valladolid, 1999, págs. 49-56; LECANDA, J. A., “Mijangos: la aportación de la epigrafía y el análisis arqueológico al conocimiento de la transición a la Alta Edad Media en Castilla”, en Anejos del Anuario Español de Arqueología, XXIII (2000), págs. 181-206; LECANDA, J. A., “Arquitectura militar tardorromana en el norte de España: la fortaleza de Tedeja (Trespaderne, Burgos), un ejemplo de recinto no urbano y no campa-mental”, en Gladius. Anejos, 5 (2002), págs. 683-692; GIL, L., “Necrópolis de San Miguele en Molinilla (Lantarón)”, en Arkeoikuska, 98 (1999), págs. 212 y ss.; GIL ZUBILLAGA, E., “Arqueología romana en Álava”, en Revista de Arqueología, 105 (1990); Id., “Necrópolis de San Roque de Acebedo (Valdegovía)”, en Arkeoikuska, 00 (2001), págs. 153-155. Sobre los yacimientos de Caranca/Espejo y Arce-Mirapérez, vid. más adelante.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 95
Caracterizada someramente la información de épocas antigua y tar-doantigua, cabe realizar lo propio con el utillaje que proporciona la Alta Edad Media. En primer lugar, las fuentes escritas, así cristianas como mozárabes y musulmanas. Entre las cristianas cobran particular relieve dos modalidades concretas: las narrativas y diplomáticas. Las primeras son escasas y muy parcas, aunque, dada la penuria habitual, resultan inestimables. Cabe diferenciar las Crónicas de los Anales. En cualquier caso, el grueso del documentalismo está representado por los diplomas eclesiásticos, tanto episcopales como monásticos, que, siendo todavía escasos y muy escuetos en el siglo IX, experimentan, sin embargo, un progresivo incremento cuantitativo y cualitativo en las dos centurias siguientes5
Las fuentes islámicas y mozárabes son inapreciables para perfilar la trayectoria histórica del somontano castellano-alavés, aunque no sabe-mos muchas veces en qué grado le afectan expresamente. Tres son los fondos informativos a tener en cuenta: por un lado, las noticias estricta-mente vinculadas al proceso de invasión y sumisión de la Península Ibérica y, más específicamente, al acceso de los musulmanes al entorno cantábrico a principios del siglo VIII; por otro lado, las descripciones de las numerosas y recurrentes aceifas promovidas desde las profundida-des de al-Andalus contra la cristiandad montañesa en el transcurso de
5 ANÓNIMO, Crónicas Asturianas, Oviedo, 1985 (Versión de GIL FERNÁNDEZ, J. – MO-RALEJO, J. L. – RUIZ DE LA PEÑA, J. I); Anales Castellanos, Madrid, 1917 (Versión de GÓMEZ MORENO, M.), Crónica de Sampiro , Madrid, 1952 (Versión de PÉREZ DE UR-BEL, F. J.); Historia Silense, Madrid, 1959 (Versión de PÉREZ DE URBEL, F. J. – GONZÁ-LEZ RUIZ-ZORRILLA, A.); Crónica Najerense, Valencia, 1965 (Versión de UBIETO, A.); PÉREZ SOLER, Mª. D., Cartulario de Valpuesta. Edición crítica e índices, Valencia, 1970; GARRIDO, J. M., Documentación de la catedral de Burgos (804-1183), Burgos, 1983; UBIETO, A., Cartulario de San Millán de la Cogolla (795-1076), Valencia, 1976; MARTÍ-NEZ DÍEZ, G., Colección documental del monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos, 1998; ABAD BARRASÚS, El monasterio de Santa María del Puerto (Santoña), 863-1210, Santander, 1985; ALAMO, J. del, Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), Madrid, 1950, 2 vols.; FLORIANO CUMBREÑO, A. C., Diplomática española del período astur. Estudio de las fuentes documentales del reino de Asturias (718-910), Ovie-do, 1951, 2 vols.; PÉREZ DE URBEL, F. J., Historia del condado de Castilla, Madrid, 1945, 3 vols.; ZABALZA DUQUE, M., Colección diplomática de los Condes de Castilla. Edición de los documentos de los condes Fernán González, García Fernández, Sancho García y García Sánchez, Valladolid, 1988; RUIZ DE LOIZAGA, S., Los cartularios Gótico y Galicano de Santa María de Valpuesta (1090-1140), Vitoria, 1995; RUIZ DE LOIZAGA, S. – DÍAZ BODEGAS, P. – SÁINZ RIPA, E., Documentación vaticana sobre la diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño (463-1342), Logroño, 1995; RODRÍGUEZ R. DE LAMA, I., Colección diplomática medieval de La Rioja, 3 vols., Logroño, 1976-1989.
96 Juan José García González
las centurias octava y novena; en último término, las referencias a las campañas promovidas por los Banu Qasi contra el norte y los relatos que ilustran su propio destino como colectivo social6.
Es sobradamente sabido, por lo demás, que las fuentes cristianas y musulmanas de primera generación son muy problemáticas para la reconstrucción histórica. En relación con las cristianas y más en concreto con las crónicas astures son bien conocidas las querencias y distorsiones que se les atribuyen, en algunos casos con sobrada justicia. Por lo que se refiere a los fondos diplomáticos, cabe aceptar en su conjunto las pertinentes críticas efectuadas por Martínez Díez sobre la escasa fiabili-dad de un importante segmento de la documentación monástica proto-medieval, especialmente la perteneciente a los monasterios pequeños, confeccionada expresamente en el momento en que se integraron más o menos forzadamente en los grandes señoríos monásticos en razón a la carencia de instrumentos jurídicos suficientes para acreditar la propiedad de los patrimonios que incorporaban. Asumimos también en su conjunto las apreciaciones de Zabalza Duque sobre la documentación condal, al
6 XIMÉNEZ DE RADA, R., Historia Arabum (Versión de LOZANO SÁNCHEZ, J., Historia Arabum. Edición crítica, Sevilla, 1974); Crónica Mozárabe (Versión de LÓPEZ PEREI-RA, J. F., Crónica mozárabe de 754. Edición crítica y traducción, Zaragoza, 1980); ÁL-VARO DE CÓRDOBA, Vita Eulogii (Versión de GIL, J., Corpus Scriptorum Muzarabico-rum, Madrid, 1973, 2 vols); Chrónica byzantina-arabica (Versión de GIL, J., op. cit.); IBN IDHARI AL-MARRAKUSHI, Al-Bayán al-mugrib fi ajbar al-muluk al-Andalus wa-l-Magreb (Versión de HUICI MIRANDA, A., Al-Bayán al-Mugrib, Tetuán, 1953); IBN HAYYAN, Cró-nica del califa Abdarrahman III an-Nasir (Al-Muqtabis V) (Versión de VIGUERA, Mª. J. – CORRIENTE, F., Crónica del califa Abdarrahman III an-Nasir entre los años 912 y 942, Zaragoza, 1981); IBN HAMZ, Yamharat ansab al-arab (Versión de DE LA GRANJA, F., La Marca Superior en la obra de al-Udri, Zaragoza, 1967); IBN JALDUM, Kitab al-Ibar (Versión de FERES, J., Introducción a la Historia Universal (al-Muqaddimah), México, 1977); AL-NUWAYRI, Min kitab Nihayat al-arab fi founi-l-Adab (Versión de REMIRO, G., Historia de España y África por En-Nugairi, Granada, 1988); AL-RAZI, Ajbar muluk al-Andalus (Versión de CATALÁN, D. – ANDRÉS, M. S., Crónica del moro Rasis, Madrid, 1975); AL-MAQQARI, Nafh al-Tib min gusn al-Andalus al-ratib (Versión de LAFUENTE ALCÁNTARA, E., Ajbar Machmua, Apéndice II, Madrid, 1984); AL-UDRI, Al-Masalik ila gami al-mamalik (Versión de PONS BOIGUES, F., Historiadores y geógrafos arábigos españoles, Madrid, 1993); Ajbar Machmua (Versión de LAFUENTE ALCÁNTARA, E., Ajbar Machmúa, colección de tradiciones, Madrid, 1984); Dirk bilad al-Andalus (Versión de MOLINA, L., Una descripción anónima de al-Andalus, Madrid, 1983, 2 vols.); Fath al-Andalus (Versión de MOLINA, L., Fath al-Andalus, Madrid, 1994); IBN AL-ATHIR, Ka-mil fi’t-tarij (Versión de FAGNAN, E., Annales du Magreb et de l’Espagne, Argel, 1989); AL-GASSANI, Risala (Versión de RIBERA, J., Colección de obras arábigas de Historia y Geografía, Madrid, 1926, 2 vols.); PSEUDO IBN QUTAYBA, Kitab al-Imánato wa-l-Siásato (Versión de RIBERA, J., op. cit.).
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 97
igual que los finos apuntes de Floriano Cumbreño sobre la diplomática del reino astur7.
Dado el carácter central de la documentación de Valpuesta para cualquier reconstrucción de la historia altomedieval de la comarca de Valdegovía, cabe destacar el alto grado de manipulación de sus primeros textos, manipulación realizada, a nuestro parecer, por la comunidad val-postana en el último tercio del siglo XI, asustada no solo por el temor a perder su autonomía institucional sino también a verse privada de la ges-tión directa de los recursos patrimoniales, cuestionados por la restaura-ción de la diócesis de Auca que promovía Sancho II de Castilla en esos momentos.
En lo relativo al contenido, la manipulación pone de manifiesto dos aspectos de signo dispar: por un lado, la mezcolanza de prelados inven-tados ex profeso, como los prelados Juan y Diego I, junto a pontífices históricos perfectamente documentados, como los obispos Felmiro de Uxama, Fredulfo de Auca y Diego de Vallisposita; por otro lado, la deta-llada relación de bienes que la falsificación quería proteger a ultranza, bien porque eran los más antiguos y venerables del patrimonio -ubicados básicamente en los valles de Losa y Valdegovía y en la cuenca del Miranda (Valverde/Potánzuri)- bien porque eran los que corrían más peli-gro por suculentos8.
7 BARBERO, A. – VIGIL, M., La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Bar-celona, 1979, especialmente págs. 218-225; MARTÍNEZ DÍEZ, G., “El monasterio de San Millán y sus monasterios filiales. Documentación emilianense y diplomas apócrifos”, en Brocar, 21 (1998), págs. 7-53; ZABALZA DUQUE, M., op.cit, passim; FLORIANO CUMBREÑO, A. C., op. cit., passim. FERNÁNDEZ FLÓREZ, J. A., La elaboración de documentos en los reinos hispánicos occidentales (Siglos VI-XIII), Burgos, 2002.
8 La falsificación pretendía conseguir más profundidad histórica que la que proporcionaba el obispo Diego (929-957), primer referente inequívoco. En el empeño de modelar el pa-sado, los falsarios se sirvieron de algunas informaciones fidedignas, como la presencia de Felmiro de Osma en Valpuesta entre los años 881 y 911 y la vinculación de Fredulfo de Oca a Valpuesta a través de su sobrino Diego. De ahí hacia atrás tuvieron, sin embargo, que inventarlo todo, tarea que ejercitaron con un nivel de conocimiento histórico real-mente deplorable, pues fueron incapaces de adjudicar cronologías fiables a los primeros monarcas astures. En su desesperanza, se inventaron dos obispos: Juan y Diego I.
La necesidad de dar mayor profundidad a la tradición episcopal valpostana pudo fraguarse y madurar en tres coyunturas concretas: en primer lugar, en el momento en que el pontífice Fredulfo dotó a su propia diócesis de Oca con un obispo sufragáneo con residencia en Valpuesta sirviéndose para ellos de su sobrino Diego, tal vez con la finalidad de dotar a esta última de mayor respetabilidad, circunstancia que situaría la manipulación a mediados del siglo X; en segundo lugar, cuando García de Nájera
98 Juan José García González
Los temores que impulsaron a la comunidad de Santa María de Valpuesta a falsificar los supuestos textos fundacionales no eran infunda-dos en absoluto, pues la historia demuestra que terminó siendo integrada por Alfonso VI en el organigrama de la diócesis de Auca/Burgos. Dicho desenlace pone de manifiesto también que la treta no resultó del todo vana, pues -aunque no engañó a nadie sobre la profundidad de la tradi-ción episcopal, supuestamente iniciada por un obispo Juan y validada por el mismísimo Alfonso II el Casto- permitió a la comunidad mantener su estatus y el de sus bienes a través de su cualificación como cabecera de arcedianato en el seno de la diócesis de referencia.
Por su parte, las fuentes documentales de origen musulmán adole-cen de importantes defectos de fondo y forma. No sólo, en efecto, son tardías y se insertan en cadenas de recitación muy mistificadas, sino que rezuman ideología en dos aspectos concretos: por un lado, en lo relativo a la confrontación con la cristiandad, al exaltar los éxitos propios y mini-mizar o ignorar los ajenos, como ocurre con las aceifas; por otro lado, en lo concerniente a la propia intrahistoria islámica, al elaborar discursos distintos según los intereses de los participantes en la conquista y en el asentamiento posterior9
Más allá de las fuentes documentales, la arqueología altomedieval no aporta todavía grandes cosas al conocimiento histórico de la comarca objeto de nuestra atención. No es que no se haya hecho nada relativo al período que media entre los años 768 y 1038, sino que rara vez se han sobrepasado las tareas de localización e inventariado de los yacimientos. Cabe señalar que tanto en el espacio administrativo alavés como en el
desalojó en 1037 al obispo Julián de la sede de Oca y convirtió a Valpuesta en sede de la diócesis de Castella Vetula, tal vez con la finalidad de prestigiarla como único enclave episcopal, operación que llevaría la falsificación a finales del primer tercio del siglo XI; finalmente, en el instante en que Sancho II emprendió en 1068 el reflotamiento de Auca como diócesis antonomásica del reino de Castilla, maniobra que ponía inevitablemente en solfa la autonomía de la comunidad valpostana y el control de sus recursos, posibilidades adversas que tendrían que neutralizar como fuere, circunstancia que remitiría el amaño al último tercio del siglo XI, opción por la que nosotros nos inclinamos decididamente.
9 CHALMETA, P., Invasión e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus, Madrid, 1994, principalmente págs. 29-66; MANZANO MORENO, E., “El pro-blema de la invasión islámica y la formación del feudalismo. Un debate distorsionado”, en HIDALGO, Mª. J. – PÉREZ, D. – GERVÁS, M. J. R., ”Romanización” y “Reconquista” en la Península Ibérica: nuevas perspectivas, Salamanca, 1998, págs. 339-354; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., Fuentes de la Historia hispano-musulmana, siglo VIII, Mendoza, 1942.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 99
burgalés –algo más inquieto aquél que éste- los restos de época son, al día de hoy, realmente escasos y, en general, poco expresivos por sí mis-mos: eremitorios, cimientos monasteriales, necrópolis de lajas, enterra-mientos en roca, fundamentos de villas campesinas y castillos, segmen-tos de viaria romana y poco más10
Como hemos podido advertir hasta aquí, dos son las líneas maestras que han regido nuestra vinculación científica con la problemática histórica de Valdegovía: por un lado, la insistencia en el tratamiento de su trayec-toria y, por otro, el manejo sistemático de la información disponible. La tercera constante que ha sobredominado las aproximaciones que hemos realizado en los últimos tiempos ha sido el empleo de la teoría materia-lista como hilo conductor de la reconstrucción histórica, siempre en rela-ción interactiva con los fondos documentales de referencia.
Hemos partido en todos los análisis de un hecho primordial, incon-trovertible, a saber, que nada hay más imperativo para la naturaleza humana que la supervivencia, entendida como la satisfacción de, al menos, cuatro aspiraciones vitales, vinculadas entre sí pero claramente jerarquizadas: por un lado, la subsistencia material a través de la recu-rrente ingesta alimentaria; por otro lado, la reproducción biológica, princi-
10 LLANOS, A (dir.), Carta Arqueológica de Álava, I, Vitoria, 1987; MONREAL JIMENO, A., Eremitorios rupestres altomedievales (El Alto Valle del Ebro), Bilbao, 1989; LECAN-DA ESTEBAN, J. A., “Eremitorios, monasterios y otros centros religiosos en el espacio hispanocristiano de frontera. Lantarón y Cerezo en la Alta Edad Media”, en VV. AA., II Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroño, 1992, págs. 291-297; Id., “De la TardoantigüedadalaPlenaEdadMediaenCastillaa la luzdelaarqueología”,enVII Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroño, 1998; AZKÁRATE GARAI OLAÚN, A., Arqueología cristiana de la Antigüedad Tardía en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, Vitoria, 1988;CAMPILLO,J.–VARÓN,R.,“LaarqueologíaenlacuencadeMirandadeEbro:estado de la cuestión”, en PEÑA PÉREZ, F. J. (coord.), Miranda de Ebro en la Edad Me-dia, Miranda de Ebro, 2002, págs. 435-457. El mundo musulmán, por su parte, parece comenzaradespertaralaarqueologíaenlazonaatravésdelrecuentoycaracterizaciónde sus fars. Vid. LECANDA, J. A. – LORENZO, J. – PASTOR, E., “Faros y torres circu-lares: propuestas para el conocimiento de la estabilidad del dominio islámico inicial en los territorios del Alto Ebro”, en MARTÍ, R. (ed.)., Fars de l’islam. Antigues alimares d’al-Andalus,Barcelona, 2008,págs. 239-285.SobreSantaMaríadeMijangos, vid.,LECANDA,J.A.,“Mijangos: laaportaciónde laepigrafíayelanálisisarqueológicoalconocimiento de la transición a la Alta Edad Media en Castilla”, en CABALLERO, L. – MATEOS, P., Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, Madrid, 2000., págs. 207-247; Id.,“ElepígrafeconsacratoriodeSantaMaríadeMijangos (Burgos). Aportaciones para su estudio”, en Letras de Deusto, 65 (1994), págs. 173-196; Id., “Mijangos: arquitectura y ocupación visigoda del norte de Burgos”, en VV. AA. II Congreso de Arqueología Peninsular, Zamora, 1996, págs. 415-434.
100 Juan José García González
pio inherente a la condición humana y determinante para la continuidad de la especie; así mismo, la seguridad física, concomitante con las dos ya mencionadas prácticamente desde el principio, y, en último término, el amparo anímico, ingrediente decisivo para el apaciguamiento personal y la convivencia social11.
La supervivencia es, sin ninguna duda, la máxima aspiración de nuestra especie, y su materialización práctica comienza con la neutrali-zación de la amenaza mayor y más recurrente que se cierne sobre ella: la muerte por inanición. Se trata de una exigencia que condiciona todas las demás por el peligro de extinción que su carencia genera en cuestión de días. Es la auténtica “espada de Dámocles” que pende sobre la gene-
11 MARX, K. – ENGELS, F. La ideología alemana. Crítica de la novísima filosofía alemana en las personas de sus representantes Feuerbach, B. Bauer y Stirner y del socialismo alemán en las de sus diferentes profetas, Barcelona, 1972: ”Las premisas de que parti-mos no tienen nada de arbitrario, no son ninguna clase de dogmas, sino premisas reales, de las que sólo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han encontrado como las engendradas por su propia acción. Estas premisas pueden comprobarse, con-siguientemente, por la vía puramente empírica.
La primera premisa de toda la historia humana es, naturalmente, la existencia de los individuos humanos vivientes. El primer estado de hecho comprobable es, por tanto, la organización corpórea de estos individuos y, como consecuencia de ello, su compor-tamientohaciaelrestodelanaturaleza…Todahistoriografíatienenecesariamentequepartirdeestosfundamentosnaturalesydelamodificaciónqueexperimentanenelcursode la historia por la acción de los hombres. Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se dife-rencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso éste que se halla condicionado por su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material” (pág. 19).
“La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la procrea-ción,semanifiestainmediatamentecomounadoblerelación–deunaparte,comounarelación natural, y de otra parte como una relación social-; social, en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones,decualquiermodoyparacualquierfin.Dedondesedesprendequeunde-terminado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación que, es, a su vez, una “fuerza productiva” (pág. 30).
MARX, K., Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política (borrador) 1857-1858, 3 vols., Bilbao, 1972; aquí, vol. 1, pág. 3: “Individuos que producen en socie-dad, o sea la producción de los individuos socialmente determinada: éste es naturalmen-te el punto de partida. El cazador o el pescador solos y aislados… pertenecen a las ima-ginaciones desprovistas de fantasía que produjeron las robinsonadas dieciochescas”; Id. ibid., pág. 5: “Por eso, cuando se habla de producción, se está hablando siempre de producción social en un estadio determinado del desarrollo social, de la producción de individuos en sociedad”.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 101
ralidad de los humanos durante toda su existencia, y su trascendencia es tal que los restantes principios -reproducción, defensa física y amparo mental- no pueden por menos que alinearse detrás. Por lo demás, ella es, a su vez, la verdadera impulsora de la interarticulación social, pues no puede atenderse de forma adecuada a título individual sino a través del trabajo grupal.
La obligada organización social que requiere la satisfacción de la alimentación se vehicula, en principio, a través de la conformación de una fuerza productiva históricamente determinada, que corre con la ineludible responsabilidad de acopiar los medios de vida. La articulación para la supervivencia -y, en primer lugar, para el forrajeo de recursos alimenta-rios- es, por tanto, originaria, es decir, anterior y superior a cualquier otra iniciativa o aspiración, y condiciona, por su propia naturaleza, tanto el armazón del edificio social como la totalidad de su dinámica ulterior, en la medida en que es el medio ideado por imperativo vital para hacer fren-te a la extinción individual (muerte por inanición) y a la liquidación de la especie (muerte por insuficiente reproducción).
La fuerza productiva se perfila en dicho contexto como la clave de bóveda de la supervivencia individual/social y, por extensión, del desen-volvimiento de la humanidad, convirtiéndose así en el principio operativo antonomásico y ello por igual en el orden ontológico (intelectivo) que en el lógico (explicativo) y en el histórico (cronológico).Tomando como base la matriz originaria que representa la fuerza productiva -en cuanto que proveedora de medios de vida y obstáculo principal contra la muerte por inanición-, la sociedad se esfuerza por satisfacer las restantes exigencias que concurren en la supervivencia, aspecto que se logra –sólo en princi-pio y hasta cierto punto- en el seno del propio colectivo productor, aunque en formas y grados muy diferentes según los períodos históricos.
Así, la fuerza productiva primigenia, la banda cazadora recolectora (o explotación doméstica cooperativa, según nuestra jerga) se encuentra capacitada para atender la reproducción en grado no despreciable, dada su composición numérica habitual (40/60 individuos), pero no es comple-tamente autónoma al respecto e inventa para ello medios compatibles con la movilidad de la biota, como el principio de libre adhesión, facilitan-do así el acceso de terceros y la interconexión con otras bandas. La antropología ha venido a demostrar que en la prehistoria se necesitan del orden de 250 individuos para garantizar los relevos generacionales. Algo parecido ocurre con la defensa física, aunque la banda sea, junto con los
102 Juan José García González
colectivos pastoriles, los únicos estructuralmente capacitados para auto-defenserse, pues combaten con las mismas armas con que producen, circunstancia que explica la ausencia de jefaturas personalizadas antes del Neolítico. Por su parte, el amparo anímico se logra sin salir de la propia banda, a través del ejercicio de la reciprocidad generalizada, de la sumisión a los estados de opinión y de la inmersión en el panteísmo naturalista.
La segunda gran fuerza productiva con relevancia en la historia, el linaje agroganadero (o explotación doméstica segmentaria), necesita más que la banda cazadora-recolectora el contacto con terceros para atender la reproducción y la defensa física. Ello es así porque, al funcio-nar el parentesco consanguíneo como ahormador de las tres/cuatro generaciones (unos 40/60 individuos) que le integran y adquirir, por ello, un carácter tabú las relaciones sexuales que hubieran podido desquiciar-lo desde dentro, se requirió idear un mecanismo asimilado -el parentesco artificial- para interconectarse con los grupos circunvecinos. La protec-ción física del linaje necesita la interarticulación con terceros para neutra-lizar los choques externos, ya procedan de coaligados ajenos, ya de los miembros propios desalojados por sobresaturación poblacional, suscep-tibles de convertirse en depredadores contra sus propios parientes en el intento de sobrevivir. El amparo anímico, por su parte, se vincula directa-mente a la figura del genitor primordial, que es, a la vez, jefe, guía, pro-veedor e interlocutor con el más allá.
La pequeña explotación agropecuaria familiar, tercera gran fuerza productiva de la historia -de la que no ocuparemos en este estudio de manera preferencial-, es la menos capacitada de todas para resolver en su seno los problemas de referencia. El tabú del incesto –sin el cual se rompería la hipersolidaridad que necesita un grupo tan reducido para producir- impone el casamiento externo, al tiempo que la incapacidad habitual de la familia nuclear para cohonestar producción con protección y producción con disensión exige la división social del trabajo, incorpo-rando los guerreros y los clérigos como medios inevitables para garanti-zar la supervivencia.
En función, pues, del irrenunciable principio de la supervivencia y con base en la matriz originaria que constituye la fuerza productiva en cada tramo histórico inteligible, la humanidad levanta el andamiaje social preciso para solucionar los problemas restantes, andamiaje que no puede por menos que modificarse internamente con el paso del tiempo
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 103
al desarrollarse la fuerza productiva, de la que es trasunto expreso e inevitable. Los procesos históricos resultantes de esta dinámica son sus-ceptibles de conocimiento científico y, en el tramo que se analiza en este estudio, los realmente inteligibles fueron tres: la Formación Social Antiguo-Esclavista (350 a. C – 768 d. C.), el Modo de Producción Tributario-Mercantil (711 – 754) y la Transición Altomedieval (768 – 1038).
PRESENTACIÓN
El trabajo que ofrecemos seguidamente al lector -el primero en que la comarca de Valdegovía actúa como protagonista- se puede definir, en primera instancia, como un compendio de las incursiones realizadas con anterioridad, aunque también como el producto que incorpora los conoci-mientos adquiridos en los últimos tiempos, fruto de indagaciones sobre la trayectoria de la zona y de su entorno castellano-alavés, al igual que de las reflexiones teóricas efectuadas expresamente sobre los sistemas dominantes en la Antigüedad y en la Alta Edad Media.
Comarca de Valdegovía que se estudia en este trabajo
104 Juan José García González
Denominamos Valdegovía al ámbito comarcal que comprende la totalidad del término de dicho municipio en la actualidad, pero también el territorio perteneciente a la Jurisdicción de San Zadornil y los tramos emplazados a uno y otro lado del curso medio-bajo del río Omecillo, es decir, el ayuntamiento de Salinas de Añana al completo y ciertos frag-mentos de los municipios de Lantarón y Ribera Alta. La comarca así caracterizada se despliega hoy en día por las provincias de Álava y Burgos con una superficie aproximada de 282 kms2, que se caracterizan por su alta complejidad ecológica y geomorfológica.
Cabe distinguir en su seno dos segmentos espaciales con persona-lidad propia. El primero de ellos -localizado a occidente- es el más exten-so de los dos. Está constituido por un macizo montañoso particularmente atormentado, diseccionado por vallejos de todos los tamaños y cabalga-do por estructuras rocosas a veces muy enérgicas. Se encuentra cortado en rigurosa diagonal por el curso del Omecillo, que depara dos vertientes vallejeras relativamente similares, aunque el conjunto resulte algo más abierto hacia el sudeste, con pendientes progresivamente disimétricas, algo más tendida la nororiental que la suroccidental. Se trata de un espa-cio eminentemente forestal, propicio, según épocas, para las prácticas venatorias y de punción y para la agroganadería de dominancia ganade-ra, aunque el agropecuarismo también tuvo sus oportunidades en las márgenes del Omecillo.
El segmento complementario de éste posee una orientación radical-mente longitudinal, que corta al anterior de forma radical. Está recorrido por el río Húmedo hasta su confluencia con el Omecillo y por éste hasta su desembocadura en el Ebro, que cierra por el sur el conjunto general. El territorio a levante del Omecillo aparece perfectamente vertebrado por el arroyo que conecta este río con Salinas de Añana. En conjunto, este segundo segmento general es sensiblemente diferente al anterior, más abierto y despejado, ostensiblemente más propicio para el agropecuaris-mo. A esta somera caracterización económica, cabe añadir la singulari-dad que representa la presencia de un complejo salinero de gran poten-cia, como las mueras de Añana, que jugó un importante papel económico y social en la Antigüedad y en la Alta Edad Media.
Hasta aquí el espacio a estudiar. El período histórico objeto de nues-tra atención se encuadra entre comienzos de la IIª Edad del Hierro (mediados del siglo IV a. C.) y el despegue de la Plena Edad Media, que cabe situar a comienzos del siglo XI d. C. y, más concretamente en 1038,
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 105
al acceder Fernando I al trono de León. Un tramo cronológico realmente muy largo, de casi milenio y medio de duración, que la historiografía tra-dicional reparte en dos secuencias históricas consecutivas: la Edad Antigua y la Alta Edad Media. Por razones de espacio, nos reduciremos en esta primera entrega al estudio del período que media entre los años 350 a. C. y 711 d. C.
Trayectoria histórica de Valdegovía que se aborda en este estudio
Dado que concebimos la historia como producto resultante de un vaivén interactivo de teoría y práctica, nos creemos obligados a informar al lector de los principios que sustentan el cuerpo teórico manejado en este trabajo, obligación de rigor para los historiadores que –más allá de la simple glosa de los procedimientos metodológicos, de la mera descrip-ción de los procesos y de la pura acumulación y manoseo de los datos, tan de moda en nuestros días- persiguen un verdadero incremento del conocimiento. Acudimos en este estudio al rescate de la trayectoria de Valdegovía de la mano del materialismo histórico de base dialéctica, que concebimos como una cualificada herramienta al servicio de la interpre-tación histórica. En función de ello, manejaremos profusamente en esta incursión tres modelos heurísticos tan básicos como los de Modo de Producción, Fase de Transición y Formación Social.
106 Juan José García González
Todo Modo de Producción se despliega en el tiempo cumpliendo cuatro secuencias dialécticas, articuladas dos a dos en torno a las cate-gorías de correspondencia y contradicción. En el transcurso de la fase de despegue o de correspondencia integral, todo sistema funciona con flui-dez, es decir, en armónica concertación de las tres instancias que confor-man su arquitectura básica en régimen de combinación articulada: la fuerza productiva, la relación social y la superestructura. El clima de pujanza y de estabilidad que impera habitualmente en el despegue no significa ausencia de disonancias, sino únicamente que la compagina-ción de las estructuras se realiza a un nivel tan refinado que minimiza, relega o supera las deficiencias o insuficiencias que anidan en su entra-ña. Tampoco significa que el proceso carezca de tensión dinámica, sino todo lo contrario. En la práctica, la mejora de las condiciones de trabajo jalea la remodelación de la fuerza productiva al efecto de dotarla de un perfil más eficiente y dinámico.
En un contexto tan tenso como este, el desarrollo de la fuerza pro-ductiva, silenciosamente iniciado en la fase de despegue, se dispara en el tramo subsiguiente o de correspondencia contradictoria, poniendo de relieve la existencia de dos horizontes sociales de perspectivas radical-mente diferentes: por un lado, el segmento en que el desarrollo de la fuerza productiva no se concreta o lo hace muy lentamente, situación que incrementa exponencialmente la tensión interna entre el colectivo trabajador y el grupo dominante; por otro lado, el segmento en que la fuerza remozada no solo pasa a chocar con la idiosincrasia de una relación social y de una superestructura político-institucional que fueron configuradas en el pasado inmediato con referencia al primer formato de la estructura productiva sino que pugna denonadamente por autodo-tarse de la relación y de la superestructura que mejor cuadran con su nueva naturaleza.
En tal estado de cosas, el segmento social inmóvil y el segmento dinámico no pueden por menos que agitarse internamente y colisionar entre sí en la fase de contradicción correspondiente, en que la irresistible potenciación de la fuerza nueva impone el cambio de la superestructura vigente con la finalidad de pertrecharse de los medios de protección y seguridad que necesita. Una vez efectuado este cambio –el segundo del proceso dialéctico, tras el inicial de la fuerza productiva–, la estructura del Modo de Producción de que hablamos entra en un nivel de incompatibi-lidad irreversible, dado que, de la arquitectura levantada en el punto de
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 107
partida, tan sólo queda ya incólume la relación social de producción ori-ginaria, insistentemente presionada por las dos instancias que se han modificado secuencialmente: la fuerza y la superestructura.
Dialéctica general de los Modos de Producción y de los Procesos de Transición
A tales alturas del proceso dialéctico, la sociedad entra en la fase de contradicción integral, que se caracteriza por una irrefrenable colisión entre la fuerza productiva remozada y la relación social de vieja prosapia, que resiste como puede su desalojo del escenario histórico y aun la sus-titución por otra modalidad relacional más capacitada para recuperar la correspondencia sistémica. En este contexto tenso, caotizado aún más por el paroxismo en que ha llegado a sumergirse el segmento social inmóvil, que no llegó a insertarse en el cambio, la liquidación del Modo dominante abre una «época de revolución social», en la que tres factores juegan un papel crucial: por un lado, la indomable –o suicida– voluntad social de no renunciar ni a los frutos adquiridos ni a los entrevistos; por otro, la emergencia de un colectivo con intereses económicos nuevos, constituido en torno a la superestructura remozada en la fase de contra-dicción correspondiente; finalmente, la lucha social entre los actores del drama: el colectivo productor, por un lado, y la clase conservadora/pro-gresiva, por otro12.
12 MARX, K., “Prólogo de la Contribución a la Crítica de la Economía Política”, pág. 348: “Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con los relaciones de producción existentes, o lo que no es más que laexpresiónjurídicadeesto,conlasrelacionesdepropiedaddentrodelascualessehandesenvueltohastaallí.Deformasdedesarrollodelasfuerzasproductivas,estasre-
108 Juan José García González
Hasta aquí la dinámica histórica genuina de todo Modo de Producción. Por su parte, los procesos de Transición gozan de personalidad propia y de una trama sistémica específica, distinta de la de los Modos de Producción. Al configurarse como «negación de la negación» y contar con una articulación que ha dado al traste con el sistema anterior, la Transición se inserta en la historia en fase de correspondencia, de expan-sión, que no tardará mucho, sin embargo, en mostrar su lado oscuro, pues el desarrollo material actúa sin tardar a nivel social como fuente de contradicción. A partir de un umbral cronológico determinado, el creci-miento económico se convierte en el peor enemigo de la sociedad, en el motor que pone en peligro su continuidad.
Dado que la Transición promueve riqueza pero también tensión y que, sin embargo, los individuos no renuncian jamás a los frutos conse-guidos, la solución al drama provocado por la propia sociedad no puede consistir en otra cosa que en sustituir la arquitectura sistémica vigente –la trama específica de la Transición, cuyas secuencias de correspondencia y contradicción operan al unísono, es decir, en estricta unidad de contra-rios– por otra nueva y distinta, bien que preservando la fuerza productiva, tan propicia para crear riqueza.
La dinámica sistémica de los Modos de Producción y de los Procesos de Transición se materializa a través de tres modalidades dialécticas: cícli-ca, progresiva y generativa. Marx se sirvió de las dos primeras para carac-terizar las variaciones que experimentan los Modos de Producción en su decurso histórico, empleando para denominarlas dos conocidos sinóni-mos: por un lado, el concepto de correspondencia (dialéctica cíclica), que hace referencia al proceso inicial, más o menos largo y repetitivo, en que las tendencias antagónicas se neutralizan entre sí o –si se quiere– convi-ven en tensa armonía; por otro lado, el concepto de contradicción (dialéc-tica progresiva), que define la fase en que el desarrollo de las fuerzas productivas provoca el desbarajuste del sistema en tres tiempos: primero, la ruptura de la tensa bonanza inicial; después, la modificación de la super-
lacionesseconviertenentrabassuyas.Yseabreasíunaépocaderevoluciónsocial.Alcambiar la base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella… Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones sociales de producción antes de que las condiciones ma-teriales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua”, en MARX-ENGELS, Obras Escogidas, Madrid, Editorial Ayuso, 1975, t. I, págs. 346-351.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 109
estructura; finalmente, el desmantelamiento de la relación social de pro-ducción. Con ello se cierra el ciclo histórico del Modo de Producción.
Teoría general del materialismo histórico de base dialéctica
La tercera modalidad, o dialéctica generativa, fue conceptuada en su momento por Hegel como aufhebung y se define hoy en día en las ciencias naturales como emergencia, locuciones una y otra que, en parte, se recubren y, en parte, se complementan. El contenido de la primera no ofrece demasiadas dudas, pues designa la superación por elevación de la contradicción integral que se había adueñado del Modo de Producción retirante –o, lo que es lo mismo, la ruptura del atasco sistémico en que había quedado atrapado– sirviéndose para ello del funcionamiento entreverado y simultáneo de las dinámicas de corres-pondencia y contradicción.
Toda Transición asume siempre como propia la fuerza productiva del Modo que se bate en retirada, pero se desentiende por completo de las dos instancias restantes de aquél: la relación social y la superestructura. En tal contexto, la entrada en juego de las modalidades que han de sus-tituir a las socialmente desahuciadas no se puede explicar por las condi-ciones vigentes en la fase precedente sino por las que se generan en el propio movimiento transicional. El proceso crítico en que se gestan las dos instancias nuevas –no deducibles de las que estaban operativas hasta ese momento– es precisamente lo que recubre el concepto de emergencia, acuñado en el ámbito de las ciencias naturales para dar
110 Juan José García González
cuenta del funcionamiento de los sistemas complejos y, más específica-mente, de los sistemas dinámicos no lineales13
El concepto de Formación Social, por su parte, hace referencia al proceso en que se desarrollan los Modos de Producción que concurren en un determinado momento histórico bajo la hegemonía de uno de ellos, que no siempre es el mismo, ya que en el decurso de la Formación pue-den alternarse entre sí mediante procesos de desplazamiento. Esto últi-mo no supone la liquidación del anterior sino tan solo su reducción a un nivel subordinado, subsidiario.
Sabido es que Marx advirtió con clarividencia que el motor dinamiza-dor de la trayectoria social reside en la entraña de las condiciones mate-riales, aspecto que subrayó con trazo grueso en diversas oportunidades. Respecto de la caracterización de las fuerzas productivas actuó, sin embargo, como en él era habitual: estableciendo lo esencial de su estruc-tura, pergeñando algunas modalidades y desentendiéndose de los micro-fundamentos. El concepto de fuerza productiva que manejamos aquí es el concepto de toda forma de organización del trabajo históricamente dada –es decir, operativa por un período significativo–, susceptible de modificación por vía de desarrollo interno.
La fuerza productiva como configuradora primordial de la realidad social
13 SÈVE, L., Émergence, complexité et dialectique, París, 2005, pág. 120: “Par-delà l’oeuvre de Hegel et pour une part celle de Marx lui-meme, nous pouvons donc en fin de compte rélever trois modalités distinctes du dialectique: celles du fonctionnement cycli-que, du déploiement embryogénétique et du développement historique”.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 111
Entendemos por primacía la posición eminente de toda fuerza pro-ductiva en la génesis, desarrollo y disolución de los Modos de Producción históricos, es decir, su precedencia en el orden explicativo (lógico) y en el orden cronológico (histórico) en relación con la configuración y desen-volvimiento de las Formaciones Sociales. Toda fuerza productiva es, a un tiempo, la plataforma de sustentación biológica de la humanidad y el horizonte operativo en que se decantan los problemas y se arbitran las soluciones que, configuradas como relaciones e instituciones, conforman el edificio social.
Anidan, pues, en su entraña constitutiva los incentivadores básicos del devenir humano: por un lado, el imperativo de la supervivencia, representado prioritariamente por la demanda alimentaria, que da cuenta congruente de su propia configuración como modalidad de organización del trabajo; por otro lado, la dinámica dialéctica contradictoria inherente a su arquitectura constitutiva, en la medida en que las condiciones de existencia que la caracterizan son portadoras, a la vez, de esplendor (desarrollo) y de miseria (vulnerabilidad).
Contiene, por tanto, dos motores primordiales: uno genuino, de arranque, que se nutre del ciego instinto alimentario, y otro sobrevenido, de expansión, que se surte de la tensión positiva inherente a la unidad de contrarios. La anatomía constitutiva de toda fuerza productiva es, pues, la «piedra filosofal» del conocimiento integral de las sociedades históricas, la crisálida que porta ya en su entraña todos los factores -potencialidades (condiciones de producción) y vulnerabilidades (condiciones de reproducción)- que darán cuenta de los caracteres de una civilización determinada14.
14 MARX, K., “Carta de Marx a P. V. Annenkov”, en MARX-ENGELS, Obras Escogidas, t. II, págs. 445-456: “Huelga decir que los hombres no son libres árbitros de sus fuerzas pro-ductivas –base de toda su historia–, pues toda fuerza productiva es una fuerza adquirida, producida de una acción anterior… El simple hecho de que cada generación posterior se encuentre con fuerzas productivas adquiridas por la generación precedente, que le sirven de materia prima para la nueva producción, crea en la historia de los hombres una conexión, crea una historia de la humanidad” (pág. 446). MARX, K., El Capital. Crítica de la economía política, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, vol. II, pág. 37: “Cualesquiera que sean las formas sociales de producción, sus factores son siempre dos: los medios de producción y los obreros. Pero tanto unos como otros son solamente, mientras se hallan separados, factores potenciales de producción. Para poder producir en realidad tienen que combinarse. Sus distintas combinaciones distinguen las diversas épocas económicas de la estructura social”. Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., “Primacía de las fuerzas productivas en el orden lógico e histórico”, págs. 57-66, en IGLESIAS, L. S. - PAYO, R. J. - ALONSO, Mª. P. (coords.), Estudios de Historia y Arte. Homenaje al profesor D. Alberto C. Ibáñez Pérez, Burgos, 2005.
112 Juan José García González
VALDEGOVÍA EN ÉPOCAS ANTIGUA Y ALTOMEDIEVAL
En términos de materialismo histórico de base dialéctica la liquida-ción del proceso de Transición que denominamos Iª Edad del Hierro (750 a. C. – 350 a. C.) dio paso al segundo gran proceso histórico que vivió el centro-norte peninsular, la Formación Social Antiguo-Esclavista, vigente entre los años 350 a. C. y 768 d. C. En su decurso, la sociedad septen-trional experimentó el complejo desarrollo de dos secuencias interrelacio-nadas –el Modo de Producción Antiguo y el Modo de Producción Esclavista– y de una tercera claramente incidental: el Modo de Producción Tributario-Mercantil, incorporado a la zona por el Islam (711-754). Con la liquidación de dicha Formación Social en la segunda mitad de la octava centuria, la sociedad de Valdegovía entró en una fase nueva y distinta, la Transición altomedieval, que se prolongó hasta comienzos del segundo tercio del siglo XI. Tal es el planteamiento general del materialismo histó-rico. Por su parte, la corriente interpretativa de tradición empírica acos-tumbra a despiezar dicho proceso en seis secuencias de naturaleza político-institucional dotadas de personalidad propia y diferenciada: el ciclo indígena (350 a. C. – 151 a. C.), el ciclo romano (151 a. C. – 457), el ciclo nativista (457-574), el ciclo visigodo (574-711), el ciclo musulmán (711-754) y el ciclo protoastur (718-768).
I.- La Formación Social Antiguo-Esclavista (350 a. C. – 768)De acuerdo, pues, con lo que acabamos de perfilar, el período que
media entre las décadas centrales del siglo IV a. C. y el último tercio del siglo VIII d. C. conforma una secuencia histórica con personalidad propia, inteligible e indisociable, cuya comprensión requiere la utilización del concepto de Formación Social. La locución “Antiguo-Esclavista” que hemos acuñado para calificarla hace referencia a un proceso complejo, en el que la trama histórica se retorció hasta límites insospechados, dando finalmente vida en la cornisa cantábrica desde comienzos de la sexta centuria a dos sociedades progresivamente divergentes, localizadas a levante y a poniente.
La explicación de dicha deriva es relativamente simple. Sobre una sociedad indígena que había conseguido por propio desarrollo interno un sólido nivel protoestatal se proyectó desde el siglo II a. C. el imperialismo romano, que llevó al Modo de Producción Antiguo, eminentemente
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 113
tributario, a su máxima expresión tanto en el plano estructural como en el superestructural. La violencia empleada deparó, además, la constitución de un sistema nuevo, de naturaleza artificial, el Modo de Producción Esclavista, conformado mediante la adscripción de los prisioneros de guerra al trabajo de los terrazgos confiscados a los nativos y privatizados por los potentes y optimates romanos.
La cristalización de estos dos Modos en la cornisa cantábrica resultó, en general, endeble pero incuestionable y fueron duramente sometidos a prueba cuando la crisis del Imperio Romano siguió derroteros diferentes en los dos grandes segmentos de la misma: el centro-occidental y el centro-oriental. En el tramo situado a poniente, el temprano acceso de los suevos evitó cualquier interregno geopolítico y atajó –o, cuando menos, ralentizó– la disolución de la Formación Social, es decir de los dos Modos que la conformaban. En el tramo localizado a levante, por contra, la regresión fue más acelerada y profunda, dado que los visigodos no llegaron a controlarle hasta siglo y medio después de su independencia. El nativismo que prendió entretanto en las serranías se articuló sobre un doble formato: tributario en el segmentó cántabro-autrigón y reciprocitario en el segmento vascónico. En cualquier caso, en ninguno de los dos escenarios pudo evitar la disolución integral del esclavismo (Modo de Producción Esclavista)
A partir de ahí, la historia ya no pudo ser igual en las dos grandes fracciones latitudinales de la cornisa cantábrica, pues se sustentó en bases muy diferentes. La fracción astur/galaica, concurrida a un tiempo por los dos sistemas, encajó después más o menos amablemente en los reinos bárbaros, en el estado andalusí y en la monarquía protoastur, circunstancia que la confirió una estabilidad muy superior a la de la fracción cántabro/vascónica, que tan solo pudo sustentarse sobre una base diferente, tributaria/reciprocitaria.
En efecto, en esta segunda fracción espacial, cabe, a su vez, discernir dos dinámicas históricas diferenciadas: la cántabro/autrigona, sustentada en un devaluado régimen tributario, y la vascónica, de base predominantemente mutualista. Todo ello hasta que el repliegue del estado protoastur sobre el litoral, tras el asesinato de Fruela I acaecido el año 768 en Cangas de Onís, dio paso a la liquidación de la Formación Social Antiguo-Esclavista por todas partes y al subsiguiente despegue de una fase nueva: la Transición altomedieval.
114 Juan José García González
Sin perder de vista en ningún momento este telón de fondo general, pasaremos seguidamente a estudiar la problemática de las comunidades indígenas de Valdegovía y de su entorno comarcano.
1.- El ciclo indígena (350 a. C. – 151 a. C.)De acuerdo con los datos de que disponemos, a mediados del siglo
IV a. C. se inició la denominada IIª Edad del Hierro, cuya estructura social se sustentaba en la combinación articulada de las tres instancias que habían cuajado a finales de la Iª Edad del Hierro: la explotación doméstica segmentaria o linaje (fuerza productiva dominante), la propiedad comunal (relación social de producción dominante) y el régimen tributario colegiado (superestructura dominante). Esta trama mínima básica, que sustentaba al genos (linaje), se interarticulaba, a su vez, en una serie de círculos progresivamente más omnicomprensivos, como la gentilitas (agrupación de varios genos para la defensa y la reproducción biológica), el populus (asociación de varias gentilitates comarcanas para garantizar la paz y la movilidad social dentro de un espacio determinado) y la gens (agrupación de populi consorciados para solucionar problemas generales, entre ellos la gestión mancomunada de los pastizales de altura)15.
15 Sobre las etnias ubicadas en Valdegovía y sus inmediaciones, vid., entre otros: ABASO-LO, J. A., Carta arqueológica de la provincia de Burgos. I. Partidos judiciales de Belorado y Miranda de Ebro, Valladolid, 1974; ALBERTOS, Mª. L., “Álava prerromana y romana. Estudio lingüístico”, en EAA, 4 (1970), págs. 107-233; Id., “Lo que sabemos de las anti-guas ciudades de Álava”, en Veleia, 1 (1984), págs. 267-270; EMBORUJO, A., “El límite entre várdulos y vascones. Una cuestión abierta”, en VV.AA., Actas del Primer Congreso General de Historia de Navarra, Pamplona, 1987, vol. 2, págs. 379-393; GARCIA J. M., “La comarca mirandesa, tierra autrigona”, en EM, V (1985), págs. 5-19; Id., “El pobla-miento primitivo mirandés: problemas étnicos y de lenguaje”, en EM, VI (1986), págs. 5-26; LLANOS, A., “Urbanismo y arquitectura en los poblados alaveses de la Edad del Hierro”, en EAA, 6 (1974), págs. 101-146; SAGREDO, L., “Los várdulos y Vardulia: su nombre y evolución”, en Durius, 5 (1977), págs. 157-166; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., “Divisiones tribales y administrativas del solar del País Vasco y sus vecindades en la época romana”, en Id., Vascos y navarros en su primera historia, Madrid, 1976, págs. 15-40; SANTOS, J., “Identificación de las ciudades antiguas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Estado de la cuestión”, en Stvdia Historica. Historia Antigua, 6 (1988), págs. 121-130; Id., “Pueblos indígenas (autrigones, caristios y várdulos) y civitas romana”, en VV. AA., Los pueblos prerromanos del norte de España. Una transición cultural como debate histórico, Pamplona, 1998, págs. 180-216; SOLANA, J. Mª., Los autrigones a través de las fuentes literarias, Vitoria, 1974; VILLACAMPA, M. A., Los berones según las fuentes escritas, Logroño, 1980; VV. AA., La formación de Álava. 650 aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982), Vitoria, 1985, 3 vols.; VV. AA., Historia de Burgos. I. Edad Antigua, Burgos, 1985; VV. AA., Carta Arqueológica de Álava (hasta 1984), Vitoria; 1987. VV. AA.,
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 115
Condiciones de producción y de reproducción del linaje agroganadero
El grueso del poblamiento se ubicaba por entonces en los castros, determinación que respondía a la necesidad de protegerse contra la inseguridad que había ido generando el propio desarrollo social, es decir, contra los excedentes humanos que el linaje agroganadero desalojaba por encima de una determinada ratio cuantitativa entre productores y consumidores. El proceso venía de lejos y, con mayor o menor brusquedad según escenarios, había ido creciendo durante la Edad del Bronce (1.800 – 750 a. C.) hasta provocar en la Iª Edad del Hierro (750 – 350 a. C.) el encastillamiento de la generalidad en altura. En el arranque de la IIª Edad del Hierro (350 a. C. – 151 a. C.), la sociedad de Valdegovía tensionó este proceso en dos sentidos: por un lado, potenció el encastillamiento y, por otro, aceleró la constitución de las etnias indígenas. De ambos procesos se derivarían importantes consecuencias para los nativos tiempo antes de la llegada de los romanos16.
Paleoetnología de la Península Ibérica, en Complutum, 2-3 (1992); VV. AA., Historia 16 de Burgos. T 1. Desde los orígenes al año 1000, Burgos, 1993, y VV. AA., Historia de Miranda de Ebro, Miranda de Ebro, 1999.
16 GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., “La cuenca de Miranda de Ebro en la Transición…”: “Los cas-tros de la I Edad del Hierro fueron relativamente numerosos, de tamaño reducido y bastan-te próximos entre sí” (pág. 64, nota nº 25). Id., Ibid.: “El encastillamiento fue una solución congruente, proporcional a las potencialidades del linaje. En tal sentido, el amurallamiento -por liviano que fuere-, la dotación de una incipiente guarnición y aun el combate a favor de pendiente resultaron eficaces para la defensa del grupo. Ahora bien, en la medida en que tales prácticas obligaron a todos los segmentos sociales a adoptar medidas idénticas y a
116 Juan José García González
Etnias indígenas del centro-norte peninsular en vísperas de la invasión de Roma
La creciente militarización, imprescindible para neutralizar la inseguridad ambiental, terminó por compactar e interrelacionar aún más los diferentes segmentos que conformaban cada gens, dotándola de personalidad propia y diferenciada de las demás. El resultado fue la cristalización en el centro-norte peninsular de un importante número de etnias relativamente bien conocidas. Así, por ejemplo, Estrabón registra en el libro tercero de su Geografía tres etnias muy precisas en la zona objeto de nuestra atención: carietes, bardietas y alotriges.
cobrar conciencia de su personalidad política como diferenciada de las demás –la I Edad del Hierro conoció una extrema atomización del poder–, la universalización del encastilla-miento no pudo conseguir otra cosa que oficializar la tensión a través de la reafirmación de cada cual” (pág. 49, nota nº 11). Sobre esta problemática, vid., entre otros, RUIZ, A.- MOLINOS, M., Los Iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico, Barcelona, 1992; GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., “Del castro al castillo: el cerro de Burgos de la Antigüedad a la Edad Media”, en VV. AA., Seminario sobre el castillo de Burgos, Burgos, 1997, págs. 51-122; BURILLO MOZOTA, F., Los celtíberos. Etnias y estados, Barcelona, 1998; FER-NÁNDEZ-POSSE, Mª. D., La investigación protohistórica en la Meseta y Galicia, Madrid, 1998 y VV. AA., Historia de Miranda de Ebro, Miranda de Ebro, 1999.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 117
Los carietes, se localizaban a cierta distancia de la ribera septentrional del Ebro, ocupando el tramo situado entre la desembocadura del arroyo del Lago y el interfluvio Zadorra/Ayuda. Los bardietas se situaban a levante de los carietes, desbordando el curso del Ebro a la altura de Arce-Mirapérez y proyectándose por el sur hasta los Montes Obarenes, que controlaban desde la hoz de Foncea hasta –al menos– la Sierra de Toloño. Finalmente, los alotriges dominaban el territorio situado a poniente de las anteriores, es decir, los parajes del Omino, Flumenciello, Salinas de Añana y Lantarón hasta Peña Adrián y los Montes Obarenes. Dado que la fijación de las etnias se produjo –como enseguida veremos- en concordancia con la normalización de la tributación, entendemos que las fronteras indígenas eran todo menos aleatorias o inciertas, pues determinaban escenarios precisos, sometidos a control fiscal17.
17 ESTRABÓN (III. 3. 7) señala: “Me sabe mal citar aún más nombres por lo extraño de su forma, ya que a nadie puede gustar oír hablar de pletauros, bardietas y alótriges y otros nombres aún peores y más ininteligibles” (en PÉREZ DE LABORDA, A., Guía para la historia del País Vasco hasta el siglo IX. Fuentes, textos, glosas, índices, San Sebastián, 1996, pág. 59); Id. (III. 4. 16): “Al norte de los celtíberos están los berones, que son ve-cinos de los cántabros coniscos… Lindan también con los bardietas, que hoy se llaman bárdulos” (en PÉREZ DE LABORDA, op. cit, pág. 60). PTOLOMEO (II. 6. 53), por su parte, indica: “Hacia levante de los múrbogos y de los cántabros están los autrigones, cuyas poblaciones interiores son Uxama Barca, Segisamonculon, Virovesca, Antecuia, Deobriga, Vindeleia, Salionca” (en PÉREZ DE LABORDA, op. cit, pág. 109); Id. (II. 6. 55): “Por debajo de los autrigones, se encuentran los berones” (en PÉREZ DE LABOR-DA, op. cit, pág. 109); Id. (II. 6. 65): “Entre el río Ebro y los Pirineos, cerca de los autri-gones, por donde corre el río, se encuentran al oriente los caristios, cuyas poblaciones interiores son Suestasion, Tullica, Veleia” (en PÉREZ DE LABORDA, op. cit, pág. 110) e Id. (II. 6. 66): “Al oriente de los caristios están los várdulos, cuyas poblaciones interiores son Gébala, Gabálaika, Tullonium, Alba, Segontia Paramica, Tritio Tubóricum, Tabuca” (en PÉREZ DE LABORDA, op. cit, pág. 110).
Respecto de los límites de estas etnias, mantenemos las posiciones que establecimos en 2002 y refrendamos en 2008. Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, J. J. “La cuenca de Miranda de Ebro en la Transición…”, pág. 60, nota nº 20. Nuestra postura se sintetiza así: si-guiendo la divisoria plenomedieval de las diócesis de Burgos y de Calahorra, cabe trazar la frontera de autrigones y caristios entre Tuesta y Cabriana por el andén izquierdo del Omecillo-Ebro, al igual que la frontera de autrigones y várdulos entre Cabriana y Peña Adrián por el cauce del Oroncillo. La propuesta toma en consideración tres noticias bien conocidas: la “Reja de San Millán” registra como alavesas las poblaciones de Bardauri, Ircio y Herrera; los lugares de Miranda-Aquende, la Morcuera y Potánzuri fueron ges-tionados alternativamente por los obispados de referencia y el conde de Álava defendió Cellorigo contra las aceifas los años 882 y 883.
118 Juan José García González
Frontera entre autrigones y caristios en la comarca de Valdegovía
Junto a la diferenciación y normalización de las etnias nativas, durante la IIª Edad del Hierro se produjo, también, la concentración de los pobladores de los castros menores o peor protegidos en los altozanos más pertrechados y mejor defendidos. Ello dio lugar, por vía de sinecismo, a la aparición de los oppida, es decir, a la configuración de aglomeraciones castrales de gran entidad y empaque. En el espacio que estudiamos el ejemplo paradigmático viene representado por el oppidum de UARKaZ, así denominado por la moneda que acuñó, emplazado en los Castros de Lastra (Caranca). Como era previsible, la dinámica concentracionaria tuvo efectos concomitantes, secuenciales en el tiempo y coadyuvantes entre sí. Cabe destacar dos de ellos: la rápida institucionalización de la ciudad-estado y el despegue histórico de una fuerza productiva de nueva planta, la pequeña explotación agropecuaria familiar, que cristalizaba al compás de la disolución de la hasta entonces dominante: la explotación doméstica segmentaria o linaje agroganadero18.
18 GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., “La cuenca de Miranda de Ebro en la Transición…”, pág. 64:“EnalgúnmomentoavanzadodelaIEdaddelHierro,ciertoscastroscomenzaron
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 119
Cecas indígenas del Alto Ebro
El desarrollo institucional del oppidum o ciudad-estado vino a ser el resultado inevitable de la potenciación de los medios de protección, no solo contra la inseguridad que generaban los descolocados sociales –convertidos en desclasados, bandidos, merodeadores o mercenarios- sino también contra la violencia que llevaba aparejada la pujante militarización de la sociedad castreña. Dicha intensificación viene
adesocuparse, transfiriendopersonasyrecursosaotroscomarcanos,quecrecieronexponencialmente” (nota nº 25). Id., Ibid., p. 64: “La sociedad prolongó el desarrollo materialdurantelaIIEdaddelHierro,yloscastrosprofundizaronladiversificaciónem-prendidaen la faseprecedente.Así,enalgunaszonas llaneras redujeronsunúmero,al tiempo que incrementaron el tamaño y la distancia intermedia, como resultado del entrecruzamientodedosfactores:lascondicionesecogeográficasylasmodalidadesdearticulacióndelaprotecciónylaproducción.Loscastrosbeneficiariosdeesteprocesopasaron a desempeñar papeles institucionales de diverso rango, incluida la capitalidad microcomarcal” (nota nº 26).
120 Juan José García González
simbolizada por dos referentes concretos: por un lado, la universalización de la tributación como medio de atender el sostenimiento de los guerreros y, por otro lado, la implementación de murallas y de cuerpos militares de policía y combate. La inexcusable mediatización de todos los individuos a nivel personal y fiscal –susceptibles, en caso contrario, de ser controlados por los castros circunvecinos- obligó, de paso, a concretar el espacio de incidencia política y gestión administrativa del oppidum, es decir, a delimitar el recinto castral propiamente habitacional y, sobre todo, el término territorial, el radio de acción sobre el que se proyectaba la capacitación institucional.
Esta trama básica, constituida por la pura y simple necesidad de solucionar problemas de producción, reproducción, defensa y gestión, era, lógicamente, tanto más endeble cuanto más se extendía en el espacio y ha dejado huella precisa de su existencia en las fuentes documentales a través de indicadores tales como los “genitivos de plural”, la sociedad de rangos, las hecatombres o celebraciones conviviales, los “bandidos” del tipo de Corocotta y Viriato, el despliegue de las etnias a uno y otro lado de las cumbres de las Cordillera Cantábrica, etc., etc.19
En congruencia con todo esto, los especialistas distinguen dos tipos de fortalezas en la IIª Edad del Hierro: por un lado, los castella o castros de porte mediano y menor, es decir, los habitats nativos de altura, que, constituidos en la Iª Edad del Hierro y recrecidos un tanto en su tamaño con el paso del tiempo, no se vieron afectados por ningún tipo de
19 Sobre la estructura organizativa de los pueblos indígenas, vid. SCHULTEN, A., Los cán-tabros y astures y su guerra con Roma, Madrid, 1943; CARO BAROJA, J., Los pueblos del norte de la Península Ibérica, Madrid, 1943; BARBERO, A. - VIGIL, M., Sobre los orígenes sociales de la reconquista, Madrid, 1974; Iid., La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, 1979; SANTOS YANGUAS, J., Comunidades indígenas y administración romana en el noroeste hispánico, Bilbao, 1985; VV. AA., Asimilación y resistencia a la romanización en el noroeste hispánico, Vitoria-Gastéiz, 1985; GONZÁ-LEZ RODRÍGUEZ, Mª. C., Las unidades organizativas indígenas del área indoeuropea en Hispania, Vitoria-Gastéiz, 1986; BELTRÁN, F. M., “Un espejismo historiográfico. Las ‘organizaciones gentilicias’ hispanas”, en PEREIRA, G. (ed.), Actas del Primer Congreso Peninsular de Historia Antigua, Santiago de Compostela, 1988, t. II, págs. 197-237; VV. AA., Las estructuras sociales indígenas del Norte de la Península Ibérica, Vitoria-Gastéiz, 1994; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Mª. C., Los astures y los cántabros vadinienses, Vitoria-Gastéiz, 1997; SASTRE PRATS, I., Formas de dependencia social en el noroeste penin-sular, Ponferrada, 1998; SANTOS YANGUAS, J., “De indígenas a romanos sin dejar de ser indígenas”, págs. 53-67, en CASTELLANOS, S. – MARTÍN VISO, I. (eds.), De Roma a los bárbaros. Poder central y horizontes locales en la cuenca del Duero, León, 2008.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 121
sinecismo concentracionario; por otro lado, los oppida indígenas, o sea, los enclaves castrales que se beneficiaron de un poderoso aglutinamiento poblacional –bien por sus ventajas objetivas (amplitud, recursos, seguridad, emplazamiento, comunicaciones, etc.), bien por presiones sociales internas y externas– y asumieron la gestión de la defensa intercastral con rango de capital.
Valdegovía en la Edad del Hierro
Las fortificaciones del período –al margen de las murallas de los castros- se reducen, básicamente, a las turres/phyrgoi construidas para funcionar como atalayas de observación y prevención de las incursiones del enemigo, aunque, en ocasiones, pudieran acoger también algún colectivo en situación de defensa desesperada. Muchos de estos torreones son relativamente tardíos. Surgieron al compás del crecimiento de la población que tuvo lugar en la fase avanzada –celtibérica– de la II Edad del Hierro, promovidos como elementos de apoyo de los vici/komai que se encontraban en proceso de desdoblamiento poblacional por las campiñas circunvecinas.
122 Juan José García González
La creciente configuración de la pequeña explotación agropecuaria familiar como fuerza productiva de nueva planta tuvo lugar cuando el enclavamiento de los colectivos sociales en los altozanos comenzó a obstaculizar la continuidad de las prácticas económicas extensivas vigentes hasta entonces -el pastoralismo de corto radio y la agricultura de largas barbecheras-, que habían sido el fundamento de la supervivencia de la explotación doméstica segmentaria o linaje agroganadero hasta esos mismos momentos. Fue el encastillamiento el que sacó a la luz el potencial del agropecuarismo, es decir, de la agricultura y la ganadería entreveradas y a microescala. De paso, elevó al primer plano de la vida social las capacidades organizativas y laborales de la familia nuclear, especialmente bien preparada para el microtrabajo concentrado bajo la dirección de la patria potestad. El verdadero descubrimiento del momento –efectuado por los nativos con sus propios medios- consistió en compaginar a nivel micro o intensivo lo que había sido hasta entonces imposible efectuar a nivel macro o extensivo: las prácticas agrícolas y ganaderas20.
Como no podía ser menos, la entrada de la pequeña producción campesina en el juego social fue lenta –de hecho no alcanzaría espesor suficiente hasta la implantación de la romanidad– pero no dejó de inocular a los indígenas los parámetros de producción y reproducción que la caracterizaban. Así, por un lado, contribuyó a intensificar los rendimientos, a incrementar los medios de defensa y a diversificar el poblamiento hasta entonces encastillado, dando entrada en la historia a los poblados plantados en los bajos. Por otro lado, acentuó el desalojo de los individuos sobrantes, estimuló la militarización social y delegó en terceros las actividades de relación y dirección, así como las tareas de transformación y mercantilización de los productos.
20 Ni que decir tiene que la familia nuclear ha existido siempre, pero ha permanecido oculta en la trastienda histórica –diluida primero en el seno de la banda cazadora-recolectora o explotación doméstica cooperativa y después dentro del linaje agroganadero o explota-ción doméstica segmentaria– hasta principios de la IIª Edad del Hierro, en que comenzó a mostrarse como la modalidad de organización social mejor dotada para intensificar la producción en un escenario ecogeográfico tan ajustado y difícil como el correspondiente a cada castro. Este acceso al primer plano de la escena a través de la progresiva mo-nopolización de la producción fue lenta, pero era ya una realidad manifiesta entre los indígenas tiempos antes del acceso imperialista de los romanos.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 123
Archivo nº 11
Condiciones de producción y de reproducción de la pequeña explotación agropecuaria familiar
El desarrollo de la pequeña explotación agropecuaria familiar no se produjo, sin embargo, de manera universal ni lineal, es decir, en términos idénticos por todos los espacios serranos, pues en los ambientes propios de la alta montaña, en que las condiciones ambientales y edafológicas facilitaban el mantenimiento de la ganadería extensiva, el linaje consanguíneo continuó siendo un bien de probada eficacia como fuerza productiva dedicada a la agroganadería extensiva.
Por lo que sabemos, este complejo y fascinante proceso se produjo tanto en Valdegovía como en los espacios situados inmediatamente al sur. De los datos que proporciona la toponomástica se infiere la posibilidad de identificar la comarca de Miranda de Ebro a comienzos de la IIª Edad de Hierro con la voz “Orón”, profusamente presente en la diagonal que recorre el Ebro en la zona, como ocurre con Sobrón (desfiladero), Lantarón (paraje), Orón (aldea), Oroncillo (riachuelo), Buradón (emplazamiento) y Haro (villa). Se trata de un topónimo que cabe rastrear como Oleum en la Ora Marítima, como OLKaIRUN en las monedas indígenas, como Alaón (Aizone, Alaone) en la Crónicas Asturianas y como wadi Arún (río Ebro) y al-Ahrún (paraje colindante con los Obarenes) en los relatos de las aceifas de los años 816 y 865.
Variando un tanto nuestra última propuesta -que vinculaba dicha voz al indoeuropeo “oros/oreios” (“la montaña”)-, presentimos ahora que tal
124 Juan José García González
vez cuadre mejor con la raíz, igualmente indoeuropea, wer/ur, presente en voces como “úrea” y “orina”, en el sentido de “agua turbia”. Con base, pues, en esta nueva perspectiva interpretativa, estimamos que la zona de Miranda de Ebro era percibida a comienzos de la IIª Edad del Hierro como la “(comarca de) aguas turbias” y el caudal que la recorría, el Ebro, como “(el río) turbio”21.
21 VILLAR, F., Indoeuropeos y no indoeuropeos en la Historia prerromana, Salamanca, 2000, pág. 207: “En efecto, la raíz *(a)wer-/ (a)ur- “agua, río, corriente” proporciona tan-to hidrónimos como apelativos en varias lenguas indoeuropeas…En… algunas…. hay apelativos de esa raíz que designan aguas sucias o cenagosas: gr. oupov “orina”, aprus. wurs (<*uras) “estanque, agua estancada”, lit. jaurùs “cenagoso”, jáuras “lugar cenago-so”, lat. urina”.
Las acuñaciones de Olkairun parecen tener una cierta afinidad estilística con las de Baskunes (¿Vascones?) y Bentiam (¿Pamplona?). AVIENUS, R. F., Ora marítima, 504: “Cerca (de las ciudades de Hilactes, Istra, Sarna y la célebre Tiricas), un monte escarpado levanta su altiva cumbre, y el río Oleo (Oleumque flumen) fluye entre las dos vertientes de unos collados, cortando los cercanos campos. En seguida, pues, se eleva el monte Selo –este es el nombre antiguo de la montaña– hasta la altura de las nubes” (en PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 36).
ANÓNIMO, Adefonsi Tertii Chronica (Rotensis), 15: “Por este tiempo se pueblan Asturias, Primorias, Liébana, Trasmiera, Sopuerta y Carranza, las Vardulias, que ahora se llaman Castilla, y la parte marítima de Galicia; pues Álava, Vizcaya, Aizone y Orduña se sabe que siempre han estado en poder de sus gentes, como Pamplona (es Degio) y Berrueza” (en GIL-MORALEJO-RUIZ DE LA PEÑA, op. cit., pág. 208). ANÓNIMO, Adefonsi Tertii Chronica (Ad Sebastianvm), 14: “Por aquel tiempo se pueblan Primorias, Liébana, Trasmiera, Sopuerta, Carranza, las Vardulias, que ahora se llaman Castilla, y la parte marítima de Galicia; pues Álava, Vizcaya, Alaone y Orduña está comprobado que siempre estuvieron en poder de sus habitantes, como Pamplona (es Degio) y Berrueza” (en Iid. Ibid., pág. 209).
IBN IDARI: “En 200 (11 aout 815), le vizir Abd el-Kerim ben Mogith, chargé de la direction d’une campagne contre les infidèles, penetra en plein pays ennemi, et anéantit les vivres, les installations, les cultures, ruina les habitations et les places fortes si bien qu’il resta entiérement maitre de toutes les bourgades du Wadi Aroun. Alors les chrétiens (que puisse Dieu anéantir!) se concertant et acourant de toutes partes vinrent camper avec leurs forces sur l’autre rive du Wadi Aroun, rivière qui les separait des musulmans” (SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., “La batalla del wadi Arún”, pág. 108). IBN IDARI: “Aprés quoi, les notres reattaquérent vigorousement les chrètiens, dont Dieu frappa la face et dont il nous livra les épaules, de sorte qu’il en fut fait une horrible massacre et que quantité de prisoniers résterent entre nos mains. Le reste s’enfuit sans s’arreter vers la région d’El-Ahzoun (al-Ahrun) et dut se jeter dans l’Ebre sans pouvoir chercher un pasaje guéable, si bien qu’il se noya un quantité. Le carnage dura dépuis l’aurore du jeudi 12 redicb (9 aout 865) jusqu’à midi, et nos troupes, graces à l’aide divine, sortirent saines et sauves de cette affaire” (SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., “La campaña de la Morcuera”, págs, 162-163).
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 125
Archivo nº 12
La cuenca de Miranda de Ebro en la IIª Edad del Hierro
Un tema de gran relevancia histórica y de considerable impacto anímico y cultural en la sociedad actual de la zona que nos ocupa guarda relación con la evolución de las lenguas nativas, es decir, con la pérdida de la generalidad de las mismas y con la singular preservación del euskera. La “vía materialista” de aproximación al conocimiento de este tema -cuyas secuencias principales vamos a esbozar dentro del marco cronológico que corresponde a esta entrega (350 a. C. – 711 d. C.)- es eminentemente teórica e intuitiva y se vincula a la dinámica social de dos fuerzas productivas muy concretas, globalmente consecutivas en el tiempo: el linaje agroganadero (explotación doméstica segmentaria) -de dominancia agrícola o ganadera, según los casos y momentos- y la producción propiamente campesina (pequeña explotación agropecuaria familiar).
La primera de ellas comenzó a reemplazar a la banda cazadora-recolectora en el centro-norte peninsular en el Mesolítico avanzado (6.500 a. C. – 5.000 a. C.) y conoció su época dorada entre el arranque del Neolítico (5.000 a. C.) y el despegue de la IIª Edad del Hierro (350 a.
126 Juan José García González
C.), momento en que fue progresivamente desplazada por la segunda fuerza arriba citada, cuya vigencia social era aplastante cuando el Islam accedió al norte peninsular, momento en que concluye esta aproximación. Es importante subrayar, en todo caso, que el linaje no desapareció instantáneamente con el impacto de la pequeña producción campesina, sino que, aún crecientemente erosionado, prolongó su existencia en determinados enclaves serranos en régimen de dominancia ganadera22.
A finales del Mesolítico, el euskera compartía con otras lenguas originarias un espacio pirenaico, primordialmente navarro-aragonés. A partir de ahí, al compás de los movimientos trasterminantes de los linajes agroganaderos de dominancia ganadera, se expandió durante el Neolítico (5.000 a. C. – 2.800 a. C.), el Calcolítico (2800 a. C. – 1800 a. C.) y la Edad del Bronce (1.800 a. C. – 750 a. C.) tanto hacia levante (Valle de Arán, Lleida) como hacia poniente (valle del Baztán y serranías de Urbasa, Andía y Aralar) e incluso hacia el sur (valles altos del Zidacos y del Linares, en la Ibérica). Habida cuenta de que el linaje pastoril debe conseguir productos cerealícolas y otros recursos por vía de intercambio con los linajes de dominancia agrícola de los bajos y fondos de valle, cabe proponer con cierta lógica social que la lengua de los pastores también se insertó en los espacios intermedios, llaneros o semillaneros, tanto de aguas al mar como de aguas al Ebro23.
22 Denominamos linaje agroganadero en nuestros estudios al colectivo de emparentados arcaicos que atendía sus necesidades alimentarias en régimen de economía extensiva, ya con sobredominio de la agricultura, ya de la ganadería. La sobredimensión de una de estas dos prácticas económicas no excluía la alterna, solo que ésta quedaba en posi-ción minimalista y subsidiaria. Así, los linajes de dominancia agrícola contaban con una pequeña cabaña de corral, en tanto que los de dominancia ganadera practicaban una agricultura de huerto. La ideología de cada linaje dependía, lógicamente, de la actividad sobredimensionada, normalmente controlada por los hombres, quedando la comple-mentaria para el colectivo socialmente subsidiario, habitualmente las mujeres. La noción de agroganadería se opone siempre en nuestro discurso a la noción de agropecuarismo, actividad intensiva, combinada, equilibrada y a microescala, exclusiva de la pequeña explotación agropecuaria familiar.
23 ALBERTOS FIRMAT, Mª. L., “Onomástica personal en las inscripciones romanas de Ála-va”, en VV. AA., La formación de Álava, I, Vitoria-Gasteiz, 1985, págs. 33-61; CARO BAROJA, J., Materiales para una historia de la lengua vasca en su relación con la lati-na, San Sebastián, 1990; Id., Sobre la lengua vasca, San Sebastián, 1988; ESPINOSA RUIZ, U., Calagurris Iulia, Logroño, 1984; Id., “Los castros soriano-riojanos del sistema Ibérico: nuevas perspectivas”; en VV. AA., Actas 2º Symposium de Arqueología soriana, Soria, 1992, págs. 900-913; GORROCHATEGUI, J., .Estudio sobre la onomástica indí-gena de Aquitania, Vitoria, 1984; Id., Algunas reflexiones sobre la prehistoria de la len-gua vasca, Vitoria, 1998; Id., “La romanización del País Vasco: aspectos lingüísticos”, en
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 127
En el transcurso del primer milenio a. C., la pujante y variopinta parrilla idiomática que el euskera compartía con otras lenguas originarias recibió el impacto del indoeuropeo a través de dos secuencias socio-económicas muy similares, eco remoto de los procesos migratorios humanos de sentido este/oeste en que se vieron inmersos sucesivamente los colectivos sociales de la Turquía asiática y del centro-norte de Europa: desde el 4.500 a. C. los desdoblamientos demográficos ligados al desarrollo agroganadero, apacibles por lo general en la medida en que incidían sobre espacios parcialmente vacíos; desde el 2.500 a. C., los desdoblamientos de igual dinámica y naturaleza pero de materialización mucho más tensa, pues los individuos que desalojaba el linaje agropecuario de dominancia agricola por encima de una ratio compositiva determinada tenían que hacerse hueco de forma violenta en territorios ya ocupados.
Las oleadas de avance conectadas a uno y otro fenómeno percutieron la zona que centra nuestra atención respectivamente hacia el 800 (flujo agroganadero apacible) y el 400 a. C. (flujo agroganadero violento). Culturalmente hablando, el impacto fue más o menos demoledor, según casos y escenarios. Así, las hablas de los astures, cántabros, autrigones y berones desaparecieron literalmente anegadas por el indoeuropeo. Su liquidación se comprueba empíricamente a través de las lápidas que los nativos dedicaban en latín en las serranías cántabras a sus deudos en los siglos inmediatamente posteriores al cambio de era, donde se contabilizan nombres predominantemente celtas. Por su parte, el euskera se sumergió en un proceso complejo, pues resistió mal que bien en los ambientes agrestes pero experimentó una poderosa contracción en los espacios e intersticios llaneros, proceso que dio como resultado la configuración de un cierto archipiélago vascófono en medio de un cierto mar indoeuropeo. Esto último se percibe empíricamente también en las lápidas de la cornisa cantábrica oriental y de la Ibérica de los siglos I al IV d. C., donde, junto a antropónimos o teónimos euskaldunes en retirada, se contabilizan nombres indoeuropeos.
Bitarte, 22( 2000), págs. 87-106; Id., ”La lengua de las poblaciones prerromanas del área indoeuropea”, en VV. AA., Las estructuras sociales indígenas del Norte de la Península Ibérica, Vitoria, 1994, págs. 13-23; GORROCHATEGUI, J. – LAKARRA, J. A., “Nuevas aportaciones a la reconstrucción del protovasco”, en VILLAR, F - D’ENCARNAÇAO, J. (eds.), La Hispania prerromana, Coimbra, 1996, págs. 101-145; LAKARRA, J. A., “Sobre el europeo antiguo y la resistencia del protovasco”, en ASJU, 31/2 (1996), págs. 447-535; Id., “El vascuence y Europa”, en VV. AA., Los vascos y Europa, Pamplona, 2001, págs. 77-121.
128 Juan José García González
Progresión originaria del euskera por vía pastoril e impacto del indoeuropeo por vía agrícola
Cuando la marea inmigratoria se serenó en la IIª Edad del Hierro avanzada, las inexcusables alianzas socio-económicas que hubieron de concertar los linajes de dominancia ganadera de los altos –euskoparlantes, según hemos dicho, en el caso de los hinterlands montanos que nos interesan- con los linajes de dominancia agrícola de los bajos –que hablaban el indoeuropeo recién importado- dieron vida por vía de convergencia socio-económica a las entidades étnicas que registran los historiadores y geógrafos clásicos, dotadas habitualmente de un segmento social ubicado en el saltus y otro en el ager, como lo prueba la distribución ecogeográfica de las mismas. Así se constituyeron las etnias clásicas de los iacetanos, vascones, berones, autrigones, caristios y várdulos, impregnadas por el euskera pero también por otras lenguas.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 129
Hasta aquí, lo sustancial del ciclo indígena. Este fue, a grandes rasgos, el panorama económico, social, institucional, militar y cultural que se encontraron los romanos en Valdegovía y su entorno castellano-alavés cuando se propusieron redondear el dominio de la Península Ibérica hasta el borde litoral cantábrico. Un panorama muy consistente, harto más evolucionado de lo que contaron los invasores y han repetido miméticamente después generaciones enteras de historiadores. Frente al reduccionismo habitual, nosotros sugerimos que en la entraña constitutiva de los citados colectivos étnicos se encontraban ya en sazón los factores sistémicos que iban a regir los destinos de la humanidad en los próximos milenios: la pequeña explotación agropecuaria, la familia nuclear, la tributación fiscal, la acuñación de moneda, el urbanismo, las fronteras, el asamblearismo, etc., etc. Y a la eclosión de todos y cada uno de estos parámetros fundamentales de la evolución humana habían llegado los indígenas por sus propios medios, sin la ayuda de ninguna potencia extranjera, por la sola evolución dialéctica de sus ingredientes materiales.
2.- Ciclo romano (151 a. C. – 457 d. C.)A mediados, pues, del siglo II a. C. los territorios centro-orientales de
la cornisa cantábrica se perfilaban ante los invasores romanos como escenarios geográficamente arriscados, dotados de algunos atractivos sociales (tributos, materias primas, conscriptos, esclavos) pero también de muchas divergencias internas entre sus etnias (líneas de dispersión ligadas a intereses divergentes) y de ciertas solidaridades que no debía desdeñar ningún invasor experimentado (asociaciones interétnicas, diversos arcaísmos y una peculiar articulación ecogeográfica).
A grandes rasgos, el imperialismo romano cumplió en la comarca de Valdegovía el ciclo histórico habitual de los colonialismos antiguos. Apareció por primera vez en el Alto Ebro el año 195 a. C. de la mano de Marco Porcio Catón, que exigió el desmantelamiento de las murallas de un considerable número de oppida nativos. Entre esa fecha tan temprana y el 151 a. C. los romanos sometieron a los bardietas, carietes y alotriges con tal naturalidad que apenas ha quedado eco del proceso en los cronistas coetáneos. Sugerimos que ello fue así porque en este caso concreto la sumisión simultánea de los ecosistemas que permitían a dichas gentes satisfacer sus necesidades vitales mediante el intercambio de productos impidió cualquier confrontación agonística con los invasores,
130 Juan José García González
caso bien distinto a lo que habría de suceder tiempo después con los cántabros de los altos, interferidos por los romanos en sus intercambios con los cerealícolas autrigones, turmogos y vacceos. A todo ello no pudo por menos que contribuir el hecho de que las bases sociales no parecían dispuestas a hacer un drama de algo tan prosaico como transferir al fisco romano los tributos que ya estaban pagando a sus propios erarios. Esto no descarta, sin embargo, la posibilidad de algún que otro choque virulento en los escenarios más agrestes, tal vez con ocasión de los preparativos de las guerras cántabras, como parece darlo a entender la arqueología de Andagoste24.
Conquista romana del centro-norte peninsular
24 Los historiadores que se han ocupado de la conquista aceptan con mayor o menor con-vicción que el complejo étnico objeto de nuestra atención fue sometido al dominio roma-no en el transcurso de la primera mitad del siglo II a. C. como resultado acumulativo de las campañas emprendidas por Marco Porcio Catón (años 194-195 a. C.), Lucio Manlio Acidino (años 188-187. a. C.) y el cónsul Lúculo (año 151 a. C.). La escasa información de que disponemos sobre el arranque del siglo I a. C. parece dar a entender, sin embar-go, que la sumisión de los autrigones, caristios y várdulos era ya por esas fechas una realidad incuestionable, con cierta vigencia en el tiempo. UNZUETA, M. – OCHARÁN, J. A., “Aproximación a la conquista romana del Cantábrico oriental: el campamento y/o campo de batalla de Andagoste (Cuartango, Alava)”, en VV. AA., Regio Cantabrorum, Santander, 1999, págs. 125-142.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 131
Una vez integrados en el Imperio, los colectivos nativos que nos interesan –transmutados ya como várduli, caristii y autrigones– fueron sometidos a las pautas culturales de la potencia conquistadora, con intensificaciones específicas en aquellos aspectos sociales e institucionales en que era superior la experiencia de los imperialistas: el desarrollo político-administrativo con base en la civitas –es decir, el nivel que habrían alcanzado los nativos de manera natural con el tiempo de no haberse adelantado Roma–, la sobredimensión militarista connatural a la trayectoria de la potencia conquistadora, aspecto que no era estrictamente inherente a la evolución urbana pero sí factible en función de las tentaciones que generaba el régimen tributario vigente; la universalización del idioma a partir de la lengua de los invasores y la construcción de una trama viaria concienzuda y de amplios vuelos25.
La incidencia aculturadora de la potencia imperial sobre los habitantes de Valdegovía no pudo por menos que ser apabullante, como resultado de la apacible inserción del colectivo étnico autrigón en la romanidad y del casi
25 Sobre la romanización de estas etnias, vid., entre otros, ABASOLO, J. A., Carta arqueo-lógica de la provincia de Burgos. I. Partidos judiciales de Belorado y Miranda de Ebro, Valladolid,1974;ALBERTOS,Mª.L.,“Álavaprerromanayromana.Estudiolingüístico”,en EAA, 4 (1970), págs. 107-233; Id., “Lo que sabemos de las antiguas ciudades de Álava”, en Veleia, 1 (1984), págs. 267-270; CAMPILLO CUEVA, J., “La romanización y la transición al medievo en la comarca mirandesa”, en EM, 19 (1999), págs. 5-69; ELORZA, J. C., “Estelas romanas de la provincia de Álava”, en EAA, 4 (1970); EMBORUJO, A., “Ellímiteentrevárdulosyvascones.Unacuestiónabierta”,enVV.AA., Actas del Primer Congreso General de Historia de Navarra, Pamplona, 1987, vol. 2, págs. 379-393; FI-LLOY, I. - GIL, E. - IRIARTE, A., “El territorio alavés en el Bajo Imperio”, en VV. AA., Con-greso Internacional sobre la Hispania de Teodosio, 2 vols, Segovia, 1997; SÁNCHEZ-ALBORNOZ,C., “Divisiones tribalesyadministrativasdel solardelPaísVascoy susvecindades en la época romana”, en Id., Vascos y navarros en su primera historia, Ma-drid,1976,págs.15-40;SANTOS,J.,“IdentificacióndelasciudadesantiguasdeÁlava,GuipúzcoayVizcaya.Estadode lacuestión”,enStvdia Historica. Historia Antigua, 6 (1988), págs. 121-130; Id., “Pueblosindígenas(autrigones,caristiosyvárdulos)ycivitas romana”, en VV. AA., Los pueblos prerromanos del norte de España. Una transición cultural como debate histórico, Pamplona, 1998, págs. 180-216; SOLANA, J. Mª., Los autrigones a través de las fuentes literarias, Vitoria, 1974; Id., Autrigonia romana. Zona de contacto Castilla-Vasconia, Valladolid, 1978; VARON, F. R., “El área arqueológica roma-na del valle de Miranda de Ebro”, en EM, 19 (1999), págs. 71-88; VILLACAMPA, Mª. A., Los berones según las fuentes escritas, Logroño, 1980; VV. AA., La formación de Álava. 650 aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982), Vitoria, 1985, 3 vols.; VV. AA., Historia de Burgos. I. Edad Antigua, Burgos, 1985; VV. AA., Carta Arqueológica de Álava (hasta 1984), Vitoria, 1987; VV. AA., Historia 16 de Burgos. T 1. Desde los orígenes al año 1000, Burgos, 1993; VV. AA., Coloquio Internacional sobre la romanización en Euskal Herría, San Sebastián, 1996, y VV.AA., Historia de Miranda de Ebro, Miranda de Ebro, 1999.
132 Juan José García González
medio milenio que aquélla se mantuvo en la zona. De acuerdo con la superior capacitación que le proporcionaba a Roma tanto su largo y amplio desarrollo anterior –vinculado en principio a una entrada en el Neolítico bastante más temprana que la cornisa cantábrica– como la considerable experiencia cosechada en cuestiones de gestión territorial, ya por vía de pactos ya por imposición militar, la ciudad del Tíber se cuidó muy mucho de no crearse problemas innecesarios, circunstancia que deparó un cierto respeto tanto por el formato como por la idiosincrasia cultural y aun por los limites ecogeográficos de las circunscripciones indígenas.
Así, a ras de suelo, los oppida que habían alcanzado la condición de ciudades-estado antes de la invasión -convertidas por tanto desde hacía tiempo en unidades de gestión de un ámbito jurisdiccional más o menos extenso y privativo- fueron convalidadas por Roma como civitates y encargadas de la administración de un territorium de parecido empaque. Por lo demás, la propia preexistencia de las aglomeraciones urbanas indígenas condicionó seriamente el trazado de la viaria que promovieron los invasores. Los territorios étnicos, por su parte, fueron convertidos en unidades de reclutamiento militar y de pago de impuestos y sus límites sirvieron también para demarcar entidades jurídicas más o menos homogéneas como los Conventus Iuridici26.
26 Laadministraciónmilitarmantuvoloslímitesdelasetniasindígenascomocircunscrip-ciones de reclutamiento de jóvenes nativos. En el norte peninsular existen ejemplos contundentes sobre los várdulos, con una larga vigencia de la cohorte I Fida Vardulorum Equitata,que,segúnloscasosymomentos,recibióotrasdenominacionesmásomenosafines: I Fida Vardulorum Civium Romanorum, Cohors I Fida Antoniniana Vardulorun y Cohors I Vardulorum. Actuó básicamente en el frente de las Islas Británicas. Vid., entre otros, los siguientes estudios relacionados con esta problemática: GARCIA BELLIDO, A., “Los varduli en el ejército romano”, en BRSVAP (1954), págs. 131-139; Id., “Los auxi-liares hispanos en los ejércitos romanos de ocupación”, en Emérita, 31 (1963), págs. 213 y ss; ROLDAN, J. M., Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la España antigua, Salamanca, 1974; Id., “Elejércitoylosreclutamientosdeindígenasen el Norte de Hispania”, en VV. AA., Indígenas y romanos en el Norte de la Península Ibérica, San Sebastián, 1993, págs. 181-200.
Los límites de las etnias sirvieron igualmente para determinar el trazado de los Conventus Iuridici del nordeste peninsular. Así, según Plinio el Viejo, los indígenas de la comarca de Valdegovía quedaron adscritos al Conventus Cluniensis. (III, 3, 26): “Al conventus cluniense los várdulos aportan 14 pueblos, entre los que son dignos de men-ción los alabanenses, los cuatro de los turmódigos, entre ellos los segisamonenses y los segisamaiulienses. Al mismo conventus acuden los carietes y los venenses, éstos con cinco pueblos, entre ellos los velienses”, (en SEGURA MUNGUÍA, S., Mil años de his-toria vasca a través de la literatura greco-latina. De Aníbal a Carlomagno, Bilbao, 1997, págs. 60-61).
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 133
Geografía de los Conventus Iuridici en el centro-norte peninsular
La romanidad alcanzó la plenitud de sus posibilidades en la comarca de Valdegovía durante la Pax, es decir, entre las primeras décadas del siglo I y las centrales del II. El éxito se sustentaba en una precisa combinación articulada de las tres instancias propias del Modo de Producción Antiguo: la pequeña explotación agropecuaria familiar (fuerza productiva dominante), la propiedad quiritaria (relación social de producción dominante) y el régimen tributario imperial (superestructura dominante). Todo ello reforzado –inicialmente en posición subalterna- por el Modo de Producción Esclavista, configurado por idéntico número de instancias: la explotación vilicaria concentracionaria, la propiedad quiritaria y el estado universal romano.
134 Juan José García González
Civitates y portus del centro-norte peninsular en época romana
Durante la Pax, Roma favoreción de manera decidida el desarrollo urbano, bien potenciando los oppida como civitates, bien creando civitates nuevas. En el primer supuesto, no tuvieron inconveniente en sustituir los emplazamientos viejos por otros nuevos e incluso en modificar los nombres de las aglomeraciones cuando les pareció pertinente. En la comarca de Valdegovía, por ejemplo, el oppidum de UARKaZ, plantado en los Castros de Lastra (Caranca), fue transferido con el nombre de Uxama Barca al pago de Las Hermitas (Espejo), situado en un entorno mucho más amable, accesible y despejado.
Hacia el sur, en la cuenca de Miranda de Ebro, la villa de Cabriana (Comunión) fue elevada a la condición de civitas con el nombre de Deóbriga para atender las necesidades de la vía Ab Asturica Burdigalam a su paso por el Ebro, y el oppidum de OLKaIRUN, emplazado en Arce-Mirapérez, pasó a denominarse Segontia Paramica, que se conectaba con la denominada vía aquitana en la ribera septentrional del Ebro a
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 135
través de la arteria secundaria que, procedente de las Conchas de Haro, pasaba a su lado27.
Uno de los aspectos que mayor unanimidad concita entre los historiadores respecto de la contribución positiva de la romanización fue la creación de un sólido y variado entramado viario, constituido por arterias camineras de mayor o menor rango. En las inmediaciones del escenario que estudiamos, la caminería ha dejado huella fehaciente del buen hacer de los romanos en el trazado de la vía Ab Asturica Burdigalam, que, desde Veleya/Suestatio, descendía por el valle del Zadorra hasta la altura de Armiñón y -ya en la cuenca de Miranda de Ebro- superaba el río cerca de Deóbriga (Cabriana, Comunión, donde se ha encontrado un miliario) y enfilaba hacia Vindeleia (Castrocuño, Silanes) dejando a su izquierda Antecuia (Peña Adrián).
La red divertícula que discurría por Valdegovía era profusa. Así, desde Veleya y con dirección a Flavióbriga, en la costa, partía una vía que ha dejado huella en el vocablo Guinea (“equinea”). Por otro lado, a través de las Conchas de Haro penetraba otra vía –cuya memoria pervive
27 Sugerimos que Roma se limitó tras la conquista a proyectar su evolucionado organigra-ma administrativo sobre una parrilla de ciudades-estado nativas perfectamente operati-vas. Así, las civitates que mencionan los geógrafos y los itinerarios no serían otra cosa en su conjunto que las entidades protourbanas indígenas que venían cumpliendo funcio-nes de lugar central desde comienzos del siglo III a. C. La identificación cartográfica de las civitates nativas de época romana que proponemos en nuestros gráficos es la misma que formulamos en 2002, pues, hasta donde llega nuestra información, no hay ningún dato nuevo que impulse a modificarla. Qué duda cabe, sin embargo, que las prospeccio-nes que se están realizando en Arce-Mirapérez mejoran poderosamente la información sobre su condición de yacimiento de gran empaque, con una base excepcionalmente desarrollada ya en época celtibérica, pero no aportan datos indiscutibles que permitan identificarla con Deóbriga. El yacimiento de Arce-Mirapérez se encontraba, a nuestro pa-recer, en territorio várdulo, circunstancia que impide la identificación de referencia, pues Deóbriga era una civitas autrigona. GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., “La cuenca de Miranda de Ebro en la Transición…”, págs., 56-57, 71 (nota nº 84) y 72-73. DIDIERJEAN, F., “In-vestigaciones aéreas sobre la llamada “Vía Aquitana”: algunos avances”, en LLANOS, A., Medio siglo de arqueología en el Cantábrico oriental y su entorno, Vitoria, 2009, págs. 963-976; SOLANA SÁINZ, J. Mª., “Excavaciones arqueológicas en Arce Mirapérez. Mi-randa de Ebro (Burgos)”, en Noticiario Arqueológico Hispano, 5 (1977), págs. 183-193; VARÓN HERNÁNDEZ, F. R., Prospección intensiva y excavaciones de sondeos arqueo-lógicos. Yacimiento de Arce-Mirapérez (Miranda de Ebro, Burgos). Memoria final, Vitoria-Gastéiz, 2005; SÁENZ DE URTURI, F., “Relaciones entre asentamientos de la Edad del Hierro y época romana en el valle de Valdegovía (Álava)”, en Arqueología Espacial 2 (1984), págs. 7-19; Id., “Los Castros de Lastra (Caranca)”, en Arkeoikuska, 90 (1990), págs. 20-26, FILLOL NIEVA, I., “Yacimiento de Las Ermitas (Espejo)”, en Arkeoikuska, (1995), págs. 295-301.
136 Juan José García González
Romanización de Valdegovía con expresión de los conjuntos inventariados
en el miliario localizado en Ircio- que remontaba el curso del Ebro en dirección a Segontia Paramica (Arce-Mirapérez) y, desde allí, bordeando la ribera septentrional del río, alcanzaba Puentelarrá. En este punto enlazaba con otras dos, la que ascendía desde el desfiladero de Pancorbo y la que, procedente de Tobalina, bordeaba el Ebro por Sobrón. Desde el nudo de comunicaciones de Puentelarrá, la vía resultante de estas tres remontaba hasta Uxama Barca (Espejo) y, en dirección norte, se bifurcaba: un ramal se dirigía por Tuesta hacia Guinea, donde enlazaba con la procedente de Veleya, y otro ramal remontaba el valle del Omecillo en dirección a Calzada de Losa, enlazando a la altura de Gurendes con el trazado que desde Tobalina entraba por el desfiladero de Herrán. Semejante trama viaria convertía a Valdegovía en un espacio excepcionalmente bien comunicado en época romana28.
28 UBIETO ARTETA, A., Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), Valencia, 1976, doc. 53 (Villanueva/Villanañe): “desuper uia calzata publica”; doc. 42 (Villanueva de Val-degovía): “uinea de rivo Maiore usque illa calzata qui vadit ad valle de Gaubea…. Et de alia parte calzata sursum”; doc. 42 (Orón): “vado carrero”; doc. 343 (Nave de Albura):
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 137
Antes, sin embargo, de finalizar la Pax, el Modo de Producción Antiguo comenzó a flaquear en la tarea de conseguir recursos por vía contributiva a causa de la muy asfixiante presión fiscal que gravitaba ya sobre el campesinado. Por esas mismas fechas, el Modo de Producción Esclavista también tenía algunos graves problemas, vinculados a sus dos rémoras estructurales: el déficit de reproducción biológica de la mano de obra esclava y el manifiesto desinterés de la misma por los resultados de su esfuerzo.
La corrección de una y otra crisis no fue, sin embargo, igual ni en rapidez ni en eficacia, resultando mucho más ágil y congruente la segunda. De hecho, a mediados del siglo III d. C., los amos de esclavos ya habían completado la suya. Con la finalidad de superar sus agobios, posibilitaron el matrimonio de los esclavos (para reducir el déficit demográfico por propia autorreproducción) y les dotaron de una explotación personalizada, similar a la de los campesinos libres (para que alimentaran a su familia y se implicaran en el trabajo). Con ello, los poderosos sentaron bases para la universalización del casamentum y para la sustitución de la explotación vilicaria concentracionaria (esclavismo de rebaño) por la explotación vilicaria casata (esclavismo asentado). En contrapartida, los casati quedaron obligados a cumplir determinados trabajos semanales en el indominicatum de sus amos.
Por contra, las medidas para atajar la crisis del Modo de Producción Antiguo se retrasaron casi tres cuartos de siglo y, cuando fueron aplicadas, se plantearon –como ocurre siempre en las cosas humanas con el intento de tapar agujeros– bajo la perspectiva del mal menor, es decir, dando una vuelta de tuerca más a la fiscalidad pública, que estaba asfixiando ya al campesinado y a la plebe urbana hasta límites intolerables. Todo ello, lógicamente, con el honorable argumento de preservar el bien común, de salvar la civilización.
“iuxta stratam discurrente ad Potanzri”; PÉREZ SOLER, Mª. D., Cartulario de Valpuesta, Valencia, 1970, doc. 1 (Valdegovía): “iqsta calzada que pergit ad Ualle de Gaubea”; doc. 1 (Fresno de Losa): “et, deinde, usque ad Calçada”; doc. 52 (San Millán de San Zadornil): “semetario que dicurrunt ad illa karraria maiore”; RUIZ DE LOIZAGA, S., Los Cartularios Gótico y Galicano de Santa María de Valpuesta (1090-1140), Vitoria, 1995, doc. 166 (Gurendes): “terra subtus calzata qui pergit ad valle Gobia”; docs 91 y 136 (Pobajas, Alcedo): “et de alia (parte) illa calçada”; ALAMO, J. del, Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), 2 vols., Madrid, 1950, vol. 1, doc. 16 (Santocildes): ”carrera publica”; doc. 18 (Bergüenda): “ex alia parte uia publica, quae erit ad Vergonda”; doc. 260 (Montejo de San Miguel): ”uiam publicam”; doc. 260 (San Llorente de Losa): “detrás la uilla e alla puente de Calçada”.
138 Juan José García González
La corrección de la crisis de uno y otro Modo de Producción no fue, pues, igual, circunstancia que sentó perspectivas de futuro muy diferentes. Mientras los amos comenzaron a interesarse seriamente por el esclavismo “amejorado”, en función de su ductilidad y por el amplio margen de maniobra que les proporcionaba, trasladándose masivamente a las campiñas para controlarle más de cerca, los pequeños productores tributarios, desanimados por tan agobiante fiscalidad, perdieron las últimas esperanzas que tenían depositadas en el estado.
Ante las primeras muestra de incertidumbre, los latifundistas acudieron masivamente al refugio que se habían venido preparando en los últimos tiempos y que ellos mismos manejaban sin intermediarios, el Modo de Producción Esclavista, contribuyendo con su decisión a debilitar aún más el tinglado administrativo imperial y a minar la moral cívica. Al marchar a las campiñas para salvar el pellejo, los dueños de esclavos casati dejaban tras de sí ciudades semivacías, funcionarios desencantados, mecanismos de abastecimiento maltrechos, una cultura arruinada, un estilo de vida a la deriva y una ideología universalista cada vez más descolocada. Encontraban delante de sí una auténtica tabla de salvación, pero anclada en lo concreto, en lo inmediato, un medio de vida controlado directamente por ellos, que requería –eso si– la adopción de medidas de protección en las villae que les acogían.
Mientras los potentes y optimates desertaban sin rubor de sus antiguas residencias urbanas y enfilaban las campiñas, los ciudadanos acogidos al amparo del Modo de Producción Antiguo –privilegiados o no– chapoteaban en la incertidumbre, agarrados a la administración como a un clavo. Poco a poco comenzaron a atrincherarse en las urbes mejor equipadas, que pasaron a parecerse por sus murallas a los fortines que levantaban los poderosos en las residencias campestres.
Al cerrar la reconstrucción del ciclo indígena, inmediatamente anterior a este, dejábamos a los linajes pastoriles euskoparlantes de los hinterlands pecuarios interconectados con los linajes agrícolas de los bajos –que hablaban indoeuropeo- por vínculos muy prosaicos, fundamentalmente de tipo económico, circunstancia que les permitió conservar su ancestral lengua a los primeros sin demasiados problemas. Aunque inmediatamente antes de la llegada de los romanos, gran parte de los habitantes de los espacios llaneros –instalados ya en altozanos castrales- comenzaron a cambiar su fuerza productiva de siempre, la explotación doméstica segmentaria, por una nueva, la pequeña
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 139
explotación agropecuaria familiar, su relación con los linajes de dominancia ganadera de las serranías no varió significativamente, porque continuaban necesitándose mutuamente. Por eso –pese a que los campesinos agropecuaristas de los bajos fueron masivamente latinizados tras la conquista de Roma-, el euskera de los linajes pastoriles se mantuvo mal que bien en las serranías norteñas, pero no en los espacios ibéricos del Cidacos y del Linares , donde fue sofocado por el latín29.
La razón fundamental de la supervivencia –aunque enclavada- del euskera frente al latín en las anfractuosidades norteñas no tuvo nada que ver con ninguna peculiaridad anímica o característica ancestral sino con la forma en que las etnias de los autrigones, caristios, várdulos, vascones y iacetanos fueron sometidas por la potencia conquistadora. Por lo que sabemos, quedaron integrados en paz y de una sola vez –es decir, con su ecosistema geminado compensado de supervivencia intacto, a un tiempo montano y llanero-, circunstancia decisiva que preservó la intervinculación mutualista de sus linajes. Cabe percibir mejor este proceso –más que a través de los escasos datos disponibles- a partir del contraejemplo colonialista que representan los cántabros y astures, cuyo feroz enfrentamiento con la potencia conquistadora se explica, no por una belicosidad innata, sino por el simple hecho de que Roma rompió intencionadamente el nexo inmemorial de los linajes pastoriles de los altos con sus proveedores cerealícolas de los llanos: autrigones, turmogos, vacceos y astures augustanos.
Sugerimos, pues, vehementemente que la capitulación de los pastores cántabros y astures ante la lengua de Roma fue la sentencia de muerte del indoeuropeo que habían recibido a través de las oleadas de avance arriba perfiladas, desenlace cuya materialización práctica fue acelerada por la vía del tremendismo militar. Por contra, allí donde los
29 JIMENO y LÓPEZ-MUGARTZA (eds.), Vascuence y Romance. Ebro-Garona. Un espa-cio de comunicación, Pamplona, 2004; MENÉNDEZ PIDAL, R. Orígenes del español, Madrid, 1980; Id., En torno a la lengua vasca, Madrid, 1962; MERINO URRUTIA, J. J., La lengua vasca en la Rioja y Burgos, Logroño, 1978; MICHELENA, L., Textos arcaicos vas-cos, San Sebastián, 1990; Id., Sobre el pasado de la lengua vasca, San Sebastián, 1994; Id., Lengua e Historia, Vitoria, 1985; Id., Palabras y Textos, Vitoria, 1987; MELENA, J. L. (ed.), Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, Vitoria, 1985; NÚÑEZ AS-TRAIN, L., El euskera arcaico. Extensión y parentescos, Tafalla, 2003; PETERSON, D., La Sierra de la Demanda en la Edad Media. El Valle de San Vicente (Siglos VIII-XII), Logroño, 2005; Id., Frontera y lengua en el Alto Ebro. Siglos VIII-XI. Las consecuencias e implicaciones de la invasión musulmana, Logroño, 2009.
140 Juan José García González
linajes pastoralistas mantuvieron sus alianzas pluriseculares con los linajes agraristas –es decir, donde sus respectivos ecosistemas de subsistencia no fueron interferidos por la violencia imperialista- la lengua vernácula de los montivagi se mantuvo, e incluso persistió cuando los de los bajos derivaron hacia el agropecuarismo. En el hinterland vascónico que nos ocupa la desaparición del indoeuropeo a manos del latín no se materializó por vía tremendista, sino como resultado de la conversión de la pequeña explotación agropecuaria familiar -anterior a Roma, pero divulgada por ésta- en la unidad tributaria por excelencia del Imperio. Tal es, a nuestro parecer, la mejor y más natural explicación posible tanto de la amplia latinización del territorio vascónico como de la pretendida excepcional resistencia del euskera en las grandes serranías pecuarias.
Latinización general de los llanos y supervivencia del euskera en las serranías pecuarias
Una de las novedades más relevantes que introdujo la romanización fue la divulgación del cristianismo, proceso de naturaleza religioso-cultural que se concretó a renglón seguido de la difusión de la pequeña
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 141
explotación agropecuaria familiar, su principal soporte material y social. La expansión secuenciada de la fuerza productiva y del mensaje evangélico en la zona que centra nuestra atención propició sin tardar la configuración de un sensible escalón religioso-cultural, pues el panteísmo naturalista de los linajes de dominancia ganadera de las plataformas pecuarias se vio pronto concurrido en los bajos y fondos de valle por una creciente marea de cristianismo agropecuarista. En definitiva, pues, a las consabidas diferencias de naturaleza social (linaje/familia), económica (agroganadería/agropecuarismo) e idiomática (euskera/latín) se añadió una completamente nueva, de signo religioso (panteismo/cristianismo), que habría de jugar un relevante papel en el futuro.
El rumbo menguante que tomaban las cosas para el Modo de Producción Antiguo pareció corregirse, sin embargo, durante el siglo IV con las medidas adoptadas por Diocleciano y Constantino. De momento, ciertamente, el incremento de los impuestos dio resultado, pues la entrada de numerario fresco vivificó la administración. Sin tardar mucho, sin embargo, la fórmula se reveló desastrosa, porque produjo el desbordamiento –sin posibilidad ya de vuelta atrás– de la ratio explotadora del pequeño campesinado agropecuario, que comenzó a desertar del tajo, a buscarse la vida fuera de los circuitos oficiales y a desentenderse del estado.
En un contexto como este, cabe valorar, por la fuerte repercusión que habrían de tener en el futuro, las disposiciones tomadas por Diocleciano en relación con la reorganización de la administración imperial, adoptadas de inmediato y con carácter cuasidogmático por la Iglesia, que se encontraba en fase de territorialización. Los precedentes más expresivos se remontaban a las medidas adoptadas en torno al cambio de era. El triunfo sobre los cántabros el 19 a. C. permitió a Augusto dar por concluida la sumisión de Hispania e impulsar una profunda reordenación administrativa de la Citerior. La regiones de Cantabria y Autrigonia fueron encuadradas el 13 a. C. en la futura provincia Tarraconense, adscripción que no resultaría afectada de manera significativa más adelante ni por los retoques efectuados por el propio emperador antes del cambio de era, ni por la configuración de los Conventus Iuridici, ni por la efímera articulación promovida en su día por Caracalla.
142 Juan José García González
División del Imperio en tiempos de Diocleciano con expresión de las diócesis pioneras
La fórmula se mantuvo tal cual casi tres siglos, hasta que Diocleciano decidió separarlas, transfiriendo Cantabria a la Gallaecia con merma de la Tarraconense, donde permaneció Autrigonia. Los viejos límites de dichas etnias pasaron a ser desde entonces los jalones de la divisoria de las dos grandes provincias norteñas de la Diocesis Hispaniarum. De la información que proporciona la Notitia Dignitatum se desprende que el modelo administrativo dioclecianeo se mantenía en sus propios términos en el tránsito de la cuarta a la quinta centuria30.
30 OROSIO, Historiarum adversus paganos libri VII, I, 2, 73: “Hispaniam Citeriorem ab oriente incipientem Pyrenaei saltus a parte septentrionis usque ad Cantabros, Astu-resque deducit atque inde per Vacceos et Oretanos, quos ab ocassu habet, posita in nostrimarislitoreCartagodeterminat”(Cit.D.MANSILLA,“Antiguasdivisionespolítico-administrativas de España”, en Burgense,30/2(1989),págs.433-475;aquí,pág.439).NOTITIA DIGNITATUM, XLII, 25-32: “En la provincia Callaetia, en Hispania, el prefecto de la legión VII Gémina, en León; el tribuno de la cohorte Segunda de Gallia, en Cohorte Gállica;eltribunodelacohorteLucense,enLugo;eltribunodelacohorteCeltíbera,de Brigantia, ahora en Iulióbriga. En la provincia Tarraconense, el tribuno de la cohorte Primera Gállica, en Iruña” (en PÉREZ DE LABORDA, op. cit., pág. 156).
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 143
Esta cuestión nos lleva al análisis de un aspecto capital por su importancia intrínseca y por el papel de fósil-guía que puede jugar en el estudio de la problemática político-institucional y eclesiástico-religiosa: en qué medida las fronteras de las etnias indígenas fueron prolongadas por la posteridad como demarcadoras de circunscripciones civiles y religiosas. Respecto de la existencia y estabilidad de las citadas fronteras ya nos hemos pronunciado positivamente, tomando como criterio probatorio la tributación a los oppida capitalinos.
Sobre su traslación a la posteridad, creemos que se trata de una cuestión perfectamente controlable en términos empíricos, susceptible de apreciación positiva desde dos series de argumentos: por un lado, la lógica estratégica de Roma en relación con los vencidos que consistió en no crearse problemas donde no los había y, por tanto, en respetar lo más posible la idiosincrasia de las etnias y de sus límites ecogeográficos, apropiándose –eso sí- de sus tributos; por otro lado, el hecho ampliamente constatado de que los romanos utilizaron las fronteras étnicas como espacios de conscripción de jóvenes soldados hasta tiempos muy avanzados de la trayectoria del Imperio.
No pretendemos dogmatizar al respecto. La práctica demuestra, sin embargo, que es una vía metodológica fiable con un mínimo de precaución, con frecuencia la menos mala de las pocas disponibles. No afirmamos en absoluto que las divisorias étnicas condicionaran ni la entidad ni la forma de las circunscripciones romanas sino, más bien, que los conquistadores tuvieron muy en cuenta los límites étnicos a la hora de programar sus módulos administrativos. Dado, por lo demás, como ya hemos dicho, que la Iglesia calcó sus circunscripciones sobre las imperiales desde el siglo IV, la documentación de ésta puede y deber ser utilizada para reconstruir por vía retroactiva no solo los límites de las circunscripciones romanas sino también, en última instancia, los de las propias etnias indígenas.
Vid. ALBERTINI, E., Les divisions administratives de l’Espagne romaine, Paris, 1923; ROUX, P., L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’invasion de 409, Paris, 1982; D. MANSILLA, “Antiguas divisiones político-administrativas de España”, en Burgense, 30/2 (1989), págs. 433-475; NOVO GÜISÁN, J. M., Los pueblos vasco-cantábricos y galaicos en la Antigüedad tardía. Siglos III-IX, Alcalá de Henares, 1993: TUDANCA, J. M., Evolución socio-económica del Alto y Medio Valle del Ebro en época bajoimperial romana, Logroño, 1997, y ESPINOSA, U., “El siglo V en el valle del Ebro. Arqueología e Historia”, en Antigüedad y Cristianismo, VII (1991), págs. 275 y ss.
144 Juan José García González
Las fronteras indígenas como fronteras eclesiásticas: el ejemplo de los autrigones y Auca
Llegados aquí, parece pertinente echar un vistazo al desarrollo religioso de la zona que centra nuestra atención y de la correspondiente articulación institucional. Como ya hemos puntualizado con anterioridad, el encastillamiento de la sociedad nativa en los altozanos comenzó a decantar una fuerza productiva nueva, la pequeña explotación agropecuaria familiar, fenómeno de largo alcance y de gran espectro geográfico, que cristalizó en Valdegovía en el decurso de la IIª Edad del Hierro, donde entró en colisión con el linaje agroganadero hasta entonces dominante.
Visto en perspectiva histórica y a escala de la cuenca mediterránea, este proceso había cristalizado mucho antes en el Próximo Oriente, de tal manera que el desarrollo de la pequeña explotación agropecuaria familiar era ya una pujante realidad por el tiempo en que nació Cristo, cuyo papel histórico consistió en reforzarla moralmente en la dura pugna que mantenía con las proyecciones ideológicas de la sociedad gentilicia –las “doce tribus de Israel”-, que resistían coriáceamente insertadas en
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 145
los aparatos de estado y en la religiosidad oficial. Contra el estatus históricamente retardatario del Sanedrín, Cristo vino a traer “no la paz sino la espada”, no a contemporizar con el estado de cosas sino a “superar la Ley y los profetas”, proporcionando a dicha fuerza productiva el soporte moral -el decálogo evangélico centrado en la familia nuclear- que le permitió enfrentarse con eficacia creciente al sofocante corsé que imponía el viejo linaje agroganadero a través de la ideología tribalizante, arrinconada cada vez más, sin embargo, por la dinámica histórica
La alianza entre la pequeña explotación agropecuaria familiar y el mensaje evangélico -que potenciaba la familia nuclear frente al linaje a través de la reformulación de los mandamientos- fue decisiva para ambos. De hecho, les abrió de par en par las puertas del triunfo social en el Próximo Oriente y les puso en la rampa de lanzamiento de una incontenible expansión por el resto del mundo mediterráneo a partir del año cero. El ejemplo prueba que la ideología religiosa no sólo es posterior al desarrollo material sino que presenta un perfil estrictamente correspondiente a la naturaleza y expansión de las fuerzas productivas, en este caso de la pequeña explotación agropecuaria familiar31
La división de Diocleciano, anteriormente aludida, iba a tener efectos determinantes también en el plano religioso, en la organización administrativa de la Iglesia, que en el concilio de Calcedonia tomó la determinación de adoptar las circunscripciones civiles romanas como propias. Por lo que sabemos, el cristianismo había penetrado profundamente en el valle del Ebro a finales del siglo IV y era ya una realidad indiscutible en la centuria siguiente tanto en la Bureba como en los desfiladeros de los Montes Obarenes.
31 MARX, K., Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, Barcelona, 1978, pág. 37: “Hegel parte del Estado y ve en el hombre al Estado hecho sujeto; la democracia parte del hom-bre y ve en el Estado al hombre objetivado. Lo mismo que la religión no crea al hombre sino el hombre la religión, lo mismo no es la Constitución quien crea al pueblo sino el pueblo a la Constitución”
146 Juan José García González
Tripartición eclesiástico-diocesana de la Provincia Tarraconensis en época tardorromana
De hecho, en el siglo V la Iglesia hispana había progresado lo suficiente como para encontrarse en condiciones de configurar una auténtica parrilla diocesana, aunque todavía, como es lógico, con un impacto muy tenue en la realidad social, sobre todo en los territorios extremos y en los ambientes montanos. Esta incipiente dinámica eclesiástica había alcanzado una materialización ejemplar en Calagurris, en la medida en que la potente colectividad cristiana de finales del siglo III consiguió poner los fundamentos de una sede episcopal en la centuria siguiente y sustentar la constitución de un auténtico ámbito diocesano en el siglo V, ámbito que abarcó la totalidad de la fracción noroccidental de la provincia Tarraconense creada por Diocleciano, al igual que la sede de Caesaraugusta había hecho lo propio con la fracción intermedia y la sede de Tarraco con la oriental.
Respecto de la sobredimensión territorial que atribuimos a estas diócesis pioneras, mantenemos una percepción discordante con la habitual de los historiadores de la Iglesia, que conciben la configuración
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 147
de la parrilla diocesana de la Antigüedad como una lenta suma de entidades episcopales creadas con el paso del tiempo de forma esencialmente aleatoria. Nuestra posición difiere en el sentido de que entendemos que existió desde el principio un marco jurisdiccional preciso en manos del primer obispo titular –por muy endeble que fuere inicialmente su capacitación para gestionarlo-, en cuyo seno se fueron produciendo intencionadas y sucesivas intensificaciones jurisdiccionales, constitutivas de otras tantas diócesis de nueva planta.
La diócesis de Calagurris como matriz eclesiástica inicial de la Tarraconensis noroccidental
Estimamos, por ejemplo, que la diócesis creada con base en Calahorra –y, por tanto, su prelado titular– se hizo cargo ya desde mediados del siglo IV de la gestión eclesiástica de la totalidad de la Tarraconense noroccidental, es decir, del espacio que se alargaba hasta la costa oceánica y hasta la frontera con los cántabros, circunstancia que
148 Juan José García González
la convirtió desde el principio en una macrodiócesis, lógicamente con profundos agujeros jurisdiccionales en la fase de despegue. La constitución ulterior de otras diócesis dentro de ese formidable circuito no tendría por qué ser entendida como producto de un proceso voluntarista y errático, sino, mas bien, como resultado de una intensificación consciente de la propia jurisdicción episcopal del prelado de Calagurris, con el resultado lógicamente de la constitución de nuevas diócesis.
Sugerimos, en concreto, que la creación de la sede de Tarazona en el transcurso del siglo V en el seno de la macrodiócesis calagurritana no fue un hecho casual o inopinado, sino producto de una política intencionada, tal vez alentada por el propio obispo titular de Calahorra, dirigida a intensificar la jurisdicción eclesiástica en la Celtiberia cismontana, es decir, en el marco idiosincrático de los berones, titos, belos y lusones32.
Civitates cuyos honorati et possessores apoyaron a Silvano de Calahorra en el siglo V
32 CASTELLANOS, S., “Implantación eclesiástica en el Alto Ebro durante el siglo VI d. C: la “Vita Sancti Aemiliani”, en Hispania Antiqva, XIX (1995), págs. 387-396); ORLANDIS, J., Historia de España. Época visigoda (409-711), Madrid, 1987; SAINZ RIPA, E., Sedes episcopales de la Rioja. Siglos IV-XIII, Logroño, 1994; DÍAZ BODEGAS, P., La diócesis de Calahorra y La Calzada en el siglo XIII, Logroño, 1995; VIVES, J. – MARÍN, T. – MAR-TÍNEZ, G., Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona, 1963; JIMENO ARAN-GUREN, R., Orígenes del cristianismo en la tierra de los vascones, Pamplona, 2003.
Civitates cuyos honorati et possessores apoyaron a Silvano de Calahorra en el siglo V
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 149
Retomando el hilo argumental general, cabe recordar que la sustitución del esclavismo de rebaño, concentracionario, por el esclavismo casato, familiar, obligó a los terratenientes a retornar al campo para seguir a pie de obra la actividad de unos trabajadores que, además de correr con la plena responsabilidad productiva sobre el terrazgo que les había sido asignado, tenían que cumplir labores en el indominicatum de los amos. Este congruente retorno de los potentes a sus villae ratificaba la decantación de éstos por el modelo laboral que mejor controlan, decisión que provocó efectos cataclísmicos directos -esclerotización de las ciudades y, con ellas, de la cultura, de la industria y del comercio, al igual que configuración de un estilo vital nuevo, apegado a lo fáctico e inmediato- y también indirectos, pues contribuyó al desentendimiento de lo público y, en última instancia, al menosprecio de la superestructura imperial.
Todo ello indicaba que no eran ya las residencias aristocráticas, ni las oficinas imperiales quienes establecían el nivel de base de la dinámica social, sino la fuerza productiva dominante, la pequeña producción campesina, tanto vicana, como colonica o casata. Era, en efecto, su minúsculo perfil el que arrastraba a los terratenientes hacia las campiñas y ridiculizaba el gigantismo de la superestructura imperial, reclamando su achicamiento a microescala, hasta converger con su entidad. La interdependencia entre la producción campesina y el estado romano era ya tal que la propia contención de la crisis durante el siglo IV se consiguió gracias a la contribución de la pequeña explotación, a base de regular su régimen fiscal, de incrementar su base impositiva y de gestionar mejor sus aportaciones. Con dicha política, sancionada por las conocidas reformas de Diocleciano y Constantino, el estado romano se echó definitivamente en sus manos, cumpliendo la ley de hierro que exige imperativamente la adecuación de la superestructura a las potencialidades de la estructura. Ello llevaría a la tumba al desmedido andamiaje institucional del estado imperial.
Uno de los efectos más espectaculares de la “época de revolución social” que acompañó el desplazamiento del Modo de Producción Antiguo por el Modo de Producción Esclavista -relevo de aquél por éste en la dirección de la sociedad- fue la aspiración hacia el interior del ámbito imperial de un cierto número de pueblos circunvecinos. Diversos contingentes de suevos, vándalos y alanos penetraron por los Pirineos occidentales el 409, instalándose en Gallaecia los dos primeros. Los
150 Juan José García González
suevos, en concreto, ocuparon inicialmente la parte extrema, el occidente atlántico, y, tras la salida de los asdingos hacia el 420, se reclamaron dueños del norte peninsular hasta el borde mismo de Autrigonia, donde comenzaba la Tarraconensis33.
Según Idacio, la Hispania Citerior mantenía sólidos vínculos con Roma todavía el 455, aunque muy zarandeada ya por las tensiones que introducían los recurrentes ramalazos de los bagaudas, las incesantes correrías de los suevos -que atacaron repetidas veces las Vasconias- y las campañas emprendidas por los debeladores de aquéllos y de éstos, tanto milicianos imperiales, que operaban más o menos al dictado de Roma, como ejércitos bárbaros, contratados por el Imperio en calidad de mercenarios.
El rudo ataque de los visigodos a los suevos el año 457 por encargo del emperador Avito imprimió, sin embargo, un brusco giro a la geopolítica del centro-norte peninsular. La destrucción de Asturica Augusta impuso al incipiente estado suevo del noroeste la renuncia al control de gran parte de su flanco oriental, Cantabria, que, abandonada a su suerte, entró en independencia total. Aún así, la generalidad de la Tarraconense mantenía la fidelidad al Imperio el año 465, si estimamos que el marco regional en que se ventilaban las tensas relaciones-canónicas del primado Ascanio de Tarragona con el obispo Silvano de Calahorra en tiempos del papa Hilario denotaba la persistencia de un cierto orden administrativo34.
33 BRAVO., G., Diocleciano y las reformas administrativas del Imperio, Madrid 1991; Id., Co-yuntura socio-política y estructura social de la producción en la época de Diocleciano, Sa-lamanca, 1980; Id., La caída del Imperio Romano y la génesis de Europa. Cinco nuevas visiones, Madrid. 2001; GARCÍA MORENO, L. A., “Nueva luz sobre la España de las inva-siones de principios del siglo V. La epístola XI de Consensio a San Agustín”, en VV. AA., Verbo de Dios y Palabras Humanas. En el XI Centenario de la conversión de San Agustín, Pamplona, 1988, págs. 153 y ss.; Id., “Vincentius, dux provinciae tarraconensis. Algunos problemas de la organización militar del Bajo Imperio en España”, en Hispania Antiqva, VII (1977), págs. 79-89; AZKARATE, A., “El País Vasco en los siglos inmediatos a la desapari-ción del Imperio Romano”, en VV. AA., Historia del País Vasco. Edad Media (siglos V-XV), San Sebastián, 2004, págs. 23-50; AZKARATE, A – SOLAÚN, J. L., “Después del Imperio Romano y antes del año mil: morfología urbana, técnicas constructivas y producciones cerámicas”, en Arqueología de la Arquitectura, 2 (2003), págs. 37-46; PÉREZ SÁNCHEZ, D., “El ejército romano del Bajo Imperio y su relación con los pueblos bárbaros”, en Stvdia Zamorensia, I (1985), págs. 333-346; DÍAZ MARTÍNEZ, P. C., “La ocupación germánica del valle del Duero: un ensayo interpretativo”, en Hispania Antiqva, XVIII (1994), págs. 377-384.
34 LARRAÑAGA, k., “En torno al obispo Silvano de Calagurris: consideraciones sobre el estado de la Iglesia en el alto y medio Ebro a fines del Imperio”, en Veleia, 6 (1989), págs.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 151
Indicios de la crisis y caída del Imperio Romano en el centro-norte peninsular
171-191; FERNÁNDEZ ARDANAZ, S., “Christianizzacione e cambiamenti sociali nelle culture montane del Nord dell’Hispania”, en VV. AA., Cristianesimo e specificita regionali nel Mediterraneo latino (Seculi IV-VI), Roma, 1994, págs. 483-512; AZKARATE, A. op. cit., passim.; CASTELLANOS, S., Poder social, aristocracia y hombre santo en la Hispa-nia visigoda. La “Vita Aemiliani” de Braulio de Zaragoza, Logroño, 1998, Id., Hagiografía y sociedad en la Hispania visigoda. La “Vita Aemiliani” y el actual territorio riojano (siglo VI), Logroño, 1999.
SILVANO DE CALAHORRA. “En efecto, hace ya al menos siete u ocho años el tal Silvano ordenó un obispo sin que población alguna lo pidiese, dejando al lado las nor-mas de los padres y menospreciando vuestras disposiciones; creímos que su irreflexiva acción podía corregirse con una fraternal y conciliadora amonestación, pero, lejos de ser así, ha ido a peor. Últimamente, contraviniendo los antiguos cánones y las disposiciones sinodales, movido solo por su arrogancia, consagró obispo a un presbítero de otro her-mano nuestro en la misma ciudad que había sido destinada a aquel primero, a quien había ordenado sin su consentimiento y a pesar de sus protestas, y que luego fue acep-tado en nuestra asamblea” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 193)
“Del obispo Hilario a Ascanio y a todos los obispos de la provincia Tarraconense. Después de recibir vuestra atenta carta en la que me pedís que pusiera fin a las osadías de Silvano, obispo de la iglesia calagurritana y, por el contrario, solicitabais respeto a la de Barcelona que confirmáramos unos deseos radicalmente ilícitos, hemos sabido que nos ha llegado otra con la firma de varias personas honorables y propietarios de las ciudades de Tarazona, Cascante, Calahorra, Varea, Tricio, Libia y Briviesca en la que se excusaba cuanto había denunciado vuestra queja sobre Silvano. Pero su excusa no dejaba de ser digna de una merecida represión, igual que aquellos deseos ilícitos, ya que ha quedado claro que en algunas ciudades han sido ordenados obispos sin el conocimiento del metropolitano Ascanio, nuestro hermano y compañero en el episcopado” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., págs. 193-194)
152 Juan José García González
3.- El ciclo nativista (457 - 574)Hasta el año 508, fecha en que los visigodos vencidos en Vouillé se
deslizaron definitivamente hacia el interior de la Península Ibérica no se registró ninguna otra dinámica significativa que no fuere la intensificación del desmantelamiento administrativo del sistema tardoaimperial, por más que Eurico consiguiera ralentizar la crisis en aquella fracción de la Tarraconense vinculada a las dos grandes ciudades que sometió el 473: Pamplona y Zaragoza. Con toda probabilidad, las antiguas regiones occi-dentales de la vieja provincia imperial -Autrigonia, Caristia y Vardulia- se sumergieron por entonces en un nativismo independentista similar al de Cantabria.
El grave lapso de infraestatalidad que cundió por los ambientes sep-tentrionales desde mediados del siglo V por algo más de centuria terminó por borrar de la realidad y aun de la memoria histórica la mayor parte del legado clásico de la cornisa centro-oriental. La recesión afectó de forma particularmente negativa a las aglomeraciones urbanas conectadas a la tributación específica del Modo de Producción Antiguo, que no fue apoya-do o relevado en absoluto en la zona por el Modo de Producción Esclavista evolucionado, como sí sucedió en muchos espacios llaneros del centro-sur. Por entonces se desvanecieron para siempre los perfiles instituciona-les, formales y funcionales de Uxama Barca, Vindeleia, Antecuia, Deobriga, Tritium Tuboricum y Segontia Parámica, por no citar más que las civitates relevantes del somontano objeto de nuestra atención.
El caos que prendió durante la quinta centuria en el intricado y exten-so paralelo montañés flanqueado por los cabos de Rosas y Finisterre llegó a alcanzar niveles de extrema peligrosidad en algunos momentos, aunque no cabe calificarle de verdaderamente sorprendente o extraño en términos sistémicos. Tampoco resultaron en el fondo inusitadas las solu-ciones que en la centuria siguiente comenzaron a arbitrar por su propia cuenta los colectivos nativos ya independizados.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 153
Independencia del centro-norte peninsular a la caída del Imperio Romano
La causa del desbarajuste residía en el creciente temor que embar-gaba al campesinado agropecuario de las depresiones interiores y fon-dos de valle del citado paralelo montuoso al percibir, no sin cierta angus-tia que –alterada la estabilidad que había venido garantizando el Imperio- no se encontraba en condiciones de restaurarla por sí mismo en razón a la incompatibilidad estructural que prendía en su seno cada vez que la fuerza productiva dominante, la pequeña explotación agropecuaria fami-liar, trataba de compaginar producción con protección sin erosionar gra-vemente ninguna de las dos35.
Encajonados al norte por los ganaderos montanos y al sur por los latifundistas esclavistas instalados en régimen de casamentum –mucho mejor pertrechados que ellos para resistir el temporal generado por el desplazamiento de un Modo de Producción por otro-, los pequeños pro-ductores del somontano intentaron todo lo que pudieron para paliar el desamparo: merodear por cuenta propia en un descomunal frenesí rapi-ñador, presidido por el más absoluto descontrol (bagaudas); recabar el
35 BARBERO. A. – VIGIL., M., Sobre los orígenes sociales de la reconquista, Madrid, 1974; BRAVO, G., “Los bagaudas: vieja y nueva problemática”, en VV. AA., Actas del I Congre-so Peninsular de Historia Antigua, Santiago de Compostela, 1988, vol. III, págs. 187-196; DOCKÉS, P., “Revoltes bagaudes et ensauvagement”, en VV. AA., Sauvages et ensau-vagés. Lyon, 1980, págs. 205 y ss.; SÁNCHEZ DE LEÓN, J. C., Los bagaudas: rebeldes, demonios, mártires. Revueltas campesinas en Galia e Hispania durante el Bajo Imperio, Jaen, 1996; SAYAS, J. J., “Los vascones y la bagaudia”, en Id., Los vascos en la Anti-güedad, Madrid, 1994; págs. 369-400; VV. AA., Conflictos y estructuras sociales en la España Antigua, Madrid, 1977, especialmente págs. 61-76.
154 Juan José García González
caudillaje más o menos viable de algunos tirani de ocasión (antiguos funcionarios romanos, constituidos al calor del desbarajuste en adalides de los desorientados) y aceptar el liderazgo, algo más eficiente y articu-lado, de los pervasores montanos (jefes nativos ganaderos que –según la posterior interpretatio visigoda- gestionaban la independencia de que gozaban “sobrepasando” –pervadere- las atribuciones que, en su día, les había adjudicado el estado romano o que se arrogaban otras espontá-neamente).
Si algunas de las soluciones adoptadas por los nativos en pleno caos eran realmente desaforadas, otras parecían planteadas bajo el signo de la congruencia y de la perdurabilidad. Así, la fórmula que pro-movieron espontáneamente en el escenario montano en un momento tan desquiciado como el postimperial –la conexión entre agropecuaristas y agroganaderos- era la única factible por entonces, sustentada en la nece-sidad que acuciaba a estos últimos de acceder a los productos cerealíco-las y en la posibilidad que tenían aquéllos de proporcionarlos. A tenor de los datos disponibles, era esa convergencia social de los pastores cán-tabros con los productores autrigones, controlada por unos agroganade-ros tan arcaicos, la que repugnaba particularmente al eremita de la Cogolla, pues veía en ella un obstáculo real para la pronta restitución de la añorada estatalidad de corte romano, crecientemente reivindicada por Leovigildo en los últimos tiempos como patrimonio hereditario de los visi-godos36.
Lo más significativo del momento era, en todo caso, la peculiar dico-tomía que se imponía a marchas forzadas en el centro-norte peninsular, con marcadas diferencias tanto en el sentido de los meridianos –entre los espacios montanos centro-orientales (independientes ya) y los espacios llaneros (sometidos al reino visigodo)- como en el de los paralelos: entre
36 BRAULIO DE ZARAGOZA, Vida de San Millán: “II.26. Predicción de la destrucción de Cantabria(33).Elmismoaño,enlosdíasdeCuaresma,tuvounavisióndelaruínadeCan-tabria.PorelloenvióundelegadoordenandoquereuniesenelsenadoeldíadePascua,quienessereunieronendichafecha.Lescuentaloquevió,suscrímenes,sushurtos,susincestos, sus violencias, y les increpa sus vicios, y les pide que hagan penitencia. Como todosleescuchabanconatención,pueseraqueridoportodoscomosifuesediscípulode Jesuscristo, cierto Abundancio le dijo que chocheaba de puro viejo; pero le dice que élmismolosufriría,talycomoloprobaronloshechos:fuedestruidoporlaespadadeLeovigildo. Los otros, como no renunciasen a sus obras anteriores, cayó sobre ellos la ira divina, y su sangre fue derramada” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 214).
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 155
los pueblos astur-galaicos (esclavismo y tributación) y vasco-cantábricos (tributación y reciprocidad).
El Modo de Producción Esclavista había accedido al litoral septen-trional de la mano de los romanos, superponiéndose oscuramente en los siglos III y IV al Modo de Producción Antiguo, eminentemente tributario, y ganándole poco a poco la partida en el medio social aristocrático. Sobre un paisaje socioeconómico como éste –en que el trabajo forzado despla-zaba hacia la penumbra, pero no hacia la desaparición, a la tributación- incidieron posteriormente los invasores germanos con distinta celeridad según segmentos: así, los suevos ocuparon prácticamente sin solución de continuidad la fracción centro-occidental de la cornisa cantábrica, en tanto que los visigodos no se instalaron en la fracción centro-oriental hasta siglo y medio después del comienzo de la crisis del Imperio.
Villae romanas de la llanada central asturiana que sobrevivieron a la caída del Imperio
El principio de diversificación hay que buscarlo, pues, en la sustitu-ción automática o no del régimen imperial por un poder regional mínima-
156 Juan José García González
mente organizado, aspecto este que aconteció tal cual en la Gallaecia con el temprano afincamiento de los suevos, pero no con igual rapidez en el resto de la cornisa cantábrica, donde el estado romano no fue relevado sino por un constructo nativista relacionado, entre otros, con los pervaso-res provinciae. Allí, el Modo de Producción Esclavista fue asumido, con-firmado y sustentado por los suevos –o, bajo el, paraguas general de éstos, por algunos seniores loci- desde comienzos del siglo V, es decir, desde el momento mismo en el que el Imperio comenzó a ser atrapado por un desbarajuste imparable, o, dicho de otra manera, justo en el ins-tante en que los amos de esclavos de la Gallaecia (Galicia y Asturias actuales) comenzaron a necesitar el apoyo de un colectivo mínimamente articulado para garantizar el mantenimiento de un sistema de organiza-ción del trabajo que requería un cierto aparato disuasorio. Por contra, en los territorios de Cantabria, Autrigonia, Caristia y Vardulia, desligados del Imperio tal vez desde mediados del siglo V, ningún pueblo invasor orga-nizado cogió automáticamente el relevo del estado y, por ello, el esclavis-mo se evaporó de la zona con particular celeridad.
En función de este dicotómico proceso, la historia de la cornisa can-tábrica ya no pudo ser igual en cada uno de sus grandes segmentos latitudinales. Así, en tanto que el espacio centro-occidental controlado por los suevos pasó a formar un reino que, con más o menos altibajos, funcionó aceptablemente por largo tiempo, el sector centro-oriental siguió derroteros bien distintos, con aplicación de modalidades político-institu-cionales diferentes en cada una de las vertientes.
La fachada litoral desarrolló un modelo propio y distinto, en el que los pvequeños productores, necesitados del amparo político-institucional que no eran capaces de desarrollar por sí mismos, buscaron y encontra-ron apoyo interesado en los francos de la Galia, prolongando con ello las viejas querencias que, desde tiempo inmemorial, imponía la obligación de implementar la deficiente producción cerealícola de la costa con par-tidas procedentes del granero de Aquitania. Desde finales del siglo V y hasta principios del VII, en que serían sometidos al estado visigodo por Sisebuto, los habitantes del litoral encuadrado por el Sella y por el Deva guipuzcoano se mantuvieron como ruccones y con el apoyo de los fran-cos perfilaron un ducado, cuyo titular fue en un momento dado el dux Francio. La fachada meridional, por contra, inició un periplo geopolítico propio, que se articuló sin necesidad de recurrir a agentes externos. En efecto, entre los linajes de dominancia ganadera de los altos, habilitados
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 157
para convertir sus pastores en soldados sin que sufriera sensiblemente el cuidado de los rebaños, y los agropecuaristas de los bajos y fondos de valle, capacitados para proporcionar recursos cerealícolas, se estableció una relación de mutualismo, beneficiosa para ambos.
A ras de suelo, el ciclo nativista fue, sobre todo, una fase de descon-cierto social, en que la caída del estado universal, que hasta entonces había garantizado seguridad y estabilidad, dejaba paso a la incertidum-bre y a la improvisación. En tal estado de cosas, ya hemos visto cómo los antiguos gestores se constituyeron -en calidad de pervasores y tirani- en adalides de los desorientados, cómo los agropecuaristas que no encon-traron apoyo inmediato se transformaron en bagaudas y cómo los agro-ganaderos pastoralistas con capacidad paramilitar concertaron vías de pacto y benefactoría con los campesinos desamparados.
A este variado elenco de desconcertados cabe añadir tanto los colectivos que encontraron una tabla de salvación en la circulación de corto radio -según parece darlo a entender el aislamiento de las necrópo-lis en roca, separadas de los poblados- como las agrupaciones que se refugiaron en los taludes montanos conformando castella, es decir, forti-nes arriscados asimilables a poblados encastillados, cuya supervivencia se sustentaba en una economía de subsistencia particularmente arcaica.
La panoplia de modalidades de supervivencia de este período se completa con las asumidas por no pocos a título particular, en calidad de trogloditas solitarios, cuya forma de vida se sustentaba en dos polos básicos: la caza-recolección como medio de subsistencia y el ideario religioso de la salvación personal como apoyatura mental. Esta fórmula tan peculiar, que convertía la necesidad en virtud y asumía la trascenden-cia como propósito individual, conoció algunos casos relevantes, como los que representan San Millán de la Cogolla, San Felices de Bílibio y San Martín de Tartalés, cuyo ejemplo de frugalidad y de resistencia a la adversidad en condiciones extremas les convirtió en faro orientador de muchos descolocados, tanto menesterosos como privilegiados37.
37 CASTELLANOS, S., “Las reliquias de santos y su papel social: cohesión y control epis-copal en Hispania (Siglos V-VII)”, en Polis, VIII (1996), págs. 5-21; Id., Poder social, aris-tocracia y hombre santo en la Hispania visigoda. La “Vita Sancti Aemiliani” de Braulio de Zaragoza, Logroño, 1998; Id., Hagiografía y sociedad en la Hispania visigoda. La “Vita Aemiliani” y el actual territorio riojano (Siglo VI), Logroño, 1999; MONREAL, L. A., Eremitorios rupestres altomedievales (el Alto Valle del Ebro), Bilbao, 1989; SÁENZ DE BURUAGA, A., “Referencias al culto precristiano de Monte Bílibio (la Rioja)”, en Brocar,
158 Juan José García González
Modalidades de supervivencia social de la cornisa cantábrica en época nativista
Cabe traer a colación aquí y ahora el periplo que siguió el euskera durante este ciclo concreto tanto por su importancia histórica intrínseca como por la expresividad que encierra sobre los avatares sociales del momento. A la caída del Imperio Romano, con la entrada del centro-norte peninsular en fase nativista, dicha lengua vivió un proceso radical-mente distinto al que había experimentado en los últimos siglos. Así, frente a la poderosa contracción que le endosaron sucesivamente el indoeuropeo y el latín, experimentó por entonces una fecunda secuencia expansiva, fenómeno que, no solo chocaba con la adversa dinámica de los últimos tiempos, sino que discordaba también con el signo recesivo en que se estaba sumergiendo celéricamente por entonces la sociedad centro-septentrional. Dicho en otros términos: el euskera no sólo endere-
18 (1994), págs. 87-118; AZKÁRATE, A., Arqueología cristiana de la Antigüedad Tardía en Álava, Guizpúzcoa y Vizcaya, Vitoria, 1988; VAZQUEZ DE PARGA, L., Sancti Braulionis Caesaraugustani episcopi, Vita Sancti Aemiliani, Madrid, 1943; JIMENO ARANGUREN, R., El culto a los santos en la cuenca de Pamplona (Siglos V-XVI), Pamplona, 2003.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 159
zó su infausto rumbo durante el período nativista sino que se expandió generosamente en un contexto de profunda crisis social.
Tamaña paradoja histórica -que tanto se presta a la especulación ideológica- resulta bastante menos sorpresiva o aparatosa cuando se analiza desde el materialismo histórico de base dialéctica vinculado al desarrollo de las fuerzas productivas. Para comprenderlo, cabe comen-zar rememorando algunas de las condiciones estructurales del linaje de dominancia ganadera y de la pequeña producción campesina. Aquél contaba con capacidad para generar fuerza militar mediante la transfor-mación de sus pastores en soldados sin afectar significativamente la producción pecuaria, práctica que ha dado fama inmemorial a los monti-vagi como latrocinantes. La pequeña explotación, por contra, era incapaz de compaginar producción con protección sin erosionar significativamen-te alguna de las dos.
Todo esto emergía crudamente -por lo que ya sabemos- en un mundo político-institucional que se precipitaba estrepitosamente a lo largo y ancho de la Cordillera Cantábrica. Ante la inapelable disolución del estado romano, los colectivos agropecuarios de la zona -con mucho los más vulnerables- pusieron en práctica dos fórmulas para paliar su desamparo: o bien se encomendaron a la protección de terceros o bien abandonaron sus expuestas heredades y se transformaron en depreda-dores desesperanzados. De todo ello hay contundentes ejemplos empí-ricos en la cornisa cantábrica. En los ambientes euskoparlantes, se hizo famosa por entonces la bagauda aracellitana de La Burunda, cuyo paroxismo depredador fue contenido por Merobaudes el año 44338.
Para captar mejor los entresijos de la paradoja anteriormente formu-lada –progresión del euskera en tiempos de desquiciamiento social-, cabe también adelantar lo sustancial del proceso histórico inmediatamen-te posterior. Sabemos con seguridad que un segmento de Vasconia fue sometido por Leovigildo el año 581, un siglo después de la conquista del valle del Ebro por Eurico, y que dicha campaña vino a ser el pistoletazo de salida de un largo proceso de enfrentamiento de los nativos con la generalidad de los reyes godos, hasta el punto de que el último de éstos,
38 IDACIO, Chronicon, “(128) Olimpiada CCCV, año XVIIII (de Valentiniano III). Asturio, maestro de ambas milicias, envía a su yerno y sucesor Merobaudes, de familia noble, elocuente, conocedor de la poesía como los antiguos y en cuyo honor se han levantado estatuas. En el poco tiempo que tuvo el mando, abatió la insolencia de los bagaudas aracelitanos” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 189).
160 Juan José García González
“Revasconización” de la depresión vasca en época nativista
Rodrigo, peleaba todavía con ellos en el momento mismo en que el Islam desbordaba el Estrecho de Gibraltar y entraba en la Península Ibérica. El retraso en la sumisión y la persistencia de la confrontación reclaman respuesta a dos preguntas básicas: qué sucedió realmente en territorio euskaldún en el período intermedio (443-581) y por qué se prolongó tanto la colisión con el estado hispanogodo (581-711).
Dejando para el capítulo siguiente la respuesta a la segunda cues-tión, cabe decir respecto de la primera que lo acontecido en la zona no fue otra cosa –como ya hemos insinuado- que una manifestación históri-ca más del entendimiento de los agroganaderos y de los agropecuaristas en tiempos de adversidad, entendimiento que situaba automáticamente a los primeros al frente de la sociedad, por ser los que contaban con capa-citación paramilitar y proporcionaban seguridad. Las benefactorías que concertaron por entonces los linajes de las anfractuosidades pirenaicas y de las grandes serranías pecuarias interiores con los agropecuaristas de La Burunda, de la llanada alavesa, de los fondos de valle, del andén litoral y del actual condado de Treviño permitió que el euskera, la lengua
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 161
de los pastoralistas, pasara a ocupar una posición dominante por ser la de los guerreros que se responsabilizaban de la defensa.
El prestigio social le proporcionó la posibilidad de invertir los térmi-nos recesivos del pasado y de reinsertarse profundamente entre los lla-neros y vallejeros circunvecinos. Las capacidades paramilitares de los pastores –tascadas por el estado romano, que les había arrebatado durante tantos siglos su proverbial capacitación en dicho plano- dieron pie a la posibilidad de que la lengua del colectivo dominante se convirtie-ra en la lengua dominante, circunstancia que facilitó su consolidación en la zona y su redifusión por espacios cada vez más distantes39.
En virtud de todo esto, la “vía materialista” de aproximación al cono-cimiento de la trayectoria del euskera incorpora algunas sugerencias relevantes:
– primera, que la vasconización de la depresión vasca es cuasiinme-morial en el tiempo y se produjo y consolidó por vía pastoril, afectan-do inevitablemente también a los espacios llaneros circunvecinos (fase del paleoeuskera o protoeuskera);
– segunda, que el impacto sucesivo de las dos lenguas foráneas “des-vasconizó” la depresión vasca de forma significativa, dando vida a un paisaje lingüístico insularizado. Así, el protoeuskera sobrevivió a la baja fragmentado entre los linajes de dominancia ganadera y fue suplantado en los bajos sucesivamente por el indoeuropeo y por el latín de acuerdo con una cadencia histórica determinada, la que impuso la sustitución del linaje de dominancia agrícola por la peque-ña producción campesina (fase del euskera arcaico);
39 HERRERO ALONSO, A., Voces de origen vasco en la geografía castellana, Bilbao, 1977; VV. AA., En torno a la toponimia vasca, Bilbao, 1986; KNÖRR BORRÁS, H., “Para una delimitación etno-lingüística de la Álava antigua. Ensayo de cartografía a partir de pruebas toponímicas”, en VV. AA., La formación de Álava, I, Vitoria-Gasteiz, 1985, págs. 489-541; DE HOZ, J., “El euskera y las lenguas vecinas antes de la romanización”, en VV. AA., Euskal linguistika eta literatura: bide berriak, Deusto, 1981, págs. 27-56; REN-FREW, C., Arqueología y Lenguaje. La cuestión de los orígenes de los indoeuropeos, Barcelona, 1990; RUBIO MARTÍNEZ, J. C., “Una estela funeraria en San Andrés de Cameros, La Rioja. Estudio preliminar”, en Faventia. Revista de Filología Clásica, 19 (1997), págs. 55-63; TOVAR LLORENTE, A., Mitología e ideología sobre la lengua vas-ca, Madrid, 1980; Id., El euskera y sus parientes, Madrid, 1958; TRASK, L., The History of Basque, Londres-Nueva York, 1997; VILLAR, F., Indoeuropeos y no indoeuropeos en la Hispania prerromana, Salamanca, 2000.
162 Juan José García González
– tercera, que la “revasconización” de la depresión vasca –entendida como el reflujo del euskera hacia los bajos y fondos de valle- fue relativamente tardía en el tiempo, guardando una estrecha relación directa con el revival nativista que prendió en la zona a partir de los reservorios de todo tipo que eran por entonces las grandes platafor-mas pecuarias, especialmente -a nuestro parecer- las de Urbasa, Andía y Aralar (fase del euskera común);
– cuarta, que la “revasconización” de la depresión vasca se produjo bajo un formato geopolítico relativamente invertebrado, constituido por un cierto número de incipientes entidades político-institucionales de aliento comarcal. Esta fragmentación, aunque generaba debili-dad, no mermaba la posibilidad de que la convergencia entre la capacitación productiva de los agropecuaristas y la aportación pro-tectora de los agroganaderos sentara los fundamentos mínimos básicos para emprender la estatalización (fase del euskera proto-dialectal);
Como veremos en el apartado siguiente, si esta última posibilidad no llegó a cuajar por entonces fue tanto por la debilidad general que depa-raba la fragmentación territorial (los pactos de benefactoría entre agroga-naderos y agropecuarias solo se podían concertar a una determinada escala espacial, apenas comarcal) como por la tenaz oposición de los reinos visigodo y merovingio, empeñados en hacer efectiva su condición de herederos exclusivos y excluyentes del espacio romano. En tal senti-do, sugerimos que la recurrente utilización por los cronistas coetáneos de la locución “Vasconias” (en plural) para designar el territorio euskaldún y la confrontación territorialmente fragmentaria de los nativos con los visi-godos avalan congruentemente nuestra proposición40.
A tenor, pues, de todo lo que llevamos dicho hasta aquí, la indepen-dencia de que disfrutaban los indígenas del centro-norte peninsular a principios del último tercio del siglo VI no era igual por todas partes.
40 OROSIO, Chronicon, “(140). Olimpiada CCCVII, año XXV (de Valentiniano III). Rechiario se casa con la hija de Teodorico (I); vistos los auspicios en el comienzo de su reinado, saquea las Vasconias en el mes de febrero” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 189). ISIDORO HISPALENSE, Historias de los godos, vándalos y suevos, “87. En el año de la era CCCCLXXXVI (año 448) Reciario, hijo de Recila, que se hizo católico, le sucedió en el reino durante nueve años. Éste, que aceptó en matrimonio a la hija del rey de los godos Teodorico, y que comenzó con buenos auspicios su reinado, devasta las Vasconias” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit.,, pág. 213).
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 163
Mientras los agropecuaristas de las comarcas litorales concertaban con los francos, por intermediación del dux Francio, la protección que no eran capaces de generar por sí mismos, los agroganaderos y agropecuaristas de las comarcas interiores solventaban dicha problemática por sí solos, sin acudir a ningún poder exterior a su ámbito ecogeográfico: los de los altos proporcionaban recursos pecuarios y fuerza militar y los de las depresiones y fondos de valle aportaban producción agraria, obteniendo en contrapartida protección.
Los cronistas visigodos posteriores, de clara tendencia analítica cen-trípeta, se toparon con serias dificultades para captar la solución geopo-lítica, de naturaleza dicotómica, que había adoptado cada vertiente de la cordillera por su lado. Por ello, nada puede parecer menos sorprendente que, al tratar de dar nombre a la entidad que conformaban los remotos cántabros y autrigones de peñas al mar, hundidos en el litoral mil metros por debajo del eje de la cordillera y aun de la visual de la propia meseta, los más avezados analistas hispanogodos se vieran obligados a acuñar un étnico inusitado: ruccones, rupigones. Tampoco puede parecer insóli-to que, para subrayar la relación que habían activado recientemente los cántabros y autrigones de peña al Ebro, bastante más cercanos y mucho mejor conocidos, decidieran emplear la voz más contundente que tenían a manos: Cantabria.
Como es bien sabido, los sucesores inmediatos de Eurico no supie-ron mantener el dinamismo militar que éste había invertido en el intento de sustituir el estado imperial por el reino visigodo, y los problemas ter-minaron por acumularse y agravarse, según lo testimonian las revueltas de los “tiranos” Burdunelo y Pedro, y la entrada sostenida, aunque inter-mitente, de los francos por el Pirineo occidental41.
41 CHRONICA GALLICA, “(651) Año XVI de los emperadores Mayoriano y León (año 473). Gauterio, conde de los godos, entra en las Hispanias por Pamplona y conquista Zara-goza y las ciudades cercanas” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 191); ISIDORO HISPALENSE, Historias de los godos, vándalos y suevos, “34.(8). Después, enviando su ejército (Eurico), se apodera de Pamplona y Zaragoza, y somete a su dominación la His-pania superior. Aniquila también en un ataque de su ejército a la nobleza de la provincia tarraconense, que ya le había ofrecido resistencia” (Año 472) (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., págs. 211-212).
ISIDORO HISPALENSE, Historias de los godos, vándalos y suevos, “41.(12). Durante su reinado, habiéndose reunido en España los reyes francos con un numerosísimo ejército, que tenía sometida a la guerra y al saqueo a la provincia Tarraconense, los godos, a las órdenes de Teudisclo, aniquilaron con una sorprendente victoria al ejército franco, después de cerrrarle la salida de Hispania por el obstáculo de los Pirineos” (PÉREZ
164 Juan José García González
4.- El ciclo visigodo (574 - 712)La conexión entre los visigodos recién llegados y los aristócratas
hispanorromanos no fue fácil. Aquéllos se comportaban como vencedo-res y querían monopolizar lo que quedaba de la tributación propia del Modo de Producción Antiguo. Éstos no se sentían perdedores, pues mantenían aceptablemente bien el tipo agarrados al Modo de Producción Esclavista, su régimen particular, que no estaban dispuestos a compartir. Puesto que, sin embargo unos y otros se necesitaban para salir adelante, al final tuvieron que poner en práctica ciertas técnicas de acomodación: los visigodos se vincularon a la tributación fiscal que subsistía a la baja un poco por todas partes, en tanto que los terratenientes se aferraron al esclavismo. La capacidad de gestión administrativa que aportaron los esclavistas y la fuerza militar que traían los invasores fueron las prendas que intercambiaron en prueba de una alianza impuesta por la necesidad. Acosados unos y otros por la incertidumbre que iba contra todos –al decir de San Isidoro el reino de los godos se encontraba reducido a límites muy estrechos-, no tuvieron más remedio que entenderse y, bajo Teudis, comenzaron a sentar bases de apaciguamiento social y de recuperación político-institucional.
De inmediato afrontaron la “reconquista” de las comarcas septentrio-nales que se habían independizado en cascada a partir del 457. Así, tras derrotar a los nativos en Amaya Patricia el año 574, Leovigildo recuperó Cantabria (o sea, el segmento cismontano de las viejas circunscripciones étnicas de cántabros y autrigones). Apenas siete años después, el 581, ocupó partem Vasconiae, es decir, el espacio interior del antiguo solar de caristios y várdulos, euskaldunizado cuando los euskoparlantes de las
DE LABORDA, A., op. cit., pág. 212); CRONICA CAESARAUGUSTANA: “Cinco reyes francos entran en Hispania por Pamplona y llegan hasta Zaragoza, a la que ponen sitio durante cuarenta y nueve días, atribulando a casi toda la población de la Tarraconense (Año 541). Por aquellos días la peste ataca a casi toda Hispania” (Año 542) (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 218); FREDEGARIO, Cronicae, “(873) Dagoberto envía un ejército de borgoñones a Hispania al mando de Abundancio y Venerando a favor de la conjura de Sisenando contra Suinthila; llega el ejército franco a Zaragoza contra la en-trega del missorius, entrega que termina siendo cambiada por la cantidad de doscientos mil sólidos” (Año 631) (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit.,, p. 225); FREDEGARIO, Cro-nicae, “(5) Gontrán, en el año vigesimosexto de su reinado, entra con su ejército en His-pania, pero tiene que volver pronto a sus bases” (Año 586). Id., Ibid., “(10) Gontrán, en el año vigesimonoveno de su reinado, dirige su ejército contra Hispania, pero es derrotado por los godos debido a la ineptitud de Bosson, su general” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 225).
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 165
plataformas pecuarias vasconizaron la depresión vasca al amparo de la profunda desestructuración intramontana generada por el desplazamien-to del sistema antiguo por el esclavista. Cuatro años después, el 585, Leovigildo incorporó el reino suevo42.
El reintegro del espacio cántabro-autrigón al estado visigodo no se completó hasta el año 613, cuando el monarca Sisebuto sometió por mar la fracción irredenta del litoral –Rucconia o territorio de los ruccones-, espoleado por el deseo de redondear la sumisión de la costa cantábrica al igual que por la pretensión de cortar el afán independentista de los rebellantes astures trasmontanos. La restauración de la herencia romana en beneficio del estado visigodo culminó en la cornisa cantábrica centro-oriental cuando Wamba ocupó el año 673 el segmento litoral euskalduni-zado que permanecía al margen del reino visigodo43.
42 JUAN DE BICLARO, Chronicon, “Año VIII de Justino que es el VI de Leovigildo (109.(2). En estos días el rey Leovigildo entra en Cantabria, extermina a los usurpadores de la región (provinciae pervasores interfecit), ocupa Amaya, se apodera de los bienes de aquellos, y somete la provincia a su poder” (Año 574) (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., p. 207); Id., Ibid.,: “Año V de Tiberio que es el XIII de Leovigildo (213. (3). El rey Leovigil-do ocupa parte de Vasconia y funda la ciudad que se llama Victoriaco” Año 581 (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 207).
43 ISIDORO HISPALENSE: Historias de los godos, vándalos y suevos, “54.(15). Dirigió (Recaredo) sus fuerzas también muchas veces contra los abusos de los romanos (bi-zantinos) y contra las irrupciones de los vascones; en estas operaciones parece que se trataba más que de hacer la guerra, de ejercitar a su gente de un modo útil, como en el juego de la palestra” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 212); ISIDORO HISPA-LENSE, Historias de los godos, vándalos y suevos, “63.(1): Hizo también al comienzo de su reinado (Suinthila) una expedición contra los vascones, que con sus correrías infesta-ban la Tarraconense; en aquella ocasión estos pueblos, acostumbrados a correr por las montañas, fueron víctimas del terror ante la llegada de Suinthila, que al punto, como si reconocieran ser justos deudores, arrojando sus armas y dejando expeditas sus manos para la súplica, doblegaron ante él sus cuellos, suplicantes; le dieron rehenes, fundaron la ciudad goda de Ologicus con sus prestaciones y trabajo y prometieron obediencia a su reino y autoridad y cumplir cuantas órdenes les fuesen impuestas” (PÉREZ DE LA-BORDA, A., op. cit., pág. 212); FREDEGARIO, Cronicae, “(33). En este años, Sisebuto subió al trono de Hispania a la muerte de Witerico; hombre sabio, lleno de piedad y muy alabado por toda Hispania, ya que luchó mucho contra el poder público (bizantino). La provincia de Cantabria, que había estado en manos de los francos, la sometió al reino godo. Francio, un duque que había tomado Cantabria en tiempos de los francos, había tributado a los reyes francos durante mucho tiempo; pero como los godos hubiesen reconquistado Cantabria para el imperio, tomó Sisebuto varias ciudades costeras del im-perio romano (bizantino), y las destruyó hasta las raíces. Y como el ejército de Sisebuto matase a las tropas romanas (bizantinas), Sisebuto, con piedad, decía: ¡”ay mísero de mi, en cuyos tiempos tanta sangre humana se derrama!”, y liberaba a cuantos podía. De esta forma se afirmó el reino godo en Hispania desde la orilla del mar hasta los Pirineos”
166 Juan José García González
Reconquista del centro-norte peninsular en época visigoda
La inserción de los “pueblos del Norte” en el reino visigodo tuvo tra-ducción inmediata en el orden administrativo, tanto laico como eclesiás-tico. Así, el tramo centro-occidental de la cornisa cantábrica, dominado con anterioridad por los suevos, fue convertido en el Ducatus Asturicensis, con residencia capitalina en Asturica Augusta. Por su parte, el segmento centro-oriental, con una cierta prolongación por el Pirineo y por el alto valle del Ebro, fue troceado en dos entidades de gestión: el Ducatus Cantabriae, con capital en Amaya Patricia, que englobaba los viejos terri-torios de cántabros y autrigones, y el Comitatus Vasconiae, probable-mente con capital en Victoriaco/Veleya, que comprendía los espacios de caristios, várdulos y berones, un fragmento del territorio lusón y la totali-
(Año 612) (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 224); JULIÁN DE TOLEDO, Historia del rey Wamba, “(9). Por aquel entonces (año 763), mientras sucedían estos hechos en el interior de las Galias, el piadoso rey Wamba, que venía a plantear batalla al montaraz pueblo de los vascones, deteníase en territorio de Cantabria…. Acto seguido, se interna en territorio de Vasconia, donde la devastación sistemática prolongada durante siete días a campo abierto, el hostigamiento de los reductos militares y el incendio de casas particulares se produjo con tal virulencia que los propios vascones, tras deponer la ru-deza de su corazón y previa entrega de rehenes, solicitaron no solo con súplicas sino con ofrecimientos que se les perdonara la vida y se restableciera la paz. Así que fueron aceptados los rehenes y fijados los tributos, después de negociar la paz, se dirige en línea recta contra las Galias, atravesando las ciudades de Calahorra y Huesca” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., p. 217).
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 167
dad del escenario vascónico de época romana, es decir, el hogar de vascones y iacetanos44.
Los desfiladeros como medio de control geopolítico: la Horadada de Trespaderne
44 CASTELLANOS, S., “Tradición y evolución de los sistemas sociales tardoantiguos: el caso del Alto Ebro (siglos V-VI)”, en VV. AA., Antigüedad y Cristianismo, XIV (1997), págs. 199-207; REVUELTA, R. La ordenación del territorio en Hispania durante la An-tigüedad Tardía. Estudio y selección de textos, Madrid, 1997, BESGA MARROQUÍN, A., Situación política de los pueblos del Norte de España en época visigoda, Bilbao, 1983; Id., Edomuit vascones. El País Vasco durante los reinos germánicos. Siglos V al VIII, Bilbao, 2001; Id.,“ApuntessobrelasituaciónpolíticadelNortedeEspañadesdelacaídadelImperioRomanohastaelreinadodeLeovigildo”,enLetras de Deusto, 26/73 (1996), págs. 79-115; Id., “Sobre la credibilidad del pasaje IV, 33 de la llamada Crónica de Fredegario”, en Letras de Deusto, 27/77, págs. 9-38; Id., Orígenes hispano-godos del Reino de Asturias, Oviedo, 2000; Id., “La independencia de los vascones: la era de los reinos germánicos (siglos V-VIII)”, en Historia 16 (2002), págs. 8-25; NOVO GÜISÁN, J. M., Los pueblos vasco-cantábricos y galaicos en la Antigüedad Tardía. Siglos III-IX, Alcalá de Henares, 1992.
168 Juan José García González
Estas grandes circunscripciones administrativas funcionaban con plena personalidad, despiezadas, a su vez, en instancias comarcales de gestión o territoria, nucleadas por un castrum o castellum con rango de lugar central. De cada una de ellas dependía jurisdiccionalmente un cier-to número de villae (explotaciones vilicarias) y vici (aldeas agropecuarias tributarias). Sugerimos que, entre los territoria más relevantes del Ducado de Cantabria, se encontraban en la segunda mitad del siglo VII los de Premorias, Asturias (de Santillana), Trasmera, Subporta y Carrantia en la vertiente atlántica y Campodio, Ripa Iberi, Malacoria, Castella, Mena, Lausa, Tobalina, Flumenciello y Lantaron en la fachada interior de la cor-nisa cantábrica. Amaia era la única civitas de la zona y los castra/castella más notables eran Vellica, Castrosiero, Tetelia, Área Patriniani, Sobrón y Miranda. El ducado de Cantabria limitaba a levante, de norte a sur, con los territoria de Vizkai, Alaba, Urdunia y Alaón, que pertenecían al Comitatus Vasconiae, gestionado por el comes Casius por el tiempo en que se produjo la invasión musulmana. El control del espacio montaraz se ejercía desde Amaia y se materializaba mediante el dominio de los desfiladeros o pasos que interconectaban las comarcas, en este caso neutralizando la circulación por la barranca de La Horadada de Trespaderne desde la fortaleza de Tedeja.
Circunscripciones administrativas del noroeste peninsular en época visigoda
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 169
La “reconquista de los pueblos del Norte” tuvo también efectos importantes, como ya hemos adelantado, en la administración eclesiásti-co-religiosa. Cabe recordar, al respecto, que, al tiempo de la entrada de los visigodos en Hispania, el centro-norte peninsular contaba ya con tres sedes episcopales, que trataban de gestionar diócesis inicialmente ina-barcables: Calagurris/Calahorra desde el 356, Pallantia/Palencia desde el año 443 y Tirasona/Tarazona desde el 449. Con el tiempo, los visigo-dos promovieron otras sedes, con sus correspondientes diócesis, por vía de intensificación: Auca/Oca (589), Pampilona/Pamplona (589), Uxama/Osma (597), Amaia/Amaya (673) y Alesanzo/Alesanco (673)45.
Esta trama diocesana vino a completar un largo proceso de ajuste episcopal a las grandes circunscripciones administrativas romanas –Tarraconensis, Gallaecia y Carthaginensis- y, en última instancia, a los viejos límites de las etnias indígenas. En vísperas de la invasión islámica, Palencia asumía la pastoral de los vacceos y turmogos; Osma, de aréva-cos y pelendones; Tarazona, de belos, titos y lusones; Calahorra de vár-dulos, caristios y vascones del ager; Pamplona, de los vascones del saltus; Alensanco, de los berones; Oca, de los autrigones y Amaya, de los cántabros.
Por lo que ya sabemos a través de sucesivas aproximaciones ante-riores, el euskera, tras resistir mal que bien entre los pastoralistas de las plataformas pecuarias el embate del indoeuropeo (ciclo indígena) y del latín (ciclo romano), terminó por expandirse en la misma proporción en que los linajes paramilitares agroganaderos garantizaban seguridad a los agropecuaristas circunvecinos a escala comarcal (ciclo nativista). Esta dinámica positiva, de recuperación y expansión, tenía, sin embargo, dos enemigos estructurales: por un lado, la debilidad que dimanaba del
45 ORLANDIS, J., La Iglesia en la España visigoda y medieval, Pamplona, 1976; ORLAN-DIS, J. – RAMOS-LISSÓN, D., Historia de los concilios en la España romana y visigoda, Pamplona, 1986; CORULLÓN, I., “El eremitismo en la época visigoda y altomedieval a través de las fuentes leonesas”, en Tierras de León, 64 (1986), págs. 3-29; GARCÍA VI-LLOSLADA, R. (dir.), Historia de la Iglesia en España, Madrid, 1982-86, 4 vols.; FERNÁN-DEZ ALONSO, J., La cura pastoral en la España romano-visigoda, Roma, 1955; LORING FARCÍA, Mª. I., Cantabria en la Alta Edad Media: organización eclesiástica y relaciones sociales, Madrid, 1987; MARTÍNEZ DÍEZ, G., “El patrimonio eclesiástico en la Iglesia visigoda. Estudio histórico-jurídico”, en Miscelánea Comillas, 32 (1959), págs. 2-200; VV. AA., España Eremítica, Pamplona, 1970; DÍAZ MARTÍNEZ, P. C., Formas económicas y sociales del monacato visigodo, Salamanca, 1987; LÓPEZ MARTÍNEZ, N., Monasterios primitivos en la Castilla Vieja, Burgos, 2001; MANSILLA, D., Geografía eclesiástica de España. Estudio histórico-geográfico de las diócesis, 2 vols., Roma, 1994.
170 Juan José García González
Parrilla diocesana del centro-norte peninsular en época visigoda avanzada
alcance comarcal de la articulación geopolítica, incapacitada para lograr unidad y unanimidad a escala regional; por otro lado, la temprana tensión demográfica que generaba el desarrollo social sustentado en el mutualismo concertado por pastoralistas y agropecuaristas en un contexto geopolítico -y, por tanto ecogeográfico- tan compartimentado. Bastaba con una mínima sobresaturación en el medio montaraz para que la sociedad experimentara la necesidad de desalojar excedentarios, solución que, al ser obstaculizada en sus bordes por los estados circunvecinos -el reino merovingio al norte de los Pirineos y el reino visigodo al sur-, no podría por menos que engen-drar tensiones alimentarias y las inevitables rapiñas. Éstas, a su vez, car-gaban de razón a los estados para actuar contra los irredentos. Máxime si, como era el caso, se consideraban herederos de Roma y con derecho, por tanto, a reclamar como propios los territorios nativos46.
46 ALLIÈRES, J., Los vascos, Madrid, 1978; CARO BAROJA, J., Los vascos, Madrid, 1971, COLLINS, R., Los vascos, Madrid, 1989; SAYAS, J. J., Los vascos en la Antigüedad, Ma-drid, 1994; SANTOS YANGUAS, J. (dir.), El solar vascón en la Antigüedad. Cuestiones de lengua, arqueología, epigrafía e historia, San Sebastián, 1989; PÉREZ, Mª. J., Los vascones. El poblamiento en época romana, Pamplona, 1986.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 171
Este cuadro general desembocó en un clima de guerra generalizada, que cobraba cuerpo de forma más o menos espasmódica: cada vez que el reino visigodo quería hacer valer su posición eminente (Leovigildo) o mantener el tono de su milicia (Recaredo) o controlar determinados seg-mentos (Suinthila, Sisebuto, Wamba) y cada vez que los excedentes humanos de los nativos montanos que sobrevivían en régimen de bene-factoría se comportaban como depredadores, liderados por jefes más o menos oportunistas, como Froya47.
En procesos tan paradigmáticos como éste, en que el estado de turno no está capacitado para liquidar el problema de una sola vez, el enfrentamiento del reino visigodo con los nativistas montanos no sólo adoptó un formato político-militar espacialmente fragmentario sino que dio pie al desarrollo de campañas publicitarias muy aceradas, con una sistemática propaganda denigratoria de los colectivos montanos. Así, durante el siglo largo que duró el conflicto, los montañeses fueron repe-tidamente descalificados como tirani y pervasores, incestuosos y pecado-res, paganos y feroces, etc., etc.
El desbaratamiento final de la trama nativista por parte del estado visigodo, desarrollada de forma poco o nada sistemática, no pudo por
47 GREGORIO DE TOURS, Historia de los francos, “IX. 7. Los vascones, bajando de sus montes, descendieron a la llanura, devastaron las villas y los campos, incendiaron las casas, haciendo cautivos a muchas personas con sus rebaños. El duque Austrowaldo marchó contra ellos varias veces, pero no obtuvo nada más que una pequeña vengan-za” (Año 587) (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pp. 205-206); TAJÓN, Cartas, “727. Por entonces un tal Froya, hombre peligroso y loco, haciéndose con el poder, después de haber agrupado a los perversos cómplices de sus maldades, tramando engaños contra elreyRecesvinto,fielygranservidordeDios,congranesfuerzoatacaalatierracristia-naparadominarla.Porsumaldad,losfierosvascones,habiendobajadodelosPirineos,asolando la tierra de Iberia con diversas irrupciones la devastan. ¡Oh dolor!, la magnitud de la desgracia hace fallecer el propósito de contarla. Pero hay que llegar a lo que da miedo contar. Se derrama sangre inocente de muchos cristianos; unos son degollados, otros mueren heridos por lanzas y otras diversas armas; son cogidos una gran cantidad de prisioneros y se consiguen grandes botines”….”728. (B). De esta manera, prisione-ros por la muralla que rodea Zaragoza y esperando la llegada del rey mencionado, con oraciones implorábamos la misericordia de Dios omnipotente para que no permitiera que cayera sobre nosotros el yugo de la tiránica dominación y para que nos concediera cuantoanteslaayudadesumano,mediantesupiadosísimopríncipe,contraelimpíoenemigo(C).PeroDiosescuchórápidamentelasoracionesdesussiervosylasúplicadesumisericordiosopríncipe.Asípues,enviadoundefensorfortísimo,aesteleayudacon su omnipotencia, mientras a aquel (Froya), el autor de la terrible ofensa, le castiga con la muerte; a este le da los laureles de la gran victoria y a aquel la vergüenza de una muerte atroz” (PÉREZ DE LABORDA, A., op. cit., pág. 215).
172 Juan José García González
menos que afectar al euskera, que reculó un tanto en los segmentos llaneros con la estabilización del reino y con la reafirmación de la peque-ña explotación agropecuaria familiar, circunstancia esta que implicaba la potenciación del cristianismo, organizado ya en una Iglesia de propen-sión latinizante. Para suerte, sin embargo, del euskera, ni la Iglesia había alcanzado todavía un desarrollo suficiente ni el estado visigodo se encon-traba capacitado para incidir con fuerza en todos los ambientes y, menos aún, en los más arriscados.
De momento se contentaron con la aplicación de soluciones posibi-listas: aquélla, ensayando campañas de evangelización de los linajes agroganaderos de tradición religiosa panteísta y éste, conformando una circunscripción condal, el Ducatus Vasconiae, que integraba la totalidad del espacio vascónico de época romana (incluida la Iacetania) así como los territorios de la depresión vasca recientemente “revasconizados”. Todo ello articulado en torno a Veleia, reactivada con rango de capital política como Victoriaco, y controlado estratégicamente por mercenarios reclutados por el reino visigodo entre los francos, tal y como parecen darlo a entender las necrópolis de Aldaieta (Nanclares de Ganboa), San Pelayo (Dulantzi), Buzaga, Pamplona (Navarra) y Basauri (Vizcaya), al igual que otros yacimientos cispirenaicos de sabor cultural merovingio48. En cualquier caso, con los datos que tenemos sobre el período que com-prende esta entrega no hay manera de determinar la vasconización o no de Valdegovía. Las esperanzas continúan depositadas en la onomástica y en la arqueología.
Avanzado el siglo VI, el reino visigodo había alcanzado cierta esta-bilidad merced a la armonización en muchas zonas del Modo de Producción Esclavista con el Modo de Producción Antiguo, bajo la prima-cía del primero. Ello no significaba, sin embargo, gran cosa. La propia necesidad del ensamblaje dejaba entrever que los fundamentos que sus-
48 LARRAÑAGA, K., “El pasaje del Pseudo-Fredegario sobre el dux Francio de Cantabria y otros indicios de naturaleza textual y onomástica sobre la presencia franca tardoantigua al sur de los Pirineos”, en AEA, 66 (1993), págs. 177-206; AZKÁRATE, A., “Francos, aquitanos y vascones. Testimonios arqueológicos al sur de los Pirineos”, en AEA, 66 (1993), págs., 149-176.; AZKÁRATE, A., Necrópolis tardoantigua de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Álava). Vol. I. Memoria de la excavación e inventario de hallazgos, Vitoria-Gasteiz, 1999; GARCÍA CAMINO, I., Arqueología y poblamiento en Bizkaia, siglos VI-XII. La configuración de la sociedad feudal, Bilbao, 2002.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 173
tentaban el buen estado de cosas eran bastante más endebles de lo que las apariencias daban a entender49.
A pesar de algunas concesiones a los esclavos, como la de poder casarse y disponer de una buena parte de los productos de su esfuerzo, los amos no habían perdido su condición de tales, y los casati quedaron obligados a compatibilizar el laboreo de las unidades que recibieron con el trabajo en el indominicatum . El resultado final de este apaño fue, sin embargo, desastroso, pues la fuerza esclava “amejorada”, aunque capa-citada para profundizar los rendimientos, se quedó a medio camino en la aplicación de sus potencialidades por el imperativo de la relación social dominante, la propiedad quiritaria, que les obligaba a trabajar la reserva dominical. Al tener que desarrollar su esfuerzo a un tiempo en dos tajos diferentes y a veces distantes entre sí –el suyo y el del amo-, el casatus tocó techo productivo muy pronto y a un nivel muy bajo.
Era, no obstante, el modelo que la aristocracia más apreciaba y que, aun con deficiencias estructurales graves, cubría pasablemente sus exi-gencias. De ahí que el Modo de producción Esclavista no sólo consiguie-ra auparse a posiciones dominantes, sino que comenzara a parecer el menos malo posible a los colectivos sociales que penaban fuera de los circuitos de protección e incluso a ciertos grupos magnaticios –bárbaros o no- que sobrevivían enganchados al Modo de Producción Antiguo. Muchos campesinos descolocados –y, por tanto, indefensos- no vacila-ron un instante. Se pegaron como lapas al costado del Modo de Producción Esclavista, acogiéndose a su amparo, bien como renteros (coloni), bien como rústicos patrocinados (vicani). Unos y otros quedaron obligados a reproducir en sus parcelas el esquema de trabajo de los casati y, en el caso de los últimos, a traspasar a las villae esclavistas las
49 BONNASSIE, P., Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental, Barcelona, 1993; COLLINS, R., La España visigoda, 409-711; Barcelona, 2005; DÍAZ MARTÍNEZ, P. C. et alii, Hispania Tardoantigua y visigoda, Madrid, 2007; PÉREZ SÁNCHEZ, D., El ejército en la sociedad visigoda, Salamanca, 1989; PETERSON, D., Frontera y Lengua en el Alto Ebro. Siglos VIII-XI, Logroño, 2009; GARCÍA MORENO, L. A., Historia de España Visigoda, Madrid, 1989; Id., El fin del reino visigodo de Toledo. Decadencia y catástrofe. Una contribución a su crítica, Madrid, 1975; FONTAINE, J., Isidore de Seville et la culture clasique dans l’Espagne visigothique, París, 1959; Id., Culture et Spiritualité en Espagne du IV au VII siècle, Londres, 1986; GONZÁLEZ ECHEGARAY, J., Cantabria en la transi-ción al Medievo. Los siglos oscuros, IV-XI, Santander, 1998; ORLANDIS, J., Historia del reino visigodo español, Madrid, 1988; BARBERO, A., La sociedad visigoda y su entorno histórico, Madrid, 1992; RIPOLL, G. – VELÁZQUEZ, I., La España visigoda. Del rey Ataulfo a D. Rodrigo, Madrid, 1997.
174 Juan José García González
heredades que, como campesinos hasta entonces libres, mantenían todavía en régimen de propiedad quiritaria.
El tirón que ejercía el Modo de Producción Esclavista sobre los pri-vilegiados que estaban enganchados al Modo de Producción Antiguo afectaba, sobre todo, a la aristocracia hispanogoda, cada vez más inte-resada en homologar su estatus social con quienes, pese a su catadura esclavista –o, tal vez, por ello- se perfilaban como el modelo a seguir: los patricios hispanorromanos. Poco a poco, algunas familias aristocráticas bárbaras comenzaron a dotarse de un patrimonio territorial trabajado por esclavos “amejorados” (casati), circunstancia que se hizo en bastantes casos a costa de reducir a la esclavitud a los campesinos tributarios –es decir, a los agropecuaristas libres- que habían quedado bajo su control a la recepción, en régimen de hospitalitas, de extensos circuitos fiscales pertenecientes al estado.
De esta manera, actuando como una auténtica mancha de aceite, el Modo de Producción Esclavista no sólo mantenía el tipo sino que se extendía y ganaba cuotas en la sociedad tardoantigua a costa de fagoci-tar y reducir a su peculiar dinámica lo poco que quedaba del Modo de Producción Antiguo. Ahora bien, en estricta unidad de contrarios, no hacía otra cosa que inocular y propagar a todos y por todas partes su suicida mediocridad productiva.
Por su parte, el Modo de Producción Antiguo había perdido a la caída del Imperio Romano lo esencial de sí mismo: su carácter público, su naturaleza estatal. Consiguió, ciertamente, mantener alguna aparien-cia y aun cobrar leve prestancia cuando una fracción del sistema admi-nistrativo y fiscal en creciente deriva fue consignada durante el desplaza-miento intersistémico a los jefes bárbaros con la finalidad de facilitar su asentamiento en territorio imperial. Por medio, pues, de la hospitalitas una cierta tributación de origen romano consiguió subsistir y sobrepasar el proceloso fin del Estado Universal.
No cabe, sin embargo, engañarse. Lo que se mantuvo como Modo de Producción Antiguo tenía bien poco que ver con la tributación pública, era considerado como patrimonio privado de cada pueblo bárbaro y se decidía con frecuencia sobre él en cada caso y momento concreto. La fiscalidad no desapareció, ciertamente, del todo –de ahí que el régimen antiguo prolongara su existencia, aunque en posición subsidiaria-, pero, avanzado el siglo VI, apenas era otra cosa que un lejano remedo, un puro fantasma, de la vieja tributación estatal gestionada por una administra-ción central.
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 175
Desplazamiento del MP. Antiguo por el MP. Esclavista durante la Tardoantigüedad
La acelerada absorción del Modo de Producción Antiguo por el Modo de Producción Esclavista en el tramo final del estado visigodo está en la base de la “época de revolución social” que, finalmente, daría al traste con lo sustancial de la Formación Social Antiguo-Esclavista. Y ello por dos motivos. De un lado, porque la mediocridad productiva del trabajo esclavo o marcado por el esclavismo había perdido toda elasticidad, haciendo inviable cualquier exigencia nueva, ya en especie, ya en traba-jo. De otro lado, porque la creciente privatización de los terrazgos que provocaba la progresión del régimen esclavista incrementaba los recur-sos privados de la aristocracia en detrimento de la monarquía, que veían sus bases públicas, tributarias, reducirse a marchas forzadas.
Así las cosas, con un botín a repartir entre los privilegiados cada vez más escaso, la chispa que había de provocar el desmantelamiento del estado hispanogodo no pudo ser otra que la pura confrontación social, reconocida “partera de la historia” en cuanto que comadrona habilitada para tensionar el sistema vigente hasta provocar el alumbramiento del siguiente. La colisión adoptó, en principio, la forma de una contradicción
176 Juan José García González
interna de clase entre la aristocracia y la monarquía visigodas, en cre-ciente pugna por los recursos, que, en último término, proporcionaban agónicamente sus dependientes tributarios o esclavos. Finalmente, se manifestó como una auténtica lucha de clases cuando, a la enésima vuelta de tuerca contributiva de los amos –bien directamente, bien a tra-vés del estado-, respondieron los casati, coloni y vicani con la inhibición laboral o la deserción del tajo. De ello dan fe inequívoca y recurrente las leyes bárbaras de finales del VII y principios del VIII.
En definitiva, pues, el estado visigodo se diluyó a comienzos del siglo octavo por convergencia de dos circunstancias adversas: una pri-mera y principal, la crisis estructural de la Formación Social Antiguo-Esclavista (que, pese a todo, sería prolongada algo después aunque sin futuro alguno por el reino protoastur hasta el 769) y otra sobrevenida y
El Ducatus Cantabriae y el Comitatus Vasconiae en vísperas de la invasión islámica
Valdegovía en épocas Antigua y Altomedieval (350 a. c. - 711 d. c.) 177
subsidiaria, el acceso del Islam, que se benefició del hundimiento de las clases en conflicto50.
En efecto, el desplazamiento en el transcurso del siglo VII del Modo de Producción Antiguo, eminentemente tributario, por el Modo de Producción Esclavista evolucionado (esclavismo casato) posibilitó el desarrollo de éste a costa de aquél, circunstancia que determinó el incre-mento de los patrimonios privados de la aristocracia hispanogoda en detrimento de los recursos públicos de la monarquía, con la persistente y recurrente amenaza de empobrecimiento de la misma. Ésta hizo frente al problema de dos maneras: por un lado, desarrollando los aparatos de estado hasta el máximo y hasta el final, como lo demuestra la acuciante creación de provincias, ducados y condados en tiempos extremadamen-te tardíos; por otro lado, promoviendo un enfrentamiento desgarrador con la aristocracia, plagado de confiscaciones y venganzas, que no pudieron por menos que afectar fiscalmente a los rústicos, que comenzaron a desertar del tajo y a desentenderse del porvenir del estado.
50 GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., “Incorporación de la Cantabria romana al estado visigo-do”, en Cuadernos Burgaleses de Historia Medieval, 2 (1995), págs. 167-230; GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., “Ordenación geopolítica del espacio centro-meridional de la Cordillera Cantábrica (Siglos IV a. C. – VI d. C.)”, en REGLERO DE LA FUENTE, C. M., (coord.), Poder y sociedad en la Baja Edad Media. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Valladolid, 2002, 2 vols; t. 2 págs. 971-99; GARCÍA GONZÁLEZ, J. J. – FERNÁNDEZ DE MATA, I., Estudios sobre la transición al feudalismo en Cantabria y la cuenca del Duero, Burgos, 1999; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., Orígenes del reino de Pamplona. Sus vinculaciones con el valle del Ebro, Pamplona, 1985; Id., Orígenes de la nación española. El reino de Asturias, 3 vols., Oviedo, 1972; ORLANDIS, J., La vida en España en tiempos de los godos, Madrid, 1991; MARTIN, C., La géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, Lille, 2003; AZKARATE, A., “La Tardoantigüedad”, en RIVE-RA, A., Historia de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2003, págs. 87-108; CARO BAROJA, J., Los pueblos del norte de la Península Ibérica, San Sebastián, 1973; Id., Los Vascones y sus vecinos, San Sebastián, 1985; LACARRA, J. Mª., Vasconia medieval. Historia y Filolo-gía, San Sebastián, 1957; LARREA, J. J., La Navarre du IV au XII siècle. Peuplement et societé, París-Bruselas, 1998; GARCÍA MORENO, L. A., “Estudios sobre la organización administrativa del reino de Toledo”, en AHDE, XLIV (1994), págs. 87-118.
178 Juan José García González
Parrilla diocesana de la Provincia Tarraconensis en vísperas de la invasión islámica
La contradicción interna de clase, doblada, pues, por la lucha de clases, alcanzó el paroxismo total cuando una significativa fracción de la aristocracia hispanogoda decidió a traicionar a su rey en el peor momen-to posible, en plena batalla del Guadalete, a la concurrieron los beréberes de Tarik ben Ziyad arrastrados por el insidioso tornado que generaba la entrada de la Formación Social Antiguo-Esclavista en fase dialéctica de contradicción integral.