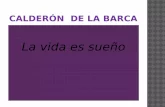Introduction: Remembering Aldo Moro [co-authored with Giancarlo Lombardi]
Revista l'Interrogant nº 11, juliol 2011 Autors: Steimann, Moyano, Godínez, Brignoni, Almirall,...
Transcript of Revista l'Interrogant nº 11, juliol 2011 Autors: Steimann, Moyano, Godínez, Brignoni, Almirall,...
L’IN
TE
RR
OG
AN
TJu
lio 2
01
1
Julio 2011
PER A LA SALUT MENTAL
Pg. Valldaura, 214, 1a. plta. 08042 BarcelonaTel. 93 276 16 [email protected]
www.revistainterrogant.org
nº11nº1
1
L’INTERROGANT 5
07 Editorial
Salud Mental y educación
Algunas consideraciones teóricas
08 Algunos síntomas de la salud mental
Delia Steimann
13 De lo imposible (y posible) en educación
Segundo Moyano
La clínica
19 Desencantados y resentidos: un nombre del malestar en el aula en los chicos de hoy
Rosa Godínez
24 El encuentro con la psicosis en el niño tutelado: protección a la infancia, salud mental y educación
Susana Brignoni
Conexiones
Lo social, lo educativo y lo clínico
27 De què parlem quan parlem d’escola inclusiva?
Ramon Almirall
30 El encuentro con la psicosis desde la perspectiva de un EAIA
Carmen Fernández Ayerbe
34 El malestar en el aula
Eulàlia Bassedas
38 El encuentro con la psicosis, el trabajo del educador
José Miquel Leo
41 Un recorrido «creativo»
Daniel de León
Clínica y contemporaneidad
45 La inserción en el síntoma: Padres y adolescentes
Carmen Grifoll
48 ¿Qué ética para la demanda?
Patricia Lombardi
Clásicos del Psicoanálisis
52 Biografía de Melanie Klein. La construcción de una vida.
Alicia Calderón de la Barca
57 La técnica psicoanalítica del juego: su historia y significado
Melanie Klein
Polémicas Contemporáneas
69 Hiroshima, memoria de una visión imposible
Marcelo Barros
Patronat FNB
President Dr. Ramon Morera i CastellsDirector Pla d’Innovació d’Atenció Primària i Salut ComunitàriaSecretari Sr. Alfredo LandmanDirector General de l’Editorial GedisaVocalsSra. Mai FelipDirectora de relacions externes i protocol del MNACVicepresidenta de Design for the worldDra. Nuria Torres Cap del Servei de Gestió Social i Acció Corporativa de Sistemes d’Emergències Mèdiques (SEM)Dr. Àlex Escosa i Farga Director de la SAP (Serveis d’Atenció Primària) de Muntanya de BarcelonaSr. Miquel Domènech i Argemí Professor titular de Psicologia Social, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)Consell de Direcció de la FNBSra. Susana BrignoniSra. Roser CasalprimSra. Carmen GrifollComitè Científic AssessorDr. Pere Barri: Programa de Fecundació Assistida. Institut Universitari DexeusDra. Anna Fornós: Neuropediatra. Directora Mèdica d’ASPACE. BarcelonaSra. Esther Jordà: Tècnica Pla Director Salut Mental.Sra. Violeta Núñez: Professora de Pedagogia Social. Dpt. de Teoria i Història de l’Educació. Universitat de BarcelonaDr. Lluís Torralba: Subdirector de Recursos Sanitaris del Departament de Salut. Generalitat de CatalunyaResponsable de Publicació: Graciela EsebbagComitè de Redacció: Susana Brignoni, Jaime Claro, Graciela Esebbag, Rosa Godinez, Patricia Lombardi, Àlex Rodriguez.Secretària: Ma. Reyes NoguésDisseny i Maquetació: Ariel Rehinhardt, Montse CodinaImpressió: Limpergraf, S.L.
ISSN: 1698- 5354Depòsit legal: B-38605-2003
Adreça FNB: Pg. Valldaura, 214, 1a. plta. 08042 BarcelonaTel. 93 276 16 95interrogant@[email protected]
nº11
L’INTERROGANT 7
Editorial
Este número cierra con un artículo controvertido: “Hiroshima, memoria de una visión imposible”,
publicado en Polémicas Contemporáneas. El final de nuestro n.º11 pone de relieve aquello que no cesa de hacer su aparición en la existencia humana: la pulsión de muerte.
El recuerdo de la tragedia de Hiroshima surge a partir de esa nueva tragedia japonesa, la radiación –ese mal invisible– otra vez presente en el mismo país, ahora en forma de catástrofe natural. Estos acontecimientos se colaron en nuestras páginas mien-tras empezábamos a conocer otro tipo de mal: las políticas de contención del gasto público que afectan directamente a la Salud y, en particular, a la salud mental. Nos preocupa que esta política de recortes pueda afectar las bases del estado del bienestar y que pueda limitar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos de calidad.
En este n.º11 también nos dedicamos, en gran parte, a la articulación (¿posible-imposible?) entre Salud Mental y Educación, eje de la X Jornada de Debate de la Fundació Nou Barris, que tuvo lugar el 26 de noviembre del 2010.
Y continuando con la lógica habitual de nuestra revista incluimos, en nuestro apartado de clásicos la figura de Melanie Klein. Dos textos: uno biográfi-co y otro, un texto donde la psicoanalista hace un desarrollo histórico de la evolución de su teoría del psicoanálisis con niños. Fue ella una pionera que formalizó la práctica del psicoanálisis con niños, reconoció al infante como sujeto de pleno derecho en el tratamiento, introdujo los juguetes, inició la in-tervención clínica con niños muy pequeños y formuló
que el juego es para los niños como la asociación libre lo es para los adultos, cuestiones que al principio del siglo XX, en los albores del psicoanálisis, aún no habían sido pensadas. Pese a las diferencias teóricas con los autores que publicamos en este apartado, para nosotros se trata de mostrar la evolución del pensamiento psicoanalítico y de la clínica con niños.
Pero hoy, además, encontramos algo ejemplar en la posición de Melanie Klein: su valentía, el coraje con el que sostuvo lo particular de sus teorizacio-nes, así como las consecuencias clínicas de éstas, la convicción de que el debate sobre las ideas debía sostenerse dentro de la Sociedad analítica.
Volviendo sobre su vida recordamos algo, po-dríamos decir anecdótico, de la forma en que se llevaron a cabo los debates teóricos en la Sociedad Psicoanalítica de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, las llamadas controversias: muchas reunio-nes se realizaron durante los bombardeos alemanes sobre Londres, sin interrupción, a veces sin bajar a los refugios. Hay en esta actitud quizá una enseñan-za, una respuesta, en medio de la destrucción, que atendía en profundidad a lo que estaba pasando. Melanie Klein defendió uno de los conceptos fun-damentales del psicoanálisis: la pulsión de muerte presente desde el principio mismo de la vida.
Es nuestro deseo poder estar a la altura de nuestra actualidad, tratando de construir espacios de palabra, resistiendo, creando lugares simbólicos que contribuyan a decir no a «la insondable crueldad del prójimo».
Comité de redacción
L’INTERROGANT 13Algunas consideraciones teóricas
La propuesta y la asistencia a una jornada que lleva por título genérico Salud Mental y Educación podríamos
considerarla un acto de valor(1). Un valor que contempla dos de sus acepciones: por un lado, un acto de valentía respecto del lugar al que nos reclama a quienes nos dedi-camos a la educación, a poner en duda ciertos discursos, a preguntar y a preguntarnos sobre el sentido de nuestra tarea y, más si cabe, a tratar un tema complejo; y, por otro lado, un acto de valor por el significado valioso que tiene poner disciplinas a conversar, a establecer nexos de las tareas en común, incluso a admitir lo imposible, pero también lo posible, como punto de partida para el trabajo al que aquí se nos convoca.
El paisaje del siglo XXI, tantas veces referenciado en los últimos tiempos(2), convoca sin duda a pensar que lo que se presenta como actualidad pertenece al orden de lo inexorable, entendiéndolo como aquello inevitable o que no se deja vencer con ruegos. Ante ello, en educación, siempre ha habido un no rotundo para plantarse ante las profecías de fracaso (Frigerio, 2004), y al detenernos
un instante existe un componente que no deberíamos pasar por alto: la sugestión, la evocación de pensar que no es posible. Existe un libro de la pedagoga Adriana Puiggrós, titulado La tremenda sugestión de pensar que no es posible (2010) y que trata de las relaciones entre política y educación. Por lo tanto, es sugestivo, pero tremendo, aposentarse en lo que no es posible; aunque también puede resultar del todo insatisfactorio estable-cerse en lo posible como sentido total de nuestra acción. Así pues, posiblemente de lo que se trate en un inicio es de intentar no convertir lo imposible y lo posible (al menos en educación) en un par de contrarios que impelen inexorablemente a tomar una posición única de partida.
Por lo tanto, mencionamos un primer aspecto: para hacer frente a lo que se presenta como lo inexorable es necesario, tal y como señala Frigerio, realizar un decir, un pensar y un hacer (2004, p. 16). Para que el señalamiento de lo imposible en educación no aparezca como un significante vaciado, conviene apostar más allá del enunciado, comprometiendo un pensar y un hacer.
De lo imposible (y posible) en educación (*)
Segundo MoyanoPedagogo y profesor de educación social en la UOC
L’INTERROGANT14 Algunas consideraciones teóricas
La importancia de nombrar lo imposible repercute en la posibilidad de hacer algo con aquello imposible que hay en cada disciplina. En este caso, con la educación.
Todos tenemos presente el prefacio de Sigmund Freud al texto Juventud desamparada, de August Aichhorn (2005, pp. 23 y ss.). Freud, además de lo ya sabido res-pecto a la educación como profesión imposible, propone una especial relación entre disciplinas: “El efecto de la educación es algo sui generis; no debe ser confundido con la influencia psicoanalítica, ni reemplazada por ella. El psicoanálisis, dentro del marco de la educación, puede ser considerado como un medio auxiliar de tratamiento del niño; pero no es un sustituto adecuado de aquélla. No solamente resulta imposible tal sustitución, en el te-rreno práctico, sino que tampoco es recomendable por razones teóricas» (op. cit., 2006, p. 24). Una valiosa consideración que propugna una conexión recíproca de aprendizaje mutuo entre educación y psicoanálisis.
La imposibilidad señalada por Freud repercute en la consideración de que la educación ha de poder hacer respecto de sus propios límites, indicando la necesidad de consciencia de ellos con respecto a las posibilidades de la educación. Es decir, si señalamos algunos de esos límites, es posible que aparezca la oportunidad y las posibilidades de trabajo educativo.
Por otro lado, lo que señala Maud Mannoni en La educación imposible (1983), y que posteriormente retoman otros autores, es el giro psicológico-cientificista de la pedagogía moderna, afirmando que esa manera de entender el acto educativo imposibilita a priori el acontecimiento de efectos educativos subjetivantes (La-jonquière, 1999) respecto de la construcción de lazo social, en tanto que esa manera de educar imposibilita sustraerse de la carga que supone un perfil clasificatorio para inscribirse en lo social.
Tanto Freud como Mannoni señalan ese marco de la imposibilidad. Por un lado, Freud indica un punto de partida que evite aquello que él mismo afirmó en El malestar en la cultura. Es decir, que “[…] la educación se comporta como si se dotara a los miembros de una expedición al polo de ropa de verano y mapas de los lagos de Italia septentrional” (1986, p. 130). Y por su parte, la lectura de Mannoni introduce la necesidad actual de no contemplar la educación desde una sola visión, sin aristas, dando lugar a pensar que otras educaciones son posibles, más allá de las contemplaciones hegemónicas.
Por lo tanto, a partir de estas dos aproximaciones conviene delimitar diferentes puntos de partida, ya que no es lo mismo partir de la premisa “lo imposible de la educación”, que decir “lo imposible en educación”, ni, por supuesto, afirmar que “la educación es imposible”. Tres maneras de posicionarse, con efectos diferentes en
las prácticas educativas y en las consideraciones de su conexión con las cuestiones de salud mental.
En primer lugar, lo imposible de la educación supone un ejercicio de detección estructural del acto educativo, considerando, a la manera freudiana, que no todo se puede educar, que no todo es educable, que no todo se puede transmitir, que no todo se puede saber; y que la pretensión de totalidad contrarresta los efectos edu-cativos y sociales que la educación, consciente de sus límites, posibilita. Como dice Meirieu, lo normal es que en educación las cosas no funcionen (2000). Es decir, un intento pedagógico de partir de los límites para hacer emerger algo de las posibilidades.
En segundo lugar, lo imposible en educación, con un tono marcadamente más práctico, referido a la coyuntura y al quehacer cotidiano de lo educativo, y que remite a preguntarse sobre qué parte de nuestras prácticas es imposible y que, en muchos casos, se acompaña de un “no sé qué hacer” con respecto a esas imposibilida-des. Preguntas que abren, sin duda, la posibilidad de un trabajo educativo, estableciendo un no-saber como precedente, como un acto previo al trabajo educativo.
Y, en tercer lugar, la educación es imposible. Posible-mente, es ésta la afirmación que más se relaciona con la inexorabilidad. Admitir los límites de la educación como componente estructural de la acción educativa y advertir que no todo es educable, nos obliga, en el ejercicio mis-mo de la función educativa, a detectar las posibilidades educativas. En cambio, en ocasiones nos encontramos con una pretensión de solución en el marco de la imposibili-dad educativa. Es decir, frente a cuestiones controverti-das, incómodas, complejas, acaban apareciendo cargas de profundidad disfrazadas de agentes sustitutivos. Me refiero a acciones en nombre de la educación, califica-das alegremente de educativas pero que corresponden a otras prácticas: a título de ejemplo, las medicaciones masivas, la contención física, el encierro preventivo o el control exhaustivo. En definitiva, la afirmación de que la educación es imposible, acaba convirtiéndose en una contundente imposición: la educación es posible… sí o sí.
Todas estas formas de posicionarse frente a lo im-posible tienen margen de maniobra, obedecen a posi-ciones epistemológicas respecto de la educación, pero también a posiciones políticas respecto del papel de la educación en las prácticas educativas y sociales, el lugar del discurso pedagógico en la actualidad, así como a la función educativa, la posición del profesional de la educación y la ética del trabajo educativo.
Las relaciones entre los dispositivos de salud mental y los dispositivos educativos, tal y como sostienen Susana Brignoni y Graciela Esebbag, no son nuevas (2002, p. 25). Lo que sí es novedoso es la fortaleza que ambos
L’INTERROGANT 15Algunas consideraciones teóricas
significantes muestran en el espacio social actual. Es decir, dos significantes con múltiples significados y presentes en la opinión generalizada. Como se indica en el texto de invitación a esta jornada, asistimos, por un lado, en instituciones de salud mental a plantear tratamientos concebidos como reeducaciones y, por otro, más si cabe, a plantear el trabajo educativo en términos terapéuticos en instituciones con un encargo fundamentalmente edu-cativo. Esta manera de dar forma a las prácticas corre el riesgo de establecer un punto de conexión que, en el fondo, poco o nada beneficia a ambos campos. Produce un marco de confusión, una peligrosa inclinación a vaciar los discursos que sustentan las prácticas, emergiendo el todo vale, si eso responde a la demanda.
Al hablar de las relaciones entre salud mental y educación conviene poder discernir de qué lugares de relación hablamos, en qué niveles se plantean esas re-laciones; teniendo en cuenta que todos estos lugares, espacios o niveles diferentes aportan y establecen ten-siones. Lo importante es que esas tensiones promuevan conversaciones que problematicen los campos de estudio y de aplicación práctica, revirtiendo en la puesta en marcha de modelos de trabajo en común.
Algunos de esos lugares de relación se establecen entre instituciones creadas fundamentalmente para atender a la salud mental de los sujetos (CSMIJ o instituciones psiquiátricas), e instituciones fundadas bajo una premisa básicamente educativa (la escuela). Si bien la tensión puede ser manifiesta entre ambos tipos de dispositivos, cada vez más aparece la función de un tercer lugar que es capaz de acoger la posibilidad de ese trabajo en común. Un segundo punto de encuentro se produce en instituciones creadas como respuesta a planteamientos de dificultad en la atención a la diferencia: centros de educación especial, centros residenciales de educación in-tensiva, unidades médico-educativas… Aquí encontramos ya un interés por establecer lugares comunes enfocados desde espacios profesionales diferentes. En muchas oca-siones este tipo de instituciones se funda a partir de la observancia del límite respecto de la función educativa,
a modo de tope. En otras, desgraciadamente, no queda delimitado claramente de qué lado cae la imposibili-dad de un trabajo educativo. Otro lugar de encuentro se produce en lugares discursivos comunes, como es el caso de la psicopedagogía, algunas posiciones de la psicología de la educación, las didácticas especializa-das… Paralelamente, también existen lugares discursivos diferentes pero que se encuentran para la conversación, en condiciones de expresar la posibilidad de establecer conexiones con respecto a aquello que se va señalando como límite propio de cada disciplina: la pedagogía, el psicoanálisis, la pedagogía social, algunas corrientes de la psicología, la psicología social…
Por supuesto, también en estos dos últimos luga-res de relación pueden existir peligros. Por ejemplo, la supeditación de unos discursos a otros o la suma de disciplinas con la pretensión de que así se da cuenta de un mayor abanico de saber.
En muchos casos, pues, hablamos de territorios co-munes, de fronteras muy establecidas, de fronteras di-fuminadas, e incluso de borramiento de los bordes. Sin embargo, hablamos de discursos diferentes, de titulaciones formativas diferentes, de ejercicios profesionales diferen-tes, de prácticas diferentes. Es decir, territorios diferentes con bordes que diferencian, pero también bordes que ponen en contacto (Frigerio, 2003). Este borde, enten-diéndolo como aquello que marca una distinción entre espacios de contenidos distintos, ¿se está configurando como espacio? o ¿no está configurado como tal, pero quiere serlo?
Posiblemente, como en muchas ocasiones, no se trata ni de establecer fronteras infranqueables ni contornos di-fusos, sino de habilitar espacios comunes para ejercer las funciones profesionales en las diferentes prácticas. Es decir, venimos de recorrer un largo trayecto pensando en cómo habilitar las instituciones en las que nos desempeñamos para albergar y acoger a los sujetos con los que traba-jamos. Y entre éstos, a los sujetos que vienen a menudo catalogados como “fuera de…”. Sin embargo, ¿qué lugar habilitamos para ejercer la función profesional que nos
lo imposible de la educación supone un ejercicio de detección estructural del acto educativo, considerando, a la manera freudiana, que no todo se puede educar, que no todo es educable, que no todo se puede transmitir, que no todo se puede saber; y que la pretensión de totalidad contrarresta los efectos educativos y sociales que la educación, consciente de sus límites, posibilita.
L’INTERROGANT16 Algunas consideraciones teóricas
es propia, cuando observamos que muchos profesionales estamos “fuera de…”, deslocalizados, desorientados en las prácticas actuales? Sobre todo, me refiero a lugares para preguntarse acerca de ese “no sé qué hacer” al que me refería antes, y para erradicar algo de aquel “esto es imposible”.
En este sentido, François Dubet (2006) nos sitúa (a profesionales de la educación y a profesionales de la salud mental) en torno a las profesiones que trabajan con los otros en relación a la construcción de una filiación simbólica. Evidentemente, desde lugares diferenciados y en torno a cuestiones distintas. Pero en ambos con-tornos se traza algo de un trabajo en relación con lo diferente (puesto que cada acto se plantea como único), con relación a la diferencia (como elemento inevitable-mente humano) y en relación con el diferente (en tanto un trabajo con el sujeto). Así, “los oficios del borde son en cierta medida lo que podríamos llamar oficios del frente. Es decir, los que ponen en juego no sólo un saber sino una postura frente al otro” (Frigerio, 2006, p. 12; citando a Diker). Acerca de esta cuestión, la educación siempre ha tenido un problema para acoger a ese otro que es diferente, cómo dar lugar a la diferencia, cómo contemplar lo diferente como algo inherente a la práctica educativa. Si tomamos la implantación de los sistemas educativos como una referencia en términos fundacionales, podemos notar cómo la escuela nace bajo parámetros de homogeneización. Por lo tanto, la aparición de lo diferente en escena comporta la consideración inicial de un par nosotros-ellos, donde el diferente, lo diferente, la diferencia, se contempla en formato de clasificación, rasgos, atributos o características que separan ese par. Es decir, como si el punto de partida planteara que no todos son diferentes, sino que hay unos que son iguales a nosotros, y otros que son diferentes a nosotros (Skliar, 2007). Y parece que con eso hay que lidiar. De hecho, todos estamos implicados en esa serie en que hay que lidiar continuamente con esos significantes que vienen a rellenar, a ocupar ese espacio del borde, eso que inco-moda pero que parece necesitar de un decir que reclama acompañarlo de un pensar y un hacer. En muchas oca-siones la mezcla de esos tres elementos viene ya dada, por lo que convendría re-pensar y re-hacer respecto a esos significantes que señalan el borde, o que vienen a nombrar lo diferente: me refiero a la anormalidad, las necesidades educativas especiales, la diversidad, o, en relación al hacer, la adaptación, la integración, o, re-cientemente, la inclusión. A este respecto, señala Carlos Skliar (2007) que, frecuentemente, el propio sistema que practica la exclusión es el que luego pretende incluir.
Sin duda, todos acogemos de manera diversa estos conceptos e intentamos hacer algo con ellos. Algunos,
para situarlos en el centro de sus prácticas, otros para intercambiarlos por aquellos ya obsoletos, algunos para criticarlos. Todos, en definitiva, para lidiar con ellos. Vemos las dificultades, palpamos algunas incoherencias, pero pese a todo esto, volvemos sobre ellos. Son difíciles de descartar: ¿por qué?, ¿qué vienen a sostener?, ¿vienen a llenar, a ocupar el vacío que provoca el trabajo, la relación con el otro?
En esta línea de incertidumbre, siempre me he pre-guntado por qué hay experiencias educativas, experiencias institucionales de trabajo con los otros, que muestran un notable éxito con respecto a sus finalidades, que propug-nan un marco teórico sólido, que acometen las vicisitudes a las que les convoca la práctica con un ejercicio de reflexión acerca de la posición profesional, acerca de la importancia de los contenidos de lo que se propone, que alojan la posibilidad de hacer emerger un sujeto allí donde lo que se presenta es un estigma, y que, además, se prestan a establecer conexiones con otros discursos, con otras prácticas y con otros profesionales, pero que, en cambio, acaban en el olvido, resultan poco conoci-das o incluso son tachadas de moverse en el magma teórico pero no en la práctica real. Me estoy refiriendo a prácticas muy concretas, con nombres y apellidos. Por
L’INTERROGANT 17Algunas consideraciones teóricas
ejemplo, y por sólo citar algunas: la escuela para niños psicóticos en Bonneuil-sur-Marne de la ya mencionada Maud Mannoni, abriendo brechas de todo tipo con el exterior de la institución; el centro de observación para niños inadaptados de la región de Lille, donde Fernand Deligny defiende que el educador es aquél que no sabe las necesidades de los niños; la experiencia de Antenne 110 con las aportaciones de Antonio di Ciaccia y las posibilidades de la destitución profesional; la escuela de María Montessori donde la experiencia es algo que uno va encontrando porque hay un adulto que procura espa-cios para ello; la institución Oberhollabrunn de August Aichhorn, ofreciendo un clima institucional que permitiera hacer emerger el sujeto allá en donde lo social sólo veía jóvenes delincuentes; la comunidad de Baumgarten de Siegfried Bernfeld donde la autoridad del educador había de pasar por una autoridad respecto de su saber como educador; la escuela ortogenésica de Bruno Bettelheim, etc. E incluso aportaciones más recientes, como la de Insercoop en el campo de la incorporación laboral y profesional de adolescentes y jóvenes; el trabajo de asesoramiento respecto del trabajo entre disciplinas de la Fundació Nou Barris en los CRAE, el trabajo conjunto entre educadores, maestros y clínicos en la institución Balmes, la puesta en
marcha de trabajos en red vinculados a la comunidad de Interxarxes, o inclusos maneras extraordinarias de establecer un lazo social consistente de los alumnos de una escuela marginal de EE.UU. en el libro, y después película, de Diarios de la calle(3).
En fin, segura y afortunadamente, no son ni per-fectas ni ideales, pero pese a ser experiencias escritas y proyectadas, sólo se suelen quedar en meras anécdotas, o como mucho, y también afortunadamente, son expe-riencias adoptadas por algún otro equipo, pasando a ser éstos también ejemplos contados.
Pueden ser varias las hipótesis de esta no propa-gación de esas experiencias:
a) Son válidas como experiencias únicas, pero no son transportables. Tienen sentido únicamente en el lugar en que ocurren.
b) En relación a la anterior, es posible que estén fundamentadas en deseos particulares y eso no se trans-mite así como así.
c) Puede ser, también, que cuando aparece la ges-tión institucional a gran escala, ésta apaga los deseos puestos en las prácticas institucionales.
d) En realidad, se cuenta el ideal, pero tienen los mismos problemas que el resto de las instituciones que se dedican a lo mismo.
e) Son, out-siders que, al no utilizar el mismo código que los discursos hegemónicos, van a quedar siempre al margen o serán poco tenidos en cuenta.
Seguramente podríamos aportar muchas más hipó-tesis, pero, como punto de partida, considero que en el estudio de esas anomalías institucionales reside un acto de rebeldía y de resistencia ante lo inexorable de cier-tos discursos hegemónicos en este campo que se halla más bien en el borde de estas prácticas. Sin dejar de reivindicar políticas comunes respecto a la atención en el campo de la salud mental y de la educación, tampoco hay que dejar caer la responsabilidad particular respecto del ejercicio de la función profesional, y dentro de ella también reside el decir, el pensar y el hacer con respecto a las dificultades actuales.
Es por ello que este panorama convoca a tomar diferentes opciones: el lamento y la queja sobre lo que se debería haber hecho y no se hizo; el total asentimiento a los discursos imperantes en torno a que las cosas no son como antes y que los niños, los adolescentes “vienen” diferentes; la incorporación incesante e indiscriminada de soluciones inmediatas a los problemas educativos; o bien (refiriéndonos más concretamente al campo educativo), desde el discurso pedagógico, en conexión, interrogación y conversación con otras disciplinas, apostar por nuevas maneras de hacer en educación, donde se renueve el
L’INTERROGANT18 Algunas consideraciones teóricas
vínculo con el saber del educador, se considere y se haga visible al sujeto de la educación, y donde se recobre el valor de los contenidos culturales. Una apuesta que requiere inventar (y re-inventar).
Una tarea que requiere posicionamientos epistemoló-gicos claros y, en ciertos aspectos, innovadores; que de-manda el análisis de la actualidad y la lectura exhaustiva de los cambios y de las nuevas configuraciones sociales; que necesita revisar las aportaciones pedagógicas a lo largo de anteriores épocas para entender el presente y abrir brechas de futuro; que analice el papel que desem-peña en la actualidad la educación; que apueste por la invención y la innovación de nuevos modelos de trabajo educativo en relación, sobre todo, a la población con más carga de futuro: la infancia y la adolescencia; y que contemple la posición del educador, los derechos sociales del sujeto de la educación y los contenidos culturales de la transmisión educativa.
Un breve señalamiento respecto de estos contenidos educativos. Éstos son, en muchos momentos, los que más se resienten en cuanto aparecen dificultades, incluso en las intersecciones de trabajo entre salud mental y edu-cación. Si bien no todo se puede transmitir, necesitamos recortes de lo cultural y, por lo tanto, no tanto recortes de lo ya recortado. Los contenidos educativos suponen un plus, por lo que partir de un minus, cuando se trata del diferente, acaba concretándose en la eliminación de contenidos, en adecuaciones poco adecuadas, en adap-taciones a la baja, etc.
La búsqueda de nuevas perspectivas en el trabajo educativo conlleva el surgimiento constante de nuevas preguntas, de nuevos interrogantes y la asunción de nuevas ignorancias. La educación, en tanto que plan-tea lo imposible, permite diferentes encuentros con el saber. Un saber que se construye, se deconstruye… y se reconstruye. Y es ahí donde se incorporan las apor-taciones a las que hacemos referencia en el subtítulo de este trabajo. Unas aportaciones que no obturan lo anterior, sino que reabren horizontes con la vista puesta a caballo entre lo viejo y lo que ha de venir. Hablar de educación y de infancia tiene estas cosas: la apuesta por el futuro que no conocemos y la recu-peración del pasado sobre el que se ha construido un saber. Entretejer estos tiempos es tarea ardua y más, si cabe, en los tiempos actuales, en la instantaneidad que nos recorre, en las apuestas sobre seguro y con las imágenes de una infancia alejada de su hatillo de futuro, y a la que negamos insistentemente la joya del saber. En definitiva, se trata de seguir trabajando contra lo inexorable, admitiendo el punto de partida de la imposibilidad.
Notas(*) Conferencia pronunciada en las X Jornadas de Debate de la
Fundació Nou Barris per a la Salut Mental «Salud Mental y Educación», 26 de noviembre de 2010.
(1) Esta apreciación se la debo a unas reconfortantes y provocadoras palabras de la profesora Violeta Núñez, hace ya bastantes años, pero que se mantienen intactas pese al paso del tiempo (o gracias a él). Las acepciones utilizadas de la palabra valor pertenecen a varios diccionarios de la lengua española.
(2) Entre los autores que están describiendo desde diferentes puntos de vista lo que acontece en el albor del siglo XXI, podemos destacar a Zygmunt Bauman (2003, 2005, 2007, 2008); Ro-bert Castel (2006, 2010); Slavoj Žižek (2007, 2009); Alain Touraine (2005), entre muchos otros.
(3) La película se titula Freedom writers, dirigida en 2007 por Richard LaGravanese. El libro es de Erin Gruwell y está publicado en Barcelona, en Elipsis ediciones (2007).
Bibliografía Aichhorn, A. (2005): Juventud desamparada. Barcelona. Gedisa.Bauman, Z. (2003): Modernidad líquida. Buenos Aires. FCE.– (2005): Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Bar-celona. Paidós.– (2007): Tiempos líquidos. Barcelona. Tusquets.– (2008): Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona. Gedisa.Brignoni, S.; Esebbag, G. (2002): “Algunes reflexions sobre salut mental i educación”. En Quaderns d’Educació Social 2. Barcelona.Castel, R.; Rendueles, G.; Donzelot, J.; Álvarez-Uría, F. (2006): Pensar y resistir: la sociología crítica después de Foucault. Madrid. Círculo de Bellas Artes.Castel, R. (2010): La discriminación negativa ¿Ciudadanos o indí-genas? Barcelona. Hacer Editorial.Dubet, F. (2006): El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en la modernidad. Barcelona. Gedisa.Freud, S. (1992): El malestar en la cultura. Obras Completas. Vol. XXI. Buenos Aires. Amorrortu.Frigerio, G. (2003): “Hacer del borde el comienzo de un espacio”, en VV.AA.: Infancias y adolescencias. Teorías y experiencias en el borde. La educación discute la noción de destino. Buenos Aires. Noveduc-Fundación Cem.– (2004): “Educar: La oportunidad de deshacer profecías de fra-caso”, en Birgin, A.; Antelo, E.; Laguzzi, G.; Sticotti, D.: Contra lo inexorable. Buenos Aires. Libros del Zorzal – CePa. Kant, I. (1983): Pedagogía. Madrid. Akal.Lajonquière, L. de (1999): Infancia e ilusión (Psico)-Pedagógica. Escritos de psicoanálisis y educación. Buenos Aires. Nueva Visión.Mannoni, M. (1983): La educación imposible. México. Siglo XXI.Meirieu, Ph. (2000): Frankenstein Educador. Barcelona. Laertes.Puiggrós, A. (2010): La tremenda sugestión de pensar que no es posible. Galerna. Buenos Aires.Skliar, C. (2007): La educación (que es) del otro. Argumentos y desierto de argumentos pedagógicos. Buenos Aires. Noveduc.Touraine, A. (2005): Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. Barcelona. Paidós.Žižek, S. (2007): En defensa de la intolerancia. Sequitur. Madrid.– (2009): Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Paidós. 2009.
L’INTERROGANT 27Conexiones
De què parlem quan parlem d’escola inclusiva? (*)
Ramon Almirall Psicòleg, assessor psicopedagògic i terapeuta de família. Professordel Departament de Psicologia Evolutiva de la Universitat de Barcelona.
Quan l’organització em va con-vidar a participar en aquesta
taula va proposar-me que emmarqués aquest concepte: “de què parlem quan parlem d’escola inclusiva?”.
Intentaré fer-ho per facilitar que, en el debat posterior, resulti més fàcil
tenir clar sobre què estem reflexionant i discutint.
Recordaré doncs que l’educa-ció inclusiva sorgeix com l’expressió d’una opció social: la voluntat d’acon-seguir una educació de qualitat per a tothom, independentment de les con-
dicions personals, de gènere, d’ori-gen social o de les capacitats de les persones que l’hagin de rebre.
Segons aquest nou plantejament, desenvolupat a principis dels anys 90, no es tracta de “reintegrar” ningú, sinó d’evitar deixar-lo fora de la vida
L’INTERROGANT28 Conexiones
escolar ordinària. No es posa l’èmfasi en la incorporació dels exclosos sinó en la construcció d’un sistema capaç de donar resposta a les necessitats de cadascú.
Les noves preguntes que es plan-teja la societat sobre l’educació són: què requereixen el sistema educatiu i els centres escolars per donar resposta acollidora i reeixida a tot l’alumnat del barri? Com convé que es relacio-nin els serveis per tal de facilitar-ho?
Des d’aquesta nova perspectiva es tracta d’acabar garantint que to-tes les persones puguin ser educades a les escoles del seu entorn normal de convivència, a la seva comunitat, poble o barri.
Seguint aquest punt de vista:• El discurs sobre la inclusió és
una manera de pensar i d’entendre tota l’educació i no només un seguit de recursos i de tècniques en relació a un determinat alumnat
• Construir una escola inclusiva deixa d’estar relacionat solament amb l’escolarització de les persones amb alguna discapacitat (com passava amb la integració), per plantejar-se donar resposta a la diversitat present a les aules. A la diversitat pròpia de tot l’alumnat amb molta o poca ca-pacitat de relació.
I ara potser és el moment de preguntar-se si hi ha alguna dife-rència entre el que durant anys hem anomenat integració i el que ara es defineix com educació inclusiva o escola inclusiva, o si per contra es tracta d’un simple canvi terminològic
que remet a la mateixa idea.Aquesta pregunta l’hem de res-
pondre dient que, efectivament, in-tegració i escola inclusiva no són el mateix.
Personalment no tinc cap dubte que la integració iniciada els anys 70 va ser un pas necessari, d’una banda per adonar-nos de les poten-cialitats que hi havia en l’educació conjunta d’alumnat que fins aleshores havia estat separat. I de l’altra per deixar de fixar-nos, com a referència principal, en les limitacions o disca-pacitats de cada alumne. D’aquesta manera podem començar a parlar de NEE, obrint així el focus i podent descobrir que un mateix alumne te-nia diferents necessitats “especials” segons el que era capaç d’oferir-li de forma “normal” un o altre context educatiu. Si l’entorn estava preparat per cobrir una necessitat, deixava de ser extraordinària.
Havent fet aquest recorregut, sorprèn a algú a hores d’ara trobar dins l’aula ordinària un alumne sord, amb dèficit visual o amb discapacitat intel·lectual? Segurament que no. S’ha convertit en un fet corrent, afortunada-ment, i en un altíssim nombre de casos reeixit, quan fa tres anys era, en can-vi, una aventura agosarada posada en dubte per una part important dels qui van haver d’assumir-la d’entrada.
La integració ha estat útil com experiència perquè ens ha ensenyat les potencialitats de l’opció de l’esco-larització conjunta, perquè ha permès, a través de la pràctica, avançar en
noves maneres d’entendre l’educació i d’actuar als centres educatius. Però també perquè ha estat útil per des-cobrir les dificultats i limitacions que aquesta opció comportava.
Així les coses, el que avui tenim damunt la taula és tota una altra cosa. No es tracta de canviar de lloc unes persones, uns determinats alumnes. Ni es tracta tampoc de fer entrar als centres, de vegades amb calçador, un alumnat que no estava previst i en una escola que potser no té condicions ni disposició a fer-ho. Crec que aquest no hauria de ser el nucli central de la reflexió.
Com han reconegut ja força or-ganismes internacionals, més aviat es tracta d’anar creant les condicions per tal que les escoles aconsegueixin ser un nou espai d’educació per a tota la població. Per fer-ho, caldrà anar compartint la idea que la discapacitat és un fenomen humà universal i no pas un tret distintiu només d’uns grups per als quals s’hagin de fer polítiques especials. I caldrà anar reconeixent també la diversitat entre les persones com un fenomen complex, com el fruit de les característiques singulars dels individus, però també de les condicions en què són rebudes per l’entorn. Es tracta d’adoptar una mi-rada sistèmica en la qual individu i entorn s’influeixin mútuament d’una manera molt estreta.
L’experiència dels centres que han dut a terme pràctiques inclusives ha portat a perfilar així les caracte-rístiques de l’educació inclusiva.
Com va sintetitzar Ainscow (2005):
• La inclusió és un procés sense fi per trobar millors formes, cada cop més adequades, de respondre a la diversitat.
• La inclusió s’interessa i posa especial atenció en la identificació i l’eliminació de les barreres a l’apre-nentatge i la participació que pugui trobar l’alumnat. Es tracta d’utilitzar la informació obtinguda a través de
La integració ha estat útil com experiència perquè ens ha ensenyat les potencialitats de l’opció de l’escolarització conjunta, perquè ha permès, a través de la pràctica, avançar en noves maneres d’entendre l’educació i d’actuar als centres educatius.
L’INTERROGANT 29Conexiones
les pràctiques educatives per estimu-lar la creativitat i la resolució de les dificultats.
– La inclusió busca la presència, la participació i l’èxit de tot l’alumnat.
– La inclusió es fixa també, de forma especial, en aquells grups d’alumnat amb més risc de margi-nació o d’exclusió i amb majors di-ficultats per aconseguir un rendiment adient en l’aprenentatge escolar.
Dibuixada aquesta perspectiva general ens cal afegir que aquestes “millors condicions perquè tothom pugui aprendre a l’escola” no es produiran per generació espontània.
Si es vol construir una escola inclusiva caldrà avançar en diferents terrenys, tots ells interconnectats:
1. Caldrà mobilitzar les actituds, valors, creences i hàbits que compar-teix una determinada comunitat edu-cativa i especialment l’equip docent d’un centre. És el que s’ha anomenat crear cultures inclusives.
2. Caldrà reflexionar i actuar en relació a les opcions organitzati-ves i estructurals preses als centres. El que se n’ha dit: generar polítiques inclusives.
3. I també s’haurà d’actuar i reflexionar sobre les metodologies posades en pràctica i les formes de col·laborar entre el professorat, l’alumnat i les famílies. Allò que s’anomena desenvolupar pràctiques inclusives.
Aquest és el nucli central de les tasques en favor de l’educació de qualitat per a tots. En favor de la progressiva eliminació d’obstacles a l’aprenentatge i de la participació de tots.
Però com que el camí serà llarg i la vida dels infants és única i ir-repetible, la realitat ens empeny a prendre decisions cada dia i a optar per diferents formes de treballar.
Tot plegat em porta a acabar la meva intervenció amb un llistat de reflexions que possiblement tindrem ocasió de debatre i explicar millor
al col·loqui posterior:1. Resulta imprescindible aclarir
entre tots els implicats de què parlem quan ens referim a inclusió i escola inclusiva.
2. Quant a l’alumnat amb major risc d’exclusió, caldrà obrir mires sen-se quedar-nos aturats exclusivament en la descripció del tipus de trastorn o discapacitat observada. El diagnòs-tic ens serveix sobretot per no errar en el nord de l’acció terapèutica i educativa. Però resulta imprescindi-ble mirar també amb atenció què pot millorar del seu entorn per tal que li sigui més fàcil participar i aprendre a desenvolupar-se.
3. Durant el camí per construir l’escola inclusiva s’hauran d’anar pre-nent decisions sobre l’escolarització de l’alumnat o sobre la continuïtat en un o altre centre. Convé aturar-se a considerar la singularitat de cada alumne i cada família i fugir tant de pressions ideològiques inflexibles fa-vorables a un o altre tipus d’escola-rització, com del determinisme segons el qual a cada tipus de discapacitat o trastorn correspon necessàriament un tipus d’escolarització. Les decisions adoptades han de ser sempre singu-lars i sostenibles, tant en relació als alumnes i les seves famílies, com en relació als centres.
4. Al llarg d’aquestes reflexions necessàries per part dels professionals hem pogut comprovar que resulta in-comparablement més útil el treball en xarxa, en forma de conversa de tots
els professionals implicats, que no pas les coordinacions bilaterals entre uns i altres. No té res a veure plantejar-se compartir la mirada sobre el cas, per fer-ne un abordatge col·laboratiu, amb la única intenció de coordinar-se per distribuir millor la feina.
5. Més enllà de la col·laboració ja existent entre els centres educa-tius, els EAP i els Serveis Educatius Específics, cal avançar també en la incorporació d’altres recursos especia-litzats com són els Centres d’Educació Especial i els Serveis de Salut Mental al treball conjunt amb l’escola.
Queda clar que és des de la reflexió compartida a través del tre-ball quotidià d’on sorgiran els millors fruits. En aquest sentit, jornades com la d’avui són una molt bona oportu-nitat per afavorir-ho.
Res més de moment. Gràcies per la vostra atenció i confio que puguem intercanviar parers en el debat final de la taula.
Notes(*) Text presentat a la X Jornada de Debat
“Salut Mental i Educació” el 26 de no-vembre de 2010.
hem pogut comprovar que resulta incomparablement més útil el treball en xarxa, en forma de conversa de tots els professionals implicats, que no pas les coordinacions bilaterals entre uns i altres.
L’INTERROGANT38 Conexiones
El encuentro con la psicosis, el trabajo del educador(*)
Los primeros encuentros con la psicosis se producen ya en las primeras experiencias laborales, educativas
(comedores escolares, esplais, centres oberts, CRAES) en una época en la que todavía no podía nombrar ni psicosis, ni educación social, pero pensaba que sabía perfecta-mente de qué iba esto de educar (pecados de juventud). Un educador en sus diferentes periplos institucionales se encuentra con individuos que usan, viven, responden y habitan de forma inusual las instituciones. Este hecho produce inquietud y desconcierto en los profesionales, así como en los distintos contextos sociales transitados por dichos individuos. Son encuentros y experiencias ante
los que uno no permanece impasible, operan cambios, aportaciones en las operatorias de subjetivación del edu-cador y remueven el utillaje-aparataje pedagógico. Estos cruces inciden, modifican la subjetividad y el pensamiento del educador; de igual manera nuestros saberes técnicos son sacudidos y puestos en jaque.
Trabajando en la Residència Infantil Norai (CRAE, gestionado por IRES) inicio un particular trabajo-proceso de “investigación”(1) que continúo en mi labor actual en la Institución Balmes SCCL, también colaborando en l’Aula de Trobada de la F9B, en torno al trabajo educativo con individuos diagnosticados en la órbita de la psicosis y
José Miguel LeoMiembro del Grup de Recerca en Educació Social (GRES), Educador
en el CEE Balmes 1 (Institució Balmes SCCL)
L’INTERROGANT 39Conexiones
el TMG, y también en relación con individuos no diag-nosticados pero que parecían compartir con los primeros una cierta forma de estar en el mundo.
Las premisas de las que parte este proceso de bús-queda son:• Locura y cordura como opuestos. • El educador pertenece al mundo de los cuerdos.
A partir de la primera premisa inicio una especie de tarea dialéctica de oposición entre cordura y locura, un proceso que intente situar lo que, por un lado, tiene que ver con la cordura y, por otro, lo que relacionamos con la locura. En los momentos inaugurales miedo y ex-trañeza están muy presentes, mi posición como educador está marcada por dichas coordenadas; de hecho miedo y extrañeza funcionan casi como un motor, un impulso para saber más. Un movimiento poco dirigido, sin tener muy claro lo que necesitaba saber, pero convencido de que necesitaba conocer más.
La segunda premisa me permite alienarme con jú-bilo en esa realidad ficticia de la normalidad, de los normales. En un esfuerzo por localizarme dentro de un grupo mayor de individuos a los que nos ocurren cosas normales, con nuestras normales manías, nuestras nor-males particularidades y, por supuesto, nuestras normales formas de estar en el mundo.
Como educador normal, y por lo tanto cuerdo, me dispongo a observar a los diferentes, raros, excéntricos individuos que muestran actitudes, conductas, sensaciones e ideas todas ellas raras, poco razonables. En el trabajo y la relación educativa detecto que la psicosis puede llegar a suponer muchas dificultades y malestar para los individuos, dificultades que pueden afectar las diferentes vías de socialización, el compartir espacio con otros, el uso del lenguaje, el manejo de las emociones… O en algunos casos tienen una relación diferente con el cuer-po, con las normas, con las dimensiones espacio-tiempo. Estos problemas y particularidades van fraguándose y apareciendo en el acto educativo y se manifiestan de manera singular en cada sujeto. Todos estos fenómenos no se dan en un solo individuo y, a la vez, van apare-ciendo (si lo hacen) de manera singular y única en la relación socioeducativa.
En este primer paso se pone de manifiesto la siguiente dificultad, interrogante, ¿cómo podemos ofrecer desde la educación el lugar del sujeto de la educación a un individuo afectado por psicosis? Por lo tanto, la primera respuesta que construyo ante la dificultad está marcada por el rechazo a lo desconocido, a lo incomprensible: estos individuos diagnosticados deben ser atendidos en recursos especializados, deben acompañarlos profesio-nales formados específicamente para ello; recuerden que
yo soy un educador normal con unos estudios normales y que no puedo manejar ni comprender tanta singula-ridad. No podía más que rechazar a los diferentes, a pesar del malestar y la impotencia que esta situación me generaba, ¿por qué razón no podía generar propuestas de trabajos para algunos individuos cuando las genera-ba para todos?, ¿cuándo se había reducido la palabra todos?, ¿cuándo la palabra todos se convirtió en todos los normales?
En los primeros tiempos, encuentros con la psicosis. A veces aparece el rechazo de equipos y educadores a ciertos sujetos, invirtiendo más tiempo en pensar cómo construir una estrategia para expulsar que en diseñar una propuesta socioeducativa que contemple y acoja algo de lo singular del sujeto, de manera que su singularidad acceda y consienta la oferta educativa. Por supuesto que algunas derivaciones son necesarias, este hecho no debe ocultar ni opacar la tentación de derivar, así como el impulso a rechazar lo extraño, lo diferente. En las insti-tuciones los equipos de profesionales necesitan trabajar y reflexionar sobre las dimensiones teóricas, técnicas y éticas de su tarea, para así superar el sociototalitarismo de la normalidad, de lo normal.
El día a día de las instituciones socioeducativas se encuentra condicionado por las limitaciones de los propios circuitos socioeducativos y sociosanitarios, con frecuencia no hay posibilidad de derivar. Uno es el educador y ésa es la institución, no hay otro lugar al que señalar, pero esto no ocurre sin más, se necesita un posicionamiento, una toma de posición del educador para acoger y acom-pañar, aceptar la responsabilidad que supone ofertarle a un individuo el lugar de sujeto de la educación.
Avanzando en el proceso de búsqueda constato que en el inicio había situado el conflicto en el exterior de mi persona y de la normalidad a la que pertenezco. Supo-niendo mi aparente cordura me centré en observar lo que le sucedía a ese otro diferente y extraño, evaluando sus conductas con lógicas de educador normal (alienado en el sociototalitarismo de lo normal), guiado por el sentido común, ese mecanismo economicista, simplificador, tan peligroso en las prácticas socioeducativas. Pero el afán clasificatorio, taxonómico, no me permitía prácticamente encontrar estrategias, construir ofertas, ni yo entendía, ni creo que le aportara nada a los individuos. ¿Cómo continuar?
En mis indagaciones ya había apuntado al otro. Observando al otro ahora me tocaba revisar, analizar mis ideas, mis percepciones, mis vivencias ante y con la psicosis. En mis primeros encuentros el miedo y la rabia estaban muy presentes, acompañados de un halo de curiosidad, miedo a las reacciones, a lo que podía desencadenar cualquier movimiento o aproximación. La
L’INTERROGANT40 Conexiones
psicosis altera la mirada del educador, lo habitual pasa a ser extraordinario, las acciones del sujeto resultan un misterio. Opera de otra forma el miedo a que un individuo dañe a otros o a sí mismo, que es lo que suele ocurrir; sin embargo, en cualquiera de los dos casos se acaba reforzado el estigma social del individuo.
La impotencia abre la puerta a la rabia, rabia por el fracaso de las estrategias socioeducativas, por los saberes profesionales dinamitados, por el ego cercenado, por las horas de reunión con el equipo; la psicosis tensiona y pone a prueba todo aquello construido de manera tradicional para sostener el trabajo educativo.
Emerge la imposibilidad en el desencuentro con su-jetos que no aceptan las propuestas, los llamados casos imposibles. En este punto, a veces el profesional desplaza la responsabilidad al otro. Cuando un educador piensa que, a pesar de dedicar todos sus esfuerzos, las cosas no salen bien, el sujeto se convierte en un espejo que muestra la impotencia que sentimos al no poder hacer nuestro trabajo.
Sin embargo también aparecen nuevas fisuras, otras grietas que en mi caso dejaron al descubierto el miedo a volverme loco. Encuentros que amenazaban mi evidente cordura, así como la pertenencia a los normales. La curio-sidad hasta ahora tan difusa empezaba a tomar cuerpo a través de las preguntas: ¿en realidad las cosas que me ocurren a mí son tan normales, tan compartidas?; a mí también me ocurren cosas que ya empiezo a pensar que no son tan normales. Cada vez más, la línea que separaba la locura de la cordura era más evanescente.
Sigo avanzando en el proceso de búsqueda, guiado por la curiosidad. ¿De qué manera trabajar con sujetos que tan a menudo se nos presentan como imposibles? Hasta ahora he podido abordar la observación del in-dividuo afectado por la psicosis, sus reacciones, sus no reacciones ante la oferta e, incluso, parte de las mías, pero siempre desde mi posición como educador, res-guardado entre los saberes académicos, entre mis par-ticulares recorridos; pero la curiosidad me indica que necesito traspasar lo aprendido, trascender lo normal. Las dificultades para conectar, para generar vínculos están conectadas a mí, a mi posición como educador. ¿Cómo generar espacios institucionales que puedan alojar la singularidad? No hablo de la particularidad de cada
uno sino de aquello que es singular y constitutivo de cada sujeto, por extraño que nos resulte, de la poten-cialidad de mantener una postura ética, una posición como educadores que posibilite la oportunidad (inclusiva) de tratar a un individuo afectado por psicosis como a cualquiera, como a un otro cualquiera; como ha escrito Skliar: “La idea de disponibilidad y responsabilidad es una idea claramente ética, claro está, estoy disponible para recibir a quien sea, a cualquiera, a todos, a cada uno. ¿Cuál es, entonces, el problema? ¿Por qué, como docentes, no se puede ser responsable y estar disponible a que alguien, independientemente de su lengua, de su raza, de su religión, de su cuerpo esté aquí?”(2).
Esta cita me desvela la necesidad de un cambio de posición para poder admitir otras subjetividades, formas distintas de estar y habitar el mundo, pero a la par retomar la oferta socioeducativa de otra manera. Cómo contemplar la transmisión de contenidos, de qué manera median los contenidos entre los sujetos y el educador. En entornos en los que la singularidad emerge con tanta fuerza se impone trabajar e inventar en y desde la situación, las situaciones. El trabajo pasa por generar nuevos caminos y propuestas atendiendo a la singularidad, acogiéndola, ofreciéndoles un sustrato y/o formas de producción.
En realidad el final de este escrito es el inicio de la tarea, problematizar el trabajo socioeducativo para crear nuevas maneras de operar con los contenidos y las metodologías. Generar nuevas vías en las que el trabajo socioeducativo pasa por trabajar y hacer con la psicosis y no por hacerla desaparecer.
Notas(*) Texto presentado en la X Jornada de Debat “Salut Mental i
Educació” de la F9B, el 26 de noviembre del 2010.(1) Entrecomillo “investigación” para aclarar que no estoy apuntando
a un proceso metodológico/estadístico de carácter científico. En este texto la palabra investigación remite al proceso parti-cular que he ido realizando para construir una posición como educador.
(2) Skliar, C., en la Conferencia “De la razón jurídica a la pasión ética. A propósito del informe mundial sobre el derecho a la educación de personas con discapacidad”. http://www.institutosadop.edu.ar/file.php/1/moddata/forum/1/837/Po-nencia_de_Carlos_Skliar.pdf [Consultado el día 15 de enero de 2011.]
En este primer paso se pone de manifiesto la siguiente dificultad, interrogante, ¿cómo podemos ofrecer desde la educación el lugar del sujeto de la educación a un individuo afectado por psicosis?
L’INTERROGANT52 Clásicos del Psicoanálisis
Alicia Calderón de la BarcaPsicoanalista
Desde su irrupción en el mundo analítico, Melanie Klein despertó
pasiones, críticas y controversias que no cesaron de acompañar su pen samiento hasta el final.
Inspirada en la obra de Sigmund Freud y en su inquebrantable fe en el valor del psicoanálisis, cuya fuerza li-beradora había probado en sí misma, mostró “su genio” en la exploración de los fantasmas infantiles. Años después produjo una original formulación del psicoanálisis de niños, con una elabo-ración propia sobre la técnica analítica del juego.
También fue una innovadora en el psicoanálisis al apuntar hacia la función maternal como elemento nuclear en la constitución de la vida psíquica del suje-to. Ella hizo de esa función el elemento fundamental en relación al cual surgen
Construcción de una vida (*)
L’INTERROGANT 53Clásicos del Psicoanálisis
las ansiedades más tempranas. De Melanie Klein se ha dicho que fue la primera en dirigir la mirada hacia el matricidio.
Su obra introduce de modo di-recto a un mundo imaginario infan til que sólo había sido reconstruido a partir del psicoanálisis de adultos; un rico “catálogo de fantasmas” de los primeros meses de la vida, épo-ca que Freud había evocado como “una era oscura y llena de sombras”. Hay que señalar que aunque Freud tuvo en cuenta a Melanie Klein, como se puede comprobar en artículos y cartas, nunca aceptó sus arries gadas formulaciones. Esto constituyó una amargura para Klein, aunque no un obstáculo para que llegara a ser la primera psicoanalista no ingle sa que se convirtió en miembro de la Sociedad Británica de Psicoanáli sis. Logró allí un lugar preponderante y su dominio e influencia llegó hasta Uruguay y Argentina.
¿Cuáles fueron las circunstan-cias de la vida de esta intensa mu-jer que la llevaron a su encuentro con el Psicoanálisis y a su particular pensamiento? Melanie Reizes nació en Viena el 30 de marzo de 1882; era la menor de cuatro hermanos en una familia de clase media que esta-ba pasando dificultades económicas. Su padre, un maduro médico judío admirado por su sabiduría, aunque no lograba alcanzar éxito profesio nal; su madre, una joven y enérgica mujer que, para ayudarlo, se vio obligada a abrir un comercio hasta que la situa-ción económica cambió. Sin embargo, la buena fortuna de la familia duró poco y al fin fue ex clusivamente la madre quién asumió la responsabili-dad de sostener la situación familiar. La muerte del padre, cuando Melanie tenía diecisiete, su ambicioso proyecto de estudiar medicina y especializarse en psiquiatría quedó desvirtuado por su compromiso y posterior boda con Arthur Klein, joven ingeniero químico, primo segundo de la ma dre. Durante
toda su vida Melanie cargaría con la idea culpabilizante de que su casa-miento había precipitado la extraña muerte de su hermano Emanuel, a los veinticinco años, y a quien en su Au-tobiografía, escrita hacia el final de su vida, describe como “el mejor amigo que jamás he tenido”. Ese hermano, compañero ideal y sustituto del padre, nunca pudo llegar a ser reemplazado en su vida.
Su matrimonio en el que con-cibió tres hijos, no fue un camino fácil. Hay constancia, por cartas y otros documentos, de que, tanto du-rante su estancia en Viena como en la posterior mudanza de la familia Klein a Budapest, pasaba por largas épocas con profundas depresiones, en especial durante las prolongadas visitas de su madre. Los tratamien tos e internamientos a los que se sometió no resultaron efectivos. Esta situación se complica después de la muerte de la madre, en 1914. Ese será un año crucial en la vida de Melanie Klein, no sólo por lo que significó ese falle-cimiento para ella, sino porque, ese mismo año, entra en contacto con la obra de Freud e inicia su psicoanálisis con Sandor Ferenczi, “el psicoanalis-ta húngaro más sobresaliente”, como dice en su Autobiografía.
Es interesante consignar que esta mujer, sin estudios universitarios pero de una vivaz inteligencia, sintió siem-pre interés por los grupos intelectuales avanzados, que frecuentaba en Viena con su hermano Emanuel y cuyos ído-los eran Nietzsche, Schnitzler y Karl Kraus. En Budapest se interesó por un grupo apasionado de pensadores receptivos al psicoanálisis. Por ellos supo de Ferenczi, calificado a veces por Freud como “su querido hijo”, promotor en el Congreso de 1910 de una asociación internacional con centros en Londres, Viena, Budapest y Berlín, y que en 1913 ya había fundado la Sociedad Psicoanalítica Húngara. Ernest Jones, fundador de la Sociedad Psicoanalítica Británica,
quien años después invitaría a Me-lanie Klein a residir en Londres, ha-bía estado en esos mismos años en Budapest analizándose también con Ferenczi.
En el Congreso de 1918, en Budapest, Klein escucha por prime-ra vez a Freud en la lectura de un trabajo: “Recuerdo nítidamente lo impresionada que estaba yo y cómo esa impresión fortaleció mi deseo de consa grarme al psicoanálisis”, escribió. Ferenczi fue elegido presi-dente de la Sociedad Psicoanalítica Internacional y al mes siguiente los estudiantes pidieron al rector de la Universidad que lo invitara a impartir un curso de psicoanálisis. No en vano Freud había definido a Budapest como centro del movimiento psicoanalítico. Durante ese periodo de esplendor del psicoanálisis en Budapest, en 1919, cuando hicieron miembro de la So-ciedad Húngara de Psicoanálisis a Melanie Klein; consiguió dicha condi-ción tras presentar un trabajo sobre la observación de un niño. En realidad no era el relato de un caso analítico, sino más bien una re flexión, bastante ingenua, que mostraba al psicoanáli-sis como una panacea educativa. Se llamó “La novela familiar en status nascendi”. Una de sus biógrafas, Phyllis Grosskurth, comenta acerta-damente la atmósfera permisiva que allí debía imperar, ya que Melitta, la hija mayor de Klein, que contaba por entonces quince años, consiguió asistir a las reu niones. No era permisivo, en cambio, su marido, Arthur Klein, quien desde el comienzo fue muy crítico con respecto al psicoanálisis y la ac titud de su esposa.
El futuro profesional de Mela-nie parecía asegurado con los apo-yos conseguidos, cuando todo se alteró inesperadamente. Después de la derrota del Imperio austrohúnga-ro se produjo un cambio político en Budapest y eso dio lugar a un estado de cosas que afectó a la situación familiar. Los Klein emigraron a Eslo-
L’INTERROGANT54 Clásicos del Psicoanálisis
vaquia, donde vivían los padres de Arthur, aunque él enseguida se fue a trabajar a Suecia. En realidad, fueron los preliminares de la separación; el divorcio se haría efectivo años des-pués. También se distanció de Feren-czi; aunque mucho tiempo después en su Autobiografía agradeció a su primer análisis el posibilitar que se con solidara su convicción en la exis-tencia e importancia del inconsciente en la vida psíquica. También durante el análisis, Ferenczi señaló el interés que ella tenía por los niños y su fa-cultad para comprenderlos, lo cual la alentó en su idea de dedicarse al psicoanálisis infantil.
Es indudable, también, la pro-funda influencia que en la articula-ción de su pensamiento posterior tuvo un artículo de 1913 de su analista. En dicho artículo, él sostiene que el sentido de la realidad se adquiere en la infancia mediante la frustración de los deseos omnipotentes. Ferenczi llama “estadio de proyección y de introyección” a los de omnipotencia y realidad. Toda esta terminología fue posteriormente adoptada por M. Klein, aunque la modificó y elaboró de otro modo.
Al malograrse el movimiento psi-coanalítico húngaro por el antisemitis-mo, el futuro profesional de Klein se oscureció. Varios analistas emigraron a Berlín. Ella, que siempre admitió ser ambiciosa, también viajó allí con el menor de sus hijos, Erich, a principios de 1921, con el objeto de establecerse e integrarse en la comunidad psicoa-nalítica ber linesa; al mismo tiempo, su hija Melitta comienza a estudiar medicina en la Universidad de Berlín.
Para hacerse reconocer por esa comunidad analítica, Melanie debía hacerse un nombre mediante publicaciones. Fue ésta la razón, probable mente, que la movió a analizar formalmente a Erich, su hijo menor –no había otros candidatos posibles– y a publicar sus resultados enmas carando la identidad del niño
con el nombre de “Fritz”, hijo de unos co nocidos cuya madre había seguido sus instrucciones, según se ha sabi do por una carta remitida por Klein a Ferenczi en diciembre de 1920. Es preciso aclarar que antes de mudarse a Berlín, Klein había asistido al Congreso de La Haya, donde consiguió que Ferenczi la presentara a Karl Abraham; éste, el primer médico alemán con experiencia psicoa nalítica y fundador del Instituto Psicoanalítico de Berlín, se convertiría luego en Presidente de la Internacional. También fue en ese Congreso donde conoció a la por entonces especialista en análisis infantil, la doc tora Hug-Hellmuth, a la que Klein, siempre interesada en destacar, in tenta comprometer en una discusión pública, aunque, según su biógra fa Grosskurth, su intervención fue acogida con indiferencia.
En Berlín, entra en análisis con Abraham, que reemplaza a Ferenc zi en su papel de mentor. En ese mo-mento ella tenía 38 años y su po-tencial creativo iba liberándose de sujeciones, aunque debió afrontar obstáculos en cada uno de los pa-sos que daba porque había muchas di ferencias teóricas con los colegas de Berlín. Fundamentalmente, éstos no creían conveniente penetrar con tanta profundidad en el incons ciente de un niño. Por eso, aunque protegida por Abraham, nunca es tuvo cómoda en Berlín, a pesar de que poco a poco fue consiguiendo que algunos de sus colegas le derivaran niños en “trata-miento preventivo”. Algunos de ellos, a sus propios hijos. Los casos que analizó en Berlín apa recen descritos en El psicoanálisis de niños.
A partir del relato del análisis de un niño que sufría un tic nervioso, Félix, se puede observar cómo Klein se asentaba cada vez más en las con-sideraciones teóricas de Abraham y no en las de Ferenczi, al tiempo que iba perfeccionando su técnica y desa-rrollando sus conceptos. Sus elabora-ciones de la época se consideraban
paralelas a las de Freud y Abraham: depresión, ansiedad, culpa y la na-turaleza compulsiva de la fantasía, fueron los temas a los que se dirigió, fundamentándose en el nuevo camino abierto en el psicoanálisis, a partir de 1920, por el artículo de Freud “Más allá del principio del placer”. Klein aceptó plenamente el desafío plantea-do por Freud en ese trabajo, aunque elaboró por entero sus implicaciones después de su llegada al Reino Unido. Karl Abraham le enseñó a redactar los casos y le proporcionó un enfoque y un marco teórico muy distinto del que había recibido de Ferenczi, que no analizaba la transferencia negativa. A diferencia de Fe renczi, Abraham establecía una tajante diferencia en-tre el psicoanáli sis didáctico y el que no lo era; fue un clínico sereno y distante. Los tra bajos más tempranos de Klein reflejan la tensión entre sus divididas lealtades. Fue en los años de Berlín cuando ella –aunque aún se adhería a la idea freudiana de que el complejo de Edipo culmina durante el cuarto o quinto año de vida y que el superyó emerge como su consecuencia – comenzó a supo-ner, a partir del trabajo con niños de corta edad, un su peryó infantil mucho más destructivo y demoledor que el punitivo con el que se enfrenta un adulto. Con esos pequeños pa-cientes fue elaborando poco a poco una téc nica que partía de situaciones específicas. Llegó a darse cuenta, por ejemplo, en una niña, Rita, de hasta qué punto ciertos elementos como el agua, el papel y el dibujo podrían resultar reveladores de la expresión simbólica de la ansiedad temprana. La niña no había manifestado nin gún interés por el dibujo, pero cuando Klein, en uno de sus momentos de intuición clínica –sin duda su virtud más destacada– le llevó algu nos ju-guetes de sus propios hijos –coches, figuritas, cubos, un tren–, la niña co-menzó inmediatamente a jugar, y, a partir de las “catástrofes” a las que
L’INTERROGANT 55Clásicos del Psicoanálisis
sometía a los cochecitos, Klein inter-pretó que había habido al gún tipo de actividad sexual con otro niño. Rita se alarmó, pero luego se apaciguó por completo. Esto persuadió a Klein de que era preciso disponer de pequeños juguetes, no mecánicos, que variasen sólo en co lor y tamaño y en los que la figura humana no representase ninguna pro fesión determinada para permitir una mayor disponibilidad en la “per sonificación”.
Durante sus primeros años en Berlín no perdió oportunidad de hacer notar su presencia. Presentó traba-jos en relación con su investiga ción, algunos de los cuales nunca fueron publicados. Hay que subrayar que la mayoría de los casos presentados en El psicoanálisis de niños (1932) se redactaron algunos años después, a la luz del desarrollo pos terior de sus teorías. Con esos primeros pacientes
hizo también otros descubrimientos importantes. Descubrió, por ejemplo, que una niña, Trude, al destrozar y ensuciar trozos de papel recreaba temores por ataques fantaseados de naturaleza sádica anal y uterina. Éstas fueron observaciones que confirmaron las conclusiones de Abraham en su ar-tículo “Breve historia del desarrollo de la libido a la luz de las perturbacio-nes mentales” (1924), sobre la na-turaleza del sadismo. En febrero de 1923, Klein fue nombrada miembro de pleno derecho de la Sociedad de Berlín y ese mismo año se publicó por primera vez su artículo “El desa-rrollo de un niño” en el lnternational Journal of Psychoanalysis, importante publicación dirigida por Ernest Jones. Aunque también entre 1923 y 1924 pasó Klein por momentos muy críticos. Su marido regresa desde Suecia y comienza una larga y difícil contienda
por la cus todia de uno de los hijos, Hans. El marido la acusa de haberse in terpuesto entre su hijo y él con sus investigaciones psicoanalíticas y de haber usado a sus hijos como co-nejillos de Indias. Es indudable que Abraham ayudó a Klein a superar ese problemático periodo de su vida; las numerosas actividades que llevó a cabo en 1924 muestran su capa cidad de recuperación. Ése fue su annus mirabilis.
En diciembre de 1925 muere Abraham y, según ha comentado Ne-lly Wollfheirri, una terapeuta de niños que fue secretaria de Klein durante más de dos años, sus detractores la atacaron mucho más abier tamente; las discusiones, tanto en sus conferen-cias como en las reunio nes de miem-bros, eran mucho más exaltadas y violentas. Se notaba la ausencia de la diplomacia que imponía Abraham en
L’INTERROGANT56 Clásicos del Psicoanálisis
la coordinación de las discusiones. Al-gunos miembros del grupo de Berlín, como Otto Fenichel, Franz Alexander e incluso Sándor Radó, que también había emigrado desde Hungría, siem-pre la consideraron una intrusa. Era el año 1926, había llegado el mo-mento de dejar Berlín y aceptar la invitación que Ernest Jones le había hecho el año anterior para estable-cerse en Londres. Se programó otra serie de conferencias, ya que un nu-meroso grupo de mujeres analistas, entre las que se encontraban Susan Isaacs, Joan Riviere y Ella Sharpe, se habían entusiasmado con los in formes que les había enviado Alix Strachey, cuando asistía en Berlín a cursos y conferencias de Klein. Además, ya en 1920, Jones había pe dido a los miem-bros de la Sociedad Británica que abordaran temas y discusiones sobre el análisis infantil; había comenzado a pensar que Londres podía ser un centro precursor del psicoanálisis de niños. Es de destacar que la invitación de Jones fue también un acto político cuyas repercusiones se pusieron de manifiesto al año siguiente, con la publi cación del libro de Anna Freud sobre la técnica del psicoanálisis de ni ños; en él dirige un ataque frontal a Melanie Klein. Anna Freud con cibe de modo diferente el análisis infantil, que ve con un carácter más educa-tivo; considera que el analista no es una pantalla sobre la cual ins cribir fantasmas sino alguien que comuni-
ca un código de conducta. Tampoco acepta la interpretación simbólica del juego del niño, ya que conside-ra que podría estar determinado por sucesos reales de la vida cotidiana. Otra cuestión que sostenía era que el niño, al no poder realizar la libre asociación, hace imposible llegar al inconsciente. El libro era ciertamen-te provocativo, y Klein pide a Jones una oportunidad para contestar el ataque; Jones organiza entonces un Simposium sobre psico análisis infantil entre los miembros de la Sociedad Británica.
La década que va de 1928 a 1939 fue muy productiva, con una po sición fortalecida y apoyada por gran parte de los miembros de la So ciedad Británica. Aunque también en esa década, en 1934, muere su segundo hijo Hans en un extraño accidente, al caer por un precipicio. Melitta que ya había sido aceptada como miembro de la Sociedad Bri-tánica, y en análisis con E. Glove, que la apoya, comienza una campa ña pública contra su madre por lo que considera el “suicidio” de su hermano, mostrando lo profundo de su rencor; su otro hermano, Erich, rechazaba esa interpretación de Melitta de forma radical. Los grandes trabajos de Klein escritos durante esos años: “Contri-bución a la psicogénesis de los esta-dos maniaco-depresivos” (1935) y “El duelo y su relación con los estados maniaco-depresivos” (1940) surgie-
ron de su propio sufrimiento personal. El Reino Unido declara la guerra
a Alemania en septiembre de 1939, Freud muere en ese mismo mes, el día 23. Entre 1941 y 1945, en plena guerra, en la Sociedad Psicoanalítica Británica se produce uno de los más apasionantes debates de la historia del psicoanálisis. La “controversia Freud-Klein”, cuyo resultado final fue una fundamentación institucional que regiría la formación del analista y la coexistencia de más de una escuela teórica dentro de la misma institución. Una de ellas sería la “camarilla klei-niana”. En los años que siguieron a la posguerra, Klein se preocupó cada vez más de rodearse de un círculo de seguidores leales, entre los que desta-ca su sucesora, Hanna Segal. Durante esos años se publicaron Desarrollos en psicoanálisis, Contribuciones al psi coanálisis, Nuevas direcciones en psicoanálisis y Envidia y gratitud. La primera edición sudamericana en cas-tellano llevaba un prefacio especial de Klein.
Melanie Klein murió en Londres el 22 de septiembre de 1960.
Nota(*) Este texto es parte de la Introducción a
las Obras Completas de Melanie Klein, publicada por la Editorial RBA. Agrade-cemos a esta editorial su autorización para reproducirlo.
El Reino Unido declara la guerra a Alemania en septiembre de 1939, Freud muere en ese mismo mes, el día 23. Entre 1941 y 1945, en plena guerra, en la Sociedad Psicoanalítica Británica se produce uno de los más apasionantes debates de la historia del psicoanálisis. La “controversia Freud-Klein”, cuyo resultado final fue una fundamentación institucional que regiría la formación del analista y la coexistencia de más de una escuela teórica dentro de la misma institución.
L’INTERROGANT 57Clásicos del Psicoanálisis
La técnica psicoanalítica del juego: su historia y significado (1955) (*)
Melanie KleinPsicoanalista
IAl ofrecer como introducción a
este libro(1) un trabajo dedicado es-pecialmente a la técnica del juego, lo hice impulsada por la creencia de que mi investigación con niños y adultos, y mi contribución a la teoría psicoanalítica como un todo, derivan en última instancia de la técnica del juego que desarrollé con niños peque-ños. No significa esto que mi labor posterior fuera una aplicación direc-ta de la técnica del juego; pero la
comprensión que obtuve acerca del temprano desarrollo, de los procesos inconscientes, y de la naturaleza de las interpretaciones por las que puede abordarse el inconsciente, ha tenido una gran influencia en mi trabajo con niños mayores y adultos.
Por lo tanto, señalaré breve-mente las etapas de mi labor en re-lación con la técnica psicoanalítica del juego, aunque no intentaré dar una síntesis completa de mis hallaz-gos. En 1919, cuando comencé mi primer caso, ya se había llevado a cabo algún trabajo psicoanalítico con niños, particularmente por la Dra.
Hug-Hellmuth(2). Sin embargo, ella no intentó el psicoanálisis de niños me-nores de seis años y, a pesar de que usó dibujos y ocasionalmente el juego como material, no lo convirtió en una técnica específica. Cuando comencé mi trabajo era un principio estable-cido que se debía hacer un uso muy limitado de las interpretaciones. Con pocas excepciones, los psicoanalistas no habían explorado los estratos más profundos del inconsciente –en niños, tal exploración se consideraba poten-cialmente peligrosa–. Esta cautela se reflejaba en el hecho de que entonces y, por mucho tiempo, el psicoanálisis
L’INTERROGANT58 Clásicos del Psicoanálisis
era considerado adecuado solamente para niños desde el periodo de la-tencia en adelante(3).
Mi primer paciente fue un niño de cinco años. Me referí a él con el nombre de “Fritz” en mis primeros tra-bajos publicados(4). Al principio creí que sería suficiente influir en la actitud de la madre. Le sugerí que debía in-citar al niño a discutir libremente con ella las muchas preguntas no efectua-das que se encontraban obviamente en el fondo de su mente e impedían su desarrollo intelectual. Esto tuvo un buen efecto, pero sus dificultades neu-róticas no fueron suficientemente ali-viadas y pronto decidimos que debía psicoanalizarlo. Al hacerlo, me desvié de algunas de las reglas establecidas hasta entonces, pues interpreté lo que pareció más urgente en el material que el niño me presentaba y mi interés se focalizó en sus ansiedades y en sus defensas contra ellas. Este nuevo enfoque me enfrentó enseguida con serios problemas. Las ansiedades que encontré analizando este primer caso eran muy agudas, y a pesar de que fortalecía mi creencia de estar en el camino correcto el observar una y otra vez la atenuación de la ansiedad producida por mis interpretaciones, a veces me perturbaba la intensidad de las nuevas ansiedades que mani-festaba. En una de esas ocasiones pedí el asesoramiento del Dr. Karl Abraham. Me contestó que como mis interpretaciones habían producido fre-cuentemente alivio y obviamente el análisis progresaba, no veía motivo para cambiar el método de acceso. Me sentí alentada por su apoyo y, efectivamente, en los días siguientes la ansiedad del niño, que había lle-gado a un máximo, disminuyó consi-derablemente, conduciendo a mayor mejoría. La convicción ganada en este análisis influyó vivamente sobre todo el curso de mi labor analítica.
Hicimos el tratamiento en la casa del niño con sus propios juguetes. Este análisis era el comienzo de la técni-
ca psicoanalítica del juego, porque desde el principio el niño expresó sus fantasías y ansiedades principalmente jugando, y al aclararle consistente-mente su significado, apareció mate-rial adicional en su juego. Es decir, en esencia, ya usé con este paciente el método de interpretación que se hizo característico de mi técnica. Este enfoque corresponde a un principio fundamental del psicoanálisis: la libre asociación. Al interpretar no sólo las palabras del niño sino también sus actividades en los juegos, apliqué este principio básico a la mente del niño, cuyo juego y acciones –de he-cho, toda su conducta– son medios de expresar lo que el adulto manifiesta predominantemente por la palabra. También me guiaron siempre otros dos principios del psicoanálisis estableci-dos por Freud, que desde el primer momento consideré como fundamen-tales: la exploración del inconsciente es la tarea principal del procedimien-to psicoanalítico, y el análisis de la transferencia es el medio de lograr
este fin.Entre 1920 y 1923 reuní más
experiencia con otros casos de niños, pero una etapa decisiva en el desa-rrollo de la técnica del juego fue el tratamiento de una niña de dos años y nueve meses a quien psicoanalicé en 1923. Di algunos detalles del caso de esta niña bajo el nombre de “Rita” en mi libro El psicoanálisis de niños(5). Rita padecía de terrores nocturnos y fobia a animales, era muy ambiva-lente hacia su madre, aferrándose a ella hasta tal punto que escasa-mente se la podía dejar sola. Tenía una marcada neurosis obsesiva y por momentos se deprimía mucho. Su jue-go estaba inhibido y su inhabilidad para tolerar frustraciones hacían su educación extremadamente difícil. Yo tenía muchas dudas acerca de cómo enfrentar este caso, ya que el análi-sis de una niña tan pequeña era un experimento completamente nuevo. La primera sesión pareció confirmar mis presentimientos. Cuando Rita quedó sola conmigo en su habitación, mos-
L’INTERROGANT 59Clásicos del Psicoanálisis
tró enseguida signos de lo que tomé por una transferencia negativa: estaba ansiosa y callada, y muy pronto pidió salir al jardín. Lo consentí y salí con ella; puedo agregar que lo hicimos bajo los ojos atentos de su madre y su tía, quienes lo tomaron como una señal de fracaso. Se sorprendieron mucho cuando volvimos a la habita-ción unos diez o quince minutos más tarde. La explicación de este cambio era que mientras estábamos afuera yo había estado interpretando su transferencia negativa (también eso en contra de la práctica usual). Por algunas cosas que ella dijo, y porque estaba menos asustada cuando nos encontramos afuera, concluí que es-taba particularmente atemorizada de algo que yo podía hacerle cuando estaba sola conmigo en la habitación. Interpreté eso, y refiriéndome a sus terrores nocturnos, ligué su sospecha de mí como una extraña hostil con su temor de una mujer mala que la atacaría cuando se encontrase inde-fensa por la noche. Cuando minutos
después de esta interpretación, le su-gerí que volviéramos a la habitación, aceptó enseguida. Como ya lo dije, la inhibición de Rita al jugar era mar-cada, lo único que hacía era vestir y desvestir obsesivamente a su muñeca. Pero pronto comprendí las ansieda-des subyacentes en sus obsesiones, y las interpreté. Este caso fortaleció mi convicción creciente de que una pre-condición para el psicoanálisis de un niño es comprender e interpretar las fantasías, sentimientos, ansiedades y experiencias expresadas por el juego o, si las actividades del juego están inhibidas, las causas de la inhibición.
Al igual que en el caso de Fritz, efectué el análisis en el hogar de la niña y con sus propios juguetes; pero durante ese tratamiento, que duró sólo unos pocos meses, llegué a la conclusión de que el psicoanálisis no debería ser llevado a cabo en la casa del niño. Pues encontré que a pesar de que ella tenía gran necesidad de ayuda y sus padres habían decidido que yo debía intentar el psicoanáli-sis, la actitud de la madre hacia mí era muy ambivalente y la atmósfera en general era hostil al tratamiento. Más importante aun, descubrí que la situación de transferencia –piedra fun-damental del procedimiento psicoa-nalítico– sólo puede ser establecida y mantenida si el paciente es capaz de sentir que la habitación de consulta o la pieza de juegos, de hecho todo el análisis, es algo diferente de su
vida diaria del hogar. Pues sólo en tales condiciones puede superar sus resistencias a experimentar y expresar pensamientos, sentimientos y deseos que son incompatibles con las conven-ciones usuales y, en el caso del niño, que siente que están en contraste con mucho de lo que se le ha enseñado.
Hice más observaciones signi-ficativas en el psicoanálisis de una niña de siete años, también en 1923. Aparentemente sus dificultades neu-róticas no eran serias, pero su desa-rrollo intelectual había preocupado a sus padres. No obstante ser bastante inteligente no podía estar al nivel del grupo de su edad, le disgustaba la escuela, y algunas veces se ausentaba sin conocimiento de los padres. Su relación con la madre, con la que había sido afectuosa y confidente, había cambiado desde que empezó a ir a la escuela: se había vuelto re-servada y callada. Pasé unas pocas sesiones con ella sin lograr mucho contacto. Era claro que le disgustaba la escuela, y por lo que ella dijo des-confiadamente acerca de eso, como por otros detalles, pude hacer algu-nas interpretaciones que produjeron algún material. Pero mi impresión era que no conseguiría mucho más de ese modo. En una sesión en que hallé nuevamente a la niña callada y ensimismada, la dejé diciendo que regresaría en un instante. Fui a la habitación de mis hijos, recogí unos pocos juguetes, autos, pequeñas fi-
Al interpretar no sólo las palabras del niño sino también sus actividades en los juegos, apliqué este principio básico a la mente del niño, cuyo juego y acciones –de hecho, toda su conducta– son medios de expresar lo que el adulto manifiesta predominantemente por la palabra.
L’INTERROGANT60 Clásicos del Psicoanálisis
guras, algunos ladrillos y un tren, los puse en una caja y volví junto a la paciente. La niña, que no tenía inclinación por el dibujo u otras ac-tividades, se interesó en los juguetes pequeños y empezó a jugar ensegui-da. Por su juego concluí que dos de las figuras de juguete representaban a ella y a un niño pequeño, un com-pañero de escuela de quien ya había oído antes. Aparentemente había algo secreto en la conducta de estas dos figuras y otros individuos de juguete eran presentados como interfiriendo o mirando y se los dejaba de lado. Las actividades de los dos juguetes condujeron a catástrofes, tales como su caída o choque con autos. Repitió sus acciones con señales de ansiedad creciente. En este punto interpreté, te-niendo en cuenta los detalles de su juego, que alguna actividad sexual parecía haber ocurrido entre ella y su amigo, y que eso le hacía temer mucho ser descubierta, y por lo tanto desconfiaba de otras personas. Señalé que mientras jugaba, ella se había vuelto ansiosa y pareció a punto de interrumpir el juego. Le recordé que a ella le disgustaba la escuela, y que eso podía conectarse con el temor de que la maestra descubrie-ra su relación con el compañero y la castigara. Por sobre todo estaba asustada y por lo tanto desconfiaba de su madre, y ahora podía sentirse del mismo modo con respecto a mí. El efecto de esta interpretación sobre la niña fue sorprendente: su ansiedad y desconfianza primero aumentaron, pero muy pronto dieron lugar a un alivio evidente. Su expresión facial cambió, y a pesar de que no admitió ni negó lo que yo había interpretado, mostró luego su conformidad produ-ciendo nuevo material y volviéndose mucho más libre tanto en su juego como en su conversación; también su actitud hacia mí fue mucho más amis-tosa y menos suspicaz. Por supuesto, la transferencia negativa, alternando con la positiva, salió a la luz una y
otra vez; pero desde esta sesión en adelante, el análisis progresó bien. Simultáneamente me informaron que hubo cambios favorables en su re-lación con la familia, en particular con su madre. Su desagrado por la escuela disminuyó y se interesó cada vez más en sus estudios, pero su in-hibición en el aprendizaje, que se fundaba en ansiedades profundas, sólo fue resuelta gradualmente en el curso de su tratamiento.
IIHe descrito cómo el uso de los
juguetes que guardé especialmente para el paciente niño en la caja en que por primera vez los presenté, pro-bó ser esencial para su análisis. Esta experiencia, al igual que otras, me ayudó a decidir qué juguetes son más adecuados para la técnica psicoana-lítica del juego(6). Consideré esencial tener juguetes pequeños, porque su número y variedad permiten al niño expresar una amplia serie de fan-tasías y experiencias. Es importante para este fin que los juguetes no sean mecánicos y que las figuras humanas, variadas sólo en tamaño y color, no indiquen ninguna ocupación particu-lar. Su misma simplicidad permite al niño usarlos en muchas situaciones diferentes, de acuerdo con el material que surge en su juego. El hecho de que así él pueda representar simultá-neamente una variedad de experien-cias y situaciones fantásticas y reales también hace posible que lleguemos
a poseer un cuadro más coherente de los trabajos de su mente.
De acuerdo con la simplicidad de los juguetes, el equipamiento de la habitación de juego es también simple. No tiene nada excepto lo necesario para el psicoanálisis(7). Los juguetes de cada niño son guardados en cajones particulares, y así cada uno sabe que sólo él y el analista conocen sus juguetes, y con ellos su juego, que es el equivalente de las asociaciones del adulto. La caja en que por primera vez presenté los ju-guetes a la niña que mencioné antes se convirtió en el prototipo del cajón individual, que es parte de la relación privada e íntima entre el analista y el paciente, característica de la situación de transferencia psicoanalítica.
No sugiero que la técnica psi-coanalítica del juego dependa ente-ramente de mi selección particular de material de juego. A menudo los niños traen espontáneamente sus propios objetos y el juego con ellos entra como cosa natural en el trabajo analítico. Pero creo que los juguetes provistos por el analista debieran ser en gene-ral del tipo que he descrito, es decir simples, pequeños y no mecánicos.
Sin embargo, los juguetes no son el único requisito para un análisis del juego. Muchas de las actividades del niño se efectúan a veces en el lavato-rio, que está equipado con una o dos pequeñas tazas, vasos y cucharas. A menudo él dibuja, escribe, pinta, cor-ta, repara juguetes, etc. A veces, en el
Más importante aun, descubrí que la situación de transferencia –piedra fundamental del procedimiento psicoanalítico– sólo puede ser establecida y mantenida si el paciente es capaz de sentir que la habitación de consulta o la pieza de juegos, de hecho todo el análisis, es algo diferente de su vida diaria del hogar.
L’INTERROGANT 61Clásicos del Psicoanálisis
juego, asigna roles al analista y a sí mismo, tales como en el juego de la tienda, del doctor y el paciente, de la escuela, de la madre y el hijo. En esos pasatiempos, con frecuencia el niño toma la parte del adulto, expresando con eso no sólo su deseo de revertir los roles, sino también demostrando cómo siente que sus padres u otras personas con autoridad se comportan con respecto a él –o deberían com-portarse–. Algunas veces descarga su agresividad y resentimiento siendo, en el rol del padre, sádico hacia el niño, que es representado por el analista. El principio de interpretación sigue siendo el mismo si las fantasías son presentadas por juguetes o por una dramatización. Pues cualquiera que sea el material usado, es esencial que se apliquen los principios analíticos subyacentes en la técnica(8).
La agresividad se expresa de va-rios modos en el juego del niño, di-recta o indirectamente. A veces rompe un juguete o, cuando es más agresivo, ataca con un cuchillo o tijeras la mesa o pedazos de madera; desparrama agua o pintura y generalmente la ha-bitación se convierte en un campo de batalla. Es esencial permitir que el niño deje surgir su agresividad; pero lo que cuenta más es comprender por qué en este momento particular de la situación de transferencia aparecen impulsos destructivos y observar sus consecuencias en la mente del niño. Pueden seguir sentimientos de culpa muy poco después de que el niño ha
roto, por ejemplo, una figura peque-ña. La culpa aparece no sólo por el daño real producido, sino por lo que el juguete representa en el inconscien-te del niño, por ejemplo, un hermano o hermana pequeños, o uno de los padres. Algunas veces podemos de-ducir de la conducta del niño hacia el analista, que no sólo culpa sino también ansiedad persecutoria son la secuela de estos impulsos destructivos y que él teme la represalia.
Usualmente he expresado al niño que no toleraría ataques a mí misma. Esta actitud no sólo protege al psicoa-nalista sino que tiene también impor-tancia para el análisis. Pues si tales asaltos no son mantenidos dentro de límites, pueden despertar excesiva cul-pa y ansiedad persecutoria en el niño y por lo tanto agregar dificultades al tratamiento. Algunas veces se me ha preguntado con qué método prevenía los ataques corporales, y pienso que la respuesta es que cuidaba mucho no inhibir las fantasías agresivas del niño; de hecho le daba oportunidad de representarlas de otras maneras, incluyendo ataques verbales contra mí. Cuanto más a tiempo interpretaba los motivos de la agresividad del niño, más podía mantener la situación bajo control. Pero ocasionalmente, con al-gunos niños psicóticos, ha sido difícil protegerse de su agresividad.
IIILa actitud de un niño hacia el
juguete que ha dañado es muy reve-
ladora. A menudo pone aparte ese juguete, que por ejemplo representa a un hermano o a uno de sus padres, y lo ignora por un tiempo. Esto indica desagrado del objeto dañado, por el temor persecutorio de que la persona atacada (representada por el juguete) se haya vuelto vengativa y peligrosa. El sentimiento de persecución puede ser tan fuerte que encubra los senti-mientos de culpa y depresión que el daño efectuado también produce. O pueden también la culpa y la depre-sión ser tan fuertes que conduzcan a una intensificación de sentimientos persecutorios. Sin embargo, un día el niño puede buscar en su cajón el objeto dañado. Esto sugiere que he-mos podido analizar algunas impor-tantes defensas, disminuyendo de ese modo los sentimientos persecutorios y haciendo posible que se experimente el sentimiento de culpa y la necesi-dad de la reparación. Cuando esto sucede podemos notar también que ha habido un cambio en la relación del niño con el hermano particular a quien el juguete representaba, o en sus relaciones en general. Este cambio confirma nuestra impresión de que la ansiedad persecutoria ha disminuido y de que, junto con el sentimiento de culpa y el deseo de la reparación, aparecen sentimientos de amor que habían sido debilitados por la ansie-dad excesiva. Con otro niño, o con el mismo niño en una etapa posterior del análisis, la culpa y el deseo de reparación pueden sobrevenir muy poco después del acto de agresión, y se hace aparente la ternura hacia el hermano o hermana que pueden haber sido dañados en la fantasía. La importancia de tales cambios para la formación del carácter y la relación con los objetos, como para la estabili-dad mental, nunca serán exagerados.
Es una parte esencial del trabajo de interpretación que se mantenga a compás con las fluctuaciones en-tre amor y odio; entre felicidad y satisfacción por un lado y ansiedad
Siempre ha sido parte de mi técnica no ejercer influencia educativa o moral, sino restringirme al procedimiento psicoanalítico que, para decirlo en pocas palabras, consiste en comprender la mente del paciente y transmitirle qué es lo que ocurre en ella.
L’INTERROGANT62 Clásicos del Psicoanálisis
persecutoria y depresión por el otro. Esto implica que el analista no debie-ra mostrar desaprobación si el niño rompe un juguete; sin embargo, no debe incitar al niño a expresar su agresividad ni sugerirle que el ju-guete puede ser reparado. En otras palabras, debe permitir que el niño experimente sus emociones y fantasías tal como ellas aparecen. Siempre ha sido parte de mi técnica no ejercer influencia educativa o moral, sino restringirme al procedimiento psicoa-nalítico que, para decirlo en pocas palabras, consiste en comprender la mente del paciente y transmitirle qué es lo que ocurre en ella.
La variedad de situaciones emo-cionales que pueden ser expresadas por las actividades del juego son ilimitadas: por ejemplo, sentimientos de frustración y de ser rechazado; celos del padre y de la madre o de hermanos y hermanas; agresividad acompañando esos celos; placer por tener un compañero y aliado contra los padres; sentimientos de amor y odio hacia un bebé recién nacido o uno que está por nacer, así como la ansiedad resultante, sentimientos de culpa y la urgencia de reparación. También hallamos en el juego del niño la repetición de experiencias reales y detalles de la vida de todos los días, frecuentemente entretejidos con sus fantasías. Es revelador que algunas veces acontecimientos reales muy importantes en su vida no logran entrar en el juego o en sus asociacio-nes, y que todo el énfasis yace por momentos en otros acontecimientos aparentemente menores. Pero estos últimos tienen gran importancia para él porque han permitido ejercitar sus emociones y fantasías.
IVHay muchos niños que se en-
cuentran inhibidos para jugar. Tal inhibición no siempre les impide ju-gar completamente, pero muy pronto pueden interrumpir sus actividades.
Por ejemplo, me trajeron un niño pe-queño para una entrevista solamente (había un proyecto de análisis para el futuro; pero en ese entonces los padres iban al extranjero con él). Yo tenía algunos juguetes en la mesa y él se sentó y comenzó a jugar, lo que enseguida condujo a accidentes, coli-siones y gentes de juguete cayendo, a las que él trataba de levantar otra vez. En todo esto el niño mostraba bastante ansiedad, pero como no se planeaba aún ningún tratamiento, me contuve de hacer una interpretación. Después de unos minutos dejó su si-lla, y diciendo “Basta de juego”, se fue. Creo que si éste hubiera sido el comienzo de un tratamiento y yo hubiera interpretado la ansiedad ma-nifiesta en sus acciones con los jugue-tes y la correspondiente transferencia negativa con respecto a mí, hubiese podido resolver su ansiedad lo sufi-ciente como para que él continuase jugando.El siguiente ejemplo puede ser útil para mostrar algunas de las causas de una inhibición de jugar. El niño, de tres años y nueve meses, a quien me referí con el nombre de “Pedro” en El psicoanálisis de niños, era muy neurótico(9). Veamos algunas de sus dificultades: era incapaz de jugar, no podía tolerar ninguna frus-tración, era tímido, quejumbroso y exagerado, y por momentos agresivo y despótico, muy ambivalente respecto de su familia, y con una gran fijación hacia su madre. Ella me dijo que Pe-dro había desmejorado después de unas vacaciones durante las que, a la edad de dieciocho meses, com-partió el dormitorio de sus padres y tuvo oportunidad de observar su acto sexual. En esas vacaciones el niño se hizo muy difícil de manejar, durmió mal y volvió a mojar la cama por las noches, cosa que no había hecho du-rante algunos meses. Hasta entonces había jugado libremente, pero desde ese verano dejó de jugar y se volvió muy destructivo con sus juguetes; no hacía nada con ellos salvo romperlos.
Poco después nació su hermano, lo que aumentó sus dificultades.
En la primera sesión Pedro co-menzó a jugar; enseguida hizo que dos caballos dieran el uno contra el otro, y repitió la misma acción con diferentes juguetes. También mencionó que tenía un hermano pequeño. Le aclaré que los caballos y las otras cosas que habían chocado entre ellas representaban personas, una inter-pretación que él primero rechazó y luego aceptó. Hizo que los caballos se toparan nuevamente, diciendo que iban a dormir, los cubrió con ladrillos, y agregó: “Ahora están bien muertos; los he enterrado”. Puso los autos en fila, dando el frente de cada uno con la parte posterior del siguiente, fila que, como se aclaró más tarde en el análisis, simbolizaba el pene del padre, y los hizo correr; súbitamente se puso de malhumor y los despa-rramó por la habitación, diciendo: “Siempre rompemos nuestros regalos de Navidad; no queremos ninguno”. El destrozar sus juguetes representaba en su inconsciente destrozar el órga-no genital de su padre. Durante esa primera hora rompió varios juguetes.
En la segunda sesión Pedro re-pitió algo del material de la primera hora, en particular el topetazo en-tre los autos, caballos, etc., y habló otra vez de su pequeño hermano, por lo cual interpreté que me esta-ba mostrando cómo su mamá y su papá chocaron sus órganos genitales (por supuesto usando su misma pa-labra para órganos genitales) y que él había pensado que haciendo eso habían causado el nacimiento de su hermano. Esta interpretación produjo más material, aclarando su muy am-bivalente relación hacia su pequeño hermano y su padre. Acostó a un hombre de juguete en un ladrillo que llamó “cama”, lo arrojó al suelo y dijo que estaba “muerto y acabado”. Ense-guida hizo lo mismo con dos hombres de juguete, eligiendo figuras que ya había dañado. Interpreté que el pri-
L’INTERROGANT 63Clásicos del Psicoanálisis
mer hombre de juguete representaba a su padre, a quien él quería sacar de la cama de su madre y matar, y que uno de los dos hombres de juguete era nuevamente el padre y el otro lo representaba a él, a quien su padre haría lo mismo. La razón por la cual había elegido dos figuras dañadas era que sentía que tanto él como su padre serían perjudicados si él atacaba a su padre.
Este material ilustra una cantidad de hechos, de los que sólo mencionaré uno o dos. La experiencia de Pedro de presenciar el acto sexual de sus padres hizo un gran impacto en su mente, y provocó fuertes emociones tales como celos, agresividad y ansie-dad; por eso fue la primera cosa que expresó en su juego. No hay duda de que él ya no tenía conocimiento consciente de esta experiencia, que estaba reprimida, y que sólo la ex-presión simbólica de la misma era posible para él. Tengo razones para creer que, si yo no hubiera interpre-tado que los juguetes chocando entre ellos eran personas, él no podría ha-ber producido el material que surgió en la segunda hora. Además, si en la segunda hora no hubiese podido mostrarle algunas de las razones de su inhibición para jugar, interpretando el daño hecho a los juguetes, es muy probable que él hubiese dejado de jugar después de romper los juguetes, como lo hacía en la vida diaria.
Hay niños que al empezar el tratamiento ni siquiera pueden jugar del mismo modo que Pedro o el niño pequeño que vino para una sola en-trevista. Pero es muy raro que un niño ignore completamente los juguetes que se encuentran en la mesa. Aun si se aleja de ellos, con frecuencia da al analista alguna comprensión de sus motivos para no querer jugar. Pero también hay otros modos por los que el analista del niño puede reunir ma-terial para la interpretación. Cualquier actividad, tal como usar papel para garabatear o para recortar, y todo
detalle de la conducta, como cam-bios en la postura o en la expresión facial, pueden dar una clave acerca de lo que pasa en la mente del niño, posiblemente en conexión con lo que el analista ha sabido por sus padres, acerca de sus dificultades.
He dicho mucho acerca de la importancia de las interpretaciones en la técnica del juego y he dado algunos ejemplos para ilustrar su contenido. Esto me lleva a una pregunta que se me ha hecho a menudo: “¿Son los niños pequeños intelectualmente ca-paces de comprenderlas?”. Mi propia experiencia y la de mis colegas ha sido que las interpretaciones, si se relacionan con puntos salientes del material, son perfectamente compren-didas. Por supuesto, el analista de niños debe darlas tan sucinta y clara-mente como sea posible, y debe usar las expresiones del niño al hacerlo. Pero si traduce en palabras simples los puntos esenciales del material que le ha sido presentado, entra en contacto con las emociones y ansiedades que son más activas en ese momento; la comprensión consciente e intelectual del niño es a menudo un proceso posterior. Una de las muchas expe-riencias interesantes y sorprendentes del principiante en análisis de niños es encontrar en niños aún muy pequeños una capacidad de comprensión que es con frecuencia mucho mayor que la de los adultos. Hasta cierto punto esto se explica porque las conexiones entre consciente e inconsciente son mucho más estrechas en los niños pe-queños que en los adultos, y porque
las represiones infantiles son menos poderosas. También creo que las ca-pacidades intelectuales del infante son menospreciadas con frecuencia, y que en realidad él entiende más de lo que se cree.
Ilustraré lo que acabo de ex-presar con la respuesta de un niño pequeño a las interpretaciones. Pe-dro, de cuyo análisis he dado algunos detalles, había objetado con firmeza mi interpretación de que el hombre de juguete que él había arrojado de la “cama” y que estaba “muerto y acabado” representaba a su padre. (La interpretación de deseos de muerte contra una persona amada despierta usualmente grandes resistencias, tan-to en niños como en adultos.) En la tercera hora Pedro presentó material similar, pero ahora aceptó mi interpre-tación y dijo pensativamente: “¿Y si yo fuera un papá y alguien quisiera tirarme debajo de la cama y hacer-me muerto y acabado, qué pensaría yo de eso?”. Esto muestra que él no sólo había elaborado, comprendido y aceptado mi interpretación, sino que también había reconocido bastante más. Comprendió que sus propios sentimientos agresivos hacia su padre contribuyeron al temor que sentía por él, y también que había proyectado sus propios impulsos en su padre.
Uno de los puntos importantes en la técnica del juego ha sido siempre el análisis de la transferencia. Como sabemos, en la transferencia con el analista el paciente repite emociones y conflictos anteriores. Mi experien-cia me ha enseñado que podemos
Una de las muchas experiencias interesantes y sorprendentes del principiante en análisis de niños es encontrar en niños aún muy pequeños una capacidad de comprensión que es con frecuencia mucho mayor que la de los adultos.
L’INTERROGANT64 Clásicos del Psicoanálisis
ayudar al paciente fundamentalmente remontando sus fantasías y ansieda-des en nuestras interpretaciones de transferencia adonde ellas se origina-ron, particularmente en la infancia y en relación con sus primeros objetos. Pues reexperimentando emociones y fantasías tempranas y comprendién-dolas en relación con sus primeros objetos él puede, por decirlo así, re-visar estas relaciones en su raíz, y de esa manera disminuir efectivamente sus ansiedades.
VMirando atrás hacia los primeros
años de mi labor, podría escoger unos pocos hechos. Mencioné al comienzo de este trabajo que al analizar mi primer caso infantil centré mi interés en sus ansiedades y en sus defensas contra ellas. Mi énfasis en la ansiedad me condujo cada vez más profun-damente en el inconsciente y en la vida fantástica del niño. Este énfasis particular era contrario al punto de vista psicoanalítico de que las inter-pretaciones no debían ir muy hondo ni debían ser dadas frecuentemente. Persistí en mi enfoque, a pesar de que implicaba un cambio radical en la técnica. Entré en territorio virgen, pues hizo accesible la comprensión de las tempranas fantasías, ansieda-des y defensas infantiles, que en ese entonces permanecían aún en gran parte inexploradas. Esto se me hizo claro cuando comencé la formulación teórica de mis hallazgos clínicos.
Uno de los varios fenómenos que me sorprendieron en el análisis de Rita fue la rudeza de su superyó. He descrito en El psicoanálisis de niños cómo Rita acostumbraba representar el rol de una madre severa y castiga-dora, que trataba muy cruelmente a la niña (representada por la muñeca o por mí). Además, su ambivalencia hacia su madre, su extrema necesi-dad de ser castigada, sus sentimien-tos de culpa y sus terrores nocturnos me llevaron a reconocer que en esa
niña de dos años y nueve meses –y muy claramente remontándonos a una edad mucho más temprana–, opera-ba un áspero e inflexible superyó. Confirmé este descubrimiento en los análisis de otros niños pequeños y lle-gué a la conclusión de que el superyó aparece en una etapa mucho más temprana de lo que Freud supuso. En otras palabras, se me hizo claro que el superyó, tal como él lo concebía, es el efecto de un desarrollo que se extiende por años. Como resultado de mayores observaciones, reconocí que el superyó es algo que el niño siente operando internamente de una manera concreta; que consiste en una variedad de figuras construidas a par-tir de sus experiencias y fantasías y que se deriva de las etapas en que introyectó a sus padres.
Estas observaciones a su vez me llevaron, en los análisis de niñas pequeñas, al descubrimiento de la principal situación de ansiedad fe-menina: se siente que la madre es el primer perseguidor que, como un objeto externo e internalizado, ataca el cuerpo de la niña y toma de él sus niños imaginarios. Estas ansiedades surgen de los ataques imaginados de la niña al cuerpo de la madre, que tienen como fin robarle su contenido, es decir, los excrementos, el pene de su padre, y los niños, y resultan en el temor de venganza con ataques simi-lares. Tales ansiedades persecutorias aparecían combinadas o alternando con profundos sentimientos de depre-sión y culpa, y estas observaciones me ayudaron a descubrir la parte vital que la tendencia a la reparación des-empeña en la vida mental. Reparación en este sentido es un concepto más amplio que los conceptos de Freud de “anulación en la neurosis obsesiva” y de “formación reactiva”. Pues incluye los diversos procesos por los que el yo siente que deshace un daño hecho en la imaginación, restaura, preserva y revive objetos. La importancia de esta tendencia, ligada como está a
sentimientos de culpa, yace también en la gran contribución que hace a todas las sublimaciones, y de este modo a la salud mental.
Al estudiar los ataques imagina-rios al cuerpo de la madre, pronto di con impulsos anal y uretro-sádicos. Mencioné antes que reconocí la se-veridad del superyó en Rita (1923) y que su análisis me ayudó mucho para comprender el modo en que los im-pulsos destructivos hacia la madre se convierten en la causa de sentimientos de culpa y persecución. Uno de los casos en que la naturaleza anal y uretro-sádica de estos impulsos des-tructivos se me aclaró, fue el de Trude, de tres años y tres meses de edad, a quien analicé en 1924(10). Cuando vino a mí por tratamiento, sufría de varios síntomas, tales como terrores nocturnos e incontinencia de orina y excrementos. En la primera etapa de su análisis me pidió que fingiera estar en cama y dormir. Ella entonces diría que iba a atacarme y que buscaría excrementos en mis nalgas (según comprobé, los excrementos también representaban niños) y que ella iba
L’INTERROGANT 65Clásicos del Psicoanálisis
a sacarlos. Después de esos ataques se acurrucaba en un rincón, jugando a que estaba en cama, cubriéndose con almohadones (que protegían su cuerpo y que también representaban niños); al mismo tiempo orinaba real-mente y demostraba claramente que temía ser atacada por mí. Sus ansie-dades acerca de la peligrosa madre internalizada confirmaron las con-clusiones a que había llegado antes en el análisis de Rita. Estos análisis fueron de corta duración, en parte porque los padres pensaron que se había logrado suficiente mejoría(11).
Poco después me convencí de que tales impulsos y fantasías des-tructivas podían siempre remontarse a impulsos oral-sádicos. En realidad Rita ya lo había manifestado bas-tante claramente. En una ocasión ennegreció un pedazo de papel, lo hizo pedazos, arrojó los mismos en un vaso de agua que llevó a la boca, como para beber del mismo, y dijo en voz baja: “mujer muerta”(12). En ese momento entendí que ese romper y mojar el papel expresaba fantasías de atacar y matar a su madre, cosa
que daba lugar a temores de ven-ganza. Ya he mencionado que fue con Trude que llegué a saber de la naturaleza anal y uretro-sádica es-pecífica de tales ataques. Pero en otros análisis, efectuados en 1924 y 1925 (Ruth y Pedro, ambos descritos en El psicoanálisis de niños), también comprendí la parte fundamental que los impulsos oral-sádicos desempeñan en las fantasías destructivas y en las ansiedades correspondientes, encon-trando así confirmación completa de los descubrimientos de Abraham(13) en el análisis de niños pequeños. Estos análisis, que me dieron mayor campo para la observación, ya que duraron más que los de Rita y Trude(14), me llevaron hacia una comprensión más completa del rol fundamental de los deseos y ansiedades orales en el de-sarrollo mental, normal y anormal(15).
Como mencioné antes, ya había reconocido en Rita y Trude la inter-nalización de una madre atacada y por lo tanto temible: el rudo superyó. Entre 1924 y 1926 analicé a una niña que estaba muy enferma(16). A través de su análisis aprendí mucho
acerca de los detalles específicos de tal internalización y de las fantasías e impulsos subyacentes en ansieda-des paranoicas y maniaco-depresivas. Pues llegué a entender la naturaleza oral y anal de sus procesos de in-troyección y las situaciones de per-secución interna que engendraban. También supe más de los modos en que las persecuciones internas influ-yen, por medio de la introyección, en la relación con objetos externos. La intensidad de su envidia y su odio mostró inequívocamente que éstos derivaban de la relación oral-sádica con el pecho de su madre, y estaban entretejidos con los comienzos de su complejo de Edipo. El caso de Erna me ayudó mucho a preparar el te-rreno para diversas conclusiones que presenté en el Décimo Congreso Psi-coanalítico Internacional en 1927(17), en particular la opinión de que la razón fundamental de la psicosis es un temprano superyó, constituido cuando los impulsos y fantasías oral-sádicos están en su punto culminante, idea que desarrollé dos años más tarde, acentuando la importancia del sadis-mo oral en la esquizofrenia(18).
Coincidiendo con los análisis ya descritos pude hacer algunas obser-vaciones interesantes con respecto a situaciones de ansiedad en varones. Los análisis de niños y hombres con-firmaron enteramente la idea de Freud de que el temor a la castración es la principal ansiedad del varón, pero reconocí que debido a la temprana identificación con la madre (la posi-ción femenina que se introduce en las primeras etapas del complejo de Edipo), la ansiedad acerca de ataques en el interior del cuerpo es de gran importancia en hombres como en mu-jeres, e influye y moldea de diversas maneras sus temores de castración.
Las ansiedades derivadas de ataques imaginados al cuerpo de la madre y al padre que se supone que ella contiene, probaron ser, en ambos sexos, la razón fundamental de la
L’INTERROGANT66 Clásicos del Psicoanálisis
claustrofobia (que incluye el temor de ser aprisionado o enterrado en el cuerpo de la madre). La conexión de estas ansiedades con el temor de castración puede verse, por ejem-plo, en la fantasía de que el pene se pierda o sea destruido dentro de la madre, fantasía que puede resultar en impotencia.
Comprobé que los temores co-nectados con ataques al cuerpo de la madre y a ser atacado por objetos externos e internos tenían una ca-lidad e intensidad particulares, que sugerían su naturaleza psicótica. Al explorar la relación del niño con obje-tos internalizados se aclararon varias situaciones de persecución interna y sus contenidos psicóticos. Además, el reconocimiento de que el temor de venganza deriva de la propia agresi-vidad individual me condujo a sugerir que las defensas iniciales del yo se dirigen contra la ansiedad producida por impulsos y fantasías destructivas. Una y otra vez, cuando estas ansie-dades psicóticas eran referidas a su origen, se comprobaba que germina-ban del sadismo oral. Reconocí tam-bién que la relación oral-sádica con la madre y la internalización de un pecho devorado, y en consecuencia devorador, crean el prototipo de todos los perseguidores internos; y además que la internalización de un pecho herido y por lo tanto temido, por un lado, y de un pecho satisfactorio y provechoso, por el otro, es el núcleo del superyó. Otra conclusión fue que, a pesar de que las ansiedades ora-les vienen primero, las fantasías y deseos sádicos de todas las fuentes operan en una etapa muy temprana del desarrollo y se superponen a las ansiedades orales(19).
La importancia de las ansieda-des infantiles que he descrito se mos-tró también en el análisis de adultos muy enfermos, algunos de los cuales eran casos psicóticos límites(20).
Hubo otras experiencias que me ayudaron a alcanzar otra con-
clusión. La comparación entre la in-dudablemente paranoica de Erna y las fantasías y ansiedades que había encontrado en niños menos enfermos, que sólo podrían ser calificados como neuróticos, me convenció de que las ansiedades psicóticas (paranoicas y depresivas) son la razón fundamen-tal de la neurosis infantil. También hice observaciones similares en los análisis de neuróticos adultos. Todas estas diferentes líneas de investigación resultaron en la hipótesis de que las ansiedades de naturaleza psicótica forman parte, en cierta medida, del desarrollo infantil normal, y se ex-presan y elaboran en el curso de la neurosis infantil(21). Sin embargo, para descubrir estas ansiedades infantiles el análisis tiene que ser efectuado en los estratos profundos del inconsciente, y esto se aplica tanto a adultos como a niños(22).
Ya ha sido señalado en la in-troducción de este trabajo que me interesé desde un principio en las an-siedades del niño y que por medio de la interpretación de sus contenidos logré disminuir la ansiedad. Para lo-grarlo, debía hacer uso completo del lenguaje simbólico del juego que re-conocí como parte esencial del modo de expresión del niño. Como hemos visto, el ladrillo, la pequeña figura, el
auto, no sólo representan cosas que interesan al niño en sí mismas, sino que en su juego con ellas, siempre tienen una variedad de significados simbólicos que están ligados a sus fantasías, deseos y experiencias. Este modo arcaico de expresión es tam-bién el lenguaje con el que estamos familiarizados en los sueños, y fue estudiando el juego infantil de un modo similar a la interpretación de los sueños de Freud, como descubrí que podía tener acceso al inconsciente del niño. Pero debemos considerar el uso de los símbolos de cada niño en conexión con sus emociones y ansie-dades particulares y con la situación total que se presenta en el análisis; meras traducciones generalizadas de símbolos no tienen significado.
La importancia que atribuí al simbolismo me condujo entonces –a medida que pasaba el tiempo– a con-clusiones teóricas acerca del proceso de la formación de símbolos. El aná-lisis del juego había mostrado que el simbolismo permite al niño transferir no sólo intereses, sino fantasías, an-siedades y sentimientos de culpa a objetos distintos de las personas(23). De ese modo el niño experimenta un gran alivio jugando y éste es uno de los factores que hacen que el juego sea esencial para él. Por ejemplo,
Mi labor con niños y las conclusiones teóricas que extraje de la misma influyó cada vez más en mi técnica con adultos. Siempre fue un principio del psicoanálisis que el inconsciente, que se origina en la mente infantil, tiene que ser explorado en el adulto. Mi experiencia con niños me había llevado mucho más profundamente en esa dirección de lo que antes se había hecho, y esto produjo una técnica que abrió el acceso a esos estratos.
L’INTERROGANT 67Clásicos del Psicoanálisis
Pedro, a quien me referí antes, me señaló, cuando interpreté su acción de dañar una figura de juguete como representando ataques a su hermano, que él no haría eso a su hermano real, sólo lo haría con su hermano de juguete. Mi interpretación, por su-puesto, le aclaró que era realmente a su hermano a quien quería atacar; pero el ejemplo muestra que sólo por medios simbólicos era él capaz de expresar sus tendencias destructivas en el análisis.También concluí que, en los niños, una severa inhibición de la capacidad de formar y usar símbolos, y, así, de desarrollar la fan-tasía, es señal de una perturbación seria(24). Sugerí que tales inhibiciones, y la perturbación resultante en la re-lación con el mundo externo y con la realidad, son características de la esquizofrenia(25).
Como nota marginal puedo decir que me fue de gran valor desde el punto de vista clínico y teórico ana-lizar adultos y niños. De ese modo podía observar las fantasías y ansie-dades del infante operando aún en el adulto y calcular en el niño pequeño cuál podía ser su desarrollo futuro. Comparando el niño severamente enfermo, el neurótico y el normal, y reconociendo ansiedades infantiles de naturaleza psicótica como la causa de la enfermedad en neuróticos adultos, llegué a las conclusiones que acabo de describir(26).
VIAl remontar, en los análisis de
adultos y niños, el desarrollo de im-pulsos, fantasías y ansiedades hasta su origen, es decir, a los sentimientos hacia el pecho de la madre (aun en niños que no fueron amamantados), hallé que las relaciones con objetos comienzan casi al nacer y surgen con la primera experiencia de la alimenta-ción; además, que todos los aspectos de la vida mental están ligados a re-laciones con objetos. También se hizo evidente que la experiencia que tiene
el niño del mundo externo, que muy pronto incluye su relación ambivalente hacia su padre y otros miembros de la familia, está constantemente influida por –y a su vez influye en– el mun-do interno que está construyendo, y que situaciones externas e internas son siempre interdependientes, ya que la introyección y proyección operan juntas desde el comienzo de la vida.
Las observaciones de que en la mente del infante la madre prima-riamente aparece como pecho bueno y pecho malo separados entre sí, y que en unos pocos meses, con la cre-ciente integración del yo, los aspectos contrastantes comienzan a ser sinte-tizados, me ayudaron a comprender la importancia de los procesos de separar y mantener aparte figuras buenas y malas(27), así como el efec-to de tales procesos en el desarrollo del yo. La conclusión, extraída de la experiencia, de que la ansiedad depresiva surge como resultado de la síntesis que realiza el yo de los aspectos buenos y malos, amados y odiados del objeto, me llevó a su vez al concepto de la posición depresiva, que alcanza su punto álgido hacia la mitad del primer año. La precede la posición paranoica, que se ex-tiende por los tres o cuatro primeros meses de vida y se caracteriza por ansiedad persecutoria y procesos de separación(28). Más tarde, en 1946(29)
cuando reformulé mis ideas acerca de los tres o cuatro primeros meses de vida, llamé a esta etapa (utilizando una sugestión de Fairbairn)(30) la posi-ción esquizo-paranoide y, elaborando su significación, intenté coordinar mis hallazgos acerca de la separación, la proyección, la persecución y la idealización.
Mi labor con niños y las con-clusiones teóricas que extraje de la misma influyó cada vez más en mi técnica con adultos. Siempre fue un principio del psicoanálisis que el in-consciente, que se origina en la mente infantil, tiene que ser explorado en
el adulto. Mi experiencia con niños me había llevado mucho más profun-damente en esa dirección de lo que antes se había hecho, y esto produjo una técnica que abrió el acceso a esos estratos. En particular, mi téc-nica del juego me ayudó a ver qué material debía ser interpretado en ese momento y el modo en que sería más fácilmente transmitido al paciente; y algo de ese conocimiento lo podía aplicar al análisis de adultos(31). Como ha sido señalado antes, esto no sig-nifica que la técnica usada con niños sea idéntica al enfoque de casos de adultos. Aunque es posible retroceder hasta las etapas más tempranas, es de gran importancia, al analizar adultos, tomar en cuenta el yo adulto, exac-tamente como con los niños tenemos en mente el yo infantil de acuerdo con la etapa de su desarrollo.
La mayor comprensión de las etapas más tempranas de desarrollo, del rol de las fantasías, ansiedades y defensas en la vida emocional del infante también ha iluminado los pun-tos de fijación de la psicosis adulta. Como resultado ha abierto un nuevo camino para tratar pacientes psicóti-cos con psicoanálisis. Este campo, en particular el psicoanálisis de pacientes esquizofrénicos, necesita mucha más investigación; pero la labor realizada en esta dirección por algunos psicoa-nalistas, que están representados en este libro, parece justificar nuestras esperanzas en el futuro.
Notas(*) En Obras Completas, Volumen III, Edi-
torial Paidós. Agradecemos a la Editorial Paidós la autori-
zación para la publicación de este texto.(1) Nuevas direcciones en psicoanálisis.(2) “On the Technique of Child Analysis”
(1921). (3) Hay una descripción de este temprano
enfoque en Psicoanálisis del niño, de Anna Freud.
(4) “El desarrollo de un niño” (1921), “El
L’INTERROGANT68 Clásicos del Psicoanálisis
papel de la escuela en el desarrollo libidinal del niño” (1923) y “Principios psicológicos del análisis infantil” (1926).
(5) Véanse también On the Bringing Up of Children, compilado por J. Rickman, y “El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas” (1945).
(6) Son principalmente: pequeños hombres y mujeres de madera, usualmente de dos tamaños, autos, carretillas, hama-cas, trenes, aviones, animales, árboles, casas, cercas, papel, tijeras, un cuchillo, lápices, tizas o pintura cola, pelotas y bolitas, plastilina y cuerdas.
(7) Tiene piso lavable, agua corriente, una mesa, algunas sillas, un pequeño sofá, algunos almohadones y una cómoda.
(8) Pueden hallarse ejemplos, tanto del juego con juguetes como de los pasatiempos mencionados, en El psicoanálisis de ni-ños (especialmente en los capítulos 2, 3 y 4). Véase también “La personificación en el juego de los niños” (1929).
(9) Este niño, a quien comencé a analizar en 1924, fue otro de los casos que me ayudaron a desarrollar mi técnica del juego.
(10) Véase El psicoanálisis de niños.(11) Rita tuvo ochenta y tres sesiones, Trude
ochenta y dos.(12) Véase “El complejo de Edipo a la luz
de las ansiedades tempranas” (1945).(13) Véase “Un breve estudio de la evolución
de la libido, considerada a la luz de los trastornos mentales” (1924).
(14) Ruth tuvo 190 sesiones, Pedro 278 se-siones.
(15) La convicción creciente acerca de la fundamental importancia de los des-cubrimientos de Abraham fue también el resultado de mi análisis con él, que comenzó en 1924 y fue interrumpido catorce meses más tarde por su enfer-medad y muerte.
(16) Descrita bajo el nombre de “Erna” en El psicoanálisis de niños, cap. 3.
(17) Véase “Estadios tempranos del conflicto edípico” (1928).
(18) Véase “La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo” (1930).
(19) Estas y otras conclusiones están conte-nidas en los dos trabajos mencionados en la nota precedente. Véase también “La personificación en el juego de los niños” (1929).
(20) Es posible que haya comprendido los contenidos de ansiedades psicóticas y la urgencia de interpretarlos, en el análisis de un hombre esquizofrénico que vino a verme por un mes solamente. En 1922 un colega que se iba de vacaciones me pidió que atendiera por un mes a uno de sus pacientes esquizofrénicos. Descubrí desde la primera hora que no debería permitir que el paciente quedara ca-llado un instante. Sentí que su silencio implicaba peligro, y en cada una de esas instancias interpreté su sospecha de mí, por ejemplo, que yo tramaba con su tío y lo habríamos hecho internar nuevamente (recientemente había sido dado de alta) –material que en otras ocasiones él expresó verbalmente. Un día, cuando yo había interpretado su silencio de esta forma, conectándolo con material previo, el paciente, sentándo-se, me preguntó con tono amenazador: “¿Me enviará de vuelta al hospicio?”. Pero se tranquilizó enseguida y empe-zó a hablar más libremente. Eso me indicó que estaba en el buen camino y que debía continuar interpretando sus sospechas y sentimientos de perse-cución. En cierta medida, se produjo una transferencia positiva además de la negativa; pero en un momento dado, cuando su temor de las mujeres se hizo muy intenso, me preguntó el nombre de un analista hombre con quien seguir el tratamiento. Se lo di, pero nunca fue a ver a ese colega. Durante ese mes vi al paciente todos los días. El analista que me pidió reemplazarlo, encontró algún progreso a su regreso y quiso que yo continuara el análisis. Me negué, pues había adquirido plena conciencia del peligro de tratar a un paranoico sin ninguna protección ni equipo adecuado. Durante el periodo en que lo analicé, se quedaba a menudo durante horas frente a mi casa, mirando mi ventana, aun-que sólo en pocas oportunidades tocó el timbre y pidió verme. Después de corto tiempo fue declarado insano nuevamen-te. A pesar de que en ese momento no saqué ninguna conclusión teórica de la experiencia, creo que ese fragmento de análisis puede haber contribuido a mi comprensión ulterior de la naturaleza psicótica de las ansiedades infantiles y al desarrollo de mi técnica.
(21) Como es sabido, Freud encontró que no hay diferencia estructural entre el nor-mal y el neurótico, y este descubrimiento ha sido de la mayor importancia en la comprensión de los procesos mentales
en general. Mi hipótesis de que las ansiedades de naturaleza psicótica son omnipresentes en la infancia, y son la razón fundamental de la neurosis, es una extensión del descubrimiento de Freud.
(22) Las conclusiones que he presentado en el último parágrafo son tratadas exten-samente en El psicoanálisis de niños.
(23) En conexión con esto, véase el importante trabajo de Ernest Jones, “The Theory of Symbolism” (1916).
(24) “La importancia de la formación de sím-bolos en el desarrollo del yo” (1930).
(25) Esta conclusión ha influido desde enton-ces en la comprensión del modo esquizo-frénico de comunicación y tiene un lugar en el tratamiento de la esquizofrenia.
(26) No puedo referirme aquí a la diferencia fundamental que, además de los rasgos comunes, existe entre el normal, el neu-rótico y el psicótico.
(27) “La personificación en el juego de los niños” (1929).
(28) “Contribución a la psicogénesis de los estados maniaco-depresivos” (1935). W.R.D. Fairbairn, “Revisión de la psi-copatología de las psicosis y psiconeu-rosis” (1941).
(29) “Notas sobre algunos mecanismos es-quizoides” (1946).
(30) W.R.D. Fairbairn, “Revisión de la psico-patología de las psicosis y psiconeurosis” (1941).
(31) La técnica del juego ha influido también en la labor con niños en otros campos, como por ejemplo en la guía de niños y en educación. La investigación de Susan Isaacs en la escuela Malting House dio nuevo ímpetu al desarrollo de métodos educacionales en Inglaterra. Sus libros acerca de ese trabajo han sido muy leídos y tuvieron un efecto duradero en las técnicas educativas de ese país, especialmente en lo que concierne a los niños pequeños. Su apreciación del psi-coanálisis y en particular la técnica del juego influyeron intensamente en su en-foque, y en gran medida debemos a ella que la comprensión psicoanalítica de los niños en Inglaterra haya contribuido al desarrollo de la educación.
L’INTERROGANT 69Polémicas Contemporáneas
Hiroshima, memoria de una visión imposible (*)
Marcelo Barros Psicoanalista
“¿Cuál es el momento de la angus-tia? ¿Es acaso lo posible de ese
gesto con el que Edipo se arranca los ojos, los sacrifica, los ofrece en pago por la ceguera con la que se cumplió su destino? ¿Es esto la angustia? ¿Es la posibilidad que tiene el hombre de mutilarse? No, es propiamente lo que me esfuerzo en designarles mediante esta imagen, es la imposible visión que te amenaza, de tus propios ojos por el suelo”(1).
Cuando tuvo lugar el aconte-cimiento, el 6 de agosto de 1945, Michihiko Hachiya era médico y di-rector del Hospital de Comunicacio-nes de Hiroshima. En su relato él es un hombre de ciencia que avanza a oscuras, enfrentando en medio de la devastación un mal desconocido del que él mismo es una víctima. Di-rige un hospital en ruinas, privado de recursos materiales y simbólicos, resignado a consolar y a no poder curar, recibe diversos testimonios de los sobrevivientes que van llegando. Los testigos que presenciaron desde afuera la explosión de Hiroshima se refieren a ella como el Pikadon (Pika: “resplandor, destello o luz muy viva”.
Don: “ruido muy fuerte, estrépito”). La bomba era una novedad, pero evocaba en el imaginario de los so-brevivientes esos dos avatares terribles del deseo del Otro, la mirada y la voz. Entre los testimonios selecciona-mos este breve pasaje que muestra, de un modo casi sobrenatural, una manifestación amenazante del objeto mirada.
“Doctor –me preguntó, algo des-pués, ese mismo visitante–, ¿cree que el ojo humano puede ver fuera de su órbita? Pues bien, en la estación vi a un hombre a quien se le había salido un ojo y que lo tenía en la palma de la mano. Lo que me heló la sangre, doctor, fue que ese ojo parecía estar mirándome, la pupila estaba clavada en mí. ¿Le parece que ese ojo podía verme?
Sin saber qué responder, dije: –¿No recuerda si alcanzó a
ver su propia imagen reflejada en la pupila?
–No, no estaba tan cerca. Afortunadamente, un viejo ami-
go de Tamashima, el doctor Yasuhara, interrumpió la conversación”(2).
Afortunadamente. Es conmove-dor cómo el viejo médico intentó hacer de ese ojo terrible un espejo, algo en lo cual poder volver a encontrar la
propia imagen. Más terrible que la bomba es la voluntad de goce de la que ella es portadora, más allá de la estrategia militar y de la visión política del agresor. Hachiya sabe que esa crueldad no es ajena a los vencidos, y acaso sea esa la razón principal de que el sostén de su ética y su tradición sea el único recurso frente al mayor de los horrores: reconocer en esa nueva realidad que enfrenta, en medio de toda esa extrañeza, algo demasiado familiar. El ojo siniestro es un recordatorio de lo que la hybris del siglo XXI no debería olvidar. El mundo ya no es lo que era. Todo cam-bia, a excepción de lo que importa. La insondable crueldad del prójimo sigue ahí.
Notas(*) Artículo publicado en la revista digital
Virtualia nº 21. Agradecemos a Virtualia la autorización
para su reproducción.(1) Lacan, J. (2006): El Seminario, Libro 10,
La angustia. Buenos Aires. Ed. Paidós, p. 176.
(2) Hachiya, M. (2005): Diario de Hiroshima de un médico japonés –6 de agosto/30 de septiembre de 1945–. Madrid. Tur-ner, p. 114.


































![Introduction: Remembering Aldo Moro [co-authored with Giancarlo Lombardi]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315661f511772fe451054ce/introduction-remembering-aldo-moro-co-authored-with-giancarlo-lombardi.jpg)