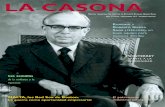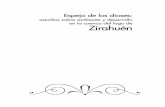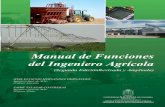Organy z lat 1785-1788 w katedrze krakowskiej [Summary: Wawel Cathedral Organ of 1785-1788]
Reflexiones acerca de las viruelas (1785), ideas ilustrativas de Eugenio de Santa Cruz y Espejo como...
Transcript of Reflexiones acerca de las viruelas (1785), ideas ilustrativas de Eugenio de Santa Cruz y Espejo como...
1.- Introducción a las ideas críticas de la Ilustración delsiglo XVIII
Las ideas críticas de la Ilustración durante el siglo
XVIII gestadas en los principales países europeos,
tuvieron una importante repercusión en el sistema social,
cultural y político de las colonias hispanoamericanas. Uno
de los más representativos exponentes ilustrados
hispanoamericanos en Quito fue el médico Eugenio Santa Cruz
y Espejo1, quien utilizará sus textos sobre Medicina y
Educación para dar cuenta de un anquilosado sistema
colonial arraigado en la ignorancia y la superstición de
sus ideas, apoyadas principalmente en la herencia social de
los criollos y en los dogmas eclesiásticos, quienes hasta
ese momento controlaban el poder. Se trata de un autor que
ejemplifica el “proceder” de las ideas críticas de la
Ilustración para desmontar una realidad social y cultural a
través de la razón, no sólo para conocerla sino también
para proponer soluciones a los problemas que enfrentan las
clases de mestizos e indígenas.
Eugenio Santa Cruz y Espejo es considerado uno de los
primeros autores de las ideas ilustradas en
Hispanoamérica, recogiendo de éstas la instauración de un
procedimiento científico basado en el mejoramiento de las
condiciones de salud y educación para los habitantes de su
país. La crítica directa a las elites dominantes, a través1 Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1747-1795), fueprototipo de la Ilustración —hombre de ciencia y orientador de laopinión pública. A pesar de su origen étnico, superó obstáculos tantoraciales como locales, para granjearse el respeto de sus conciudadanosquiteños como hombre culto e ilustrado médico y escritor.
de un estilo satírico, da cuenta de la lucha de clases
histórica presente en este continente, que separa a los
grupos privilegiados herederos del poder de la conquista y
a los grupos desposeídos quienes son el soporte económico
de la colonia. Durante la segunda mitad del siglo XVIII la
perpetuidad de este sistema colonial comenzará a
desestabilizarse a causa de los importantes cambios en las
ideas que se producen desde Europa hacia el mundo. Surge de
este modo una proyección del conocimiento que amplía el
campo de posibilidades a través de verdades que se
demuestran mediante un método o una explicación racional y
critica.
En Hispanoamérica estas ideas críticas de la
Ilustración no son bien recibidas ni por la mayoría de los
criollos ni por los eclesiásticos de la época, debido al
temor de una futura pérdida de sus intereses económicos. A
pesar de esto, una minoría criolla ve en la Ilustración a
través de las reformas borbónicas la posibilidad de
expandir su poderío económico mediante el comercio y al
mismo confirmar su distinción de clase usando la lógica de
la razón, para sostener la superioridad de raza frente a la
inferioridad de los grupos esclavos y trabajadores. Mi
objetivo de trabajo consiste en revisar las ideas críticas
de la Ilustración en Hispanoamérica a partir del texto de
Eugenio de Santa Cruz y Espejo Reflexiones acerca de las viruelas,
para dar cuenta de una realidad colonial en pugna según los
aspectos sociales, educacionales y medicinales. Esto es
establecer un parangón entre el mejoramiento de Quito,
especialmente de los mestizos, y las ideas de la
Ilustración expuestas a través de las reformas borbónicas.
2.- La Ilustración o “siglo de las luces” de Europa.
La Ilustración es definida no en cuanto a su concepto,
sino más a su procedimiento o mecanismo ejecutor en el
campo de la ideas, abarcando aproximadamente un siglo, a
pesar que se asigne además un proceso histórico de la razón
que viene evolucionado desde la Edad Media. Para Agapito
Maestre la Ilustración es un “mecanismo a través del cual
se constituye autónomamente la razón frente a cualquier
tipo de dogmatismo” (XIII), y en el caso que pueda
definirse sólo puede ser vista como un “modo de proceder”
sin asociarla a una “metodología dogmatica que se eleve por
encima del propio proceso a analizar, a cuestionar o a
criticar” (XIII). Por otra parte Antonio Mestre identifica
este proceso de cuestionamiento y critica con la
“descomposición de la mentalidad medieval caracterizada por
la unidad cultural presidida por la teología” (5-6). De
esta manera las ideas ilustradas toman fuerza en un
contexto social y político de importantes cambios
culturales, adoptando un cuestionamiento de las ideas
antecesoras arraigadas en los preceptos eclesiásticos.
Antonio Mestre reconoce dos líneas o tendencias que
configuran a la Ilustración. La primera corresponde una
Ilustración filosófica iniciada por Immanuel Kant2, e
2 Immanuel Kant (1724-1804) asocia la Ilustración a una nociónfilosófica de salida de una “autoculpable minoría de edad”, entendida“la minoría de edad” como la incapacidad de servirse de su propio
interpretada posteriormente por Agapito Maestre.
“Ilustración es algo más que un periodo de la historia del
espíritu, es pues, un mecanismo reflexivo que se puede
aplicar a sí mismo: Ilustración sobre la Ilustración. De
ahí que el pensamiento moderno no esté agotado” (Maestre,
XXVI). La segunda línea corresponde a la Ilustración
histórica que considera a este proceso o mecanismo como un
“movimiento cultural” que abarcaría aproximadamente desde
el 1600 a 1780, presentando una realidad social que intenta
zafarse de los dogmas teológicos para proponer la apertura
de las ideas mediante el uso de la razón. De ahí su
designación al siglo XVIII como el “siglo de las luces”,
conformando un periodo de consolidación de ideas surgidas
en épocas anteriores como rechazo hacia la “verdad divina”,
y que repercutirán posteriormente en nuevos movimientos
culturales propios de una humanidad que busca su autonomía.
Para Paul Hazard “El siglo XVIII no se contentó con
una Reforma; lo que quiso abatir es la cruz; lo que quiso
borrar es la idea de una comunicación de Dios con el
hombre, de una revelación; lo que quiso destruir es una
concepción religiosa de la vida” (9), para proponer el
camino de la razón para acceder al conocimiento de la
naturaleza y la felicidad humana. Se trata de una “critica
universal” que se plantea en distintos ámbitos culturales,
donde el poder de la Iglesia ha impuesto su palabra para
entendimiento sin la guía de otro. La Ilustración correspondería a laetapa de madurez del hombre, en la cual asume el control de su vida através de la razón. “!Ten valor de servirte de tu propioentendimiento! Ese es el lema de la Ilustración.
controlar el dominio del conocimiento sobre el mundo; se
ataca a la superstición y a la ignorancia que encubren una
verdad que ha sido manejada desde las esferas más altas del
poder. “La crítica termina en llamada, en petición, en
exigencia. ¿Qué desean esos viajeros descontentos,
discontented wanderers?.. ¿Por qué proceden a una revisión
a la que no ha de escapar ni la legislación que arguye su
majestad ni la religión que hace valer su carácter divino?
¿Respecto a qué bien se consideran fracasados? Respecto a
la felicidad” (Hazard 9).
La ilustración filosófica nace en Inglaterra3,
posteriormente se difunde en Francia “donde la razón se
hace cada vez más combativa, presentándose como un arma
critica” (Escobar 11), y luego se propaga en Alemania, país
donde las ideas criticas no poseen carácter revolucionario
y tienen mayor tolerancia con la religión. Según Escobar
Valenzuela la Ilustración responde a un procedimiento
general en toda Europa, sin embargo, difiere en cada uno de
los países manifestados, de acuerdo a su vínculo con la
religión y con el surgimiento de una potencial clase
burguesa. Así podemos apreciar que en España la
Ilustración no se opone al catolicismo, ni tampoco la
burguesía logra proponer sus ideas ante los poderes
tradicionales. Los ilustrados españoles políticamente son
3 Antonio Mestre revisa las diferencias de la Ilustración en losdistintos países europeos, explicando la ausencia o presencia de unaclase burguesa emergente, que posibilitó las ideas ilustradas. Así enel caso de Inglaterra y Holanda, las ideas de las Ilustración triunfanexitosamente gracias a ese factor decisivo, propiciado por laburguesía.
“partidarios del despotismo ilustrado. Piensan que la forma
ideal del gobierno se manifiesta en la persona de un rey
ilustrado” (Escobar 15). De esta manera los españoles
sustentan en el poder político o absolutismo la lucha
ilustrada contra la sociedad de su tiempo, sobre todo
contra aquellos que disfrutan de privilegios y entorpecen
el progreso social.
La lucha social tiene sus orígenes en el “contrato
social4”, propuesto por autores como Hobbes con su obra
“Leviatán” y John Locke con su obra “Tratados sobre el gobierno civil”.
Surge así la idea de Estado regulador y controlador de las
leyes humanas y sociales, que basadas en las ideas
ilustradas mejoraran las condiciones sociales ya no de los
“súbditos”, sino de los “ciudadanos”. “Los contractualistas
piensan que para explicar los orígenes de la sociedad, es
menester concebir a los hombres en un estado anterior, en
un momento prístino y naciente” (Escobar, 27). Se trata de
imponer un interés público, sobre un interés particular y
privilegiado; ampliar el beneficio de la razón y la
inteligencia a todos los ciudadanos de la sociedad, para
mejorar su situación social y las cuestiones de la vida
humana.
3.- Educación, cultura e Ilustración desde Europa a
Hispanoamérica.
4 El contrato social permitiría efectuar una verdadera reforma social, para levantar una nueva forma de gobierno civil amparado en la noción del ciudadano moderno. Roousseau pretende edificar la sociedad civil, en base de la participación ciudadana libre e igualitaria.
La cultura dirigida propuesta por los autores
ilustrados, se plantea como un proceso o mecanismo
instaurado en el plano de las ideas criticas modificadoras
de la realidad social y política, mediante el “control de
la sociedad por el Estado moderno” (Mestre, 14). La
educación es uno de los principales focos de atención tanto
por los ilustrados europeos, que en el caso de España
corresponde a una minoría apoyada en el despotismo
ilustrado, como en los ilustrados en Hispanoamérica quienes
cuestionaran los contenidos académicos de las universidades
eclesiásticas. “La educación, la cultura y la Ilustración
son modificadoras de la vida social, efectos del trabajo y
de los esfuerzos de los hombres para mejorar su situación
social” (Mendelssohn, 11). Se trata de una educación
gubernamental que pretende profesionalizar y ampliar los
conocimientos de las clases menos privilegiadas, para
alcanzar la igualdad y el “bien común”; la pregunta
pertinente es ¿esa igualdad se da sólo en un plano teórico
o fue posible concretar en la realidad? Sabemos que hubo
cambios significativos en lo social, desde el surgimiento
de la burguesía hasta la incorporación de otros sujetos
sociales en el ámbito del conocimiento. Sin embargo, en el
caso de Hispanoamérica sucedió tardíamente.
Para Paul Hazard “El Estado debe proveer a las
necesidades de la Nación; el Estado no debe abandonar la
educación a gentes que tienen intereses diferentes a los de
la patria; la escuela debe preparar ciudadanos para el
Estado, luego debe ser relativa a su constitución y a sus
leyes” (117). Se trata de formar ciudadanos para el bien
público y los intereses de la Nación, amparados en un
gobierno social defensor de las ideas sociales a favor de
la sociedad ilustrada. Todos los ciudadanos deben ser
conscientes de sus obligaciones con la sociedad, para
superar sus intereses particulares y supersticiosos. “Paul
Hazard supo distinguir el aspecto critico y destructivo con
la critica universal, la razón como norma que censuraba
todo sentido trascendente…el intento de construir una
sociedad basada en la búsqueda de la felicidad terrenal”
(Mestre, 13). De esta manera la razón ilustrada se
convierte en una herramienta que reforma las costumbres y
la sociedad a través de la educación, la cual se descompone
en cultura e ilustración, dirigidas hacia los ciudadanos de
la Nación. La razón “no es un ser sino más bien en un
hacer… la verdad es concebida no como algo ya constituido,
sino como una conquista que mueve al hombre hacia el
progreso” (Escobar, 16).
En Hispanoamérica el progreso ilustrado es asumido por
una minoría criolla, que vieron en aquellas ideas
emancipadoras la posibilidad de justificar su poderío
económico y social mediante la razón. Para la mayoría de
los criollos aferrados a su herencia colonial, las ideas
críticas de la Ilustración comprendieron una amenaza para
sus intereses de clase; de la misma forma consistió para
los miembros del dogma eclesiástico, quienes controlaban la
verdad a través de la imagen de Dios. “Para los criollos
ilustrados… la sabiduría del Estado se deja ver en el modo
como son combatidos racionalmente los obstáculos al
crecimiento de la población trabajadora, convencidos de que
el “buen gobierno” es aquel que utiliza el conocimiento
científico como medio para conseguir la prosperidad
económica del virreinato” (Castro Gómez, 200). De esta
manera es posible apreciar que el predominio de los
intereses particulares de la clase criolla, se impone por
sobre las ideas ilustradas europeas, debido a la
perpetuidad y estratificación de la organización social.
Eugenio Espejo es uno de los principales críticos
ilustrados de las ideales coloniales, anquilosadas en la
ignorancia en el abuso de poder.
Se trata de la patria de los criollos, quienes
gobiernan las colonias desde tiempos de sus antepasados
conquistadores, a pesar de los esfuerzos de la monarquía
española por regular el poder de la clase dirigente
mediante la incorporación de instituciones burocráticas.
“El Estado colonial, por lo tanto, reflejaba no solo la
soberanía de la corona, sino también el poder de las
elites” (Lynch, 78). Los criollos intentaran dominar el
Estado colonial a partir del cumplimiento de determinado
cargos públicos que compraran a la monarquía, haciendo
prevalecer sus intereses por sobre el interés público; este
privilegio concluirá con las reformas borbónicas las cuales
emprenderán un verdadero cambio en la gobernación colonial,
lo que generará en posteriores décadas los movimientos
emancipadores independentistas. “Es un producto ideológico
de la lucha que sostenían los criollos con la madre patria,
con España. Como cualquiera otra idea política, esta idea
era la expresión e un complejo de intereses de clase que
tenía su origen en una situación económica” (Martínez
Peláez, 43). En el contexto de Eugenio de Santa Cruz y
Espejo las ideas críticas de la educación y la medicina
ilustradas, amparadas en un gobierno civil y público,
generarán una sistemática persecución por parte de miembros
del poder criollo y eclesiástico como una posición férrea a
la Ilustración.
4.- Ideas criticas de Eugenio de Santa Cruz y Espejo,
ilustrado Hispanoamericano.
Para los criollos la economía y la sociedad coloniales
eran inmóviles. Lo que permite la Ilustración es la
incorporación de sujetos sociales sin “limpieza de sangre”
a la educación universitaria, y al conocimiento de las
conductas sociales durante en el siglo XVIII. Eugenio de
Santa Cruz y Espejo “ilustra como ningún otro el destino de
aquellos mestizos que hacia finales del siglo XVIII, se
atrevieron a desafiar abiertamente la colonialidad de las
instituciones universitarias” (Castro Gómez, 133). Critica
la formación educacional de las autoridades de Quito,
mencionando la ignorancia a la cual son arrojados sus
estudiantes, y la negligencia con la cual actúan sus
distintos profesionales. Este médico Quiteño debió
enfrentarse a las constantes represalias por sus ideas
revolucionarias, que ponían en tela de juicio los preceptos
colonialistas que tenían sumida en la miseria y abandono a
las capas sociales de mestizos e indígenas. “Se trata de
desterrar las supersticiones y las viejas creencias que no
se sustentan en la experiencia e impiden al hombre tomar
medidas para salir de su minoridad” (Rodríguez Hermoso, 5).
Eugenio de Santa Cruz y Espejo cree en las ideas
ilustradas para cambiar la realidad social de Quito, a
partir del mejoramiento de la educación y la salud pública.
Argumenta utilizando el “desmedro” de la población a causa
de las epidemias, sobre todo de la viruela, y además se
centra en la obligación estatal que debe “instruir al
resto de la población sobre la necesidad de preferir el
bien común antes que el particular” (Rodríguez Hermoso, 7).
Para Santiago Castro Gómez “queriendo ridiculizar a la
oligarquía que impedía su entrada en los círculos
influyentes, Espejo dirige sus ataques contra la “ciudad
letrada5” en la que se educaban sus miembros, y
particularmente contra el tipo de Homo Academicus que
producía la universidad colonial” (136). Por esa razón fue
perseguido y encarcelado, sin poder ejercer lo que había
aprendido en las universidades coloniales, con las cuales
tuvo distintas dificultades al exigirle la comprobación de
su “limpieza de sangre6”.
5 Santiago Castro Gómez utiliza la noción de “ciudad letrada” a partirde las ideas latinoamericanistas propuestas por Ángel Rama en su textoque utiliza el mismo nombre; designando a la ciudad criolla,oligárquica, educada y burocrática que controla el poder durante losperiodos históricos de Latinoamérica.
6 Para obtener la licencia que le permitía ejercer su profesión, elcabildo de Quito le exigió probar su limpieza de sangre. Ante laacusación de tener la “mancha de la tierra”, Espejo quiso “olvidar” lasangre india de su padre, resaltando en cambio el carácter noble desus abuelos maternos. No obstante, Espejo fue humillado públicamente y
Hijo de hijo de Luis Santa Cruz y Espejo, indio
quechua natural de la región de Cajamarca, y de una mulata
de nombre María Catalina Aldaz y Larrainzar, hija de un
esclavo liberto, Eugenio Espejo tuvo dificultades para
ingresar a la universidad debido a la ilegitimidad de su
herencia social, y también al salir de ésta, ya que no pudo
ejercer profesionalmente, siendo acusado de negligencia
médica, “ya que la obtención de los grados académicos y su
utilización posterior eran celosamente controlados por los
guardianes de la clase dirigente más tradicional, los
regentes de la vida universitaria que no veían con buenos
ojos las nuevas políticas borbónicas” (Castro Gómez, 135).
Falleció en la cárcel sin la posibilidad de apelar o
defenderse contra los ataques de las clases dominantes,
quienes borraron su nombre de la historia oficial de las
ideas ilustradas, convirtiéndose para muchos en un mito. Lo
que nos interesa son sus ideas críticas ilustradas como la
manifestación revolucionaria de sociedad patriótica o
nación propia, apoyada en la distinción de las clases
mestiza e indígena, en comparación con las ideas coloniales
afirmadas en una verdad criolla y eclesiástica.
Para Santiago Castro Gómez “en el caso específico de
la ciudad de Quito, después de la expulsión de los jesuitas
el Estado abrió las puertas para una verdadera
secularización de la educación superior, hasta lograr
convertir en 1787 a la universidad de los dominicos, la
Santo Tomás, en una universidad “pública” (134). Espejo y
tuvo que esperar ocho años para obtener la licencia.
los demás ilustrados conforman una minoría revolucionaria
que fracasa en su intento de generar una educación y
medicina pública, al menos durante el periodo en que ellos
manifestaron las principales ideas críticas de la
Ilustración. Dentro de la obra de Santa Cruz y Espejo,
considerada en su gran mayoría como una “sátira
anticlericlal”, presupone un ejercicio no sólo filosófico,
sino también literario, médico y educacional; su obra
educativa contempla tres principales textos El Nuevo Luciano de
Quito (1779)7, Marco Porcio Catón (1780) y La ciencia blancardina (1781), en
los cuales revisa los sistemas pedagógicos de las
universidades y propone el mejoramiento de intelectual de
la ciudad de Quito. “La constante obsesión de Espejo y del
crítico y reformador del siglo XVIII era la búsqueda y el
anhelo de encontrar la felicidad para sus semejantes en
esta tierra. Esto implicaba la necesidad de la educación,
pues era ésta la llave única pero maravillosa que abriría
las puertas de ese paraíso hasta entonces no encontrado”
(Astuto, 8).
Eugenio de Santa Cruz y Espejo utiliza la pluma para
proyectar su finalidad didáctica criticando a la oligarquía
de Quito para proponer un proyecto de Nación, no sólo
reflejado en su patria sino en toda Hispanoamérica:
7 En 1779, El Nuevo Luciano de Quito o Despertador de los ingeniosquiteños en nueve conversaciones eruditas para el estímulo de laliteratura, circuló en forma manuscrita, con la firma de don Javier deCía, Apéstegui y Perochena (seudónimo de Espejo). Con ella pretendíareformar los estudios para el bien de la patria.
“La Ilustración presuponía el establecimiento de
una frontera entre los que saben jugar el juego
de la ciencia (los expertos) y los “otros” que
permanecen encerrados tras los barrotes
culturales del “sentido común”. Los expertos son
como el alma que, mediante las “luces
filosóficas”, se colocan en una situación de
objetividad cognitiva que les permite otorgar
vida a la totalidad del cuerpo social; sin el
auxilio del conocimiento producido por los
sabios, el resto de la población (el artista, el
labrador, el artesano) quedaría sin orientación y
permanecería sumida en la oscuridad de los
conocimientos tradicionales” (Castro Gómez, 142).
5.- Reflexiones acerca de las viruelas (1785), ideas ilustrativas de
Eugenio de Santa Cruz y Espejo como critica al sistema
colonial del siglo XVIII.
La obra de Eugenio de Santa Cruz y Espejo Reflexiones
acerca de las viruelas (1785) consiste en un panorama social y
medicinal de Quito, especialmente de su clases mestiza e
indígena, en relación a la epidemia de las viruelas que
afecta a la ciudad. No sólo es una lectura de las ideas en
el campo medicinal, sino también es una crítica severa a
clases dirigentes que tienen desamparados a los más
desprotegidos; además dirige su lenguaje mordaz y satírico
hacia la ignorancia y superstición de las autoridades
locales, que no saben resolver la situación de la salud y
la higiene, debido a su ciego proceder basado en el dogma.
Espejo propone en sus reflexiones la apertura del
conocimiento de la epidemia basándose en las ideas críticas
de la Ilustración, y culpa a la “mala educación”
eclesiástica de la falta de utilidad pública y verdadera:
“Si las gentes que hacen estas objeciones, no se
conociera que eran de suyo tan buenas, y tan
sencillas, y cuyo error no viene sino de la
constitución de este país negligente, y aún
olvidado de las obligaciones de cultivar el
espíritu; se les debía reputar como criminales
con el mayor, y más horrendo de los delitos; esto
es, de ser traidores al Rey, y a la Patria;
porque el proyecto de abolir en todo el Reino las
viruelas, tiene por objeto libertar de su funesto
insulto las preciosísimas, e inestimables vidas
del Soberano, su Real familia, y las de toda la
Nación”. (Santa Cruz y Espejo, 54).
Para Santiago Castro Gómez “la conservación de la
salud pública se convirtió por ello en una de las
prioridades del gobierno ilustrado” (152), que impulsado
por las reformas borbónicas, pretendían mejorar los niveles
de salud de aquellos sectores vulnerables y que comprendían
el soporte económico de la colonia. De este modo se
potenciaría la “competitividad de España por el control del
mercado mundial” (Castro Gómez, 152). Las ideas
ilustrativas de Eugenio Espejo se condicen con las ideas
monárquicas que pretenden regularizar las condiciones
sociales y políticas de las colonias, con el propósito de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes; en el caso
puntual de la Corona se trata de un fin comercial y
económico, producto de la competencia que comienza a surgir
en el mercado europeo a cargo de potencias como Inglaterra,
Francia y Alemania, países que participan de las ideas de
la Ilustración con fines progresistas.
La salud pública empieza a ser vista como un problema
propio del Estado, a diferencia de lo que ocurría realmente
en la sociedad colonial, debido a la influencia que tenía
la Iglesia en la determinación de las soluciones médicas,
basadas en el dogma y la superstición. “la salud no es
vista como un problema que compete al Estado, sino a la
Iglesia. No es el médico el encargado de combatir la
enfermedad, sino el sacerdote” (Castro Gómez, 152).
Para Eugenio Espejo el problema de la salud pública no es
sólo una situación propia de la “mala educación”, ni
tampoco de los “negligentes” o “falsos médicos” que operan
en Quito, sino también la ignorancia y la superstición
ligadas a un control eclesiásticos sobre las clases menos
instruidas durante el siglo XVIII. “¿Adónde está el ingenio
más luminoso que pueda penetrar estos arcanos? Aquí no hay
sino humillarse a confesar nuestra debilidad y nuestra
ignorancia” (Santa Cruz y Espejo, 113). Para Santiago
Castro Gómez “la práctica médica no sólo jugaba en
concordancia con la biopolítica estatal – que Espejo afirmó
siempre obedecer y respetar -, sino que actuaba como un
mecanismo de dominación social frente a las castas” (139).
En Reflexiones acerca de las viruelas Eugenio de Santa Cruz y
Espejo elabora un proyecto nacional ilustrando una lucha
social que pretende reivindicar las ideas críticas de la
Ilustración en el aparate colonial, dominado por los
criollos y los clérigos. Utiliza para ello el argumento
dirigido hacia la obligación estatal de mejorar las
condiciones salubres de los ciudadanos, que merman la
belleza y la felicidad de sus habitantes. Ante el problema
de las viruelas propone distintas soluciones, vinculadas
con el uso médico de las vacunas, con el control de la
basura en las calles y sobre todo con la reubicación del
cementerio hacia las afueras de la ciudad. Sin duda estas
medidas repercutieron considerablemente en las clases
dominantes, especialmente en lo que respectaba a los
cementerios, ya que esto produciría una igualdad de
condiciones mortuorias, no estableciendo la habitual y
descarnada distinción social entre criollos y mestizos.
“Los cementerios y la vacuna son los leimotiv de la nueva
ciencia ilustrada aplicada a vencer la resistencia
obstinada del espíritu rutinario” (Rodríguez Hermoso, 5).
Para Eugenio de Santa Cruz y Espejo la viruela es un
problema que afecta a la salud desde el interior hacia el
exterior, provocando una pérdida en los rasgos faciales de
sus habitantes: “la hermosura es un don precioso emanado de
las manos de un ser supremo, perfectísimo, esencial, e
infinitamente hermoso; y que las gentes hermosas son en
quienes se retrata esta perfección de Dios Las mujeres que
tanto desean cultivar la belleza, y poseerla, tienen razón
de llorar su pérdida en el fuego de las enfermedades”
(Santa Cruz y Espejo, 62). Para Carmina Rodríguez Hermoso
“acabar con las viruelas es beneficioso porque es una
manera de preservar la hermosura, cualidad muy estimable
para el espíritu filosófico” (7). La sociedad patriótica
propuesta por Eugenio Espejo pretende legitimar la clase
mestiza en un contexto de ideas anquilosadas en una
sociedad estamental y rígida, representada por la clase
criolla, quienes utilizan no sólo su poder económico sino
sus rasgos étnicos para diferenciarse de los metizos,
indígenas y mulatos:
“Esta hermosura se puede decir esencial, pues que
la utilidad es su principal objeto y fundamento.
Esta utilidad es de todo el Estado; porque el
hombre hermoso, en el sentido que acabamos de
explicar es apto para la agricultura, propio para
el comercio, acomodado para las maniobras de la
Marina, ágil para las manufacturas, idóneo para
la fatiga militar, y a propósito para servir a la
República de todos modos. Y aun la carrera de las
letras necesita de este género de hombres
hermosos que puedan vacar en el estudio con la
constancia que requiere la profesión de la
Literatura; y que tengan la aptitud de servir con
decoro al altar, y al foro; porque ¿qué horrorosa
idea no dará de su ridícula proporción, y
estructura orgánica un sacerdote lleno de arrugas
sacrificando, y un juez tuerto, y cojo
distribuyendo los oráculos del depósito
legislativo, con una fisonomía, que siempre, y
anticipadamente da unas sentencias de espanto?
Uno, y otro parecerían, o contentibles o
formidables. Las viruelas, pues, quitan del mundo
esta hermosura de los hombres, volviéndolos con
sus malísimas crisis, o erupciones tumultuosas, y
erradas, cojos, mancos, y estropeados en los
miembros más necesarios a los usos de la vida
doméstica y civil” (Santa Cruz y Espejo, 66).
Para Santiago Castro Gómez “el imaginario
aristocrático de la blancura, anclado en el habitus de los
criollos, constituye la base ideológica sobre la que este
grupo legitima su dominio sobre las castas” (141). De esta
forma Eugenio Espejo reflexiona a partir de la belleza como
garantía de estabilidad social, en la medida que exista una
preocupación estatal de las condiciones de la salud
pública; estas ideas ilustradas presuponen la exposición de
un autor transgresor para la época, que abre la discusión
sobre la participación de los grupos sociales inferiores a
la clase dominante. Su construcción patriótica se apoya en
las ideas de la Ilustración amparada en la noción de Reino
que se plantea en Hispanoamérica a través a las reformas
borbónicas. Eugenio Santa Cruz y Espejo proyecta la nación
a través de sus ideas críticas que cuestionan las ideas
ignorantes y supersticiosas que afianzan el poder en las
clases criollas.
Bibliografía
Castro-Gómez, Santiago: La hybris del punto cero: ciencia, raza e
ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá: Editorial
Pontificia Universidad Javeriana. 2005.
Brading, David: Orbe indiano: de la monarquía católica a la república
criolla, 1492-1867. México: Fondo de Cultura Económica, 1991.
Escobar Valenzuela, Gustavo. "La ilustración en la
filosofía latinoamericana." México: Trillas (1980)
Hazard, Paul: El pensamiento Europeo en el siglo XVIII. Madrid.
Editorial Guadarrama, 1958.
Martínez Peláez, Severo. "La patria del criollo." Ensayo de
interpretación de la (1973).
Lynch, John, and Enrique Torner. América Latina, entre
colonia y nación. Crítica, 2001
Romero, José Luis, and Luis Alberto Romero. Latinoamérica:
las ciudades y las ideas. Siglo Veintiuno Editores, 1976.
Rodriguez Hermoso, Carmina: “Eugenio de Santa Cruz y
Espejo: Reflexiones médicas sobre la higiene de Quito”.
Mapocho (Santiago de Chile) no. 56 (segundo semestre 2004)
p221-233.
Santa Cruz y Espejo, Eugenio de. "Obra educativa, ed."
Philip L. Astuto. Caracas: Ayacucho (1981).
Santa Cruz y Espejo, Eugenio. "Francisco Javier Eugenio de.
Reflexiones acerca de las viruelas." Escritos del Doctor
Francisco Javier Eugenio Santa Cruz y Espejo: 341-522.
VV.AA: ¿Qué es la ilustración? Estudio preliminar de Agapito
Maestre. Madrid: Editorial Tecnos, S.A,1998.
Reflexiones acerca delas viruelas (1785),
ideas ilustrativasde Eugenio de SantaCruz y Espejo como























![Organy z lat 1785-1788 w katedrze krakowskiej [Summary: Wawel Cathedral Organ of 1785-1788]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6324b2abc9c7f5721c01b4bc/organy-z-lat-1785-1788-w-katedrze-krakowskiej-summary-wawel-cathedral-organ-of.jpg)