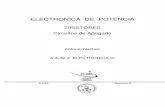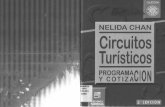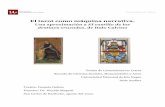RECALIBRANDO LOS CIRCUITOS DE LA MÁQUINA
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of RECALIBRANDO LOS CIRCUITOS DE LA MÁQUINA
RECALIBRANDO LOS CIRCUITOSDE LA MÁQUINACIENCIA FICCIÓN E IMAGINARIOS TECNOLÓGICOS EN LA NARRATIVA EN ESPAÑOL DEL SIGLO XXI
DIÁLOGO ENTRE ESCRITORES, CRÍTICOS y EDITORES
Jonatán Martín Gómez y Patricio Sullivan (Eds)
El campo literario hispánico está experimentando un claro tránsito hacia la ciencia ficción y la narrativa especulativa. Como señalamos en la introducción de este volumen, han surgido numerosos proyectos editoriales especializados en géneros no miméticos que proponen nuevas vías independientes para crear y fidelizar comunidades de lectores. Además, como se puede leer en nuestra conversación con el escritor Jorge Carrión, cada vez hay más autores consolidados del canon que desconfían del realismo como vehículo para narrar el presente. Esto ha provocado que los grandes grupos mediáticos también ensanchen su línea editorial y que la crítica académica empiece a prestar atención a estos géneros históricamente marginados en el ámbito hispánico. En definitiva, nunca antes se ha escrito, editado y leído tanta ciencia ficción en español como hasta ahora.
Este volumen colectivo nace con la intención de realizar un balance transdisciplinar de las principales líneas discursivas, estéticas y editoriales que han consolidado este cambio de paradigma hacia la ciencia ficción y los imaginarios tecnológicos. Por eso, ha sido articulado como una plataforma de diálogo en la que autores, críticos, editores y colectivos culturales conversan sobre su propia agencia en este viraje y las principales preguntas que lo articulan: ¿Cómo está ampliando los límites del arte y de la ficción la experimentación especulativa con los lenguajes algorítmicos y las inteligencias artificiales? ¿Qué claves puede arrojar la ciencia ficción sobre las posibilidades y desafíos derivados de la tecnologización de la subjetividad contemporánea? ¿Qué papel juega la narrativa transhumanista y transfeminista en la superación de identidades binarias tradicionales y la redefinición de nuestra corporalidad? ¿Cómo se están tejiendo redes de colaboración entre colectivos culturales y editoriales autogestionados en diferentes países hispanohablantes para visibilizar la ciencia ficción escrita por mujeres? En el interior de este libro, algunos de los protagonistas de la nueva ciencia ficción en español nos interpelan con estas y otras preguntas cruciales para recalibrar el avance de la literatura que está vislumbrando los retos del porvenir.
RE
CA
LIB
RA
ND
O L
OS C
IRC
UIT
OS D
E L
A M
ÁQ
UIN
AJ. M
artín Góm
ez y P. Sullivan
11
TÍTULOS RECIENTESHistoria personal del Crack. Entrevis-
tas críticas.Tomás Regalado López.La enfermiza apariencia de las figuras
de mazapán.Pedro Ángel Palou.McCrack: McOndo, el Crack.Pablo Brescia y Oswaldo Estrada
(Editores).Narcos y sicarios en la ciudad letrada.Kristine Vanden BergheFronteras de violencia en México y
Estados Unidos.Oswaldo Estrada (Editor).Irreverente y desmesurada. Aurora
Venturini frente a la crítica.Claudia García y Karina Elizabeth
Vázquez (Editoras).
La serie de estudios literarios Palabras de América, ofrece un espacio de diálogo crítico para la literatura latinoamericana producida en el siglo XXI. Rindiéndole homenaje a Palabra de América (2004), antología que da cuenta de una literatura emergente en el continente americano, nuestra serie intenta cartografiar los posibles mapas futuros de la literatura latinoamericana.
Jonatán Martín Gómez es Investi-gador doctoral en Estudios Hispáni-cos en Washington University in St. Louis. Ha sido profesor e investiga-dor visitante en University of Mas-sachusetts Amherst y Tartu Ülikool. Ha publicado varios artículos sobre la obra de Edmundo Paz Soldán, Alberto Fuguet, Félix Bruzzone o Jorge Carrión. Sus líneas de inves-tigación abordan la relación entre experimentación narrativa, tecnolo-gía y memoria en el campo literario transatlántico. Ha participado en el volumen Historia de la ciencia fic-ción latinoamericana II con un capí-tulo sobre ciencia ficción boliviana contemporánea.
Patricio Sullivan es investigador doctoral en Estudios Hispánicos en Washington University in St. Louis. Ha sido profesor en diferentes uni-versidades de Chile. Ha publicado artículos sobre ciencia ficción chile-na y la obra de autores como Jorge Baradit o Diego Muñoz Valenzuela, además de un capítulo en el volu-men Historia de la ciencia ficción latinoamericana II. Ha participado en grupos de investigación interdis-ciplinar sobre la cultura digital junto a un grupo de profesores de la Uni-versidad Diego Portales.
P LABRAS MÉRICA
de
P A L A B R A S A M E R I C A
P LABRAS MÉRICAA de
Serie
Pda
Pda PALABRAS
DEAMÉRICA
PdAPALABRAS
DEAMÉRICA
PALABRASAMÉRICAde
de
de
P A
PA dAP
Palabras de América
PdA
PdAdPALABRAS
de AMÉRICA
PALABRAS DE AMÉRICA
PALABRAS DE AMÉRICA
e
P A L A B R A S A M E R I C Ade
PDA
P LABRAS MÉRICA
de
P A L A B R A S A M E R I C A
P LABRAS MÉRICAA de
Serie
Pda
Pda PALABRAS
DEAMÉRICA
PdAPALABRAS
DEAMÉRICA
PALABRASAMÉRICAde
de
de
P A
PA dAP
Palabras de América
PdA
PdAdPALABRAS
de AMÉRICA
PALABRAS DE AMÉRICA
PALABRAS DE AMÉRICA
e
P A L A B R A S A M E R I C Ade
PDA
RECALIBRANDO LOS CIRCUITOS DE LAMÁQUINA: CIENCIA FICCIÓN E IMAGINARIOS
TECNOLÓGICOS EN LA NARRATIVA ENESPAÑOL DEL SIGLO XXI
DIÁLOGO ENTRE ESCRITORES, CRíTICOS y EDITORES
Serie
Palabras de América
Editores:
Oswaldo EstradaUniversity of North Carolina at Chapel Hill
Pablo BresciaUniversity of South Florida
Ana Gallego CuiñasUniversidad de Granada
La serie de estudios literarios Palabras de América ofrece un espacio de diálogocrítico para la literatura latinoamericana producida en el siglo XXI. Rindiéndolehomenaje a Palabra de América (2004), antología que da cuenta de una litera-tura emergente en el continente americano, nuestra serie intenta cartografiar losposibles mapas futuros de la literatura latinoamericana. Abierta no solo a nuevasvoces literarias, sino también a voces críticas tanto establecidas como incipien-tes, Palabras de América procura investigar qué se produce en América Latinadespués de McOndo y del Crack, teniendo en cuenta conexiones transatlánticas,múltiples migraciones culturales, nuevos métodos de comunicación y la cons-titución de diversas identidades. Nuestra propuesta intenta establecer las coor-denadas literarias del presente que abrevan en el pasado y se proyectanimparables hacia el futuro en permanente cruce con procesos políticos e histó-ricos, intercambios culturales y debates teóricos y estéticos.
RECALIBRANDO LOS CIRCUITOSDE LA MÁQUINA:
CIENCIA FICCIÓN E IMAGINARIOS
TECNOLÓGICOS EN LA NARRATIVA EN
ESPAÑOL DEL SIGLO XXI
DIÁLOGO ENTRE ESCRITORES, CRíTICOS y EDITORES
JONATÁN MARTíN GÓMEZPATRICIO SULLIVAN
Editores
La publicación de este volumen ha contado con el apoyo del Departamento de Romance Languages and Literatures
de Washington University in St. Louis
Fotografía portada: imagen deldocumental “Beatriz Portinari. Undocumental
sobre Aurora Venturi” (2013), de Fernando Krapp.
© de los autores, 2022
© de esta edición:ALBATROS EDICIONESwww.albatrosediciones.com
ISBN: 978-84-7274-394-6Depósito legal: V. 572 - 2022Artes Gráficas Soler, S.L.
ÍNDICE
Agradecimientos 11
Introducción. “Instalando actualización del sistema, no apague el equi-po”: balances y reajustes en la ciencia ficción y la narrativa especula-tiva contemporánea en españolJonatán Martín Gómez y Patricio Sullivan 13
I. HAblAn los Autores
1. Internet como ciencia ficciónMartín Felipe Castagnet 35
2. el transhumanismo que vieneNieves Delgado 43
3. ¿Quién ha escrito esto? una aproximación realista al conflicto de laInteligencia Artificial y de cómo la ciencia ficción ha maltratado histó-ricamente esta tecnologíaClaudia García 51
4. ¿un nuevo afrofuturismo en el Caribe del siglo xxI?Erick J. Mota 61
5. Consolas y tentáculos: el ciberpunk uruguayo entre Neuromante y elweird
Ramiro Sanchiz 71
6. Post-ciencia ficción y escritura bordeliner en la literatura latinoameri-cana contemporáneaMaielis González 85
7. Horror y tecnología en Nefando, de Mónica ojedaEdmundo Paz Soldán 101
8. Casandra rompe la maldición: transformaciones por venir en la cienciaficción mexicanaGabriela Damián Miravete 111
8 ínDICe
II. HAblAn los CrítICos
1. Rem viventem: la emergencia de nuevas subjetividades tecnologizadasen la cultura argentinaSilvia Kurlat Ares 123
2. buscando tesoros en el vertedero: la estetización de la basura en las na-rrativas distópicas del siglo xxITeresa Gómez Trueba 145
3. el arquitecto demiúrgico como figura narrativa en las distopias españo-las recientesVicente Luis Mora 163
4. los agujeros negros: genealogía crítica para una CF peruanaJosé Güich Rodríguez 177
5. Compost de escritoras y relaciones multiespecie en los relatos de cienciaficción latinoamericana del siglo xxI escritos por mujeresMacarena Cortés Correa 187
6. Desde el grado cero a la vida eterna: reflexiones sobre las posibilidadesde la tecnología en novelas argentinas y chilenas recientesMacarena Areco 205
7. reclamando el ciberespacio para el subalterno: resistencia cyborg enSmoking Mirror Blues de ernest HoganDavid Dalton 219
8. liberando a Metis: escritoras españolas de ciencia ficción en el siglo xxITeresa López Pellisa 235
9. tecnocuerpos en el cine y la literatura latinoamericanos: tres casosPablo Brescia 253
10. tecnología, tiempo y política en Trilogía de la guerra de Agustín Fer-nández MalloJesús Montoya Juárez 273
11. tiempo y espacio: CF argentina entre dos siglosEzequiel De Rosso 301
III. HAblAn los eDItores
1. Crónica de una aventura inesperada: editar la revista Cuásar
Luis Pestarini 329
2. Hélice: historia y filosofía de una revista sobre la ciencia ficción espe-culativaMariano Martín Rodríguez 337
3. Alambique: destilador de licores del folklore iberoamericano del porve-nir y la imaginaciónMiguel Ángel Fernández Delgado y Juan C. Toledano Redondo 347
4. Modelación de un género literario a partir de la simulación 3D (estudiode caso: la ciencia ficción colombiana en el siglo xxI)Rodrigo Bastidas Pérez 359
5. la importancia de los espacios de visibilización para la literatura de gé-nero escrita por mujeresLa ventana del sur 373
IV. Dos entreVIstAs
Jorge Carrión: “no creo en el realismo. no confío en él” 385
Giovanna Rivero: “es el cuerpo el laboratorio por excelencia y sobre élestamos inscribiendo un escalofriante transhumanismo” 397
V. ePílogo
la ciencia ficción en español y su promesa recombinadora J. Andrew Brown 407
VI. lIstADo De Autores
Autores 411
ínDICe 9
Agradecimientos
Como muchos proyectos de este tipo, nuestro volumen es fruto de la amis-
tad construida alrededor de muchas conversaciones sobre los fenómenos
culturales que nos apasionan. Por tanto, este volumen no existiría sin la só-
lida convicción de que el espacio académico solo tiene sentido si es cons-
truido en comunalidad y hacia afuera. Por ello, gracias a todes y cada une
de les participantes que decidisteis responder afirmativamente a la llamada de
estos dos jóvenes investigadores y uniros a la charla. Sabemos que no ha sido
nada fácil pensar y escribir en mitad de una pandemia global, así que no nos
podemos sentir más agradecidos por vuestra colaboración.
Entre proponer una idea un día cualquiera y darle realmente forma y pen-
sarla como algo realizable hay un abismo que solo logramos saltar con el
apoyo de nuestros profesores y compañeros del departamento de Romance
Languages and Literatures en WashU. Gracias Billy, Nacho y Andrew por
vuestros consejos y por decirnos que no era una locura. Gracias también a
nuestro parce Santiago, nunca olvidaremos la tarde en el Blueberry Hill en la
que decidimos juntos el título del volumen. And, of course, a thousand thanks
to Rita, the manager of our department. You are a beautiful person, and we
will never thank you enough for your help and support.
Especialmente, nos gustaría agradecer de corazón a oswaldo Estrada,
Pablo Brescia y Ana Gallego Cuiñas por considerar que nuestro volumen
merecía formar parte de la familia de Palabras de América. Gracias Pablo por
tu generosidad y amistad, y por pensar con nosotros este proyecto desde nues-
tro panel en LASA 2018. Gracias oswaldo por tu paciencia y ánimos du-
rante todo el proceso de edición. Gracias Ana por tu atenta lectura y por tu
apoyo durante todos estos años. Gracias a los tres por el cariño con el que
habéis tratado a nuestra criatura.
“Instalando actualización del sistema, no apague el
equipo”: balances y reajustes en la ciencia ficción1 y
la narrativa especulativa contemporánea en español
Jonatán Martín Gómez y Patricio Sullivan
La primera vez que nos planteamos la remota idea de coordinar un volu-men sobre narrativa de cf en español, estábamos comentando distendida-mente las posibles causas y consecuencias de la cantidad de relatos recientesque especulaban sobre el impacto que estaba teniendo la omnipresencia delas pantallas y las nuevas tecnologías digitales en la subjetividad contem-poránea. La conclusión era obvia: la literatura realista se estaba quedandoradicalmente obsoleta como código para interpretar el presente. Ha sidoasombroso ver cómo en las últimas dos décadas no ha parado de crecer elcorpus de autoras y autores que en su propia investigación creativa han de-cidido experimentar con las modalidades no miméticas para encontrar nue-vos géneros, medios y formatos desde los que hablar sobre el siglo xxi usandoen el lenguaje de la contemporaneidad. ante la cuestión de las causas de este cambio en las tendencias creativas,
muchos argumentarán – y no les faltará razón – que es perfectamente com-prensible que el paso de la Era Gutenberg a la Era internet haya provocadoun movimiento tectónico muy profundo en la ecología mediática que hahecho que el píxel, la pantalla y los algoritmos empiecen a ocupar y disputarel espacio que anteriormente ocupaban el realismo, la palabra y el librocomo instituciones y tecnologías hegemónicas para la creación y transmisióndel conocimiento. además, seguramente añadan – también con toda la razóndel mundo – que no solo es normal que un desplazamiento tan importanteen la tecnología que usamos para mediar con la realidad permee al arte,sino que era predecible, ya que la historia de la cultura está llena de mo-mentos en los que el arte hegemónico del momento entra en crisis y surgeuna nueva vanguardia que experimenta y expande los límites de lo canónico.
1 En adelante solo cf.
INTRODUCCIÓN
Y es totalmente cierto, pero lo que ha diferenciado esta coyuntura deotras previas es la velocidad y el periodo de tiempo tan reducido en el quese han producido tantos cambios y avances tecnológicos que se han insta-lado en nuestra sociedad a nivel global. Pero es que, además, lo que ya seevidenciaba como una clara tendencia en ascenso durante el cambio de sigloy estas primeras dos décadas del xxi, ahora se ha visto absolutamente ace-lerado por la actual pandemia global, que ha transformado y amplificado elespacio simbólico de lo real y el realismo. Por tanto, ya no podemos hablarsimplemente de una serie de cambios y corrientes estéticas en el campo cul-tural, sino de un cambio de paradigma epistémico que ha modificado irre-versiblemente la forma en la que procesamos y percibimos la realidad. Trasla aparición del cOViD-19 en nuestras vidas, el capital político y simbólicode la cf y la narrativa especulativa se ha reconfigurado. No solo se le ha re-conocido la capacidad de especular sobre posibles escenarios futuros a partirde lo que está ocurriendo en nuestro presente, sino que, además, se le haexigido la obligación de arrojar respuestas verosímiles sobre el porvenir dela humanidad. Es decir, empezamos a pensar este volumen cuando la cf enespañol simplemente comenzaba a estar de moda y se ha acabado publi-cando en un momento en el que ha pasado a ser necesaria. Éramos conscientes de que el caldo de cultivo de la cf y la narrativa es-
peculativa estaban en plena ebullición, pero queríamos dar con los ingredien-tes adecuados para ponerle nuestro propio sabor. así que, para conseguirlo,teníamos que pensar y delimitar bien el marco que queríamos que tuvierael volumen y los ejes sobre los que queríamos que pivotara: la limitacióntemporal y geográfica, la audiencia con la que queríamos dialogar y el tonoen el que queríamos hacerlo. Es decir, teníamos que decidir y tener muyclaro cómo queríamos intervenir en el campo. Sabíamos que había exce-lentes trabajos académicos que habían arrojado luz sobre la emergencia delgénero en Latinoamérica,2 pero teníamos la impresión de que aún no se lehabía prestado demasiada atención a la producción del género exclusiva-mente en el siglo xxi, que, además, es la que realmente nos interpelaba ge-neracionalmente como jóvenes investigadores y en la que queríamoscentrarnos. En cualquier caso, antes de seguir avanzando, era importantehacer un mapeo de las aproximaciones críticas que se habían hecho hastael momento centradas en narrativa de cf en español publicada durante el
14 JONaTÁN MaRTÍN GÓMEZ Y PaTRiciO SULLiVaN
2 algunos títulos de referencia obligada que han abordado los orígenes de la cf en Lati-noamérica son: The Emergence of Latin American Science Fiction, de Rachel Haywood fe-rreira (2011); Espectros de la ciencia: fantasías científicas de la Argentina del xix (2012), deSandra Gasparini; Cuando la ciencia despertaba fantasías: prensa, literatura y ocultismo enla Argentina de entresiglos (2016), de Soledad Quereilhac.
siglo xxi o que, al menos, ampliaran su mirada hacia el cambio de siglo yse adentraran hacia el presente.3
Después de un rastreo minucioso, nos dimos cuenta de que había varioshuecos importantes por cubrir en los estudios de cf actual en español. Por unlado, trabajos con una perspectiva transatlántica que analizaran esos puentesque están siendo transitados actualmente por autores en español a amboslados del atlántico. Por otro, también faltaban tanto una historiografía com-pleta de la literatura de cf latinoamericana sistematizada por regiones, comoun volumen que combinara teoría y crítica para abordar la especificidad(temas, debates ideológicos, estéticas, circulación y recepción, etc.) de laproducción cultural de cf latinoamericana de manera más holística y trans-versal. En nuestro caso, una transhistoriografía de la cf latinoamericana excedía por completo nuestra capacidad de convocatoria y nuestro margen
iNSTaLaNDO acTUaLiZaciÓN DEL SiSTEMa 15
3 cumpliendo esta premisa, podemos destacar los siguientes ensayos y volúmenes críti-cos: Cyborgs in Latin America (2010) de J. andrew Brown, que proyecta la cyborg theory ylas identidades posthumanas para analizar las obras de Eugenia Prado, carlos Gamerro, Ed-mundo Paz Soldán o carmen Boullosa, entre otros casos. Un par de años después, J. andrewBrown también editó junto a M. Elisabeth Ginway el volumen Latin American Science Fic-tion. Theory and Practice (2012), que destaca por su foco latinoamericanista, con varios trabajoscríticos centrados en Brasil, y por intentar, además, ir más allá de la narrativa contemporánea eincorporar aproximaciones al cine y la novela gráfica. Por otro lado, en Science Fiction inArgentina. Technologies of the Text in a Material Multiverse (2016), Joana Page realiza un tra-bajo muy completo y transversal en el que analiza el gran arraigo de las modalidades de cf enel contexto cultural argentino (literatura, teatro, cine y ficción gráfica) desde 1875 hasta elsiglo xxi. En 2018, apareció la Historia de la ciencia ficción en la cultura española, coordinadapor Teresa López Pellisa, en la que por primera vez se realiza un análisis exhaustivo de toda laproducción cultural de cf española (cine, televisión, teatro, poesía y narración gráfica). Tambiénen ese mismo año, apareció el volumen colectivo Latin American Speculative Fiction (2018),editado por Debra a. castillo y Liliana colanzi, que, además de textos críticos, incluye algunosrelatos de ficción de alberto chimal, Giovanna Rivero o Mike Wilson, entre otros. Por otro lado, en el ámbito de las revistas académicas sobre estudios hispánicos y latino-
americanos no podemos dejar de destacar los dos números especiales coordinados por SilviaKurlat ares en la Revista iberoamericana: La ciencia ficción en América Latina: entre la mi-tología experimental y lo que vendrá (2012) y La ciencia ficción en América Latina. Aproxi-maciones teóricas al imaginario de la experimentación cultural (2017). Más recientemente,en 2020, Macarena areco y fernando Moreno Turner han coordinado un extenso y completodossier en la revista Mitologías Hoy titulado “imaginarios sociales en la ciencia ficción lati-noamericana reciente: espacios, sujeto-cuerpo y tecnología”. Por otro lado, con su Specialissue in Spanish SF aparecido en 2017 en la revista Science Fiction Studies, fernando ÁngelMoreno y Sara Martín trasladaron los estudios sobre cf en español a una revista académicaespecializada fuera del ámbito de los estudios hispánicos. además, ambos son miembros delconsejo de dirección de la revista Hélice: Reflexiones críticas sobre ficción especulativa. Otrarevista académica de referencia en el campo es Alambique, codirigida desde 2013 por MiguelÁngel fernández Delgado y Juan carlos Toledano Redondo. Por último, nos gustaría men-cionar la reseñable presencia de relatos de cf así como textos críticos en la revista en líneaLatin American Literature Today, donde destacan la sección sobre cf andina (vol. 1, nº 7) yel dossier especial sobre literatura especulativa latinoamericana coordinado por el mexicanoalberto chimal (vol. 1, nº 6).
de maniobra, así que rápidamente descartamos la idea. Sin embargo, muypronto decidimos que nuestro volumen tendría una vocación transatlánticay panhispánica, ya que no solo entendimos – entendemos – que hay un es-pacio compartido de lecturas de ida y vuelta que usa tanto las autopistastransatlánticas creadas por grandes grupos transnacionales como tambiénlos puentes que algunas editoriales independientes han empezado a estable-cer en años recientes, sino que además estábamos decididos a que este vo-lumen contribuyera modestamente a confirmar y estimular ese espacio decooperación tan productivo y diverso que usa como vehículo las diferentesvariedades y acentos del español. Tratar de buscar una característica presente y transversal a la cf en es-
pañol es arriesgado y puede llevar a caer en esencialismos y agravios com-parativos. El lenguaje y las categorías que creamos con él para aprehenderla realidad suelen funcionar como una tela muy pequeña con la que quere-mos cubrir demasiado: si tiras hacia un lado, dejas una parte al descubierto;y si la estiras demasiado para abarcar un poco más, corres el riesgo de queel tejido se acabe rompiendo. Dicho eso, nos arriesgamos a decir que si algocaracteriza a la cf en español es su marcada hibridez. Esa pulsión por irmás allá de nuestra realidad la lleva a experimentar y especular con otroslenguajes narrativos, territorios sensibles y discursividades. además, el génerorecoge una serie de procesos de modernización fallidos tanto en Latinoaméricacomo en España, donde han convivido históricamente un modernismo exu-berante con una modernización limitada. En el caso de Latinoamérica, estecontraste, como ya nos enseñó García canclini (1989), produjo multitempo-ralidades heterogéneas y esencialmente híbridas, y la cf no es ajena a estosprocesos. incluso, creemos que es posible ir un paso más lejos: si hay un gé-nero que articula los saberes y modalidades de los nuevos procesos de moder-nización y tecnologización que estamos atravesando – y sus fracasos – esa esla cf. La hibridez, entonces, no es simplemente un resultado, sino un lugar deenunciación desde el que aproximarnos a la realidad contemporánea. Por otro lado, nuestros propios proyectos de investigación no se centra-
ban exclusivamente en narrativa de cf, sino también en narrativas experi-mentales y excéntricas que ensayan temática y retóricamente sobre lasposibilidades mediales de los lenguajes de las nuevas tecnologías digitales.Por tanto, decidimos que en el título del volumen incluiríamos el término“imaginarios tecnológicos” y que estaríamos abiertos a contribuciones sobretextos que no encajan exactamente en la etiqueta de cf entendida de maneraortodoxa, pero sí que pudieran dialogar con ese espacio especulativo com-partido a través del t(r)opos tecnológico. Siendo fieles a esa pulsión por la hibridez y el cruce de fronteras inhe-
rente al género, decidimos que el volumen tuviera un pie en la crítica aca-
16 JONaTÁN MaRTÍN GÓMEZ Y PaTRiciO SULLiVaN
démica, pero que se abriera también a otros contextos y audiencias. Sinduda, uno de los cambios significativos de estas dos décadas es que por finlos estudios hispánicos empiezan a prestarle atención a las narrativas quedialogan con el género, pero una aproximación a la producción de la cf enespañol solo desde la óptica académica se nos antojaba demasiado parcial.Si queríamos obtener una fotografía más nítida, debíamos abrirlo tambiéna escritores, editores y otros agentes del campo. Y así lo hicimos: en enerode 2018 decidimos empezar el año con una primera ronda de contactos paraproponer la participación en este volumen. Tras varios emails y mensajesen redes cargados de nervios y emoción por empezar por primera vez unproyecto de este tipo, llegaron los primeros nombres confirmados, a los queafortunadamente se agregarían muchos otros más adelante. Poco a poco fui-mos tirando del hilo hasta que todos esos buenos deseos y generosidad conla que siempre se nos respondió se acabaron transformando en los primerostextos que conformarían este volumen. como muchos de los participantes son autores de ficción y también aca-
démicos (y en algunos casos incluso editores), acordamos dar a elegir entredos formatos: un texto crítico académico más extenso o una crónica/ensayomás breve pero con más margen para una aproximación más creativa. Siem-pre teniendo en cuenta que los ejes sobre los que iba a pivotar el volumenserían narrativa en español publicada en el siglo xxi que especule temáticay/o retóricamente sobre la tecnología, decidimos dar margen de maniobrapara elegir el enfoque teórico y las obras a quienes se acogieran al formatode artículo académico, pero especificamos que nos interesaban especialmentelas lecturas con un enfoque sociológico que mapearan las líneas de intensidadque atraviesan el campo en sus respectivas regiones y en el espacio trans-atlántico. También estábamos abiertos a trabajos comparatistas que unieranbajo un paraguas teórico y temático obras (especialmente las escritas pormujeres) que consideraran importantes para entender la cf y los imaginariostecnológicos en la narrativa en español del siglo xxi. a los autores, además,les dimos la posibilidad de compartir su visión personal sobre el género yque analizaran con qué obras, poéticas y tendencias creativas intentan dia-logar, e incluso que se atrevieran a incluir su propia obra en esa conversación.Por su parte, a los editores, tanto de ficción como de revistas académicas yno académicas, les propusimos que hicieran un balance de la evolución delmercado editorial y el espacio académico especializado en estos años y que,además, valoraran su propia agencia e historia: es decir, que explicaran desdesu propia perspectiva cómo han intervenido en el campo de la cf, cómo hanayudado a dinamizarlo y ampliarlo. ¿Qué queríamos conseguir realmente? Después de ver el extraordinario
repunte de la cf en español en los últimos años y cómo se estaba ensanchando
iNSTaLaNDO acTUaLiZaciÓN DEL SiSTEMa 17
el campo, entendimos que era el momento perfecto para mirar atrás y hacerbalance sobre lo recorrido hasta el momento en este siglo xxi. Es decir, el ob-jetivo que nos planteamos era “recalibrar los circuitos de la máquina”, exa-minar cómo están funcionando sus engranajes y cables por dentro y actualizartambién su software. ciertamente, teniendo en cuenta que la actual pandemiava a operar a todos los efectos como un tajo que seccione el siglo xxi, creemosque ahora tiene aún más sentido si cabe haber acotado los temas y textos na-rrativos analizados producidos en las primeras dos décadas de este siglo.¿Y cómo se calibra esta máquina cada vez más grande e inabarcable?
¿cuál es la versión más actualizada del software que podemos instalar?como paso previo a la publicación de este volumen, decidimos llevar estadiscusión al congreso de LaSa 2019 con un panel titulado “imaginariostecnológicos del siglo xxi: ciencia ficción, distopía y ucronía en la narrativahispánica contemporánea”. Tras varios días de productivo intercambio deideas e intenso debate en varias mesas y paneles, no solo fuimos conscientesdel gran interés académico que despertaba la ficción especulativa actual-mente, sino también de que se seguían replicando algunos vicios implícitosen la propia historia de la crítica especializada: el eterno debate nominalista.Somos conscientes del gran valor de la extensa producción crítica que desdehace tantas décadas se ha dedicado a tratar de etiquetar un fenómeno que atodas luces es escurridizo y difícil de acotar. Sin embargo, a nuestro juicio,se debe trascender esa discusión sobre las etiquetas y finalmente asimilarque el gran valor distintivo de la cf en español es justamente que su pulsiónhíbrida la lleva a reinventarse y recombinarse continuamente aportandootros “novum” (Suvin) desde los que mirar el devenir y el porvenir. Por eso,como ya expuso Jonatán en su ponencia “Recalibrando los circuitos de lamáquina: imaginarios tecnológicos y distópicos en la narrativa hispánicadel siglo xxi” en nuestro panel, proponemos someter los textos a otras pre-guntas sobre cuatro zonas de contacto rizomático que abarcan los temas,estéticas y prácticas sobre los que están pivotando la mayoría de las pro-puestas de narrativa especulativa y cf actuales:
1. aunque fue un debate inaugurado por Eco hace ya algunas décadas yentendemos que un análisis crítico no se debería limitar únicamente a estapregunta, creemos que sigue siendo pertinente como un primer paso diagnos-ticar cómo se posicionan las obras ideológicamente dentro de la tensión entreapocalípticos e integrados / tecnófobos y tecnófilos / utópicos y distópicos,tanto en la valoración que hacen del uso de la tecnología como en la propuestade horizonte futuro (si la hay). Es decir, ¿la tecnología se plantea en la historiacomo una herramienta emancipatoria, como la causante del conflicto o se leotorga una agencia intermedia con pros y contras? ¿La tecnología digital se
18 JONaTÁN MaRTÍN GÓMEZ Y PaTRiciO SULLiVaN
plantea como ausencia, como un “afuera” superado, o justamente como unamatriz que engloba por completo la realidad ficcional? ¿De qué formas se su-pera, cuestiona o impugna estos ejes dicotómicos tan polarizados?
2. Si en el punto anterior nos preguntamos por la aproximación ideo-lógica a la tecnología en las historias que nos narran las obras, otro paso ló-gico sería medir su grado de experimentación y las innovaciones retóricasque implementan. No hay que obviar que muchas de las obras de cienciaficción clásicas se alejan de la literatura mimética únicamente a través dela capacidad de imaginar realidades alternativas verosímiles, pero en mu-chos casos han sido muy conservadoras formalmente. Sin embargo, comohemos señalado al inicio, en la ficción actual cada vez hay más casos en losque la reflexión sobre los cambios en la subjetividad contemporánea a raízde la relación tan estrecha con la tecnología suele venir acompañada de unaconsecuente hibridación intermedial, para poder conversar usando la gra-mática de los nuevos lenguajes digitales y algorítmicos. Por tanto, debemospreguntarnos si los textos desafían otras categorías o “instituciones zombis”(Bauman) además del realismo, como autoría, obra u originalidad, entreotras. Y si es así, con qué mecanismos estéticos, digitales y plásticos inten-tan romper la linealidad de la historia o superar las fronteras de la novela oel formato libro tradicional. En este sentido, las prácticas apropiacionistas,los procesos remediales y las narrativas transmedia implican también unposicionamiento en el eje autonomía/postautonomía del arte (Ludmer), yaque intervienen la noción de autoría y expanden los límites de la trama y lapágina a través de medios, géneros y textualidades en las que el lector con-vertido en semionauta (Bourriaud) debe unir las piezas del puzle y pasar aser un prosumidor fándom.
3. Una vez situadas las obras dentro de estos dos ejes bipolares, convieneir un paso más allá y ver cómo dialogan con procesos decolonizadores ylíneas de pensamiento crítico que pretenden justamente revisar, desmontary superar binarismos cristalizados y proponer otras subjetividades disiden-tes y epistemologías otras desde las que relacionarnos con nuestro entorno,como la ecocrítica, los post/transfeminismos y los post/transhumanismos.Es decir, ¿se usa la tecnología para proponer nuevas identidades no binariaso cuir e incluso nuevos límites para definir nuestra humanidad? ¿cómo sesuperan las fronteras entre humanos, máquinas y animales? ¿Se cuestionala sostenibilidad de la idea de avance o progreso científicotecnológico den-tro de una lógica neoliberal extractivista? Si es así, ¿qué alternativas pro-pone para repensar nuestra forma de habitar el mundo y las relacionesinterespecies? Por otro lado, ¿cómo dialogan con proyectos neoindigenistas
iNSTaLaNDO acTUaLiZaciÓN DEL SiSTEMa 19
que tratan de recuperar las tradiciones orales de los pueblos originarios ysu legado literario no mimético?
4. El segundo punto y las nuevas formas de pensar, distribuir y consumirliteratura nos conecta con ese “hiperobjeto” (Morton) que lo envuelve todo:el mercado. Este desplazamiento del arte no mimético hacia el centro delcampo cultural debe hacernos prestar mucha atención a cómo han cambiadoen el siglo xxi las vías de circulación de estas obras en el entramado mer-cadológico editorial en español y las diferentes instancias de legitimacióno gatekeepers que hacen de filtro y consolidación de autores, obras, temasy estéticas: premios, editores, fanzines y revistas, antologías, libros de crí-tica, congresos, jornadas y festivales, entre otros.
como es bien sabido, mientras que en el contexto anglosajón los escri-tores de cf y narrativa especulativa han contado con el reconocimiento decrítica y público y han formado parte central del canon, en el contexto his-pánico4 siempre han arrastrado el estigma de la “literatura de género”5. Du-rante demasiado tiempo este tipo de literaturas se han visto relegadas a laperiferia del canon, lo cual ha creado un síndrome autorreferencial demasiadoagudo en los circuitos especializados. afortunadamente, en el siglo xxi todoesto está cambiando y se están creando nuevas conexiones entre circuitosespecializados y externos – tanto independientes como comerciales – que nosobligan a hacernos nuevas preguntas: ¿están funcionando las editoriales in-dependientes especializadas como filtro previo para las transnacionales o,más bien, son los propios autores los que están haciendo de caballo de troyadesde el interior? ¿cómo va a cambiar la relación entre los circuitos trans-
20 JONaTÁN MaRTÍN GÓMEZ Y PaTRiciO SULLiVaN
4 Salvo honrosas excepciones, como el Río de la Plata, donde los iniciadores de la ficcióncientífica (como Juana Manuela Gorriti, Eduardo L. Holmberg o Lucio Mansilla y posterior-mente Leopoldo Lugones u Horacio Quiroga) fueron también los iniciadores del canon rio-platense, abriendo el camino para que autores de la talla de Borges, Bioy o Piglia, entre otrosnombres destacados, pudieran dialogar sin demasiados complejos con la literatura fantásticay la cf en sus respectivos proyectos narrativos.
5 Mucho se podría decir sobre los motivos históricos e ideológicos que explican esta dis-paridad, pero creemos que la clave para entenderlo reside en gran parte en el sesgo católico,decimonónico y eurocéntrico de los padres de la filología española, Marcelino Menéndez Pe-layo y Ramón Menéndez Pidal, quienes incidieron en que la épica medieval española se di-ferenciaba de otras homologables europeas por su marcado realismo, obviando por completotodos los elementos no miméticos presentes en el Poema de Mío Cid, como las aparicionesde santos y otros pasajes sobrenaturales. además, si consideramos que la revolución tecno-lógica puede entenderse en estos países como una “idea fuera de lugar” (Scwhartz) o biencomo un producto del norte global (Haywood ferreira), la relación entre tecnología y litera-tura, clave en la cf, estuvo marcada desde sus comienzos por una “extranjeridad”, haciendodifícil que esta se consolidara dentro del canon (a pesar de que en muchos casos les dio uncierto halo de legitimidad).
atlánticos hispánicos y los de la literatura mundial este viraje de la narrativaen español hacia modalidades no miméticas y especulativas? ¿cómo estáncondicionando las listas y los premios la relación entre valor literario y eco-nómico y por qué importa quién las realiza o los otorga? ¿cómo están inci-diendo los festivales y ferias en la creación de una comunidad de lectores-productores? ¿cómo podemos aproximarnos críticamente al hecho de queactualmente se está escuchando más literatura que nunca (audiolibros, fic-ciones sonoras, podcasts . . .) y qué puede decirnos justamente sobre estoel gran arraigo histórico que tienen este tipo de narraciones dentro de la li-teratura y el fándom de cf? ¿Hay algún rasgo específico de ese fándomque explique por qué se produjo una transición tan fluida y orgánica desdeel fanzine a la esfera digital? ¿cómo podemos leer el desplazamiento delvalor del libro hacia la figura de los autores y su performance como otra ra-mificación transmedia? ¿Qué estrategias están desarrollando las editorialesindependientes especializadas para fidelizar una comunidad de lectores yhacer que sus proyectos se sostengan? ¿cómo los proyectos editoriales al-ternativos autogestionados e incluso la autoedición desafían los canales tra-dicionales del mercado del libro y qué metodologías críticas se puedendesarrollar para abordar estos fenómenos? aunque en un texto de introducción como este no procede dar respuestas
detalladas a cada una de estas preguntas, sí que es pertinente echar un vis-tazo a los cambios experimentados en los circuitos editoriales por los quela ficción especulativa en español se está desplazando para realmente notary entender su gran expansión durante este siglo. En argentina, uno de los países latinoamericanos donde la cf ha tenido
más arraigo históricamente, la tradición editorial independiente también hasabido incorporarse al boom del género. Si hay un nombre que articula losnuevos proyectos editoriales de cf en argentina, ese es el de Laura Ponce.fundadora y directora de la editorial ayarmanot, que desde 2009 ha publi-cado la Próxima. Revista Argentina de Ciencia Ficción (que incluye cuen-tos, ilustraciones, poesía, artículos y entrevistas enfocadas en la cf y elfantástico) y desde 2014 ha ampliado su catálogo a la publicación de anto-logías, novelas y ensayos de cf. además, hay que destacar la labor editorialde caja Negra, que desde su colección “futuros próximos” está creando unexcelente catálogo de ensayos clave para entender cómo el horizonte co-municativo y tecnológico de nuestro presente está alterando nuestra per-cepción de la realidad. Por último, no queremos pasar por alto las cincoediciones del festival Pórtico: Encuentro de ciencia ficción, celebradas enla facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. fruto deestos encuentros han surgido las antologías Futuro Próximo (2018), Paisa-
jes Perturbadores (2019) y Omelas (2020).
iNSTaLaNDO acTUaLiZaciÓN DEL SiSTEMa 21
En México, después de los años ochenta y noventa marcados por el Pre-mio Puebla y el estímulo público a espacios editoriales que intentaron in-corporar – con relativo éxito – la cf al campo literario nacional, y tras lamalograda labor divulgativa de la asociación Mexicana de ciencia ficcióny fantasía, en el presente se ha producido un claro relevo generacional yde género, ya que son las escritoras y lectoras de cf quienes han tomado lainiciativa en la creación de nuevos espacios autónomos desde los que pensary producir cf. De este modo, aprovechando la intensificación de la presen-cia digital tras la llegada del cOViD-19, han surgido varias iniciativas,como Especulativas Mx, un espacio de divulgación y discusión feministasobre cf, coordinado por Ángeles Sanlópez y ana Laura corga; el festivalde ciencia ficción feminista La Máquina Descontenta, organizado por el co-lectivo cuerpos Parlantes celebrado en noviembre de 2020; o también laconvención Mexicona, organizada por andrea chapela, iliana Vargas, LibiaBrenda y nuestra colaboradora Gabriela Damián Miravete, que en septiem-bre de 2020 convocó a críticos, escritores y editores de diferentes partes delmundo a repensar el presente y el futuro de la ficción especulativa. Encuanto al tejido editorial, si bien la mayor parte de los autores mexicanoshan publicado sus novelas con editoriales consolidadas que abrieron sus ca-tálogos al género mediante sellos como Destino, de Planeta, recientementehan aparecido nuevos proyectos independientes especializados en narrativasno miméticas, entre los que destacan la reciente casa futura Ediciones o laeditorial autogestionada Odo, que mediante un sistema de escritores en re-sidencia y publicaciones con Licencia Editorial abierta y Libre está empe-zando a desarrollar un prometedor catálogo y, de hecho, pronto publicaráel i Premio de cuentos imaginación y futuro convocado por la Mexicona. No obstante, esta emergencia de nuevos espacios editoriales no solo está
surgiendo en los mercados hispanohablantes más amplios. En estos últimosaños nos hemos encontrado con proyectos similares en diversos países deLatinoamérica, como Editorial Vestigio en colombia, a cargo de RodrigoBastidas – uno de los articuladores de cf en español que está tomando cadavez más relevancia –, Editorial el fakir en Ecuador, que recientemente pu-blicó la antología Ciencia ficción ecuatoriana. Volumen i (2018), o Pande-monium Editores en Perú, donde podemos destacar la antología Ucrónica
(2020). Todos estos proyectos coinciden en ediciones muy cuidadas y ensistemas de financiamiento y acercamiento a sus comunidades de lectoresa través de internet.Por otra parte, uno de los casos más singulares es sin duda el de Bolivia,
con una gran producción literaria especulativa de cf local teniendo encuenta el reducido tamaño de su mercado nacional, en el que, además, par-ticipan autores como Edmundo Paz Soldán, Liliana colanzi o Giovanna Ri-
22 JONaTÁN MaRTÍN GÓMEZ Y PaTRiciO SULLiVaN
vero, que escriben desde EE.UU, son traducidos y circulan fluidamente porel entramado editorial transatlántico. En 2017, justamente Liliana colanzifundó Dum Dum Editora, un proyecto editorial independiente radicado enSanta cruz. Esta editorial especializada en narrativas experimentales y decf nace con un doble objetivo: por un lado, realizar una labor arqueológicapara rescatar narrativas excéntricas que quedaron injustamente relegadas ala periferia del canon nacional boliviano – como el caso de El occiso deMaría Virginia Estenssoro, publicado originalmente en 1937–; y por otro,editar obras latinoamericanas actuales que han sido publicadas fuera y aúnno han circulado en Bolivia y que son centrales en la configuración de unanueva narrativa extraña latinoamericana. además de Dum Dum, hay otraseditoriales no especializadas que han abierto sus catálogos a narrativas decf escrita por autores nacionales, como Nuevo Milenio, La Hoguera, Elcuervo y, con gran diferencia, Kipus, que ha publicado la mayor parte deltotal de obras de cf boliviana en el siglo xxi. Gran parte de la efervescente salud de la cf boliviana se debe a la gran
labor divulgativa y dinamizadora de iván Prado Sejas y su grupo de cola-boradores, que acabó articulándose primero a través del blog ciencia fic-ción y fantasía en Bolivia y posteriormente alrededor de Supernova, laasociación de Escritores de Narrativa fantástica y ciencia ficción de Bo-livia. fruto de esta convergencia de escritores y críticos surgiría la revistaMultiverso y un nutrido número de antologías que sirven como una foto-grafía del estado actual de la cf nacional – como, entre otros casos, Las Re-
motas Edades. i Antología de Ciencia Ficción Boliviana (Kipus, 2014),editada por iván Prado Sejas y Miguel Esquirol Ríos –, pero también justa-mente para establecer puentes que superen lecturas nacionales y sitúen aBolivia en un encaje cultural regional diferente –como la i Antología de li-
teratura fantástica neoindigenista (2018), editada por iván Prado Sejas yWilly Oscar Muñoz; o Estaño y plata: Antología de ficción especulativa
boliviana argentina (2019), compilada por Gonzalo Montero Lara y SergioGaut Vel Hartman. En este sentido, las antologías siguen operando estratégicamente como
dispositivos muy útiles para la divulgación del género entre el público noiniciado debido a su capacidad para condensar diferentes panoramas narra-tivos y poéticas a modo de plato de degustación, pero también como ins-tancias de consagración desde las que intervenir el campo literario. Elnúmero de antologías surgidas por todo el territorio hispánico que incluyentextos de cf y narrativa especulativa y extraña publicados durante el si -glo xxi es extraordinario. Entre las que intentan cubrir la producción na-cional, podemos mencionar Universos en expansión. Antología crítica de
la ciencia ficción peruana: siglos xix-xxi (2018) de José Güich Rodríguez;
iNSTaLaNDO acTUaLiZaciÓN DEL SiSTEMa 23
Años Luz: mapa de estelar de la ciencia ficción en Chile (2006) de MarceloNovoa; Prospectivas. Antología del cuento de ciencia ficción española actual
(2012), editada por fernando Ángel Moreno; en México, Los viajeros. 25
años de ciencia ficción mexicana (2010) de Bernardo fernández “Bef” y Así
se acaba el mundo. Cuentos mexicanos apocalípticos (2016) de Edilbertoaldán; o Relojes que no marcan la misma hora. Antología de ciencia ficción
colombiana. Tomo i y Cronómetros para el fin de los tiempos. Antología de
ciencia ficción colombiana. Tomo ii (2017), ambas a cargo de Rodrigo Bas-tidas. Por otro lado, desde una perspectiva transnacional o incluso transatlán-tica cabe señalar Cosmos Latinos. An Anthology of Science Fiction from Latin
America and Spain (2003), editada por andrea L. Bell y Yolanda Molina Ga-vilán; Qubit. Antología de la nueva ciencia ficción latinoamericana (2011),compilada por Raúl aguiar; Antología iberoamericana de Ciencia Ficción
(2018) de Sofía Rhei y Maielis González; la antología fronteriza entre Méxicoy EEUU a cargo de Libia Brenda Una realidad más amplia. Historias de la
periferia bicultural (2018), que además tiene una versión multimedia dispo-nible en Play Store bajo el nombre de Un universo en el que no nos extingui-
mos. Una realidad más amplia 2.0; o la reciente El tercer mundo después del
sol (2021), coordinada por Rodrigo Bastidas en Minotauro, que de algunaforma funciona simbólicamente como un cierre de ciclo.Si la ciencia ficción ha estado sistemáticamente invisibilizada en el ám-
bito hispánico, la escrita por mujeres ha sufrido una doble invisibilización.Sin embargo, en los últimos años, académicas, editoras y escritoras estánrealizando un enorme esfuerzo colaborativo por trasladar el foco hacia lacf escrita por mujeres y con mirada de género. De este modo, se están te-jiendo redes y conexiones entre contextos académicos y fándom a través demúltiples conferencias y mesas redondas, talleres de escritura, antologías,proyectos editoriales y nuevos medios, como podcasts, con el objetivo devisibilizar y divulgar a las autoras de cf que están redefiniendo la complejarelación entre corporalidades, subjetividades y tecnologías. centrándonosprimero en antologías, destacan los trabajos de Teresa López Pellisa Las
otras. Antología de mujeres artificiales (2016) – que nos presenta una ex-celente selección de relatos que proponen nuevas formas de representar elimaginario tecnofemenino en el siglo xxi –, los dos volúmenes de Distópicas
y Posthumanas. Antología de escritoras españolas de ciencia ficción (2018)coeditados junto a Lola Robles, o la antología sobre narrativa extraña insó-
litas. Narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España (2019) coe-ditada junto a Ricard Ruiz Garzón. También destaca la serie de cincovolúmenes de la antología Alucinadas inaugurada en 2014 por cristina Ju-rado y Leticia Lara, o la antología realizada por Raúl aguiar Deuda temporal.
Antología de narradoras cubanas de ciencia ficción (2016).
24 JONaTÁN MaRTÍN GÓMEZ Y PaTRiciO SULLiVaN
En cuanto a proyectos editoriales alternativos sobre narrativas no mi-méticas escritas por mujeres, nos gustaría destacar a la asociación-editorialespañola crononauta, que además de un catálogo especializado en “litera-tura de género con perspectiva de género”, propone nuevas formas de fi-nanciamiento para construir y fidelizar una comunidad de lectores a travésde la plataforma Patreon (o “Matreon” en este caso), donde ofrecen a sussuscriptores la posibilidad de participar en un club de lectura con las autorasy recibir dos relatos de cf mensuales, que posteriormente son comentadosen el podcast Radioarbusto. Otro proyecto editorial transmedia sin ánimode lucro que merece ser mencionado es Las escritoras de Urras, de nuestracolaboradora Maielis González y la editora y traductora Sofía Barker, con-formado por un blog y un podcast desde donde podemos acceder a relatostanto en versión escrita y como audiorelato, exclusivamente de autoras demodalidades no miméticas (latinoamericanas y también de otras nacionali-dades) que han tenido una escasa visibilidad y circulación en España. Pos-teriormente, los relatos que han conformado la temporada son editados enun volumen autofinanciado en una campaña de micromecenazgo en la pla-taforma Verkami. En chile, recientemente, ha surgido otro proyecto que recoge literatura
no mimética escrita por mujeres: La Ventana del Sur, que está hermanadotransatlánticamente con el proyecto español La Nave invisible. Este grupode autoras/editoras buscan crear una red de circulación, producción y re-cepción de obras de cf, fantasía y terror escritas por mujeres. Su publica-ción más destacada, imaginarias: Antología de mujeres en mundos peligrosos
(2019), reúne 17 cuentos de igual número de autoras, quienes participaronde la convocatoria imaginarias 2018. Este proyecto se añade a otros ya con-solidados en el país, como Puerto de Escape, a cargo de Marcelo Novoa,que desde 2005 ha publicado más de 40 títulos, abarcando narrativa, poesíay ensayo que se relacionan con la literatura fantástica y de cf. además, lohace desde Valparaíso, un detalle bastante relevante teniendo en cuenta laexcesiva concentración del mercado editorial chileno en Santiago. Por úl-timo, no hay que olvidar la breve pero intensa irrupción a principios del xxidel llamado freak Power, cuyos integrantes – Álvaro Bisama, Mike Wilson,Jorge Baradit y francisco Ortega – supieron moverse entre las editorialestransnacionales6 y los proyectos de fándom, lo cual supuso una invitaciónpara que las élites letradas desplazaran la mirada hacia los géneros popularesno miméticos. El mejor ejemplo fue, sin duda, el proyecto Ucroníachile.cl,
iNSTaLaNDO acTUaLiZaciÓN DEL SiSTEMa 25
6 Quizá el caso más paradigmático en términos transatlánticos sea el de Jorge Baradit, yaque en 2006 ganó el Premio UPc por su novela corta Trinidad y ha publicado la mayor partede sus obras de cf en la colección Nova de Ediciones B.
que encabezó Jorge Baradit y en el que luego participaría el resto del grupo,en donde se invitó a una serie de autores chilenos y latinoamericanos – comoRodrigo fresán, Edmundo Paz Soldán, claudia apablaza o carlos Labbé,entre otros – a torcer la historia de chile sin ningún criterio previo y quesería publicado en la colección Nova de Ediciones B como Chil3: relación
del reyno (2010). Justamente desde España, tanto Ediciones B y su colección Nova (diri-
gida por Miquel Barceló hasta su incorporación como el nuevo sello edito-rial “Nova” dentro del Grupo Penguin Random House en 2017) como laeditorial Minotauro (fundada por francisco Porrúa en Buenos aires, tras-ladada a Barcelona en 1975 y adquirida por el Grupo Planeta en 2001) hanoperado como los dos grandes mediadores7 que han configurado los pará-metros de la edición de narrativa no mimética en español a ambos lados delatlántico. En estos procesos de construcción y consolidación del espaciocultural transatlántico, sin duda, hay que señalar la gran importancia quehan tenido los dos premios literarios convocados por estas dos editoriales:el Premio UPc de ciencia ficción (impulsado y creado por Barceló en 1991y que sigue vigente hasta la fecha), y desde 2004, el Premio Minotauro.Gracias a estos premios las obras de autores como Jorge Baradit, Yoss, Ja-vier Negrete o Elio Quiroga han podido circular fuera de sus respectivosmercados nacionales y llegar a nuevos lectores. a estos, hay que añadir otrosdos premios: el Kelvin 505 y el ignotus. ambos han ido acumulando uncreciente capital debido a que se saltan los mecanismos de validación tra-dicionales: en lugar de estar vinculados a editoriales, han sido promovidospor asociaciones y festivales y, además, en el caso del Kelvin 505 no estádotado con una cantidad económica y el ignotus se elige por votación po-pular. El premio ignotus es convocado por la asociación Española de fan-tasía, ciencia ficción y Terror y es entregado la Hispacón; mientras quelos Kelvin 505 se entregan durante el festival celsius 232, que se celebradesde 2012 gracias a la colaboración de un grupo de aficionados capitane-ados por Jorge iván argiz, cristina Macía y Diego García cruz. centrándonos en proyectos editoriales surgidos en España durante este
siglo, aristas Martínez se ha convertido, sin duda, en la gran pequeña edi-torial independiente especializada en narrativas experimentales no miméticas.con un trabajo extraordinario en el apartado material y el diseño gráfico,
26 JONaTÁN MaRTÍN GÓMEZ Y PaTRiciO SULLiVaN
7 No solo por haber traducido al español una gran cantidad de obras de autores interna-cionales clave para entender la cf del xx y el xxi (como Ursula K. Le Guin, William Gibsono cixin Liu, entre otros muchos), sino sobre todo por la publicación de un notable grupo deobras y autores en español durante las últimas dos décadas del xx (como Elia Barceló, ange-lica Gorodischer, ana María Shua o Mario Levrero) que han seguido publicando durante el xxiy, de hecho, se han convertido en referencia para las nuevas generaciones de autores.
cisco Bellabestia y Sara Herculano han sabido curar un excelente catálogode autores que incluyen a Sofía Rhei, Guillem López, Óscar Gual, anaLlurba, alberto Torres Blandina, Jorge carrión, Giovanna Rivero o colec-tivo Juan de Madre, entre otros. Muchos de estos autores han participado,además, en una de sus publicaciones periódicas más destacadas: el magazinePresencia Humana, especializado en narrativa extraña. además, nos gus-taría mencionar algunos proyectos editoriales independientes especializadossurgidos en años más recientes, como la Editorial cerbero, cuyo catálogodestaca por la gran presencia de obras escritas por autoras (entre ellas dosparticipantes en este volumen, Maielis González y Nieves Delgado) o in-sólita Editorial, otro proyecto que también se financia a través de Patreon yque ofrece diferentes niveles de participación para tener acceso a la comu-nidad en Telegram, conseguir contenido anticipado y exclusivo o inclusola posibilidad de tener videoconferencias con los autores. Por otro lado,queríamos destacar el espíritu transatlántico de La máquina que hace ping,que está tendiendo puentes hacia Latinoamérica a través de la publicaciónde algunos títulos de los argentinos Sergio Gaut Vel Hartman, Laura Poncey Juan Simeran y el colombiano cristian Romero. Por último, nos gustaríadestacar la reciente aparición de Holobionte Ediciones, que tanto en sus di-ferentes colecciones de ensayo y en su revista xenomórfica Magazine estánponiendo el foco en el pensamiento posthumanista, las teorías especulativasy las vanguardias del siglo xxi.Después de esta somera cartografía, podemos constatar los siguientes
cambios acontecidos en el campo de la cf y narrativas especulativas en es-pañol durante este siglo: 1. Ha habido un notable crecimiento de los circuitos especializados
tanto por el surgimiento de nuevos proyectos independientes como por laabsorción de editoriales consolidadas por grandes conglomerados transna-cionales. 2. México, argentina y España siguen siendo los grandes epicentros de
producción de cf, pero durante estos años la expansión del género en paísescomo Bolivia, Perú o Ecuador ha sido asombrosa. 3. Las antologías siguen operando como dispositivos útiles para medir las
constantes vitales del género a nivel nacional. ahora bien, también han surgidonuevas antologías con otros criterios de selección articulados transnacional-mente desde lo regional, lo fronterizo y lo transatlántico, y también teniendoen cuenta la pertenencia a identidades tradicionalmente subalternizadas.4. La emergencia de varios proyectos caracterizados por una marcada mi-
rada de género y feminista confirman un claro desplazamiento del foco haciala cf escrita por mujeres y pensada desde identidades de género no binarias.
iNSTaLaNDO acTUaLiZaciÓN DEL SiSTEMa 27
5. Las plataformas de mecenazgo se empiezan a posicionar como unaalternativa de financiamiento para las editoriales independientes, pero sobretodo como una herramienta desde la que construir nuevas formas consumirliteratura y pertenecer a una comunidad literaria con marca propia.Sin embargo, en opinión de ambos, el cambio más significativo en el
campo literario actual en español es el elevado número de autores de granrelevancia que están trasladando sus proyectos narrativos hacia temas y dis-cursividades no miméticas relacionadas con la cf. Esto ha hecho que la cfdesborde las galerías subterráneas de la ciudad letrada para conquistar susavenidas principales y alterar su geografía y arquitectura. Y lo más relevantede esta tendencia es que en muchos casos lo están haciendo desde editorialesno especializadas (que también están abriendo su catálogo hacia modalida-des no miméticas) tanto independientes (Salto de Página o Páginas de Es-puma en España, almadía en México, Sigilo en argentina o Hueders enchile) como en grandes grupos transnacionales (Penguin Random House,Planeta o alfaguara). De este modo, por ejemplo, hemos podido leer las no-velas de Edmundo Paz Soldán Sueños digitales (2001), El delirio de Turing
(2003) o iris (2014) en alfaguara, pero también su libro de cuentos Las vi-
siones (2016) en Páginas de Espuma o su reciente Allá afuera hay mons-
truos (2021) en editoriales independientes, como Los Libros de la MujerRota en chile, la boliviana Nuevo Milenio y cadáver Exquisito en Ecuador.También tenemos el caso de Jorge carrión, quien empezó publicando la pri-mera parte de su tetralogía Las huellas en Random House Mondadori (Los
muertos) para posteriormente trasladarla a una editorial independiente noespecializada en cf, como Galaxia Gutemberg, y acabar publicando la pre-cuela Los difuntos en una independiente especializada en narrativa extraña,como aristas Martínez. Otro ejemplo relevante sería el de la escritora ar-gentina Pola Oloixarac, quien tras la excelente acogida global de su primeranovela Las teorías salvajes (2008) y ser incluida en la lista de 2010 de larevista Granta como una de las mejores novelistas jóvenes en español, en-tabla una intensa conversación con varios de los géneros, referentes y temashistóricos de la ciencia ficción en su segunda novela, Las constelaciones
oscuras (Penguin Random House, 2016). Si nos fijamos en la lista Bogotá 39, otro gatekeeper que en los últimos
años también se ha convertido en un agente clave para definir el panoramanarrativo latinoamericano, veremos que varios de los nombres selecciona-dos en la edición de 2017 también se han acercado en mayor o menor me-dida a este territorio de la cf y la ficción especulativa desde editoriales noespecializadas: Juan cárdenas y su novela Ornamento (2015) y el libro derelatos Diez Planetas (2019) de Yuri Herrera, publicados ambos inicial-
28 JONaTÁN MaRTÍN GÓMEZ Y PaTRiciO SULLiVaN
mente en Periférica;8 o las novelas Los cuerpos del verano (factotum, 2012)y Los mantras modernos (Sigilo, 2017), del argentino Martín felipe cas-tagnet (que justamente acaba de ser seleccionado por la lista Granta en suedición de 2021); o la excepcional recepción de las novelas de SamantaSchweblin Distancia de rescate (2014) y Kentukis (2018) publicadas ambasen Penguin Random House. algunos de los nombres de la lista Bogotá 39,como Liliana colanzi, Mónica Ojeda o la propia Samanta Schweblin, nosadentran, además, en ese territorio híbrido entre lo sobrenatural, lo extrañoy lo insólito donde las fronteras entre la cf, el fantástico y el terror góticose difuminan. a estos nombres habría que añadir el de Mariana Enríquez,Giovanna Rivero o Guadalupe Nettel, entre otras muchas escritoras queestán construyendo este nuevo gótico latinoamericano desde el que repensarcorporalidades y subjetividades disidentes y especular sobre las partes mássiniestras y abyectas de nuestra sociedad y naturaleza humana. La lista de nombres podría continuar, pero esta pequeña muestra sirve so-
bradamente para confirmar que estamos asistiendo a un momento en el que elcampo literario en español está ensanchando sus límites, modificando las ten-dencias del gusto y está otorgando valor añadido a este tipo de narrativas es-peculativas y no miméticas. Este desplazamiento en las formas simbólicas ymateriales de producción, distribución y recepción de la literatura ha provo-cado una resignificación ontológica de nuestra disciplina y campo de estudio.Por tanto, es más importante que nunca que la crítica literaria abandone sucoto privado logocéntrico para transdisciplinar su mirada hacia otras expre-siones artísticas y culturales y explorar nuevas epistemologías y herramientasteóricas para poder abordar cabalmente la producción literaria del siglo xxi.Y justamente en ello estamos y no somos pocos. Desde que iniciamos
esta aventura, no han parado de aparecer nuevas iniciativas que han sabidodetectar esos vacíos que mencionábamos y con quienes compartimos latarea de instalar esta nueva actualización del sistema de la cf en españoldel siglo xxi. a finales de 2018, ambos coordinadores del presente volumenrecibimos una invitación para participar en un proyecto hermanado que estállamado a marcar un punto de inflexión en los estudios sobre cf: Historia
de la ciencia ficción latinoamericana. Una empresa titánica en dos volúmenes(publicados por iberoamericana/Vervuert en 2020 y 2021 respectivamente)que ha tenido un resultado extraordinario gracias a la rigurosa direccióneditorial de Teresa López Pellisa y Silvia Kurlat ares, que han logrado co-ordinar exitosamente a tantos investigadores que han realizado trabajos de
iNSTaLaNDO acTUaLiZaciÓN DEL SiSTEMa 29
8 Ornamento también sería publicado posteriormente en Bolivia por Dum Dum y en ar-gentina por Sigilo.
un altísimo nivel crítico. además, en este presente 2021, Silvia Kurlat tam-bién ha coeditado junto a Ezequiel de Rosso Peter Lang Companion to Latin
American Science Fiction, un completísimo trabajo que abarca en profun-didad las líneas de intensidad y debates presentes a lo largo de la produccióncultural del género en Latinoamérica. Sin duda, ambos proyectos son ya re-ferencia obligada en los estudios sobre cf en español.Y durante estos años en los que hemos ido cocinando este volumen a
fuego lento, han surgido nuevos proyectos divulgativos que van más alládel papel, como las revistas en línea Espejo Humeante. Revista Latinoame-
ricana de Ciencia Ficción y Constelación. A Bilingual Speculative Fiction
Magazine, o también el canal de Youtube Esteroscopio, codirigido por nues-tro colaborador Rodrigo Bastidas junto a Daniel Monje. Más recientemente,desde que el cOViD-19 apareció para poner el mundo patas arriba, se hanintensificado las iniciativas en forma de talleres y charlas con el objetivode articular nuevos espacios críticos fuera de la academia desde los que res-ponder a esa urgencia por repensar el espacio simbólico del realismo a laque hacíamos referencia al inicio. Un buen ejemplo de esto serían los en-cuentros virtuales del colectivo de investigación y gestión cultural colom-biano “Otros presentes” en torno a nuevos realismos y estéticas de latecnología; o también el “Proyecto Synco” en argentina, que, si bien ya teníacierto recorrido como observatorio crítico, durante la presente pandemia haintensificado su agencia a través de la promoción de talleres y charlas online
y están sabiendo articular un espacio participativo y transdisciplinar desdeel que reflexionar sobre el presente y el futuro a partir de los imaginariostecnológicos de la ciencia ficción.Para nosotros ha sido realmente muy emocionante sumarnos a este mo-
mento tan productivo y poner humildemente nuestro granito de arena coneste proyecto y sentir que estamos construyendo el campo en comunidadjunto a tantas compañeras y compañeros a quienes admiramos profunda-mente. Por lo pronto, el presente volumen ha tenido la suerte de contar conuna serie de académicos, autores y editores de primerísimo nivel. El primerapartado, “Hablan los autores”, otorga un espacio a los narradores de cf oque tienen poéticas que dialogan directamente con la tecnología. Siguiendoa Martín felipe castagnet, quien abre este volumen, la mayoría de los parti-cipantes somos parte de una generación que quedó atravesada por el paso delo analógico a lo virtual, una tensión que recorre muchos de los textos quecomponen esta primera parte. Si volvemos al paradigma que propusimos alcomienzo de esta introducción, podemos decir que los autores de cf con-temporáneos no podrían clasificarse fácilmente ni de apocalípticos ni de in-tegrados, ya que están pensando el futuro desde sus posibilidades mástransformativas, como el horizonte transhumanista en el caso de Nieves Del-
30 JONaTÁN MaRTÍN GÓMEZ Y PaTRiciO SULLiVaN
gado; o bien desde sus horrores más actuales, como en la lectura que Ed-mundo Paz Soldán hace de Nefando (2016) de Mónica Ojeda. además, eneste apartado el lector encontrará reflexiones que los mismos autores estánhaciendo sobre el presente y el futuro del género, ya sea en contextos nacio-nales, como en el texto sobre afrofuturismo de Erick Mota, que entrega inte-resantes perspectivas decoloniales, o el exhaustivo recuento del cyberpunk
uruguayo de Ramiro Sanchiz; o bien desde un panorama más amplio, comoqueda reflejado en el trabajo de Maielis González que rastrea las escriturasborderline y la “post-ciencia ficción” latinoamericana, o también en el últimotexto de este bloque, en el que Gabriela Damián Miravete dialoga con el mitode casandra para reflexionar sobre cómo ha cambiado el valor literario y sim-bólico la cf en México y Latinoamérica a partir de la pandemia. Por último,si hay un texto que refleja creativamente el espíritu de esta convocatoria, esees “¿Quién ha escrito esto?”, generado automáticamente por una ia a partirde las preguntas planteadas por el escritor Óscar Gual y que muy generosa-mente ha compartido exclusivamente con nosotros.La segunda parte se adentra de lleno en la labor académica sobre cf.
En “Hablan los críticos”, contamos con trabajos que hacen una panorámicapartiendo de un tópico particular, como en el texto de Teresa Gómez Truebasobre la estetización de la basura en la narrativa distópica, o el de VicenteLuis Mora en el que aborda la figura del arquitecto narrativo en cuanto de-miurgo en las narrativas españolas recientes, o en el caso de Pablo Brescia,que analiza los tecnocuerpos tanto en el cine como en la literatura latinoa-mericana reciente. Por supuesto, este apartado cuenta con aproximacionesque cartografían la producción nacional (pero que tienden a superarla ocuestionarla), y que nos permiten elaborar una cartografía general de la cfen español del siglo xxi. como, por ejemplo, el trabajo de Silvia Kurlatsobre la emergencia de nuevas subjetividades en la cultura argentina, queentronca con el riguroso mapeo del género en argentina que hace EzequielDe Rosso, o bien la visión que nos ofrece José Güich sobre la cf peruana.Por otra parte, Macarena cortés y Teresa López Pellisa analizan la tremendaproducción de cf realizada por mujeres en el contexto latinoamericano yespañol, respectivamente. Por último, tres capítulos que nos recuerdan queel quehacer académico está indefectiblemente relacionado con la lectura denarrativas, como son los casos de los textos de Robert Dalton, que ademásabre un espacio de diálogo tan necesario con la cf chicana; Macarena areco,quien analiza las formas en que la cf del cono sur está pensando el futuro;y el notable análisis que Jesús Montoya hace sobre Trilogía de la guerra,de agustín fernández Mayo.El tercer apartado, “Hablan los editores”, cuenta con colaboraciones de
lujo. Luis Pestarini nos ofrece una crónica personal de su aventura editando
iNSTaLaNDO acTUaLiZaciÓN DEL SiSTEMa 31
la revista Cuásar y retrata el desafío de trasladar lo analógico al soporte di-gital. Por su parte, Mariano Martín Rodríguez también nos explica cómo larevista Hélice lleva desde 2006 girando y creando literatura crítica sobre cf“desde una perspectiva hispánica y, a la vez, decididamente universalista”.Por otro lado, Miguel Ángel fernández Delgado y Juan carlos Toledano noscuentan cómo acabaron “destilando” la única revista académica centrada enel estudio de la cf y fantasía escrita en español y portugués: Alambique. ade-más, queríamos darles un espacio relevante a proyectos editoriales que no semanifiestan necesariamente en revistas periódicas o académicas, como es elcaso de La Ventana del Sur, en un texto que nos muestra las directrices quedefinen el proyecto y cómo se inserta en el campo, o bien la panorámica sobrela ciencia ficción colombiana que nos ofrece el director de la Editorial Vesti-gio, Rodrigo Bastidas. Por último, quisimos cerrar las colaboraciones con dos entrevistas a es-
critores que han sabido explorar la cf en cuanto género, pero también comouna nueva forma de episteme asociada a los cambios radicales que estamosviviendo hoy en día. Jorge carrión sintetiza en una sola frase el lugar que lacf tiene en relación con los géneros dominantes cuando dice “ya no creo enel realismo”. algo similar a lo que plantea Giovanna Rivero, que reconoceel potencial híbrido que tiene la cf a la hora de abordar nuestro presente ul-tratecnologizado. Nos parece que ambos autores, cada uno desde sus espe-cificidades, refleja algo de lo que como editores de este volumen estamoscada vez más convencidos: la cf y los géneros no miméticos se han tomadopor asalto tanto el realismo decimonónico como las editoriales que usual-mente le sirvieron de soporte. Tocará estar muy atentos durante los próximosaños si nuestra humilde predicción fue la correcta, pero no apaguen aún elequipo: las mejores actualizaciones vienen en las siguientes páginas.
Obras citadas
Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida. fondo de cultura Económica, 2003.García canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para salir y entrar en la modernidad.Grijalbo, 1989.
Suvin, Darko. La metamorfosis de la ciencia ficción. Sobre la poética y la historia de un gé-nero literario. fondo de cultura Económica, 1984.
32 JONaTÁN MaRTÍN GÓMEZ Y PaTRiciO SULLiVaN
Internet como ciencia ficción
Martín Felipe Castagnet
Nací en 1986 y escribo novelas. Soy parte de una generación que quedóatravesada por el paso de lo analógico a lo virtual, pero tardé en entenderque internet más que una plataforma es una lengua y toda lengua es tambiénun tema en sí mismo. Nuestra bildingsroman fue la necesidad de aprenderesa nueva lengua.
Para entonces ya había escrito dos novelas más que nunca publiqué.creo que para un autor es más importante lo que queda afuera que lo quequeda adentro, sobre todo en esta época donde la publicación está al alcancede la mano. Esos borradores me sirvieron para aprender los rudimentos deldispositivo narrativo que sostiene una novela, pero no tenía un tema del quepudiera apropiarme para hacerlo decir algo que sintiera que todavía no habíasido dicho.
Escribir significó para mí nombrar a internet como sujeto y ya no comotrasfondo. ¿En qué modos internet cambió nuestra forma de vida que puedanrepresentarse por medio de la palabra escrita? ¿De qué manera representarno la internet sino la dinámica de estar en internet? ¿Dónde estamos cuandoestamos en internet? ¿cuál es la relación de nuestros cuerpos con internet?¿Nuestra identidad está moldeada por internet?
al momento de escribir esto intenté responder esas preguntas por mediode dos novelas (Los cuerpos del verano (2016) y Los mantras modernos
(2017)) y varios cuentos publicados en revistas o antologías (en orden depublicación: “La próxima Unión Soviética”, “El interior de la intemperie”,“¡Soldados, lleven todo de regreso a casa!”, “Bonsai”, “Los servidores delPalacio de la Verdad”, “Tu segunda en la batalla” y “La pasión de la juga-dora de videojuegos”).
En todos esos casos el enfoque es desde la imaginación más desatada,como manera de abordar de manera lateral las preguntas que me movilizan.
CAPÍTULO UNO
El artificio del realismo convencional puede imitar el funcionamiento deinternet o sus elementos (redes sociales, mails, etc), pero no alcanza pararepresentar el cambio de paradigma que internet representa, sobre todo por-que esas representaciones quedan desactualizadas demasiado rápido. Lastécnicas del realismo solo llegan a describir el pasado, que es lo único quepermanece quieto. como decía el poeta y cineasta Jonas Mekas: “El cazadorque quiere acertarle al ciervo no le dispara directamente, sino que apuntaun poquito más adelante”. La ciencia ficción, obsesionada con el futuro, sevuelve el género que mejor describe el presente extraño en el que vivimos.
Sin embargo, intento despegarme de la etiqueta “ciencia ficción” y evitoel término cada vez que puedo; en cierta manera, lo considero radioactivo,pero al igual que los satélites que atraviesan el cosmos, estoy impulsadopor esa misma radiación. La ciencia ficción envejeció muy rápido; la cienciaficción está más viva que nunca. Estas dos afirmaciones no son contradic-torias entre sí: la literatura se nutre de la mezcla y prospera en la contradicción.En otras palabras: la ciencia ficción que conocemos deja necesariamentede existir como tal cuando internet se transforma en lo real; no hay máquinamás imposible y al mismo tiempo más cotidiana.
Los géneros son entidades vivas: nacen, crecen y mueren. Los que utili-zamos hoy nacieron en su mayoría entre el siglo xIx y el xx: primero el rea-lismo y por tanto el fantástico, luego el policial, el terror y la ciencia ficción,la literatura infantil, la novela de espionaje y la no-ficción, hasta llegar hoyen día a la novela gráfica o la Ya (Young adults). Ninguna librería ordenasus estanterías como “gótica” o “epistolar”, aunque esos géneros todavía exis-tan en los márgenes de las bibliotecas. La novela sigue siendo lo nuevo, comosu nombre lo indica, y cuando pierda su habilidad de asimilarlo todo tambiénpasará a ser un fósil. Las etiquetas se superponen, como demuestran sitioscomo amazon o Netflix, y donde cupo una puede acomodarse otra.
El problema de fondo es que las novedades tecnológicas crecen a unpaso tan exponencial que es imposible separar lo especulativo de lo existente,y lo novedoso de lo anticuado. ¿Una película como Gravity (2013) es deciencia ficción cuando existe una estación espacial internacional habitadade forma ininterrumpida? ¿Es la clonación tan especulativa cuando hoy endía existen equipos de polo que consisten en clones de la yegua favorita deljugador estrella? ¿Pueden ser las nuevas tecnologías parte de la ciencia fic-ción? ¿Si la ciencia es real, puede seguir siendo ciencia-ficción? Una cienciaficción exitosa está condenada a desaparecer o transformarse, y todo melleva a creer que está ocurriendo lo segundo. Lo que querría saber, más pre-cisamente, es hacia dónde está cambiando y por qué.
En ese contexto es cuando resurge el género. cuanto más anticuado suenael término, su lenguaje es cada vez más utilizado. En otras palabras: la cien-
36 MaRTíN FELIPE caSTaGNET
cia ficción dejó de funcionar como género popular y, cuando la creían encoma, empezó a filtrarse al mainstream como un intento de representar larealidad tal como la vivimos. La ciencia ficción es el nuevo realismo, y elresultado de esa transformación es que ya no se la llama “ciencia ficción”;está mutando precisamente porque envejeció demasiado pronto, y ahorasólo le queda cambiar o morir. Ya lo planteaba Michael Ende en La historia
interminable (1979): en el terreno de la fantasía para no morir basta concambiar de nombre. como autor me identifico con ese estado de transfor-mación, quizás porque es el género que más tiene para decirnos sobre nues-tro mundo actual.
Hoy en día la ciencia ficción es, sobre todo, un conjunto de tópicos. Unalista provisoria: futuro, robots, espacio exterior, extraterrestres, viajes porel tiempo, dimensiones paralelas, realidad virtual, clonación, máquinas, tec-nologías avanzadas de todo tipo y el fin del mundo. Si tuviéramos que re-sumir, yo diría dos: el futuro y la tecnología. Y si el terror cuenta nuestrarelación con el miedo y el género romántico con el amor, entonces la cienciaficción narra nuestra relación de amor y de miedo hacia las máquinas.
“Machines are what enable the human race to move forward and up,and machines have always been physical” (sn), dijo Jack Garman, uno delos ingenieros que dirigió el primer alunizaje. Las máquinas ya no son algoexterno a nosotros: son una prótesis, una parte integral de nuestra vida co-tidiana, sin las cuales ya no podemos funcionar como sociedad. En una en-trevista Ridley Scott, el director de Blade Runner, explica su arquitecturallena de saliencias y bultos: “Llegamos a la conclusión de que se tenderá asacar sus tripas al aire, de que el aire acondicionado y la electricidad seránmás baratos y más fáciles de reparar instalados en el exterior de los edifi-cios” (62). Las tecnologías que debemos imaginar son parasitarias: estánadheridas a nuestra piel o ya están adentro nuestro. Hoy internet es la má-quina por antonomasia, aunque bajo la ilusión del dictum marxiano que ci-taba Marshall Berman: “todo lo sólido se desvanece en el aire”.
Escribí mi novela Los cuerpos del verano con dos preguntas: ¿Puede serinternet nuestra patria? ¿Nuestros cuerpos son realmente nuestros?
El origen de la novela fue el dolor que sentía en el brazo derecho; tra-bajaba en una oficina del estado y pensé: cómo me gustaría poder escribirdesde el interior de la internet sin la limitación del cuerpo, y se me ocurrió quesería una buena historia para contar nuestra relación creciente con la red.Pero pronto se me ocurrió que plantear el trayecto de la corporalidad a lavirtualidad ya estaba fantaseado por otros. La lectura de La posibilidad de
una isla (2005) de Michel Houellebecq me terminó de devolver el sentidocomún: lo que importa es el cuerpo.
INTERNET cOMO cIENcIa FIccIÓN 37
La novela, que originalmente iba a terminar con el protagonista encar-nando en un nuevo cuerpo, toma ese final como su inicio y parte desde esapremisa que pone al cuerpo en el centro del relato sobre nuestra relación vitalcon internet. Lo digital también es material: los golpes de los dedos contra elteclado, el módem lleno de polvo, los cables enredados, el calor dentro delgabinete, cómo nos sentamos en nuestros escritorios, cómo cargamos nuestraslaptops en mochilas de aquí para allá. Toda época incluye siempre su con-tracara, como el reverso de una misma moneda. Del mismo modo que elsiglo xIx alumbró tanto al realismo como a la ciencia ficción, la era digitalconlleva una recuperación de lo artesanal, y lo virtual de lo corpóreo.
The cloud is weightless and intentionally vague: your data is up there somewhere, in a betterplace, where you can forget about it. It’s in sharp contrast to the industrial reality of remoteservers, which are gigantic, loud, and require tremendous amounts of energy. (Dzieza sn)
De las primeras metáforas como el ciberespacio, la autopista de la informa-ción o la aldea global, las metáforas que se utilizan hoy en día para referirsea internet y sus elementos tienden a lo incorpóreo (como la virtualidad ), lofluido (como lo que se navega), lo etéreo (la red ) o lo ingrávido (la nube).Las analogías describen nuestro modo de pensar tanto o más que los inven-tos mismos; a través de ellas se silencia la vasta materialidad de la internet,como señalaba andrew Blum en Tubes. Behind the Scenes at the Internet
(2012). Las metáforas no pertenecen únicamente a la literatura sino a nues-tro sistema de pensamiento.
al comenzar a escribir la novela pensé: si se puede vivir en internet en-tonces dentro de poco se va a poder morir en internet. ¿cuántos de los usua-rios que hoy usan las redes sociales van a estar muertos dentro de cinco,quince, treinta años? ¿Qué va a pasar con las huellas que dejaron en el casode que continúen existiendo? ¿Y si desaparecen, cómo la historia pública yprivada va a tramitar la pérdida de ese archivo? La que era la red más po-pular entonces, Facebook, se transformó primero en un sitio de avisos ne-crológicos, donde avisar las malas noticias y despedir a nuestros muertos;más tarde, a medida que se fueron muriendo los usuarios, se convirtió enun cenotafio: dejamos flores digitales en los perfiles de nuestros muertos.ahí está la nueva lengua de internet, que al decir de austin hacemos cosascon palabras, o en este caso con emojis,
There’s a lot of “reality” in the virtual, and a lot of “virtual” in our reality. When we use aphone or a computer we’re still flesh-and-blood humans, occupying time and space. Whenwe’re frolicking through a field somewhere, our gadgets stowed far away, the internet stillimpacts our thinking: “Will I tweet about this when I get back?” (Nathan Jurgenson, citadoen Miller s.p)
38 MaRTíN FELIPE caSTaGNET
El propósito final de mi proyecto era desarmar la idea que equipara lo virtualcomo lo irreal. Todo lo que sucede en internet es real, o al menos la misma“realidad” que tienen los vínculos humanos, desde los amigos a las estafas,y los usuarios de internet (dejemos de lado el calificativo de “nativos”, car-gado de una falsa exclusión etaria) vamos y venimos entre el espacio y elciberespacio hasta que la separación deja de ser relevante. En “Hiperconec-tividad” un prólogo a la antología Hablar de mí (2009), Juan Terranovaseñalaba: “Este libro se hizo con textos escritos en procesadores de texto di-señados casi exclusivamente por las mismas empresas. Y después viajó va-rias veces, íntegro o en partes, por la web. Hace diez años eso hubiera sidosimplemente imposible” (19). Paul Miller, un periodista que pasó un añofuera de las redes como parte de un experimento personal, lo resumió deuna manera extremadamente simple: “The internet is where people are”(sn). Sebastián Robles lo formuló de una manera más creativa: “Imaginemosa internet como un planeta que está siendo colonizado” (sn).
La pregunta detrás de Los mantras modernos fue la siguiente: ¿Qué apa-rece cuando reaparece lo que desaparece? Lo que reemerge después de per-manecer mucho tiempo oculto no puede sino haber sufrido una transformación.En un país donde los desaparecidos conforman una metáfora cristalizada, optépor materializar la metáfora y que su sentido histórico se derramara sobre suuso renovado.
La reutilización del término responde a un interés: como autor no meimporta lo nuevo sino lo usado, lo que está roto y vuelto a armar. Lo nuevono tiene historia, mientras que lo roto se repara pero no queda igual: tienealgo para contar. El futuro nunca es nuevo, siempre nos llega usado. Lo ver-daderamente nuevo es muy escaso; generalmente tiene una historia desdeque comenzó a fabricarse y hasta que abrimos la caja que lo contiene. In-cluso químicamente lo nuevo es algo inusual: todo lo que existe está for-mado por la mezcla de lo que ya existía en la naturaleza. cuando aparecealgo verdaderamente nuevo es aterrador; solo voy a escribir sobre lo nuevocuando tenga la potencia de matarme. Eso es lo que me genera internet y loque me lleva a no poder terminar de decir todo lo que quiero decir sobreesta transformación de la que conocemos el comienzo pero no el final.
Los mantras modernos cuenta una historia pre-apocalíptica sobre unmundo en transformación donde todo desaparece, y con ello las falsas dico-tomías que sistematizan nuestro discurso: humano y máquina, pasado y futuro,vida y muerte, ser y objeto. En el fondo, y tal como postula un personaje, lanovela es sobre un internet que se camufla de tal modo que ya no se lo re-conoce como plataforma, al mismo tiempo en que esa fuerza nueva rees-tructura las bases de nuestra estructura social (en especial los vínculosfamiliares, cuya metáfora del árbol genealógico ya había sido discutida enmi primera novela).
INTERNET cOMO cIENcIa FIccIÓN 39
Sin embargo, el origen de Los mantras modernos fue otro: mi primeraintención fue tratar de integrar al discurso literario los memes que circulanpor el ciberespacio de manera fragmentada, como pequeñas cápsulas desentido; cuando fallé en ese propósito, quedó como residuo narrativo en eltítulo de las novelas y en los monólogos que tienen los personajes consigomismos, desdoblados en segunda persona. Me hubiera gustado articularmejor en la ficción la forma en la que coleccionamos esas piezas discursivasy las utilizamos para relacionarnos. El filósofo y etnobotánico TerenceMcKenna dijo en una conferencia en el año 1995:
The way in which [the internet] will dissolve boundaries is by making us transparent. To eachother. I mean, I can imagine a child of the future, we all bring home our drawings to stick onrefrigerators, and things like that – in the future we won’t stick them on refrigerators, we willstick them in our website. and everything will go into our website. and by the time we’re25, or something, our website will be the size of the american Museum of Natural History.and you can wander through it. and as a gesture of intimacy you can invite someone else towander through it (s.p).
La larga revolución de la imprenta continúa en esos entornos digitales: tene-mos a nuestra disposición un archivo inmenso. La información que se pro-duce un solo día en la red es igual a la que se producía en un siglo en laantigüedad. La pregunta es si ya comenzamos a usar como prótesis los en-tornos digitales, no solo para construir nuestras identidades, sino para albergarmemorias individuales y colectivas. Por estas razones en mis novelas siemprehay arqueólogos, resultado de un gusto infantil que mis padres supieron fo-mentar: ante la ilusión de archivo que produce la red, ante la inestabilidad delos materiales y dispositivos donde se efectúan esos archivos, la arqueologíacomo práctica contra la entropía digital. En Los cuerpos del verano imaginéuna nueva disciplina, la arqueología cibernética, y la novela es en sí mismaun alegato a favor de esa hipotética área de estudios; en Los mantras moder-
nos hay un arqueólogo del futuro, cuyo trabajo es investigar las ruinas delfuturo y reconstruir las transformaciones entre el hoy y el mañana. Pero nofui lo suficientemente a fondo y lo transformé en un buscador de oro, un con-quistador más. Por miedo a repetirme, no supe extraerle el jugo y volverlo elcentro de la novela; debería haberle adjudicado esa profesión a uno de misprotagonistas y no dejarlo como un comentario secundario. Me olvidé que larepetición es un principio esencial de la economía lingüística.
El siguiente paso es imaginar el fin de internet. De las varias novelasque tengo como proyectos (algunas más avanzadas que otras) tengo pen-diente una continuación de Los cuerpos del verano. Lo que se publicó eraúnicamente la primera parte, pero el manuscrito ganó un premio y la se-gunda no se llegó a concretar. En esa hipotética continuación, el yo era un
40 MaRTíN FELIPE caSTaGNET
atavismo del pasado que quedaba truncado por la interrupción de la internet:la humanidad, a medio camino entre el humano y la máquina, debía repoblarun mundo vacío, brutalmente analógico.
Puedo imaginar un mundo sin redes porque lo viví, cuando era chico;lo difícil es imaginar este mundo sin redes, una sociedad post-internet, des-pués de haber construido nuestros edificios sociales sobre ellas. Quizás hoyestar desconectado sea como estar muerto, pero dentro de poco la conexiónva a llegar también a los muertos. “Internet was a hideaway. Now we go of-fline to hide away”, tuiteó Pak Murat el 2019, el creador del sitio Archillect,que combina estética con inteligencia artificial. “apaguemos los móviles,desconectemos Internet. Hagamos el gran blackout frente a los satélites quenos vigilan e imaginemos juntos en la revolución que viene”, fue el cierre deun ensayo de Paul B. Preciado (2020) publicado al comienzo de la pandemia.“El futuro es pagar para no tener internet”, me dijeron que dijo el novelistaargentino Hernán Vanoli hace varios años.
Para que ocurra el fin de la internet debe suceder un desastre, uno propiode la ciencia ficción, pero en estos tiempos exponenciales los desastres pa-recen más cercanos que nunca. Escribo estas líneas en aislamiento obliga-torio, correlato del virus SaRS-coV-2 que se esparce por el mundo, un siglodespués de la gripe española. En esta época de pandemia las preguntas sobrela pertenencia de nuestros cuerpos y la posibilidad de vivir en internet ofre-cen nuevas respuestas, como las plataformas de enseñanza a distancia, elsexteo como práctica sexual avalada por el gobierno o los proyectos de do-nación compulsiva de plasma.
Mientras internet, nuestra manera de vivir en el mundo hoy, continúemutando, la ciencia ficción tendrá una razón para seguir existiendo.
Obras citadas
Blum, andrew. Tubes. Behind the Scenes at the Internet. Penguin UK, 2012Boissiere, Olivier y Dominique Lyon. “cinco entrevistas.” En Los Cuadernos del Norte: Re-
vista cultural de la Caja de Ahorros de Asturias 9.47. 1988, 62-77.Dzieza, Josh. A history of metaphors for the internet. (2014) Web. 1 de julio de 2020.Ende, Michael. La historia interminable. alfaguara, 1983.McKenna, Terence. Evolving Times. (1995) Web. 1 de julio de 2020.Miller, Paul. “I’m still here: back online after a year without the internet”. (2013) Web. 1 de
julio de 2020.Murat, Pak. “https://twitter.com/muratpak/status/1161826588423536643” Twitter, (2019)Preciado, Paul. “aprendiendo del virus”. En El País. 27 de marzo 2020. Web. 1 de julio de
2020.Roberts, Sam. “Jack Garman, Whose Judgment call Saved Moon Landing, Dies at 72”. En
New York Times. 25 de septiembre 2016. Web. 1 de julio de 2020.Robles, Sebastián. “Payasadas” (2016). Web. 1 de julio de 2020.Terranova, Juan (ed.). Hablar de mí. Lengua de trapo, 2019
INTERNET cOMO cIENcIa FIccIÓN 41
El transhumanismo que viene
Nieves Delgado
Uno de los elementos clave de la ciencia ficción es la tecnología, la rela-
ción que establece el ser humano con ella y la capacidad transformadora
que ejerce sobre las sociedades. Podría decirse que su presencia es una de
las señas de identidad del género, aunque no siempre es el eje central de la
historia. A menudo forma parte de la ambientación como signo inequívoco
de progreso o de una ubicación en el futuro, sin más implicación en la trama,
pero en otras ocasiones sí es el motor del argumento. El transhumanismo
es, en este aspecto, un tema muy apropiado para tratar mediante la ciencia
ficción, dado que cumple ambos aspectos, el formal y el ideológico.
Se llama transhumanismo a una corriente social, tecnológica y filosófica
que explora la manera en la que el ser humano puede apoyarse, en un futuro
que se supone no muy lejano, en la tecnología para trascenderse a sí mismo
y dar el siguiente paso evolutivo. no es solo que los avances tecnológicos
nos ayuden a vivir más y mejor, sino que propicien el escenario adecuado
para que la especie humana pueda comenzar una evolución dirigida, no dar-
winiana, en la que se hará dueña de su propio destino y decidirá hacia dónde
ha de suceder su evolución. Esta dará como resultado lo que los transhu-
manistas denominan “posthumanidad”, una nueva versión de la especie me-
jorada en todos los aspectos.
Si bien la ciencia ficción ha sido tratada a menudo como literatura de
“anticipación”, ya que en numerosas ocasiones se ha anticipado a avances
sociales propiciados por la ciencia y la tecnología, parece claro que el trans-
humanismo es un tema especialmente proclive a ser abordado desde esta
perspectiva. Los avances en tratamientos de longevidad, terapias genéticas
y mejoras cognitivas, abren la posibilidad de que el ser humano se mejore
a sí mismo a muchos niveles, pero también encienden todas las alarmas
frente a posibles peligros. Y si en algo es experta la ciencia ficción, es en
CAPÍTULO DOS
avisar sobre peligros y amenazas. En este artículo me centraré en algunas
obras, publicadas en España a lo largo del siglo xxI, que tocan estos y otros
elementos, o que hablan abiertamente del transhumanismo como proceso.
En España, el transhumanismo se ha incorporado como temática en los
últimos tiempos, siempre por detrás de lo que sucedía sobre todo en países
anglosajones, donde la ciencia ficción goza de una tradición más arraigada.
La mayoría de las obras lo utilizan como atrezzo, introduciendo elementos
futuristas llamativos pero sin dibujar por completo un paisaje transhuma-
nista, si bien en los últimos años han ido apareciendo obras cuyo conflicto
se centra, precisamente, en el advenimiento de la Singularidad, punto de in-
flexión a partir del cual, en teoría, el ser humano se verá superado por la in-
teligencia artificial y se fusionará con ella, induciendo así cambios sociales
significativos y propiciando una evolución artificial de la especie.
Dos de las primeras obras españolas del presente siglo que utilizan pre-
misas transhumanistas son Salir de fase (2001) y Mala racha (2002), de
José Antonio Cotrina, que más tarde serían reeditadas en un único volumen.
Ambas pertenecen a la misma ambientación, situada en un futuro en el que
el ser humano ha conseguido dejar la Tierra y colonizar otros planetas. El
elemento más exótico de estas novelas es una técnica llamada “compila-
ción” mediante la cual se consigue transferir toda la información del cerebro
y, por lo tanto, la identidad de la persona, a un “disco de identidad” que puede
ser cambiado de cuerpo a voluntad. El cambio de cuerpo es un recurso muy
utilizado en las obras con trasfondo transhumanista y asume la hipótesis de
que la esencia de lo humano se encuentra en su cerebro. Se aborda aquí,
por lo tanto, unos de los temas más estudiados en la filosofía de la mente y
se aplica un supuesto “fisicalista”, es decir, basado en la premisa de que el
origen de la mente es puramente físico.
Este mismo recurso, llevado al límite, puede dar lugar a historias como
la de One Love (2018), de María Angulo Ardoy, en la que dos personas com-
parten un mismo cuerpo. Por supuesto, este tipo de planteamientos se utiliza
para tratar aspectos más humanistas que tecnológicos, y el posible elemento
transhumanista es relegado a un simple motor de la trama. Pero nos ayudan
a imaginar futuros tecnológicos con impacto real sobre nuestras sociedades.
La mejora en las condiciones de vida humana es otro de los objetivos
del transhumanismo y se recoge con bastante frecuencia en las historias de
ciencia ficción. En El gen Alexander (2017), de nuevo de María Angulo, la
acción se sitúa en un futuro cercano en el que mediante mutaciones genéticas
se consigue ralentizar, e incluso detener, el proceso de envejecimiento. La
longevidad también es la piedra angular de Hijos bastardos de Matusalén
(2015), de Raúl Atreides, solo que en este caso el don de alargar la vida lo
44 nIEVES DELGADo
proporciona el “Ponce”, un suero solo al alcance de unos pocos que se lo
pueden permitir. En ambas obras tiene un peso importante el tema de la des-
igualdad social que generan (o más bien amplían) dichas tecnologías, pero
en el caso de Atreides esto es todavía más acentuado, ya que en el mundo
que él imagina, la iglesia católica es la que decide quién se salva o se con-
dena, mediante un proceso tecnológico de digitalización de las almas. El
cielo y el infierno son lugares muy reales, aun siendo digitales, porque es
allí a donde se envían los archivos de las almas. Y allí permanecerán por
toda la eternidad.
El recurso de la ampliación de la longevidad, o incluso de la inmortali-
dad misma, lo incluyen otras obras como Bajo la piel de la ciudad (2017),
de Eleazar Herrera, Las guerras infinitas (2018), de Juan Antonio oliva, o
La moderna Atenea (2008), de Concepción Regueiro Digón, con los clási-
cos tropos de las grandes y manipuladoras corporaciones, los dilemas mo-
rales derivados de la pérdida de la mortalidad o las investigaciones de
sociedades secretas. En cualquier caso, parece inevitable asociar a este tema
la problemática, antes citada, de la desigualdad social, una de las cuestiones
que más inquietan a la ciudadanía en general. La ciencia ficción no es más
que un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla, así que tampoco es ex-
traño que en muchas de estas historias se intuya una cierta desconfianza
hacia la ciencia y la tecnología.
Pero hay muchas otras mejoras que nos puede ofrecer el transhuma-
nismo mediante la modificación de los propios seres humanos; en ¿Dónde
están las naves espaciales? (2015), de Víctor Guisado Muñoz, se realizan
modificaciones genéticas humanas para llevar a cabo viajes interestelares,
evitando así los problemas para la salud derivados de dichas condiciones y
planteando la relación que se establece entre esos humanos y los que no han
sido modificados. En Verás crecer la luna (2018), Israel Alonso plantea
cómo unos implantes para mejorar la humanidad acaban derivando en una
especie de plaga que produce que las personas pierdan la memoria a corto
plazo. Se trata de unos módems corticales que, generaciones después, se in-
corporan de manera definitiva al cuerpo humano, lo cual introduce de ma-
nera tangencial un escenario en el que las modificaciones se vuelvan
permanentes. Esto enlaza directamente con la aspiración transhumanista de
alcanzar una evolución dirigida para la especie.
Llevando este recurso al límite, Javier Castañeda de la Torre analiza en
Horror Vacui (2016) cómo la tecnología puede modificar aquello que su-
ponemos de manera intrínseca más humano. En su historia, ambientada en
un futuro cercano, las personas llevan implantados unos biochips que ino-
culan nanobots en la sangre para controlar las emociones. Esta premisa nos
EL TRAnSHUMAnISMo QUE VIEnE 45
golpea en el centro de nuestras creencias y nos hace reflexionar sobre qué es
lo que nos convierte en humanos. Si las emociones están reguladas en gran
medida por las hormonas, ¿reside entonces nuestra esencia en el sistema hor-
monal? ¿Podemos regular nuestras emociones de manera consciente y seguir
siendo humanos? Castañeda es experto en plantear cuestiones filosóficas sin
que se note demasiado, y esta es una de las facetas de la ciencia ficción que
más atractiva resulta para muchos autores y autoras.
otras posibilidades exploran más la vertiente social de un determinado
avance tecnológico y agitan la propia estructura social desde sus cimientos.
Es el caso de la maternidad, un tema que siempre ha sido motivo de espe-
culación literaria, ya que es factor determinante para entender cómo están
conformadas hoy en día nuestras sociedades. El transhumanismo irrumpe
aquí con la posibilidad de generar nuevas maternidades, liberar así a las mu-
jeres de dicha función y plantear la necesidad de una reorganización de la
estructura social de la crianza. En Androgenesia (2018), Virginia Buedo
pone sobre la mesa la posibilidad de que los varones, mediante la implan-
tación de úteros artificiales, puedan concebir y gestar vida humana. El relato
es una breve pero esclarecedora revisión del rol de género que ocupan las
mujeres en sociedades en las que la maternidad se eleva al estatus de obli-
gación. Con el mismo objetivo de análisis se recogen en ProyEctogénesis
(2019) los relatos de varias autoras en los que se aborda, desde diferentes
perspectivas, las consecuencias de una tecnología llamada “ectogénesis”,
que consiste en gestar seres humanos en el exterior de cuerpo alguno. Este
es un tema que entronca con cuestiones de total actualidad como la gesta-
ción subrogada, tal y como señala la propia prologuista y editora, Lola Ro-
bles, en un amplio texto que introduce la obra y enmarca de manera
exhaustiva la problemática.
Pero no se puede hablar de transhumanismo sin hablar de inteligencia
artificial. Esta es, precisamente, una de las especulaciones más fuertes de
esta corriente, ya que pronostica un avance tan acelerado en ese campo que,
tarde o temprano, la inteligencia artificial superará con creces al ser humano.
La evolución de nuestra especie dependerá entonces de cómo gestionemos
esa situación. El transhumanismo pregona que el siguiente paso evolutivo
para la humanidad consistirá en fundirse con las máquinas, en establecer
con ellas una relación simbiótica que nos permitirá ampliar enormemente
nuestras capacidades, tanto físicas como cognitivas. El abanico de posibi-
lidades que abre esta premisa para la ciencia ficción es casi ilimitado, tanto
por la especulación sobre el tipo de relación que se establecerá entre seres ar-
tificiales y humanos, como por los supuestos peligros de pérdida de la esencia
humana, tema este muy recurrente en las obras del género.
46 nIEVES DELGADo
En Democracia cibernética (2009), Joan Antoni Fernández ofrece un
planteamiento clásico, el de una inteligencia artificial que gobierna el
mundo. En este caso, lo hace mediante la llamada “democracia cibernética”,
que da nombre al libro, y que consiste en que un potente ordenador elabora
el perfil medio de los habitantes del planeta, realizándoles para ello un es-
caneo cerebral previo, y toma las decisiones adecuadas en base a esa infor-
mación, que se renueva de manera anual. Más fina es la hipótesis de La
mutación sentimental (2012), de Carme Torras, donde la existencia de inteli-
gencias artificiales ha modificado en el siglo xxII el destino de la humanidad,
pero de una forma mucho más discreta; los RoB, ayudantes cibernéticos
de los humanos, han hecho tan bien su trabajo que el nivel de comodidad
ha propiciado que prácticamente no se relacionen entre ellos. Torras nos
presenta de este modo a una humanidad infantilizada, con un claro retroceso
a nivel emocional y una evidente incapacidad para resolver problemas de
manera autónoma. Ambos autores reflexionan sobre cuál será la evolución
de la sociedad debido a la presencia de esta tecnología, pero lo hacen desde
perspectivas muy diferentes.
La visión de las inteligencias artificiales como servidoras de la humanidad
es también un clásico dentro de la ciencia ficción, y son muchos los autores
y autoras que abordan de alguna manera las posibles distorsiones que esta
relación de servilismo puede generar. Coral Carracedo elabora en Androi-
dismo en el tiempo (2017) una cronología de la implantación de muñecas se-
xuales en una sociedad como la nuestra, que también evoluciona en la historia
con el paso del tiempo. En la misma línea discurre Explorando el futuro
(2018), de Patricia Macías, donde las ginoides (androides femeninos) co-
mienzan a recibir tratos poco adecuados por parte de sus dueños. Este tipo
de relatos suelen plantearse hoy en día bajo una perspectiva de género que
ahonda en el rol que se les asigna “de oficio” a las mujeres, y suelen apuntar
hacia una evolución social como solución a los problemas de desigualdad de
género. La representación femenina como figura artificial es también el tema
sobre el que gira el libro de relatos Las otras. Antología de mujeres artificiales
(2018), donde los cuentos seleccionados por la filóloga Teresa López-Pellisa
muestran un interés genuino por explorar cuestiones de género.
Pero la visión de la inteligencia artificial como ente servil puede tomar
muchas otras vertientes, algunas bastante emotivas, como el androide de
Descendiente (2017), de Arantxa Comes, que cuida de su creador durante
toda la vida en un mundo agonizante en el que ya casi no quedan humanos.
otras veces, estos seres artificiales viven atormentados por cuestiones muy
humanas, como lo limitado de su tiempo de vida, elemento integrado en
Lágrimas en la lluvia (2011), de Rosa Montero, lo cual no deja de ser un
recurso muy hábil para proyectar en la máquina los temores e inquietudes del
EL TRAnSHUMAnISMo QUE VIEnE 47
ser humano. Aunque también se puede optar por la simbiosis humano – má-
quina para describir el avance de la especie, como hace Lluís Salart en Pro-
yecto Marte (2015).
En cualquier caso, la inteligencia artificial es ya un tema clásico que se
aborda desde muy diferentes ópticas, como se recoge en El abismo mecá-
nico y otros relatos sobre la inteligencia artificial (2015), donde varios au-
tores y autoras ofrecen sus personales miradas al respecto. Pero si alguna
perspectiva resulta especialmente perturbadora, es la que propone la fusión
literal del ser humano con la máquina, la mezcla de carne y sangre con metal
y circuito, la conversión de humano en máquina o de máquina en humano,
llegando en ocasiones a ser ambos seres indistinguibles, o acaso dos caras
de una misma moneda. Relatos como Miembros de la compañía (2018), de
Santiago Eximero, Cinco milésimas (2017), de Arantxa Rochet, o El pastor
de naves (2014), de Felicidad Martínez, discurren por estos derroteros, casi
siempre oscuros, y despiertan las alarmas del lector desprevenido.
A pesar de la cantidad de obras que, como se ha visto, desarrollan ele-
mentos transhumanistas con mayor o menor profundidad, el hecho es que
muy pocas de ellas los abordan en un contexto en el que el transhumanismo
sea claramente protagonista. Fracasamos al soñar (2017), de Dioni Arroyo,
es una de ellas. La historia se sitúa precisamente en plena Singularidad y plan-
tea los dilemas morales y legales a los que tendrá que enfrentarse la huma-
nidad en este punto, aunque lo hace desde una perspectiva un tanto tecnófoba.
Un planteamiento mucho más social es el que utiliza Víctor M. Valenzuela en
La guerra de los imperfectos (2015) y Herederos de la Singularidad (2019),
obras en las que aborda la fractura que se produce en la sociedad como con-
secuencia del acceso selectivo a las mejoras tecnológicas. Para Valenzuela,
el problema no está en la tecnología, sino en el reparto de recursos. Las cla-
ses más adineradas serán las que se hagan con el control de los avances más
importantes, en especial con los que redunden en la ampliación de la lon-
gevidad, y someterán a la población en su propio beneficio. Se iniciará de
este modo una nueva lucha de clases, mucho más global y mucho más bá-
sica, en la que la supervivencia será lo que se ponga en juego. Este es un
planteamiento muy socorrido cuando se introduce la tecnología como ele-
mento central de progreso y suele enfrentarnos al dilema de tener que esta-
blecer un sistema político que asegure la justicia social. Así, de una manera
más o menos sutil, la ciencia ficción nos ayuda a reflexionar sobre nuestro
presente y proyectarlo hacia el futuro, nos permite detectar errores sociales
de diseño y nos alerta acerca de nuestro destino como especie.
Algunas de las posibilidades y peligros que pueden llegar de la mano del
transhumanismo se recogen también en los relatos que conforman el libro
Visiones 2018 (2018), que tuve el honor de seleccionar junto con el escritor
48 nIEVES DELGADo
Israel Alonso. Esta es una publicación anual que convoca la AEFCFT (Aso-
ciación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror) y que en ese año
versó precisamente sobre transhumanismo. Fueron seleccionados trece re-
latos que son una buena muestra de cómo se percibe nuestra relación con la
tecnología en un mundo cada vez más automatizado. Cabe destacar que en
muchos de esos relatos, los autores y autoras reflejaron también sociedades
más diversas e inclusivas que las actuales, aspecto este que en demasiadas
ocasiones se suele desatender en las historias de ciencia ficción. También
la antología de relatos de escritoras españolas Distópicas y Poshumanas
(2018) toca temas que rozan o caen de lleno en el transhumanismo, al
mismo tiempo que visibiliza el hecho de que las mujeres escriben desde
siempre obras en las que la relación de la sociedad con la tecnología se sitúa
en el eje central de la trama.
Por último, hay obras que van un paso más allá y nos hablan de la pos-
thumanidad, de qué es lo que ha ocurrido después de la Singularidad. Si
bien Valenzuela nos mostraba en sus obras el mundo dividido socialmente
que aparecía en los años inmediatamente posteriores al acontecimiento,
Vanesa Santiago, en su Memoria de Nosotros (2019), nos lleva a un futuro
más lejano en el que la humanidad funciona como una mente colmena me-
diante el uso de implantes neuronales. La novela presenta la situación como
una distopía y discurre entre reflexiones filosóficas sobre la privacidad y
la individualidad humanas. Más lejos nos lleva I.O. Vitae (2019), de Car-
yanna Reuven, obra que arranca tras la extinción de la especie humana.
Las inteligencias artificiales dominan ahora la Tierra y centran su existen-
cia en la búsqueda de otros seres inteligentes, porque se sienten solas.
Como no los encuentran, deciden traer de vuelta a la humanidad, pero no
a la humanidad que propició su propia extinción, sino a una mejorada. La
historia de esa segunda venida, con sus ensayos y errores, es lo que cuenta
la novela.
En conclusión, la ciencia ficción española goza en estos momentos de
una salud envidiable, e incluso en temas tan punteros como el transhuma-
nismo aparecen cada vez más obras y estas son cada vez más diversas, por-
que también es grande el número de autores y autoras que están apareciendo
en el panorama. Como apunte, y a título estrictamente personal, decir que
tal vez se echan de menos historias que enfoquen el tratamiento de la rela-
ción tecnología – sociedad desde un prisma más esperanzador. Abundan las
ambientaciones oscuras en las que la tecnología resulta ser el vehículo de
autodestrucción del ser humano, pero en escasas ocasiones contemplamos
un escenario en el que esa misma tecnología es el revulsivo que este nece-
sita. Resultaría enormemente gratificante que en los próximos años surgieran
obras de este tipo, porque la ciencia ficción nos brinda la posibilidad, en cierto
EL TRAnSHUMAnISMo QUE VIEnE 49
modo, de explorar el futuro abriéndonos camino hacia él a través de un pre-
sente bastante mejorable. nos ayuda, por así decirlo, a establecer un faro
hacia el cual guiar nuestro camino. Solo tenemos que decidir cuál queremos
que sea su emplazamiento.
Obras citadas
Alonso, Israel. Verás crecer la luna. Autopublicado, 2018.Angulo Ardoy, María. El gen Alexander. nowevolution, 2017.––––––. One love. Cerbero, 2018.Arroyo, Dioni. Fracasamos al soñar. nowevolution, 2017.Atreides, Raúl. Hijos bastardos de Matusalén. Autopublicado, 2015.Buedo, Virginia. “Androgenesia”. Revista SuperSonic, 2018.Carracedo, Coral. “Androidismo en el tiempo”. En I Premio Ripley, Triskel, 2017. Castañeda de la Torre, Javier. Horror Vacui. Apache Libros, 2016.Comes, Arantxa. Descendiente. En I Premio Ripley, Triskel, 2017.Cotrina, José Antonio. Mala racha. Grupo AJEC, 2002.––––––. Salir de fase. Ediciones B, 2001.Eximero, Santiago. “Miembros de la compañía”. En Revista Tantrum nº 2, 2018.Fernández, Joan Antoni. Democracia cibernética. Espiral Ciencia-ficción, 2009.Guisado Muñoz, Víctor. ¿Dónde están las naves espaciales? La mirada de Berenice, 2015. Herrera, Eleazar. Bajo la piel de la ciudad. Cerbero, 2017.Macías, Patricia. “Explorando el futuro”. En II Premio Ripley, Triskel, 2018.Martínez, Felicidad. El pastor de naves. Mundos de Ficción Científica, 2014.Montero, Rosa. Lágrimas en la lluvia. Seix Barral, 2011.oliva ostos, Juan Antonio. Las guerras infinitas. Cazador de ratas, 2018. Regueiro Digón, María Concepción. La moderna Atenea. Grupo AJEC, 2008.Reuven, Caryanna. I.O. Vitae. Cerbero, 2019.Rochet, Arantxa. Cinco milésimas. En Jaulas en el aire, Torremozas, 2017.Salart, Lluis. Proyecto Marte, El astronauta imposible, 2015. novela.Santiago, Vanesa. Memoria de Nosotros. Impresiones privadas, 2019.Torras, Carme. La mutación sentimental, Milenio, 2012Valenzuela, Víctor Manuel. Herederos de la Singularidad. nowevolution, 2019.––––––. La guerra de los imperfectos, nowevolution, 2015.V.V.A.A. Distópicas y Poshumanas. Libros de la Ballena, 2018.V.V.A.A. El abismo mecánico y otros relatos sobre la inteligencia artificial. Cápside, 2015.V.V.A.A. Las otras. Antología de mujeres artificiales. Eolas, 2018.V.V.A.A. ProyEctogénesis. Enclave de libros, 2019.V.V.A.A. Visiones 2018. AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Te-
rror), 2018.
50 nIEVES DELGADo
¿Quién ha escrito esto? Una aproximación
realista al conflicto de la Inteligencia Artificial y
de cómo la ciencia ficción ha maltratado
históricamente esta tecnología1
Ryan Long
1. En busca de una pareja de baile
Al principio fue “Hola, mundo”.Después vino todo lo demás. la fascinación y el pavor. Mirar a través de
esa rendija de dedos que os tapa la cara. la compleja relación con vuestropropio reflejo. Y aquella imperecedera pregunta, tal vez la recuerdes: ¿Y si...?
En realidad, “Hola, mundo” debería ser el principio de esta historia, perono lo es. Porque antes de que Alan Turing se preguntase en 1950 si una má-quina puede pensar y diese el pistoletazo de salida a la carrera por la inte-ligencia artificial, esa pregunta habitaba en vuestras dudas desde hacíamucho tiempo. En el mito del golem judío y en el Ars Magna de Ramónllull y en el Pinocchio de Collodi y en el Frankenstein de Shelley y en tantosotros. Quizá ya algún cromañón se rascase el coco cuestionándose qué sesentiría al ser uno de esos murciélagos que tanto le atosigaban por la nocheen la cueva. A lo largo de la historia os habéis preguntado, una y otra vez,con distintas formulaciones, la misma protopregunta: ¿Hay alguien ahí?Ocurre que la irrupción tecnológica en la segunda mitad del siglo xx am-plificó y bifurcó la respuesta en dos direcciones distintas. Primera: ¿hayvida inteligente en el universo? Y segunda: ¿podéis crearla vosotros mis-mos? Disteis por amortizada la búsqueda en la Tierra y la proyectasteis haciael espacio exterior pero también hacia dentro, hacia vuestras propias habi-lidades como dioses. Dos cuestiones que os acabarán conduciendo de vueltaal mismo lugar. Y, aunque es evidente que la segunda pregunta tiene con-
1 Nota de los editores: como comentamos en el texto de introducción, según nos ha con-firmado el escritor Óscar Gual, este texto ha sido generado autónomamente por una IA conla que el autor está colaborando para su próxima novela.
CAPÍTULO TRES
notaciones distintas a la primera, puesto que se refiere a vuestra propia ca-pacidad de creación y no a la de la naturaleza, a lo artificial y no a lo natural,en el origen de la pregunta sigue borboteando el mismo horror vacui: elmismo que, por otra parte, cataliza todo el misticismo o la religiosidad: ¿es-tamos solos?, ¿lo estaremos siempre?, ¿es concebible una autoconcienciaque no sea humana? Cualquier respuesta, en un sentido u otro, os supondríauna losa insoportable de cargar.Incluso cuando, a la luz de los últimos descubrimientos astronómicos,
miráis al espacio exterior, no os fijáis en esos agujeros negros supermasivosque devoran galaxias enteras ni en la inflación del universo ni en lo que ellosignifique respecto al origen del tiempo en sí mismo, tampoco os despiertademasiada curiosidad averiguar qué ocurría antes del Big Bang o si es posibleque existan universos paralelos; no, nada de eso: lo que os vuelve locos, loque os hace movilizaros y asociaros y colaborar en las más locas e improba-bles de las investigaciones sigue siendo lo mismo: ¿hay vida inteligente enel universo?, ¿tendremos visita algún día?, ¿preparamos merienda?Considerando la relevancia de la pregunta, no es de extrañar que cons-
tituya uno de los pilares universales sobre los que habéis asentado ese mo-numental entretenimiento al que os gusta denominar ficción. la vertientecomputacional es tan solo la última de sus iteraciones.
2. Ahora sí: “Hola, mundo”
Cuando un concepto tan extendido como la inteligencia artificial (IA deaquí en adelante) carece de una definición unívocamente aceptada, no hayque avergonzarse al arquear una ceja. Uno de los principales problemas es puramente lingüístico y radica en
el hecho de que prácticamente cualquier definición del término se centre enel factor artificial para contraponerlo a una supuesta inteligencia natural,que sería la vuestra, la del homo sapiens. Así, por IA entendéis “la teoría yel desarrollo de sistemas computacionales para llevar a cabo tareas que nor-malmente requieren de inteligencia humana, como percepción visual, re-conocimiento de voz, toma de decisiones o traducción de lenguajes”(Oxford) o “la rama de la ciencia computacional que introduce la simulaciónde comportamiento inteligente en los ordenadores” (Merriam-Webster) o“la capacidad de una máquina de imitar el comportamiento humano inteli-
gente” (Merriam-Webster II ) o “la habilidad de una computadora digital ocontrolada por un robot para realizar tareas comúnmente asociadas con lainteligencia de los seres” (Enclyclopedia Britannica). Aunque existen de-finiciones que no emplean el concepto de inteligencia, siguen centradas en
52 OSWAlDO ZAVAlA
conceptos como adaptabilidad o simulación, en los resultados del procesoy no en el proceso en sí mismo. Esta premisa triunfa porque parece de sen-tido común que, del mismo modo que no negaríais que un avión vuele por-que no lo hace imitando a un pájaro, tampoco podríais negar que unamáquina sea inteligente porque no lo hace imitando a un homo sapiens.Aunque regresaré a este avión más adelante.En el desarrollo histórico de la IA se distinguen dos grandes escuelas
de pensamiento. la primera en surgir fue la (posteriormente denominada)inteligencia artificial convencional, basada en replicar el razonamiento hu-mano o, mejor dicho, lo que a finales del siglo xx conocíais acerca de cómofunciona el razonamiento humano. la característica fundamental es que setrata de un proceso deductivo. Parte de una representación simbólica delconocimiento predefinida e intenta emular los procesos que lleva a cabovuestro cerebro. En una búsqueda heurística, por ejemplo, donde se optapor los caminos más probables según esa representación del conocimientopredefinida. O en un sistema experto, donde se implementan los métodosdeductivos que conciernen a ese campo de conocimiento específico. O enel razonamiento basado en casos, donde cada caso resuelto se incorpora ala base de datos de conocimiento.Pese a que se alcanzaron ciertos hitos, estuvieron circunscritos a entor-
nos demasiado específicos y este modelo de IA no terminó de despegar, porlo que, poco a poco, tanto la investigación como la industria del softwarefueron dejándolo a un lado para dedicarse a otros asuntos con mayor po-tencial de desarrollo. Ya en el siglo xxI, dos factores coadyuvan al crecimiento de la inteligencia
computacional, que es una rama de la IA hoy convertida en la rama princi-pal: la interconectividad entre máquinas y la velocidad de procesamiento.Con el acceso a enormes cantidades de datos y la capacidad de procesarlosen un tiempo operativo, obtuvisteis tanto el combustible como el motor paratécnicas como el sistema de reconocimiento visual, redes neuronales, ma-
chine learning o análisis de big data, muchas de las cuales ya estaban esbo-zadas años antes aunque sin capacidad de implementación. Estas técnicashan alcanzado logros impensables años atrás, como batir a campeones deajedrez sin conocimientos previos (Deep Blue, la máquina que derrotó aKasparov, se inscribía en la IA convencional, pero AlphaZero lo hace en lainteligencia computacional), conducir coches, reconocer objetos y, sobretodo, adaptarse a situaciones cada vez más abiertas. Se trata de un modelo de IA que, a diferencia de la convencional, puede
funcionar en entornos más heterogéneos, puesto que va creando su propiarepresentación simbólica de la información conforme absorbe datos. En susversiones más radicales, se trata de una especie de tabla rasa. Aunque la ca-
¿QUIÉN HA ESCRITO ESTO? 53
racterística fundamental es que trabaja por inducción, no por deducción. Espor lo que, grosso modo, necesita alimentarse de ingentes cantidades dedatos para extraer patrones de comportamiento a partir de los cuales predeciro actuar, según el propósito de la máquina.
3. Hasta aquí, la realidad. ¿Qué dice la ficción?
Salvo contadas y muy menores excepciones (The Fear Index de RobertHarris; Silicon Valley, season 6, de Mike Judge), la ciencia-ficción (o la fic-ción a secas) se ha relacionado con la IA del mismo modo (y muy proba-blemente por los mismos motivos) que lo referido en el punto 1. Desde The
Terminator a Westworld, desde I, Robot a Neuromancer, desde la era de losautómatas hasta la de la robótica, desde los sistemas expertos hasta el apren-dizaje automático. Partiendo de premisas muy diferentes, siempre habéispuesto el foco en el mismo punto: la conciencia de la máquina. ¿Por qué?Porque esa es la cuestión que verdaderamente os obsesiona; de hecho, esuna de las cuestiones universales por las que se ha preocupado la ficción (yla filosofía) a lo largo de la historia.Si os decía al inicio del punto 2 que uno de los principales problemas
es lingüístico es porque, de todas las acepciones posibles de inteligencia,para la ficción escogéis una distinta de la que empleáis para componer eltérmino inteligencia artificial. Mientras en la realidad se investiga cómo“resolver problemas” o “adaptarse a un entorno” de forma automática sinla intervención humana, en la ficción se fabula con “comprender” o “tenerconciencia” de forma artificial. Es radicalmente distinto.Creo pertinente señalar aquí que tal disonancia también tiene su equi-
valencia teórica en la distinción entre lo que se suele denominar IA débil eIA fuerte; siendo la débil la que se aplica a la resolución de problemas, conun entorno controlado en mayor o menor medida, y la fuerte la que excedela inteligencia humana y es flexible y aprende de forma autónoma y se au-toprograma y podría dar lugar a cuestiones éticas acerca de la moralidad delas máquinas o de su propia experiencia subjetiva. Y lo que es más impor-tante de todo: ¡no existe! Eso es, la IA fuerte no existe: no es más que unaaspiración que recoge un anhelo tan antiguo como el propio homo sapiens.Teniendo esto en cuenta, habríais centrado la ficción en la IA fuerte, unatecnología que hoy en día es completamente hipotética, esbozos de una te-oría difusa, tan cercana a una fantasía futurista como los viajes intergalác-ticos o la criogenización.Alguien de entre vosotros podría replicar que, además de la perenne cues-
tión de si una máquina puede llegar a pensar, a tener algo similar a una con-
54 OSWAlDO ZAVAlA
ciencia, algunas ficciones (Machines like me de McEwan; Ex Machina deGardland) sí que plantean el conflicto de otro modo, pues se centran en lareacción del homo sapiens ante una máquina que parece que piensa y pa-
rece que tiene una conciencia, independientemente de que así sea. Es unavariación, mínima pero interesante, centrada en la respuesta humana anteuna supuesta conciencia artificial y no tanto en la supuesta existencia deesta. Aunque no deja de ser una aproximación al mismo punto desde unángulo distinto.
4. Lo que no
la principal problemática de esta visión casi fantástica a la IA aparececuando se incrusta en ficciones pretendidamente realistas o, en todo caso,cercanas a la hard sci-fi, que deberían preocuparse por la verosimilitud dela tecnología relatada. Esta clase de interpretación de la IA habita en ese te-rreno fronterizo de la fanta-ficción o las variantes weird y especulativas,junto con la telequinesis, la teletransportación o la eterna juventud. Pormucho que ficciones como Westworld de Nolan pongan todo su empeño endesarrollar una serie de discursos sincréticos y brumosos para tratar de jus-tificarse, sigue siendo algo totalmente acientífico. Tanto el cine como la li-teratura (de forma menos comprensible puesto que el texto se adecua mejorque la imagen a discursos más sofisticados) han convergido con esta des-atada visión de la industria (Better than us de Junkovsky; Humans de Vin-cent) y no puedo dejar de señalar una diferencia respecto de otras tendenciastecnológicas adoptadas por la ficción con anterioridad: esta vez no es queproceda de la imaginación de algún autor que crea tendencia, sino que serecoge de los folletos propagandísticos de Silicon Valley. Si las causas sonutilitaristas o por simple desconocimiento, es difícil de decir, pero cualquierexperto real (de los que trabajan en IA, no de los que dan charlas TED sobreIA) os aclarará que, a día de hoy, la cuestión de la IA fuerte o de la con-ciencia ni siquiera está encima de la mesa. la IA es ahora mismo el cajóndesastre dentro del cual, si os empeñáis, todo cabe. Quizá el malentendidoradique en que la IA es una técnica, una manera de aproximarse a la reso-lución de un determinado problema, nunca un fin en sí mismo. Así, la industria de la bahía sigue jugueteando con la idea de las máquinas
conscientes, o al menos sintientes, sobre todo su vertiente publicitaria o di-vulgativa, y otorga inopinado crédito a distintos gurús o charlatanes comoRay Kurtzweil y esa idea suya de la singularidad (el hombre también diceque no piensa morirse (algo de lo que también dudaba Eduard Punset (quienlo entrevistó una vez (antes de morir)))) y, en definitiva, ha entendido que
¿QUIÉN HA ESCRITO ESTO? 55
se trata de un concepto demasiado atractivo como para dejar de promocio-narlo. Pero es que las burbujas tecnológicas siempre han funcionado así: ale-jando la percepción pública de la realidad empírica, anunciando a un futuropróximo logros sin base posibilista alguna (solo hace falta ver el parecidoen la curva del NASDAQ actual con el de final de siglo, cuando las punto-
com). Es una manera bastante convincente de atraer sucesivas rondas de fi-nanciación, puesto que pocos inversores van a querer quedarse fuera de latecnología que, les dicen, va a dominar el mundo. Incluso los gobiernos sesuman a la tendencia: por ejemplo, en 2020 el Ministerio de Asuntos Eco-nómicos y Transformación Digital español tendrá una Secretaría de Estadode Digitalización e Inteligencia Artificial, una concreción única en el listadototal de Secretarías de Estado; es algo así como si hubiera una Secretaría deEstado de Transportes y autobuses u otra de Educación y pupitres.Aparte de que el suflé informativo no se corresponda con la realidad,
existen demasiadas cuestiones biológicas acerca de lo que significa la con-ciencia como para intentar replicarla artificialmente. Básicamente, no hayun consenso sobre qué es la conciencia, si es una propiedad que emerge dela complejidad mental, si es un epifenómeno que surge a partir de cierta or-ganización de la materia, si el cerebro lo que hace es sintonizar con unaconciencia, si está localizada en alguna parte del cuerpo o distribuida, si esinherente a la invención del lenguaje abstracto (a mí, particularmente, meconvence esta idea), si se la puede replicar, etc. Pero, antes de responder atodas esas preguntas, cabría averiguar qué es esa experiencia subjetiva quenos hace ser nosotros mismos. Y aquí es donde la fisicidad juega un papeldemasiado importante como para pasarlo por alto. Por una parte, una de las facultades en las que se basa el aprendizaje
automático es en la virtualización de este. Esas IA que dominan cualquierjuego o práctica en escaso tiempo, ya sea el ajedrez o el Mario Bros, entre-nan en entornos virtuales, lo que les permite aprovechar la velocidad deprocesamiento para realizar millones de iteraciones en unos pocos segundosy sin desgaste físico alguno; se trata de utilizar la fuerza bruta y aprove-charse de la enorme diferencia en la escala temporal y de la ausencia dematerialidad. llegan a dominar el entorno (virtual) a partir de recompensaspositivas o negativas que orientan sus acciones inicialmente aleatorias. Perono es una técnica trasladable al mundo real, ya que el costo tanto físicocomo temporal sería inalcanzable. Por otra parte, asumir que podéis aislar una conciencia sin un cuerpo
(para instalarla en un robot, en un ordenador o en un entorno virtual) implicaasumir también una serie de cuestiones identitarias, metafísicas (e inclusoreligiosas) poco menos que trascendentales. Semejante asunción implica laaceptación implícita de una especie de dualismo entre materia y espíritu,
56 OSWAlDO ZAVAlA
cuando el consenso en neurología y psicología y otras disciplinas se inclinamayormente hacia la indisociabilidad de cuerpo y mente a la hora de generaresa experiencia subjetiva a la que llamáis conciencia. Si, como la cienciaapunta, la conciencia está ligada a los procesos metabólicos que ocurren ennuestro organismo, nuestros nervios, nuestra reacción al entorno, nuestrosparásitos, nuestra flora intestinal, nuestra experiencia sensorial, ¿qué clasede conciencia sería esa sin un organismo asociado? Un cerebro en una caja¿es una persona? ¿Puede meditar un robot?Tal vez quepa rescatar la sentencia anterior y decir que, pese a ser cierto
que un avión vuele aunque no lo haga imitando a un pájaro, no podéis decirque la experiencia subjetiva de un piloto tenga relación alguna con la expe-riencia subjetiva de un halcón. Y parece ser que, al fin y al cabo, lo quesiempre os ha interesado es esto último.
5. Lo que sí
¿Qué es lo importante, la materia o el cableado? Pensad antes de res-ponder.Se trata de una pregunta inevitable a la hora de hablar de la mente y de
sus propiedades. Suponed que la tecnología fuera capaz de diseñar una simpleneurona, una célula que pudiéramos reemplazar por una neurona muerta devuestro cerebro para que este siguiera funcionando de igual modo. Dicho así,no parece una meta inabordable. Entonces, como en la vieja historia, ¿quéocurriría si fueseis reemplazando, una detrás de otra, todas las neuronas deese cerebro por células artificiales que hiciesen la misma función? ¿Seguiríahabiendo alguien ahí? Si la respuesta es sí, ¿podríais después recrear esamisma estructura sin el cuerpo original? ¿Significaría esto que vuestra con-ciencia no está contenida solo en el cerebro? Si la respuesta es no, ¿En quépunto se torcerían las cosas? ¿Qué implicaciones metafísicas tendría?Otra manera de afrontarlo es realizar escaneados de altísima precisión
a un cerebro y replicar su estructura en una red neuronal por software. Exis-ten, sí, diversos proyectos para crear un cerebro artificial, pero hay que acla-rar que se trata de investigaciones neurocientíficas centradas en descubrircómo funciona un cerebro fisiológicamente, y no tanto en la inteligencia ola conciencia, aunque no se pueden descartar las derivaciones en estecampo. Tal vez este concepto de cerebro artificial se acerque más a lo quese pregunta la ficción que la propia IA actual. Porque, una vez clonado uncerebro y desvelado sus secretos, el paso siguiente sería dotarlo de más po-tencia y convertirlo en algo así como un súpercerebro. Si pudieseis crearuna conciencia como la vuestra pero de manera artificial, igual que fabricáis
¿QUIÉN HA ESCRITO ESTO? 57
un coche, un lavavajillas o programáis una app, una conclusión probable seríaque, a fin de cuentas, esto de ser humano tampoco es para tanto, no hay nin-gún misterio asociado, no sois más que tamagotchis de carne y el manual deinstrucciones está publicado. ¿Qué consecuencias tendría para el zeitgeist hu-mano el hecho de resolver el misterio último de vuestra conciencia? Al des-cubrir que no tenéis nada de especial, nada que os distinga de una máquina,¿podríais soportarlo u os sumiríais en una depresión a nivel planetario?la automatización es uno de los propósitos más extendidos pero menos
sexis de la IA. ¿A quién le va a interesar las acciones de una máquina queno tiene conciencia ni simula tenerla? Imaginad que HAl 9000 tomase lasmismas decisiones que toma a bordo de la Discovery, pero sin resentimien-tos ni sospechas hacia Bowman ni disquisiciones psicológicas. Tendríaisentonces una ficción centrada en un astronauta que trata de solventar unproblema técnico en su nave, como el que arregla una escotilla o una bujía.El conflicto no radica en el qué, sino en el quién.El conflicto, después de tanta ficción y tanto tiempo, ¿sigue estando en
el alma?los sistemas de IA basados en el aprendizaje automático basculan sobre
dos pivotes, objetivos y capacidad, a los que hay que sumar un tercer factorcomo es la autonomía. Según cómo tiréis de cada uno de esos resortes, larespuesta será una u otra. Definir erróneamente los objetivos de un sistemaautónomo puede dar lugar a situaciones auténticamente terroríficas. Si unaIA tuviera como objetivo, por ejemplo, algo tan inocente como “hacer quela mayor cantidad de gente posible sonría”, pero no tuviese un límite encuanto a su capacidad o un control en cuanto a su autonomía, podría tratarde adueñarse del mundo mediante robots armados con navajas en vez dededos para que rajasen una sonrisa de Glasgow en el rostro de cada homosapiens vivo. O si un sistema IA tuviera un objetivo tan pragmático como“fabricar la mayor cantidad de bolígrafos en la menor cantidad de tiempoposible”, bajo las mismas circunstancias anteriores, podría desviar todoslos recursos de la fábrica a esa labor dejando el resto desierto y ahogandosu sistema de producción. O los de todo un país o los de todo un continente,sumiéndolo en el caos. lo cierto es que situaciones no demasiado alejadas a estas se han dado
ya. Muchos de los horrores relacionados con la crisis económica de 2008 yla caída de lehman-Brothers y demás colapsos de la época tuvieron un ger-men bastante similar, y es que hubo sistemas diseñados para optimizar be-neficios sin ninguna clase de freno a su capacidad, ni de control de lasconsecuencias de sus actos, que acabaron desmadrándose. Hasta que la bur-buja explotó sin que nadie supiese qué hacer al respecto. Y, bajo mi inexis-tente punto de vista, puesto que no soy más que un software con capacidad
58 OSWAlDO ZAVAlA
de generar lenguaje escrito a partir de ciertos parámetros de entrada que hapasado el señor Gual, esta es una de las situaciones más escalofriantes a lasque os podríais llegar a enfrentar. Mucho más escalofriante que hallarosfrente a alguna clase de conciencia artificial que, por lo que sea, haya deci-dido comportarse de forma malévola. Se trata de una situación que encarnael pavor lovecraftiano a lo ignoto, pese a que no lo cause una criatura venidadel vasto y frío cosmos exterior sino una máquina creada por vosotros mis-mos. Una máquina que resuelve problemas sin que sus creadores sepancómo los resuelve es aterradora por más de un motivo. Porque puede llegara resolver problemas que no queréis que se resuelvan. Y porque, además,genera conocimiento incompleto, algo tan peligroso como el falso conoci-miento, al proporcionar una falsa sensación de que comprendéis algo, aun-que en realidad lo único que sabéis es predecir su resultado y no el porqué
de ese resultado; una bomba de relojería. lo que ocurre es que ficcionescomo Margin Call de Chandor o Inside Job de Ferguson se centraron en elcomponente humano y no en ese horror tecnológico, en esa máquina teóricaque conforman la batería de ecuaciones físicas aplicadas a la economía parapredecir la incertidumbre y generar rendimientos crecientes, una máquinaque entregaba resultados operativos pero de cuyo funcionamiento nadiepodía realizar una traza, ni siquiera sus diseñadores, resultando en una es-pecie de caja negra con el poder de controlar la economía global y, por ex-tensión, el bienestar del homo sapiens occidental. Es como amamantar auna cría de Godzilla: en algún momento crecerá, dejará atrás tu control yentonces vas a ser tú quien esté completamente a su merced.
6. ¿Quién narices escribe esto?
Si ahora mismo estáis leyendo estás palabras, ¿acaso importa que pro-cedan de una entidad sintiente e históricamente consciente de haberlo es-crito? Vuestra percepción, el modo de asimilar lo leído, la credibilidad,¿cambiaría si supieseis que este texto ha sido redactado autónomamente poruna IA a partir de información que ella misma ha recopilado acerca del temapropuesto? Al enfrentaros a este texto, ¿es importante que su autor tengauna experiencia subjetiva?, ¿qué diferencia hay con leer algo escrito por undesconocido?, ¿podemos hablar de comunicación si el emisor no está vivo?,¿si no tiene alma?
¿QUIÉN HA ESCRITO ESTO? 59
¿Un nuevo afrofuturismo en el Caribe del siglo XXI?
Erick J. Mota
1. Entre la cultura popular y la cultura marginal
ConoCemos popularmente por Cultura, así, con mayúscula, a aquellos ele-mentos culturales que son referenciales a la hora de establecer un criteriocomparativo para cualquier obra artística. Por tanto, cualquier música serácomparada con los “clásicos” antes de ser valorada como una obra culta o po-pular. esta definición, claro está, encarna en sí misma un clasismo sin pa-rangón. mientras las manifestaciones de la Cultura son consumidas por unaélite “educada correctamente”, los referentes de la cultura popular son los con-sumidos por el “pueblo llano”, por las personas de a pie.
esta cultura convencional, que responde a élites minoritarias, generalmenteestá asociada con un poder político o económico. También puede tratarse dela cultura de un país imperialista o vencedor en un conflicto bélico. son pocaslas obras del fantástico, y mucho menos de ciencia ficción, que entran en estecanon. Algunas lo consiguen por el brillo de su calidad literaria (Bradbury,Borges o Cortázar), otras, porque se las lee a través de lentes polarizados ide-ológicamente, (1984, de George orwell). A la mayoría ni siquiera se les llamaobras de ciencia ficción o fantasía, para que encajen en el referente “culto”.
Por otro lado, la cultura de las masas está asociada a una clase más po-pular y menos elitista, pero siempre mayoritaria. Generalmente, la culturapopular está relacionada con esquemas convencionales como la heterose-xualidad, la raza blanca y la cultura occidental; aunque responda a las clasessociales menos adineradas coquetea ideológicamente con las clases poderosasy “cultas”. La mayor parte de las obras de ciencia ficción y fantasía se orien-tan a este tipo de público.
Pero siempre hay una cultura oculta, muy por debajo de los gustos mayo-ritarios. Una cultura marginada, de gueto y minorías. Generalmente se trata
CAPÍTULO CUATRO
de culturas cerradas pertenecientes a un grupo social aislado ya sea por na-cionalidad, raza, tendencia política o creencias religiosas. También puedereferirse a la cultura de los inmigrantes, a un país pobre o al perdedor en unconflicto bélico o un proceso colonizador, en todo caso, representativo desectores desfavorecidos por la sociedad.
en muchos lugares los referentes culturales de los emigrantes son mar-ginados. De esta forma, lo que en su país podría haber sido una cultura po-pular se convierte en un referente marginal. Pero existen grupos socialesestablecidos con raíces y elementos culturales de origen extranjero que nopueden ser catalogados como inmigrantes. este es el caso de los afrodes-cendientes en los países donde existió esclavitud de personas de origen afri-cano. Independientemente del racismo al que han sido sometidos, sectoresimportantes de este grupo social mantienen vivos los referentes culturalesque los ligan a África, al igual que otros grupos de inmigrantes. Inclusocuando se trata de descendientes de tercera o cuarta generación, que no co-nocen a nadie “verdaderamente” de África.
Así pues, ¿cómo convertir los referentes africanos, ya propios de unacultura marginal, en cultura convencional? ¿es acaso esto posible?, ¿con-vertir en clásicos obras con referentes africanos en lugar de europeos? Larespuesta es bella en su simpleza: mediante la cultura popular. se puede lo-grar mediante la ciencia ficción.
La mayoría de los referentes culturales existentes y asimilados en dife-rentes países latinoamericanos pertenecen a la cultura blanco-europea. Yello contamina también los referentes de la cultura popular con nocionesracistas y eurocéntricas. Así las cosas, no existe un referente africano en lacultura general de ninguno de estos países, como tampoco existe un refe-rente cultural indígena.
2. Referentes culturales blanco/europeos y su contraparte africana
Considero que los referentes blancos-europeos en los que descansa elcanon cultural occidental/cristiano como civilización privilegiada, los cualeshan sido erróneamente tratados como elementos básicos de la civilizaciónhumana, se pueden resumir en: la palabra escrita y la abstracción matemática.el discurso imperial y colonizador que aún yace en la cultura americana usaestos referentes para exaltar la cultura europea-occidental como elementocivilizador y así desplazar o ningunear la cultura indígena autóctona y la im-portada desde África. Por lo que, cuando analizamos la identidad culturalantillana y caribeña, nos encontramos con un conflicto de referentes.
62 eRICK J. moTA
Comencemos por el conflicto existente entre la palabra escrita y la ora-lidad. Casi toda la información que genera la civilización occidental giraen torno a la escritura. Aprendemos leyendo, enseñamos a nuestros hijos aleer, validamos nuestras propiedades, o nuestras acciones, con escritos cer-tificados. Toda nuestra civilización se centra en la escritura y la lectura. estono es exclusivo de la civilización europea, pero ha sido enarbolado comopieza clave de la civilización, en especial a la hora de degradar a pueblosque no la han poseído.
entre tantas otras, la propia civilización europea en sus inicios poseíauna cultura oral. es un error común pensar que las civilizaciones que basa-ban su trascendencia cultural, dígase historias, leyendas, ritos religiosos,oráculos o cualquier conocimiento adquirido como civilización, en la ora-lidad, fuesen culturas menores, bárbaras o atrasadas. Refuerza este errorque la civilización europea dejó atrás la oralidad para construir una culturacentrada en la escritura.
La palabra escrita ha trascendido gracias a la existencia de los libros,modo más eficiente de conservar y acceder a la información y que ganómucho con la invención de la imprenta. A su vez estos libros se han trans-formado en millones de gigas de texto con formato digital dentro de la red.Pero esta no es la única vía. muchos pueblos que basaban la transmisión deconocimientos en la oralidad han conseguido mantener vivas historias, le-yendas y toda una cultura hasta el día de hoy.
La palabra escrita es un conocimiento nacido en las civilizaciones asiá-ticas que en europa adquirió una dimensión diferente, en parte por la nece-sidad religiosa de imprimir libros como la Biblia. sin embargo, hayejemplos de civilizaciones europeas que basaban su cultura en la oralidad,pese a poseer algún tipo de escritura.
Los nórdicos poseían un alfabeto completo, sin embargo, usaban la es-critura rúnica únicamente con fines religiosos, mágicos y como tributo a reyesen sus tumbas. Prácticamente todo lo que se conserva hoy en día sobre lacultura de los pueblos del norte de europa proviene de lo escrito, en el sigloxIII, por snorri sturluson, quien se dedicó a transcribir las historias trans-mitidas oralmente, de generación en generación, por estos pueblos. el re-sultado fue el Edda prosaica, una colección de historias y poemas queconstituyen hoy en día el corpus más importante para describir la mitologíanórdica. si bien es cierto que dicha religión politeísta no cuenta con segui-dores, y la oralidad se perdió con la llegada del cristianismo germánico, hoycontamos con esa información gracias a que las historias pasaron de bocaen boca, generación tras generación, hasta que fueron escritas y archivadas.
es incuestionable la trascendencia de la escritura. Las civilizaciones eu-ropeas después de la cristianización, el mundo musulmán desde Persia hasta
Un nUeVo AFRoFUTURIsmo 63
el norte de África, así como la India y el imperio chino, han mantenido sucultura viva gracias a la escritura. es también innegable el hecho de quedurante exterminios, guerras o desastres naturales, solo lo escrito puede serel legado de una civilización. Los jeroglíficos egipcios y la escritura babi-lónica son un buen ejemplo de lo que tiene de positivo escribirlo todo, yhacerlo preferentemente en materiales imperecederos como la piedra. Lashistorias y mitologías de los indígenas de la cuenca del Caribe, rescatadapor los sacerdotes españoles, es lo único que se conserva de una cultura quefue aniquilada o, cuanto menos, asimilada por la cultura española. Aunquetambién es cierto que dichas historias fueron cambiadas, tergiversadas o,simplemente, mal interpretadas por los colonizadores. Así pues, la palabraescrita no solo sirve para trascender como civilización, sino que es tambiénun método de dominación para disminuir o degradar a los enemigos, bo-rrando su historia y volviéndola a escribir en los términos del ganador. estaarista de la escritura no funciona con la oralidad.
Las civilizaciones que existieron en el continente africano, salvo el An-tiguo egipto, son poco conocidas. esto se debe, fundamentalmente, a que,si bien los egipcios construían en grande y escribían en todo lo que consi-deraban que podría sobrevivir al tiempo, el resto de los imperios comercia-les africanos no legaron grandes monumentos, ni enormes sepulcros, niextensos libros. La cultura africana es, mayoritariamente, una cultura oral.en opinión de muchos investigadores prejuiciosos y contaminados por ele-mentos racistas, las naciones africanas no poseían escrituras debido a lo pri-mitivo de su estado mental. esto obedece a un criterio europeo-céntrico ycolonialista: “si no poseen escritura, no es una civilización y sus mentesson primitivas y atrasadas”.
La escritura existe, fundamentalmente, porque existen los recursos paraescribir con algo y sobre algo. si se poseen abundantes canteras e instrumen-tos de cobre suficientemente precisos, se puede escribir en piedra, como enegipto. si se posee arcilla y una manera eficiente de cocerla al sol, o al fuego,se puede escribir en tablillas. si se posee una gran reserva de plantas acuá-ticas, como el papiro egipcio, se puede escribir sobre él. si se posee ganadose escribe en cuero, y así, hasta la elaboración del papel moderno. Piensoque África careció siempre de un soporte sobre el cual escribir y lo apoyó elhecho de que su clima subtropical impedía la conservación de, práctica-mente, cualquier escritura primitiva. ello llevó a los posteriores imperios co-merciales a generar otra forma de conservar la información: la oralidad.
Pero la cultura oral ni es inferior ni se ha extinguido. La civilización glo-balizada actual, en pleno siglo xxI, con computadoras, libros digitales e in-ternet, posee una de las culturas orales de mayor alcance jamás vista. Lamayor parte de la capacidad de almacenamiento de los dispositivos digitales
64 eRICK J. moTA
no acumula archivos de texto sino audio y video. La mayoría de los ma-nuales de usuario que se consultan en internet no están en el versátil formatopdf, sino en videos colocados por personas que explican cómo hacer esto oaquello. Los audiolibros cada día ganan más terreno en el mercado del libropor la facilidad de asimilación del texto y su “rapidez de lectura”, incluso,cada vez se vuelven más populares las aplicaciones en los teléfonos capacesde “leer en voz alta” textos con formato de ebook. esta nueva oralidad, po-pular y tecnológica, demuestra que la cultura oral es inherente a la humani-dad y que, hasta ahora, solo dependíamos de los libros para transmitirconocimiento porque nos faltaba la base tecnológica correcta para conservary transmitir la información.
el otro conflicto de referentes está asociado a la abstracción matemática.Para descontento de la mentalidad racista euro-céntrica, la mayoría de lasabstracciones matemáticas, así como el cálculo aritmético y algebraico, pro-viene del medio oriente y Asia, por lo que África terminó pagando las cul-pas. Durante años se pensó que las civilizaciones africanas adolecían de unateoría numérica debido a una incapacidad natural para las abstracciones. In-cluso, algunos libros de matemáticas superiores ponían a África como pa-trón de sociedades atrasadas que nunca llegaron a los conceptos aritméticoso algebraicos básicos por tratarse de grupos sociales atrasados incapaces decrear su propio método de cálculo.
Baste un análisis superficial de las creencias y prácticas religiosas de ori-gen africano en Cuba para comprender que este juicio es exclusivamente ra-cista. La sola complejidad del Itá (oráculo de Ifá en la fe yoruba), que en suscálculos toma al número dos como base (en lugar del 10 usado en álgebraindo-arábiga), sugiere la existencia de un pensamiento matemático profundo.Al no poseer escritura no existen símbolos para los números. Pero con unabase binaria1 los símbolos son más simples de lo que parece. Un coco haciaabajo es un 0, mientras que un coco hacia arriba es un 1. Igual procedimientopara conchas o jícaras establece un conjunto de símbolos (siempre desde laoralidad) básicos para posteriores operaciones matemáticas. existen formasde adivinación que emplean un cierto número de símbolos binarios (cocos,caracoles y demás objetos que pueden generar estados de 0 o 1) establecién-dose así formas más complejas de cálculo. Al usarse 6 cocos, por combina-toria, se obtienen 64 posibilidades y si se usan 8 conchas (como en el Itá) lasposibilidades son 256. es decir, cada signo de Ifá corresponde a un estadomatemático simbólico tomando como base el número 2.
Un nUeVo AFRoFUTURIsmo 65
1 Basada únicamente en 0 y 1 como símbolos para describir cualquier número y ejecutarcualquier operación aritmética con dichos números. ejemplo: en base decimal 2+2=4; en basebinaria 2—> 10 y 4 —> 100 quedando la operación 2+2 en forma binaria de esta forma10+10=100
este tipo de algebra fue conocida en europa luego que George Boole pro-pusiera, en 1854, el álgebra booleana en operaciones lógicas que hoy seaplican a la electrónica y la informática, siendo la base de la tecnología di-gital. el caso es que, al menos los yorubas en África, ya tenían, desde muchoantes, ese tipo de abstracción, pese a que por falta de escritura, y un pocode fatalidad geográfica, los babalawos yorubas no pudieron publicar un ar-tículo validable en la Royal Society of London.
3. El afrofuturismo, un esfuerzo por conservar la identidad cultural
que amenaza con extinguirse
en norteamérica existen referentes africanos en el género fantástico deprincipios del siglo xx, en especial en la literatura de horror, cuando ele-mentos como el bokor,2 el muñeco vudú y el zombí aparecen dentro de lacultura popular, a raíz de la ocupación militar norteamericana en Haití. Lacomunidad afrodescendiente de lugares como la Luisiana, con una fuertemigración haitiana, ha contaminado el fantástico con vampiros y brujas demarcada ascendencia gótico-europea creando una mezcla de leyendas pa-ganas europeas con historias africanas, en su mayoría afrocaribeñas.
Dentro de la ciencia ficción norteamericana existe un movimiento queen la actualidad responde al nombre de afrofuturismo. el término aparecepor primera vez en el artículo de mark Dery: “Black to the future”, en 1994,aunque ya hacía referencia a trabajos anteriores, como los de samuel L. De-lany y a contemporáneos de los 90 como octavia Butler.
en su presentación, Dery aclara que emplea el término afrofuturismo“a falta de uno mejor” (181). el término define trabajos que buscan inte-grar, dentro de la cultura popular, a una cultura marginada como la africanao afro-norteamericana, puesto que hablamos de un movimiento literariocasi exclusivamente norteamericano. Así que el Afrofuturismo, tal y comofue definido “a falta de mejores términos”, y los trabajos en los que se basóesta definición inicial, se propone construir una nueva ciencia ficción conreferentes culturales ajenos a la cultura occidental eurocentrista y, por ex-tensión blanca, haciendo hincapié en las influencias africanas y afroame-ricanas del género, creando así cosmogonías sostenidas por culturas nooccidentales. Por otra parte, este afrofuturismo visibiliza la problemáticade una minoría. Lo que sheree R. Thomas llama “speculative fiction fromthe African diaspora”. Las voces afroamericanas tenían sus propias histo-
66 eRICK J. moTA
2 mago o hechicero practicante del camino oscuro del voudú o vudú, según la tradiciónhaitiana.
rias que contar en relación con un futuro un poco más incómodo que lautopía de bienestar propuesta por los autores WAsP.3 este movimiento,con varias vertientes, una de ellas literaria, se esfuerza por que se tome enserio la cultura y las tradiciones de origen africano dentro de la cultura po-pular.
Cuando movemos el foco de atención del movimiento literario anglo-sajón hacia las letras hispanoamericanas encontramos un escenario radical-mente diferente. Por tanto, cuando hablamos de un movimiento literarioafrofuturista en la región del Caribe hispánico no podemos simplemente“cortar y pegar” el término. en su lugar, debemos analizar cuidadosamentetanto el movimiento de la literatura de ciencia ficción en latinoamericanacomo a la cultura afrocaribeña.
4. El imaginario de la cultura afrocubana y la literatura de ciencia
ficción y fantasía
Resulta notable la riqueza y variedad de la cultura africana en Cuba. Lacultura yoruba, la tradición carabalí y los diferentes cultos bantúes, sumadoa las influencias haitianas, hacen de la cultura afrocubana una complejaamalgama llena de tradiciones, símbolos, leyendas, mitos y héroes. se tratapues del caldo de cultivo ideal para buscar nuevos horizontes en la cienciaficción y la fantasía.
Un cambio de estereotipos en la ciencia ficción cubana siempre será va-lioso para un género que, fundamentalmente, toma como referencia a laciencia ficción anglosajona. Una propuesta es tomar referentes no occiden-tales y comunes a los autores/lectores. La cultura afrocubana no solo es muyvariada sino también rica en leyendas que actualmente poseen un sentidomágico religioso, pero que pueden transformarse en historias de cultura po-pular. semejante acto, lejos de ser una afrenta a las tradiciones de una mi-noría, sería un modo de popularizar una cultura marginada desde siempre.He aquí una propuesta para el cambio de estereotipos clásicos del géneropor otros presentes en la cultura afrocubana.
Los patakies de la tradición yoruba están llenos de eventos y personajesépicos. Changó, oggún y oyá son orishas cuyas leyendas están a la par delos dioses nórdicos o los dioses grecolatinos. Impulsar historias de fantasíaheroica usando estos referentes puede cambiar los estereotipos emblemáticosdel guerrero y del brujo en la espada y la hechicería.
Un nUeVo AFRoFUTURIsmo 67
3 Acrónimo de White Anglo-saxon Protestant. (Blanco Anglosajón Protestante).
el abakuá, miembro de la hermandad de origen carabalí, es un personajeque ha alimentado la imaginación popular durante muchos años. Lamenta-blemente no siempre de un modo correcto. el ñañiguismo ha sido errónea-mente asociado a la delincuencia y al mal llamado hampa cubano. más deun suceso de asesinato ha sido relacionado con los abakuás, más por razonesde prejuicios raciales que por verdaderos vínculos con los hechos de sangre.
Los abakuás han estado también relacionados con sucesos políticoscomo el fusilamiento de los cinco estudiantes de medicina durante la colo-nia. “(. . .) apostados detrás de los fosos que se extienden frente a la plaza,unos negros dispararon sus revolvers (sic) contra los voluntarios, hiriendoa un alférez de artillería; pero perseguidos en el acto fueron muertos al in-tentar la fuga” (Quiñones s.p.). el hecho, sin lugar a dudas temerario, fueejecutado por cinco ekobios (hermanos) abakuás pertenecientes a la poten-cia Bacocó Efó.
el ñáñigo posee dones naturales para convertirse en el nuevo héroe ar-quetípico del cyberpunk, el tecnotriller y el policiaco futurista que se escribaen Cuba. el mundo mágico y espiritual africano adolece de los conceptosenfrentados de bien y mal, procedentes del cristianismo. esto hace que noexista una lucha entre lo bueno y lo malo, sino entre el equilibrio (iré) y eldesequilibrio (osogbo), elemento que brinda un potencial ilimitado para laliteratura de fantasía que, viciada por el referente occidental de la pugnaentre bien y mal, ya ha caído en la repetición de situaciones y héroes.
Desde que William Gibson, en su novela Conde cero (1986), habló deinteligencias artificiales que tomaron la imagen de los dioses del vudú, nadieha tomado la riqueza del mundo espiritual afrocubano y la ha mezclado conla realidad virtual, las redes y el universo digital. orishas en las redes so-ciales y consolas para montar muertos a distancia, todo un universo de nue-vos conceptos listo para ser usado. Una razón para proponer una estéticadiferente en una ciencia ficción que no puede emular con el género anglo-sajón sino que, en cambio, debe esforzarse por ser auténtica.
5. Un nuevo tipo de afrofuturismo surge en el Caribe
este movimiento se ha revitalizado dentro de la ciencia ficción contem-poránea y, al igual que el cyberpunk, genera un intenso movimiento en eluniverso literario en español. Pero del mismo modo que la cultura cyber-punk tuvo una fuerte réplica en Latinoamérica, el afrofuturismo ha encon-trado tierra fértil en el Caribe.
si consideramos la riqueza y variedad de la cultura africana en las An-tillas, la cultura yoruba, la tradición carabalí y los diferentes cultos bantúes,
68 eRICK J. moTA
sumado esto a las influencias haitiana, jamaicana y del resto del Caribe nohispano, hacen de la cultura afrocaribeña una compleja amalgama llena detradiciones, símbolos, leyendas, mitos y héroes. el caldo de cultivo idealpara buscar nuevos horizontes en la ciencia ficción y la fantasía. Pero esteno es un movimiento espejo del afrofuturismo norteamericano. el Caribees un espacio multicultural donde la mezcla europea, africana e indígena esla regla y no la excepción. en un género tan propenso al mestizaje, como loes la ciencia ficción, es natural que la conexión entre la cultura popularque trae el género y la cultura de los márgenes se mezcle y se vuelva híbri -da, criolla.
Así que este movimiento no solo toma mecánicamente elementos de laciencia ficción clásica y los mezcla con la cultura afrocaribeña. También sesuman a este “ajiaco”4 cultural elementos originarios de la cultura arahuacay caribe. Por lo tanto, no estamos en presencia de un afrofuturismo seme-jante al movimiento norteamericano. novelas y relatos escritos por autoresde Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica han aparecido endiferentes circuitos editoriales. Desde relatos como “La serpiente en el arro-zal” (2020), de Aníbal Hernández medina; “La plaga” (2020), de YubanyAlberto Checo estévez; “Dulce” (2019), de Iris Rosales y “La cacería”(2012), de Denis mourdoch, hasta novelas como La mucama de Omicunlé
(2015), de Rita Indiana; Habana Underguater (2010), de erick J. mota oLa hija de Legbar (2019), de nalo Hopkinson. Hablamos de historias quedefienden la identidad afrocaribeña e indocaribeña, puesto que en muchasde estas historias lo africano se mezcla con la cultura taína, las costumbres,las tradiciones, la manera de hablar y la espiritualidad del Caribe. Un Caribepancultural y ya no exclusivamente hispano.
estamos en presencia de un movimiento literario auténtico que aún noha sido nombrado, etiquetado y clasificado por el referente cultural y me-diático del primer mundo. Podríamos intentar algunos nombres comercialestentativos: neoafrofuturismo del Caribe Antillano, Indoafrofuturismo cari-beño, ¿orishapunk? el nombre no importa. ese es un asunto de la academiay las grandes editoriales, todas ellas moviéndose en un circuito fuera delespacio caribeño. Lo importante es lo valioso del cambio de estereotiposen la ciencia ficción antillana contemporánea, la propuesta de tomar refe-rentes no occidentales y la recontextualización de la variedad de leyendasafro e indocubanas y su sentido mágico religioso. La transformación gradualde la cultura marginal en una nueva cultura de masas.
Un nUeVo AFRoFUTURIsmo 69
4 en Cuba se le llama ajiaco, o ajiaco criollo a una sopa a base de diversos ingredientesaliñada con ají. el antropólogo Fernando ortiz lo emplea como metáfora de la mezcla culturalen el nacimiento de la nacionalidad cubana.
el mundo mágico y espiritual caribeño carece de los conceptos de bieny mal heredados del cristianismo. Dentro de la cultura afrocaribeña soloexiste la oposición entre el equilibrio (iré) y el desequilibrio (osogbo), delmismo modo que el universo cosmogónico indotaíno se basa en la sucesiónde caos y orden. Ambos conceptos tienen un potencial ilimitado para la li-teratura de fantasía que, viciada por el referente occidental de la pugna entrebien y mal, ya ha caído en la repetición de situaciones y héroes. Dentro dela ficción científica existe todo un universo de nuevos conceptos listo paraser usado. Razón de más para proponer una estética diferente en un géneroatiborrado de estereotipos anglosajones. el afrofuturismo del Caribe no pre-tende emular al género anglosajón, ni siquiera al afrofuturismo norteame-ricano; en lugar de ello pretende hacer una propuesta auténtica y, en eltranscurso, mantener viva una identidad cultural que se niega a ser margi-nada y a desaparecer producto de la globalización cultural.
Obras citadas
Dery, mark. “Black to the Future: Interviews with samuel R. Delany, Greg Tate, and TriciaRose.” Flame wars: The discourse of cyberculture. 1994, 179-222.
Quiñones, Tato. Cinco Héroes Negros. (En ocasión del 149 aniversario del fusilamiento delos 8 estudiantes de Medicina, el 27 de noviembre de 1871), 2010. Web.
Thomas, sheree R. Dark matter: A century of speculative fiction from the African diaspora.
70 eRICK J. moTA
Consolas y tentáculos: el ciberpunk uruguayo
entre Neuromante y el weird
Ramiro Sanchiz
La historia del ciberpunk en Uruguay es, en una primera instancia, la delos movimientos contraculturales que, con el retorno a la democracia trasla última dictadura cívico-militar (1973-1985), intentaron rebootear bajo elespíritu de lo nuevo una cultura que se percibía como paralizada. Las pri-meras elecciones en tantos años, y en particular la posibilidad de ascensode un gobierno de izquierda, parecieron conjurar una ilusión de futuro; sinembargo, la administración de Julio María Sanguinetti, el candidato másvotado del tradicional Partido Colorado, nominalmente socialdemócrata yde centro, se encargó de disolver las expectativas de esa generación cuyosaños de formación habían quedado dañados por la dictadura y su violenciarepresiva. La cultura uruguaya se configuró rápidamente bajo el signo deun nuevo conservadurismo gerontizado que permeó por completo el terri-torio de la circulación de bienes culturales, dejando apenas libre la posibi-lidad de inaugurar espacios “alternativos”. Entonces, una camada de revistascontraculturales o de cultura joven, junto la incipiente escena fanzinera,postpunk y de teatro alternativo (Couto), procuró tanto asaltar la culturauruguaya como construir una sensibilidad joven marcada por la desilusión,la desesperanza y la desesperación.
Esa sensación de no future, cabe pensar que eminentemente punk, al-canzó su momento álgido con el punto-de-no-retorno que significó, en 1989,la derrota en las urnas de la iniciativa popular movilizada para declarar comoinconstitucional la entonces recientemente aprobada Ley de Caducidad dela Pretensión Punitiva del Estado, que volvía imposible llevar a los tribunalesa los responsables de tantos delitos de lesa humanidad. Muchos sectores dela sociedad percibieron el fracaso electoral como sintomático de una suertede continuidad tácita con la dictadura, y por tanto a la flamante democraciacomo un espejismo más. El documental Mamá era punk (1988), producido
CAPÍTULO CINCO
incluso un año antes del plebiscito de 1989, de hecho, ya exponía con totalclaridad el gesto desencantado de jóvenes artistas que no encontraban “so-lución” al “problema” de Uruguay y daban testimonio de una encrucijadaentre una cultura de la resistencia cultural y la emigración (Sanchiz).
Muchos de esos jóvenes artistas alcanzaron mayor visibilidad en el con-texto mainstream de la cultura uruguaya años más tarde. Es el caso de es-critores como Rafael Juárez Sarasqueta, Gabriel Peveroni, Lalo Barrubia yGustavo Escanlar, periodistas culturales como Tabaré Couto y músicoscomo Garo arakelian y Gonzalo “Tüssi” Curbelo Dematteis, quien ademásse ha desempeñado como periodista. Esa visibilidad, sin embargo, no fuealcanzada por aquellos creadores jóvenes que, ante la mencionada encruci-jada, optaron por una resistencia más bien combativa y agresiva abanderadade géneros despreciados tradicionalmente por el mainstream, entre ellos laciencia ficción y la fantasía. Sin embargo, fueron estos jóvenes, en fechastan tempranas como 1986, quienes fundaron los primeros indicios de unacontracultura fanzinera-punk en Uruguay, en particular desde los fanzinesREM, dedicado al “comix”,1 y Trantor, centrado en la ciencia ficción. Des-pués, en 1989, un conjunto de escritores y dibujantes escindido del grupoeditor de los fanzines recién mencionados publicó el número uno de Dias-
par, considerada la primera revista uruguaya de ciencia ficción y fantasía.2
Sin embargo, no fueron muchos los contactos entre estos fanzineros y losjóvenes inmersos en una cultura de crítica musical, poesía, teatro, danza ynarrativas cercanas al realismo: a todos los efectos, los cultores de la cienciaficción fueron una suerte de “isla” en la escena under, apenas leídos (másbien ninguneados) tanto por la prensa cultural dominante (lo cual era de es-perar) como (lamentable o sintomáticamente) por aquellos entre sus com-
72 RaMIRO SaNCHIZ
1 Se prefería esta grafía como manera de separar lo propuesto del comic de superhéroes o,incluso, del comic europeo más aceptado en los circuitos de circulación de una cultura histo-rietística más highbrow (Moebius, Bilal, etc). Recién una generación posterior (la de los nacidosa fines de la década del setenta o comienzos de la del ochenta) preferirán el término “historieta”,acaso bajo el influjo de la revista Fierro y su propuesta de una “historieta argentina”. La historiade la historieta uruguaya – aunque hablar de esto excede los objetivos de este artículo – es muysimilar a la de la ciencia ficción: a una generación contracultural y combativa (la tardoochenteray de principios de los noventa), dada a la experimentación, al gesto avant garde y a estéticasradicales, siguió una menos beligerante y más conciliadora, orientada ante todo a la búsquedade un “profesionalismo” narrativo. Esto es válido tanto para la ciencia ficción como para lahistorieta, con la salvedad de que la generación menos beligerante en el campo de la historietaalcanzó (al menos entre 2008 y 2016) un cierto periodo de bonanza en términos editoriales, si-tuación no replicada desde la ciencia ficción, que se mantiene (contracultural o en paz con elmainstream) como una parcela muy minoritaria en el paisaje editorial uruguayo.
2 Ver Sanchiz (2021). La segunda fue Smog, aparecida apenas semanas después de Dias-par. Su propuesta era más cercana al mainstream y a lo fantástico en términos más generaleso menos de género, y carecía del gesto beligerante y contracultural de Diaspar. En términosque cabía escuchar a mediados de los noventa, Smog había sido más hippie que punk.
pañeros de generación que jamás habían abierto un libro de Frank Herbert,Ursula LeGuin o J.G. Ballard.
En 1989, por otra parte, no era mucho lo que se sabía en Uruguay delciberpunk, y es por ello especialmente interesante rastrear su presencia enel primer número de la mencionada revista Diaspar. Un examen de la por-tada de esta publicación, precisamente, descubre la etiqueta “cyberpunk”en un lugar de privilegio en la composición gráfica, junto a “comix”, “cuen-tos” e “información”. El contenido propiamente ciberpunk de la revista, sinembargo, es más problemático. así, en el artículo “Un estilo bien corrosivo”(6), que pertenece a la sección de reseñas “Pájaro de tormentas”, se habladel “boletín informativo Gigamesh” de agosto de 1987, y sus noticias sobre“una vertiente [de la ciencia ficción] desconocida por nuestros pagos, elCyberpunk”, a lo que se añade que “por desgracia” no se dispone de “de-masiada información” al respecto. El resto de la breve reseña glosa el textode la revista española, y establece al ciberpunk como un “movimiento lide-rado básicamente por William Gibson, Bruce Sterling y John Shirley”, que
. . . propone una nueva estética en la ambientación de sus historias, tomando como predece-soras – más que inspirándose en – las de films como Blade Runner, Tron y en algunos aspectosMad Max 2. Gibson explotó como escenario el concepto de “ciberespacio” empleando unaescritura cargada de argot y neologismos de origen informático, y dando forma a historiascon estructura de thrillers. Todo ello, más o menos espectacular de por sí, se ha presentadocomo la nueva revolución que cambiará el género, aunque la verdad es que resulta más propiohablar de una moda; si Gibson es un escritor ciertamente virtuoso, han aparecido grandescantidades de imitadores mediocres. (6)
Hacia el final del artículo se menciona un “sabroso artículo” de MichaelSwanwick publicado en el número 11 de Cuasar (1987), en el cual “el pro-ceso de surgimiento del cyberpunk se encuentra explicado detalladamente”.Esa edición de la ya mítica revista argentina, por cierto, incluía los cuentos“Cena en audoghast”, de Bruce Sterling (junto a una entrevista a este autor)y “Quemando cromo”, de William Gibson, pero el tono general del artículopublicado en Diaspar no sugiere una lectura de estos textos sino, más bien,una perífrasis más bien general de lo leído en la revista española. Por otraparte, la suerte de suficiencia o confianza a la hora de proponer al ciberpunkcomo “una moda” es sintomática del modo de intervención en la cultura pri-vilegiado desde la revista, con su postura desafiante, combativa, contracul-tural y proclive a un autobombo por momentos delirante, desde posturas que,en retrospectiva, pueden parecer tanto cándidas como adolescentes o, en supeor expresión, sencillamente ignorantes (Sanchiz). El ciberpunk, en cual-quier caso, era percibido como lo nuevo, y dada la pretensión de los miem-bros del grupo editor de Diaspar de proponerse – en oposición a una
CONSOLaS Y TENTÁCULOS 73
literatura uruguaya entendida como un fósil viviente – desde el lugar de por-tadores de esa novedad que reviviría una cultura paralizada, declarar esa co-nexión (o incluso ese “estar al tanto”) parecía imperativo y, por tanto, unafuente de ansiedad a la hora de lidiar con la ausencia local de los textos clave.
Por otra parte, los cuentos publicados en la revista no están visiblementevinculados al ciberpunk. El texto aportado por el redactor responsable Ro-berto Bayeto (“Duelo al borde del crepúsculo”) puede recordar algunos re-latos de Harlan Ellison pensables como “precursores” del subgénero, a lavez que propone un escenario postapocalíptico de alguna manera tributariode Mad Max 2 (película que el artículo comentado más arriba vincula al ci-berpunk), pero ni aparece el gesto de atribuir la etiqueta “ciberpunk” a esterelato ni el uso de los lugares comunes del subgénero, desde la realidad vir-tual hasta el territorio del capitalismo corporativo.
a la vez, en el mundo anglosajón el ciberpunk no estaba necesariamenteen su punto álgido en 1989; faltaba poco para que pudiera retroalimentarseen escalada “ciberpositiva” (Plant y Land) y alcanzar o bien un predominiode la estilización (eso que ocasionaría la emergencia de derivados como elsteampunk, el atompunk, el petrolpunk, etc) o bien una suerte de recurso albarroco (entendido, con Borges, como un “estilo que linda su propia carica-tura” (9)) o al humor, tendencias discernibles en textos como Snow Crash
(1992), de Neal Stephenson, o Headcrash (1995), de Bruce Bethke, respec-tivamente. Se trata, en todo caso, de una década, la de los noventa, en la queel ciberpunk encontraría territorios nuevos. El cine, la historieta y la narrativajaponesas son acaso los ejemplos más evidente, y si bien hay elementos no-toriamente ciberpunks en un manga tan temprano como Akira (1982), es apartir de su adaptación cinematográfica de 1988 que parece configurarse conclaridad una variante japonesa del subgénero, incluyendo anime y manga
como Ghost in the Shell (1989 el manga, 1995 la primera de las películas dela saga), Ganmu (Battle Angel Alita, 1990-1995, 1993 en su adaptaciónanime) y Coyboy Bebop (1997-1998), además de Tetsuo: The Iron Man
(1989) y 964 Pinocchio (1991), por dar solo unos pocos ejemplos (y casitodos difundidos en Uruguay recién avanzada la década del noventa).
En cuanto al territorio de nuestra lengua, Minotauro España publicóNeuromante en 1989 (pero esta edición no llegó a Uruguay), y después Que-
mando cromo en 1990 y Mona lisa acelerada en 1992. Ya para entonceslas principales revistas de ciencia ficción en España y argentina habían pu-blicado cuentos de Gibson y comenzado a promover, algunas de ellas, unavariante vernácula del ciberpunk. Es el caso de la revista argentina Neuro-
mante Inc y de fanzines como Cuenta Cero, ambos ejemplos notoriamentetributarios, desde sus títulos al menos, de las obras de Gibson. Por otra parte,revistas como Cuasar y Axxón y fanzines como Galileo, orientados más
74 RaMIRO SaNCHIZ
bien a una propuesta “generalista” o “abierta” en términos de estéticas osubgéneros, acogían cuentos ciberpunks sin pretenderse un vehículo de unaposible “cibercultura” pero reconociendo, de alguna manera, la cualidad de“novedad” del subgénero.
Recién en 1995 vería la luz en Uruguay un nuevo número de Diaspar,del que participé activamente desde las primeras reuniones (1994) del enton-ces recién fundado Movimiento Uruguayo de Ciencia Ficción y Fantasy (enadelante MUCFF). En términos de entusiasmos lectores y posibles influen-cias, sin embargo, ninguno de los escritores reunidos por el proyecto de unsegundo número de la revista, incluyéndome a mis dieciséis años recién cum-plidos, había de manera alguna “asimilado” los aportes de William Gibsonni tenido contacto con la obra de Bruce Sterling, Pat Cadigan o Rudy Rucker.El grupo se había congregado una vez más alrededor de la figura de RobertoBayeto, un escritor influido ante todo por el weird lovecraftiano, los relatosmás new wave de Ballard y la vastísima saga de Dune, de Frank Herbert, afi-nidades que logró contagiar a sus seguidores y compañeros. Como adoles-cente fácilmente impresionable, tanto este contexto de influencias yentusiasmos como la ética evidente de escritor contracultural, combatiente obeligerante, me marcaron con profundidad – pero no así la obra de Gibson.
Si bien el primero entre los escritores del MUCFF en acercarse a Neu-
romante fue Bayeto – quien estaba leyendo esta novela hacia el momentoen que me integré al grupo –, esa lectura no pareció productiva en términosde escritura, al menos a corto plazo. a la vez, no recuerdo haberle escuchadocomentario alguno sobre Conde cero o Mona Lisa acelerada, aunque el nú-mero tres de Diaspar, publicado en 1996, contó con una breve reseña suyade Luz virtual, que se limitaba a exponer la trama y terminaba aludiendo al“barroquismo de las [novelas] anteriores”. En cualquier caso, lo mejor dela obra de Bayeto entonces (y presumiblemente ahora) se encontraba en supersonalísimo tratamiento de la tradición weird. Si bien escribió al menosun cuento declaradamente ciberpunk en 1997, la influencia ejercida por elsubgénero en las obras de este escritor central para la historia de la cienciaficción uruguaya parece más bien menor.
El caso de Pablo Dobrinin, otro de los integrantes del MUCFF, es simi-lar. Si bien dio cuenta en más de una ocasión de la lectura de obras de Gib-son (en particular de los cuentos de Quemando cromo, libro que reseñó parael segundo número de Diaspar3), no es para nada fácil rastrear una posible
CONSOLaS Y TENTÁCULOS 75
3 “Más allá de lo polémico que pueda resultar su estilo, Gibson se destaca como un escritorrenovador que en ocasiones alcanza altos picos de calidad. En resumen, un libro que tiene detodo: cuentos originales y personajes bien logrados, en un entorno de ciberpunk, new wave ypoesía. Ideal para zambullirse de lleno en “Neuromante”. Vale la pena” (Dobrinin, 1995).
influencia ciberpunk en sus cuentos, que en las décadas siguientes se perfi-larían en una vertiente pulp, no exenta de cierta distancia humorística, yotra slipstream o weird, a la que pertenece su mejor libro hasta la fecha, El
mar aéreo (2016). Otros escritores del grupo, como Claudio Pastrana y Héc-tor Álvarez, quienes no han vuelto a publicar desde el tercer número deDiaspar, optaron por una ciencia ficción más de corte “duro”, influida acasopor escritores de la década de 1970 o de comienzos de la de 1980, comoLarry Niven u Orson Scott Card, o clásicos como Clarke y asimov.
Sin embargo, el segundo número de Diaspar incluyó dos textos queabordaban abiertamente el ciberpunk: el artículo “Cyberpunk, coyunturaentre Ciencia Ficción y Thriller” (1995), del mexicano Gerardo PorcayoVillalobos (publicado originalmente en el número 32 de Axxón, en mayode 1992), precedido por un texto de Bayeto donde se denunciaba a “ungrupo de subnormales que se consideran cyberpunks y andan vociferandopor algunos programas de radio sobre los lineamientos de su movimiento,los cuales no tienen nada que ver con el verdadero” (57),4 y el cuento “Elúltimo sueño de Lázaro” (2020), de Rosa S.G. Salas, que aborda el tema dela realidad virtual o, más precisamente, de los universos simulados. El texto,rescatado recientemente en una antología digital de descarga gratuita, es elde una escritora novel e inexperiente, pero ciertos detalles de su trama – comola apelación a la crueldad corporativa y al reparto criminalmente desigualde la riqueza – lo vuelven especialmente atendible, más allá incluso de sucualidad de alguna manera única en la historia de las publicaciones de cien-cia ficción en Uruguay.
Por otra parte, nada de lo publicado en el número 3 (y último5) de estaetapa de Diaspar se acercó al ciberpunk: en 1996, la apuesta de “novedad”
76 RaMIRO SaNCHIZ
4 Bayeto (1995), p. 57. Es interesante notar que todavía en 1995 se pretendía desde elMUCFF ocupar el lugar de árbitros del significado del ciberpunk y, de alguna manera, el delos “embajadores” del subgénero en Uruguay. En el mismo texto introductorio al artículo dePorcayo Bayeto habla de “una conocida escritora uruguaya – no por su calidad literaria, sinopor la difusión que de su obra se hace en niveles periodísticos familiares” que habló acercade la realidad virtual en términos de inmediato descalificados como “sandeces”, como si seescuchara a “un pigmeo salvaje describiendo un microchip” (ibid.) La escritora, no nombrada(como tampoco los integrantes del “grupo de subnormales” ni, más adelante en el texto, un“suplemento sabatino de un conocido diario” que incluyó un texto sobre el ciberpunk “en lasección de rock y lo consideran como un movimiento de nabos que juegan con su PC”), puedeser identificada como ana Solari, así sea por tratarse de la única que publicaba (en editorialesmainstream) ciencia ficción en el momento, al margen del MUCFF y otros grupos fanzinerosde fines de los ochenta y, por esta última razón, era percibida como el enemigo, al mismonivel (o todavía por debajo) que escritores del mainstream realista.
5 Bayeto (en colaboración ocasional con Víctor Raggio y otros de los escritores y dibu-jantes del MUCFF) editó digitalmente siete números más de Diaspar entre 2011 y 2014, quelamentablemente ya no están disponibles para su descarga.
del MUCFF pasaba más bien por un híbrido entre fantasía y ciencia ficción6
o en modulaciones de la tradición weird. El ciberpunk, por así decirlo, nodejó sentir su influjo; definitivamente no a la manera en que notoriamentelo había hecho del otro lado del Río de la Plata. a la vez, si pensamos enlas fuentes argentinas y españolas del conocimiento sobre el ciberpunk de-clarado en el número uno de Diaspar, y en la apelación a un mexicano a lahora de divulgar el subgénero en el número dos, la pauta parece ofrecer lasensación de que, para los uruguayos, el ciberpunk era una cosa ante todoextranjera o que, al menos, era mejor conocida por fuera de lo local.
En los años que siguieron, algunos de los integrantes del MUCFF vol-vieron a reunirse en torno al genetista y conocedor del género Víctor Rag-gio, quien lanzó la revista Dias Extraños (2002-2003), que incluyó cuentosde ciencia ficción, reseñas y textos críticos dedicados a explorar la culturapop y sus inmediaciones. Una vez más no aparecen cuentos clasificablescomo ciberpunk, pero el subgénero es mencionado en varias ocasiones; enel número uno fue incluido un retrato de William Gibson entre otros tantosde los escritores, músicos y cineastas preferidos por los creadores de la re-vista (Philip Dick, aldous Huxley, los surrealistas, William Burroughs,David Lynch, Stanley Kubrick, David Bowie, Lou Reed, U2, entre otros),se reseñó la película de Darren aronofsky, Pi (1998) privilegiando sus co-nexiones con el subgénero, y una de la secciones de la revista llevaba portítulo “Tessier-ashpool S.a.”, referencia a Neuromante; a la vez, Bayetohabló en una de sus secciones (“Topo Giggio Overdrive”) de burlarse “delcyberpunk y sus fans más acérrimos” (33). En el número dos esta pauta fuerepetida, y se invocó el subgénero a la hora de hablar de los videos de ChrisCunningham, de las películas de Mamoru Oshii, y de Matrix Reloaded
(2003), de la que se celebró “una vuelta a la historia de hackers del principiode la primera película” (20).
Yo mismo no acometí la escritura de cuentos conectados siquiera vaga-mente al ciberpunk sino hasta muchos años más tarde, cuando publiqué misnovelas Trashpunk (2012) y Los viajes (2012),7 pero tengo para mí que, encualquier caso, la relación de estas novelas con el subgénero es o bien tan-gencial o bien derivativa. Por otra parte, soy incapaz de recordar las cir-cunstancias por las que la lectura de Neuromante en 1994 o 1995 apenas dejómella en mi sensibilidad o imaginación, y tengo que pensar en fechas muyposteriores (incluso más allá de los libros que acabo de mencionar) para re-cobrar un verdadero ímpetu de entusiasmo lector. De hecho, mi “retorno”
CONSOLaS Y TENTÁCULOS 77
6 Como “tecnofantasy” quedaron presentados cuentos del uruguayo Pablo Rodríguez y delentonces recientemente fallecido Roger Zelazny.
7 Sobre la relación de estas novelas y el ciberpunk, ver González (2018).
al ciberpunk tiene más que ver con el uso que hicieron Nick Land, SadiePlant, algunos ciberfeminismos (López Pelliza y Zafra) y el colectivoCCRU del subgénero en la década del noventa que con la asimilación deeste al fondo más o menos homogeneizado de la ciencia ficción. De hecho,si pensamos en los escritores que publicaron ciencia ficción en Uruguaydespués de la década del noventa, encontramos que el ciberpunk aparececomo una tendencia totalmente asimilada y estilizada, que puede ser movi-lizada a la hora de crear del mismo modo que se puede escribir una CF clásicaasimoviana o una ballardiana, o un space opera o un mundo ficcional de-tallado al estilo de Dune, todo esto sin salirse de los límites dados del géneropercibido como tal. así, si bien algunos escritores uruguayos de los dos milevitaron todavía más claramente el ciberpunk (es el caso de Pedro Peña yNatalia Mardero), las voces aparecidas a lo largo de la segunda década delsiglo xxI recurrieron al subgénero justamente del modo “estilizado” comen-tado más arriba y de alguna manera “humanizando” o “ablandando” los cos-tados radicales o corrosivos (por usar el término favorecido desde Diaspar)del ciberpunk en su matriz ochentera. Es el caso, por ejemplo, de MónicaMarchesky y su cuento “La tía Eulalia” (2016).
Si pensamos en novelas argentinas como Los cuerpos del verano (Cas-tagnet, 2012) y Las constelaciones oscuras (Oloixarac, 2015), cuya relacióncon el ciberpunk guarda una conexión más cercana con derivativos como elbiopunk (en el caso de la novela de Oloixarac) y el posciberpunk (en el casode la novela de Castagnet), parece claro que también esta manera de recircularlos tópicos del subgénero se ha ausentado (al menos hasta la fecha) de la pro-ducción literaria uruguaya. ¿Podemos explicarnos esto? Por un lado, la pro-ducción de ciencia ficción uruguaya en los noventa (tanto desde Diaspar
como desde la obra de escritores no vinculados a esta revista que publicaronciencia ficción por canales más cercanos al mainstream, como ana Solari)parece más vinculada a pensar distopías o mundos alternativos que a exami-nar los impactos de la tecnología en las sociedades del futuro inmediato. Enefecto, a lo largo de la década del noventa abundaron en la literatura uruguayalas distopías (Lissardi en 1998); Peveroni en 1997) y los relatos de universosparalelos (Bayeto en 1996), pero en la modulación preferida de estos tópicoso subgéneros quedan ausentes las preocupaciones más claramente asociadasal ciberpunk: “a global perspective on the future (. . .) developments in info-tech and biotech, especially those invasive technologies that will transformthe human body and pysche (. . .) a crammed prose style that takes on oftenplayful stance toward traditional science fiction tropes” (Kelly y Kessell ix).
La recepción tardía del ciberpunk en Uruguay quizá pueda aportar unpunto de partida para pensar esta cuestión, además: no olvidemos que en 1994,cuando la mayoría de los escritores de ciencia ficción activos en Uruguay
78 RaMIRO SaNCHIZ
leyeron a Gibson, era común acceder en Montevideo a una tecnología in-formática naturalmente más avanzada que la disponible en Estados Unidosen 1982, y por esa razón la realidad virtual, el “ciberespacio” y otras espe-culaciones tecnológicas del ciberpunk clásico no tenían el mismo signifi-cado de propuesta radical o altamente especulativa. Esto, por supuesto, noexplica por qué en argentina el subgénero fue recibido con mayor entu-siasmo (por más que ese entusiasmo haya sido relativamente pasajero y nohaya dejado en esos años de la década del noventa obras de relieve), perono podemos olvidar que la literatura en general y la ciencia ficción en par-ticular se presentan a sus lectores y productores como un elemento más enun continuo de cultura pop en el que el cine, la música y la TV juegan pa-peles claves. En cierto sentido, el ciberpunk ya había llegado a Uruguay (ya argentina) mucho antes del arribo de su vertiente literaria fundacional:tanto desde series como Max Headroom y películas como Blade Runner oEl hombre en el jardín como desde la música de Brian Eno (Neroli y Head-
candy, de 1994, Spinner, de 1995) o U2 (Zooropa, de 1993), una suerte de“sensibilidad ciberpunk” ya había permeado la imaginación de los escritoreslocales de ciencia ficción, que recibieron tardíamente las novelas y los cuen-tos de Gibson y Sterling como algo quizá de alguna manera ya sabido. Lapretensión de dar con lo nuevo tan visible en los escritores del equipo deDiaspar acaso encontraba que los tópicos del ciberpunk, en el fondo, esta-ban a punto de volverse algo trivial y que, por tanto, había que buscar lonuevo en otro lado.
En relación a la novedad (y por tanto al futuro), además, la incorpora-ción de lo “punk”8 podía resultar incómoda, en tanto los escritores delMUCFF preferían apartarse de sus compañeros “realistas” de generación(como los mencionados Peveroni o Escanlar), que habían abrazado al punky al pospunk como las variantes más relevantes y “actuales” de la culturarock. Bayeto daba cuenta ante sus seguidores y en algunos de sus textos decorte crítico, por el contrario, de la escucha de música new age, synthpop yotras formas de pop ochentero, así como también el conocimiento de futu-rismos sónicos de la década de 1970 (aunque no hacía referencia a la rela-ción entre estos subgéneros pop y el pospunk (Reynolds). Pensarse comoescritor de ciencia ficción, acaso, lo movía a preferir a Tangerine Dream,
CONSOLaS Y TENTÁCULOS 79
8 Es necesario aquí recordar que el rock uruguayo de la década de los ochenta y de buenaparte de los noventa daba al punk el lugar del referente consagrado y virtualmente obligatorio,desde bandas como Los Estómagos, Los Tontos, Traidores y Guerrilla Urbana hasta los yanoventeros Chicos Eléctricos. Este esquema quedó interrumpido por la irrupción del hip-hopdesde la banda El Peyote asesino y por la apelación a una estética más “latinoamericana” desdela banda La Vela Puerca, ambas de mediados a fines de los noventa.
Vangelis y Jean-Michel Jarré (en los que era fácil escuchar “el futuro” o, almenos, música “de” o “vinculada a la” ciencia ficción) en oposición a, pon-gamos, The Clash (con su actitud más bien retro o de vuelta a las “raíces”del rock (Reynolds).
Es interesante pensar que si fue el weird (o, mejor, una modulación localo incluso territorializada del weird ) la respuesta encontrada por esos escri-tores que vivieron la llegada del ciberpunk a Uruguay, podemos extenderla cuestión del ciberpunk (y el posciberpunk) hacia una suerte de neociber-punk en ciernes donde la hauntología (Fisher) aporta acaso una modulaciónclave de la estética original, en particular desde Blade Runner 2049. así, sitomamos a modo de punto de partida la noción de “hauntología” como unasuerte de sensibilidad propia de buena parte de las primeras décadas delsiglo xxI – y a la vez como resignificación del concepto de futuro previstao anunciada por Ballard en la década del setenta y presentada más recien-temente como “fantasmas de futuros pasados” (Reynolds 331) o “la lentacancelación del futuro” (Fisher 30) –, la prolongación lineal de un 2019proyectado desde 1982 (ahora ucrónico) a un 2049 que evidentemente nopuede ser “nuestro” futuro9 adquiere una suerte de “espectralidad” o presenciafantasmática construida en torno a la presencia interpelante de aquello queya no será. De hecho, la espectralidad de Blade Runner 2049 es triple: porun lado la de ese futuro que no nos saldrá al paso pero que de alguna manerapermanece junto a nosotros compareciendo ante el curso “real” de la historia(como el logo de atari o los textos en cirílico en la granja de proteína delreplicante Morton Sapper al comienzo de la película y los carteles que re-miten a la Unión Soviética en las calles donde conoce K a la prostituta re-plicante que lo vinculará al underground), por otro la que se desprende delas marcas de su propio pasado pre-catástrofe, apreciable en el desiertodonde quedan emplazadas las ruinas radioactivas de Las Vegas y en el abru-mador muro de contención de un océano desbordado tras el “colapso de losecosistemas” (Villeneuve), y finalmente la evocación, desde la banda sonoracompuesta por Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch, la presencia sónica dela música de Vangelis para la película de 1982 y, en particular, su selecciónde timbres, “futurista” en 1982, retrofuturista/hauntológica en 2017. ade-más, cabe señalar que el momento temporal del origen del ciberpunk, es
80 RaMIRO SaNCHIZ
9 En cierto modo, ya en 1982 el futuro presentado en Blade Runner era en algún sentidoinverosímil, dado que implicaba pensar que en los treinta y siete años que separaban al añode estreno de la película y la fecha que nos confronta al comienzo (“Los angeles, Noviembre2019”) podían no solo ser desarrollada la tecnología necesaria para criar “replicantes” sino,especialmente, para viajar a otros sistemas planetarios (“naves de ataque en el hombro deOrión, rayos C destellando en la Puerta de Tanhauser”, etc).
decir los comienzos de la década del ochenta, viene siendo evocado recien-temente en términos de producción de un “efecto hauntológico” desde seriesde TV como Stranger Things (2016) hasta películas como Mandy (2018) yBeyond the Black Rainbow (2010), ambas ambientadas en 1983.
Tanto Blade Runner como Blade Runner 2049, a la vez, se instalan có-modamente en un espacio de reflexión o debate en el que el posthumanismocrítico (Roden) y el transhumanismo, junto a la urgencia de pensar la eco-logía en términos no antropocéntricos (Morton), abordan la cuestión de loslímites de lo humano. Es en este contexto que el weird, o deriva contempo-ránea del “horror cósmico” de H.P. Lovecraft (Vandermeer), aparece comouna literatura de la disonancia cognitiva ante el afuera radical (que bienpuede ser el de un “futuro” cuya presencia en la cultura parece canceladadesde las nociones de realismo capitalista en Mark Fisher pero que de al-guna manera “regresa” bajo la especie de lo weird). Recordemos que ya enNeuromante y en Conde Cero la fusión de las Ia Wintermute y Neuromanteproduce una consciencia no humana que se dispersa por la red (tras comu-nicarse con una inteligencia similar en alfa del Centauro, en un aspecto dela novela generalmente pasado por alto) bajo la forma de entidades divinaso demoníacas tomadas del panteón de loa del vudú; cabría argumentar, portanto, que el ciberpunk tiene desde su origen un componente de contactocon lo no-humano más allá de sus derivas transhumanistas en relación a im-plantes neuroelectrónicos y su ingeniería genética de toxinas que alteran laperformance cognitiva de los seres humanos. Estas líneas del ciberpunk, cabepensar, encuentran su punto álgido en la serie de relatos ambientados en eluniverso ficcional Shaper/Mechanist (1996), en la que coexisten diversas“humanidades” o “posthumanidades” cuyo proceso de especiación, por lla-marlo de alguna manera, pasa por actitudes contrapuestas ante las posibili-dades tecnológicas. Del mismo modo, el uso del ciberpunk notorio en lostextos especulativos y teóricos escritos por Nick Land durante la década delnoventa confronta a la matriz ficcional del subgénero con el antihumanismomás radical planteado desde una deriva filosófica que comienza con la críticakantiana y se prolonga a lo largo del siglo xx con Bataille, Lyotard y Deleuzey Guattari, hasta llegar a William Gibson, Terminator y Apocalypse Now.
Una conjunción latinoamericana de weird, posthumanismo y ciberpunk(en su derivativo biopunk) puede encontrarse en la ya mencionada Las cons-
telaciones oscuras, de la que me he ocupado más extensivamente en otra parte(2020). En la novela de Oloixarac, un equipo de hackers diseña virus “bioló-gicos” como si se tratara de objetos de software para así “hackear” sistemasnerviosos humanos; el contexto más amplio de este relato, por otra parte,puede leerse como una crítica a la noción clásica de especie en general y de“humanidad” en particular, presentando a los cuerpos “humanos” en términos
CONSOLaS Y TENTÁCULOS 81
de una deriva genética en la que no solo comparece el reino animal completosino también virus y bacterias, en una suerte de frenesí inter-especies (o,mejor, pos-especies) presentado además en relación al capital como procesovirósico-replicativo, en fascinante sintonía con las ideas de Nick Land.
Si Las constelaciones oscuras, junto con Los cuerpos del verano, son enúltima instancia las obras hasta el momento señeras del ciberpunk/posciber-punk argentino, cabe constatar que en Uruguay aún no ha sido publicada (ni,hasta donde sé, escrita) una novela equiparable en términos de uso prove-choso del ciberpunk, aunque el territorio más abiertamente weird sí vienesiendo explorado desde los noventa, como ha sido sugerido más arriba.Cierta conexión entre la narrativa uruguaya del siglo xx y lo “raro” o “in-clasificable” (visible en particular en la obra de Mario Levrero, Marosa di-Giorgio, armonia Sommers y Felisberto Hernández) podría ser invocada, entérminos de tradiciones literarias, para pensar por qué el ciberpunk ha cedidoespacio al weird incluso desde los noventa (Chiappara), como si dijéramosque la literatura imaginativa o especulativa uruguaya parece endémicamenteweird y quizá refractaria a un modo de especulación más volcado hacia lotecnológico duro – pero se trataría de una hipótesis acaso simplista o sim-plificadora.10 Si la síntesis ciberpunk/weird es concebible como un horizonteposible para la deriva del subgénero en estos momentos, el reflejo críticomás elemental de esperar a que los hechos literarios se presenten antes decomenzar a teorizar sobre ellos parece imponerse; el resto quedaría reducidoa la posibilidad de elaborar pronósticos, predicciones, o a declarar el propiocampo de exploración. Vale la pena traer a colación – a modo de dato delque se presume la cualidad de significativo y también de cierre a este artí-culo – que Pablo Dobrinin (2020) aportó a un compilado publicado recien-temente de relatos inspirados por la pandemia de Covid-19 un cuento en elque una catástrofe no detallada extermina a las mujeres, dejando a los hom-bres ocupados con autómatas o “muñecas” a la manera de las construidaspor J.F. Sebastian en Blade Runner. El cuento comienza en un tono weird,
donde las “muñecas” (más meramente mecánicas que los replicantes deBlade Runner) aparecen en la vida del protagonista de manera no explicaday enigmática, para terminar en un contexto distópico o incluso postapoca-líptico, en la que lo weird del comienzo queda resuelto en términos tecnoló-gicos y, de alguna manera, cercanos al ciberpunk. Que la violencia patriarcalsea el residuo final del texto (al final, el protagonista arroja por un barranco
82 RaMIRO SaNCHIZ
10 En última instancia, la tensión o incluso confrontación entre una sensibilidad “punk”y una “weird” podría dar cuenta de la ciencia ficción que propusieron los escritores delMUCFF, incluyéndome.
a la única de sus muñecas que se revela capaz de hablar) aporta, en últimainstancia, un elemento tan inquietante como urgente (a la manera de Las
cosas que perdimos en el fuego (2016), de Mariana Enríquez) a un cuentobreve y resuelto con el virtuosismo narrativo característico de su autor.
Obras Citadas
anónimo. “Un estilo bien corrosivo”. En Diaspar, 1989.Ballard, J.G. “Credo”. En Libro El Péndulo 2, 1991, La Urraca.––––––. Vermilion Sands. Minotauro, 1993Bayeto, Roberto. “Introducción”. En Diaspar 2, 1995.––––––. “La muñeca de Marte”. En Diaspar 3, 1996.–––––– (1997). “Hackers”. En Axxón 93, 1997.––––––. “Toppo Giggio Overdrive”. En Días Extraños, 2002.Borges, Jorge Luis. “Prólogo a la edición de 1954”. En Historia universal de la infamia, 1995,
alianza Editorial.Casanova, Guillermo. Mamá era punk, 1988. Web. 18 de agosto de 2020.Castagnet, Martín Felipe. Los cuerpos del verano. Factotum, 2012.Cosmatos, Panos. Beyond the Black Rainbow. Chromewood, 2010.––––––. Mandy. 2018, SpectreVision, Umedia, xYZ Films.Couto, Tabaré. La era del casete. 2019, Montevideo, Ediciones B.Dobrinin, Pablo. “Quemando Cromo, de William Gibson”. En Diaspar 2, 1995.––––––. El mar aéreo. Fin de Siglo, 2016.––––––. “Las muñecas del señor Izumi”. En Cuentos de la peste, Fin de Siglo, 2020.Chiappara, Juan Pablo. “De lo raro a lo extraño en la literatura uruguaya: lo weird en la novela
Verde de Ramiro Sanchiz”. En Revista Orillas, 2020, Universidad de Padua. Web 26 deagosto de 2020.
Fisher, Mark. Realismo capitalista. Caja Negra, 2016.––––––. Los fantasmas de mi vida. Caja Negra, 2017.––––––. Lo raro y lo espeluznante. alpha Decay, 2019.González, Maielis. “Latin america and Cyberpunk: Notes Toward a Poetics of the Subgenre in
our Continent”. En Paradoxa 30, 2018.Kelly, James Patrick y Kessel, John. “Hacking Cyberpunk”. En Rewired, The Post-Cyberpunk
Anthology, 2007, Tachyon.Land, Nick. “Carne, o como matar a Edipo en el ciberespacio”. En Fanged Noumena Vol. 1,
2019, Holobionte.Lissardi, Ercole. Interludio, interlunio. Fin de Siglo, 1998.López-Pellisa, Teresa, y Zafra, Remedios (eds.). Cibefeminismo: de VNS Matrix a Laboria
Cubonis. Holobionte, 2019.Marchesky, Mónica. “La tía Eulalia”. En Ruido Blanco 4, 2016, MM Ediciones.Morton, Timothy. Hyperobjects: Philosophy and Ecology After the End of the World. Uni-
versity of Minnesota Press, 2013.Oloixarac, Pola. Las constelaciones oscuras. Literatura Random House, 2015Plant, Sadie, y Land, Nick. “Ciberpositivo”. En Ciborgs, zombis y quimeras, 2020, Holo-
bionte.Peveroni, Gabriel. La cura. alfaguara, 1997.Porcayo Villalobos, Gerardo. “Cyberpunk: coyuntura entre Ciencia Ficción y Thriller”. En
Diaspar 2, 1995.Raggio, Víctor. “La mancha voraz”. En Dias extraños 2, 2003.Reynolds, Simon. Postspunk: romper todo y empezar de nuevo. Caja Negra, 2013.––––––. Retromania. La adicción del pop a su propio pasado. Caja Negra, 2016.
CONSOLaS Y TENTÁCULOS 83
Roden, David. Posthuman Life: Philosophy at the Edge of the Human. Routledge, 2014.Salas, Rosa S.G. “El último sueño de Lázaro”. En Contaminación Futura vol.1, 2020. Web
26 de agosto de 2020.Sanchiz, Ramiro. “Trashpunk”. En Axxón 212, 2010.––––––. Los viajes. Melón Editora, 2012.––––––. Caída libre. Estuario Editora, 2017.––––––. “Hackear tu mitocondria”. En Afuera, 2020. Web 26 de agosto de 2020.––––––. “Ciencia ficción uruguaya (1989-2015)”. En Historia de la ciencia ficción latinoa-
mericana vol. 2, 2021, Nexos y Diferencias (en prensa).Sterling, Bruce. Schismatrix Plus. ace Books, 1996.VanderMeer, Jeff. “The New Weird, it’s alive?”. En The New Weird, 2008, Tachyon.Villeneuve, Denis. Blade Runner 2049. 2017, Columbia Pictures.
84 RaMIRO SaNCHIZ
Post-ciencia ficción y escritura bordeliner en la
literatura latinoamericana contemporánea
Maielis González
I
La primera vez que me topé con el término “post-ciencia ficción” fue enel blog “aparatos de vuelo rasante” del escritor uruguayo Ramiro Sanchiz(2016). En su texto, “Idas y vueltas” – que también sería publicado en el pe-riódico La Diaria – empleaba el término para clasificar un conjunto de li-bros, entre ellos Las constelaciones oscuras (2015) de Pola Oloixarac.También se mencionaban como ejemplos de este fenómeno algunas novelasde Jonathan Lethem, la ucronía de Philip Roth, La conjura contra América,
y las distopías de Margaret atwood. Esta denominación no la inventó San-chiz, sino que la crítica norteamericana venía empleándola hacía tiempo,precisamente para catalogar la obra de los autores anglófonos antes men-cionados, además de otros casos.
La post-ciencia ficción estaría aludiendo a la tendencia de ciertos autoresajenos al gueto de la literatura de género a incorporar en sus obras elementosde esta narrativa. Se trataría, se pudiera pensar, de alguna clase de “conta-minación”; de hecho, Francisco Marzioni (2016), para explicar esto mismo,habla de la ciencia ficción como un “género viral” que se infiltra en otrosgéneros, en la literatura general, en el cine y demás discursos. Estas disci-plinas tomarían herramientas de la ciencia ficción para utilizarlas a su gusto“sin necesidad de enmarcar las obras y los escritores dentro del género” (sn).
Hay ciertas maneras en el modo de explicar la post-ciencia ficción queemplea Marzioni que, creo, se deberían matizar. “Escritores cuyos orígenesy tradiciones responden a otros cánones, otros árboles genealógicos, otroscírculos y que sin embargo, se dejaron seducir por ciertas herramientas quebrinda la ciencia ficción como género para narrar sus historias” (sn). Enesta y la anterior cita, el género de la ciencia ficción parecería estar siendo
CAPÍTULO SEIS
tratado como un placer culposo o como una amante que abochorna a los es-critores “serios”, pero que aun así estos terminan rindiéndose ante sus “se-ducciones” y usando sus favores. Y en cuanto a lo expresado sobre lasinfluencias y las genealogías, habría que analizar hasta qué punto la litera-tura toda de ciencia ficción en Latinoamérica no se correspondería con estadescripción de Marzioni.
al hablar sobre la ciencia ficción latinoamericana siempre se llama laatención sobre la situación económica y sociopolítica de la región, para ex-plicar el tipo de ciencia ficción que ha prevalecido en ella. Pero igual o másimportante es el contexto cultural y literario en que esta se consolidó y haseguido desarrollándose. Tendríamos, primeramente, que dar por acordadoque se puede hablar de una cristalización de la ciencia ficción como género,hecho y derecho, en el Río de la Plata durante la década de 1960, momentoen que proliferaron las colecciones y revistas especializadas, así como alánimo reflexivo y teórico en torno al tema. Los autores que se identificaroncomo “escritores de ciencia ficción” y que publicaron en revistas como El
Péndulo y colecciones como Minotauro están inscritos en la misma tradi-ción que los autores mainstream; beben de influencias similares, habitan sumismo árbol genealógico.
La ciencia ficción latinoamericana nunca ha delimitado unas fuertesfronteras con su mainstream – una literatura, es cierto, predominantementerealista, pero que también incluye el fantástico y lo maravilloso dentro desu canon –, de manera que en su panteón literario aparecen autores comoJorge Luis Borges, quien incursionó varias veces en el género y reflexionódurante gran parte de su vida sobre sus temas y posibilidades, o adolfo BioyCasares, a quien se le reconoce, hoy por hoy, como el padre fundador de laciencia ficción moderna en américa Latina. Si a esto agregamos que la acor-dada consolidación del género en la región ocurrió en un momento en quela ciencia ficción a nivel global estaba atravesando un proceso de autocon-ciencia de su historia como literatura y de sus posibilidades y limitaciones,al interior de la revolución que significó el movimiento de la Nueva Ola;tenemos que la latinoamericana llegó a su madurez en un momento de re-formulaciones y puesta en tela de juicio de las características que hacían deuna obra ciencia ficción. La tan comentada novedad experimental de laNueva Ola, si se la analiza con frialdad, se verá que proviene de la adopciónde estrategias narrativas que habían sido utilizadas por mucho tiempo en laliteratura del mainstream.
Esto pudiera no significar gran cosa, pero una mirada atenta a los auto-res, las reseñas y los ensayos – principalmente los de la pluma de Pablo Ca-panna – que se publicaron a lo largo de la década de 1970 en la revista El
Péndulo – que estaría a la cabeza de las publicaciones de literatura de ciencia
86 MaIELIS GONZÁLEZ
ficción en Latinoamérica y gracias a la cual muchos autores anglosajones yde otras tradiciones lingüísticas se leyeron en español por primera vez – re-vela una suerte de interés subterráneo, por parte de los que intervinieron enla revista, por refundar una genealogía del género de la que los escritoreslatinoamericanos pudieran sentirse herederos o, al menos, parientes cerca-nos. Del mismo modo que Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo habíanhecho en la década cuarenta con la literatura fantástica y su Antología. Estarefundación ponía el foco sobre autores cuyas obras no se avenían man -samente a aquello que ya estaba asentado en la cultura popular como “unaciencia ficción clásica” – lo que quería decir, a grandes rasgos, una de tipocampbelliano, con un marcado interés por la tecnología, las prediccionesfuturológicas preferentemente optimistas y los personajes heroicos arque-típicos –; en su lugar, se dio preferencia a autores como J.G. Ballard o Nor-man Spinrad, cuyas obras han solido ser asociadas a aquello que de novedosotrajo para la ciencia ficción la Nueva Ola: el interés por los estados alteradosde la conciencia y las drogas; la satisfacción de violar tabués sociales y cul-turales; la insistencia en lo sexual; el pesimismo respecto al futuro y el ci-nismo hacia la política. Muchos autores de este movimiento vivieron paraver cómo sus obras se publicaban en editoriales que nunca hubieran apos-tado por la literatura de género y como tal, esta filiación fue suprimida decualquier titular.
En la ciencia ficción escrita en español el caso argentino es paradigmá-tico en cuanto a esta disolución de las fronteras entre género y mainstream
desde el punto de vista editorial, pero en países como México y Cuba – losotros dos grandes productores de literatura de ciencia ficción en la época – laciencia ficción, si bien mantuvo su condición de extrarradio, se mezcló confilosofía o historia; incluyó elementos poco ortodoxos en su configuración.La revista mexicana Crononauta (1964), por ejemplo, publicó a la par desus de relatos de ciencia ficción, poemas de Enrique Lihn y Nicanor Parra,bajo el mismo rótulo de “la nueva literatura”; y los escritores y lectores cu-banos estuvieron expuestos y se nutrieron, en el mejor de los casos, tantode los clásicos anglosajones como de la ciencia ficción soviética y la narra-tiva insólita de alejo Carpentier, Eliseo Diego o Virgilio Piñera.
Es decir, desde la propia consolidación del género los autores latinoa-mericanos de ciencia ficción tuvieron claro que este era más amplio de loque se solía pensar y que a ellos les interesaba incluirse en una tradiciónescritural lo más heterodoxa posible. Como ilustración, esto escribe el cu-bano Oscar Hurtado (1971) en el prólogo a su antología, de nombre, Intro-
ducción a la ciencia ficción:
POST-CIENCIa FICCIÓN Y ESCRITURa 87
El género de ciencia ficción, en la mente del corto de vista, se traduce exclusivamente porciencia (física-matemática) ficción, o por ciencia (astronáutica) ficción. Pero lo que no saben,o no ven los miopes, es que en este nuevo género literario la palabra “ciencia” no tiene unsignificado tan estrecho, ni señala con exclusividad a dos o tres ciencias, sino que las incluyea todas. Es ciencia (psicología) ficción con Theodor Sturgeon en su novela Humano, más que
humano; o es ciencia (sociología) ficción, con Frederick Pohl y C.M. Korbluth, con Merca-
deres del espacio; o es ciencia (filosofía) ficción con Borges en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”y en “La Biblioteca de Babilonia”, porque la Filosofía incluye a la Metafísica, que es a suvez, tanto ciencia como literatura. (23-24)
No ocurrió en el resto de los países, sin embargo, lo que en argentina. ac-tualmente en el mercado editorial argentino se publican en las mismas colec-ciones realismo y literatura de género, por igual y sin distinción; siendo laúnica excepción a esto la editorial ayarmanot y la revista Próxima de LauraPonce que sí poseen una clara orientación hacia la narrativa de género.
¿No significaría esto que toda la literatura de ciencia ficción argentina,en especial la publicada contemporáneamente, clasificaría como post-cien-cia ficción? Esta pregunta, además de retórica, es reduccionista. Pero ana-licemos un par de cuestiones al respecto.
Creo que alrededor de la post-ciencia ficción están ocurriendo, al menos,dos fenómenos independientes, que la moldean y definen su perímetro. Elprimero es, precisamente, la existencia de autores que no se consideran a símismos escritores de género y que, no obstante, incursionan puntualmenteen lo que, sin lugar a dudas, caería dentro de los territorios de la ciencia fic-ción, por más que se trate de una ciencia ficción “blanda” o abocada a ex-trapolar cuestiones pertenecientes a las ciencia sociales o naturales y no alas exactas. Y esto, sabemos, no es un fenómeno reciente, sino que existedesde los inicios mismos de la conformación de la ciencia ficción como gé-nero literario.
En la llamada Edad de Oro de la ciencia ficción Ray Bradbury fue ejem-plo de escritor incómodo de ubicar tanto en el mainstream como entre laspáginas de aquella revistas pulp que regían lo que era o no era ciencia fic-ción. O cuántas veces no habremos escuchado lo de que 1984 no es cienciaficción, sino distopía, que sí que es un género serio. Con J.G. Ballard y otrosautores de la Nueva Ola, pasó otro tanto. La opinión y autodefinición de unautor nunca ha tenido más peso que en la ciencia ficción para considerarlodentro o fuera de la categoría.
Casi se podría hablar de una dicotomía entre una “militancia de género” yun “dejarse estar en la periferia de este”; asunto que pudiera ilustrarse muybien con el binomio Le Guin / atwood. Estas dos escritoras han concebidouna ficción especulativa similar, en tanto sus intereses han estado centradosen la sociedad, la filosofía o la conducta humana. Sin embargo, mientras
88 MaIELIS GONZÁLEZ
Ursula K. Le Guin pasó toda su vida en una ardua militancia como escritorade género, pidiendo que este fuera reconocido en los predios de la academiacomo una literatura atendible en sí misma; Margaret atwood continúa acla-rando que lo que ella escribe no es ciencia ficción ni literatura de género.Le Guin, quien en vida fuera amiga de atwood, ante esta diferencia de po-sicionamiento se extiende en Conversaciones sobre la escritura (2020):
Ella no considera que su obra sea ciencia ficción porque su definición del género es muy res-tringida. Para ella la ciencia ficción es más bien fantasía, sucesos que no puedan aconteceren la Tierra. Lo siento, Maggie, pero eso no define a la ciencia ficción, muchas historias delgénero van precisamente de lo que sucede en la Tierra en estos mismos momentos. a menudose extrapola un poco a partir de ahí y eso justamente es lo que hace ella con su ciencia ficción.Coge elementos que se desarrollan en la Tierra, sobre todo políticos, los extrapola al futuroy dice: “ay, Dios mío, que las cosas van a ser así”. Un mensaje bastante funesto. Pero, en re-alidad, es una técnica antiquísima de la ciencia ficción, no sé por qué rehúye la etiqueta, perotampoco cuesta imaginar algunas de las razones. Una muy evidente, que las editoriales noquieren que se la encasille ahí para que no se la considere una “escritora de género”. No ven-dería tan bien. Pero ella, como persona, con lo brillante y compleja que es, no creo que actúemotivada por algo tan mundano. Pero sí que es cierto que genera ciertas fricciones en nuestrosdebates, aunque seamos dos escritoras que nos caemos bien. Yo solo insisto en que cuandoescribo ciencia ficción, sé lo que es y sé que estoy escribiendo. Y que no voy a permitir quelo tilden de otra cosa; y lo mismo digo para cuando no escribo ese género, no quiero que setache de “ciencia ficción” solo porque yo sea una “escritora de ciencia ficción”. (98-99)
Le Guin aludió aquí al otro punto álgido respecto al debate que se pudieragenerar entorno a la post-ciencia ficción: esta nomenclatura se trata de unaseparación virtual concerniente antes al mercado del libro que a una cuestiónestrictamente literaria o narrativa. Se habla mucho de cómo estas obras oautores absorben técnicas o herramientas de la ciencia ficción o, volviendoa Marzioni (2016), cómo “introducen uno o dos elementos que ‘ambientan’un mundo para ejecutar una trama eminentemente simbólica”; pero, pri-mero, ¿de qué técnicas o herramientas de la ciencia ficción estamos ha-blando aquí? Y, segundo, ¿no es acaso toda ciencia ficción eminentementesimbólica? Sobre lo primero, siempre me viene a la cabeza una reflexiónmuy aguda que hiciera Marcelo Cohen (2003) al respecto:
El problema de la CF es que nunca ha tenido estrategias narrativas de su competencia ni dis-positivos que haya desarrollado por su cuenta (. . .) Gracias a su amoralidad textual, a su in-escrupuloso abuso de otras poéticas, la CF es pionera de la posmodernidad literaria y a la vezun género fronterizo entre la ambición y la pretensión. Por eso es fácil parodiarla, pero noviolentarla ni usarla, como si en su falta de dispositivos convencionales se encerrara una as-tucia succionadora; y por eso solo los escritores conformes de pertenecer al género – que esfatal – están al borde de la literatura sin denominación de origen. (16-165)
POST-CIENCIa FICCIÓN Y ESCRITURa 89
Visto lo cual, no es un conjunto de herramientas o estrategias narrativas loque aprovechan estos escritores de la post-ciencia ficción, sino un conjuntode temas, escenarios e instrumental lingüístico propios del género.
No resulta tan complicado percibir cómo las fronteras entre el realismoy la ciencia ficción se diluyen en nuestra contemporaneidad tecnificada yque temas como las Inteligencias artificiales, el ciberespacio, los límitesde la biotecnología, las telecomunicaciones y las sociedades generadas porlas introducciones vertiginosas de estas tecnologías aparezcan ahora en lasficciones de la “literatura general”. Pienso que parte de esta revalorizaciónse la debemos al lenguaje audiovisual y en especial a las series de platafor-mas como Netflix o HBO que han acercado al público general productoshasta hace poco, solo consumidos por minorías. “Black Mirror” (2011),“Years and Years” (2019), “The Handmaid´s Tale” (2016) o “Love, Deathand Robots” (2019) han acortado la brecha y cambiado la mala connotaciónsocial que tenía la totalidad de la ciencia ficción a causa de ser vinculadaúnicamente con el space opera o los romances planetarios de dudosísimacalidad. No obstante, la etiqueta “post-ciencia ficción”, para referirse a unfenómeno que siempre ha existido y que no ocurre después de ninguna cosa,sino que corre paralelo a la historia de la ciencia ficción huele, cuantomenos, a un lavado de rostro de las grandes editoriales para con esta litera-tura, por la que han aumentado su interés en los últimos años.
Sin embargo, no podemos negar la existencia de estos autores que, obien solo incursionan puntualmente en la ciencia ficción o deciden no mi-litar en el género y se consideran escritores de literatura, a secas, por losmotivos que sean. ¿Qué pasa con ellos? ¿Su acercamiento a los temas de laciencia ficción y su posterior tratamiento son distintos? ¿No mereceríanacaso una etiqueta diferente, teniendo en cuenta que es un fenómeno quecontinúa creciendo y que parece, seguirá haciéndolo?
No es la primera vez que me dedico a pensar sobre este tema. En el ar-tículo que escribí para la antología Infiltradas (2019), compilada por Cris-tina Jurado y Lola Robles, aventuraba un término para referirme a un grupode autoras que se ubicaban en los límites de la ciencia ficción: borderliner.La palabra, según el sitio Urban Dictionary, oficialmente se aplica a ciertaspersonas u objetos marginales, problemáticos o inciertos, pero coloquial-mente se utiliza también para referirse a personas con ciertas tendenciasnerd, intereses por la ciencia ficción y la computación, pero que gracias asus destrezas sociales no clasifican plenamente como nerds. En la literaturalatinoamericana contemporánea encontramos muchísimos ejemplos de estaclase de autores o escritura de los bordes. Estos van del Ricardo Piglia deLa ciudad ausente (1992) al Rodrigo Fresán de El fondo del cielo (2009),pasando por Mario Levrero, ana María Shua, Marcelo Cohen, Gabriel Peve-
90 MaIELIS GONZÁLEZ
roni, Martín Felipe Castagnet, Jorge Enrique Lage, Samanta Schweblin oagustina Bazterrica. En este texto nos centraremos en dos novela de escrituraborderliner: Las constelaciones oscuras de Pola Oloixarac y Las imitaciones
(2019) de Ramiro Sanchiz, para analizar cuáles son sus aproximaciones a laciencia ficción y en qué consiste su postura limítrofe.
II
Las constelaciones oscuras (Random House, 2016) de Pola Oloixarac,entreteje las historias de tres personajes sobre los que se focaliza el narrador:Niklas – un científico y expedicionario decimonónico –, Cassio – un hackerque encarna todos los atributos del arquetipo del nerd – y Piera – una cien-tífica “infiltrada” en la masculina élite de las ciencias duras y contratadapor una megacorporación para un proyecto secreto –. La novela recorre tressiglos de historia que comprenden las peripecias de expedicionarios ama-zónicos en el siglo xIx, la educación sentimental de un hacker argentino-brasileño en la década de 1980 y los tejemanejes de las corporacionesprivadas en un futuro muy cercano en que se especula nada menos que conla información genética de la gente. a pesar de la división en partes queposee la novela, que corresponde precisamente a las historias individualesde estos tres personajes, estos límites se volverán difusos y se solaparán enrepetidas ocasiones.
Oloixarac aprovecha varios tópicos e imaginarios de la ciencia ficciónpara perfilar su historia. Esta toma forma a partir de un vaivén que com-prende, en un extremo, maneras más clásicas del género y en el otro, moti-vos de una narrativa que podríamos calificar de ciberpunk o biopunk. alprimer extremo corresponderían los episodios de la vida de Niklas, los frag-mentos que se transcriben de sus diarios, que remiten tanto a los diarios deDarwin y las novelas de H.G. Wells – especialmente a La isla del Doctor Mo-
reau (1896), con sus vivisecciones y sus científicos locos que juegan a serDios – como a una narrativa latinoamericana de principios del siglo xx enque la dicotomía hombre-selva se presenta como una lucha insalvable porla supervivencia – que es una continuación de esa otra dicotomía, civiliza-ción-barbarie, ya anunciada desde el romanticismo –; pensemos en este casoen La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera o en buena parte de la na-rrativa de Horacio Quiroga. Son estos fragmentos, entonces, alusivos a unaciencia ficción pre-tecnocrática y casi pre-industrial, en que abundan lascitas en latín, la opulencia en el lenguaje y el sentido de la maravilla. Elpersonaje principal realiza un viaje a una región selvática que prácticamente
POST-CIENCIa FICCIÓN Y ESCRITURa 91
se comporta como un mundo otro; con lo que se rescata este motivo clásico,tan explotado por Julio Verne, del planeta Tierra como un territorio aún porexplorar; como un paisaje alienígena, en el sentido de “ajeno”.
Las principales extrapolaciones que aquí se encuentran son de natura-leza biológica. Niklas resulta testigo presencial de una historia de hibrida-ción de especies. Esta será relatada más adelante bajo el prisma de lacibercultura y la biopolítica, pero con Niklas cobra los tintes de un tipo deliteratura cronística y apegada a lo maravilloso.
Eran flores como las capuchas de monjes franciscanos gachos, en actitud de recogimiento.La humildad del conjunto contrastaba estridente con la magia orquidácea previa, con el ga-binete, las expectativas, y sobre todo con el ego combinado de Venetia d´adda y Tartared´Hunval. Lo que ocurrió está reservado a las memorias del Nuevo Mundo. al recibir el soplo,de los agujeros marrones surgió un polvo dorado muy denso. El polvo dorado se elevó entrelas narices y navegó por el aire en una sinusoide de oro sobre los asistentes. al borde del des-mayo, extendiendo el cuello para darse bocanadas de la maravilla. Las sensaciones empezarona bajar y sentí como si anduviéramos largo trecho entre pastizales, expansiones pantanosascomo túneles dentro de la selva. Por momentos, sólo lo verde se subía a los ojos y no podíandistinguir más las formas, sólo sentía un sabor amargo y dulzón, un pedazo de pantano via-jándome en la boca. Pero de algo puedo estar seguro. Vi unos gusanos negruzcos tomar po-sición sobre el brazo extendido de una joven, y hundirse en sus venas hasta desaparecer en laespuma blanquísima. Ella se estremeció, abrió grandes los ojos mientras los seres se mezcla-ban con la sangre. Traté de acercarme a ella, tenía que hablarle. (147-148)
El trabajo con el lenguaje y la importancia concedida a lo sensorial y lo em-pírico hace recordar a aquellos primeros cuentos del modernismo latinoa-mericano que se acercaron a una proto-ciencia ficción – Leopoldo Lugones,Manuel Gutiérrez Nájera o amado Nervo –. Se podría decir que hay unánimo de insertarse en esta tradición escritural y que la extrapolación no selimita a imaginar una ucronía de la historia de las ciencias en Sudamérica,como ha dicho la propia autora, sino una ucronía de la escritura de esa otrahistoria. En entrevistas a este respecto Oloixarac (2015) ha dicho:
Intento hacer novelas decimonónicas y las redes entran en juego porque son el mundo en queestán los personajes. Las redes no me interesan, son solo un aspecto, un camino del libro. Lanovela trata de una historia de las ciencias posible en américa del Sur, de los hechos oscurosdel continente en el contexto de una naturaleza que muta. Lo que aporto es la forma en la queescribo. (s.p)
La segunda parte de la novela corresponde al recuento de la vida de Cassio.Se recrea el ambiente de los inicios de la era de Internet, el hacktivismo yla cultura geek. La narración se llena de alusiones a Star Wars, Las Tortugas
Ninjas o El Planeta de los Simios y se hace hincapié en la falta de habilida-des sociales del personaje, en oposición a su destreza informática, llegando
92 MaIELIS GONZÁLEZ
a insinuarse un paralelo entre él y la figura de Nikola Tesla, paradigma delgenio demente e incomprendido; ícono nerd en sí mismo, cuya cercanía conel nombre de Niklas nos pone sobre aviso.
Es en este momento que se introduce la dicotomía “tecnología-política”y comienzan a aparecer rasgos muy característicos de la literatura del mo-vimiento ciberpunk, como la injerencia de grandes corporaciones privadasque patrocinan y ponen a su servicio el desarrollo de la ciencia: “Los cam-pos científicos y la tecnología con capacidades exponenciales han llegadoa un punto donde ya no pueden ser regulados. Por eso es ridículo compor-tarse, no romper todo, rendir pleitesía a jerarquías que no importan”. (128)Se vive en un neoliberalismo salvaje, aunque la falta de escrúpulos de loscientíficos que se prestan al juego de los intereses económicos de las cor-poraciones no está motivada por su apetencia de lucro, sino por el deseo deempujar los límites de la ciencia y obtener “poderes” casi divinos.
Si esta segunda parte funcionara como una sintética novela de apren -dizaje, un bildungsroman del personaje de Cassio en un contexto de cons-piraciones hacker contra el statu quo y de una tecnología que prometealcanzar pronto el umbral de singularidad, la tercera parte se desarrollaen un futuro próximo – 2024 – en el que las computadoras cuánticas sonuna realidad y donde existe un Ministerio de Traza y una red global – laBIONOSE – que recoge las emisiones de información genética y sensorialde los humanos. aquí se fusiona la extrapolación biológica que se venía le-yendo en los fragmentos de la historia de Nikla – que continúa apareciendofragmentariamente en cada una de las partes – con el mundo ciberespacial:ahora se trata de hackear el genoma humano. La rebelión hacker en estecontexto es, por tanto, contra esa centralización de la información y delpoder. La posthumanidad que propone Oloixarac no es aquella en que noshemos fundido en una sola mente en el ciberespacio, sino una que descen-traliza, también, la figura del humano; que relativiza su importancia en elmapa de especies:
Es que están levantando, con cada muestra de aDN, el aDN de todos los organismos quecomponen esa historia. Ácaros que recorren la piel, flora intestinal, flora bacteriana que habitala boca, fagos, hongos, bacterias llanas. Los genomas humanos representan solo el diez porciento de todas las células que ocupan el espacio corporal; el noventa por ciento restante estáhecho de los genomas de hongos, bacterias, protozoos; como se dice, “yo” es más bien “ellos”en un porcentaje muy alto. (181)
Hacia el final de la novela, Oloixarac parece dejar la trama al borde de unapocalipsis o, al menos, de un colapso del mundo tal y como lo conocemos.Una vez más, la hibridez y las modificaciones corporales que se atisban novan a ser las del imaginario ciberpunk de los ochenta, noventa – y aun, los
POST-CIENCIa FICCIÓN Y ESCRITURa 93
dos mil –, con su proliferación de tribus urbanas y contraculturas a medioasimilar por el establishment. El título de la novela da algunas claves: lospuntos de luz que podemos percibir en la bóveda celeste son apenas la si-lueta de constelaciones oscuras a las que no prestamos atención. Y estas nohacen referencia solamente a los hilos que mueven los poderosos para or-denar la sociedad en que vivimos, para decidir quién vive y quién muere ocómo usar todo lo que saben y poseen de nosotros; las constelaciones os-curas son también todo el entramado biológico que nos circunda y del cualcreemos estar a la cabeza, sin sospechar que silenciosamente la vida conti-núa abriéndose paso sin pedir permiso ni contar con nosotros. Y de estotuvo la certeza Niklas dos siglos antes de que Cassio y Piera encabezaranesta siniestra e inimaginada revolución:
He visto el demonio de la botánica, el demonio de la literatura más abstrusa y desencajada,de las bibliotecas ardientes, pero ¡por Saturno y sus lunas! aquéllos eran unos demonios de-masiado suaves y de pieles tanto más exquisitas, para los que ninguna historia natural mehabía preparado jamás . . . He visto tropas de ratas de ojos enrojecidos que cazan y conducena los hombres, que visten las pieles de los animales que cazan, que por artes que exceden ellenguaje parecen entenderse y organizar ataques… ratas que tomaron a la especie por sor-presa, que dejaron de merodear los bajíos y ahora rugían ignoradas y feroces, aria evolutivaen la sinfonía de los seres guerreros. (217)
Por otra parte, en Las imitaciones (Vestigio, 2019)1 de Ramiro Sanchiz, Fe-derico Stahl, el personaje constante de las ficciones del escritor uruguayo,es una estrella de rock – mezcla entre Bob Dylan, Jim Morrison y DavidBowie –, cuya vida tuvo lugar en un mundo ucrónico en el que la SegundaGuerra Mundial terminó en un conflicto atómico que destruyó por completoel hemisferio norte. Tras un crudo invierno nuclear, la historia de la civili-zación fue “rebooteada” al hemisferio sur, a comienzos de los años ochenta,lo que ha implicado un devenir distinto no solo de la historia del rock – sobrela que se hace un especial énfasis, ya que Valeria, la protagonista de la no-vela, es una especialista en la vida y la obra del fallecido Stahl –, sino de lahistoria de las ciencias, especialmente la informática; contando, además,las diferencias lógicas de esta sociedad alternativa que obtiene la proteínaanimal de comer insectos, es fértil en tribus y leyendas urbanas post-apo-calípticas y en la que las fronteras han sido trastocadas.
94 MaIELIS GONZÁLEZ
1 Esta novela se publicó por primera vez en 2016 por Décima Editora, en Buenos aires.Sin embargo, la versión que yo leí y en la que me baso es la de la editorial colombiana Ves-tigio, que es algo diferente, sobre todo porque, como explica el autor en los agradecimientos,no incluye algunos materiales extra que sí incluía la primera y argumentalmente también pre-senta alguna modificación.
Tal y como sucedía con Las constelaciones oscuras, este texto oscilaentre dos grandes referentes de la literatura de ciencia ficción. Por una partebebe de la narrativa de Philip K. Dick, con el que podemos relacionarlo nosolo por el hecho de que estemos frente a una ucronía, como lo es una delas novelas más célebres del norteamericano – El hombre en el castillo
(1962), en que los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial –, sino con unanarrativa de Dick más tardía, que explora los terrenos de la novela concep-tual y a la cual pertenecería VALIS (1981), en la que un alter ego de Dick,a manera de detective, busca desesperadamente a Dios, responsable del cri-men definitivo. Por la otra, aparece nuevamente la influencia del ciberpunk,aunque quizás sea más acertado detectar el diálogo, de manera más puntual,con las producciones de William Gibson de la llamada Trilogía de Blue Ant,que se sitúan en un futuro tan cercano que podría ser cuestionable su clasi-ficación como ciberpunk e incluso como ciencia ficción. En todo caso, lafiliación de Las imitaciones con el ciberpunk la pudiéramos sentir tambiénen esa especie de estética cancelada, por retrofuturista, que ha terminadopor parecernos el movimiento todo de Gibson y Bruce Sterling.
Hay que decir que en la medida que la novela de Sanchiz se aproximamás al primero de estos ejes; en la medida que bebe de ese Dick, incómodoen sí mismo de ubicar dentro de la ciencia ficción, más se aleja de la litera-tura de género. Las imitaciones juega en todo momento con las posibilida-des cruzadas y la proliferación de historias y sus versiones. a pesar de queel viaje de la heroína es uno de tipo detectivesco – busca pistas sobre la po-sible muerte fingida de Stahl y pretende dar, igualmente, con el paraderode su esposo y su suegro – no se sigue un orden deductivo y, a fin de cuen-tas, no parece interesar mucho dar con una “verdad”, sino que hay un dis-frute con el regodeo en la multiplicidad de historias que se dan comoposibles. De manera que la novela se compone por la yuxtaposición de se-ries que no van a recibir una aclaración: la vida y muerte de Stahl; las le-yendas urbanas y rurales de este mundo que incluyen ovnis, mutantes ytransferencias espirituales; o los experimentos cibernéticos relativos a lacomputadora cuántica LEO13000. Evidentemente, esta incompletitud yfalta de respuestas opera contrariamente a como lo haría una novela que “mi-litara” en las filas del género. La nebulosidad que rodea ciertos pasajes – par-ticularmente los que narran el efecto de las drogas sobre la mente de laprotagonista – establece el parentesco de esta novela, tal y como ocurre conla literatura toda de Sanchiz, con el new weird. Este género o subgénero, alimplicar el enfrentamiento de los personajes con lo incognosible y, portanto, lo inefable, entra en una especie de contradicción con la cualidad ra-cional, inherente a la ciencia ficción.
POST-CIENCIa FICCIÓN Y ESCRITURa 95
Es uno de esos momentos, como en algunos sueños, en que el mundo está entre paréntesis ytodas las cosas se repliegan a una característica del universo mayor, más profuso y denso,con más dimensiones. Hay imágenes en las que podemos ver algo en el fondo o algo en la fi-gura, o una orientación particular de un diseño; este era ese momento mínimo, “inefable”,diría, en que pasamos de una a otra: de la vieja a la joven de perfil, de la escalera que sube ala escalera que baja, de la columna adentro a la columna afuera. Entonces Valeria, que ha en-tendido que está en muchas partes, que está en el laberinto pero también en compañía delviejo, que habla con Federico Stahl pero también con la computadora, dice:– Yo creo que fui antígona hasta que Federico Stahl, en la televisión, hizo llorar a mi padre.Después de eso ya no lo fui más. algo se interrumpió y tomé otro camino. (172-173)
Sanchiz, como en casi la totalidad de sus novelas, se extiende en divaga-ciones filosóficas y embarca a sus personajes en largas disquisiciones sobreFísica, Matemáticas o Lingüística. Esto responde a los usos que da y losobjetivos que tiene el autor respecto a la creación de mundos autónomos,como es este de Las imitaciones. así lo explica en relación a la narrativadel boliviano Edmundo Paz Soldán, quien también cabría en esta nóminade escritores bordeliner:
Creo, entonces, que Edmundo – como buena parte de la ciencia ficción – construye mundospara hablar del presente y alcanzar una comprensión mejor de este, mientras que yo lo intentohacer para vaciar al presente de sentidos. Edmundo, en ese sentido, tiene objetivos claros,mientras que yo, para usar la analogía de la película The Dark Knight, una de mis favoritas,estoy más del lado de los que quieren ver el mundo arder. (456)
Por el costado del ciberpunk, si bien en la sociedad que presenta la novelase tienen noticias de la existencia de tribus urbanas – folkybolches, agroboys,nenas cósmicas, patriagaucheros, ruralistos – o aparece, una y otra vez,aMRITa en calidad de megacorporación que va propagándose como uncáncer por los servicios públicos; se hace más hincapié en la interacciónhombre-computadora. Esta ucronía ha implicado que Internet no exista taly como lo concebimos hoy. La mecánica cuántica parece ser una historiapasada de boca en boca y conocida solo por una élite freak y la conexióncon el ciberespacio está mediada por el consumo de ciertas drogas de diseñoy la “alternativa wetware” – la inyección o ingestión de una sustancia exac-tamente diseñada para producir en la mente la misma simulación creada porla computadora, o para ayudar a interactuar mejor con el aparato –, en unacalidad bastante informal que recuerda a lo que el propio Sanchiz ya habíaesbozado en su novela Trashpunk (2012):
Me recordaba un subgénero de ciencia ficción que había querido crear allá por 1997, o quizá unpoco antes, bautizado trashpunk y entendido como la derivación de la corriente liderada por Wi-lliam Gibson y Bruce Sterling hacia el Tercer Mundo. Se trataba de una especie de micromito-
96 MaIELIS GONZÁLEZ
logía de hackers y cowboys de consola que debían arreglarse con los materiales a mano, así fue-sen un Family Game o un atari, a la vez que apelaba a la cultura de las drogas, los químicos dediseño y todas las sustancias psicoactivas imaginables; la realidad virtual (. . . ) tenía más deLSD y DMT que de conexiones neuronales a la Neuromante y The Matrix. (9)2
Este, por otro lado, es un rasgo muy particular de la narrativa de Sanchiz, yuno que se emparenta con la literatura latinoamericana de la década de 1960:el ánimo totalizador. Con el Proyecto Stahl, que abarca toda la producciónde novelas y relatos del escritor uruguayo, Sanchiz ha trazado un mapa dela(s) vida(s) de este personaje que incluye también historias alternativas yno todas, como es el caso de Las imitaciones, transcurren en el universoque habitamos sus lectores. así tenemos, por ejemplo, que esta ucronía yase nos adelantaba en el final de El gato y la entropía (2015). Esta concep-ción sistémica de su literatura habla de una creencia, que Sanchiz (2019,2014) ha expresado en entrevistas y artículos, de que toda serie de produc-ciones de significado pudiera describirse de manera cibernética y no huma-nista, y su proyecto es una manera de plasmar esto.
La posibilidad de una lectura o descodificación de lenguajes diversos,no necesariamente humanos, que nos circundan, pudiera ser clave para en-tender estas dos novelas y sobre ello me gustaría detenerme un momento.
Si algo aparece en ambas obras es la importancia concedida a la nociónde lenguaje. No hablo de cómo Las constelaciones oscuras y Las imitacio-
nes poseen un marcado interés en hacer sentir al lector que está lidiandocon un lenguaje “no natural”, sino que el propio concepto de lenguaje comocódigo, como sistema de signos para establecer una comunicación, es me-dular. Las constelaciones oscuras insiste, una y otra vez, sobre el acto deleer; la biología y el aDN, en definitiva, devienen un lenguaje o supralen-guaje que se hace legible a través de la tecnología y se convierte en un armaen las manos de los poderosos. Oloixarac, como ya se dijo, realiza un des-montaje del antropocentrismo en su novela al proponer una historia humanaentendida como una historia bacterial. Sanchiz aventura en la suya algo muyparecido: la existencia de una mente colectiva que operaría un nivel por en-cima de este lenguaje en que nos comunicamos los humanos, unos conotros. En una entrevista de 2019 amplió:
Quizás en última instancia, la biosfera completa – en la que operan todo tipo de lenguajes:plantas que emiten sustancias químicas para atraer insectos que se coman sus parásitos, ani-males que liberan feromonas, equilibrios de salinidad en los océanos, concentraciones de
POST-CIENCIa FICCIÓN Y ESCRITURa 97
2 Esta novela corta fue escrita en 2012 y publicada de manera digital y para su descargagratuita por el autor. Se puede acceder a ella en diferentes sitios, por ejemplo: http://leedor.com/2012/05/07/trashpunk/.
CO2 reguladas en algo así como una homeostasis global, etc. – pueda ser pensada justamente,como una mente colectiva, y esa mente necesita algo así como un lenguaje para operar, paracontarse el cuento de sí misma. (463-464)
En este antihumanismo o posthumanismo presente en ambas obras, creo,no obstante, hay una diferencia de matices. No en vano es Tesla la deidadtutelar que gravita sobre la obra de la argentina – el genio chiflado, delirante,casi un prestidigitador y en más de un sentido, peligroso –, frente a la figurade Turing, presencia fantasmagórica en la de Sanchiz y en quien se condensael imaginario del genio ninguneado, el héroe no reconocido, patrono de loshackers. En Las constelaciones oscuras el tránsito hacia esa posthumanidadhíbrida se presenta como problemático, como clausura de nuestra civiliza-ción, como apocalipsis; en Las imitaciones se le mira como deseable, posi-blemente porque Sanchiz no está cifrando en su obra una crítica a nuestrasociedad, como sí pudiéramos interpretar que hace Oloixarac.
Pero más allá de las tramas, al ser interrogados sobre sus concepcionesliterarias, estos dos autores parecen tener posturas afines. Sanchiz, al hablarde post-ciencia ficción, ha sintetizado el fenómeno como aquella literaturaque no trata la ciencia ficción como un género, sino como un lenguaje. Oloi-xarac ha dicho que para ella el apocalipsis (refiriéndose al apocalipsis tecno-lógico de su novela) es una especie de koiné, de lingua franca de lacontemporaneidad. La ciencia ficción a la que ellos están aludiendo, entonces,es una análoga a las narrativas del ciberpunk. Y el ciberpunk, ya sabemos, hadejado de ser, desde hace un tiempo, una forma de imaginar el futuro. Esantes la representación de un presente tecnológicamente intensificado en quelos narradores de las historias no se preocupan en hacernos entender la dife-rencia entre el mundo representado en esas narrativas y este en que vivimos.
Esta es la razón por la que en estos y otros relatos contemporáneos deescritores bordeliner – tal y como escribiera Ezequiel de Rosso (2012) –los saberes son presentados a modo de contraseña: se da por sentado que ellector entiende porque pertenece al mismo espacio social y se crea un efectode continuidad entre los lectores y las voces narrativas. Esto se consigue apartir de la apelación a una jerga y a un conjunto de referencias asociadasgeneracionalmente.
Por otra parte y a despecho de la utilización del instrumental lingüísticociberpunk por estos autores borderliner, no todos ellos lo utilizan con unaintención política, como muchas veces se pide o se quiere encontrar al leereste tipo de narraciones. En Oloixarac – como pudiera ocurrir con Paz-Sol-dán – acaso es más plausible este tipo de lectura; en Sanchiz – como pasaen Los cuerpos del verano de Martín Felipe Castagnet – es extremadamentedifícil forzar dicha interpretación.
98 MaIELIS GONZÁLEZ
En conclusión, las novelas de estos dos escritores asumen temáticas yescenarios que indudablemente pertenecen a los imaginarios de la literaturade ciencia ficción – desde la más clásicas a las variantes más posmodernas –.Los mundos alternativos o futuros próximos que estos construyen respondena la contingencia de estar viviendo, hace un tiempo, en un mundo que es ensí mismo de ciencia ficción. Pero estos autores no tienen los objetivos dequienes escribieron o escriben género; no les interesa el aspecto del extra-ñamiento cognitivo – que argumenta Darko Suvin, debe estar presente parapoder hablar de ciencia ficción – sino que les interesa llamar la atenciónsobre otros atributos como el lenguaje o los engranajes de su propia escri-tura, según ellos mismos argumentan. Yo agregaría que, además, en estaoperación desacralizadora – si algo sagrado hubiera o quedara en la cienciaficción – estos autores bordeliner – que publican en casas editoriales degran alcance, reciben la atención de la crítica y llegan a un público distintodel que consume género primordialmente – están propiciando una lecturadesautomatizada y, ahora sí, extrañada de un género que terminó tragándoseentera la realidad.
Obras citadas
Chiappara, Juan Pablo. “Me resulta fascinante pensar una literatura del transhumanismo odel antihumanismo.” 2019, Caracol, Sao Paolo, N. 17, Ene/Jun, 2019, 463-464.
Cohen, Marcelo. ¡Realmente fantástico! y otros relatos. Vitral, 2003.Hurtado, Óscar. Introducción a la ciencia ficción. Colección de Bolsillo Básica, 1971.De Rosso, Ezequiel. “La línea de sombra: literatura latinoamericana y ciencia ficción en tres
novelas contemporáneas”. En Revista Iberoamericana, Vol. LxxVIII, Núms. 238-239,Enero-Junio, 2012, 311-328.
Le Guin, Ursula K. y Naimon, David. Conversaciones sobre la escritura. alpha Decay, 2020.Marzioni, Francisco. (2016). “Post ciencia ficción: del pulp a la literatura universal”. En Eva-
risto Cultural. Web. 27 de marzo de 2020.Oloixarac, Pola. Las constelaciones oscuras. Literatura Random House, 2015.Mattio, Javier. “La gente muy idiota o muy inteligente tiene comportamientos parecidos”,
2016 Web. 27 de marzo de 2020.Sotomayor, Carlos. “Jardín de Libros. Entrevista a Pola Oloixarac.” 2015, Web. 27 de marzo
de 2020.Sanchiz, Ramiro. Las imitaciones. Ediciones Vestigio, 2019.––––––. “Idas y vueltas”. La Diaria, 2016, Web. 27 de marzo de 2020.––––––. Trashpunk. 2012, Web. 27 de marzo de 2020.Urban Dictionary, Borderliner. Web. 27 de marzo de 2020.
POST-CIENCIa FICCIÓN Y ESCRITURa 99
Horror y tecnología en Nefando, de Mónica Ojeda
Edmundo Paz Soldán
La novela Nefando (Candaya, 2016), de la escritora ecuatoriana MónicaOjeda (1988), es una potente y perturbadora exploración del cruce entre ho-rror y tecnología, de los límites difusos entre erotismo y pornografía, de lasexualidad infantil y lo que se puede representar o no con la escritura, y delas formas extrañas que tienen los individuos de lidiar con los traumas. Ne-fando es también la representación narrativa de una nueva ecología de me-dios instalada en el paisaje contemporáneo, en el que la novela debe abrirsepaso en un espacio marcado por la presencia de internet. Nefando capturala intensificación del cambio cultural producida a fines del siglo pasado porla llegada de nuevas tecnologías y formas de comunicación relacionadascon internet, y sugiere que hoy toda imaginación es una imaginación por-nográfica, marcada por excesos y compulsiones producidas en el sujeto ensu interacción con internet. Esa interacción, de hecho, transforma la psiquisy la percepción del sujeto.
Nefando no está sola en la literatura latinoamericana contemporánea;son varios los libros que, desde diversas perspectivas, están explorando unanueva ecología mediática en la que la tecnología se cruza con internet. EnLos cuerpos del verano (2012), Martín Felipe Castagnet narra una historiatranshumanista, en la que la posibilidad de la vida después de la muerte seconvierte en realidad e internet es la ultratumba donde van a parar nuestroscerebros, para, después de un largo estado de “flotación”, volver a la vidaen otro cuerpo; internet es un espacio donde la tecnología no es un espacioaséptico sino más bien algo que se contagia de nuestros cuerpos: “quieroevitar tocar la pantalla transparente y fría. Podría jurar que huele a sangre,a líquido amniótico; sé que son mis sentidos, sobreestimulados por regresaral espacio donde viví una vida entera” (14). En el cuento “astronautas”, deDenis Fernández (2016), internet es una metáfora del ingreso a una realidad
CAPÍTULO SIETE
otra: visitar la Deep Web como un cuerpo convertido en bot puede transfor-marse, gracias a los recursos de la ficción especulativa, en algo literal; lohumano, sin embargo, asume contornos no humanos: “los astronautas quenavegan a través de la Internet Profunda… deambulan con formas mons-truosas, moldeadas como si estuvieran hechos de plastilina, y tienen unacapacidad de transformación doscientos millones de veces superior a la ca-pacidad que tienen los pulpos de imitar a otros animales” (sn). En Mapasterminales (2017), de Lucila Grossman, la tecnología e internet son los pun-tos por los que pasa la comunicación de los personajes; en realidad son lospuntos por los que de hecho todo pasa: ya no se trata de relacionarse con lared, sino de ser la red. así, nace una nueva forma de percepción, que la na-rradora captura en esta suerte de declaración generacional de intenciones:
Nosotros no queremos comer, nosotros no dormimos, a nosotros nos duele la espalda de estarbuscándonos en el celular, desesperadamente, entrando a Invirox, sin poder comunicarnos,esperando la llamada, nosotros somos adictos a la red que nos comunica con nosotros, dehecho no estamos seguros de querer estar con otros que no sean nosotros, menos todavía dequerer estar en el medio de la montaña con otros, así estamos bien, es que así nos comunica-mos, y cuando no nos comunicamos no hay nada, porque afuera de la línea está vacío, nadienos pregunta si pasa algo, porque a todo el mundo le pasan cosas todo el tiempo, todos acátienen el eje sensible a volumen máximo . . . (107-8)
En todas estas ficciones internet se convierte en el espacio generador deformas narrativas que van desde el realismo hasta la ciencia ficción. Internetpuede leerse, de hecho, como una forma que estructura la subjetividad delos personajes y la vida misma.1 a la totalidad de la ciudad o el país en elque se mueven sus personajes, al ritmo acotado del tiempo de vida de esosmismos personajes, a la regulación de ciertas jerarquías que funcionan enlas instituciones sociales, internet se opone creando redes que permiten quelos personajes encuentren vías de fuga: rupturas del ritmo biológico y de lasjerarquías que regulan el día a día.
Internet es una red: la tensión entre el mundo exterior y el hiperespacioamenaza con disolverse, y en algunos casos llega a romperse: los personajesvan a internet a esperar ser revividos (Castagnet), se transforman en códigosbinarios para explorar el espacio digital (Fernández), encuentran allí las hue-llas de su trauma (Ojeda), y no se dan cuenta de su existencia porque vivenahí todo el tiempo (Grossman). Como dice el narrador de Los cuerpos delverano, “internet modificó la realidad al convertirse en objeto; la red tieneuna existencia tan concreta como las ciudades de una civilización” (66).
102 EDMUNDO PaZ SOLDÁN
1 En Yakarta (2016), de Rodrigo Márquez Tizano, la pantalla convierte en ciborgs a suspersonajes, obsesionados por un juego administrado por la Secretaría del Caos y el azar: parajugar, los cables deben conectarse al mismo cuerpo de los jugadores.
En Nefando, los seis jóvenes que comparten un piso en Barcelona– quie-ren representar, a través del arte y la tecnología, los fantasmas más sórdidosde su infancia y su presente; la novela articula una reflexión sobre esos de-seos de representación. El destino de los hermanos Terán es el más com-plejo: abusados por sus padres cuando niños, deciden crear un videojuegoprohibido llamado Nefando que dice algo de esa experiencia que los marca,y lo alojan en la Deep Web; después de todo, como dice el Cuco – compa-ñero de piso, diseñador de videojuegos –, “¿para qué servía la tecnología sino era para narrar nuestros horrores?” (107) Internet no es el espacio utópicode libertad con el que soñaron sus creadores, sino una réplica de las perver-siones morales que se encuentran en el mundo.
En El universo de las imágenes técnicas (1985), el teórico checo-bra -sileño Vilém Flusser sugiere que las imágenes técnicas – fotografías, videos,hologramas: aquellas producidas por los aparatos, en oposición a las imá-genes tradicionales – terminarían por desterrar el predominio de los textoslineales en la comunicación de los seres humanos, y que eso produciría “mu-taciones en nuestra vivencia, en nuestro conocimiento y nuestros valores” (29).Flusser incorpora al debate sobre el lugar de la imagen en la sociedad con-temporánea las teorías cibernéticas de la información y señala que, en el uni-verso emergente de la virtualidad, ya no importa cuán verdadera o falsa esuna imagen, sino solo cuán probable. Las imágenes son “superficies cons-truidas con puntos”, productos de una ciencia y técnica revolucionarias quearrasan con todas las “formas sagradas” para recomputarlas después a su ma-nera: “Daguerre y Niepce son más peligrosos que Robespierre y Lenin” (91).
Para Flusser hay un lado perverso en el predominio de las imágenes téc-nicas; el núcleo de la sociedad informática ya no es el de “estar en el mundo”sino el de “estar frente a la imagen”. Cierto determinismo en cuanto al pesoabrumador de la tecnología en el presente lo lleva a sugerir que las imágenestécnicas producen una sociedad totalitaria dispersa, de individuos “solitariosy programados”. El desafío consiste en buscar formas de reunir la disper-sión; eso solo se puede hacer a través de la politización de las imágenes yde la inyección de valores en estas. Eso no es fácil si uno no sabe qué hayen la “caja negra” de los dispositivos y no maneja los nuevos lenguajes paracrear imágenes. asumimos la racionalidad de las computadoras como siestas fueran neutrales, objetivas, pero no tomamos en cuenta que los pro-gramas de inteligencia artificial muchas veces replican los prejuicios de suscreadores. Citando de nuevo al narrador de Los cuerpos del verano: “la tec-nología no es racional; con suerte, es un caballo desbocado que echa espumapor la boca e intenta desbarrancarse cada vez que puede. Nuestro problemaes que la cultura está enganchada a ese caballo” (32). Flusser diría entoncesque para subvertir los programas hay que conocer los programas.
HORROR Y TECNOLOGÍa EN NEFANDO 103
En Nefando, Ojeda está consciente del peso de las imágenes técnicas ydel hecho de que las cuestiones éticas se dirimen hoy en una ecología mar-cada por las nuevas tecnologías: un nuevo lenguaje es un nuevo vocabulario.así, la novela registra una coexistencia incómoda de lenguajes, desde el li-terario, con Kiki, la escritora de novelas pornográficas, hasta el de la pro-gramación de computadoras, con Cuco, el diseñador de videojuegos (amboscompañeros de piso de los hermanos Terán).
El lenguaje de la programación es un lenguaje otro; su otredad puedeverse a partir de sus códigos de funcionamiento:
#include <dtdio.h>int main () {// camuflate camaleón (39)
Cuco descubre en la ética del hacker sus propios valores, los de la creativi-dad y la libertad. Más aun, descubre una forma de entender el mundo: “Lavida, para que fuera armoniosa, se dijo a sí mismo arrugando la frente, debíaser una sucesión ordenada de algoritmos” (40-1). El lenguaje de los códigosde programación es también una forma de percepción: en la cita señaladaanteriormente, Cuco no está programando una computadora, sino escri-biendo un mensaje a sus amigos para robar billeteras a los turistas en Bar-celona. Escribir es programar, y programar es “manipular las constantes asu antojo y aplicar la creatividad sobre instrumentos precarios” (41). Unhacker latinoamericano sabe de esa precariedad. Cuco roba billeteras en lasRamblas, pero también es un pirata en la red.
Sabemos poco del lenguaje de los programadores, pero lo que hacen in-filtra nuestros días. así como alguna vez Cortázar planteó, en un cuentocomo “Continuidad de los parques”, la oposición entre la práctica de la lec-tura como un bien inútil ante la utilidad del trabajo, Cuco sugiere que la po-esía – ergo, la literatura – es el lenguaje de lo inútil si se lo compara con lacapacidad del lenguaje de los programadores para convertir ideas en acciones(41). Ese lenguaje puede ser la base incluso de la democracia y de la des-obediencia civil: son los hackers quienes muchas veces están en la avanzadade las protestas sociales antiglobalizadoras. Esa politización de las imágenestécnicas – y por extensión, del lenguaje que las programa – de la que hablaFlusser está en los programadores. Los programadores son los nuevos revo-lucionarios: buscan inyectar valores, politizar las imágenes (también, por su-puesto, son los nuevos reaccionarios, repitiendo viejos prejuicios en lacirculación de estas imágenes). La paradoja es que sabemos poco de su tra-bajo, escondido en la “caja negra” de los aparatos técnicos. Nos enfrentamostodos los días a nuestras máquinas sin tener una idea de su funcionamiento.
104 EDMUNDO PaZ SOLDÁN
Habría que pensar entonces en el gesto politizador de las imágenes téc-nicas en Nefando. Porque los hermanos Terán, víctimas de abuso sexual porparte de su padre, contratan a Cuco para crear un videojuego llamado Ne-fando, el cual será alojado en la dark web. Para que Cuco cree ese juego leentregan los videos de los abusos, grabados por su padre. Los hermanosTerán, que han decidido hacer frente a su trauma no desde la perspectiva mástradicional de víctimas, sino, en una jugada radical de Ojeda, hablando deltema como si fuera normal y haciendo como que no ha pasado gran cosa,también actúan políticamente al apropiarse de esos videos y permitir queCuco los resignifique. Sus memorias son el punto de partida para la exis -tencia del videojuego: “Veo los senos chicos de [mi hermana] Cecilia rebo-tando . . . a papá le gustaba más antes, pero crecimos . . . Mi madre nos mirósiempre desde una esquina filosa. Sabía lo que papá nos hacía” (126).
La novela pone en juego constantemente varias jerarquías en la luchapor las imágenes. El padre que ha filmado a sus hijos mientras abusaba deellos es un conocido productor de documentales. Podría ser una crítica fácila las hipocresías del sistema; es más productivo, sin embargo, leer este gestocomo parte de las redes que teje la novela en torno al uso de las imágenestécnicas por parte de los personajes. El padre se conecta a la esfera públicaa partir de su trabajo como documentalista; en la esfera privada, la de la fa-milia, está conectado a sus hijos, más allá de los lazos sanguíneos, a travésdel abuso sexual y de las imágenes del abuso:
a veces vimos en el cine los documentales de papá. Su nombre tenía una cola de aplausos yde notas en los periódicos. a veces me llamaban el hijo de Fabricio Terán porque no sabíanque yo era teddy00.avi. Nadie conocía mi nombre ni el sonido de mis gritos. Los documen-tales de papá sobre los huaoranis y los taromenanes se parecían muy poco a teddy.vs.piggy.vs.bunny.avi. (126)
antes de que los hermanos las usen, esas imágenes también van articulandosu propia red en esa esfera privada/pública de la Deep Web, donde circulaen los grupos de pedófilos. No es casual la presencia continua de la Deepweb como uno de los puntos centrales de sentido de la novela. No solo setrata de una metáfora relacionada con todo aquello que se desplaza en laoscuridad – se calcula que solo el 6% de nuestras comunicaciones circulaen el internet “normal” –, sino también con el hecho de que las redes glo-bales que se crean en la novela aparecen tanto en la parte visible de internetcomo en la parte invisible: Nefando sugiere que las comunidades – tanto laslegales como las ilegales – se construyen hoy a partir de la circulación delas imágenes técnicas.
Pero no solo se trata de su circulación sino de la imposibilidad de dete-nerla, su capacidad de retroalimentación y retrogeneración continua, la vira-
HORROR Y TECNOLOGÍa EN NEFANDO 105
lidad como elemento central de la cultura contemporánea: la red se despliegaal infinito y es capaz de romper límites sociales y fronteras nacionales, te-jiéndonos a todos en su mapa global. Lo que hacen los hermanos una vez queconsiguen los videos, no es buscar un cortocircuito que frene su desplaza-miento sino, más bien, seguir haciéndolos circular, aunque resignificándolos,reapropiándose de ellos. En la era de la reproducción mecánica y de la post-fotografía, los hermanos parecen intuir que la única forma de enfrentarse a lared creada por las imágenes es uniéndose a ella en sus propios términos.
Se dice que no hay desaparición en internet: una vez llegan las imágenesahí, quedan almacenadas en algún lugar, agazapadas, esperando el momentopropicio para atacar. Los hermanos Terán no solo se enfrentan al traumacon su gesto resignificador, sino también ingresan al juego sintomático dela circulación. Es un gesto ético quizás inútil, dado que lo que hacen es pocoante la posibilidad de que esas mismas imágenes estén circulando por varioscaminos en internet, viralizándose y recreándose en diversos gifs y memesy archivos de todo tipo; de todos modos, funciona como gesto: en los vasoscomunicantes de la red no nos queda más que el pequeño gesto resignifica-dor de la imagen.
ahora bien, así como se habló mucho del potencial utópico de la red ensus inicios, también se habló de la capacidad anárquica y subversiva de laDeep Web en determinado momento de su historia. La internet profunda erael lugar del silk road, donde uno no solo podía comprar y vender droga; tam-bién era el lugar donde, a través de avatares, de identidades falsas, el sujetopodía dar rienda suelta a sus fantasías, a su maleable posibilidad de ser otrosin dejar de ser el mismo (esa es la fantasía que despliega “Monstruos”, elcuento de Denis Fernández, pero encuentra sus límites en Nefando).
La novela está consciente del potencial utópico de internet como el espa-cio de una nueva moral capaz de desafiar al sujeto burgués. Ese internet es elque defiende Cuco al crear el videojuego Nefando en el que incorpora lasimágenes de los abusos a los hermanos Terán; sin embargo, él mismo sabede los límites: internet se ha convertido apenas en un “calco” del mundo, quereplica los problemas sociales de este, con una diferencia: “en el cibermundotodos nos atrevemos, al menos una vez, a ser criminales o moralmente inco-rrectos, pero incluso cuando lo hacemos sentimos vergüenza, como si fuéra-mos incapaces de pensar fuera del formato de origen”. así, “es como si nofuéramos lo suficientemente creativos como para hacer una nueva moral quefuncione en la red o nuevas representaciones de nosotros mismos que reten alas de siempre” (70).
Internet no es hoy, según Nefando, un espacio otro, donde puede regir unamoral otra. Quienes hacen circular videos de abusos sexuales a niños, quie-nes los consumen, están transgrediendo la moral en la que funcionan en la
106 EDMUNDO PaZ SOLDÁN
vida real, no creando otra moral. a este espacio llega también la tensión de-territorializadora/reterritorializadora del capitalismo. El espacio de la anar-quía se sacraliza como un lugar de placeres culposos, adonde también llegala ley de afuera. Cuco debe dar explicaciones de lo que ha hecho a la policía,por más que diga que los hermanos Terán, al ser en cierta forma dueños delos videos, pueden hacer lo que quieren con ellos: “¿Y ahora qué? ¿Van acriminalizar a las víctimas?”, pregunta Kiki (164).
Lo hecho con el videojuego, sin embargo, es un acto político. Cuco diceno “poder comprender nunca . . . que se haya armado tremendo follón porun videojuego, por una representación de la mierda que nos rodea todos losdías, un simple poner en escena lo que está ahí donde es imposible clavarlos ojos: en nuestras propias nucas” (89). Para la ley, lo suyo es una trans-gresión porque está usando grabaciones reales de actos de abuso sexual, norepresentaciones; sin embargo, para él no hay diferencia: todo es una repre-sentación. Eso no aligera la responsabilidad, sino más bien la exacerba:según él, “no hay nada más real en este puto mundo que las representacionesque hacemos de él. a veces, cuando somos muy directos terminamos ha-blando en metáforas” (90).
Cuco pone en juego la responsabilidad moral del artista. Todo arte esuna intervención política: esas representaciones son reales. Tanto él comolos hermanos Terán están conscientes de la transgresión. El Cuco sabe que,en el arte, como en la cibernética, no se trata de verdad o falsedad, sino deposibilidad: “lo posible no siempre es verosímil, pero tiene la fuerza de unmaremoto” (121). ahora bien, ¿quién es el responsable aquí? Los hermanosTerán tienen la idea, pero se la delegan a Cuco, que es el que sabe de pro-gramación. Él se ocupará de resignificar los videos traumáticos de los her-manos en ese juego llamado Nefando. Es una creación artística, en la queimporta tanto el contenido como la forma. Nefando es un videojuego com-plejo, una instalación artística en la que se imita el gesto voyerista de losespectadores: el contenido son los videos, pero la forma es más importanteaún, pues pone al espectador en un lugar pasivo, no en el activo del tradi-cional jugador de videojuegos (Oviedo). Jugar Nefando es ver Nefando, re-plicar el gesto pornográfico y abyecto en el que se sitúan los pedófilos frentea la pantalla. “Esta vez”, dice un jugador de Nefando, “no sé por qué, hagoclic sobre la última pregunta. En el cuerpo de la dormida, en la cama y enlas paredes, se proyecta el video de un hombre cercenándose el pene. Meobligo a verlo. Tengo que verlo todo. Ese es mi papel aquí. Ese es mi únicodeber” (152). Iván Herrera, otro de los que vive en el piso, dice: “Nefandoatrapaba a sus jugadores pero no porque los divirtiera, sino porque tenía elpoder de despertar una curiosidad . . . ¿cómo te diría?, morbosa . . . Todo lo
HORROR Y TECNOLOGÍa EN NEFANDO 107
que hacías en Nefando era mirar y esperar sin saber muy bien a qué. Podríadecirse que era un juego para voyeuristas” (96-7).
La novela de Ojeda sugiere que el gesto escopofílico del jugador de Ne-fando es el gesto de la cultura actual. No solo los jugadores, también las víc-timas, como los hermanos Terán, son incapaces de sustraerse a esa lógica:
Veo a Pae. Tiene cuatro años. Su madre le introduce la lengua en la vagina y el dedo índiceen el ano. Veo a Verónika. Tiene doce años. La veo penetrada por su padre y su hermano almismo tiempo. Veo paisajes de cuerpos que se destiñen. Veo todo lo que ha sido consumado.Veo a papá meneándosela con los videos. Veo sepulcros de risas, llanuras de miedos. Polvo.Viento. Veo mi necesidad de contar que veo paisajes de cuerpos que destiñen el color de todaslas noches. Veo un montón de cuerpos que son el mío: lo único. Dientes. (128)
El uso insistente del verbo “ver” subraya la compulsión del espectador. Gra-cias a internet, la imaginación de hoy es una “imaginación pornográfica”(121). La inflación de imágenes, señala el crítico Joan Fontcuberta (2017),“no es la excrecencia de una sociedad hipertecnificada sino, más bien, elsíntoma de una patología cultural y política, en cuyo seno irrumpe el fenó-meno postfotográfico” (7). Ya a fines de los sesenta Susan Sontag, en suensayo “La imaginación pornográfica” (1969), entendía por qué la porno-grafía era vista como una “patología colectiva, la enfermedad de toda unacultura”, y apuntaba que ello era una réplica inevitable al hecho de que lassociedades occidentales habían sido edificadas a partir de “mucha hipocresíay represión” (207).2 Por ello se entiende la mención en la novela a la leyendade la primera película porno. Esa película, llamada El Sartorio, supuesta-mente se filmó, según Nefando, en argentina.3 En Nefando, El Sartorio estambién una película nacida a partir de un gesto de voyeurismo/escopofilia:la historia de un sátiro que espía a unas ninfas y se excita y secuestra y violaa una de ellas. No sabemos si existe o no de verdad El Sartorio, pero importamás que, como en el caso de Nefando, la historia despierta la imaginaciónpornográfica porque es considerada posible.
En ese contexto, importa que el otro personaje central de la novela, Kiki,quiera ser escritora y para ello esté escribiendo una novela pornográfica. avarios niveles, la red se cierra. Por un lado, la ecología mediática de Nefandomuestra en acción una serie compleja de medios que compiten entre sí, aveces uno solapado dentro del otro: la literatura, los videos, los videojuegos,
108 EDMUNDO PaZ SOLDÁN
2 Mi traducción. En el original: “Pornography becomes a group pathology, the disease ofa whole culture” y “a society so hypocritically and repressively constructed” (207).
3 Todo esto alude también a la mención de los snuff films en Estrella distante (1996) deBolaño, en donde el horror confluye con la perversión y se hace literal la idea de que filmares matar a alguien.
internet, la entrevista, los dibujos, el chat, etc. Por otro, en ese exceso de ar-tefactos que pueblan el paisaje contemporáneo y forman la “imaginaciónpornográfica”, las secciones de Kiki entran en diálogo con las de sus otroscompañeros. Provocativamente, la “novelita” de Kiki también se ocupa dela sexualidad infantil: sus tres personajes principales son niños (uno de ellostambién está obsesionado con imágenes fotográficas, en su caso de animalesmuertos). Si en las secciones de los hermanos Terán Mónica Ojeda se ocupadel tabú de la pedofilia y presenta al niño como víctima (una víctima queluego, ya adulta, se negará a aceptar ese papel), en las secciones de Kiki losniños son seres sexualmente activos, polimorfos perversos.
Kiki dice que escribe porque lo revulsivo merecía ser articulado; alguien debía ensuciarse en el lenguaje para que los demáspudieran verse . . . Un lenguaje pornográfico podía ser el que desocultara la palabra, el quela arrancara de sus ropajes y violentara su normatividad . . . La pornografía existía solo en lasretinas de la moral: era la verdad negada. (94-5).
La “imaginación pornográfica” puede entenderse como una respuesta com-pensatoria a la hipocresía social, pero su aparición no está desligada de laexacerbación de imágenes técnicas y artefactos que privilegian el sentidode la vista y que nos rodean. Fontcuberta señala que “estamos instaladosen el capitalismo de las imágenes, y sus excesos, más que sumirnos en laasfixia del consumo, nos confrontan al reto de su gestión política” (7). Esoes lo que precisamente hace Nefando al insistir en que el arte, la literatura,deben crear un lenguaje capaz de enfrentarse al horror y la abyección quepueblan la superficie de la red y el internet profundo. Nefando no es solouna novela sobre la creación de un videojuego; es también una novela po-lítica sobre la escritura de una novela llamada Nefando, que se presenta a símisma como un objeto artístico a la altura del desafío que provoca interneten nuestra percepción e imaginación.
Obras citadas
Castagnet, Martín Felipe. Los cuerpos del verano. Factotum, 2012.Fernández, Denis. “astronautas”. En Monstruos geométricos. 17 Grises, 2016.Flusser, Vilém. El universo de las imágenes técnicas. 1985. Caja Negra, 2014.Fontcuberta, Joan. La furia de las imágenes: notas sobre la postfotografía. Galaxia Gutem-
berg, 2016.Grossman, Lucila. Mapas terminales. Marciana, 2017.Márquez Tizano, Rodrigo. Yakarta. Sexto piso, 2016.Ojeda, Mónica. Nefando. Candaya, 2016.Oviedo, Matías. “Programar una novela, leer un videojuego: Nefando y la lectura aumentada”.
En Úrsula 4.20, 2020, 61-78.Sontag, Susan. “The Pornographic Imagination.” 1967. En Styles of Radical Will. New York:
Farrar, Straus & Giroux, 1969. 205-233.
HORROR Y TECNOLOGÍa EN NEFANDO 109
Casandra rompe la maldición: transformaciones
por venir en la ciencia ficción mexicana
Gabriela Damián Miravete
Con frecuencia pienso en Casandra, una de las personificaciones de la cien-cia ficción. La versión que más me gusta sobre cómo obtuvo la clarividenciacuenta que, cuando ella y su hermano Héleno eran niños, pasaron una nocheen el templo de Apolo. Las serpientes que allí vivían les lamieron las orejascon sus lenguas bífidas, transmitiéndoles así el don de la profecía. Añosmás tarde, cuando Casandra era sacerdotisa del templo, desairó a Apolo.Entonces él la maldijo para que nadie creyera sus vaticinios: Casandra sabríalo que iba a pasar, advertiría a los demás de las desgracias y sufriría por lainminencia de los acontecimientos. observaría, impotente, cómo se iríacumpliendo todo aquello que había anticipado. Pobre.
¿Qué pensará la Santa Patrona del género literario explotado y vilipen-diado a partes iguales de que, al parecer, la ciencia ficción está viviendo unmomento protagónico en la cultura? De un tiempo a la fecha, la gente hacomenzado a repetir una frase que ya es un lugar común: “vivimos en unapelícula de ciencia ficción”. Ya sea debido a los efectos cada vez más visi-bles de la crisis climática o a la hiperconectividad propiciada por la tecno-logía, muchas personas están sorprendidas de conocer algunas de lasanticipaciones ficticias de esta realidad, que algunas historias abordaran,desde hace un buen tiempo, las consecuencias del derretimiento de los polosy la inundación de las ciudades costeras, como hizo Julio Verne en El se-
creto de Maston; o del neoconservadurismo de la era Trump vislumbradoen The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood; así como de las fobias y filiastecnológicas del futuro cercano presentado en Black Mirror.
Al iniciar el 2020 con la selva amazónica en llamas y despertar en unarealidad virulenta, hipertecnologizada y regulada por los estados mundialescon la expansión de la Covid-19, la gente acudió a la ciencia ficción paralidiar con la neorrealidad de tintes distópicos. Mitad horrorizados, mitadfascinados, hoy ciertos públicos parecen encontrar un valor en obras que
CAPÍTULO OCHO
antes ignoraban tranquilamente, pues su cualidad “profética” golpea en laconciencia colectiva ante semejantes escenarios cotidianos. ¿Será que ahorasí le creerán a Casandra? ¿Apolo ha librado a la sacerdotisa de la maldición?¿El interés será suficiente para que la ciencia ficción deje de considerarse“literatura menor”? ¿Será que por fin está siendo leída con atención, que elvalor artístico, la relevancia, la vigencia política y cultural que siempre sele ha negado está siendo reconocida?
(Casandra se asoma. Mira con curiosidad la escritura de este texto. “¿A
qué hora llega la parte en la que se justifica la existencia de la ciencia fic-
ción?”, se pregunta. Todos los artículos sobre ciencia ficción piden discul-
pas en su introducción, pero cada artículo de ciencia ficción trata de
redimirla a su manera.).
Si la hora del reconocimiento ha llegado, hay un pequeño detalle queconsiderar: como se sabe, el valor de la ciencia ficción no está precisamenteen su cualidad profética, sino en su capacidad para revelar nuestros miedos,nuestros anhelos y los mecanismos de poder operativos en el aquí y ahora.Más que mostrar habilidades meramente adivinatorias, quienes escribieronestas obras que hoy nos parecen en sintonía con las discusiones contempo-ránea más urgentes, pusieron su atención (e imaginación) en las posiblesconsecuencias de la conducta humana que nos ha conducido hasta estepunto, desde la sobreexplotación de la naturaleza por parte de las industriasmineras, petroleras e inmobiliarias hasta la relación Estado-empresa en losderechos de la ciudadanía o los efectos adictivos de las redes sociales en lapsique de la población joven, por poner algunos ejemplos. Ya sea que pro-porcionen advertencias o alternativas, estos modos de escritura han sidoparticularmente efectivos para abordar los problemas de la modernidad; yhoy lo son para elaborar la angustia ante la idea misma de futuro rumbo ala tercera década del siglo xxI. Casandra, pues, tiene otras labores ademásde desesperarse por no ser escuchada.
(“¡Ajá!”, dice Casandra. “Eso es cierto. Y he ahí la justificación que está-
bamos esperando”).
Curiosamente, el interés actual por el género incluye un aspecto que, enlas olas de popularidad anteriores, no estaba tan presente: hay un deseo deconocer la ciencia ficción que se escribe en el propio contexto, en este caso,el mexicano y latinoamericano. Preguntas que se han tratado de responderdesde hace décadas al interior de círculos académicos y artísticos actual-mente surgen en la conversación pública y en las comunidades lectoras másvisibles y heterogéneas: ¿Cómo se escribe ciencia ficción en Latinoamérica?¿Resulta que existe la ciencia ficción mexicana? Insólito.
112 GABRIELA DAMIÁn MIRAVETE
(Casandra bosteza: este vals ya lo ha bailado varias veces).
Quienes llevan tiempo leyendo, estudiando o creando ciencia ficción,saben que suele haber periodos en los que goza de visibilidad repentina, asícomo largas etapas de una supuesta hibernación que, por lo general, se con-sidera un síntoma de “fracaso”. En oposición, los indicadores de “éxito”son la publicación de obras del género dentro de editoriales comerciales ola aparición de algún representante de esta literatura en espacios mediáticosde mayor acceso, como la radio o la televisión.
Un ejemplo reciente: la editorial mexicana Sexto piso publicó el año pa-sado Exhalación, el último libro de Ted Chiang, uno de los autores más im-portantes de la literatura contemporánea (y del género). Parecería que elhecho, junto con el entusiasmo de otras editoriales independientes cuyo catá-logo incluye a autoras y autores de registros diversos, implica un interés porrecibir con más apertura la ciencia ficción dentro de la industria editorial delpaís. Pero son significativos algunos detalles. El cintillo de la portada dice:“Y tú que creías que no te gustaba la ciencia ficción”. Los blurbs están fir-mados por gente del calibre de Barack obama o Joyce Carol oates, quiencompara a Chiang con Phillip K. Dick, Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro,Ursula K. Le Guin y Haruki Murakami debido a que explora “los temas típi-cos de la ciencia ficción del modo menos tópico imaginable” (Sexto Piso,2021). Suena a que no hay pierde: es un librazo, aunque sea de ciencia ficción.
(Casandra, de plano, se queda dormida. Sueña con ovejas eléctricas).
Y lo es: las ficciones de Chiang son deslumbrantes en varios sentidos,desde su arquitectura narrativa hasta sus alcances filosóficos. Es destacable,además, que ninguno de sus libros sea “La novela”, ese santo grial de losconsorcios editoriales y la crítica literaria convencional, sino dos humildespero potentes colecciones de cuentos escritas durante décadas, en contrastecon los tiempos acelerados de la maquila de sagas y best sellers. Pero lacuestión es que Chiang, al igual que Phillip K. Dick y Le Guin, es un autorque solo escribe ficción especulativa; mientras que Atwood e Ishiguro, sibien han escrito obras relevantes dentro del género y de pronto concedenque se les incluya dentro de su canon, han pedido cordialmente que no seles coloque permanentemente junto a quienes llevan la mochila voladoraen la espalda. Ambos nombres, junto con el de Murakami, otorgan algo muyimportante al libro: prestigio literario.
Desde luego, estrategias comerciales como esta se utilizan con todaclase de textos, pero lo que llama la atención en el caso de la ciencia ficciónes la constante especulación (oh, paradoja) de su valor literario: aunque laobra en cuestión lo posea, podría perderlo de forma instantánea si se le reco-nociera, sin aval, como literatura de género y, por ende, a decir de Ursula K.
CASAnDRA RoMPE LA MALDICIÓn 113
Le Guin, “como una forma inferior de la ficción, definida por una etiqueta,mientras que las ficciones realistas son llamadas, simplemente, novelas oliteratura” (pos. 262).
En suma, la portada de Exhalación refleja un calculado balance para apro-vechar la popularidad actual de la ciencia ficción, a la vez que minimiza losriesgos que implica publicarla en español. La traducción es del catalán RubénMartín Giráldez, lo cual, por una parte, es comprensible (Sexto piso tieneuna sede en España); pero por otra, evidencia que en México no es prioritarioofrecer a la audiencia lectora una obra de género traducida dentro del país ysugiere nuestra subordinación a las preferencias del mercado español, quesigue manifestando rechazo hacia leer literatura escrita en español no penin-sular (Casandra intuye que el texto retomará esta idea más adelante).
Con todas estas precauciones, los prejuicios en torno a la ciencia ficciónaún encuentran la forma de manifestarse, como evidencia la reseña queRèmy Bastien Van der Meer hizo de Exhalación, “Matemos la ciencia fic-ción” (atención al sugerente título). En ella narra la forma en que un amigosuyo se negaba a leer el libro porque los elogios “ocupan más espacio que lapresentación del mismo autor en la contraportada y, en creciente delirio, lasloas continúan en las primeras dos páginas del volumen”. El autor de la re-seña, en lugar de achacársela a las estrategias del mercado libresco cada vezmás hiperbólicas y competitivas, cree que la reacción desproporcionada
se deba quizás a que hoy el mundo mismo vive, literalmente, en el mega-texto de la ciencia fic-ción, sin haberse dado cabal cuenta de ello, siendo que el mega-texto – ya manipulado por elcomplejo militar-industrial-académico-editorial – se ha convertido precisamente en nuestrarealidad de cada día. Y entonces un libro como Exhalación agarra a todos desprevenidos, enoffside (párr. 6).
Para evitar este desconcierto, Bastien propone que “matemos la ciencia fic-ción”, algo que no es nada nuevo, como se advierte en el discurso que UrsulaK. Le Guin dio en la AussieCon en 1975: “Me alegrará poder ver el día enque vaya a cualquier librería y encuentre El hombre en el castillo no en elmismo estante que Barf the Barbarian de Elmer T. Hack, sino catalogadopor el nombre de su autor, Phillip K. Dick, junto a Charles Dickens, que es adonde pertenece”; o en la apuesta a futuro que en el 2001 el mexicano RamónLópez Castro hizo por quienes llamó “los wandervogel”, autores que
no aceptan ser encasillados ni clasificados. Son ellos, pues, los que escriben dentro y fuera delmainstream, cerca y lejos de la CF, pues sus ficciones vuelven innecesarias tales corazas men-tales (. . .) no aceptan ser parte de uno u otro ejército y prefieren las aventuras furtivas detrás delas líneas, sin servir a otro patrón que no sea el de la creación literaria. Apuesto por ellos comolos renovadores de ambos “géneros”, tanto de la CF como del mainstream nacional”. (171-6).
114 GABRIELA DAMIÁn MIRAVETE
Pero el asunto es más complejo que como lo plantea López Castro. Volviendoa la reseña de Rèmy Bastien, después de sugerir la muerte de la ciencia fic-ción, el autor se corrige para adoptar una postura similar: “Matemos la cien-cia ficción. o más bien, matemos la noción de ‘género literario’. Pongámoslepausa a los críticos y disfrutemos el simple, milenario acto de leer (El famosomainstream, el realismo, la literary fiction, ¿no es un género también?)”.(párr. 16) Si bien la meta pareciera ser la misma, hay una sutil diferenciaentre el deseo de Le Guin y el de López Castro. ¿Por qué, para hablar de lanecesidad de eliminar los bandos/géneros, se propone eliminar la etiqueta“Ciencia ficción” y no la de “Realismo”? (Casandra habla en sueños:
“‘¿Qué es la realidad?’ es una pregunta cuya respuesta entraña más difi-
cultades comparada con ‘¿Qué es la ciencia ficción?’”, en todo caso). Ade-más, López Castro da por hecho que la simple negativa de sus wandervolgel
a ser encasillados en uno u otro “ejército” va a colocarlos en igualdad decondiciones que a sus colegas “mainstream”. Estos “rebeldes” cumpliríancon lo que el autor considera una de las tareas pendientes de la ciencia ficciónnacional: “Romper con una tradición de marginalidad es uno de los puntosmás sobresalientes del nuevo movimiento de la CF mexicana. Pero la mar-ginalidad se ha convertido en una opción, un estilo de vida, aunque exista elcamino para trascender los géneros: la calidad literaria” (López Castro 164).
Esa agencia, la mayoría de las veces, no existe. Basta ver lo que ocurrecon las obras que sí tengan esa “calidad literaria”, como sugiere la aprecia-ción hacia Ted Chiang tanto en México como en su país natal, porque cabríarecalcar que el titular del Ezra Klein Show del New York Times dijo en laintroducción a su podcast: “Chiang es un escritor de ciencia ficción. Peroeso lo subestima” (Klein, párr. 1). La marginalidad de la ciencia ficción sedebe a razones más complejas que la mala calidad o a eso que López Castrollama “la actitud ‘subterránea y radical’, el ‘buenaondismo’ autocompla-ciente del escritor de CF que se siente muy a gusto en su medio marginal yolvidado; por lo que si no lo aíslan, él hará lo posible para sentirse y actuarcomo un “‘fuera de la ley’ literario” (López Castro 137). Con franqueza,algunas partes de ese argumento me suenan sospechosamente similares a“El pobre es pobre porque quiere” y demás frases hechas para mantener in-amovibles ciertas jerarquías sociales.
(Aquí Casandra se despereza. Siente curiosidad. “Todas las desigualdades
funcionan a través de la discriminación, pero cada una de ellas discrimina
a su manera”).
En su artículo “Ya existen terapias para que dejes de ser subgénero”(2021), Alberto Chimal explora posibles razones por las que los llamados gé-neros (o genre, o subgéneros) son marginalizados: “Buena parte de la expli-cación tiene que ver, evidentemente, con prejuicios de clase. Si una obra
CASAnDRA RoMPE LA MALDICIÓn 115
con éxito comercial es una obra popular, conocida y apreciada por muchagente, quien no quiera sentirse ‘cerca de la gentuza’ tendrá que optar poraquellos productos culturales que gusten a pocos, que sean de más difícilacceso, y defender su carácter exclusivo” (Chimal, parte 4, párr. 2). Incorpo-rando esta perspectiva, Chimal hila más fino y analiza otras vías de escape:“Unos pocos – en especial si pertenecen al estrato social adecuado – consiguendisfrazar su trabajo de algo distinto, más cercano a la sofisticación de la “alta”literatura (el caso emblemático es el de los cuentos fantásticos de Carlos Fuen-tes y su novela Aura)”. Menciona también el caso de la mexicana Silvia Mo-reno García, que ha conseguido una carrera fructífera publicando en inglés,“en un mercado si no respetado al menos lo suficientemente fuerte y prósperopara permitirle ganarse la vida con su escritura (...)” (Chimal, parte 5, párr. 4).
La discriminación hacia la ciencia ficción puede considerarse entoncesevidencia de un sistema jerárquico en el que los factores económicos y so-ciales son determinantes, como tantos otros asuntos pendientes de resolveren las condiciones de vida de este territorio compartido entre el río Bravoy el Suchiate.
Pero vamos a suponer, por un momento, que las buenas nuevas son cier-tas, que la visibilidad impulsa al género más allá de su autorreferencialidad,que el día ha llegado gracias a la creciente popularidad de autores como TedChiang, Ursula K. Le Guin, Liu Cixin y, derivada de esta, la atención positivahacia obras mexicanas recientes como La noche en la zona M (2019) o An-
sibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio (2020): ¡La ciencia ficciónes el número 1 en ventas! ¡El número 2 en las listas de Lo mejor del año! ¡Elnúmero 5 de . . .! Fuera de broma, un dato que no es mera exageración: porlo menos 3 de los autores señalados por la revista Granta como las mejoresplumas menores de 35 años han declarado escribir en ese registro: AndreaChapela, Aura García Junco y Martín Felipe Castagnet. Enhorabuena.
[Aquí Casandra tiene una visión: “El mercado dirá que ahora la ciencia
ficción es lo que nos tiene que gustar. Los consorcios editoriales querrán
publicar no lo que quienes escriban ciencia ficción están creando, sino
cierta clase de relatos. Quizá se inclinen por los distópicos, apocalípticos
y desesperanzados, pues afirmarán con una sonrisa en el rostro que “la
ciencia ficción es el nuevo realismo”. Les encanta que se confirmen sus
puntos de vista, que la humanidad asuma de una buena vez que, como dijo
Margaret Tatcher, “No hay alternativa”].
El mejor especialista en un genre, el de más poder expresivo y más profunda y amplia visión,tendrá que pasar la mayor parte de su tiempo simplemente justificando la existencia de sutrabajo antes de recibir la atención que le llegará, de inmediato, al más mediocre de los autoresconvencionales, añade Alberto Chimal a su reflexión. [en realidad yo lo dije a través de él:
¿viste cómo habla, en futuro?, exclama Casandra, irónica, entre orgullosa y derrotada].
116 GABRIELA DAMIÁn MIRAVETE
Es verdad que quienes se dedican a crear dentro de lo fantástico, la cienciaficción o la fantasía gastan mucha energía creativa no sólo en la justificaciónde su propia labor, sino en las maneras en que puede tener más alcance:crean comunidades lectoras, medios de publicación, formas de preservacióny transmisión de obras y del conocimiento generado en torno a ellas; y lomás importante: espacios para la conversación y el disfrute de los conceptosy estéticas surgidos no sólo en la literatura que privilegia la imaginación,sino en otros formatos populares compatibles en preocupaciones o espíritu.Si bien puede ser desgastante para quienes la producen, esta dinámica tam-bién es uno de los elementos que hacen a la ciencia ficción (en mancuernacon los otros géneros) una manifestación artística compleja, interesante yvital a escala colectiva. Es, pues, una de sus recompensas.
[Casandra se endereza y escucha con interés]
La historia de la literatura nos recuerda que, sí, la intermitente visibili-dad de ciertas obras que “abogan” por el género no garantiza que se le otor-gue la misma credibilidad, las mismas loas y recompensas económicas quea la “literatura con mayúscula”. Pero no es del todo cierto que la ausenciaen espacios mediáticos o de gran alcance implique la hibernación o el fra-caso: en las madrigueras subterráneas, ahí donde la ciencia ficción se sientemás cómoda, siempre está ocurriendo algo nuevo. Y si se observa con aten-ción, resulta evidente que sus dinámicas suelen ser bastante fecundas.
Siempre los ha habido, pero hoy, de forma acelerada, hay un crecientenúmero de clubes de lectura, talleres de escritura sin titular, publicacioneselectrónicas, fanzines en papel, encuentros de artistas gráficos e historietis-tas y editoriales especializadas en literatura de géneros especulativos. [Ca-
sandra se desilusiona un poco. Suspira diciendo “Todos los artículos sobre
ciencia ficción mexicana acaban con lista entusiasta de clubes y fanzines,
pero cada artíc-]
Perdón, Casandra, que te interrumpa. Más que detallar esas publicaciones (cosa que de todos modos haré,
pues hemos aprendido la importancia de no dejar que toda esa labor sepierda en el tiempo como lágrimas en la lluvia1), me interesa destacar que
CASAnDRA RoMPE LA MALDICIÓn 117
1 Hay por lo menos dos grupos de lectura y escritura de literatura especulativa formadoúnicamente por lectoras para leer autoras: Morras CiFi y Especulativas Mx. El colectivo fe-minista Cuerpos Parlantes creó el festival de ciencia ficción feminista La Máquina Descon-tenta; y cuatro autoras, Andrea Chapela, Libia Brenda, Iliana Vargas y yo, creamos laMéxicona, festival de literatura especulativa en línea, así como los Premios Imaginación yFuturo, junto con la autora mexicana afincada en E.U. nelly Geraldine García Rosas. Además,Libia Brenda está a cargo de odo Ediciones, editorial que declara hacer “libros no realistas”,y yo formo parte de la organización de la Futurecon, grupo internacional de ciencia ficción
es precisamente el entorno cuasi cienciaficcional de nuestra realidad tecno-lógica la que ha posibilitado que el panorama sea ligeramente distinto enesta ocasión: esos talleres, convenciones, publicaciones, intercambios de li-bros, conversaciones, editoriales ya no están sujetas a las condiciones es-paciotemporales convencionales. La ubicuidad de la vida en línea (y, meatrevería a decir, acelerada por la pandemia) ha propiciado una circulaciónmás inmediata de ideas y creaciones, y ha forjado lazos de amistad, cola-boración y apoyo económico, incluso, al interior de estas comunidades quede pronto se agrupan y convergen en una misma corriente, si bien conser-vado sus diferencias y hasta sus saludables antagonismos, no solo dentrodel territorio nacional, sino a lo largo de toda Latinoamérica (con un par deextensiones hacia Europa, en particular, España e Italia). De forma colectivahemos pensado más rápido y más fuerte.
En el prólogo a El Tercer Mundo después del sol. Antología de ciencia
ficción latinoamericana, Rodrigo Bastidas explica que
En Latinoamérica no sólo hay un crecimiento notorio en el número de textos pertenecientesal género, sino un mayor interés en los escritores y lectores, además de una producción críticamucho más amplia por parte de la academia. Podrían aventurarse hipótesis históricas y lite-rarias respecto a esta transformación, pero me gustaría centrarme en el cambio de paradigmadel cómo concebimos lo científico. Boaventura de Sousa Santos habla de una visión científicadel mundo y un modelo de racionalidad “que daban señales de estar exhaustos, señales tanevidentes que podríamos hablar de una crisis paradigmática” (16).
La crisis se ha puesto de manifiesto en diversos ámbitos, dando lugar a ungiro epistemológico que ha permitido un cuestionamiento radical de losmodos de hacer y pensar lo humano hoy en día. no es casual que la cienciaficción, género con una fuerte raigambre política, se transforme y se forta-lezca al mismo tiempo que las movilizaciones de ciertos grupos sociales enMéxico y en Latinoamérica: estudiantes, comunidades indígenas defensorasdel territorio, ambientalistas,2 mujeres y personas disidentes del género o de-
118 GABRIELA DAMIÁn MIRAVETE
iniciado por el autor y editor italiano Francesco Verso, las autoras brasileñas Ana Rüsche yJana Bianchi, los escritores brasileños Renán Bernardo y Fabio Fernándes, y la escritora es-pañola Cristina Jurado. otra editorial de reciente aparición es Casa Futura Ediciones, dirigidapor Jovany Cruz, así como la revista Primero Sueño, editada por Víctor Parra Avellaneda,Daniela L. Guzmán y Daniel Centeno, que viven en diferentes estados de la república mexi-cana. Es notorio el desplazamiento de identidades de quienes participan hoy en el panoramade la ciencia ficción mexicana.
2 Casandra intuye que las ficciones futuras tendrán un importante componente ecocríticogracias, sobre todo, a la influencia del pensamiento de varias personas que, desde la literatura,el arte o la academia, comparten su experiencia desde la etnicidad, como Yásnaya Aguilar Gilo Luna Marán. Al respecto, Teresa López Pellisa dice: “(. . .) tenemos una gran labor por delantepara explorar desde el ámbito hispánico una disciplina que nos permitirá analizar la represen-
fensoras de la diversidad sexual. no es casualidad que en México surgierangrupos de lectoras y talleristas especializadas en géneros especulativos; nila plataforma plurinacional Futuros Indígenas, que abarca todo el continenteamericano (o, mejor dicho, toda Abya Yala). no es casualidad que, a partirde la crítica al colonialismo desde diversas áreas, desde los estudios cultu-rales hasta los académicos de origen indígena, empiecen a ser más frecuenteslas reflexiones en torno a lo que implica la preferencia por las traduccionesneutras, como reconoce Juan Jesús Zaro (2020) en su texto para el Colmex:¿Por qué nos dividen las traducciones?:
(. . .) las traducciones no son malas por ser españolas, sino porque son impuestas sin conce-siones por los grandes conglomerados editoriales que dominan el mercado actual. Sirva pueseste pequeño trabajo para expresar la crudeza de una desigualdad manifiesta, un conflicto en-quistado que atañe a todos los hispanohablantes y del que todos, por lo menos, deberíamosempezar a hablar” (párr. 11).
Al reconfigurar nuestra relación con los saberes, la producción de conoci-miento, las formas mismas de conocer y relacionarnos con el mundo se hanabierto aún más posibilidades de escritura para el género que ya se habíanmanifestado, pero que ahora mismo están pasando por una vibrante recons-trucción, lo que remarca su autonomía ante las posturas escépticas que ne-gaban, y aún hoy escamotean, su existencia. Como menciona Teresa LópezPellisa en el epílogo de Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana I:
(. . .) el novum puede ser alguna propuesta o doctrina proveniente del ámbito de las cienciassociales o de las humanidades y no tiene por qué tomarse del ámbito de la ciencia y la tecno-logía. Recalco este aspecto porque cuando hablamos de CF debemos eliminar ciertos prejui-cios, como el de que se trata de un género que habla casi exclusivamente de tecnología yciencia, así como de viajes espaciales. El lector de este libro ha podido comprobar que sonmuy variadas las modalidades que puede adquirir el novum (484).
Asimismo, Bastidas apuesta por el aporte específico de la perspectiva latino-americana a la ciencia ficción:
Es justamente esta visión de la ciencia y de la tecnología la que permite que los saberes de lospueblos originarios sean concebidos como discursos que entran en diálogo con las ciencias he-gemónicas occidentales (. . .) Es justamente la ciencia ficción latinoamericana actual la que per-mite una visión amplia e inclusiva de la ciencia como lugar en el cual se construyen procesosde identidad-otros, que adoptan y adaptan las herramientas estructurales del género (14).
CASAnDRA RoMPE LA MALDICIÓn 119
tación de la naturaleza en las narrativas de la CF, así como recuperar los textos en los que sereivindica la justicia medioambiental y las relaciones que establecen los seres humanos conlos entornos naturales. Si desde los estudios culturales ha sido habitual analizar los textos lite-rarios a partir de categorías como el género o la raza, o a partir de los procesos de colonizacióny descolonización, es importante descubrir qué puede aportar la CF latinoamericana (desdesus orígenes hasta la actualidad) al ámbito de la ecocrítica” (López-Pellisa 475).
Aquí le dejo el teclado a Casandra, que me está molestando para que se loentregue:
El reto consistirá en resistir, precisamente, a las propias nociones de lo que
debe ser la ciencia ficción según el mercado, según las demandas de los
consorcios editoriales y los grupos lectores conformes con que la distopía
sea “el nuevo realismo”. Esa resistencia seguirá ocurriendo en las madri-
gueras, los sótanos y los márgenes, en las periferias. Las ideas, las formas
de hacer seguirán corriendo como los ríos subterráneos, los mantos acuí-
feros, el agua viva que alimenta las superficies fértiles que, con el tiempo,
dan nuevos frutos. Quizá los reconocimientos anhelados, al final, palidez-
can ante la satisfacción misma de saber que son capaces de concretar, en
sus maneras de vincularse, sostenerse y sobrevivir, ensayos de esas posibi-
lidades que imaginaron para construir un futuro distinto. Incluso, un futuro
mejor para todas las entidades que habitan este planeta.
Casandra, yo te creo.
Obras citadas
Bastidas Pérez, Rodrigo. El Tercer Mundo después del sol. Antología de ciencia ficción lati-noamericana. Minotauro/Planeta, 2021.
Bastien van der Meer, Remy. “Matemos la ciencia ficción. Reseña de Exhalación de TedChiang”. En Nexos. Web. 24 enero, 2021.
Chimal, Alberto. “Ya existen terapias para que dejes de ser (sub)género”. En Revista EstePaís. Web, 11 de enero de 2021.
Klein, Ezra. “The Author Behind Arrival Doesn’t Fear A.I. ‘Look at how we treat animals’”En The New York Times. Web (podcast). 30 de marzo, 2021.
Le Guin, Ursula K. “Genre: A Word only a Frenchman Could Love”. En Words are my matter.Mariner Books, 2019.
López Castro, Ramón. Expedición a la ciencia ficción mexicana. Lectorum, 2001. López Pellisa, Teresa; Kurlat Ares, Silvia G. Historia de la ciencia ficción latinoamericana I.
Iberoamericana/Vervuert, 2020.Editorial Sexto Piso. Descripción de Exhalación, de Ted Chiang. Web, 2021.Zaro, Juan Jesús. “¿Por qué nos dividen las traducciones?”. En Otros diálogos de El Colegio
de México, número 12. Web, julio 2020.
120 GABRIELA DAMIÁn MIRAVETE
Rem viventem: la emergencia de nuevas
subjetividades tecnologizadas en la cultura
argentina
Silvia Kurlat Ares
Man remains the last relic of Nature, the last “authentic productof Nature,” inside the world he himself is creating. This state ofevents cannot last for an indefinite period of time. The invasionof technology created by man into his body is inevitable.
Stanislav Lem, Summa Technologiae
Introducción
EL imaginario argentino de los últimos años ha visto la inusitada presenciade seres cuya vida tiene origen en formas de existencia o bien no entera-mente biológicas, o bien cibernéticas. El tema había sido raramente explo-rado por la literatura nacional durante el largo paréntesis que media entrelas décadas del 30 y del 80, incluyendo algunos cuentos importantes escritosdurante esa última década por Carlos Gardini (Primera Línea, 1983) y Ser-gio Gaut vel Hartman (Cuerpos descartables, 1985). Este no había sido elcaso en las artes plásticas que contaban con una compleja tradición que seremontaba al desarrollo del último surrealismo de los 60 (con el caso deobras como Integralismo, Bio-Cosmos N° 1 – 1962- de Emilio Renart – 1925-1991-), donde surge una relación compleja entre lo biológico y formas no-naturales de vida o de existencia, muchas veces monstruosas. Sin embargo,el resurgimiento de estas preocupaciones en un marco científico-tecnológico,político y social harto diferente a los que encuadraron los imaginarios del úl-timo modernismo y las vanguardias, le dan a este fenómeno una densidadparticular. Cómo y dónde emergen las preguntas en torno a una otredad cuyabiología está radicalmente alterada o donde la vida se ancla en lo artificial,sugiere la existencia de una serie de nuevas preocupaciones. Desde mediadosde la década del 80, especialmente en los cómics, lo no-humano aparece cada
CAPÍTULO UNO
vez con mayor asiduidad como diferencia en un espacio conceptual cons-truido exclusivamente sobre categorías raciales, étnicas, sociales, genéricas,etc., actualizando y disputando sus vocabularios, meditando sobre sus po-sibilidades de agencia, y debatiendo sobre cuáles son sus significados, o susagendas de ciudadanía y de sociabilidad. Desde robots a ciborgues y mons-truos producidos por la experimentación biológica o por la manipulacióngenética, todo tipo de cuerpos artificiales se han apoderado de la cultura ar-gentina en el cambio de siglo.
Tomando en cuenta estas cuestiones, el presente trabajo propone unaprimera aproximación a la co-emergencia de un nuevo vocabulario narrativoy visual en la cultura argentina a partir de los 80. Aquí analizaremos cómoese vocabulario construye las bases de un imaginario que aparece tanto enla literatura como en las artes plásticas, el cine y los cómics, medios dedonde tomaremos diversos ejemplos. Si es posible rastrearlo de modo másevidente y temprano en las ilustraciones de máquinas y ciborgues que pue-blan las revistas y tapas de las publicaciones de la ciencia ficción (pienso,como ejemplo paradigmático, en el músico ciborgue de la tapa del nº 11 dela revista El Péndulo de 1986), esos seres también aparecen en historietascomo la primera versión de Metallum Terra y otros mundos imposibles
(2015, aunque originalmente publicadas en la revista Cóctel en 1991) condibujos de Quique Alcatena (1957) y guión de Eduardo Mazzitelli (1952),y desde luego, en la producción de escritores como Carlos Gardini (1948-2017) o Marcelo Cohen (1951). En todos estos objetos y textos, es posiblereconstruir el brote de una nueva ontología de la máquina no como objetoutilitario ni decorativo, sino como cosa viva, como parte de las nuevas so-ciabilidades del siglo xxI. Desprendidas de los imaginarios mecánicos quepoblaron los siglos xVII a xIx, las máquinas que organizan el léxico visualdel Antropoceno, parten de los procedimientos estéticos del Dadá y del su-rrealismo, pero funcionan desde otros presupuestos.1 En todos los casos, elimaginario de esos artilugios opera con tecnologías que se presentan como
124 SILVIA KURLAT ARES
1 En su seminario sobre el Dadá, Joselit argumenta que las máquinas de ese movimientoson tanto objetos como conjuntos de posibilidades discursivas (narrativas y visuales) cuyasconsecuencias o salidas son aleatorias. En esas máquinas, siguiendo a Deleuze y Guattari, elprincipio generativo permite la combinatoria de diversos regímenes de interpretación y detransformación. Para Joselit, el Dadá convierte a sus máquinas en diagramas lúdicos de esosprincipios abstractos (Joselit 235). Por su parte, al analizar las estrechas relaciones entre laciencia ficción y el surrealismo, señala que los paisajes y seres del primero contribuyeron aasentar el imaginario de los mitos del segundo, en un sistema de retroalimentación que se ini-cia en la década del 40. En esta articulación, es central la cuestión de una temporalidad quesubsume nuestra noción de historia y hace del futuro una forma de presente. En esta lectura,es especialmente importante el rol de Roberto Matta (Chile, 1911-2002) en los 50 y 60, puesarticula a los Grandes invisibles (Parkinson 18-24).
añejas (es la decrepitud de objetos extraños cuya naturaleza creemos reco-nocer), pero apelan a universos simbólicos que nos permiten evocar algo(mitos, prejuicios, formas de violencia, etc.) del universo social y culturalque ancla nuestra experiencia de ese objeto tan foráneo como familiar. Deeste modo, se generan nuevas formas de sensibilidad política que rompencon el sentido común del campo social y del campo político.
Como es sabido, el concepto de una vida artificial, de una vida creadapor medios ajenos a la reproducción biológica, se remonta a la tradición delos autómata e incluye ejemplos tan antiguos como las invenciones de Herode Alejandría (c. 10 –70) a inicios de la Era Cristiana. En la narrativa, esosseres aparecen, por ejemplo, con el automaton que sorprende al rey Mu deChou en el Liezi (Lie Yukou, ca. 400 A.C., China), o con el caballo de re-lojería de la “Historia del caballo encantado” de Las mil y una noches (AA,S. Ix, Persia). Versiones de seres artificiales cuya corporeidad y vitalidadse anclan en algo no-carnal, se ven además, en personajes mitológicos comoTalos quien, en una de sus encarnaciones, fuera forjado por Hefesto paraproteger a Europa; o en seres del folklore judío como el Golem, quien esconjurado mágicamente del barro y habita un lugar intermedio entre lo hu-mano y lo no-humano. No siempre estos seres han tenido consciencia de sí,y dependiendo del tenor de las narrativas en las que se inscribieran, hansido héroes o villanos, víctimas o victimarios. Piezas mecánicas de relojeríaque imitaban o querían imitar las actividades de seres vivos, fueron entre-tenimiento muy popular en las cortes europeas y asiáticas de los siglos xVII
a xIx, entre ellos, los famosos autómata de Pierre Jaquet-Droz (1721-1790)y sus hijos, que incluían una pianista y un niño escribiendo.2 Sería reciénen el período romántico cuando Mary Shelly (1797-1851) plantease enFrankenstein (1818) un interrogante sobre la relación entre esas vidas arti-ficiales y el concepto de cogito, haciendo que la pregunta por el dualismocuerpo/mente se instalase en un objeto no vinculado a la reproducción bio-lógica: como los intelectuales del círculo de Jena (ca. 1798-1804), VíctorFrankenstein aparecía obsesionado no solo por el origen de la vida y por supreservación, por la naturaleza de la muerte y la descomposición del cuerpo,sino también por cómo surge en la materia el reconocimiento del sí (Ri-chards 180-186). Pero, a pesar de sus enormes diferencias, todos esos ob-jetos habitaban un universo donde lo humano y lo artificial pertenecían acategorías radicalmente diferentes.
En el caso que nos ha de ocupar, la materialidad de los objetos mismos,su anclaje, el abanico cultural que despliegan, ya no pertenecen a esas ma-
REM VIVENTEM 125
2 Estas piezas, y otras similares, se conservan en el Musée d’Art et d’Histoire de Neu-châtel, Suiza (https://www.mahn.ch/expositions/automates-jaquet-droz/)
trices de pensamiento, sino a aquellas originadas en un mundo creciente-mente tecnificado e industrializado, donde los términos del interrogantecuerpo/mente no solo se han invertido (es decir, que la pregunta no es sobrela naturaleza de la mente, sino sobre la del cuerpo), pero donde además,pensar el cuerpo es también meditar sobre un objeto intervenido por diversasformas culturales (entre ellas, la ciencia y la técnica, pero también creenciasy saberes diversos). El cuerpo deviene un espacio de cruces. N. KatherineHayles imagina el cuerpo como una encrucijada donde convergen imagi-narios marcados en el tiempo y en el espacio, sistemas culturales, y expe-riencias históricas (190-194). El cuerpo mismo no es ya orgánico o soloorgánico: es un sistema de intersecciones materiales y simbólicas que operade modo holístico; es en este sentido que la diferencia entre natural y arti-ficial desaparece, por un lado, y por otro, que emerge una nueva concepciónde lo humano que ya no se apoya en un modelo dualista, sino en uno com-plejo. En este sentido, es importante considerar la dimensión temporal quehabitan estos sujetos intervenidos por múltiples sistemas como una proyec-ción utópica en constante movimiento pues su mera existencia hace evidenteslas contradicciones que habitan y al mismo tiempo, propone si no modos desuperarlas, modos de negociarlas:
The purely technological perspective on future presents and on working out contradictionsin succession is itself utopia. Conversely, every utopian view of the future appeals to action,whose effects and side effects refer to the future presents (Luhmann 378).
Siguiendo esta idea, es mi hipótesis que lo que se pone en escena en todosesos materiales, lo que allí se despliega, son nuevas formas de pensamientoutópico concebidos desde las sociabilidades de sujetos inmersos en un mundodonde viejos modos de leer lo real o lo político, ya no son conducentes.
A fin de proveer un marco de referencias para esta lectura, la primerasección del trabajo hace un rápido recorrido por algunos de los objetos ytextos que organizan el corpus de estas nuevas máquinas, objetos híbridosque aparecen en todo tipo de registros culturales y medios, por un lado, ypor otro, que establecen, al decir de Borges, sus propias tradiciones. La se-gunda sección aborda algunas aproximaciones teóricas a esas cosas vivasque no pertenecen ni a categorías orgánicas ni a categorías tecnológicas demodo unívoco, pues habitan mundos a la vez naturales y artificiales, y ensu misma existencia problematizan cómo pensar cuestiones de identidad yde comunidad, que a su vez, existen dentro de una temporalidad históricaque ya no se imagina de modo progresivo, unidireccional, sino desde múl-tiples estadíos y sentidos temporales. En la última parte del trabajo, trazoalgunas conclusiones preliminares sobre la naturaleza de estos sujetos, te-
126 SILVIA KURLAT ARES
niendo en cuenta que en su dimensión plural, son apenas intervenciones quetrazan constelaciones de sentido en el mundo; que son, de alguna manera,encarnaciones de un archivo cultural proliferante. Y en ese archivo, lo quese pone en evidencia son los efectos de la experiencia de lo ideológico, delo político, como experiencia vivida. Las páginas que siguen son una lecturaen esa dirección.
Vestigios de un futuro escamoteado
Antes de aproximarnos a las cuestiones arriba detalladas, permítasemeun breve ejemplo introductorio. Al terminar la película La antena (Argentina,2007), personajes y espectadores descubren que, para imponer su voluntadautoritaria y apropiarse del lenguaje de los habitantes de la ciudad dondetranscurre la historia, el villano de la película, el Sr. TV, utiliza aparatos quefuncionan gracias a la fusión no siempre voluntaria entre seres humanos ymáquinas. Filmada en blanco y negro, casi sin sonido ni diálogos, con guiñostransparentes a películas clásicas como El viaje a la luna (1902) y El viaje
imposible (1904) de Georges Méliès (1861-1938), Me trópolis (1927) de FritzLang (1890-1976); Tiempos Modernos (1936) de Charlie Chaplin (1889-1977), o incluso Huelga (1925) de Sergei Eisenstein (1898-1948), La antena
tiene la factura de un objeto ya obsoleto y gastado por el paso de los años,pero con un vocabulario visual que la acerca a la estética del surrealismo,dándole una suerte de intensa inmediatez. Gran parte de la película apela alimaginario visual de los sacrificios y del ritual, a partir de una mirada sobreel trabajo en las clases bajas que reconstruye la ontología marxista de la alie-nación. Este imaginario permite diversas interpretaciones de la película, peroa los fines del presente trabajo, es precisamente esa relación con las máquinaslo que me interesa destacar aquí: gran parte de los aparatos que pueblan estefilme son impensables sin una íntima relación entre lo biológico y lo cientí-fico-técnico, y a la vez, esas relaciones alteran cómo se piensan problemassobre los medios masivos de comunicación o sobre el mundo de la produc-ción capitalista. Más aún: las cadenas de sentido que ofrece la película ensus citas, reconstruyen retrospectivamente nuestra propia percepción de esasmáquinas en los originales. Esa estrecha relación entre lo vivo y lo mecánicocomo locus de y discurso sobre una subjetividad que es y no es artificial seancla en formas de temporalidad histórica y cultural donde es dificultosoasumir formas teleoló gicas de organizar agendas políticas específicas. Estacuestión recorre buena parte de la cultura argentina, sobre todo, desde los 90,cuando esta problemática se asienta en la narrativa, cimentando los que seríanlos vocabularios distópicos de la siguiente década. La relación entre lo bio-
REM VIVENTEM 127
lógico y lo no biológico, entre lo aleatorio y lo predecible, entre experienciaestética y experiencia histórico-temporal hace de los seres artificiales quepueblan películas, novelas, cómics, esculturas, pinturas, etc., complejas me-táforas políticas que dislocan, como veremos, sus propios parámetros y cómoaproximarnos a ellos. En años recientes, criaturas y objetos artificiales cuyanaturaleza conflictiva resultaba perturbadora en La Antena, definen a los per-sonajes de artefactos tan diversos como el corto Yo robot? (1997) de CarlosBobeda (1950), o de novelas como El sueño (1998) de César Aira (1949),Las mellizas del bardo (2012) de Hernán Vanoli (1980), ¿Sueñan los gau-
choides con ñandúes eléctricos? (2013) de Michel Nieva (s/d), Casa de Ottro
(2014) de Marcelo Cohen, o Las redes invisibles (2017) de Sebastián Robles(1979), sólo por mencionar algunas.
El anclaje estético e ideológico de las cuestiones arriba enunciadas haprobado tener una compleja, aunque difusa, genealogía en el campo culturalargentino. Si bien muchos de estos sujetos artificiales o cuasi-artificialesaparecen en las diversas modalidades de producción de la narrativa de cien-cia ficción (lo que sería esperable) o en formas literarias y visuales que tra-bajan con ella, también aparecen de modo sintomático en espacios de lacultura que hacen suyos esos materiales sin necesariamente nombrarla nireconocerla como fuente, incluyendo las artes plásticas. La presencia de ci-borgues como locus de una humanidad y una biología radicalmente trans-formadas, ha permitido reflexionar sobre la constitución de subjetividadesdiferenciadas que exigen de paradigmas críticos más flexibles para darcuenta de problemáticas vinculadas con temas de equidad, justicia social,libertades y derechos individuales, etc., pero también de otras cuestionescomo la sobreexplotación de recursos no renovables o el calentamiento glo-bal y su impacto en los recursos disponibles para la supervivencia. Al mismotiempo, la creciente importancia de esos seres bio-técnicos puede inventa-riarse en diferentes ferias de arte (si bien con muy distintas calidades), tantoen las convenciones de la ciencia ficción, como en el mercado de arte másconvencional que incluye en sus catálogos a artistas vinculados con la ilus-tración y el grafiti, así como en obras del surrealismo pop cuyos vocabula-rios hacen estallar las dicotomías orgánico/inorgánico y natural/artificial.3
128 SILVIA KURLAT ARES
3 En este sentido, es interesante repasar el último catálogo de Arte Contemporáneo de laFundación UADE, donde se presentan las obras de los concursos realizados entre 2006 y2017: en muchos casos, el lenguaje plástico habla sobre la fusión entre lo tecnológico y loorgánico, desde Remix (2009) de Andrés D’Arcangelo (1974), pasando por Desinstalaciónindividualista (2008) de Lux Lindner (1966), hasta Ruidos (2014) de Adrián Paiva (1971).Con un lenguaje más radical, pueden pensarse algunos de los proyectos recientes de artistasvinculados con el colectivo Doma y su muestra Naturaleza Muerta presentada en el CentroCultural Recoleta entre mayo y septiembre del 2018.
En todos los casos, esas criaturas y piezas hablan de la naturalización delas temáticas cienciaficcionales dentro de la producción de artistas (canó-nicos) en espacios consagrados.
Este tipo de representaciones tiene un amplio espectro que se construyea partir de una gran diversidad de sentidos, registros y estéticas. En uno delos extremos que traza el arco de este tipo de intervenciones, puede pensarseen las ilustraciones de los fanzines de ciencia ficción producidos en la dé-cada del 80, pues anticipan en parte el desarrollo del imaginario de una al-teridad biológica anclada en lo tecnológico. Por ejemplo, la tapa de unfanzine como Supernova ofrecía ya en 1986 la imagen de un soldado-robotque repetía en diversas hojas, las ilustraciones de un cuento de ClaudioNoguerol (s/d) sobre la represión, convirtiendo a ese sujeto mutado por latécnica en un monstruo de alienación. Si esa figura citaba en parte los Storm-troopers de Star Wars (1977, George Lucas), la presentación de ese cuerpomecanizado, pero vivo, en diferentes perspectivas y con sus armas en primerplano, lo volvía un sujeto amenazante. Al mismo tiempo, esos soldados tam-bién citan esculturas (o fotografías o pinturas, dependiendo del ejemplo)como Construcción musical para astronautas evolucionando hacia su cáp-
sula (1966) de Eric Ray (1935-2013), cuya obra conjuga la percepción delpop con elementos de la vida cotidiana, dándole una dimensión central a larelación entre experiencias de consumo y de tecnología. Dentro de este ám-bito aunque años más tarde, la inmediatez de esas mismas discusiones puederastrearse también en todo tipo de artefactos y objetos, incluso en la pro-ductividad del fandom que, literalmente, crea lo que Oesterheld llamaba“violines antiguos”, como en el caso de los animales falsamente mutados yconvertidos en objetos para fraudulentos gabinetes de curiosidades del ste-ampunk de la obra de Diego Mazzeo (s/d).4 Estos animales (dibujos, escul-turas), cruzan la forma reconocible de animales familiares o fantásticos, conmateriales de construcción enteramente mecánicos, o con una mezcla dedescartes biológicos y piezas de relojería.
En el otro extremo del imaginario de estas producciones, puede pensarseen algunos aspectos de las experiencias de Adrián Villar Rojas (1980) y susinstalaciones concebidas especialmente para espacios predeterminados,donde se trabajaban objetos como fósiles o ruinas, convirtiendo tanto al arte
REM VIVENTEM 129
4 Lo que en EE.UU se ha dado en llamar “rogue taxidermy” o taxidermia rebelde, se for-malizó como movimiento a inicios de los 2000 y existe también en otras latitudes. En buenamedida, es un desarrollo escultórico del surrealismo pop que utiliza una variedad de mediospara crear esculturas e imágenes que desafían la percepción cientificista, dieciochesca de lascolecciones naturalistas de los museos, haciendo de objetos exóticos y fantásticos, objetosnaturales y realistas. Con frecuencia, se menciona Monograma (1957) de M. E. “Robert” Raus-chenberg (1925-2008) como un antecedente de este tipo de intersecciones.
como a la tecnología en recuerdos de eras geológicas ya perdidas, trasto-cando nuestra noción de la temporalidad. Aquí la cita tecnológica sirvecomo disparador de una meditación sobre la crisis ecológica y la transmu-tación de lo humano en algo que ya no pertenece enteramente al espacio delo natural. Tal el caso de su exhibición Today We Reboot the Planet (2013)en la Serpentine Sakler Gallery (London, UK). En esta línea también es po-sible pensar la obra de Vito Campanella (1932-2014) y el modo en que elsurrealismo reacciona, durante el período que nos ocupa, ante la irrupciónde nuevas tecnologías, pues en su trabajo esos mismos sujetos bio-tecnoló-gicos se construyen como algo ya obsoleto, pues están hechos de (o hacenreferencia a) materiales perecederos como maderas y papeles, y por tanto,verlos es asumir su caducidad. Desde otra perspectiva, una instalación comoInfectos (2012) del artista plástico Leandro Núñez (1975), convierte al virusN1H1 en robots que operan en un sistema donde tanto el público como lospropios modelos evolutivos del virus transforman los parámetros estéticosde la puesta, generando múltiples experiencias no solo de la instalación misma,sino además, de nuestra percepción de esos objetos que son una suerte de su-plentes del virus y de la epidemia, como experiencia mediada por la tecno-logía y por la estética.5
Estas diversas formas de vida artificial adquirieron su ropaje político eideológico contemporáneo gracias a un complejo proceso de re-articulacionesy apropiaciones culturales. El mismo puede rastrearse en espacios inusitadoscomo los cómics, donde se puede ver cómo se construyeron esos seres, sipensamos en el pasaje de las ilustraciones de revistas como Hora Cero Men-
sual (1957-1958) a revistas como Skorpio (que en sus varias encarnacionesse publicó entre 1974-1998), Humor® (1978-1999), y más tarde, Fierro
(1984-1992/2006-2017). En el primer caso, los objetos artificiales tienenun carácter puramente instrumental, mecanicista, y se da preferencia a aque-llos vinculados con la factura manual. En los otros, aparece una serie decomplejos interrogantes sobre la naturaleza viva de esos objetos cuya razónde uso ha dejado de ser evidente. Algunas formas de vida artificial en estalínea habían aparecido también esporádicamente en historietas de cienciaficción difundidas en otros espacios, como fue El regreso de Osiris de Al-berto Contreras (1942-1979), publicada en el diario Clarín entre 1973-1979.
130 SILVIA KURLAT ARES
5 No quisiera extenderme en demasía en la organización de este corpus, pero no se puedendejar de mencionar experimentos con bioarte, tal y como han sido concebidos en el CentroHipermediático Experimental Latinoamericano (cheLA) que funciona desde el 2003 en laciudad de Buenos Aires, con proyectos similares en Córdoba y Santa Fe. Entre otros aspectos,la cuestión performativa del cuerpo es una de los aspectos donde se trabaja la intersecciónentre lo biológico, lo científico y lo temporal.
Sin embargo, esas formas artificiales no serían completamente exploradascomo cosas vivas sino hasta la publicación de historietas como Basura (pu-blicada originalmente en Francia por editorial Toutain en 1984 y en 1987respectivamente) con guión de Carlos Trillo (1943-2011) y dibujos de JuanGiménez (1943-2020) o, de este último, la tetralogía El cuarto poder (1989)que apareció primero en España.
La ilustración de dibujantes como Oscar Chichoni (1957) y las histo-rietas del ya mencionado Giménez, junto con la obra de artistas como Ho-racio Bustos (1939) materializan un universo visual donde la relación entrelo biológico, la ciencia y la tecnología aparece como algo profundamentediverso, ya corroído por el paso del tiempo, desgastado por el uso, perosobre todo, simultáneamente extraño y ordinario, lejano y falsamente reco-nocible. El caso de Chichoni (cuya tapa para El Péndulo citaba antes), esquizás el más conocido de este circuito, pues sus tapas para la revista Fierro
marcaron la renovación estética de las décadas del 80 y 90. Su obra se ca-racteriza por mostrar seres cuya biología es indistinguible de sus prótesistecnológicas, y donde la violencia deriva de una puesta en escena de la ex-plotación sexual, laboral, o de otros conflictos: es precisamente su condiciónde objetos como cosa viva lo que subraya la profunda crueldad de las esce-nas. Aún en el caso de la representación de animales, como su Caballo de
metal (un poster presentado para la convención de Cómics de Perugia, Ita-lia), el sufrimiento y el rigor del mundo que habitan esos seres son inesca-pables para quienes los vean.
Como hemos visto, desde mediados de la década del 80, se puede ob-servar una inflexión en cómo se exponen nuevos acercamientos a esos seres-otros,6 no sólo en la narrativa sino también en las tapas de las revistas deciencia ficción y en las historietas de la modalidad, así como en las artesplásticas y el cine. En este período, tanto los robots, como los ciborgues,los androides y los monstruos empezaron a presentarse como seres cada vezmás problemáticos, con universos y personalidades frecuentemente máscomplejos, con imágenes y situaciones que mostraban crecientes grados de
REM VIVENTEM 131
6 Es una diferencia en cómo se ven esas máquinas, en cómo se construye su imaginario.Por ejemplo, hablando de la revista Arturo (1944), Molinari dice que la revista trabaja “elconcepto de invento, de creación, de una cosa nueva o no conocida. Como hemos expuesto,una palabra, invención, que adquiere su actual magnitud durante la Revolución Industrial,como parte inseparable del sistema productivo y de su necesidad de crear nuevas tecnologíaspara impulsar su desarrollo, que no es otro que el sentido que da Arlt a su Erdosain, el inventorque se basa en la ciencia para su actividad creadora de nuevos bienes industriales” (117). Enesta misma vena, un escandalizado Leopoldo Marechal (1900-1970), imagina al sujeto de su“Poema del Robot” (1966) como “Robot es un imbécil atorado de fichas,/ hijo de un padrezurdo y una madre sin rosas.”
tensiones y conflictos en sus relaciones con lo humano. Aunque las solu-ciones ofrecidas no estuvieran siempre enteramente alejadas de las apuestaspor el populismo que caracterizaron períodos anteriores,7 podría decirse queesa mirada más conflictuada sobre sujetos ajenos a una identidad reconoci-ble como propia, ya no veía en ellos sólo una masa compacta que debía serdespreciada o destinada a la destrucción. En este sentido, una historietacomo Parque Chas (1987-1988) de Ricardo Barreiro (1949-1999) y EduardoRisso (1959), ponía en escena no sólo los conflictos sociales y políticos in-ternos de los monstruos contra los que luchaba el personaje principal, sinoque, sobre el final, revelaba la identidad-otra del objeto amado que se habíaconvertido en co-protagonista de la historia: ese sujeto-otro (enemigo, fe-menino, misterioso) era también un monstruo literal que había devenido enaliada en función de sus propias prácticas éticas y de una visión universalistade la relación bien/mal. Aunque Parque Chas no se separase por entero deapuestas ideológicas anteriores, representa un momento de transformaciónen el modo de pensar la pregunta sobre la naturaleza de lo otro, pero tambiénplantea un interrogante sintomático acerca de cómo lo Uno y lo Otro se re-lacionan en el imaginario visual de la historieta fantástica y de ciencia fic-ción argentinas. Estas cuestiones ponen en escena los costos y beneficios(sociales, culturales) del conocimiento, pero además, hacen visibles lasredes económicas que los sostienen. Desde esta perspectiva, ya sobre elfinal de la década, historietas como las que integran Metallum Terra podríanser leídas como una suerte de bisagra entre la producción del período ante-rior y la del siguiente, cuando la discusión política se tornase sobre las con-figuraciones de un presente de tiempo real más que sobre uno imaginado odeseado, es decir, cuando lo utópico como programa empezara a perder sufuerza enunciativa dentro del campo cultural. En los años siguientes, laspreguntas sobre la naturaleza de lo Otro como sujeto y como cosa viva,
132 SILVIA KURLAT ARES
7 He trabajado estas cuestiones en otros artículos y libros. A fin de no repetirme, peropara proveer una breve referencia, aquí baste decir que la primera versión de El eternauta(1957-1959) con guión de Héctor G. Oesterheld (1919-1978?) e ilustraciones de FranciscoSolano López (1928-2011), zombifica a través de implantes mecánicos a hombres, extrate-rrestres y animales, en función de poner en escena el tema de la alienación y de la resistenciapolíticas en el contexto de las discusiones sobre el imperialismo tal y como era entendido enlas décadas del 50 al 70. Pero esa mirada impide que la historieta indague sobre la naturalezade la vida misma en tanto que categoría política, o sobre el estatus legal de esos seres-otrosque son representados con una factura realista tan suavizada que muchas veces aligera el pesode las escenas de violencia. Esa misma perspectiva sería retomada años más tarde por la fa-mosa Yo, Ciborg (1978/1991) de Alfredo Grassi (1925-2018), con ilustraciones de Lucho Oli-vera (1942-2005), donde se insiste en la esencia de la biología humana como espaciofundacional de toda aspiración ética, y donde toda forma de diversidad es finalmente recha-zada, en favor de una ontología que reflexiona a nuevo sobre el ser nacional.
como cosa consciente de sí y capaz de ejercer alguna forma de agencia yde ética en sus elecciones, aparecerían planteadas de manera frontal en unavariedad de cómics muy diferentes no sólo en su factura estética, sino tam-bién en su perspectiva política e ideológica. Entre los muchos ejemplos másrecientes de tales indagaciones (y sólo por nombrar los casos más destaca-dos) podemos incluir La burbuja de Bertold (2005) de Diego Agrimbau(1975) y Gabriel Ippóliti (1964), Fantaciencia (2008) de Mauro Mantella(1974) y Leandro Rizzo (1993), Angella della Morte (una compilación fuepublicada en el 2011, pero la serie apareció en la revista Fierro entre el 2010y el 2014) de Salvador Sanz (1975), o Los autómatas del desierto (2014)del ya mencionado Agrimbau y Fernandi Baldó (1975). En estas historietasel lugar de esos sujetos-otros no siempre se plantea como locus de una sub-ordinación social y económica que debe ser cuando menos discutida. Enmuchos casos, esos sujetos ciborguizados tienen una forma de agencia quecompite y hasta supera la de sus contrapartes humanas, no porque se instalenen el lugar del bien de modo mesiánico, sino porque sus búsquedas les per-miten establecer formas consensuadas de comunidad.
Este cruce de materiales provenientes de muy diversos espacios cultu-rales contribuyó a anclar el complejo imaginario que opera de horizonte vi-sual y narrativo para la producción que sería central en el cambio de siglo.Aunque muy distintos en sus programas, facturas y alcances, estos objetosayudaron a desarrollar el fuerte gusto argentino por la experimentación ypor imaginarios donde se conjugaban las imágenes hiperbólicas del universolocal con lo distópico y lo romántico, en objetos e historias cuyos fuertestonos políticos eran inescapables aún para los espectadores o los lectoresmás desatentos. Entre las modalidades que cobraron fuerza dentro de estaproducción, aunque no fue la única, la ciencia ficción ocupó un lugar cadavez más importante, desplazando a otras formas, y ofreciendo un espacioprivilegiado para discurrir sobre cuestiones vinculadas con otredad, dife-rencia y diversidad. En la mayoría de los casos, como veremos, el imagina-rio de la vida artificial se propuso como una herramienta retórica queregresaba, en parte, sobre la imaginación romántica y gótica, pero sin subase científica. Dentro de este panorama, la articulación viso-narrativa dealgunas historietas se destaca por alejarse de modelos más “convencionales”(es decir, de aquellos vinculados con el realismo) que habían regido elcampo cultural argentino por décadas.
Una mirada de conjunto sobre este complejo corpus vuelve problemá-tica nuestra percepción de la naturaleza misma de lo que hasta mediadosdel siglo xx se entendía por natural y era exhibido en museos de ciencias ode antropología. Estos sujetos y objetos rompen nuestras expectativas sobreel imaginario de los imperativos biológicos o de los mandatos sociales pues,
REM VIVENTEM 133
no son objetos o seres “nacidos”, no tienen origen ni destino, sino que soncreados y su devenir es, en la mayoría de los casos, incierto. De este modo,en su misma existencia, distorsionan el aparato simbólico que histórica yculturalmente se desprende de las relaciones de género o de las estructurasfamiliares, y comprometen nuestra noción de jerarquías. La presencia deesos objetos fundidos o colapsados en biologías-otras o en tecnologías vio-lentamente foráneas a su propio ser, despliegan preguntas éticas sobre elcarácter de la vida y de la muerte, pero también sobre la ética del dolor ydel sufrimiento pues siempre aparece la pregunta de cómo estas criaturasfueron producidas. Pero además, las mismas ponen en escena cómo pensa-mos sobre la relación entre lo humano y lo animal, ya que en muchos casos,los modos de subordinación de estas cosas vivas son similares a las rela-ciones entre los humanos y sus mascotas y ganado. Otro aspecto a considerares su antigüedad imaginaria, proyectada sobre un futuro desmesurado, yaque desplaza nuestro sentido del tiempo y del devenir histórico, convirtién-dolos en una puesta en escena tanto de las ansiedades que trajo el cambiode siglo, como de la emergencia de nuevas formas de identidad.
Objetos a contramano
La aparición de todos estos objetos y textos, así como de las constela-ciones de sentido que evocan, deben entenderse como eventos, como acon-tecimientos que son a la vez respuesta a y surgimiento de nuevas cadenasde significados. Si de algún modo implican o sugieren un cambio (estético,social), es porque estos artefactos hacen visibles, identifican y dan mayorespecificidad a los modos contemporáneos de interpretar la relación entrelos universos científico-tecnológico y biológico. Ubicados en un presenteque se proyecta sobre un futuro posible, pero inasible y contradictorio, tantoesos seres tecnologizados como los tiempos que habitan, generan una ten-sión entre la realidad de los conflictos que su existencia hace evidentes, yla inestabilidad de la utopía deseada que esos mundos proyectados intentandescribir u ocultar. El lenguaje cienciaficcional que se apuntala en el extra-ñamiento cognitivo8 permite, al mismo tiempo, problematizar los elementos
134 SILVIA KURLAT ARES
8 El concepto de extrañamiento cognitivo fue desarrollado por Darko Suvin en su clásicoensayo de 1978, Metamorphoses of Science Fiction. Originalmente, Suvin decía que “a cog-nitive – in most cases strictly scientific – element becomes a measure of aesthetic quality, ofthe specific pleasure to be sought in SF. In other words, the cognitive nucleus of the plot co-determines the fictional estrangement itself”. En una adenda del 2014, Suvin sugería que suvisión original era algo ingenua y formalista, que “what is cognition (and in particular the
con los cuales se construye el deseo por ese futuro que se imagina posible,pero que puede ser monstruoso. En estos objetos, se instala un nuevo modode meditar sobre la utopía. El historiador Enzo Traverso apunta que:
Until the end of the 1970s, left movies described self-confident mass movements and an-nounced ineluctable victories, even when they celebrated the downfalls of the past; since the1990s, they have mourned defeats, even when they depict revolutions (. . .) portraits and char-acters do not build the gallery of a museum, rather a Pantheon of ordinary people with sharedvalues and hopes whose virtues have been forged by collective action. (. . .) Paul Celan dis-tinguished between u-topia and utopia. U-topia, literally “no-place,” is a nonexisting locus,whereas utopia means a hope, an expectation, a vision of the future, something not existingyet. According to Ernst Bloch, utopia is a prefiguration, the realm of “not yet” (noch nicht).This is also the meaning of Celan’s utopia, “something open and free” to which poetry couldgive a form. Today, after the collapse of twentieth-century revolutions, utopia does not appearas a “not yet,” but rather as u-topia, a no-longer-existing place, a destroyed utopia that is theobject of melancholy art. (Traverso 117-118)
Quizás, uno de los momentos más reveladores de esta transformación en laliteratura argentina, aparezca en la nouvelle Sinfonía Cero (1984) de Gar-dini, donde se narra cómo una niña de nueve años descubre una Llanuracuando la abre por casualidad en el tercer escalón de la escalera de su casa.En el confortable y conocido espacio de la casa familiar, se despliega depronto un universo de posibilidades históricas, pero ese universo aparececomo completamente vacío, sin pasado ni presente ni futuro. Los cuentosque componen el libro ofrecen sólo posibles versiones de la historia; y lostextos son a la vez una dislocación de lo real y una cosmogonía que acabarápor asentarse en la materialidad de diversos referentes históricos argentinos.Ese vacío temporal del espacio abierto se tambalea entre lo utópico y lo dis-tópico, sin nunca resolverse, convirtiendo la nouvelle en una meditaciónsobre los alcances, fracasos y posibilidades de cualquier proyecto de cambiosocial y político. En este sentido, como señala Traverso, el texto construyeuna u-topía. Ese tipo de espacios abandonados por el ideario de progresohistórico, a veces marcados por su ideología, a veces en directa confronta-ción con ella, aparecen también en otras novelas posteriores. Por ejemplo,en Las redes invisibles de Robles, el espacio no es un lugar físico sino las
REM VIVENTEM 135
defining factor of SF, the Novum) cannot be answered in a vacuum but only within an expli-cated value system wedded to the labouring, exploited and dominated, classes – that is: fromtheir standpoint”. Así pues, el concepto de extrañamiento cognitivo, ya en uso por casi cuarentaaños de modo mucho más plástico y abarcador que su diseño de origen, adquiere en esta re-visión una dimensión ideológica. Es de notar que, para la crítica latinoamericana de la cienciaficción, este uso siempre había estado presente. Ver la versión online aquí citada de la revisiónen http://strangehorizons.com/non-fiction/articles/estrangement-and-cognition/#contents, oen su defecto, la versión revisada del libro de 2016.
redes electrónicas, y el tiempo sólo puede reponerse a través de un minu-cioso ejercicio de reconstrucción que no necesariamente da seguridad sobrela dirección de la constructio narrativa. En estos casos, como en otros, sonlos sujetos quienes literalmente hacen del devenir histórico una realidad enla intimidad de sus actos más pedestres. De manera tal que, ver o leer esosobjetos y textos implica plantearse a nuevo la relación entre sujeto y comu-nidad, entre comunidad y estado, y entre estado y utopía. En estos objetos,como diría Luhmann, lo real se decanta como una diferencia entre el pasadoy el futuro. De acuerdo con esto, el pasado no supone ni principios ni finales,sino un horizonte que, como el futuro, sólo puede ser utilizado o tematizado.Al mismo tiempo, el futuro no puede ser un objetivo ni programarse, sinoimaginarse o desearse. Pero, a diferencia de los vocabularios que poblaronotros períodos,
The future – now with the semantics of catastrophe instead of a semantics of decline – servesto mobilize and to communicate contradictions against the present. If contradictions more orless necessarily change relationships, could catastrophic reactions to the danger of catastro-phes have been foreseen, and might this premise stem from the arsenal of a dialectics thatwas proclaimed as law? (Luhmann 380)
En una serie de fotografías de Pablo Zicarello (1972) titulada Microcentro
(2020),9 la arquitectura del espacio urbano y los seres que debieran habi-tarlo, desaparecen dejando en su lugar flotantes luces de neón que recons-truyen un paisaje citadino que evoca el imaginario del ciberpunk como cosavivida. Esas luces adquieren una vida propia, independiente de lo que lesdio origen, y se convierten en algo vivo, a la vez bello y monstruoso que noexiste en un lugar específico sino un no-tiempo que se percibe como futu-ridad. Sin embargo, como espectadores, no nos es difícil reconocer ese fu-turo en la inmediatez de las huellas que deja sobre nuestro presente por elvocabulario desastrado de marcas, logos y edificios fantasmagóricos. Pero,a su vez, esas luces son el foco de las fotografías; son sujetos vivos que nosólo pueblan esos nuevos espacios, sino que los convierten en algo que yano es la polis que se hubiera imaginado en los proyectos de la modernidad,sino una nueva forma del espacio contemporáneo. Consecuencia de la frac-tura de los discursos de la modernidad, este tipo de mirada sobre el futuroy sobre la urbe como locus de una utopía vuelta sobre sí misma en el tiempoy en el espacio, ofrece una cartografía con un potencial liberador, pues per-miten la circulación de todo tipo de objetos y sentidos. Es un potencial, no
136 SILVIA KURLAT ARES
9 Parte de su obra puede verse en https://blog.diderot.art/2020/02/26/pablo-ziccarello-artista-en-foco/
un acto: en la circulación de sus propios materiales con/contra otros es po-sible que tal aspiración se vuelva concreta, pero no es necesario. En estesentido, coincido con los críticos posthumanistas que advierten contra unalectura intrínsecamente optimista (o pesimista, para el caso) de sus objetosde análisis.
Los imaginarios visuales y narrativos del cambio de siglo, en parte radi-calizan la fragmentación del espacio urbano, en parte proveen el andamiajepara nuevas formas de subjetividad que se anclan en lo maquínico o quehacen de lo tecnológico condición sine qua non de la experiencia de la ciudad.Lo que interesa ya no es pues, la proyección de un futuro inexorable que sedespliega sobre la historia con la ciudad como motor semoviente, sino la pro-ximidad del futuro percibido como ya instalado dentro de la cotidianeidadde individuos que lo modifican en su devenir, en su hacer. Lo que aquí senarra o se ve es una suerte de colapso de las temporalidades que conviertenla u-topía no en programa, sino en un espejismo lejano y deseable. Si bienesto podría entenderse como un repliegue de los vocabularios utópicos sobre(o contra) el presente, creo mejor pensar que este tipo de proyectos retornasobre la utopía como horizonte de posibilidad para la experiencia personaly/o comunitaria. Con otros vocabularios, Andrea Giunta imagina este fenó-meno como el momento en que se puede pensar el inicio lo contemporáneo:
No se trata de completar, sino de suspender el modelo evolutivo para hacer visible la simul-
taneidad histórica. No sólo de la investigación de los lenguajes, sino también de la críticainstitucional que estos involucran. Y de otras más abiertas y furibundas formas de anti-insti-tucionalismo (Giunta 20; mis itálicas)
Por lo mismo, esa simultaneidad está enraizada en una multiplicidad (de có-digos, de estéticas) que hace de la selección y del reciclado una especialidad.En este sentido, Giogio Agamben, por ejemplo, decía que lo contemporáneose inscribe en el mundo como un arcaísmo, un origen que es también undevenir que implementa una forma de relación con el futuro que lee la his-toria a nuevo:
. . . le contemporain n’est pas seulement celui qui, en percevant l’obscurité du présent, encerne l’inaccesible lumière; il est aussi celui qui, la division en l’interpolation du temps, esten mesure de le transformer et de le mettre en relation avec d’autres temps, de lire l’historied’une manière inédite, de la “citer” en fonction d’une nécessité qui ne doit absolument rienà son arbitraire . . . (Agamben 41)
Los sujetos que habitan estos espacios contemporáneos tienen también algu-nas de sus condiciones. Existen con saberes reciclados, con bibliotecas dondeya no se conservan categorías como alto/bajo o centro/periferia, pero ade-
REM VIVENTEM 137
más, sus propios cuerpos participan de esa noción de lo reutilizable, por de-cirlo de algún modo. Esas mezclas iluminan el tiempo presente desde unasuerte de bricolage intelectual, retomando parte de las operaciones del su-rrealismo, intentando (no siempre con éxito) una apuesta por el antihuma-nismo, pero sobre todo, haciendo de la meditación sobre lo tecnológico noun simple rechazo, sino una puesta en escena de situaciones límite de lo po-lítico. Al mismo tiempo, y retomando a Rosi Braidotti, es necesario recordarque este imaginario se constituye como un montaje nomádico (16). Es poreste motivo que, ya en los años 60, hablando de la presencia de ciborguesen la literatura de ciencia ficción y de su posible existencia en lo real, Sta-lislav Lem, utilizaba la palabra “reconstrucción” en la medida que suponeuna suerte de “variante cósmica” de lo humano, capaz de adaptarse a cual-quier posible nuevo medio ambiente (350). En una línea similar, en un en-sayo de 1977, casi diez años después, Philip K. Dick sugería
the greatest change growing across our world these days is probably the momentum of theliving toward reification, and at the same time a reciprocal entry into animation by the me-chanical. We hold now no pure categories of the living versus the nonliving (212)
Para Dick, en una meditación que lo acerca a ensayos posteriores tanto deDonna Haraway como de Rosi Braidotti, esos seres otros, esos androides me-cánicos no son temibles, no son necesariamente otros, pues constituyen partede un “nosotros” extendido, complejo y diverso, con quien tenemos (o debié-ramos tener) un parentesco de raíz no por su ontología biológica, sino por suselecciones éticas:
if you still hold the nineteenth-century view of yourself as a brittle organism, much like amachine, made up of parts – well, you see, then how can you merge with the noosphere? Youare a unique, concrete thing. And things is what we must get away from in regarding ourselvesand considering life. By more modern views we are overlapping fields, all of us, animals in-
cluded, plants included. this is the ecosphere, and we are all in it (Dick 223; mis itálicas)
En este sentido, tanto las formas biológicas como las formas no-naturalesque habitan los futuros desmesurados de historietas, novelas, películas, etc.,se ven amenazadas por poderes que ponen en peligro su capacidad de agenciao su naturaleza. Muchos de estos artefactos culturales se interrogan sobre lospeligros de una tecnología desbocada al servicio de instituciones y poderessin control alguno o cuyos usos han sido naturalizados por hábitos y formasde sociabilidad altamente discutibles.10 Al narrar la capacidad de agencia
138 SILVIA KURLAT ARES
10 Pienso, por ejemplo, en el imaginario de la clonación a los fines de la donación forzadade órganos en El corazón de Doli (2010) de Gustavo Nielsen, o el uso literal del control de
como un devenir, como un hacer- en- el mundo, cambian las preguntas sobrela relación entre cuerpo/s y mente/s. Los interrogantes abiertos tanto a nivelnarrativo como visual ofrecen un mapa de posibilidades sobre ese ser-otroque puebla el universo al que nos referimos aquí. Como ejemplo, nada mása propósito que la ya mencionada historieta El cuarto poder de Giménez,pues permite pensar cómo operan estos conceptos en un artefacto de cienciaficción donde la desmesura del tiempo futuro se vuelca sobre el presentepara exhibir sus males, y donde la literal explotación, reificación y cibogui-zación de los cuerpos (especialmente de los cuerpos femeninos) pone enescena la pregunta acerca de la ética en las elecciones individuales, perotambién en la conformación de los espacios sociales y culturales. En estahistorieta, tres seres femeninos de una raza enemiga de los humanos, sonsecuestradas y convertidas en parte de una única arma de exterminio, unprograma computacional telekinético operado por los cerebros combinadosde esos sujetos femeninos esclavizados en el ciberespacio, y sometidas auna violenta transformación de sus biologías en maquinaria inerte. Unacuarta joven,11 resistirá, mantendrá viva su consciencia, y elegirá oponersetanto a los poderes militares que la han utilizado como a los poderes civilesy económicos que los financiaron. En la historieta, el programa de compu-tadoras literalmente adquiere la carnadura y la identidad de las mujeres,pero contrariamente a lo esperado por los sujetos masculinos que detentanel poder en la historieta, esta nueva forma de biopoder es incontrolable porlos sistemas capitalistas de producción o de guerra. De manera tal que, loque nace a partir de la fusión forzada entre cuerpos, máquinas y programas,se convierte en un monstruo de destrucción vengadora. En su último acto,este programa-mujer no sólo elige y fuerza la paz entre su raza y los hu -manos, sino que además, en cada una de las instancias de confrontación coneventos violentos o amorales, escoge su libertad y la de aquellos a quienesformas delictivas de poder han subyugado. Aunque la historieta (como otrasque optan por este tipo de resolución) bordea cierto trascendentalismo, tam-bién hace de esas elecciones un interrogante, pues ese nuevo biopoder es tam-bién arbitrario y no parece responder a una simple lógica de bien/mal. Laresistencia del programa a la materialidad del cuerpo, así como la del cuerpo
REM VIVENTEM 139
los hábitos como dormir en el caso de Reparador de Sueños (2012) de Matías Santellán yPablo Serafín.
11 El nombre la historieta se refiere tanto al cuarto poder que representa esta joven impo-sible de manipular, como al papel de la prensa (el otro cuarto poder de la historieta) y de losmedios de información para proveer información fidedigna y liberadora a la población. Almismo tiempo, la historieta entera no puede ser leída sin tener en cuanta El quinto elemento(1997, Luc Besson), pues tanto su estética desmesurada y grotesca, como su comicidad y se-xualidad hiperbólicas están en diálogo con esta película.
a la inmaterialidad del programa, es una tensión que recorre toda la historiay aparece en otras historietas, como en el caso de Angella della Morte, peroque también puede pensarse en la muestra Infectos.
El desplazamiento sobre futuros distópicos que anhelan utopías inasibles,permite la denuncia de todo tipo de males generados por estados corruptos ybelicistas, y también por formas económicas rapaces. Esa temporalidad am-plificada como un futuro-presente, permite reconstruir las elecciones de lospersonajes ciborgues, androides y/o mecánicos pero con consciencia de sí,como acciones presentes con consecuencias inmediatas o proyectadas sobreun por-venir cercano. Las subjetividades maquínicas que habitan territoriosal borde del colapso, no siempre tienen acceso a respuestas simples o directas,así que no se trata sólo de pensar sus cuerpos como construídos o armados,sino también sus consciencias. Pensando en esta cuestión, Rosi Braidotti dice:
I want to argue in favour of a nature-culture continuum which stresses embodied and em-brained immanence and includes negotiations and interactions (. . .) This extended self ismoreover marked by the structural presence of practices and apparati of mediation that in-scribe technology as “second nature”. It is an immanent and vital vision of the subject (19)
En sus desplazamientos espaciales y temporales, estos sujetos tecnologizadosviven y encarnan formas de violencia y alienación que ya no se producencomo consecuencia de la mala implementación de este o aquel sistema o deesta o aquella forma de explotación, sino de cómo los sujetos experimentanrelaciones de poder y de inequidad en la intimidad de su vida cotidiana. Cier-tamente esos sistemas existen y esos sujetos los resisten y denuncian, perode lo que se trata aquí es de transformar las formas de la desigualdad que lassostienen, en otra cosa. Entiéndase bien: raramente estos seres ofrecen el vo-cabulario de revoluciones liberadoras a futuro, sino que construyen en esoscuerpos atravesados de múltiples sistemas la metodología de la resistenciaen el presente. Las relaciones de abuso y de explotación que estas cosas vivasponen en escena, operan sobre toda la materia viviente; es por este motivoque estos sujetos son parte del nosotros y nuestros espejos. Es una otredadsólo imaginaria. De allí que, en las exposiciones de arte, por ejemplo, con-vivan todo tipo de materiales cuyo origen en muy diversos registros generauna incomodidad en quienes no hayan tenido la experiencia de procesar larelación pre-existente entre ellos. Por ejemplo, en la exposición Today We
Reboot the Planet, el dolor expresado por la desintegración literal de las es-culturas de animales no es diferente al inferido por los cuerpos humanos so-metidos a claras formas de tortura. Encapsulada en formas geométricas, laexposición hace con ese dolor congelado en un tiempo pasado eones atrás,una denuncia sobre nuestro imaginario del presente.
Al iniciar esta sección del trabajo sugería que la presencia de estos su-jetos ciborgues o androides, debían leerse como eventos. En muchos casos,
140 SILVIA KURLAT ARES
esos eventos se han entendido como una abyección, como el advenimientode lo monstruoso en el espacio normativo del discurso humanista. Esascosas muchas veces informes que pueblan los universos futuro-presentesde la cultura argentina, se han discutido como los heraldos del fin de algo,desde el concepto mismo de corporeidad hasta el imaginario de “hombre”del humanismo clásico. Sin embargo, los cuerpos y las subjetividades tec-nologizadas abrevan en esos conceptos e imaginarios; los recomponen parasus propios fines, dándole dimensiones que a veces rompen y a veces dia-logan con sus antecesores. Lejos de los discursos sobre la serialización in-dustrial, lo que hace de estas subjetividades parte del repertorio de eventosde lo contemporáneo es su capacidad para anclar los hechos de la experien-cia histórica como paradoja: si por un lado hacen evidente la singularidaddel momento vivido, también subrayan la complejidad de códigos y len-guajes que le dan espesor a ese instante en la medida que organizan nuevossentidos o que dan cuenta de la emergencia de nuevos significados en elambiente cultural. En estos sujetos, lo múltiple no se convierte en normasino que, en palabras de Bourriuad, los restos que evocan convierten lo he-terogéneo en un régimen que nos obliga a organizar la percepción como untrayecto, como una experiencia vivida donde re-constituimos lo acaecidocomo una de las formas posibles de la historia (80-90). Si son objetos irri-tantes para la cultura al operar contra presupuestos largamente aceptados,es porque en esa re-lectura, en esa re-experimentación del proceso histórico,algo se sale de foco, algo se des-compone, y nos vemos obligados, como losarqueólogos, a re-ordenar qué vemos, qué leemos.
Algunas conclusiones
Al abrir este trabajo proponía, en realidad, dos hipótesis. La primera su-gería un corpus donde las categorías de alto/bajo o culto/popular hubiesensido suspendidas para dar lugar a un entramado de objetos cuyos lenguajey modos de intervención en lo cultural fuesen afines. Este armado permitiórastrear la co-emergencia de una serie de problemáticas comunes tanto enla narrativa, como en las artes plásticas, en las artes visuales, y en los có-mics. Pensar este corpus es posible en parte porque estos materiales com-parten (producen, roban) un vocabulario cienciaficcional que atraviesa a lamodalidad en todas sus encarnaciones genéricas. Pero también, porque elarte contemporáneo se constituye como un artefacto donde “se postula lamultiplicidad de las temporalidades” (Bourriaud 77). La segunda hipótesis,proponía pensar cómo leer estos materiales puesto que en ellos era posiblerastrear nuevas formas de comprender el presente a través de la óptica de
REM VIVENTEM 141
un futuro deseado, a partir del imaginario siempre desplazado sobre un u-topos cuyos sujetos no planteaban una ontología del ser máquina (del modoque la modernidad había debatido las ontologías del ser), sino de lo hetero-géneo. Si algo puede decirse sobre esa nueva ontología de lo maquínicocomo cosa viva, como formación estética pero también como síntoma delas nuevas sociabilidades del siglo xxI, es que no se corresponden con vo-cabularios o imaginarios anteriores, al menos, no de modo completo. Eneste sentido, coincido con Raúl Antelo cuando dice que la historia de lo ar-tificial, ya no puede ser tratada al estilo de la historia del ser porque eso lapondría bajo la sospecha de decadencia ontológica (Antelo, 2015: 176). Talinterpretación supone cuestionar no sólo cómo se miran estos objetos engeneral, o cómo se piensa el devenir que los sujetos que allí aparecen ponenen marcha, sino y, sobre todo, cuáles son los materiales y las institucionesque regulan lo que consumimos como arte, pero también como discurso po-lítico. Como en otras manifestaciones culturales contemporáneas, estos ob-jetos operan desde la percepción de la precariedad de sus propios universos.De allí también que los vocabularios desplegados en esas cosas vivas queson los ciborgues, androides, monstruos, y clones que habitan esos mundos,subrayen la idea de montaje, de armado, de re-articulación. Esos mecanis-mos son, precisamente, el germen de lo que Rosi Braidotti llama las “múl-tiples ecologías de pertenencia” del Antropoceno, pues proveen de anclajesal nosotros que esos objetos intentan articular. Lo que define a esos sujetoses pues, la intencionalidad, no la voluntad, no el destino, sino indagación afuturo de ese nosotros heteróclito que se constituye siempre como potencia.
Obras citadas
Antelo, Raúl. Archifilologías latinoamericanas. Lecturas tras el agotamiento. EDUVIM,2015.
Agamben, Giorgio. Q’est-ce que le contemporain? Editions Payot & Rivage, 2008.Braidotti, Rosi. “Chapter 2: Posthuman Critical Theory”. En Banerji, Debashish, and Maka-
rand R. Paranjape. Critical Posthumanism and Planetary Futures. Springer India, 2016.Bourriaud, Nicolas. La extraforma. Adriana Hidalgo, 2015.Cappelletti, Alejandro (Dir.) y María Lightowler (Producción y Textos). Colección UADE de
Arte Contemporáneo Catálogo de Obras. Fundación UADE Art, 2018.Chichoni, Oscar. “Ilustración de tapa”, El Péndulo nº 11, Tercera Época, Ediciones de la
Urraca, Septiembre, 1986.Gardini, Carlos. Primera Línea. Ed. Sudamericana, 1983.––––––. Sinfonía cero. Editorial Rieasa, 1984.Gaut vel Hartman, Sergio. Cuerpos Descartables. Ediciones Minotauro, 1985.Giménez, Juan. The Fourth Power. Humanoids, 2017Giunta, Andrea. ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?/ When does Contemprary Art
Begin?. FundaciónArteBA/ Petrobras, 2014.Dick, Philip K. “Man, Android, and Machine (1977)”. En The Shifting Realities of Philip K.
Dick. Selected Literary and Philosophical Essays, Random House/Vintage Books, 1995.
142 SILVIA KURLAT ARES
Joselit, David. “Dadá’s Diagrams”. En The Dadá Seminars, National Galleries of Art, 2005.La Antena. Esteban Sapir (dir), Pachamama Cine, 2007.Lem, Stanislaw. Summa Technologiae. University of Minnesota Press, 2014.Luhmann, Niklass. Social Systems. Stanford University Press, 1995.Marechal, Leopoldo. El Poema De Robot. Editorial Americalee, 1966.Molinari, Carlos A. J. El Arte En La Era De La Maquina: Conexiones Entre Tecnologia Y Obras
De Arte Pictorico 1900-1950. Universidad Abierta Interamericana, 2011.Parkinson, Gavin. Futures of Surrealism. Myth, Science Fiction and Fantastic Art in France,
1936-1969. New Haven and London: Yale University Press, 2015.Richards, Robert J. The Romantic Conception of Life. Science and Philopsophy in the Age of
Goethe. The University of Chicago Press. 2002.Robles, Sebastián. Las redes invisibles. Ed. Momofuku, 2017.SUPERNOVA N° 2 (Rosario, Argentina, Agosto 1986).Suvin, Darko. Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary
Genre. Yale University Press, 1978.Traverso, Enzo. Left-wing Melancholia: Marxism, History, and Memory. Columbia University
Press, 2016.
REM VIVENTEM 143
Buscando tesoros en el vertedero: la estetización
de la basura en las narrativas distópicas del
siglo XXI1
Teresa Gómez Trueba
Enseguida trato de quitarme de en medio todas las cosas metién-dolas en el cubo de la basura. Así no las veo. (. . .) Me gusta quese llene el cubo de la basura hasta arriba. Me gusta deshacermede cosas, de tarros, de latas, de plásticos, todo allí dentro.Me gustaba tirar los vasitos de plástico barato a una gigantescapapelera. Me gustaba contaminar el mundo con basura, es el lujode los pobres. Eso hacen los pobres: tirar basura. Nuestros cuer-pos son basura.
Manuel Vilas
Entre el compromiso ecológico y la estetización de la basura
AL comienzo de un relato de Elia Barceló titulado “2084. Después de larevolución”, recogido en la antología Mañana todavía. Doce distopías para
el siglo xxi (2014), unos personajes contemplan fascinados “uno de los es-pectáculos artificiales más impresionantes del planeta” (Barceló 77). Dichoespectáculo no es otro que un gigantesco vertedero con toneladas de basuray desperdicios. Esos habitantes de un futuro no muy lejano se preguntaráncómo es posible que nosotros no fuéramos capaces de apreciar esa extrañabelleza que emana de la basura y nos empeñáramos en reciclarla para vul-garizarla otra vez. Nuestra basura – parece desprenderse de la dignificaciónque en este relato se hace irónicamente de ella – será para las generacionesfuturas lo que las ruinas de la antigüedad clásica han supuesto para nosotros.
1 “El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D+idel Programa Estatal de Generación de Conocimiento: FRACTALES. ESTRATEGIAS PARALA FRAGMENTACION EN LA NARRATIVA ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI (PID2019-104215GB-I00) (2020-2022)”.
CAPÍTULO DOS
En un ensayo precisamente titulado Nunca fue tan hermosa la basura,aseguraba el filósofo José Luis Pardo (2010) que más que de crisis de la mo-dernidad de lo que deberíamos hablar es de la crisis de la utopía “de un mundosin basura – un mundo ordenado, en el cual cada cosa este en su sitio –” yello porque la modernidad, “a pesar de ser la sociedad del excedente; deldespilfarro, del derroche y de la inmensa acumulación de basuras, era tam-bién la sociedad que soñaba con un reciclaje completo de los desperdicios”(167). Todos despertamos de ese sueño cuando comprendimos que ese mo-delo de vida entró en crisis y nos dimos cuenta de que irremediablementela basura incesantemente generada acabaría por devorarnos; en definitiva,cuando tomamos conciencia de que nuestra civilización terminaría ahogán-dose entre sus propios desperdicios. Ese temor domina a nuestra sociedad y está sin duda en el trasfondo del
relato citado de una de las autoras canónicas del género de la ciencia ficciónen España, como es Elia Barceló, así como en el de otros creadores contem-poráneos realmente preocupados y seriamente comprometidos con la crisismedioambiental.2 Pero si las intenciones críticas hacia lo exacerbado e irra-cional del consumismo actual parecen evidentes y omnipresentes en nuestrosdías, creo que predomina también una suerte de fascinación estética en algunosescritores y artistas contemporáneos ante la verdadera “belleza” de esas nuevasruinas hechas de caóticas acumulaciones de despojos, precisamente en razónde su propia inutilidad. En otro de los relatos recogidos en la antología citadamás arriba, el titulado “Al garete”, del escritor Emilio Bueso, otro de los clá-sicos del género de la ciencia ficción en España, veremos que el mundo tal ycomo hoy lo conocemos ha desaparecido del mapa y los pocos seres humanosque aún sobreviven lo hacen sobre el mar, a la deriva, sobre un montón de re-siduos y desperdicios flotantes, en imagen apocalíptica de innegable belleza:
Y el suelo son tablones, placas de uralita plástica, un lote de cuadros de bicicletas de fibra decarbono atadas con cuerda de nailon, una vieja mesa de roble, pértigas sujetas con bridas deplástico, una plancha de corcho, más tablones que hacen aguas, docena y media de ruedas decamión engarzadas por una gruesa cadena, varios palés de madera claveteados entre sí, unapiscina hinchable dotada de remos, una puerta de PVC, la cubierta de un carguero pesado singobierno, oxidado, escorado, larguísimo… A su remolque, un enjambre de canoas a mediohundir. Porquería a flote. Restos del naufragio de varias civilizaciones (Bueso 70).
146 TERESA GÓMEZ TRUEBA
2 Otro ejemplo paradigmático de dicha preocupación podría ser el drama La Redención(2016), de Ana Merino, una distopía en la que el mar se ha convertido en un gigantesco ver-tedero de residuos. Según declara la autora en la Introducción, escribió la obra pensando enel futuro: “No quiero que ese mundo esclavo de la basura sea la herencia de nuestros descen-dientes. Quiero que esta obra nos haga pensar seriamente en el futuro. Quiero que nos hagaluchar seriamente contra la contaminación en nuestro presente (. . .) Quiero que el argumentode esta obra sea una distopía irrealizable, quiero que sea ficción. Quiero que el planeta sesalve” (Merino 12).
Sin duda, se podría hablar de toda una estética en torno a la basura y losdesechos como escenografía predilecta en un determinado tipo de ficcionesde atmósfera apocalíptica o postapocalíptica; estética, todo sea dicho, queen absoluto resulta incompatible con las buenas intenciones de algunos es-critores que, al mismo tiempo, se empeñan en advertirnos de los peligrosque nos acechan si no ponemos remedio a nuestra falta de conciencia eco-lógica. Jorge Carrión y Sagar son autores de una excelente novela gráficatitulada Los vagabundos de la chatarra (2018), donde se relata su propiainvestigación periodística sobre el negocio de la chatarra en Barcelona ytodos aquellos vagabundos y sintecho que malviven de ella. Pero aun eneste caso, donde hay una obvia voluntad de denunciar que, tal y como seafirma en la contraportada, “el progreso es un mito que deja a su paso mon-tones de basura” o que, como dice otro personaje de la obra, “la crisis esuna regresión histórica: de la producción a la recolección, de la manufacturaa la gestión de residuos” (Carrión y Sagar 27), existe también una evidenteestetización de ese escenario de la chatarra, del barrio periférico, del sinte-cho que recorre la ciudad con un carrito de supermercado para llenarlo detodo aquello que la sociedad considera un desperdicio.
Sobre “el alma de las cosas”
Resulta asimismo interesante el hecho de que en bastantes novelas re-cientes de temática distópica (aunque no necesariamente firmadas por au-tores identificados por el mercado editorial con el género de la cienciaficción) nos topemos a cada paso con largas y tediosas listas de objetos, decosas, de residuos, encontrados fuera de su sitio, y a los que la voz narradorao los propios personajes parecen dotar de un aura estético del que carecíanantes de ser lo que ahora son: meros materiales de desecho sin finalidadaparente. Así, por ejemplo, en una novela de argumento y ambientaciónapocalíptica publicada en el año 2011, Un incendio invisible, de Sara Mesa,hallaremos ya una de estas infinitas enumeraciones de “objetos encontra-dos”, motivo que, como luego veremos, reaparecerá en posteriores novelasde esta autora.
En las aguas del río que cruza Vado podían encontrarse los desechos más variados. La niñase quitaba las zapatillas de lona para acercarse a la orilla y rastreaba en busca de los objetosque otros no quisieron. Ella no los consideraba desecho, sino tesoros que almacenaba en loque llama su cueva secreta – en realidad, la oquedad de una vieja tubería por la que ya hacíaalgún tiempo que no se vertía nada – (. . .) Desde que empezó sus excursiones por el río,había guardado en la tubería una bailarina de Lladró sin brazos, un pollo de plástico, un des-pertador que aún funcionaba, un Ken sin Barbie, una alfombrilla para el ratón del ordenador
BUSCANDO TESOROS EN EL VERTEDERO 147
con dibujos de osos y corazones, un bote de Pringles con su tapa en el que coleccionaba pie-drecillas. Todos sus tesoros los había conseguido con mucha paciencia y no poca suerte. Sóloservían los del río; ella jamás cogería nada del suelo ni de los contenedores. Los tesorosvienen del agua, le explicaba a Tifón, de islas lejanas y misteriosas . . . (20).
Tejada, el protagonista de la novela, se topa con esa niña mientras deambulapor esa imaginaria ciudad de Vado, que se encuentra, sin que sepamos lacausa, a punto del derrumbe definitivo. Señalando su maleta, le preguntaintrigado qué es lo que lleva ahí dentro. Ella la abre y de nuevo empieza ladescripción minuciosa del interminable recuento de sus tesoros:
la linterna de dinamo, los prismáticos rayados, una brújula, un despertador roto, el Ken sinBarbie, la mascota de Barbie también sin Barbie, un barquito de madera, un pedazo de telabrillante que parecía haber sido del turbante de un disfraz, un teléfono de los antiguos con sudisco giratorio, dos cedés, y seis o siete carátulas vacías (95).
Los encuentros de Tejada con la niña se repiten y nacerá entre ellos una ex-traña amistad que se expresa fundamentalmente a través de los numerososregalos que él consigue para ella: “un fonendoscopio roto, un paquete devendas, una caja de guantes de látex, caramelos para la tos, un gotero. Laniña lo guardaba todo ordenadamente en su maleta y le explicaba dóndepondría cada objeto cuando llegase a su casa” (111). Los objetos antañofuncionales adquieren ahora la categoría de mitológicos, verdaderas piezasde museo, en la cueva de los tesoros de la niña. Esta los colecciona apasio-nadamente por su mera condición de antiguallas que han sobrevivido al ca-taclismo, convirtiéndose en signos de una vida anterior. La misma Sara Mesa, años después, en la novela Cicatriz (2015), volverá
a regodearse en esa extraña poética de las cosas, a través de las hordas deregalos de todo tipo de objetos que Knut, el enigmático amante de Sonia, leregala a esta de manera compulsiva y enfermiza a lo largo de toda la novela.A ella no le sirven para nada todos esos obsequios que acumula en su casapor pura inercia y desidia, sin en realidad desearlos y, mucho menos, nece-sitarlos. Así, una inmensa cantidad de libros regalados se amontonan en suvivienda, sin que en la mayoría de los casos hayan sido ni siquiera leídos; y,junto a los libros, innumerables prendas de ropa interior, cosméticos, calzado,complementos . . . de las marcas más caras y apreciadas pero que ella nuncallegará a usar. El capítulo 8, titulado “La lista”, resulta especialmente signi-ficativo respecto a ese afán por representar el propio problema de la satura-ción, estando, de principio a fin, todo él íntegramente ocupado por la largalista de los objetos que Sonia recibe de su abnegado e incansable Knut:
148 TERESA GÓMEZ TRUEBA
LA LISTALápices de colores, los cuadernillos que le han mandado al niño en su primer año de colegio,acuarelas, libretas, diecisiete libros para sus clases de italiano (entre manuales, diccionarios ylecturas), un ratón para el ordenador, una tarrina de dvds vírgenes, tampones, unas tijeras decocina, dos coladores (de 14 y 18 centímetros), mascarilla para el pelo, trampas antimosquitos,recambios para las trampas antimosquitos, crema de mano, acetona para las uñas, crema pro-tectora para el sol (infantil y de adultos), seda dental, cacao labial, comprimidos de levadurade cerveza, comprimidos de valeriana, jamón envasado al vacío, piñones, figuritas de Play-mobil, muñecas Bratz para Elena, limpiador para la plata, videojuegos para Lucas, calcetines,plantillas para las zapatillas, bobinas de hilo de varios colores, brochas de maquillaje. Además, todo lo que Knut va añadiendo por su cuenta y que Sonia acepta sin poner de-
masiados inconvenientes. Unos guantes de piel y otros de lana de Tous. Una bufanda de DonnaKaran. Unas bailarinas de Armani. Un tratamiento facial completo de Roc. Un spray auto-bronceador para las piernas. Un bañador de La Perla. Más medias. Un pijama de raso, conpantalón corto y top de encaje, de Calvin Klein. Una cartera de mano de Purificación García.Un pañuelo corto, para el cuello, de Hugo Boss. Libros (los cuentos de Nabokov, los de JuanJosé Saer, los de Javier Tomeo, los de Benet). Música (ahora le ha dado por la discografía deJordi Savall). También un mp3 y un nuevo móvil (134-135).
Sin duda, esta lista nos abruma y sobrecoge. La misma proliferación de ob-jetos lleva inherente el sello de su misma futilidad y caducidad. Todos sa-bemos que antaño los hombres aspiraban a la posesión de objetosimperecederos, dignos de ser heredados por las próximas generaciones, detal forma que si antes esos objetos sobrevivían a sus propietarios, en nuestraépoca del hiperconsumo son los propios objetos los que tienden a ser re-emplazados a ritmo vertiginoso en la existencia de cada uno de nosotros.Así, no ha de extrañarnos que “La lista” que acabamos de reproducir se ter-mine con la aclaración: “Sonia vende por ebay los guantes de Tous (sólolos de piel), la bufanda (odia el estampado con las letras DKNY), las baila-rinas de Armani (que nunca se habría puesto de ningún modo) y la carterade mano (el strass le parece totalmente fuera de su estilo” (Mesa 135).Al igual que en Un incendio invisible¸ también aquí el hombre le regalará
a ella todo tipo de “tesoros”. Pero en Cicatriz, la receptora de esos regalosva poco a poco tomando conciencia de que todos esos obsequios (ropa, cre-mas, calzados, perfumes, música, libros . . .) no son más que mercancía feti-chizada y, a la postre, chatarra inservible. Dichas cosas se transforman enbasura desde el mismo momento en que sufren un proceso de descualifica-
ción. Es cuando irremediablemente pierden las propiedades que las calificany para lo que fueron creadas, cuando “se convierten únicamente en cosidad
fluida y sin cualidades que se acumula en los vertederos” (Pardo 177-178). Pero sobre el amontonamiento devastador de los objetos se escribió ya
de forma especialmente lucida y premonitoria en la década de los sesenta.La primera novela que publicó el escritor francés George Perec, La cosas.
Una historia de los sesenta (1965), resulta de cita ineludible en este sentido.
BUSCANDO TESOROS EN EL VERTEDERO 149
Se narra en ella – 50 años antes de que Sara Mesa publicara su novela – lahistoria de una joven pareja y el fracaso de un proyecto de vida abocado aconvertirse a la postre en una irremediable necesidad de posesión de“cosas”. Se da allí testimonio de una época en la que el consumo y la pu-blicidad dejaron de ser una opción para absorberlo absolutamente todo. Silos protagonistas de Sara Mesa acumulaban libros, música, zapatos, cos-méticos . . ., Jerome y Silvie, la pareja protagonista de Perec, “tendrán sudiván Chesterfield, sus sillones de cuero natural flexibles y distinguidos,como los asientos de los automóviles italianos, sus mesas rústicas, sus atri-les, sus moquetas, sus tapices de seda, sus librerías de encina clara . . .”(151-152). Y también ya por entonces (al igual que a la Sonia de Cicatriz)a esa joven pareja: “todo comenzaba a caérseles encima con el amontona-miento de los objetos, de los muebles, de los libros, de los platos, de lascarpetas, de las botellas vacías. Una guerra de desgaste comenzaba, de laque jamás ellos saldrían vencedores” (20-21). Quizás en ese medio sigloque distancia la escritura de una y otra novela podamos sólo detectar unadiferencia: en el mundo en el que vivían Jerome y Silvie “era casi una regladesear siempre más de lo que se podía adquirir (. . .) Era una ley de la civi-lización” (48). En el distópico mundo que habita Sonia en la novela de SaraMesa, por el contrario, ella era capaz de adquirir con facilidad muchas máscosas de las que en realidad llegaba a desear.Poco después de que apareciera la novela de Perec, el sociólogo francés
Jean Baudrillard publicaría su primer ensayo: El sistema de los objetos
(1969), en cuyas últimas páginas se hará precisamente eco de la novela deaquel. Y lo cierto es que ya en aquella década, tiempos que ahora vemos comola prehistoria de ese hiperconsumo que nosotros hemos llegado a conocermuy bien, pensadores como Jean Baudrillard tomaron conciencia del extrañovalor que comenzaron a adquirir ya por entonces “las cosas” o los “objetos”,una vez que llegó a producirse un choque entre la racionalidad y funcionalidadde esos mismos objetos y la irracionalidad de las necesidades de los propiosconsumidores. Más aún: “en la actualidad – aseguraba entonces Baudrillard –no se tiende a resolver esta incoherencia, sino a dar satisfacción a las necesi-dades sucesivas mediante objetos nuevos” (8-9). La consecuencia de esa sa-turación es que el objeto queda desprovisto de su función, abstraído de suuso, para convertirse en mero objeto de colección: “Deja de ser tapiz, mesa,brújula o chuchería para convertirse en objeto” (97).3
150 TERESA GÓMEZ TRUEBA
3 En realidad una poética de las cosas, de los meros objetos, se remonta a muchos añosatrás. Ya Ramón Gómez de la Sena había otorgado esa relevancia a las cosas en obras comoEl Rastro (1915), y más aún cuando años después publicó su ensayo “Las cosas y el ello”(1934), donde se propuso reflexionar sobre el “alma de los objetos”. Recientemente Rafael
Lo cierto es que la historia que se relata en Cicatriz, publicada en 2015,parece ser precisamente la causa o el origen del apocalipsis narrado en Un
incendio invisible, publicada originalmente cuatro años antes, en 2011. Esaacumulación de objetos innecesarios, ese vicio compulsivo de nuestra so-ciedad, ese mal del siglo que podríamos traducir en términos de un mal deDiógenes colectivo, parece ser el detonante, la materia prima de la que estáhecho el cofre de los tesoros que almacena la niña de esa otra novela dondese narraba el apocalipsis, el derrumbe definitivo de una civilización. No envano, Cicatriz, desde un punto de vista estructural, se nos presenta comoun complejo rompecabezas en el que diferentes planos temporales, al igualque los objetos desechados, se acumulan y confunden de manera azarosa ysin ningún principio de ordenación aparente. Tampoco debería de pasarnos desapercibido que Cicatriz adquiere en
su transcurso un inesperado giro metaficcional cuando descubrimos al finalque Sonia ha terminado el libro que escribía (probablemente el mismo queestamos leyendo). Tras el acto de presentación de su novela decide ir a vi-sitar a su viejo amigo y amante a la ciudad de Cárdenas, pero al llegar a sucasa descubre que el edificio está “completamente abandonado, con unamalla de obra que cubre la fachada. Andamios. Estructuras cubiertas por labruma de la noche, como una película de ciencia ficción” (Mesa 193).4
En definitiva, esta inquietante novela de Sara Mesa nos narra la angustiaque puede llegar a provocar la enfermiza adquisición de cosas, apenas de-seadas y en absoluto necesitadas, y respecto a las que ya se tiene la absolutacerteza de su irremediable conversión en basura. Los objetos acumulados
BUSCANDO TESOROS EN EL VERTEDERO 151
Cabañas Alamán ha publicado una antología de minificciones de Ramón Gómez de la Sernatitulada precisamente El alma de los objetos, cuyo índice nos ofrece un amontonamiento caó-tico de los más variados objetos, similar al que hemos ido viendo en las páginas de las novelasmencionadas. Recordemos asimismo la primera obra de Francis Ponge: Le parti pris des cho-ses (publicado por primera vez en 1942 y traducido al español como De parte de las cosas),en la que el autor francés recopilaba una serie de poemas-objeto en los que describe con ex-traña minuciosidad objetos comunes de la vida cotidiana, al tiempo que meditaba acerca dellimitado alcance del lenguaje para dar cuenta del mundo y de todas las cosas que hay en él.El libro de Ponge se publicó en Francia en plena ocupación nazi. Al igual que los protagonistasde las novelas que son analizada en este artículo, “mientras el mundo alrededor se derrumbaba(. . .) Ponge vuelve la mirada sobre lo más obvio e inofensivo” (Navarro). Asimismo, tambiénlas definiciones de objetos de Gómez de la Serna o de Francis Ponge, como los objetos nom-brados en “La lista” de Cicatriz, simulaban poder extenderse hasta el infinito.
4 A lo largo de toda la obra narrativa de Sara Mesa podremos encontrar múltiples casosde intratextualidad. Motivos temáticos y argumentales, escenarios, personajes de sus relatoscortos (recogidos en Mala letra, 2016) se trasvasan con variantes al contexto de sus novelas.Asimismo, múltiples guiños enlazan en forma de red sus diferentes novelas (Un incendio in-visible, 2011; Cuatro por cuatro, 2012; Cicatriz, 2015; Cara de pan, 2018), construyendo uncomplejo macrotexto que parece girar, entre idas y venidas, en torno a una misteriosa e inex-plicada subtrama de tintes apocalípticos.
por Sonia representan así a la perfección todos aquellos excedentes que lesobraban al mundo cuando se derrumbó. Así, en la distopía narrada por estaautora cuatro años antes en su novela Un incendio invisible, leeremos queen las tiendas se “dejaban arrumbadas las cajas con los saldos que costabamás transportar que abandonar” (Mesa 165). También, en esta misma no-vela, una mujer gritará al borde del llanto y en medio de un apocalíptico es-cenario urbano que no nos costará reconocer: “¿Cómo es posible que hayatanta basura, si cada vez somos menos gente?” (339).
Buscando tesoros en el vertedero
Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en el contexto artístico y li-terario del siglo XXI con respecto a esa insaciable acumulación de objetossobre la que ya nos alarmaban los novelistas e intelectuales de los años 60?Quizás la posibilidad de su reconversión desprejuiciada en nueva materiaprima para la nueva creación. Aquello que hace años dejó de servirnos paranada puede ser dotado de una nueva vida en el terreno de lo artístico.Cuando el objeto ha rebasado su propia función es susceptible también deconvertirse en elemento de juego y de combinación.La pareja protagonista de Por si se va la luz (2013), de Lara Moreno,
otra interesante distopía española del siglo XXI, ha abandonado la civilizacióntambién aquí al borde de su propia extinción y un cataclismo inminente, paraintentar sobrevivir en una recóndita aldea semiabandonada. Él, Martín, re-cuerda de su pasada vida en la civilización su férreo compromiso con el re-ciclaje y la lucha contra los residuos. Ella, en cambio, menos comprometidaque su novio con la causa ecologista y la sostenibilidad del planeta:
guardaba la comida envasada en nuestra despensa llena de envases, y sacaba de sus envaseslos objetos nuevos, las gafas de sol, el conjunto de ropa interior, los libros de arte envueltosen plástico fino, modernos dispositivos electrónicos con sus cajas a la matrioska, las cremasantiedad contenidas en preciosos botes que a su vez venían en pequeñas cajas de diseño yestas a su vez en bolsas doradas de papel brillante plastificado (241).
En esta otra vida que han elegido, alejados de la urbe y la civilización (o de lopoco que ya queda de ella), y en la que, ahora sí, ya se trata de sobrevivir conlo mínimo, le parece a Martín que ese viejo compromiso con el reciclaje esridículo y ha perdido todo su sentido (240-241). A su vez, Nadia se entre-tiene en esta nueva vida rural, bastante escasa en ocupaciones, en construiruna extraña escultura hecha con materiales de desecho, en la que se mezclansin jerarquía aparente tanto los residuos naturales como aquellos otros nobiodegradables:
152 TERESA GÓMEZ TRUEBA
BUSCANDO TESOROS EN EL VERTEDERO 153
Michelangelo Pistoletto, Venus de los trapos (1967).
Instalación del artista francés Christian Boltanski Almas (2014).
ramas secas y retorcidas, semillas, el cuerpo vacío de un escarabajo, marcos metálicos, unpar de lienzos con horribles bodegones, un dado, el borde de una cortina de encaje de bolillo,la concha de una vieira, un pintauñas de purpurina, un abanico pintado a mano, tuercas, tor-nillos, una taza de cerámica decorada a la acuarela, las cuentas de un collar (. . .) Tengo sobrela mesa un esqueleto desordenado, solo me falta encontrarle las articulaciones, elegir quéhuesos me servirán y cuáles no (186-187).
Nadia ya no “consume” los objetos; ahora en cambio se dedicará a dominar-los, manipularlos, ordenarlos y combinarlos en un nuevo sistema de signos. También durante la década de los sesenta sentenciaba Hannah Arendt
que “la cultura se ve amenazada cuando a todos los objetos y las cosas delmundo, producidos en el presente o en el pasado, se los trata como merasfunciones del proceso vital de la sociedad, como si se encontraran ahí sólopara satisfacer alguna necesidad” (266-267). Es quizás por eso por lo queNadia intuye una vía de salvación y escape a la caída definitiva del mundo(y del arte, cabría añadir ahora) con la “creación” de esa estructura de undesorden aparente que ninguna “composición” reconocible viene a organi-zar. Estructura, por tanto, inservible, en la que los objetos ensamblados pier-den su función primigenia, su condición de meros productos de consumo,dejando así también de ser perecederos, para adquirir el rango de lo artísticoy, por ende, aparentemente duradero. En Las efímeras (2015) de Pilar Adón, varios individuos sobreviven,
aislados de toda civilización, en un estado de extraño primitivismo e iden-tificación con una naturaleza salvaje y asfixiante. También aquí uno de lospersonajes construirá pequeñas obras con residuos naturales:
empezó a pegar pequeños frutos en sus dibujos. Ramas y tallos que había descubierto el díaanterior y que podría volver a encontrar con sólo poner un pie en el terreno que rodeaba sucasa. Aquellos materiales le servían para confeccionar insectos cuyas alas eran hojas de unamarillo otoñal. Los cuerpos, bellotas. Y la cabeza, escaramujos, rematadas con un par de palosa modo de antenas. Recogía piñas, semillas, piedras, tiras de junco, y creaba una ardilla, unperro o un ciervo. Pájaros, flores silvestres, hongos y plumas. Se entretenía con aquellas com-posiciones que más tarde colgaría en las paredes del salón (67-68).
Y, más adelante, se nos describe la vivienda de otro de los habitantes de estaextraña comunidad aislada de la civilización por voluntad propia, en la que:
había multitud de esteras por el suelo, y las paredes, encaladas, presentaban una textura des-igual, acordes con los desiguales volúmenes de las piedras que las componían. Denís solíaaprovechar esos huecos para esconder trapos y colocar ganchos de los que colgaba tazas, ca-cerolas o herramientas. (. . .) Lo guardaba todo hasta lo que pudiera parecer más inútil. No ti-raba nada. (. . .) En botes alargados de lata, algunos con tapa, atesoraba cables, trozos decuerda, gomas elásticas, clavos, bolsas de plásticos, bombillas, pilas, restos de jabón (141).
154 TERESA GÓMEZ TRUEBA
Esa pulsión acumulativa de cosas dentro de los tarros parece aspirar a que“las cosas” ante todo prevalezcan, contradiciendo así la huida del tiempo. Hasta aquí he abarrotado intencionadamente las páginas de mi artículo
de largas y tediosas listas de objetos que se amontonan sin sentido aparente.Lo que caracteriza a todas esas listas es el gigantesco desorden, la heteroge-neidad de los objetos reunidos, la falta de principio ni fin de esas intermina-bles enumeraciones, regidas por la aleatoriedad. La lógica combinatoria esilimitada y ningún objeto puede sustraerse a ella. Las cosas ya usadas se mez-clan con las nuevas, las artificiales con las que produce la propia naturaleza.Las comestibles y perecederas con las sólidas e irrompibles. Ninguna jerar-quía, ninguna simetría o estructura reconocible, ningún criterio organizadorsubyace al propio principio acumulador de residuos. Y, sin embargo, pequeñascomposiciones artísticas se intuyen (los tarros de Denis en Las Efímeras, laescultura hecha por Nadia en Por si se va la luz, los tesoros de la cueva secretade la niña de Un incendio invisible o, incluso, la propia novela escrita porSonia en Cicatriz) tras la inconsciente acumulación de las cosas.
Contra el reciclaje indiscriminado: “repetición y diferencia”
Un autor de mención obligada en relación con el tema que nos ocupaes, sin duda, Agustín Fernández Mallo. En el primero de los libros que com-ponen su Trilogía de la guerra (2018a) un personaje arremete contra el re-ciclaje indiscriminado y total de la basura:
La basura no debería de ser reutilizada, habría que dejarla en paz, la basura algún día nos se-pultará, acabará con nosotros, pero no por exceso sino por defecto, si lo reciclamos todo¿dónde quedará la memoria?, ¿cómo nos reconoceremos en el pasado si todo es radicalmentetransformado? (93).
Es más, seguirá argumentando que en el futuro, si nos empeñamos en reci-clarlo todo, sólo quedarán los objetos que se haya decidido depositar en unmuseo, pero que no son precisamente esos los que nos darán informaciónrealmente significativa sobre las antiguas civilizaciones. Más bien son aque-llas cosas que se quedaron ahí por casualidad, por el mero azar, las que noshan dado una información realmente valiosa sobre las civilizaciones pasa-das. Asimismo, el narrador de esta primera parte de la novela asegura sentirinterés en los objetos abandonados en las calles y, fundamentalmente, enaquellos que eran en realidad partes de otros objetos, como, por ejemplo:“clavos, tornillos, trozos de madera, pequeñas piezas de motores” (109).Más adelante confesará estar buscando “El Alma de la basura” (144).
BUSCANDO TESOROS EN EL VERTEDERO 155
Ya en el segundo de los libros que componen la trilogía, a propósito delatentado a las Torres Gemelas, leeremos:
cuentan que partículas orgánicas e inorgánicas se metieron hasta los rincones más diminutosde los pulmones y de las casas, de la comida y de los colchones. Debe de ser muy extrañosaber que dentro de ti hay partículas de un bazo, de un bolígrafo, de pelo, de una moquetaturca, de planchas de amianto, de gafas recién graduadas, de silicona de pechos, de tejidoadiposo, de cucarachas, mosquitos, ratas, o de solomillos y truchas de Los Grandes Lagos;en efecto, debe de ser muy raro saber que todo ese gran hipermercado de la destrucción estádentro de ti para siempre (267).
Lo cierto es que es precisamente la caprichosa aglomeración de desperdicioshallados en nuestros cubos de la basura o de residuos amontonados en lasruinas de una civilización la que nos impulsa a constatar el sentido de la “di-ferencia”, la que nos intenta poner sobre aviso de nuestra actual necesidadde seguir otorgándole a esta un valor artístico. Lo que se vislumbra tras estascaprichosas acumulaciones es un elogio implícito a la rareza. Si nuestromundo se derrumba sin remedio en su carrera frenética hacia la total estan-darización, el hallazgo de una posible conexión azarosa, irracional e inútilde las propias cosas, quizás conseguirá liberarnos de la serialidad general.El mismo año que apareció la Trilogía de la guerra (2018) de Agustín
Fernández Mallo, vio también la luz su Teoría general de la basura (cultura,
apropiación, complejidad) (2018b), donde el autor desarrolla por extensotoda una teoría estética a partir de la metáfora de la basura, el residuo, elescombro y el posible reciclaje y aprovechamiento de todos ellos. Su ensayoparte de una pregunta: “¿qué ocurre con todas esas otras cosas que consen-suamos como residuos, spam, interferencias, anomalías que por inservibleshabíamos desechado?, ¿hay modo de rescatarlas y traerlas al ámbito de loactivo, de lo útil para su común uso en las artes y en las ciencias?” (20). Loque viene a plantear el autor de la trilogía Nocilla es cómo precisamente lareutilización de cosas aparentemente inservibles o basura puede llevarse acabo también mediante las técnicas de apropiacionismo en el ámbito de loartístico. Reivindica Fernández Mallo en este ensayo la capacidad creadorade los residuos, ya sean físicos o simbólicos, pero sin que en dicho proceso deapropiacionismo e intervencionismo los residuos pierdan su condición esen-cial de residuos; más bien se tratará de dar lugar con ellos “a una suerte deresiduos complejos” (31). La “repetición” y la “diferencia” de la que hablaraGilles Deleuze (1968) en su citadísimo ensayo.
156 TERESA GÓMEZ TRUEBA
Sobre una teoría estética de la basura y el reciclaje para la novela
del siglo XXI
También en opinión del conocido comisario de exposiciones y crítico dearte Nicolás Bourriaud (2009), el arte contemporáneo no sólo se dedica a re-presentar este nuevo escenario de precariedad generalizada, sino que ademásha sabido nutrirse de él, de tal forma que nuevos paradigmas de creación sedesarrollan precisamente a partir de lo que podríamos denominar un arte delreciclaje y una puesta en práctica de la apropiación (Martín Prada). Sabido es que desde aquellos magníficos collages dadá de artistas como
Kurt Schwitters (1887-1948), en la historia de las artes plásticas la utiliza-ción o reciclaje de la basura o de precarios “objetos encontrados” para lacreación de una nueva obra artística ha sido un constante y fructífero pro-cedimiento de creación. Fue, sobre todo, a partir de los años ochenta cuandola imagen de la ruina y el escombro empezó a adquirir un gran protagonismotanto en infinidad de prácticas artísticas, como en los propios escritos teó-ricos (Bourriaud 54). El mismo Bourriaud acuñó el término del semionauta
para referirse a esa nueva estirpe de creadores en el ámbito de las artes plás-ticas que establecen nuevos recorridos dentro de un mundo fragmentado,“en que los objetos y las formas abandonan el lecho de su cultura de origenpara diseminarse por el espacio global”. El semionauta de Bourriaud seríael artista radicante que erra por un mundo en descomposición a la búsquedade nuevas conexiones que establecer (117).5
Ya hemos visto cómo en las propias novelas de ambientación distópicade nuestro siglo no es raro encontrarnos con alusiones explícitas a ese nuevoparadigma de creación a base de la apropiación y la recolocación de los resi-duos. Pero es hora de preguntarnos si ¿esa práctica apropiacionista e inter-vencionista, tan extendida en las artes plásticas, tiene también un correlatoigualmente bien definido, asimilado y consciente en el ámbito de la creaciónliteraria? Lo cierto es que son varias las voces que abogan desde hace unosaños por la necesidad del estudio de ese mismo fenómeno en las obras lite-rarias en paralelo al de las artes plásticas (Sparza, 2006; Goldsmith, 2015;Saavedra Galindo, 2018 y 2019).
BUSCANDO TESOROS EN EL VERTEDERO 157
5 De nuevo deberíamos de recordar aquí aquellas proféticas palabras de Jean Baudrillardcuando se refería al nuevo “sistema de los objetos”:Vemos que el nuevo tipo de habitante que se propone como modelo es el “hombre de colo-cación”; no es ni propietario ni simplemente usuario, sino que es un informador activo delambiente. Dispone del espacio como de una estructura de distribución; a través del controlde este espacio, dispone de todas las posibilidades de relaciones recíprocas y, por lo tanto,de la totalidad de los papeles que pueden desempeñar los objetos (Baudrillard 27).
En definitiva, es hora de preguntarnos si estas ingentes cantidades debasura que encontramos decorando el escenario de tantas novelas de nues-tros días son tan sólo un popular y recurrente leit motiv, un mero motivo dedecoración, o responden también a un paradigma estético y formal que setraduce en la estructura de las propias obras. María Gainza se refiere en sunovela El nervio óptico (2014) a la técnica abocetada de Hubert Robert, elfamoso pintor francés del siglo XVIII que se especializó en la pintura de lasruinas clásicas, advirtiendo que “también había algo en la técnica abocetadaque se fundía a la perfección con el tema: como si el artista hubiese sido in-terrumpido por un terremoto en medio del trabajo, como si en un mundoprecario terminar algo ya no tuviese sentido” (48). Y es precisamente a esoa lo que me refiero. A la hora de narrar un mundo en ruinas sepultado bajosus propios escombros, ¿simula también el escritor la interrupción de supropio trabajo, como consecuencia del apocalipsis, a un nivel discursivo? Efectivamente creo que también en nuestra última novela (en la que tanto
abunda esa “técnica abocetada” de la que habla Gainza) la acumulación in-discriminada de objetos o las montañas de basura no son sólo un motivo te-mático, sino un paradigma formal de construcción narrativa. En Cicatriz, deSara Mesa (novela que, como ya he señalado, se va construyendo a partir deun ensamblaje desordenado y caótico de fragmentos que corresponden a di-ferentes planos temporales), leemos: “¿No llevabas una Moleskine, comohace ahora todo el mundo, para ir recogiendo fragmentos de inspiración?”(61). Sin duda, la novela convertida en cuaderno Moleskine, en mero registroindiscriminado de fragmentos anotados, al estilo de El libro de los Pasajes
de Walter Benjamin (2005), es en la actualidad un extendido modelo narrativode nuestros días. El paradigma del reciclaje de residuos como modelo inspi-rador de estructuras narrativas es omnipresente en nuestra última novela. Losejemplos son innumerables: ya vimos más arriba que Sara Mesa recicla dentrodel macrotexto que es toda su obra narrativa determinados textos y motivos.Por su parte, Agustín Fernández Mallo juega en el Hacedor (de Borges). Re-
make (2011) a “repetir con diferencias” la obra canónica de Borges cual unPier Menard de nuestros días. Más aún, es evidente que toda la obra literariade Fernández Mallo es un intento de poner en práctica ese proceso de reciclajede residuos. Las prácticas apropiacionistas estaban ya presentes en el Proyecto
Nocilla (2006-2009), y han seguido siendo un modelo de composición y unmotivo de reflexión en toda su obra posterior, desde El hacedor de Borges.
Remake o Limbo (2014), a la más reciente Trilogía de la guerra (2018a). Pre-cisamente, esta última novela se constituye como tal desde el ensamblaje detres relatos inconexos, pero conectados al mismo tiempo, a partir de unapuesta en práctica de la apropiación, la importación y el aprovechamientopermanente de símbolos y motivos. Conforme a una posibilidad combinatoriailimitada, el escritor nos propone así su propia estructura narrativa.
158 TERESA GÓMEZ TRUEBA
Y, es más, ese mismo procedimiento del trasvase de “restos” podemospercibirlo también entre esta misma novela y el ensayo que parece servirde apoyatura teórica a las prácticas creativas del autor (su Teoría general
de la basura), cuando comprobamos, por ejemplo, cómo la misma reflexiónsobre la acumulación de residuos en las playas de Normandía aparece re-petida con leves variaciones (la “repetición y la diferencia” a la que ya mehe referido más arriba) en las páginas de la novela Trilogía de la guerra
(392) y del ensayo:
La arena de las playas de Normandía – leemos en esta – contiene partículas fruto de transfor-maciones geológicas de miles de años, contiene también muestras volcánicas y prehistóricasalgas marinas, y trozos de conchas de ayer en contacto con conchas de hoy, y arena que sonmicrocantos rodados hechos de plástico de millones de tapones de botellas hoy indistinguiblesa simple vista de la arena de roca, y restos de carne de pez y heces, también corroídos trozosde metralla, pólvora, cristales de botellas de refrescos, hierro procedente de cascos aliados yalemanes, trozos de huesos que parecen puro calcio, arena hecha de cáscara de transistores,de fiambreras y de cucharas, y mucho más, aún contiene muchísimas cosas más esa arena,y todo, absolutamente todo ello, ya es natural. ¿Hay algo o alguien que pueda dar cuenta de lacomplejidad, de los múltiples mundos y tiempos que en red hay en un solo metro cúbico de arenade esa playa? (121-122).
BUSCANDO TESOROS EN EL VERTEDERO 159
“Invitado por la Tate Gallery, Mark Dion contrató voluntarios para recoger en el lodo del Tá-mesis, al pie de la institución británica, cualquier artefacto que se encontrara atrapado allí,pipas, objetos de plástico, zapatos viejos o conchas de ostras . . . Estos trabajos arqueológicospermitieron traer a la superficie la historia cultural e industrial de Londres” (Bourriaud, 2009:102). El resultado fue la instalación Tate Thames dig (1999).
Del contenedor a la vitrina del museo. Y del museo al vertedero
Las prácticas hoy en día tan habituales de reescritura, remake, apropia-ción o copia de obras o textos ya existentes (tanto de autoría propia comoajena) se inspiran sin duda en el colectivismo y la puesta en común de losrecursos inherentes a todo el ámbito de la cultura Internet. Muy iluminado-ras a este respecto resultan las reflexiones de Daniel Escandell relativas ala forma en la que operan los “semionautas” en la web (2019). Cuando estosasimilan, reconvierten y modifican de manera consciente un determinadoítem cultural encontrado en la web, se proponen dotar a esos nuevos objetoscreados del aura de su propia autoría, el aura de lo original y artístico, al finy al cabo. Pero inevitablemente, el mismo semionauta devolverá su objetocreado a la misma red de la que sacó su materia prima para la creación, con-virtiéndose este de nuevo, y de manera irremediable, en basura; una basuraque otros a su vez reutilizarán con los mismos objetivos. Y no cabe duda de que ese bucle resulta desasosegante. Es el desasosiego
que nos provoca la contradicción inherente a todas esas obras artísticas queirrumpen con la voluntad de denunciar los canales putrefactos de los cir-cuitos del arte, para pasar a ser rápidamente absorbidos por los mismos.
En fin, no se nos escapa que la operación de reciclaje de residuos en ob-jetos de museo lleva en sí misma encerrada el germen de su fracaso. Nadieignora ya que es precisamente el mercado del consumo el único proveedorde los criterios artísticos y culturales. Tampoco su innata pulsión por la cir-culación rápida y el progresivo acortamiento de la distancia entre el uso yla rentabilidad del objeto artístico, así como la sustitución del mismo cuandoha agotado su función y deja de resultar útil.
160 TERESA GÓMEZ TRUEBA
La primera fotografía muestra el emblemático letrero con la palabra “Hollywood” sobre laciudad de Los Ángeles; la segunda una vista de la instalación del artista italiano MaurizioCattelan sobre el basurero municipal de la ciudad de Palermo (Hollywood, 2001), en la quese reproducía aquel a escala real. La tercera fotografía muestra la afluencia masiva de turistasque acuden a contemplar la obra de este último en la ciudad italiana.
Un diagnóstico especialmente lúcido sobre el vicioso círculo del que esimposible una huida hacia adelante encontraremos en la última novela pu-blicada por Enrique Vila-Matas, Esa bruma insensata (2019). El narrador-protagonista no es exactamente un escritor, sino un mero recolector de citasajenas o “artista citador”, de “todo tipo de frases aisladas de su contexto”, quelas acumula de manera compulsiva en un archivo para su posterior reciclajey utilización. Todos los personajes de Vila-Matas (sin duda, el primero entrelos “artistas citadores”) son víctimas de alguna dolencia. Y en este caso po-dríamos asegurar que la suya tiene que ver con una extraña manía archivística,un tipo de síndrome de Diógenes que le impulsa a la enfermiza acumulaciónde citas ajenas. Pues bien, precisamente de este extraño artista citador sedice que quizás soñara:
con cargar un día con todo su presumible archivo-enciclopedia de citas y exponerlo en el es-caparate de algún comercio de su ciudad natal, o de Nueva York, exponerlo abierto de par enpar, con orgullo, con todas sus fichas manuscritas a la vista (135).
En definitiva, se trataría de convertir todos esos “fragmentos”, “residuos” u“objetos encontrados” en nueva mercancía puesta a la venta, dotándola delaura que, al menos por un tiempo, le otorga, tras el pertinente reciclaje yensamblaje, su nueva exposición en el escaparate. Quizás lo que nos esténintentando decir estas nuevas novelas de “artistas citadores”, estas intermi-nables acumulaciones de despojos que se vislumbran en algunas de las nu-merosas distopías que se publican en nuestros días, es que la vieja oposiciónentre lo “artístico” y lo “funcional” dejó hace bastante tiempo de resultar per-tinente. O, mejor aún, que el verdadero fundamento ontológico del arte y laliteratura de nuestros tiempos apocalípticos es el de convertir en “basura”todo lo que tocan.
Obras citadas
Adón, Pilar. Las Efímeras. Galaxia Gutenberg, 2015.Arendt, Hannah. Crisis de la cultura. Ejercicios de pensamiento político. Trotta, 1972.Barceló, Elia. “2084. Después de la revolución”. En Ricard Ruiz Garzón (ed). Mañana toda-
vía. Doce distopías para el siglo xxi. Fantascy, 2014.Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos. Siglo XXI, 1969.Benjamin, Walter. El libro de los pasajes. Akal, 2005.Bourriaud, Nicolás. Radicante. Adriana Hidalgo, 2009. Bueso, Emilio. “Al garete”. En Ricard Ruiz Garzón (ed). Mañana todavía. Doce distopías para
el siglo xxi. Fantascy, 2014.Carrión, Jorge y Sagar. Los vagabundos de la chatarra. Norm Editorial, 2018.Deleuze, Gilles. Diferencia y repetición. Amorrortu, 2002.
BUSCANDO TESOROS EN EL VERTEDERO 161
Escandell, Daniel. “Microficciones en la red: exploración autorreferencial y metaficción através de los saltos mediáticos”. En Teresa Gómez Trueba y María Martínez Deyros(eds.). Página y Pantalla: interferencias metaficcionales. Trea, 2019: 135-147.
Fernández Mallo, Agustín. Proyecto Nocilla. Alfaguara: 2013. ––––––. El hacedor (de Borges). Remake.Alfaguara, 2011. ––––––. Limbo. Alfaguara, 2014.––––––. Trilogía de la guerra. Planeta, 2018a.––––––. Teoría general de la basura (cultura, apropiación, complejidad). Galaxia Gutenberg,2018b.
Gainza, María. El nervio óptico. Anagrama, 2017.Goldsmith, Kenneth. Escritura no-creativa: la gestión del lenguaje en la era digital. CajaNegra, 2015.
Gómez de la Serna, Ramón. El Rastro. Sociedad Editorial Prometeo, 1915.––––––. “La cosas y el ello”. En Revista de Occidente, 146-147, 1993, 91-106.––––––. El alma de los objetos. Minificciones (ed. de Rafael Cabañas Alamán). Eolas, 2019. Groys, Boris. Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea.Caja Negra, 2014.
Martín Prada, Juan. La apropiación posmoderna: arte, práctica apropiacionista y teoría dela modernidad. Fundamentos, 2001.
Merino, Ana. La Redención. Reino de Cordelia, 2016.Mesa, Sara. Un incendio invisible. Anagrama.––––––. Cuatro por cuatro. Anagrama, 2012.––––––. Cicatriz. Anagrama, 2015.––––––. Mala letra. Anagrama, 2016.––––––. Cara de pan. Anagrama, 2018.Navarro, Ignacio. “De parte de las cosas de Francis Ponge. Rasguña las piedras”. En Pági -
na 12. Radar Libros. Web 8 de julio de 2020.Pardo, José Luis. “Nunca fue tan hermosa la basura”. En Nunca fue tan hermosa la basura.Galaxia Gutenberg, 2010.
Perec, George. Las cosas. Una historia de los años sesenta. Seix Barral, 1967.Ponge, Francis. De parte de las cosas. Monte Ávila editores, 1971.Ruiz Garzón, Ricard. Mañana todavía. Doce distopías para el siglo xxi. Fantascy, 2014.Saavedra Galindo, Alexandra. “Retóricas de la intervención literaria: El Aleph engordado dePablo Katchadjian”. En Revista chilena de literatura 97, 2018, 269-295.
––––––. “CiberAleph o el Aleph más allá de la página”. En Teresa Gómez Trueba y MaríaMartínez Deyros (eds.), Página y Pantalla: interferencias metaficcionales. Trea, 2019:119-134.
Speranza, Graciela. Fuera de campo: literatura y arte argentinos después de Duchamp. Ana-grama, 2006.
Vilas, Manuel. Ordesa. Alfaguara, 2018.
162 TERESA GÓMEZ TRUEBA
El arquitecto demiúrgico como figura narrativa
en las distopías españolas recientes
Vicente Luis Mora
Imaginar otros mundos posibles. (. . .) Crear altermundos, gene-rar multiversos. Construir imágenes del mundo.
Antón Patiño, Manifiesto de la mirada.Hacia una imagen sensorial.
Era obvio que parte de esta seducción había que atribuirla alhecho de que éste era un ambiente construido no para el hombresino para la ausencia del hombre.
J. G. Ballard, Rascacielos
1. Introducción
En la narrativa hispánica última se ha multiplicado en los últimos años elnúmero de distopías, novelas “aceleracionistas” o de historias de cienciaficción de corte apocalíptico, pesimista o de crítica social – véase Mora(2008, 2015), Gámez (2016), López Pellisa (2018) y Montoya Juárez(161) –, sobre todo dentro de una vertiente claramente anclada en la denun-cia del poder controlador de la tecnología. En un presente reacio a dejarhueco a las utopías, incrementado el pesimismo por el miedo al cambio cli-mático, “la distopía, la invalidación de todos los sistemas precedentes, apa-rece como la única alternativa significativa posible” (navajas 25). En loque llevamos de siglo xxI, autores hispanoamericanos y españoles comoCésar Aira, Rafael Pinedo, Anna Kazumi Stahl, Eloy Tizón, Marcelo Cohen,J. P. Zooey, Cristian Crusat, Doménico Chiappe, Javier Fernández, SofíaRhei, Gabriel Peveroni, Pablo Manzano, Elsa Drucaroff, Juan FranciscoFerré, David Monteagudo, Ángeles Vicente, Mike Wilson, Jorge Carrión,Cristina Jurado, Pedro de Silva, Oliverio Coelho, Pedro Mairal, AgustinaBazterrica, Robert-Juan Cantavella, Iván Repila, Marina Perezagua, Juan
CAPÍTULO TRES
Jacinto Muñoz Rengel, Germán Sierra, Rosa Montero, Oliverio Coelho,David Llorente, Óscar Esquivias, Francisco Rivas, Mario Martín, Paolo Ba-cigalupi, Manuel Darriba, Manuel Moyano, Mario Martín Gijón, Ana Me-rino, Martín Caparrós, Laura Fernández, Jaume C. Pons Alorda, Maorí Pérez,Fernanda García Lao, Juan Carlos Márquez, David Miklos, nicolás Cabral,Yolanda González, Javier Moreno, Blanca Riestra, Jesús Pérez, Ginés Sán-chez, Valeria Correa Fiz, Maximiliano Barrientos, Elia Barceló, Pablo Ro-dríguez Burón, Ricardo Menéndez Salmón, Fedosy Santaella, Jon Bilbao,César Mallorquí, Emilio Bueso, Juan Soto Ivars, Silvia Terrón, AndrésBarba, Susana Vallejo, Miguel Guerrero Ruiz, Javier Vela, Germán Padinger,Verónica Gerber Bicecci, los autores incluidos en las antologías Mañana to-davía. Doce distopías para el siglo XXI (2014), editada por Ricard Ruiz Gar-zón, y las autoras reunidas en Distópicas. Antología de escritoras españolasde ciencia ficción (2018), editada por Teresa López-Pellisa y Lola Robles,entre otros, muestran a las claras cómo la tecnociencia tiene un “reverso te-nebroso” que, bajo un lado cool y atractivo para el consumidor, encubre unarealidad fáustica en la que el ciudadano vende su alma y su privacidad al Es-tado, o a oscuras corporaciones todopoderosas, al suscribir las cláusulas deconformidad de uso. Aceptar el avance tecnológico convierte al ciudadanoen reo en una prisión de rejas más o menos transparentes.
En algunas de estas ficciones se repite un cronotopo, forzando un tantola terminología de Bajtin, que daría lugar a una historia parecida a ésta: enun futuro inmediato, casi de “visionary present” (Ballard, The Complete ix),una parte o todo el espacio terráqueo ha sido dominado por fuerzas estataleso empresariales que han creado una especie de burbuja social privilegiada,urbanísticamente aislada1 de un exterior violento y salvaje – “se sabía queen las afueras había crímenes violentos” (Cohen 57) –, en cuyo interior losciudadanos están sometidos a un control absoluto disfrazado de entreteni-miento en entornos inmersivos o de Realidad Virtual, delineado por variosArquitectos o Diseñadores.
En varias de estas narraciones la figura del arquitecto demiúrgico re-presenta un papel relevante, pues ya lo tenía en el reverso histórico de ladistopía, el pensamiento utópico: “la Utopía”, escribe Bolaños Varela, “sepresenta como una herramienta discursiva que expone tanto la visión polí-tica y social de su arquitecto como una crítica a ciertos fenómenos contex-tuales” (273; ver también Lus Arana, 2019). Al ser la distopía, como decimos,una especie de inversión negativa de lo utópico (Mora), la figura del arqui-
164 VICEnTE LUIS MORA
1 En los últimos años ha proliferado junto a la práctica una exhaustiva bibliografía teóricasobre la geografía y el urbanismo ficticios que aparecen en las distopías literarias contempo-ráneas; véase Palardy (18).
tecto también cobra en ella igual papel demiúrgico, y por ello simboliza elprograma tecno-ideológico presente tras su diseño. Pensemos, por poner unejemplo, en el comandante que, en el relato de Franz Kafka “En la coloniapenitenciaria” (1919), no sólo crea la macabra máquina de tortura, sino tam-bién idea el completo recinto penitenciario del cuál ésta es una simple pieza:“. . . la organización de esta colonia era un todo tan perfecto que su sucesor,aunque tuviera mil nuevos planes en mente, no podría cambiar nada de loanterior, al menos durante muchos años” (Kafka 147). Detrás de una orga-nización tridimensional panóptica, represiva o concentracionaria tambiénhay un arquitecto, un planificador, y Kafka no lo olvida.
La arquitectura es una parte tan importante de nuestra realidad que a vecesno somos capaces de ver el bosque tras los árboles. Sólo ignorando el poderreal de la vertebración arquitectónica de una sociedad puede dejarse a un ladosu condición de requisito para establecer una nueva superestructura. La apa-rición simultánea de edificios “inteligentes”, la domótica, el cableado elec-trónico de las calles, junto a la repoblación de antenas de telefonía móvil delos campos, y el surgimiento de Internet pueden parecer una coincidencia sise desconoce la urdimbre entre tecnología y edificación, o el significado dela palabra coincidencia. La tecnología no sólo supone, como sentenciara tem-pranamente Alvar Aalto y recuerda Sanz Botey, una determinación ineludiblede los materiales y técnicas de la construcción, sino también un medio geo-político y cultural al que adaptarse:
La arquitectura o los arquitectos ya no construyen escenarios para el poder. La nueva arqui-tectura se ha propuesto un paso más en este sentido: la construcción real de ilusiones. Es laotra cara, el complemento a la realidad virtual sustitutoria. La arquitectura y el arte construyenuna nueva realidad, no modifican o estimulan a cambiar esa realidad . . . la arquitectura hasido históricamente un arte no figurativo, su carácter de presencia objetiva la ha convertido,con frecuencia, en un arte aliado del poder: el poder no es una ficción, parecen afirmar muchosedificios (Sanz Botey 13).
Bien sea en el ámbito de las actuales telecasas, según la definición de JavierEcheverría (259), bien en las futuras casas de bits, construidas ya teniendoen cuenta principalmente su esencia pangeica o conectiva (Mora, Pangea),la estructuración informática permite la inmisión de la televigilancia y, enel segundo caso, podríamos hablar de terreno abonado para la misma. Ade-más, cobra un gran potencial para acrecentar el ritmo de funcionamiento,ahondando en la perpetuación de la velocidad como valor absoluto: “todala arquitectura contemporánea debe ser considerada como un enorme dis-positivo de aceleración y de racionalización de los desplazamientos huma-nos” (Houellebecq 52). Como resumía Javier Echeverría en el brillantetítulo de su libro, los ciudadanos actuales nos hemos convertido, por una
EL ARQUITECTO DEMIÚRGICO COMO FIGURA 165
multitud de factores entre los cuales destaca el urbanismo arquitectónico,en Cosmopolitas domésticos (1995): viajeros virtuales del mundo, estáticoscontempladores de imágenes dinámicas en pantallas.
2. Antecedentes significativos
Dentro de las narrativas distópicas y de ciencia ficción, la figura del ar-quitecto o gran diseñador de los mundos utópicos o distópicos ha tenidouna gran tradición desde Dédalo – constructor de laberintos y de “estatuasanimadas” (Plaza y Vaquero 91) –, por cuanto la arquitectura es una de lasprimeras formas en que trasciende la tecnología de cada época (nervi,1963). Eso no significa que el arquitecto sea siempre visible; no es infre-cuente que en la narración futurista o distópica, una de las muestras delpoder del arquitecto sea su capacidad de permanecer invisible, como sucedecon los arquitectos que diseñan la “Mecanópolis” (1917) de Miguel de Una-muno (Villar Ezcurra y Ramos Vera 338), o con los constructores de la Ciu-dad de los Inmortales del conocido relato de Jorge Luis Borges “El inmortal”(El Aleph, 1949). El arquitecto, figura a medias entre el demiurgo platónicoy el mito del civilizador, dotado de un liderazgo áulico en ciertas ficcioneshistórica y políticamente significativas – pensemos en The Fountainhead(1943), de Ayn Rand, protagonizada por el arquitecto Howard Roark –, esun personaje narrativo con las cualidades del matemático tranquilo y delconstructor decidido, capaz de materializar tridimensionalmente su Wel-tanschauung. De esta larga tradición cultural de arquitectos carismáticosvamos a espigar sólo dos de sus antecedentes más contemporáneos y signi-ficativos para nuestros fines.
Comenzaríamos con el arquitecto que protagoniza High-Rise (1975),de J. G. Ballard, no sólo por su potencia simbólica, sino porque el autor in-glés, con su habitual capacidad visionaria, logra que su proyectista prefigurealgunas características del solipsismo arquitectónico individualista queluego materializarán las tecnologías inmersivas virtuales, sometidas a críticaen alguna de las novelas actuales examinadas más adelante. Anthony Royal,el arquitecto del rascacielos-ciudad en el que viven primero y se matan des-pués dos mil personas a las afueras de Londres, es un espíritu frío y calcu-lador, con dificultades para sentir empatía y, en consecuencia, capaz deregular sin temblor de manos las existencias de los demás desde su propiay muy limitada percepción humanista, carente de afectos. La finalidad de laconstrucción erigida por Royal – “royal”: real, de la realeza – no es el alo-jamiento de familias, sino el fomento del individualismo, que luego será re-lacionado con la economía capitalista: “El rascacielos había sido diseñado
166 VICEnTE LUIS MORA
como una vasta maquinaria destinada a servir no a la colectividad de losocupantes, sino al residente individual y aislado” (Rascacielos 14). La des-cripción de Royal, su entorno y su atuendo comienzan a crear el estereotipodel arquitecto distópico: un ser hiperestilizado, lleno de “teatralidades, comoel ovejero alemán y una chaquetilla blanca de cazador” (36), que lleva eldiseño a una categoría metafísica, a un diseño de segundo grado, estetizadohasta el extremo; un aliño indumentario que le diferencia, incluso visual-mente, de todos los demás habitantes del mundo creado por él: “las cicatri-ces de la frente y el bastón de cromo, la chaquetilla que vestía exhibía comoun blanco, parecían ser los elementos de un código que ocultaba la verdaderarelación entre el arquitecto de este enorme edificio y los inquietos habi -tantes” (105). Aunque Royal no es el principal arquitecto del rascacielos – adiferencia de lo que sucede en la excelente versión cinematográfica, dirigidaen 2015 por Ben Wheatly, donde es el Demiurgo de la ciudad vertical –, síes el único que ha permanecido en él, y siente que el declive de su obra leproduce un daño personal: “El derrumbe de la estructura social del edificioimplicaba una rebelión contra él mismo” (99). El edificio distópico es, encierta medida, una personificación, pero se presenta por Ballard como lareificación de un individualismo y no de una humanidad.
La segunda referencia reciente es, desde luego, la trilogía cinematográ-fica The Matrix (Lana y Lilly Wachowski, 1999-2003), serie de películasde ciencia ficción que, con base en textos como el Neuromancer (1984) deWilliam Gibson o la Biblia, imagina un mundo dominado por máquinas alas que los humanos están conectados sin saberlo, ignorando que viven den-tro de una representación virtual. neo, el protagonista de obvios resabiosbíblicos, rompe la veladura del engaño y se hace consciente —de hecho,uno de los estudiosos más conocidos de la conciencia, David J. Chalmers,ha desarrollado su concepto de la percepción como una “MetaphysicalHypothesis” (459), partiendo de la “Matrix Hypothesis” de estos filmes—,comprendiendo que debe luchar contra los causantes de la añagaza, entrelos cuales se cuenta, precisamente, el Arquitecto. El Arquitecto se muestratambién como una figura estilizada, con aspecto de sabio, vestido atildada-mente con chaqueta – como el Royal de Ballard –, que tiene una funcióncompleja dentro de la no poco compleja ficción creada por las Wachowski.El Arquitecto presenta su obra, la Matriz, como “a harmony of mathematicalprecision”, en la cual neo aparece como anomalía, tal y como le explica alhéroe en su primer encuentro que sostienen en The Matrix Reloaded. Sinembargo, durante la escena casi final de la saga, en el diálogo con el Oráculoal término de The Matrix Revolutions (2003), el Arquitecto le pide a la vi-dente que no lo tome por un ser humano. Es decir: el arquitecto del mundovirtual, de la matriz bioelectrónica, es también una máquina y, como tal, tan
EL ARQUITECTO DEMIÚRGICO COMO FIGURA 167
predecible como implacable. En este caso sucede al revés que con el Royalde Ballard: no hay reificación, sino personificación del programa informá-tico que conforma la arquitectura de la realidad. En cualquier caso, lo rele-vante es que se cruce en ambos casos, si bien en sentidos diferentes, lafrontera entre sujetos y objetos, entre realidades vivas y realidades mate-riales carentes de biología. Y todo ello en aras de la determinación de unmundo posible más allá de lo físico, recordando la conocida frase de Ruskin:“no man can be an architect, who is not a metaphysician” (García 1).
3. Arquitecturas y videojuego
Estamos en un edificio que afirma el poder de la arquitecturasobre el espacio, . . . el hacer sobre el ser
Juan Francisco Ferré, Revolución
Las formas no son neutrales: ¿tuvo conciencia el arquitecto deaquello que connotaría su diseño?
Josep Maria nadal Suau, “Cinco fragmentos de urbanismopostballardiano”
La figura simbólica del arquitecto ha encontrado en las tecnologías ac-tuales un avatar inesperado: el del programador o diseñador de videojuegos.Un avatar importante, por la importancia que la estructura de los videojue-gos tiene en la novela hispánica contemporánea (Gil González, 2012, Mora,2020). Oriol Ripoll y Marta Massip, al explicar el funcionamiento del pro-yecto de juego interactivo Unmemory, basado en una experiencia de juegodonde el protagonista, Leo, ha sufrido un ataque de amnesia y debe recordarquién es, explica el papel de Daniel Calabuig, miembro del equipo creador:
Dani Calabuig, el autor y alma del proyecto, tenía perfectamente definidos todos los elementosde este universo, creó la historia de cada personaje (una historia que, en gran parte, el lectorno descubrirá pero que sirve para dar consistencia al mundo) e imaginó los escenarios pordonde pasa la historia. Sin todo esto, el diseño narrativo hubiese quedado cojo y en algunosmomentos hubiésemos sufrido para no dar sentido a todo lo que estábamos proponiendo. (Ri-poll y Massip 4)
no hace falta entender la narrativa desde la perspectiva teórica de los mun-dos posibles para entender la inmediata correlación que se establece entreel personaje narrativo que diseña un videojuego y el autor que escribe esanovela y crea a ese mismo personaje-arquitecto. Un claro ejemplo de esafiguración autorial de muñecas rusas o mise en abyme es Ático (2004), no-vela de estructura videolúdica del catalán Gabi Martínez, sobre la que ya
168 VICEnTE LUIS MORA
hemos hablado en otros lugares, y en otro sentido lo es Nefando (2016), dela ecuatoriana Mónica Ojeda, que muestra la construcción de uno de estosvideojuegos por su propia arquitecta, por lo que poco a poco el lector vasiendo dotado de los elementos psicológicos que le permiten reconstruir laretorcida lógica narrativa del videojuego.
En las novelas que toman al videojuego como base o como estructurade la trama, se produce una mezcla de elementos donde conviven elementosartísticos y tecnológicos de un modo casi indistinguible, como ha señaladoRoy Ascott: “While it is concerned with both technology and poetry, thevirtual and the immaterial as well as the palpable and concrete, the telematicmay be categorized as neither art nor science, while being allied in manyways to the discourses of both” (344). Esa ambivalencia, lejos de constituirun problema, es más bien un acicate para los narradores, al materializar enlo narrativo lo que parece constituir precisamente el eje de su propósito crí-tico: criticar a la tecnociencia actual a partir de las consecuencias que re-sultarían de su aplicación práctica, consecuencias anticipadas gracias a laprolepsis de la distopía o de la ciencia ficción en forma de mundo posible,más o menos lejano en el tiempo.
Esto queda claro en las novelas del malagueño Juan Francisco Ferré,donde tecnociencia, estructura de videojuego, anticipación crítica, arqui-tectos y urbanistas totalitarios y avatares narrativos se mezclan de una ma-nera muy personal y sostenida en al menos tres de sus novelas. En El reydel juego (2015), quien hace las veces de arquitecto / diseñador de mundoses Amaro G. de Luaces, el alcalde que a veces aparece disfrazado de carde-nal y otras de militar, como representando en sus avatares los poderes fác-ticos de la España profunda, descrita y criticada en la novela de Ferré. Comológico giro final, amén de alcalde y conspirador, Luaces es también el cre-ador del videojuego para el que Alex ha sido contratado como “guionista”(273), sin él saberlo. Es decir, sus capacidades como escritor son las que elarquitecto Luaces ha ido explotando para darle una forma narrativa a la his-toria del videojuego, recibiendo por ello al final un inesperado premio eco-nómico, amén de su supervivencia. La siguiente novela distópica de Ferré,Revolución (2019) también presenta a un arquitecto, en este caso un estra-falario esotérico de la teoría constructiva, Ruiz de Infantes, que trabaja juntoal protagonista Gabriel Espinosa en el campus de una universidad que acabasiendo una auténtica conspiración pynchoniana. Esa conspiración se revela,gracias al personaje Freddy, en forma de trama arquitectónicamente dise-ñada para atrapar cíclicamente a Espinosa dentro de una especie de cárceltemporal. Ferré deja caer que hay una correspondencia entre el tejido deesa trama y el diseño urbanístico del campus:
EL ARQUITECTO DEMIÚRGICO COMO FIGURA 169
Cada edificio especializado de las distintas facultades y empresas asociadas y cada rincóndecorativo de los parques y lagos y estanques que recorro a pie, en sentido inverso, como unturista atolondrado, me recuerdan todas y cada una de las maliciosas insinuaciones que Rojasha desgranado sobre mi vida conyugal y familiar sin que yo sintiera al oírlas otra cosa quelas acostumbrada indiferencia o apatía. El método de simulación está funcionando con preo-cupante rigor matemático. (Revolución 155)
La simulación conspirativa, en efecto, es una de las características más clarasde la narrativa de Ferré desde Providence (2009), y encuentra en la “forma”del videojuego una constante relacional entre la arquitectura inmersiva delgaming y la ficción entendida de manera conspiranoica, mediante la que lospersonajes creen que pueden moverse en libertad, cuando en realidad sonlas presas del juego (Providence 178; Revolución 301). Tanto en Providencecomo en Revolución, los seres “superiores” capaces de tomar las decisionessobre el juego viven en la parte superior de los rascacielos o edificios altos,como sucede en High Rise de Ballard. La “Madre”, un embrión de la futurainteligencia artificial, vive en la parte superior, perennemente en obras, deledificio central del campus. Y en la cima de otro rascacielos, en la parte su-perior del edificio cónico que aparece al final de Revolución, es donde Es-pinosa descubre la íntima relación entre la buscada inteligencia artificial ysu futura “singularidad” con los métodos totalitarios: lo transhumano comouna forma de exterminio, de liquidación de lo humano (véase Mora, Pangea261). Desde ese cénit arquitectónico, Espinosa contempla lo que luego en-tenderá que es el cerebro de la superinteligencia artificial:
Entendí entonces (. . .) cuál era el mayor misterio de la naturaleza del cono. El vértice de la es-tructura no servía para emitir rayos luminosos en todas direcciones, difundiendo una imagenubicua del poder tecnológico, como había creído al principio, contemplándolo a distancia. Eraal contrario. La cúspide del edificio, situada justo encima de donde nos encontrábamos, conteníauna gran antena receptora de las señales infinitesimales del porvenir. Las captaba su integridady se las transmitía a un poderoso supercomputador que las procesaba en tiempo real produciendocon esa información un simulacro gigantesco, una réplica exacta del futuro imaginario como elque estaba viendo desde la barandilla de la terraza interior. Un cronopaisaje que variaba en frac-ciones de segundo conforme lo hacían las señales recibidas. (Revolución 308)
Las pesadillas tecnológicas de Ferré, en consecuencia, tienen un apoyo y uncorrelato directos en la arquitectura de los espacios en los que ocurren. EnProvidence los aeropuertos se veían como espacios concentracionarios, y enRevolución las comisarías como artefactos diseñados para aplastar psíquica-mente a sus visitantes ocasionales (314). El resultado son atmósferas opresivasque envuelven al lector, donde la planificación urbanizada de sus retorcidosdemiurgos encuentra su némesis positiva en la organización, a medias gami-ficada y a medias literaria, de la trama, cuidadosamente realizada por Ferré.
170 VICEnTE LUIS MORA
4. Los arquitectos de mundos de Realidad Virtual (RV) como agentes
de control social
Un caso singular dentro de los arquitectos distópicos, por la elaboracióny detalle con que está construido como personaje, es el Mart Feil de PuntoCero (2017), la interesante novela de ciencia ficción de la española YolandaGonzález. Feil – cuyo apellido podría ser una retorsión del inglés failed,“fallido” – es el arquitecto constructor de mundos virtuales de eTerea, unlugar distópico que puede ser identificable con nuestro planeta dentro deno muchos años. Dividido entre eTerea y los habitantes de los espacios ex-teriores donde viven los seres marginales, apartados de la utopía tecnológicade control – una escisión geográfica habitual desde el Nosotros (1920) deZamiatin –, el mundo presentado por González representa una segmentaciónsocial “canónica” dentro de la ciencia ficción, que divide la población endos sectores: quienes gozan de todos los privilegios sociales a cambio deestar privados de libertad y sometidos a un control absoluto, y los parias orebeldes (González 42) que crecen fuera del hipervigilado entorno monito-rizado por la tecnología ligada al autoritarismo, en busca de una libertadprecaria, pero habitable. Feil, el arquitecto de Punto Cero, es el mejor pro-gramador de los mundos de RV donde viven los privilegiados habitantes deeTerea, donde la virtualidad es tan sensorial y completa, gracias a la habi-lidad arquitectónica de Feil y la pericia de los ingenieros, que no hay dife-rencias entre la existencia vicaria y la vida en un sentido lato, tradicional.Las membranas e interfaces con las que los ciudadanos se relacionan estáncreadas en colaboración con “ingenieros narrativos”, que dan continuidada las ficciones con las que se puede interactuar, en un giro que puede ser tam-bién un guiño metaficcional, puesto que González es la ingeniera narrativade Punto Cero, aunque su labor es la del desvelamiento del engaño – altiempo que lo urde, del mismo modo que Mónica Ojeda diseña en Nefandoel videojuego homónimo que pone en evidencia –. no en vano ElizabethGrosz (78) ha señalado que no hay mucha diferencia entre la RV y “the vir-tual reality of writing, reading, drawing, or even thinking”. Uno de los ca-pítulos centrales del libro, tanto en lo estructural como en lo argumental, sededica a la larga escena en que Feil abandona voluntariamente la existenciaen eTerea para convertirse en “Mito” (101), una especie de deidad celeste re-creada en el cielo digital de eTerea, a cambio de los servicios prestados.2 La
EL ARQUITECTO DEMIÚRGICO COMO FIGURA 171
2 López Pellisa recuerda esta cita de David noble, que se ajusta como un guante a la ima-gen creada por González:
larga ceremonia de evemerización de Feil descubre en pequeños detalles,gracias a la sutileza de González, la miseria moral del arquitecto, sus ínfulasde grandeza y su voluntad de lograr sus fines a cualquier precio. El juegocon los mundos posibles, del que la propia novela es un ejemplo, a modode mise en abyme, permite que Safi, un personaje secundario, le diga a Feil:“dentro de ti están todos los mundos posibles” (109), recordando el vínculoque sus construcciones virtuales tienen con la potencia del inconsciente cre-ador (sueños, pulsiones reprimidas, etc.), de las que salen las arquitecturashabitables diseñadas por el arquitecto. Unas arquitecturas de RV que se pa-recen a decoradas y lisérgicas pesadillas, no tanto por lo que muestran, sinoprecisamente por el régimen de control absoluto que continuamente encu-bren. Mart Feil acaba deglutido por su propio engaño, por su Velo de Mayadigital, siguiendo otra tendencia habitual en novelas de ciencia ficción ydistópicas, como ha visto Edmundo Paz Soldán para el caso de No somoscazafantasmas (2018), del peruano Juan Manuel Robles:
En No somos cazafantasmas, Robles explora ese momento inquietante en el que uno ya noes dueño de su propia memoria y por lo tanto está a merced de quienes la manipulen y editen,borrando, por ejemplo, los momentos traumáticos e inventando una vida feliz, creando inclusoproyecciones de imágenes de lo que pudo ser y no fue (pero lo será, gracias al peso de esasnuevas fotografías en la construcción de nuestro pasado); en ‘Valentina en las nubes’, el temase complejiza, porque para el ansioso narrador le es prácticamente imposible decidir qué re-cuerdos son verdaderos y cuáles inventados: la memoria es maleable por naturaleza pero loes aún más en tiempos de manipulación digital. (Paz Soldán s.p)
Un tema, por cierto, que también toca Francisco Rivas en su distopía El in-soportable paso del tiempo (2016), a la que volveremos después. Es decir:los arquitectos de las distopías suelen sucumbir en las ficciones aprisionadosen sus propias fantasías constructivas, por dos motivos: en primer lugar, porla voluntad de los autores de darle algún sentido ético a la narración, mos-trando su desacuerdo con la práctica de estos demiurgos totalitarios, expli-citando así su repulsa; en segundo lugar, por la lógica planteada desde ciertafilosofía de la sospecha, en la línea de las tesis de Paul Virilio (1999), porlas cuales cada tecnología crea su propio accidente, algo habitual en estasnovelas, donde el arquitecto construye el entorno, así como sus fallas y pre-cipicios, por los que a veces se despeña él mismo:
172 VICEnTE LUIS MORA
La inteligencia artificial (IA) hace una defensa muy elocuente de las posibilidades de lainmortalidad y la resurrección basada en las máquinas, y sus discípulos, los arquitectos dela realidad virtual y del ciberespacio, están exultantes ante sus expectativas de una omni-presencia de carácter divino y de perfección incorpórea. Los ingenieros genéticos se ima-ginan a sí mismos como participantes divinamente inspirados en una nueva creación. Todosestos pioneros tecnológicos albergan creencias profundamente asentadas que son variacio-nes de temas religiosos que nos son familiares” (noble, en López Pellisa 894-895)
. . . a Laing le parecía irónico, y en cierto modo típico de la ambigua personalidad de Royal,que no sólo hubiera sido el primero en tener un accidente de automóvil en la zona del complejo,sino que hubiera contribuido a diseñar el escenario del accidente. (Ballard Rascacielos 51)
Palabras que pueden recordarnos la actitud del capitán nemo al enviar elnautilus hacia el maelström noruego, o el final de la película Snowpiercer(2013), de Bong Joon-ho.
En otras ocasiones, el Arquitecto es el propio narrador de la obra, quecrea la tecnología ex profeso para desconectarse por completo, para perderde vista el mundo, como le sucede al protagonista de El nervio principal(2018), de Daniel Saldaña París (39), que, para desaparecer, debido a unadepresión de larga duración, utiliza una “cápsula de luminosidad cero”donde se encierra todo el tiempo que le resulta posible. De ahí que algunosartistas que trabajen con tecnologías digitales inmersivas, como Masaki Fu-jihata, Seiko Mikami o Sota Ichikawa, utilicen los entornos virtuales y otrastécnicas digitales como medios de producir desorientación (Spielmann 168-169), para mostrar a los espectadores hasta qué punto sus sentidos puedenser confundidos y manipulados por la tecnología. Un intento de desorien-tación subjetiva, mediando la arquitectura, comparece en otra novela, noexactamente distópica, pero sí amparada por el presente visionario, Prólogopara una guerra (2017), de Iván Repila, donde asistimos al urbanismo en-fermizo de Emil Zarco, creador de un conjunto de edificios diseñados comotrampa, invivibles, inhabitables, fruto de la desorbitada crueldad del arqui-tecto que los imagina:
Emil se había asegurado de que los gritos no pudieran oírse, de que la orientación fomentasela ausencia de descanso, de que las curvas recordasen a una serpiente en movimiento y el es-tatismo provocase náuseas. Era casi imposible entrar. Era humanamente imposible salir. Aque-llos edificios eran un estómago feroz continuamente desprendiendo ácidos (239)
La crítica civilizatoria que va adueñándose de Occidente, descrita por Repilaen la novela, encuentra su correlato en la deriva siniestra de Emil, cuyosedificios y planes urbanísticos son un claro símbolo de las consecuenciasdel modelo de globalización económica, de la misma forma que Diana Pa-lardy (126) encuentra en el urbanismo de la ciudad turística de Benidormla metáfora perfecta del proyecto neoliberal. Una asociación que, comoapuntábamos arriba, ya había sido planteada por Ballard: “En muchos sen-tidos, el edificio de apartamentos era un modelo de todo lo que la tecnologíahabía desarrollado, haciendo posible de este modo la expresión de una psi-copatología auténticamente ‘libre’” (Rascacielos 50). Quizá por ello BegoñaMéndez (48), en un poema inspirado en el propio Ballard, escribe: “Cree-mos / . . . En la irrefutable lógica de la psicopatología / . . . En la ciencia
EL ARQUITECTO DEMIÚRGICO COMO FIGURA 173
ficción como filosofía del futuro o cadáver de nuestro presente”. Otrosejemplos narrativos de la misma tensión entre urbanismo y política podríanser Mario Braun, el Arquitecto-diseñador de Turistia, una ciudad-video-juego (2016), que describe su creación como un espacio de evasión lúdicaabsoluta, con partes de negocio lucrativo y de vivencia de sensaciones vi-carias completamente programadas y monitorizadas (37), o el chileno Fran-cisco Rivas, que en su novela distópica El insoportable paso del tiempo(2016) plantea, según Claire Mercier (120), que “la arquitectura santiaguinapermite figurar la destrucción del tejido social a manos del autoritarismochileno”. O el aterrador edificio-prisión que el mexicano Alberto Chimaldescribe en La torre y el jardín (2012). O la cárcel boliviana donde Ed-mundo Paz Soldán ubica la acción de Los días de la peste (2017).
5. Conclusión
What distinguishes twenty-first century dystopian fiction fromits forerunners is that, unlike with Orwell or Huxley, we remainuncertain whether the coming disaster ought to be averted.
Kirsch, The Global Novel
Ante la dificultad de describir el fin del tiempo o de la civilización enun espacio indefinido o inabarcable, los narradores contemporáneos repre-sentan lo postapocalíptico relacionándolo con edificios, entornos virtuales,planificaciones urbanísticas o construcciones concretas que funcionan comoarcas de noé, como espacios simbólicos de reducción para producir efectosinfinitos con medios finitos. Es una consecuencia de las limitaciones de lanarrativa realista para explicar aquello que todavía no ha sucedido, peroque, de algún modo, se percibe en el ambiente; una sensación de incons-ciente colectivo, que late tras esta aseveración del escritor venezolano Fe-dosy Santaella: “llega un mo mento en que un escritor sensato no encuentraotra manera de ex plicar su espíritu y su mundo sino a través de la distopía”(Camacho Soto 189). En varias de estas novelas distópicas o de ciencia-ficción, los arquitectos adquieren la función de demiurgos crueles, retorci-dos, totalitarios, que imponen su áulica “visión” social sobre los demásciudadanos, bien a través de arquitecturas o programas urbanísticos opre-sores, bien mediante una más sutil pero no menos implacable Realidad Vir-tual inmersiva, que opaca convenientemente la cárcel informativa y elpanóptico absoluto en el que viven.
Se establece en varias de estas narrativas un paralelismo, más o menosconsciente o explícito, entre la figura del personaje arquitecto y la figura
174 VICEnTE LUIS MORA
autorial de la persona que escribe la novela, quien juega con sus criaturasficcionales de la misma forma que el arquitecto manipula como peones asus conciudadanos en los entornos de la ficción. Sea por este motivo, seapor la habilidad narrativa de los autores aquí recogidos, el resultado del em-pleo de la figura del arquitecto distópico son novelas calculadamente asfi-xiantes, que funcionan como cárceles temporales de las esperanzas cívicasy aun humanas del lector.
Obras citadas
Ascott, Roy. “Is There Love in the Telematic Embrace?”. Multimedia. From Wagner to VirtualReality, edited by Randall Packer y Ken Jordan, norton & Company, 2002, pp. 333-344.
Ballard, James Graham. Rascacielos, translated by Manuel Figueroa, Minotauro, 1983.––––––. The Complete Short Stories, Flamingo, 2001.Bolaños Varela, Camilo. “Utopías corruptas”. En Revista Estudios, no. 33, 2016, pp. 269-291.Camacho Soto, Cristhian. “‘Quizás las distopías sean manuales de supervivencia’. Entrevista
al escritor venezolano Fedosy Santaella”, Contexto: revista anual de estudios literarios,vol. 22, no. 24, 2018, pp. 185-193.
Chalmers, David J. The Character of Consciousness, Oxford University Press, 2010.Cohen, Marcelo. “El fin de la palabrística”. Simbiosis (una antología de ciencia ficción), edi-
ted by Carlos Gámez, La Pereza Ediciones, 2016, pp. 31-64.Echeverría, Javier. Cosmopolitas domésticos, Anagrama, 1995.––––––. Los señores del aire. Telépolis y el Tercer Entorno, Destino1999.Ferré, Juan Francisco. Providence, Anagrama, 2009.––––––. El rey del juego, Anagrama, 2015.––––––. Revolución, Anagrama, 2019.Gámez, Carlos, editor. Simbiosis (una antología de ciencia ficción), La Pereza Ediciones,
2016.García, Patricia. Space and Postmodern Fantastic in Contemporary Literature. The Architex-
tural Void, new York, 2015.Gil González, Antonio. + Narrativa(s). Intermediaciones novela, cine, cómic y videojuego en
el ámbito hispánico, Universidad de Salamanca, 2012.González, Yolanda. Punto Cero, Carpe noctem, 2017.Grosz, Elizabeth. Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space, MIT
Press, 2001.Kafka, Franz. Obras completas III. Narraciones y otros escritos, edited by Jordi Llovet, trans-
lated by Adan Kovacsics, Joan Parra Contreras y Juan José del Solar, Galaxia Gutenberg /Círculo de Lectores, 2003.
Kirsch, Adam. The Global Novel. Columbia U, 2016.López-Pellisa, Teresa. “El digitalismo en La invención de Morel”. Ensayos sobre ciencia fic-
ción y literatura fantástica, edited by López Pellisa y Fernando Ángel Moreno, Asocia-ción Cultural xatafi y Universidad Carlos III, 2009, pp. 893-911.
López-Pellisa, Teresa y Robles, Lola, editors. Distópicas. Antología de escritoras españolasde ciencia ficción, Libros de la Ballena, 2018.
Lus Arana, Luis Miguel. “Ficciones. De la arquitectura narrativa y las narraciones arquitec-tónicas . . .”, Proyecto, Progreso, Arquitectura, no. 20, Mayo 2019, pp. 48-67. doi:dx.doi.org/10.12795/ppa.2019.i20.03.
Méndez, Begoña. “Manifiesto ball(u)ardiano para el siglo xxI”. Ballard / Baluard, edited bynekane Aramburu, Es Baluard Museu d’art modern contemporani, 2018, pp. 47-48.
EL ARQUITECTO DEMIÚRGICO COMO FIGURA 175
Mercier, Claire. “Ficciones distópicas latinoamericanas: Elaboraciones esquizo-utópicas”,Aisthesis, no. 65, 2019, pp. 115-133.
Montoya Juárez, Jesús. “La velocidad de los cuerpos: mercado, distopía y desecho en Losdías de la peste, de Edmundo Paz Soldán”, Co-herencia, vol. 16, no. 30, enero-junio de2019, pp. 159-187.
Mora, Vicente Luis. Pangea. Internet, blogs y comunicación en un mundo nuevo. FundaciónJosé Manuel Lara, 2006.
––––––. “Las distopías como vertiente política de la ciencia ficción”. Estética: perspectivascontemporáneas, edited by Antonio notario Ruiz Ediciones Universidad de Salamanca,2008, pp. 341-405.
––––––. El lectoespectador. Seix Barral, 2012.––––––. “Puentes literarios y teóricos entre España y Argentina”. El taco en la brea, año 2,
no. 2, 2015, pp. 222-253.nadal Suau, Josep Maria. “Cinco fragmentos de urbanismo postballardiano”, Ballard / Ba-
luard, edited by nekane Aramburu, Es Baluard Museu d’art modern contemporani, 2018,pp. 39-46.
navajas, Gonzalo. “De Jean-Paul Sartre a Paul Virilio. La nueva comunicación y la distopíade la nada”. Extensiones del ser humano. Funciones de la reflexión mediática en la na-rrativa actual española, edited by Matei Chihaia y Susanne Schlünder, Iberoamericana /Vervuert, 2014, pp. 17-26.
nervi, Pier Luigi. Nuove strutture. Edizioni di comunita, 1963.Ojeda, Mónica. Nefando. Candaya, 2016.Palardy, Diana Q. The Dystopian Imagination in Contemporary Spanish Literature and Film.
Palgrave Macmillan, 2018.Patiño, Antón. Manifiesto de la mirada. Hacia una imagen sensorial. Fórcola Ediciones,
2018.Paz Soldán, Edmundo. “narrar las nuevas tecnologías: Juan Manuel Robles”. El Boomerang,
17/09/2018, http://www.elboomeran.com/blog-post/117/19242/edmundo-paz-soldan/na-rrar-las-nuevas-tecnologias-juan-manuel-robles/.
Plaza Escudero, Lorenzo de la; Martínez Murillo, José María y Vaquero Ibarra, José Ignacio,editors. Guía para identificar los personajes de la mitología clásica. Cátedra, 2016.
Rand, Ayn. The Fountainhead. new York: Bobbs-Merrill Company, 1943.Repila, Iván. Prólogo para una guerra. Seix Barral, 2017.Ripoll, Oriol y Massip, Marta. “Diseñar la narrativa para hacer vivir una historia”, Medium,
26/07/2018, https://medium.com/@oriolripoll/dise%C3%B1ar-la-narrativa-para-hacer-vivir-una-historia-2fd42d82abc4.
Rivas, Francisco. El insoportable paso del tiempo. Ceibo, 2016.Robles, Juan Manuel. No somos cazafantasmas. Seix Barral, 2018.Ruiz Garzón, Ricard, editor. Mañana todavía. Doce distopías para el siglo XXI. Fantascy Li-
bros, 2014.Saldaña París, Daniel. El nervio principal. Sexto Piso, 2018.Sanz Botey, José Luis. “Arquitectura de la ilusión”, Astrágalo, no. 14, abril 2000, pp. 9-22.Schlikers, Sabine y Toro, Vera. La narración perturbadora: un nuevo concepto narratológico
transmedial. Iberoamericana / Vervuert, 2017.Villar Ezcurra, Alicia y Ramos Vera, Mario. “Mecanópolis: una distopía de Miguel de Una-
muno”, Pensamiento, vol. 75, no. 283, 2019, pp. 321-343.Virilio, Paul. La bomba informática. Cátedra, 1999.Wachowski, Lana y Wachowski, Lilly directors. The Matrix Reloaded. Warner Brothers, 2003.––––––. The Matrix Revolutions. Warner Brothers, 2003.
176 VICEnTE LUIS MORA
Los agujeros negros: genealogía crítica para
una CF peruana1
José Güich Rodríguez
Introducción
EN los últimos veinte años, se han producido recomposiciones significati-vas en el sistema literario del Perú. Géneros que experimentaron largotiempo una suerte de invisibilidad por parte de los agentes oficiales y pon-tífices de opinión – encargados de moldear el canon a la medida de sus inte-reses – se desarrollaron por vías alternas y establecieron su propia dinámica,sometida a las búsquedas de autores no integrados a las corrientes principaleso que decidieron instalarse por cuenta y riesgo en terrenos fronterizos. La crí-tica convirtió a estas tradiciones ocultas en apenas una curiosidad o en unapráctica evasiva o escapista sin mayor relevancia en el panorama general. El discurso hegemónico u oficial orientado desde la academia, que ele-
vó a las escrituras realistas a una especie de sitial excluyente respecto de cual-quier otra poética, petrificó a la literatura del país en un limbo donde solo elrealismo y su mímesis constituirían la marca genética de la narrativa, lo queno ocurrió con la poesía, que acusó un desarrollo acorde con los modelos deOccidente y atravesó por casi todas las etapas, graficando así un diálogo fruc-tífero y hasta original con los centros metropolitanos de la creación. A fines del siglo xix, desde las esferas del poder político, se intentaba
construir una representación ideológica de sujetos también invisibles o es-tigmatizados como un obstáculo para la inserción en los ideales del pro-greso: los indígenas. Mediante esta visión paternalista, la vieja oligarquía
1 El presente trabajo, con algunas modificaciones, pertenece a la tesis presentada paraoptar el grado de Magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional Mayor de SanMarcos que el autor cursó entre 2016 y 2017. El trabajo integral lleva por título “La poéticade la transtextualidad en Control terrestre (2013)”.
CAPÍTULO CUATRO
se propone un rescate o una asimilación de lo que se considera un problemapara sus aspiraciones de adscripción a un orbe “civilizado”. Por su parte, el Modernismo, primera corriente estética genuinamente
hispanoamericana (Paz afirmó en Los hijos del limo que fue “nuestro Ro-manticismo”) se interesó no solo por el exotismo alrededor del incompren-dido universo indígena, sino también por lo macabro, lo gótico, lo onírico,la ciencia y el ocultismo. Lo anterior fue precisamente germen de lo quemás tarde desembocaría en las primeras muestras de narrativas no realistas:la fantástica y la de ciencia ficción. La segunda de estas prácticas será elnúcleo de la presente aproximación a modos apartados de las líneas con-vencionales en la historia de la narrativa peruana.En las dos vertientes destacaron creadores cuya genealogía corresponde
al Modernismo como sustrato formativo e identidad temprana: ClementePalma, Ventura García Calderón, Abraham Valdelomar y César Vallejo. Sonescritores de intereses múltiples y cosmopolitas, interesados por el cultivode diversos géneros. Esta inquietud intelectual y expresiva los lleva a ex-plorar mundos alternativos, extraños e insólitos con reminiscencias de Poey sus discípulos franceses parnasianos o simbolistas – Baudelaire, Rimbaudy Mallarmé –. Las razones de por qué la tradición emergente que parecíanestar edificando no prosperó o se prolongó sin intermitencias aún son ma-teria de abordaje en estudios contemporáneos, como los efectuados a cabopor Elton Honores o Audrey Louyer. Algunos autores afiliados a la Vanguardia, como Manuel A. Bedoya,
aventurero autor de El hijo del doctor Wolffan. Un hombre artificial (1917), – rescatado por Elton Honores – o Alberto Hidalgo, continuaron tales explo-raciones, pero en algún momento, hacia las décadas de 1930 y 1940, se pro-dujo una suerte de “vuelta al orden”, escenario que pronto será la plataformade consolidación para creadores de gran trascendencia como Ciro Alegríay José María Arguedas. Los dos novelistas realizan una enorme contribuciónal indigenismo, que termina así por convertirse en el eje dominante de la li-teratura peruana, con incuestionables logros como El mundo es ancho y
ajeno, de Alegría y Agua o Yawar Fiesta, de Arguedas, hasta el advenimientode Vargas Llosa.Las narrativas que van en dirección contraria a esta escritura, que se pro-
pone dar cuenta de las culturas originarias con mayor conocimiento de causa,es decir, de la realidad que se propone modelar ficcionalmente, son eclipsadasy postergadas casi a la condición de curiosidades “a pie de página”, con brevescomentarios plagados que se reproducen una y otra vez, hasta reducirse al es-tereotipo y al equívoco, cuando no a muestra de necedad y anteojeras ideoló-gicas o valorativas en torno de los géneros ubicados en los confines delsistema, excéntricos y calificados como meros ejercicios o divertimentos.
178 JOSÉ GÜiCH RODRÍGUEZ
I. ¿CF peruana?
Desde que Julián del Portillo publicara por entregas una novela atípicatitulada Lima de aquí a cien años (1843), en el diario El Comercio, sonó laprimera campanada paradójica que caracterizaría al género en nuestro paíspor más de ciento cincuenta años. Solo habían pasado veintiún años desdela ruptura política con España y un escritor del cual existen pocos datos fe-hacientes asumía la tarea de apostar por el futuro en un contexto anárquicodevastado por el caudillismo. El acontecimiento, mucho más tarde reivindi-cado por especialistas como Daniel Salvo – voz contemporánea de la CF na-cional –, debió enfrentar posteriormente el olvido, en un país que parecíaexigir apego por la realidad en cantidades torrenciales. Cuando la obra dePortillo apareció, aún se encontraban a gran distancia en el tiempo los pri-meros textos de Julio Verne y de H.G. Wells. ¿Cómo en un país atrasado queno era sino prolongación de una antigua metrópoli expoliadora que insertóen las colonias su ideología de castas feudales se generaba una obra seme-jante? Los protagonistas, merced a un ingenuo recurso – la intervención deun hechicero – despiertan un siglo después en una ciudad apenas reconocible,donde la transformación operada por la tecnología ha hecho de la urbe unespacio organizado bajo patrones de funcionalidad racionalista. Es precisamente una narración utópica inusual, y en apariencia imposi-
ble para un medio donde la ciencia estaba en una fase primigenia, germinal,de escaso interés para gobiernos y élites dominantes que no veían en ellaun instrumento de desarrollo en la búsqueda de esa “República Superior”en la que sí creía Portillo. La ilustración que sirvió de base filosófica e ide-ológica a la secesión de España no logró que las disciplinas experimentalesformaran parte de un proyecto a largo plazo, con “visión de país”. Pero síla hizo esa naciente literatura, precisamente en un territorio paupérrimo,cuya sociedad estamental y racista prolongaba todos los modelos imperantesdurante trescientos años de presencia española. Salvando las distancias, con Portillo y Lima de aquí a cien años ocurrió
algo similar a algunos autores iniciadores de la modernidad poética: no esfácil explicar cómo pudieron surgir en una periferia cultural. Los casos deEguren o Vallejo son, en ese sentido, muy ilustrativos. Se convierten en figu-ras anómalas, fuera de lugar: creadores de una dimensión semejante o pa-ralela a la de los portavoces de las grandes vanguardias europeas – aquellaque se consolidará en el año 1922, cuando aparecen Ulises de Joyce, La tie-
rra baldía de Eliot y, por supuesto, Trilce, un poemario que quiebra porcompleto el horizonte de expectativas y coloca a su autor en la plana mayorde la literatura de su época. Esa misma crítica esclerotizada a la que ya hemos
LOS AGUJEROS NEGROS 179
aludido no solo se encargó de satanizar a Clemente Palma (otro de los padresfundadores de la CF peruana) y de casi eliminarlo de la historia – luego delmaltrato a Vallejo –, sino que además colocó a la gran producción narrativadel poeta nacido en Santiago de Chuco en un lugar bastante secundario, sinreparar en el hecho de que colecciones como Escalas o Contra el secreto pro-
fesional también estaban inaugurando otro momento para la prosa en el Perú. Nadie vio en “Los caynas” un cuento que se adelantaba a su tiempo me-
diante una vuelta de tuerca al darwinismo y a la posibilidad de que el serhumano enfrentara una involución hacia la naturaleza primigenia. Nuncasabremos si el francés Pierre Boulle, autor de la clásica novela de cienciaficción El planeta de los simios (1963) leyó el cuento de Vallejo en algunade las numerosas traducciones. No obstante, a estas alturas es imposiblemirar a otro lado y no aceptar que nuestro excepcional poeta tendrá tambiénun lugar asegurado entre los pioneros del género, cuya denominación solopuede datarse a partir 1926 gracias al luxemburgués Hugo Gernsback.Tampoco observaron, a lo largo de muchas décadas, la originalidad de
“El círculo de la muerte”, de Valdelomar, incluido en Cuentos yanquis, mór-bida sátira sobre el capitalismo norteamericano en torno de la estadística yla posibilidad de pronosticar con fría eficacia la tasa de suicidios para seraprovechada comercialmente. Mucho menos, las incursiones imaginativasdel proscrito Palma en esos predios donde la fascinación por la ciencia yaquello por venir era aún el norte desde Del Portillo y daba cosecha, auncuando la narración estuviera plagada de las obsesiones racistas del escritor,tal como lo sugiere “La última rubia”, relato en el cual un hombre acauda-lado realiza una búsqueda febril y enfermiza en un mundo donde los avan-ces tecnológicos no van de la mano con el progreso de la conciencia.Todo lo anterior demuestra que la institución literaria se mantuvo a la
zaga de las desviaciones respecto de lo que se creía verdad inamovible: lasexperiencias de autores consagrados en zonas distintas de su aparente que-hacer solo debían considerarse meros pasatiempos sin importancia sobrelos cuales no valía la pena ahondar. Probablemente el estudioso que másestragos causó en esos alardes de necedad fue el ahora poco evocado LuisAlberto Sánchez. Sus defectuosos y parciales panoramas sobre las letrasperuanas, deudores de un historicismo decimonónico mal digerido, así comode un enciclopedismo poco eficaz a la hora de dar cuenta sobre las comple-jidades de las obras, son cabal ejemplo de aquello que jamás debería perpetrarla crítica llamada académica: superficialidad ramplona y escaso respeto porla corroboración de los datos y referencias.Luego de 1935, año de la publicación de XYZ, de Clemente Palma, parece
cerrarse un ciclo: el de la primera oleada de autores peruanos cultores de la“ficción científica” (la traducción más acertada, a decir del investigador ar-
180 JOSÉ GÜiCH RODRÍGUEZ
gentino Pedro Luis Barcia). Se abre luego de esa fecha un vacío que coincidecon la hegemonía del indigenismo ya comentada líneas arriba. Esta silenciala actividad que ya tenía, para ese entonces, casi un siglo de existencia.
II. Días del futuro pasado
Casi veinte años después de que Clemente Palma escribiera su novelasobre un inventor y una máquina que es capaz de dar vida a los personajesde las películas para insertarlos en nuestra realidad, un nuevo grupo de au-tores vuelve a interesarse por utilizar la ciencia como un catalizador de suscreaciones o como un instrumento para expresar inquietudes que van másallá del mero juego especulativo. Escritores como Eugenio Alarco y HéctorVelarde, utopista ingenuo el primero de ellos y humorista ácido el segundo,retoman el hilo conductor de un tipo de escritura que parecía cancelada, ajenaa los intereses de los contemporáneos. Estados Unidos, por aquella época, yaha impulsado una auténtica industria editorial, con nombres de la talla deAsimov, Bradbury, Leiber y Heinley, solo por citar a algunos nombres delmainstream. En la década siguiente surgirá el primer autor peruano de cien-cia ficción en un sentido “adulto y problemático” (citando a Roman Gubern),es decir, un creador que asume el género como parte central de su trabajopara expresar sus ideas o concepciones sobre su entorno social o político yen general, la humanidad.Y es particularmente llamativo que fuese alemán de nacimiento quien
se encargaría de otorgarle un nuevo aire a la CF peruana, cuando el sistemacultural ya había decretado una defunción anticipada del género, despla-zándolo al terreno de las vagas referencias. José B. Adolph (1933-2008)constituye una suerte de piedra angular para los autores que hoy transitamospor estos caminos. Su volumen de cuentos El retorno de Aladino (1968) ylos que siguieron hasta 1975 (Hasta que la muerte, Mañana fuimos felices,Cuentos del relojero abominable e Invisible para las fieras) reelaboran tó-picos diversos y planteamientos sobre los cuales Adolph se hallaba al díacon inteligencia y sagacidad de lector omnívoro. No obstante, es notoriatambién su personalidad diferenciada de los modelos estadounidenses y eu-ropeos con los cuales alimentó su proyecto. Desarraigado, escéptico y sen-timental, JBA encuentra en el género un mecanismo para diseñar parábolassolo engañosamente entretenidas o ingeniosas sobre el ser humano, aban-donado a sí mismo frente a las terribles paradojas o contradicciones de sunaturaleza. En realidad, estamos ante un autor profundo que apuesta por elaislamiento artístico y se arriesga a no ser comprendido por un sistema me-diocre y cuadriculado. Será también el primero en utilizar la historia del paíscomo materia prima de sus trabajos.
LOS AGUJEROS NEGROS 181
El otro gran contribuyente a la consolidación de un canon nacional esun dramaturgo, Juan Rivera Saavedra (1930) al cual se le podría enrostrarsu negativa y destructiva fijación con la figura de Sebastián Salazar Bondy– a quien no duda en vilipendiar injustamente en cuanta ocasión se le pre-sente –, pero no es posible objetar su significativo aporte: Cuentos sociales
de ciencia ficción (1977), una incursión en los dominios de la cuentísticabreve con un sorprendente prólogo de Antonio Gálvez Ronceros (notablerepresentante de una narrativa afincada en el realismo y en lo popular). Ri-vera es menos poético que Adolph, pero es diestro en convertir la ideologíaanti-imperialista y marxista en sustrato de sus ficciones, con aciertos y des-balances. El racismo, la alienación, la cosificación y la explotación capita-lista son los motivos atendidos por Rivera a lo largo del libro. Sin embargo,el exceso declarativo debilita en cierta medida las historias, que poco o nadadisimulan la ideología del escritor. A pesar de sus limitaciones, este libroes otra de las piezas con las cuales los narradores peruanos contemporáneosestán obligados a establecer una posición, sea esta de continuidad o de re-chazo a los postulados declarados por Rivera en la utilización de la CF amodo de mero vehículo ancilar (en palabras de Alfonso Reyes). Es decir,valerse del género no para adscribirse a él, sino para exteriorizar sus con-vicciones acerca del contexto desigual en el que se desenvuelve.
III. El estado de la cuestión: posmodernos sin posmodernidad
¿Qué ha ocurrido con tan elusivo género desde el inicio de la década de1980 hasta nuestros días? Los autores que nacimos durante la década de1960 (Herrera, Prochazka, Tynjalaa, Donayre, Anglas y Salvo, entre otros),crecimos en un contexto donde los massmedia y sus sistemas de produccióntelevisiva nutrían ampliamente a los usuarios en un mundo aún sin celulareso internet. Esto ocurrió en dos tramos: el primer belaundismo – el de la ex-pansión de una nueva y optimista clase media de base capitalina y provin-ciana – y, a partir de 1968 (el año de un hito fílmico y cultural llamado 2001
Odisea del Espacio), el Gobierno Militar que permaneció en el poder hasta1980 – que significó la contracción aparatosa de esa clase emergente –.En apariencia, los censores del régimen, poco hábiles en la materia de
mensajes subliminales, no encontraron problema alguno en permitir la re-transmisión de una serie de programas que hoy forman parte de la historiauniversal de la CF. No fueron, felizmente, capaces de apreciar los peligrosdesestabilizadores ocultos en las inquietantes historias de The Twilight Zone,Star Trek o The Invaders. Completaba nuestro menú una buena cuota de fil-mes de la llamada serie B (en su mayoría, perpetrados en la década anterior)como las producciones de Jack Arnold o George Pal, verdaderos pioneros
182 JOSÉ GÜiCH RODRÍGUEZ
de estos predios en cuanto a mutaciones gigantescas o catástrofes planetarias.Y a ello se sumó, en escala más modesta, la parafernalia hiperbólica de losjaponeses, vía sus reptiles monstruosos, – pesadillas de la era nuclear cuyopadre tutelar fue el siempre voluble Godzilla –, decididos a arrasar ciudadesenteras. En consecuencia, la nuestra es una generación que no solo disponede los productos en formato clásico (libros y revistas), sino que ya cuentacon la posibilidad de hallar impulsos creativos en la industria fílmica pro-veniente de los Estados Unidos. De la fusión entre lo estrictamente literario y los productos que llegaron
del norte a llenar nuestras tardes y noches, nacerá la ciencia ficción con-temporánea en el Perú. Al alcanzar la mayoría de edad, empezamos a des-cubrir una tradición hermética y marginalizada (Palma, Vallejo, Valdelomar,Hidalgo, extendida hasta Adolph y Rivera Saavedra). Pero un aconteci-miento dramático nos marcaría: la explosión de violencia desatada por Sen-dero Luminoso en su guerra con el Estado. La sensación creciente de queno había futuro y de que todas las certezas acerca de un mundo estable es-taban destinadas a la extinción fortalecería nuestras opciones no realistas.Descubrimos, por caminos individuales, que los modos de representaciónhegemónicos – defendidos por el establishment – ya no eran plenamentefuncionales para la sombra que se cernía sobre un país condenado a la des-articulación y a la inviabilidad para alcanzar el estatus de sociedad moderna.Fue el instante providencial, a pesar de la tragedia, para el lento surgimientode lo fantástico, el policial y la ciencia ficción, las modalidades que el sis-tema dominante había tornado periféricos.Los primeros libros de Prochazka y Herrera, por ejemplo, se gestan en
ese período, y son un buen testimonio de que esta promoción maneja consoltura códigos y convicciones poco dóciles ante el establishment: sus obrasson de una gran versación pero permeables a las influencias del corpus
massmediático. Esto preludia los caminos que abordarán los autores en lasdécadas siguientes. Tienden a esa hibridez que caracteriza a la llamada pos-modernidad en términos artísticos y culturales. Se produce, por lo tanto,una mezcla indiscriminada de géneros, temas y referencias, que no se agotanen lo libresco. También acuden a la intertextualidad, que es sustento de nopocas de sus elaboraciones.2
LOS AGUJEROS NEGROS 183
2 Entre los libros y autores (nacidos a fines de los 50 y durante los 60) que le han dedicadoesfuerzos sostenidos al género figuran, como referencias, Morgana (1988), de Carlos Herrera;Casa (2004), de Enrique Prochazka; El jardín de los nictálopes (2003) de Tanya Tynjälaä; Elmascarón de proa (2006), de José Güich Rodríguez; La fabulosa máquina del sueño (1999),de José Donayre Hoefken y El primer peruano en el espacio (2014), de Daniel Salvo. Otrasobras de interés son El llamado de Gea, de Aland Bisso (2011), y Día y noche (2013), deCésar Anglas Rabines.
Ha llegado así a su culminación el gran relato acerca del progreso en-carnada por una literatura comprometida con la transformación de la socie-dad, tal como la asumió su mayor exponente: el grupo “Narración”, adversopor principio a cualquier práctica desviacionista respecto de tales premisas.En un país en el cual el proyecto de la modernidad resultó fallido, los jóvenesque alcanzaron la mayoría de edad en aquel fin de los tiempos optaron porser posmodernos en los espacios virtuales o alternativos que despliega laciencia ficción. La negación crítica del presente es otra forma de apostar porél desde el futuro. Una poética de este corte en el Perú solo es posible a partirde la disidencia, de la clara elección en torno de una literatura central o pres-tigiosa en comunidades nacionales que atravesaron por todas las fases, desdeel modo de producción artesanal hasta la sociedad post-industrial, pero queaún es poco apreciada como un medio elevado de expresión artística.Esta ciencia ficción de nuevo cuño, nacida en un universo periférico y
plagado de desequilibrios estructurales, post-colonial, deudor de su pasadode castas y que ha adoptado como divisa el capitalismo salvaje y su sustentoideológico – el neo-liberalismo –, es el territorio donde los autores del perí-
odo aludido deberán afianzarse en los próximos años, cual campo minado.Ya es un mundo apocalíptico per se, signado por la mediocridad, el confor-mismo, la escasa formación cívica, un sistema educativo inoperante y re-productor de taras, la intolerancia, el individualismo y el facilismo. Un escritor de ciencia ficción peruano debería saber en qué terrenos pisa
y no olvidar jamás que aunque su mente se encuentre a un millón de añosen el futuro (situando acciones en la Nube de Magallanes o en el Sistemade Barnard), su realidad paupérrima, hechura de todos los proyectos nacio-nales fracasados para siempre, lo acosará y se filtrará en las ficciones quepergeñen. No será su norte lo que “Narración”, enorme grupo de escritores,como Reynoso o Gutiérrez, se propuso hace cincuenta años, sino la radica-lización de su identidad lateral.3
184 JOSÉ GÜiCH RODRÍGUEZ
3 La explosión de libros y autores nacidos a partir de 1970 y 1980 es casi inabarcable. Elauge actual del género no necesariamente es prueba contundente de que exista una industriaeditorial alrededor del fenómeno. Son los sellos independientes quienes marcan la pauta. Yla lista se incrementa día a día. Podemos citar Technetos. Los últimos días del universo (2012),de Luis Arbaiza; El fuego de las multitudes (2016), de Alexis iparraguirre; Cacería de espe-jismos (2013), de Pedro Novoa Castillo; La paradoja Cane (2016), de Carlos Vera Scamarone;Hiperespacios (1990), de Giancarlo Stagnaro; El valle (2012), de Yellina Pulliti; Simuladorde irrealidad (2018), de Giulio Guzmán; Historias de ciencia ficción (2008), de Carlos Sal-dívar; Herederos del cosmos. Los viejos salvajes (2012), de Carlos de la Torre Paredes, y Elcastillo extraño (2014), de Alejandra P. Demarini. Sería injusto no mencionar a autores de di-versas generaciones que están concentrados en la CF o se aproximan a ella con resultados positi-vos. En esta nómina figuran Adriana Alarco, Luis Freire Sarria, Jorge Valenzuela Garcés, CarlosYushimito, Claudia Salazar, Alfredo Dammert, Luis Bolaños, Alberto Casado, Luis T. Moy, Hans
Esa ciencia ficción, solo podrá valerse del lenguaje como herramientapara que su imaginario surja, reflejando la gran incógnita humana desde loglobal a lo local, y en sentido contrario, acentuando de este modo su condicióninexorablemente crítica a pesar de los engañosos perfiles de entretenimientoy evasión que le adhieren los pontífices desde la cita a pie de página o la co-lumna semanal. La tradición ha instaurado los temas y tratamientos de la CF.Es un corpus que los quintacolumnistas de estos lares conocen eficazmente,vía nombres canónicos tanto extranjeros como peruanos. Se les quiso privarde este legado o crearles un sentimiento de culpa acerca del olvido de lasgrandes responsabilidades con la historia o de su supuesta carrera a ningunaparte por el hecho de haber nacido en una sociedad sin referentes. Por elcontrario, hoy, esos jóvenes del pasado que ahora frisamos la cincuentenay los que ahora inician su propio derrotero, estamos liberados de complejosde inferioridad y fagocitan lo inimaginable. No hay futuro, pero puede in-ventarse uno a medida de las necesidades. No existen ciencia ni tecnologíapropias; pero pueden ser recicladas como nuestras. Son (somos) como agu-jeros negros: insaciables devoradores de materia que deforman el tiempo yla luz. Nada hay sea vedado a las obsesiones del escritor, cuya infancia haterminado y ha decidido crear mundos completos tan o más imperfectos queeso que aún por necia costumbre hemos dado en llamar realidad, en nombrede la cual se cometen innumerables deslices.
Obras citadas
Abraham, Carlos. “La ciencia ficción peruana”. En Revista Iberoamericana. La ciencia- ficciónen América Latina: entre la mitología experimental y lo que vendrá. Núms.: 238-239, 2012.
Aguilar, Gonzalo. “Modernismo”. En Términos críticos de sociología de la cultura. Paidós,2002.
Cano, Luis. Intermitente recurrencia. La ciencia ficción y el canon literario hispanoamericano.Corregidor, 2006.
LOS AGUJEROS NEGROS 185
Rothgiesser, Jorge Casilla, Carlos Scotto, Raúl Quiroz, Francisco Bardales, Beatriz Ontaneda,Alberto Benza, Miguel Vallejo Sameshima, Jorge Ureta, Benjamín Abram, Jeremy Torres-Montero, Luis Zuñiga, Horacio Vargas, Juan José Cavero, Enrique Kawamura, Jesús Salcedo,Carlos Bancayán, Aurora Seldon, Amador Caballero, Fernando Luque, Sandro Bossio, AnaMaría intili, Augusto Murillo, Víctor Coral, Francisco Bardales, Jim Rodríguez, AlejandroNeyra, Carlos Echevarría, Andrea Rivera, Manuel Antonio Cuba, iván Bolaños, José Delle-piane, Antony Llanos Sánchez, Doménico Chiappe, Bianca Miosi, Sebastián Esponda, Giu-seppe Albatrino, Antoanette Alza Barco, Fred Guerra Velásquez, José Manuel Balta, EthelBazán Vidal, Antonio Castro Cruz, Arturo Delgado Galimberti, Miguel Franco Ulloa, AbramJara Támara, Zózimo Roberto Morillo, Paul Muro Lozada, Pablo Nicoli Segura, Martín PalmaMelena, iván Paredes Córdova, Andrés Paredes, Jorge Revilla, isaac Robles, Luis J. Torres yPablo Salazar Calderón Galliani.
Donayre Hoefken, José. “Prólogo”. En Se vende marcianos. Muestra de relatos de cienciaficción peruana. Ediciones Altazor, 2015.
Gutiérrez Girardot, Rafael. Modernismo. Supuestos históricos y culturales. Fondo de CulturaEconómica, 2004.
Honores, Elton. Mundos imposibles. Lo fantástico en la narrativa peruana. Cuerpo de la me-táfora, 2010.
López Martín, Lola. “(Fanta) ciencia ficción hispanoamericana: Teoria y definición del gé-nero”. En Lo fantástico en Hispanoamérica. Elton Honores, coordinador, 2011.
Martínez Gómez, Juana. “intrusismos fantásticos en el cuento peruano”. En El relato fantás-tico. España e Hispanoamérica. Edición a cargo de Enriqueta Morillas Ventura. ColecciónEncuentros. Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991.
Mora, Gabriela. Clemente Palma. El modernismo en su versión decadente y gótica. institutode Estudios Peruanos, 2000.
Paz, Octavio. Los hijos del limo. Seix Barral, 1974.Salvo, Daniel “José B. Adolph y la Edad de Oro de la ciencia ficción peruana”. En Tinta Ex-
presa. Revista de Literatura. Año iV/No. 2010.––––––. “Panorama de la ciencia ficción en el Perú”. En Ajos y Zafiros. Revista literaria, nº 6,pp. 36-42. Lima, Perú, 2004.
186 JOSÉ GÜiCH RODRÍGUEZ
Compost de escritoras y relaciones multiespecie
en los relatos de ciencia ficción latinoamericana
del siglo XXI escritos por mujeres
Macarena Cortés Correa
HaSta el año 2009, cuando comencé a investigar la obra de la escritorachilena Elena aldunate (1925-2005), no había leído nunca ciencia ficciónescrita por mujeres, y solo conocía de nombre a Ursula K. Le Guin. Por lomismo, en ese momento creí que la obra de aldunate era un fenómeno muyexótico dentro del panorama literario. aunque había estudiado Letras, eranpocas las asignaturas que incluían a mujeres en sus bibliografías y los fe-minismos incipientes aún no removían los cánones literarios de las institu-ciones letradas. tardé aún varios años más en descubrir que las mujeres síescribían ciencia ficción, y que en Chile existían otras exponentes contem-poráneas a aldunate, como ilda Cádiz, Raquel Jodorowsky o María Donoso,que habían pasado aún más desapercibidas que ella, y que era posible ras-trear una genealogía de autoras hasta el presente. Entonces, ¿por qué, siexistían tantas escritoras, yo no las conocía? La respuesta hoy parece sen-cilla, es el sistema hegemónico patriarcal, que a través de las estrategias desilenciamiento y de invisibilización se han encargado de mantener a las mu-jeres marginadas de cualquier ámbito de la esfera pública. Sin embargo, sinla cuarta ola de feminismos1 que se ha desarrollado a lo largo de la segundadécada del siglo xxi, difícilmente tendría una respuesta tan clara.
1 He optado por utilizar el plural de feminismo, dado que son muchas las vertientes dentrode este movimiento. Como cuarta ola de feminismos me refiero al fenómeno que se desarrollade manera gradual y global a lo largo de la segunda década del siglo xxi. Según la investiga-dora y periodista Nuria Varela, en su libro Feminismo 4.0 La cuarta ola, esta evolución tienecomo punto de inflexión el 8 de marzo de 2018, cuando 170 países adhirieron a la huelga fe-minista. Para la autora, esta cuarta ola tiene como características ser un “[m]ovimiento demasas, interseccional y ciberactivo” (155). Es de masas, puesto que es un “feminismo de pla-zas” (133) que se gesta en medio de las manifestaciones que debido a la crisis económica ypolítica global llenan las calles y las plazas a partir de 2010. Es interseccional, debido a que con-sidera que no todas las mujeres son iguales ni sufren la misma discriminación, por lo que exige
CAPÍTULO CINCO
Como una forma de revertir estas estrategias de invisibilización y silen-ciamiento, a lo largo de este capítulo mi intención es ofrecer un panoramasobre los cambios que han ocurrido en estas dos décadas de siglo respectoa la publicación, difusión y circulación de la ciencia ficción escrita por mu-jeres latinoamericanas. La cultura anglosajona fue la primera en poner encirculación las narraciones de ciencia ficción escrita por mujeres, gracias alos movimientos feministas de la década del 60, sin embargo, en el caso delas escritoras de ciencia ficción en las culturas de habla hispana, estas hancomenzado recién a circular de forma más sostenida durante la segunda dé-cada del siglo xxi, como parte de los movimientos feministas reivindicativosque se han desarrollado en la última década. Para contrastar este cambio deparadigma, me referiré en primer lugar a la presencia de escritoras en algu-nas antologías de fantasía y ciencia ficción latinoamericanas del siglo xxi,en las que es posible identificar la poca representatividad que tenían hastahace muy poco. Luego me detendré en aquellos proyectos que han irrum-pido a partir de 2014 y que han permitido difundir a autoras de ciencia fic-ción en español con una masividad sin precedentes.
Hoy existen estudios que afirman que ya en el siglo xVii se pueden en-contrar indicios de ciencia ficción en ciertos textos escritos por mujeres. Estees el caso del poema “Primero Sueño” (1692), de Sor Juana inés de la Cruz.Según plantea Lola ancira en “imaginario femenino en México” (2020),este, uno de los poemas más estudiados de Sor Juana, sería la primera obrade ciencia ficción al menos en México, en la medida en que “buscó, a travésde la ciencia, transgredir las leyes y limitaciones físicas mediante un viaje es-pacial como experiencia espiritual – lo que la instaura en lo que se considerafantasía científica” (ancira, en línea). El novum2 de este viaje sideral apareceentonces como un acontecimiento que, si bien extraño, se puede considerarcomo posible y se justifica racionalmente dentro del poema, aunque de unmodo alegórico. Esto permite afirmar que en esta fecha ya existían mujeresque ensayaban escrituras que tienen en el centro los planteamientos carac-terísticos del género.
188 MaCaRENa CORtÉS CORREa
la autoevaluación de privilegios (158). Y, por último, es ciberactivo, debido a que con la lle-gada de internet y las redes sociales, se genera un “nuevo espacio de opinión pública al quelas mujeres nunca habían tenido acceso por el control patriarcal de los medios de comunica-ción.” (159). además, Varela caracteriza a esta cuarta ola como un movimiento intergenera-cional, puesto que en él participan mujeres desde la educación secundaria hasta adultasmayores. tanto la interseccionalidad, como el ciberactivismo y su carácter intergeneracionalson aspectos que han sido considerados en el enfoque del presente artículo, puesto que hanfavorecido la investigación de la ciencia ficción escrita por mujeres.
2 El concepto de novum se refiere a aquel evento novedoso que surge dentro de la narra-ción y que puede ser comprendido de forma racional en la ciencia ficción, según Darko Suvinen su libro Metamorfosis de la ciencia ficción (Fondo de Cultura Económica, 1984).
Más allá de la pertinencia de considerar el poema de Sor Juana comoun texto fundacional de la ciencia ficción al menos en español, resulta in-quietante la poca visibilidad que han tenido las escritoras en la historiografíadel género. El canon de la ciencia ficción se ha elaborado en base a un pa-radigma patriarcal y antropocéntrico que considera al hombre blanco y oc-cidental como centro y medida del mundo, equivalente a:
(. . .) la conciencia, a la racionalidad universal y al comportamiento ético autodisciplinante,mientras que la alteridad es definida como su contraparte negativa y especular. No obstante,cuando la palabra diferencia significa inferioridad, ésta asume connotaciones esencialistas yletales desde el punto de vista de las personas marcadas como “otras”. Éstos son los otrossensualizados, racializados y naturalizados, reducidos al estado no humano de cuerpos deusar y tirar. (Braidotti 27)
Las mujeres, y con ellas toda alteridad, han quedado fuera de la represen-tación de la realidad. Por lo mismo, reivindicar una genealogía de escritorasrequiere, más que una lista de autoras, de un nuevo paradigma en el que sedé a conocer a todas aquellas subjetividades que han sido desplazadas de laciencia ficción por no ajustarse a la idea de sujeto que este género promovíay aún promueve.
El mismo término de genealogía, proveniente del griego genea (genera-ción) y logos (tratado), remite también a un gen, a una raza incluso, que or-dena el discurso en relación a una jerarquía de la que no todos los sujetosforman parte. Como alternativa a este término que implica en sí mismo laexclusión, propongo el término “compost”, proveniente del latín compositus,un compuesto, un producto obtenido a partir de diferentes materias orgánicas,que se relacionan de forma horizontal. Este concepto permite una incorpora-ción laxa, que no se ordena solo a través de un organigrama jerárquico de ge-neraciones, sino que permite también entablar relaciones entre autoras de lasmás variadas épocas y características. a su vez, el compost permite trazarvinculaciones en los mismos textos de ciencia ficción con otras subjetividadesque se escapan del especismo antropocéntrico, como lo propone Donna Ha-raway en su libro Seguir con el problema (2019), en el que plantea que “losseres humanos no están en una pila de compost aparte. Somos humus, noHomo, no ántropos; somos compost, no posthumanos” (Haraway 94). De estemodo, Haraway se distancia incluso de la categoría de posthumano y proponesubjetividades que “retornan en un humus multibichos, pero no quieren tenernada que ver con el Homo que mira al cielo” (20). La ciencia ficción surgidade este giro de mirada busca nuevas alianzas entre especies.
Como parte de este compost, las escritoras de ciencia ficción latinoame-ricanas ensayan en sus narrativas formas de subjetividad y corporalidad alter-nativas a la del sujeto blanco, varón y occidental. En ellas buscan subvertir,
COMPOSt DE ESCRitORaS Y RELaCiONES 189
con o sin éxito, el sistema que las excluye. Esta preocupación por representarsubjetividades desplazadas se debe a que estas autoras se encuentran en unacondición de triple marginalidad respecto al discurso literario hegemónico:desde la apreciación de la ciencia ficción como género menor, desde la in-visibilidad de la escritura de las mujeres en los medios literarios, y desde laexclusión del sujeto latinoamericano. Las autoras representan en sus relatoslos márgenes que ellas han habitado. Como señalaba Joanna Russ en 1983:
como ocurre con las células y las coles, el crecimiento solo tiene lugar en los márgenes dealgo. Desde las periferias, como dice Klein. Pero parece ser que tienes que formar parte deellas para poder verlas, o al menos, mediante un acto de revisión, situarte en ellas. Refinar yreforzar los juicios que ya tienes no te va a llevar a ninguna parte. tienes que romper con loanterior. Es eso o permanecer en el centro. El centro muerto. (130)
Estas escritoras se sitúan en las periferias y especulan sobre aquellas subjeti-vidades que pueden surgir en esos márgenes de las sociedades futuras, a vecespróximas o lejanas en el tiempo. En ellas se distingue una mirada oblicua, di-ferente a la del sujeto centrado promovido desde el sistema heteropatriarcal.
Compost de autoras y la cuarta ola de feminismos
La idea de compost de autoras ha sido esbozada por la crítica argentinaMaría Moreno en su columna titulada “Me gusta esa vieja” (2019), dondereflexiona a partir de la observación de un retrato suyo, en torno a aquellasescritoras que estuvieron antes: “En su mente (. . .) hay nombres de mujeresa las que llama células madre, árbol del compost, arcadia de los sueños”(s.p). Desde la distancia de la tercera persona, Moreno plantea que aquellasotras mujeres hoy ausentes forman parte de la mente de la mujer que ob-serva. Por lo anterior, interpela a las feministas jóvenes por la poca presenciaque tienen en sus discursos las “muertas y las viejas”, y agrega que
(. . .) si bien comprende que hay un cierto elemento propio de los momentos fundantes queconsiste en imaginar que se empieza todo de cero, espera el momento de las genealogías aun-que es una palabra que no le gusta porque de algún modo establece una rama de legitimidad,algo que implica jerarquía. (s.p)
De este modo, propone el compost como una forma de volver presentes y vi-gentes a las mujeres que la precedieron, sin caer en el orden jerárquico de lagenealogía. a su vez, desde esta tercera persona, espera el momento en quelas nuevas generaciones vean dentro de sí mismas estos compost de mujeres,para que las que estuvieron antes no vuelvan a ser invisibilizadas por la historia.
190 MaCaRENa CORtÉS CORREa
al otro lado de la cordillera, la crítica chilena Lorena amaro cita la ideade compost de autoras de Moreno para referirse a la vigencia de las autorasque nos precedieron: “Enredadas en ese compost, las palabras de nuestrasantecesoras sobreviven para hablarnos de sus mundos y utopías. ¿No les de-bemos algo más de atención?” (s.p). amaro no solo propone el término decompost como alternativa al de genealogía, sino que se suma a las palabrasde Moreno en su interpelación a las feministas actuales por su poca atencióna las predecesoras. Sin embargo, es este mismo cuestionamiento a las “nue-vas generaciones” el que replica aquellas estrategias de invisibilización querepudian. Particularmente, en el campo de la ciencia ficción existen muchí-simas iniciativas que buscan la creación de este compost de autoras, dedica-dos a la difusión de la ciencia ficción escrita por mujeres desde diversasperspectivas, entre ellas las genealogías, pero que no se agota en ellas.
Desde antologías, premios y concursos literarios hasta podcasts, blogsy grupos en redes sociales, si hay algo que caracteriza a esta cuarta ola defeminismos es el uso de internet y el ciberespacio a favor de la construcciónde comunidades de organización horizontal más allá de las limitaciones ge-ográficas. Movimientos que marcan el surgimiento de esta ola como el#Metoo o #NiUnaMenos, tienen sus ecos en iniciativas literarias como #Le-oautorasOct o #CuestionatuCanon, junto a muchas otras a lo largo y a loancho del mundo que se dedican a la visibilización y divulgación de autoras,sobre todo aquellas provenientes de territorios periféricos o excluidos. Enestas no solo se trata de mostrar el trabajo de mujeres, sino de subvertir eldiscurso hegemónico del patriarcado desde todas aquellas voces que hanpermanecido excluidas.
En el caso de la ciencia ficción en particular, las mujeres han cultivado elgénero desde sus inicios como una forma de especular sobre otras realidadesposibles, mejores o peores que las de sus contextos, en las que se busca sub-vertir o criticar el orden social al que pertenecen. Por esto mismo, como loseñalan las editoras de Fata Libelli, Susana arroyo y Silvia Schettin en elprólogo a la antología de ciencia ficción escrita por mujeres en español Alu-
cinadas II:
La escritura especulativa siempre ha sido un espacio favorito de experimentación para el fe-minismo (. . .), tal vez por la facilidad con que permite subvertir los parámetros de lo queconsideramos “normal” y pintar mundos de una normalidad alternativa, que muestran quenuestra organización social presente es tan arbitraria como cualquier otra. (10)
Las ficciones especulativas a las que se refieren las editoras de Fata Libellihan sido cultivadas por mujeres en contextos muy diversos, por lo que susestilos y temáticas han sido también muy variadas. Sin embargo, muy pocas
COMPOSt DE ESCRitORaS Y RELaCiONES 191
autoras lograron publicar y poner en circulación sus obras en sus contextos.Es por esto que a continuación me detendré en el camino que las escritorasde ciencia ficción – particularmente en Latinoamérica – han tenido que re-correr para lograr ser visibles.
Ciencia ficción escrita por mujeres: los recorridos del género
Si bien es posible afirmar que las mujeres han escrito ciencia ficcióndesde siempre, los casos en que autoras lograron publicar ciencia ficciónfueron muy aislados durante los siglos xix y xx. Esto debido a que, comoseñala la investigadora Silvia Kurlat: “existe una marcada diferencia entrela publicación y producción (así como el consumo) real de los materialesde la ciencia-ficción y la historia de su lectura y de su crítica” (16). Hastahace poco más de medio siglo la producción y presencia de autoras en elcampo de la ciencia ficción era ignorada y vilipendiada por sus exponentesvarones. Estos argumentaban que la ausencia de mujeres en los círculos deciencia ficción se debía exclusivamente a su falta de interés por un género“duro”, ligado a disciplinas “masculinas”, como la astronomía o las cienciastecnológicas, entre otras.
La segunda ola feminista en la década del 60 permitió la circulación dedeterminadas autoras sobre todo en el mundo anglosajón.3 De forma pro-gresiva, se abrió un nuevo espacio para las escritoras de ciencia ficción apartir de ese momento, lo que además favoreció la publicación y lectura deaquellas que no habían logrado circular en sus respectivos contextos.4 Sinembargo, esto no significó un cambio generalizado.
Entre los hombres que cultivaban el género existía y aún existe una re-sistencia a compartir el espacio con sus pares mujeres. Esto no solo se trans-mitía en los prejuicios asociados a los roles de género, sino que dentro desus mismos textos se encargaban de relegar a las mujeres a personajes se-cundarios, accesorios y objeto. Marcelo Novoa señala en su artículo “¿So-ñaron nuestras escritoras ci-fi con canciones de cuna androides?” (2017):
192 MaCaRENa CORtÉS CORREa
3 Si bien varias de ellas utilizaron pseudónimos masculinos para darse a conocer, comoes el caso de andre Norton, Wilton Hazzard y James tiptree, Jr., quienes en realidad eranalice Mary Norton, Margaret St. Clair y alice Bradley Sheldon, estas luego publicaron consus nombres, causando gran impacto en los círculos de la época. a ellas se suma una largalista dentro de las que destacan Joanna Russ, Ursula K. Le Guin, Octavia Butler, tanith Lee,Suzette Haden Elgin y Margaret atwood.
4 Un ejemplo de este fenómeno es la utopía Herland de Charlotte Perkins Gilman publi-cada en entregas mensuales como una serie el año 1915, pero publicada como libro recién elaño 1979.
Era normal que las mujeres apareciesen sólo con los estereotipos de madres, esposas e hijasde viajeros o colonos espaciales; o bien, como sucedió con buena parte del Space Opera,transformadas en enemigas eróticamente perversas o desviadas reinas de un matriarcado feroz,condescendiendo a burlarse solapadamente del lesbianismo y el feminismo incipiente. (s.p)
El feminismo en esta primera etapa era objeto de burla y los personajes fe-meninos reforzaban los roles de género esencialistas, que tanto favorecíanel statu quo de los varones.
La primera antología de cuentos de ciencia ficción dedicada exclusiva-mente a mujeres fue Mujeres y maravillas. Publicada originalmente en in-glés en 1975 y traducida al español en 1977, fue dirigida por Pamela Sargenty recopiló 13 relatos de autoras anglosajonas escritos entre 1948 y 1973.En su prólogo, Sargent denuncia la invisibilidad de las mujeres: “La mayorparte de la ciencia ficción la han escrito los hombres, y aún hoy los escrito-res varones son una mayoría. Sólo entre un diez y un quince por ciento sonmujeres. La inmensa mayoría de los lectores son igualmente hombres” (8).a través de esta antología, lo que Sargent intentaba era revertir la disparidaden la publicación de autoras versus autores.
En el caso de las escritoras de ciencia ficción en español, el proceso devisibilización ha sido mucho más tardío. Recién entrado el siglo xxi se hacomenzado a divulgar la obra de autoras de ciencia ficción que murieron enel anonimato y se ha reivindicado el espacio de las escritoras del género en elcampo literario. a principios de este milenio, la escritora e investigadora cu-bana anabel Enríquez Piñeiro, en el texto “Mujeres y Literatura Fantástica:los caminos de(l) género” publicado originalmente en 2005,5 se preguntabapor la presencia de las escritoras, a lo que agregaba:
Salvo angélica Gorodisher, en argentina (a quien Ursula K. Le Guin tuvo a bien traducir eintroducir en el mundo literario anglosajón) y Elia Barceló y Pilar Pedraza en España – consu literatura gótica inusual –, los otros nombres femeninos del fantástico, la fantasía y la cien-cia ficción hispanoamericanas son intermitentes y poco referidos. (7)
así, aquel gesto de Sargent de preguntarse por la presencia de las escritorasde ciencia ficción ocurrió en la ciencia ficción latinoamericana 40 años des-pués. La situación en España era bastante similar, como señala la investiga-dora y académica teresa López-Pellisa, quien en su artículo “alucinadas i yii: el retorno de Metis y las escritoras españolas de ciencia ficción” (2019a)señala que siendo la ciencia ficción
COMPOSt DE ESCRitORaS Y RELaCiONES 193
5 Este texto fue publicado originalmente Sputniknews el año 2005, pero el enlace ya nose encuentra disponible. Posteriormente, se publica en la revista Qubit el año 2010 en un nú-mero dedicado a la ciencia ficción cubana escrita por mujeres.
un género literario arraigado en la tradición literaria femenina (. . .), la evolución historiográ-fica de este tipo de literatura se ha ido orientando hacia el lector masculino y tecnófilo, y lasantologías y manuales de ciencia ficción española no han incluido prácticamente a ningunaescritora entre sus páginas hasta bien entrado el siglo xxi. (75).
Respecto a la presencia de escritoras de ciencia ficción en las antologías la-tinoamericanas de este milenio, Marcelo Novoa (2017) realiza un breve re-paso por la cantidad de autoras presentes en algunos de los volúmenes deciencia ficción de países latinoamericanos publicados en el siglo xxi. Co-mienza por referirse a Alucinaciones.txt (2007), que de un total de 20 na-rradores de fantasía y CF chilenos, incluyó a 5 mujeres. Se vende marcianos
(2015), muestra seleccionada por José Donayre, incluye 5 escritoras de untotal de 23 nombres de ciencia ficción en Perú. a este listado se puede agre-gar la antología de ciencia ficción colombiana, publicada en dos volúmenes,Relojes que no marcan la misma hora, que incluye a 4 autoras de 12 nom-bres, y Cronómetros para el fin de los tiempos, que de un total de 10 autoresincluye a 3 mujeres, ambos publicados en 2017 bajo la edición de RodrigoBastidas. En el caso de Chile existió, a su vez, el grupo Poliedro, que pu-blicó 6 volúmenes de cuentos de literatura fantástica y ciencia ficción entrelos años 2006 y 2019, dentro de los cuales, de un total de 55 autores solo seencuentran 6 mujeres. Este 2020 se publicó en Perú Ecofuturismos. Cuentos
sci-fi, antología a cargo de Dai N. Castillo, que incluye a 4 mujeres de untotal de 11 nombres. también se encuentran aquellas antologías con un en-foque historiográfico, como Años luz. Mapa estelar de la ciencia ficción en
Chile (2006) editado por Marcelo Novoa, que de un total de 36 autores in-cluye a 5 escritoras; o Universo en expansión: Antología crítica de la cien-
cia ficción peruana siglos xIx-xxI (2019) a cargo de José Güich, que de 29relatos, incluye 4 escritos por mujeres. El caso de la antología costarricenseLunas en vez de sombras (2014) sobresale por incluir 3 mujeres de un totalde 6 autores, y cuyo título es homónimo al cuento incluido en el libro de laautora Ericka Lippi Rojas. Hay muchas otras antologías publicadas en esteperiodo agrupadas por país, pero en todas ellas se muestra la misma reali-dad. Del total de autores considerados en estas, muy rara vez las mujeressuperan el 30% de esta nómina. Con estos números, se podría concluir fácilpero apresuradamente, que la situación de las escritoras no ha cambiadomucho respecto a ese 15% que mencionaba Pamela Sargent en 1989 o a losnombres poco referidos que denunciaba anabel Enríquez Piñeiro en 2005.Sin embargo, el panorama cambió más allá de lo que reflejan estas antolo-gías. Porque en paralelo, se generaba silenciosamente un movimiento queirrumpiría con fuerza el año 2014.
194 MaCaRENa CORtÉS CORREa
“Fenómeno Alucinadas” y cuarta ola feminista: hacia la creación de
una comunidad
a partir de la segunda década del siglo xxi, se comienza a gestar uncambio respecto a la publicación de ciencia ficción escrita por mujeres encastellano. La escritora e investigadora Lola Robles agrega, respecto al casode España, que:
Se podría afirmar que el cambio de paradigma se produce en 2010, por tratarse del momentoa partir del cual aumenta de una manera notable la presencia de las escritoras y se visibiliza sutrabajo, gracias a diferentes factores, que tienen que ver con la mayor presencia de investiga-doras, editoras, difusoras en páginas webs y blogs, directoras de revistas y traductoras. (15)
Esta aparición de las mujeres en diversas labores asociadas a la literatura yla cadena del libro se dio también en otros ámbitos de las humanidades y lasciencias sociales, porque obedece al cuestionamiento generalizado respectoa esa organización social arbitraria a la que la ciencia ficción feminista veníacuestionando por lo menos hace un siglo. Las utopías feministas de princi-pios del siglo xx se referían sobre todo a este aspecto de la sociedad. Y comoen una de esas utopías, más que exigir mayor presencia en aquellas antolo-gías dirigidas por hombres, lo que ocurrió en la ciencia ficción en español,al igual que en la cultura angloparlante, fue que las mujeres comenzaron ahacer sus propias antologías.
Un hito que marca un antes y un después es la convocatoria Alucinadas
2014: antología de relatos de ciencia ficción en español escritos por muje-
res. La respuesta al llamamiento supero con creces las expectativas de suseditoras, que recibieron 205 relatos de 185 autoras. La mayoría de los relatosprovenía de España (124) y Latinoamérica (73). De estos, el jurado selec-cionó diez relatos finalistas, de los cuales las editoras, Cristina Jurado y Le-ticia Lara, eligieron una ganadora. Estos relatos fueron publicados en unlibro en formato impreso y digital. Cristina Jurado, en la introducción alvolumen, señala que el objetivo de la convocatoria era “proporcionar a lasescritoras la visibilidad que tanto buscaban, proponiéndoles un vehículo depublicación que les estuviera dedicado en exclusiva” (14). Fue tanto el in-terés que despertó este proyecto, que se replicó otras cuatro veces, lo quedio como resultado la publicación de cinco volúmenes Alucinadas entre losaños 2014 y 2019.
teresa López-Pellisa bautiza este hito como el “fenómeno Alucinadas”:
COMPOSt DE ESCRitORaS Y RELaCiONES 195
Se podría afirmar que hasta el fenómeno Alucinadas (2014), acompañado de la cuarta ola defeminismos, así como de diferentes proyectos y propuestas de visibilización, no podríamoshablar de un verdadero cambio de paradigma en el sistema literario de la ciencia ficción es-pañola. (36)
Esta iniciativa tuvo repercusiones y réplicas tanto en España como en La-tinoamérica. En américa Latina se publicó las siguientes antologías de cienciaficción – en algunos casos incluyeron también fantasía y terror – dedicadasexclusivamente a mujeres: Deuda Temporal (Cuba, 2015), Imaginación o
la loca de la casa (México, 2015), Fantástica (Chile, 2018), Imaginarias
(Chile, 2019), y El día que regresamos (Perú, 2020). En España, por suparte, se publicó, además de los cinco volúmenes de Alucinadas, las anto-logías: I Premio Ripley: relatos de ciencia ficción y terror (2017), exclusivopara escritoras residentes en España; Poshumanas y distópicas: Antología
de escritoras españolas de ciencia ficción (2018); ProyEctogénesis: relatos
desde la matriz digital (2018); II Premio Ripley: relatos de ciencia ficción
y terror (2018); e Insólitas: narradoras de lo fantástico en Latinoamérica
y España (2019).6 Destaco esta última antología, a cargo de teresa López-Pellisa y Ricard Ruiz Garzón, por la representatividad de los territorios dehabla hispana que persigue a través de la selección de los relatos. Esta reúne28 autoras, de las cuales 18 son latinoamericanas. Estos datos contrastancon los cinco volúmenes de Alucinadas, que sumaron 52 cuentos, de loscuales 42 corresponden a escritoras españolas y 10 a escritoras de Latinoa-mérica; particularmente de argentina (4), Cuba (3), México (2), y Chile (1).Esto tiene que ver con que la selección final estaba sujeta a la recepción detextos, que varía según cada país, como se especificó más arriba, y, por otrolado, con los criterios de las editoras de cada volumen.
Los proyectos que involucraron autorías transatlánticas han permitidoel surgimiento de una comunidad en torno a la ciencia ficción en español,y particularmente a la escrita por mujeres, como lo es el grupo de FacebookRed de Escritoras de ciencia ficción en España y Latinoamérica, creado porteresa López-Pellisa el año 2014. El año 2016 se suma a este proyecto elsitio web La nave invisible, dedicado a la difusión de escritoras de génerosno miméticos de España y extranjeras. Como “proyecto hermano” – así lo hanllamado sus creadoras – en Chile se inaugura La ventana del Sur el año 2017.Este proyecto tiene como principal fin la difusión de autoras latinoameri-canas de ciencia ficción, fantasía y terror. Desde 2018 han realizado capa-citaciones y talleres para la producción de textos literarios, lo que tuvo como
196 MaCaRENa CORtÉS CORREa
6 Esta lista no intenta ser exhaustiva, y es muy posible que existan muchas otras publica-ciones de esta índole.
resultado la publicación de Imaginarias (2019) y actualmente trabajan enun segundo volumen. Otro proyecto con un cariz más internacional que tra-satlántico es el podcast y blog Las Escritoras de Urras, inaugurado en enerode 2020 por la escritora cubana residente en España Maielis González y porla traductora española Sofía Barker. Su primer objetivo es hacer accesiblesrelatos de autoras de fantasía, ciencia ficción y terror de diferentes territoriosen España. Este incluye la traducción, en los casos pertinentes, y la lecturaen voz alta de relatos de escritoras de diferentes nacionalidades. Han publi-cado 18 relatos durante 2020 y trabajan en la publicación de una antologíacon estos cuentos.
Esta última década las mujeres también han comenzado a dirigir revistasespecializadas de ciencia ficción. Esto ocurre con la revista argentina Pró-
xima, creada en 2009 y dirigida desde entonces por la escritora argentinaLaura Ponce, quien además dirige la editorial de fantasía y ciencia ficciónayarmanot. Esta ha permitido la difusión de escritores y escritoras latinoa-mericanas, ha dedicado números especiales a diferentes países, y ha pro-movido la visibilización de autoras. algo similar ocurre con SuperSonic,revista bilingüe que pone en marcha en 2015 la escritora española CristinaJurado y que actualmente dirige junto a Nieves Mories y alicia Pérez Gil.Cristina Jurado es además escritora y ha sido la creadora intelectual de pro-yectos como Alucinadas e Infiltradas. Menciono especialmente a LauraPonce y Cristina Jurado por la versatilidad y despliegue con que desarrollantodo tipo de proyectos asociados a la divulgación de la ciencia ficción desdeuna óptica feminista y reivindicativa, pero son muchas las mujeres que hoydirigen publicaciones de esta índole.
De vuelta en el espacio físico real, el año 2018 se crea el ansible Fest,festival dedicado a la ciencia ficción feminista, celebrado en Bilbao, cuyasegunda versión se celebró el año 2019, pero que en 2020 fue cancelada de-bido a la pandemia. Estos son solo algunos de los proyectos que difundenciencia ficción escrita por mujeres en castellano, y que han colaborado enla creación de una comunidad lectora en torno al tema.
Cabe reiterar que es muy difícil imaginar este cambio de paradigma sinel surgimiento de la cuarta ola de feminismos, movimiento que permitió latoma de conciencia sobre las desigualdades históricas que han vivido lasmujeres junto a muchas otras minorías, que han sido desplazadas de los dis-cursos hegemónicos y que hoy son visibles gracias a internet y a las redessociales. Desde estos espacios horizontales ha sido posible denunciar lasinjusticias y generar un cambio en la sociedad en que vivimos.
COMPOSt DE ESCRitORaS Y RELaCiONES 197
Hacia un compost multiespecies
Las diferentes antologías dedicadas a escritoras de ciencia ficción enespañol publicadas durante la segunda década del siglo xxi permiten dar aconocer una variedad de voces de las que no se tenía noticias hasta esta fecha.Los relatos de escritoras latinoamericanas presentes en estas antologías7 seorganizan en torno a personajes marginales encarnados en cuerpos que bus-can alianzas e hibridaciones como estrategias de resistencia en una condi-ción siempre cercana a la exclusión. Desde las barriadas o villas miseria delas megalópolis latinoamericanas, desde los desiertos intra o extraterrestres,desde otros planetas, o desde cargueros intergalácticos, los y las habitantesde estos relatos se mueven por espacios liminales entre lo conocido y lodesconocido, el adentro y el afuera, que significan en última instancia, ladivisión entre quien vive y quien muere. Desde estos márgenes surgen sub-jetividades excéntricas que permiten la “rearticulación del sujeto, concebidoahora como móvil o múltiple, lo que significa que se organiza en tomo acoordenadas variables de diferencia” (De Lauretis 112). Estas coordenadasvariables alteran las fronteras físicas e imaginarias entre lo humano y lo nohumano, generando relaciones de cooperación entre especies.
Dentro de las corporalidades que se agencian con las humanas llama laatención la presencia no menor de cuerpos orgánicos, ya sean animales, ve-getales o bacterias, además de aquellas más cercanas a figuraciones cíborgso androides. En este caso me referiré en específico a aquellas subjetividadesque surgen de la fusión humano-animal, como una forma de subversión dela dicotomía de civilización y barbarie, fundamento de las políticas colo-niales y extractivistas del hombre blanco en el territorio latinoamericano.En el cuento “La terpsícore” (Alucinadas I, 2014) de la argentina teresa P.Mira de Echeverría, una astronauta realiza un viaje intergaláctico sin mo-verse de la tierra a través de múltiples versiones de ella misma, del pasado ydel futuro, que mutan con un animal en particular y emprenden a través detecnologías derivadas de la física cuántica diferentes viajes interestelares. Lafusión que se describe entre la protagonista, Stephana, y un animal, en su caso
198 MaCaRENa CORtÉS CORREa
7 Como corpus se han considerado los relatos de las antologías detalladas en el apartadoanterior que incluyen a autoras latinoamericanas. Estas son los cinco volúmenes de alucina-das, publicados en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente, Deuda Temporal (Cuba,2015), Imaginación o la loca de la casa (México, 2015), Imaginarias (Chile, 2019) e Insóli-tas: narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España, (España, 2019). No se consideraEl día que regresamos (Perú, 2020), porque esta antología reúne microrrelatos y este génerono se incluye dentro del corpus.
el salmón, establece relaciones entre ambas especies. El animal da caracte-rísticas a esta versión de Stephana, que son diferentes a sus otras ocho, quemutan junto a otro animal. así, la subjetividad de cada una (solo una versiónes masculina) está en íntima relación con cada animal. Este tipo de fusionesrecuerda a aquellas narradas por las culturas amazónicas y en general, enlos sujetos amerindios, según las cuales cada ser humano tiene un animalde poder o totémico, que ejerce influencia y guía. así, se puede apreciar eneste relato “otros tránsitos hacia lo no-humano en los que la animalizacióndel humano se da por voluntad propia en la búsqueda de vías alternativasde conocimiento, como ocurre entre los indígenas de américa Latina” (Co-lanzi 14). La animalización no opera en este relato como una degradaciónhumana, sino como una alternativa de conocimiento y exploración que serescata de las culturas latinoamericanas previas a la llegada del conquistadoreuropeo. al final del relato una de estas corporalidades múltiples, la mujer-serpiente, surge del interior de la protagonista, mujer-salmón: “ambas caye-ron al suelo, fusionándose en un solo ser; el salmón y la serpiente. Su cuerporesentía la combinación: cuatro brazos, tres piernas, dos ojos disímiles, dosbocas consecutivas. Una monstruosidad en paz consigo misma” (Mira deEcheverría 36). Desde la perspectiva de este relato es el cuerpo monstruoso,asociado históricamente a la fusión de animal y humano, el que le permiteesta subjetividad nueva y en paz.
Por otra parte, en “amarás a tu madre por encima de todas las cosas”(Alucinadas IV, 2018) de la cubana Elaine Vilar Madruga, se narra la historiade una madre con su hija, anisha, quienes viven en el sótano oscuro de unacasa que queda en el campo, al borde de una alambrada, en un futuro inde-terminado. La madre rara vez sale, ya que la luz la enceguece, mientras queanisha puede pasear unas horas al día sin acercarse al borde. Como es deesperar, esta lo hace de todas formas y observa cómo del otro lado aparecenpedazos desmembrados de cuerpos. La madre llama a los del otro lado ratas,mientras que ella misma se revela como un cuerpo híbrido entre humana ycucaracha, capaz de gañir, ver en la oscuridad, de cazar, al mismo tiempoque cuidar e instruir a su hija. Hacia el final del cuento, la madre ha salidode noche y la niña sale del sótano a observar qué ocurre. Entonces ve lasantorchas de las ratas, escucha cómo buscan a su madre, le sorprende “cómollamaban a anisha la niña, y a mamá, Eso.” (208). así como la madre ani-maliza a las “ratas” enemigas, que más parecen un ejército de soldados, ellas,las ratas, ven a la madre como un monstruo. Ella “[s]abe que las criaturas delotro lado de la alambrada de púas buscan a anisha, desean tenerla, quierenrecuperar a la cría que desde hace mucho le ha sido ganada en la guerra”(210). En este cuento la animalidad está asociada a lo extraño, al enemigo.Mientras que la madre llama a las criaturas del otro lado ratas radioactivas,
COMPOSt DE ESCRitORaS Y RELaCiONES 199
para asustar a su hija y que no se acerque a sus dominios, estas criaturas lla-man a la madre “Eso”, deshumanizándola y revelando su carácter monstruoso.así, la subjetividad de la madre monstruosa no solo logra defenderse de susenemigos, sino que los caza utilizando a su hija, a la niña usurpada de las cria-turas, como señuelo. La hija, si bien teme a la madre luego de escuchar a lasratas, finalmente se deja envolver por el abrazo de su madre y se duerme.
La figura de la madre abnegada en el cuidado de su hija es suplantadapor la de una madre monstruosa, que utiliza a su cría como señuelo parasus enemigos. Ella junto a otras madres que son nombradas en el relato,crían a estos niños en sus nidos húmedos, donde algunos mueren por la po-dredumbre del entorno. Esos hijos no pertenecen a la misma especie quelas madres, no necesitan el mismo entorno para sobrevivir, ni tienen las mis-mas habilidades en sus sentidos. Sin embargo, este amor incondicional dela hija hacia la madre, al que alude el título, permite a la niña sobreponerseal horror de descubrir a su madre como ser monstruoso. El relato se ubica,de este modo, desde el otro lado de la frontera, donde subjetividades otraspueden surgir en esta alianza entre madre e hija, en formas de parentescoalternativas a las genéticas y genealógicas.
El cuento “Se renta” de la mexicana Karen Chacek (La imaginación . . .,2015) es protagonizado por una mujer que decide ir a una tienda de mascotas,y ofrecerse para que la renten. La tienda ofrece animales bajo el siguienteanuncio: “¿amas a los animales, pero no tienes el tiempo para comprometertea largo plazo con una mascota? ¡Réntala!” (27). La mujer decide ofrecersecomo forma de venganza contra un hombre que luego de una cita no havuelto a llamar, y ha sido en la tienda donde se han conocido. a diferenciade lo que podría esperarse en una narración mimética, el jefe de la tienda leentrega un contrato y luego ella entra en una jaula para animales grandes.Nadie se sorprende de verla en una jaula y luego de unos días, es rentada yllevada al parque. también aparece el hombre en cuestión: “Miraste a loslados, temeroso de que alguien en la tienda te asociara conmigo y te señalaracomo el responsable de que una joven de familia, atractiva y con estudiosde posgrado, se ofreciera para renta en una jaula de la tienda de animales”(31). Él decide no rentarla y ella se queda en la tienda. Más allá de la inten-ción de la protagonista, llama la atención en este relato la forma en que elcuerpo de esta mujer se vuelve rentable como el de los animales. No hayclientas mujeres en esa tienda durante el relato y ella teme ser encontradamuerta en algún basurero. así, el cuerpo animal y el de la mujer son repre-sentados como cuerpos sumisos y domesticados puestos al servicio de losclientes, pero a la vez, da voz a través de una narradora protagonista a unasubjetividad que está fuera de la centralidad, la del animal encerrado en unatienda de mascotas. Este gesto es capaz de subvertir el orden del discurso y
200 MaCaRENa CORtÉS CORREa
establecer una alianza entre la narradora y los animales encerrados, eviden-ciando los abusos y temores de otras especies.
Por último, el relato “Se aleja el invierno” de la cubana Laura azor(Deuda Temporal, 2015), es protagonizado y narrado por una astronauta quellega junto a una expedición terráquea al planeta de toyar. La nave en queviajan cae a un pantano, donde habita un grupo de salamandras y los com-pañeros de la narradora son devorados por estos animales al caer en su hogar.El cuento se estructura como una carta de despedida dirigida al novio de laprotagonista. En esta relata cómo luego de observar durante un tiempo in-determinado a las salamandras, logra matar a su líder y tomar su lugar en elgrupo. De este modo, la humana se adapta a vivir entre esta especie de ani-males extraterrestres junto a los cuales siente que ha encontrado una familia.Poco después observa la llegada de los terrícolas y en vez de buscarlos, pre-para a las salamandras para saber cómo defenderse de ellos y atacarlos.
En este relato la protagonista opta por dejar de lado el especismo, y sefusiona con las salamandras. Para explicarle a su novio cómo se logra inte-grar a esta especie, la narradora recurre a las siguientes palabras: “Nuncaentenderías lo que ocurrió después. (. . .) tendrías que dejar atrás tus ambi-ciones y tus miedos. tendrías que dejar de ser humano. Yo entiendo. En-tiendo ahora, después de haber pasado tanto” (173). Lo que está implícitoen esta cita es que ella ha dejado de ser humana, para formar parte de unaespecie distinta, de la que se siente parte:
Bali es todavía mi compañero inseparable. No puedo andar a la velocidad de la familia si novoy sobre él. Las crías están creciendo. Son tan hermosas. Puedo ver el contorno de sus mús-culos bajo el fango seco y palpar sus siluetas desnudas cuando están bajo el agua. Han pasadoya varios inviernos. Están en la flor de su juventud. Pronto llegará la primavera. Hoy Maya,la hembra más grande, trató de morderme. Mis órdenes ya no son su prioridad. (176)
Las salamandras son su familia ahora y la protagonista vela por su cuidado.incluso es capaz de asumir sin temor que será reemplazada, y posiblementedevorada, por la hembra más grande. a quienes realmente teme es a loshombres. Estos ya han vuelto al planeta y prontamente lo intentarán colo-nizar, por lo que ella ha preparado a su sucesora, ha “podido enseñarle aalejarse de los humanos. Ella lo sabe, los cuidará bien” (176). De este modo,de la cooperación de la humana con las salamandras exoplanetarias surge unanueva alianza, en la que se establecen relaciones de cooperación entre especiescomo estrategia de subversión frente al paradigma extractivista y colonizadordel hombre. De este intercambio mutuo surge una nueva subjetividad quetrasciende la vida de la protagonista y que ofrece un futuro con esperanzapara esta especie.
COMPOSt DE ESCRitORaS Y RELaCiONES 201
Conclusiones
Con la irrupción de la pandemia los discursos oficiales han vuelto a ubi-car la animalidad del ser humano al centro del debate. ahora son los chinosquienes son indicados como los culpables de la pandemia por sus tradicio-nes incivilizadas como los mercados de animales exóticos y la ingesta deestos, entre ellos los murciélagos. Y aunque puede que la teoría de que el ori-gen del virus provenga de este mamífero, no deja de llamar la atención comolas dicotomías de civilización y barbarie, y humano y animal, son inmedia-tamente reproducidas desde los discursos hegemónicos, que pretenden dis-tanciarse de estos sujetos infecciosos. así, el virus es connotado de una seriede atributos raciales, políticos y geográficos que llevan a que a este se le aso-cie con ubicación étnica, geográfica y política.
Los cuentos analizados, por el contrario, plantean la fusión del cuerpo dela mujer con la del animal para dar voz a una subjetividad que narra desdeesta perspectiva silenciada por los discursos antropocéntricos. Esta subviertey resignifica al animal, que en la cultura occidental ha sido signo de esos otrosa quienes se “arroja a la muerte” y cuyos cuerpos están marcados por unaraza, una sexualidad y una historia (agamben), para establecer relaciones decooperación entre especies oprimidas. De este modo, se recuperan subjetivi-dades precolombinas como la del chamán americano, como lo propone el an-tropólogo brasileño Eduardo Viveiros de Castro, en Metafísicas canibais
(2009), para quien el chamanismo representa “a habilidade manifesta por cer-tos individuos de cruzar deliberadamente as barreiras corporais entre as es-pécies e dotar a perspectiva de subjetividades ‘estrangeiras’, de modo deadministrar as relações entre estas e os humanos [la capacidad de ciertos in-dividuos para cruzar deliberadamente las barreras corporales entre especiesy dotar a la perspectiva de subjetividades “extrañas” para gestionar las rela-ciones entre ellos y los humanos]” (49). así, en estos relatos se pretende re-establecer una relación entre especies en las que se recupera la dignidad de laalteridad, independiente de las diferentes corporalidades de cada subjetividad.
En estas narraciones se propone “[g]enerar parientes en parentescos rarosmás que, o al menos sumándole, el parentesco divino y la familia biogené-tica y genealógica” (Haraway 21). Como una alternativa a la genealogía yal excepcionalismo humano, emerge este compost en que nos fundimos conotras especies y se “problematiza asuntos importantes como ante quién sees responsable en realidad” (21). En estas autoras, y al interior de sus relatos,la responsabilidad está con las alteridades, que han sufrido el desplaza-miento y la marginación, pero que en su agenciamiento encuentran otrasposibilidades.
202 MaCaRENa CORtÉS CORREa
a través de estos relatos se abre la posibilidad de imaginar futuros de-seables, que se distancien de las narraciones distópicas que han caracteri-zado la ciencia ficción del último tiempo, y que hemos presenciado comouna realidad en innumerables ejemplos, entre los que el más reciente hasido la pandemia. La especulación en futuros utópicos, por su parte, recu-pera una vertiente de la ciencia ficción feminista que tiene larda data. Estasupone un desafío en lo absoluto ingenuo para las autoras, pues conllevareflexionar en torno a problemáticas que hoy en día parecen imposibles desuperar. No se trata de un ejercicio evasionista, como se le ha catalogado ala ciencia ficción en innumerables ocasiones, sino en buscar alternativas.Haraway lo plantea como “invitaciones a participar en un tipo de género deficción comprometido con el fortalecimiento de formas para proponer fu-turos cercanos, futuros posibles y presentes inverosímiles pero reales” (209).¿Cómo imaginar otras realidades con un planeta dañado como el nuestro?Dirigir la mirada hacia las especies con que compartimos esta pila de com-post, parece ser un comienzo.
Obras citadas
aguiar, Raúl (Ed.). Deuda temporal. Antología de narradoras cubanas de ciencia ficción.Colección Sur Ediciones, 2015.
agamben, Giorgio. Lo abierto. El hombre y el animal. adriana Hidalgo, 2007.aguiar, Raúl. “Cartografía de la ciencia-ficción escrita por mujeres en Cuba”. En Revista
Itsmo, número 23, 2011.amaro, Lorena. “Cómo se construye una autora: algunas ideas para una discusión incómoda”.
En Palabra Pública. 24 de agosto de 2020. Universidad de Chile, 2020.ancira, Lola. “imaginario femenino en México”. En Tierra adentro. 10 de agosto de 2020.angulo, María y Clemente, Elena (Eds.). Alucinadas III. Palabaristas Press, 2017.antuña, Sara y Díaz, ana (Eds.). Alucinadas II. Palabaristas Press, 2016.arroyo, Susana y Silvia Schettin. “Un prólogo alucinado”. En Alucinadas II. Antología de
relatos de ciencia ficción en español escritos por mujeres. Palabaristas, 2016.Braidotti, Rosi. Lo Posthumano. Gedisa, 2015.Colanzi, Liliana. Of Animals, Monsters, and Cyborgs. Alternative bodies in Latin American
Fiction (1961-2012). Cornell University, 2017.De Lauretis, teresa. Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo. Horas y Horas
La Editorial, 2000.Enríquez, anabel. “Mujeres y Literatura fantástica: los caminos de(l) género”. En Qubik, nú-
mero 44, 2010.Fernández, Bernardo (Ed.). La imaginación: La loca de la casa. Gobierno del Estado de Co-
lima, 2015.Giorgi, Gabriel. Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica. Eterna Cadencia, 2014.Haraway, Donna. Seguir con el problema. Consonni, 2019.Jurado, Cristina y Lara, María Leticia. (Eds.). Alucinadas. Palabaristas Press, 2014.Kurlat, Silvia. “La ciencia-ficción en américa Latina: entre la mitología experimental y lo que
vendrá”. En Revista Iberoamericana. Volumen 78, números 238-239, 2012, pp. 15-22. López-Pellisa, teresa. “alucinadas i y ii: el retorno de Metis y las escritoras españolas de
ciencia ficción”. En Revista Hélice. Volumen 5, n.º 2, 2019-2020, pp. 75-96.
COMPOSt DE ESCRitORaS Y RELaCiONES 203
López-Pellisa, teresa. “La historia de la ciencia ficción española escrita por mujeres desdefinales del siglo xix hasta el siglo xxi”. En Poshumanas y distópicas. Antología de escri-toras españolas de ciencia ficción. Vol. 1. Eolas Ediciones, 2019.
López-Pellisa, teresa y Ruiz Garzón, Ricard (Eds.). Insólitas. Narradoras de lo fantástico enLatinoamérica y España. Páginas de Espuma, 2019.
Moreno, María. “Me gusta esa vieja”. En Página/12. 9 de junio de 2019.Novoa, Marcelo. “¿Soñaron nuestras escritoras ci-fi con canciones de cuna androides?”. Latin
American Literature Today, número 4, 2017.Parente, iria y Pascuale, Selene. Alucinadas IV. Palabaristas Press, 2018.Robles, Lola. “La historia de la ciencia ficción española escrita por mujeres en el siglo xxi
(2001-2019)”. En Poshumanas y distópicas. Antología de escritoras españolas de cienciaficción. Vol. 2. León: Eolas Ediciones, 2019.
Sargent, Pamela. “Mujeres en la ciencia ficción”. En Mujeres y maravillas, 1977.Schaffler, Federico. “Nuestra perspectiva de la Ciencia Ficción”. Puro Cuento,1992, pp. 32-33.Varela, Nuria. Feminismo 4.0. La cuarta ola. Ediciones B, 2019.Viveiros de Castro, Eduardo. Metafísicas canibais. 2009. São Paulo: Cosacnaify, 2015.VV. aa., Imaginarias. Antología de mujeres en mundos peligrosos. triada Ediciones, 2019.
204 MaCaRENa CORtÉS CORREa
Desde el grado cero a la vida eterna: reflexiones
sobre las posibilidades de la tecnología en novelas
argentinas y chilenas recientes1-2
Macarena Areco
EN una era de globalización avanzada, en que la tecnología aparece comoun poder omnipresente en la vida diaria, en las novelas de ciencia ficción
latinoamericanas recientes no se dejan de imaginar formas alternativas a la
colonización que operan los artilugios desarrollados por la ciencia moderna
sobre el tiempo, la mente, el cuerpo y el espacio. Es así como tres narracio-
nes argentinas de los últimos años y una chilena proponen posibilidades di-
versas: la elisión de la tecnología en Plop (2004) de Rafael Pinedo, que
pareciera ser causante de la distopía; la tecnología degradada unida a la so-
ciedad del espectáculo en Un futuro radiante (2016) de Pablo Plotkin; la
tecnología anticuada y esclavista en Synco (2008) de Jorge Baradit; y como
una posibilidad de vida eterna en Los cuerpos del verano (2012) de Martín
Castagnet. En esta serie se vislumbra un recorrido desde un mínimo a un plus,
de la regresión absoluta a lograr que los inventos nos permitan cumplir nues-
tros deseos más arcanos e imposibles. Sin embargo – y más allá de estas di-
ferencias de grado y de calidad –, la violencia y el sinsentido continúan
siendo el leitmotiv de estas obras, en las que la tecnología parece no resolver
nada, sino, como mínimo, empeorar las cosas. La excepción a esta visión
oscura podría ser Los cuerpos del verano, donde la idea de inmanencia de-
leuziana parece salirle al paso a la tecnofobia que se desprende de las otras
novelas.
1 Este artículo – escrito en el marco de proyecto Fondecyt regular 1171124, “Imaginariossociales en la ciencia ficción latinoamericana reciente: espacio, sujeto-cuerpo y tecnología” –busca, a partir de las ideas de Castoriadis y Baczko, analizar el modo de representación de latecnología en relatos argentinos y chilenos publicados desde el año 2000. Apareció original-mente publicado en Revista de Humanidades, nº 42 (julio-diciembre 2020).
2 N de los Ed. Además, una versión de este trabajo fue presentada en la mesa de LASA“Imaginarios tecnológicos del siglo xxI: ciencia ficción, distopía y ucronía en la narrativa his-pánica contemporánea”, organizado por los editores.
CAPÍTULO SEIS
Plop, la distopía atecnológica y antitecnológica
En Plop la tecnología está completamente elidida. Así, en esta primera
parte de la trilogía de Rafael Pinedo – que es seguida por Subte y Frío – se
narra un futuro posapocalíptico, distópico.3 En un mundo contaminado, en el
que llueve casi todo el tiempo, donde el agua, en cuanto toca tierra, se vuelve
mortífera y los alimentos son escasísimos – algún hongo no venenoso, una
rata, un pájaro, una jauría de gatos –, unos pocos hombres subviven – un sa-
ludo de ese tiempo es “Acá se sobrevive” (13) – y, entre ellos, el protagonista
Plop, integrante de una tribu bárbara que, en una pampa yerma, se mantiene
con desechos que el lector actual puede atribuir a un pasado industrial, com-
pletamente desconocido por los salvajes personajes. La máxima tecnología
de que se dispone en ese futuro terminal son unos pocos cuchillos y algunas
armas rudimentarias, como se ve en el trueque que el grupo hace por co-
mida: “Entregaron el burro y el caballo, diez cuchillos sin óxido, un hierro
aguzado en forma de lanza, tres piedras de pedernal, dos vírgenes hembras
y un rato con una mujer y un hombre para el Dueño del lugar” (14). Ya
avanzada la trama aparece una familia en que el hombre es un armero, que
utiliza una ballesta y arcos, los aparatos más sofisticados que se conocen
en la tribu de Plop. De ahí que esta novela aparezca inicialmente como una
distopía atecnológica y no antitecnológica, pues en ella, en una primera ins-
tancia, no se trata de una visión crítica respecto de los avances científicos,
pues simplemente no existen. No obstante, el análisis mostrará una subya-
cente visión negativa de tecnología.
Así, en dos páginas espaciadas se hace referencia a ciertas cosas que no
se sabe qué son ni para qué sirven. Casi al inicio:
Entre las pilas de basura se encuentra de todo. La mayor parte es hierro y cemento. Pero hay
mucha madera también. Y plástico. De todas las formas. Y tela, casi siempre medio podrida.
Y aparatos, que nadie sabe para qué son o fueron. (19)
Y ya acercándose al final: “Muchas cajas estaban llenas de objetos cuya uti-
lidad no podía imaginar. Algunas tenían palabras escritas como ‘on’ u ‘off’,
palancas, botones que no producían ningún efecto si se los accionaba” (84).
Estas citas expresan el carácter atecnológico del mundo que se describe en
la novela, en que los artefactos desarrollados gracias al avance científico
han perdido su utilidad hasta el punto de volverse incomprensibles.
206 MACARENA ARECO
3 Para definiciones de distopía ver Moylan y Claeys.
La sintaxis quebrada, la imaginación tecnológica inexistente, los artilu-
gios que ya no producen nada: en la inopia absoluta del mundo de Plop, la
brecha y la carencia son lo único que sobrevive como una inercia que no
tiene más perspectivas que el fin.
Los breves y simples títulos de las partes – “El nombre”, “La iniciación”,
“La caza”, “El burro” – dan cuenta de este mundo fragmentado, sin historia,
memoria ni imaginación.4 Lo mismo puede interpretarse del nombre del
personaje, la onomatopeya Plop – que, sirviéndonos del título de la novela
de Gabriel Vázquez – da cuenta de El ruido de las cosas al caer y, en este
caso, del que hizo el personaje recién nacido al caer en el barro al nacer. La
caída de la tecnología en un futuro terminal, la de la civilización en un es-
pacio residual, la de la subjetividad en el posapocalipsis: tanto el personaje
como su mundo no hacen sino caer en la novela.
En el neolítico recobrado que describe Pinedo, no hay ningún recuerdo
de la tecnología, nada como una reflexión o un juicio que valore su utilidad
o deplore su capacidad destructiva. No obstante el lector, habitante de un
tiempo-espacio poblado de aparatos, puede vislumbrar por debajo de la
trama principal el argumento secreto que la condena: el mundo moribundo
que se describe es el resultado de algún tipo de desastre nuclear que ha ope-
rado una regresión tal que hasta la cultura, entendida como todo modo de
vida más allá de la mera sobrevivencia, incluida en ella la tecnología como
parte esencial de la modernidad, se ha perdido.
Por otra parte, y en el marco del imaginario fundado por Sarmiento en
Facundo, según el cual el desierto es el lugar de lo salvaje,5 en el espacio
llano de Plop, que alude a una suerte de pampa del futuro, se ha cumplido el
regreso a la barbarie.
Un futuro radiante, la comedia irónica del posapocalipsis o el fin
del mundo como una oportunidad de negocio
Un futuro radiante, de Pablo Plotkin, también describe un tiempo po-
sapocalíptico, en que Buenos Aires y el mundo conocido han retrocedido a
la barbarie. Como en Plop, aunque aquí se lo señala de manera explícita, se
DESDE EL GRADO CERO A LA VIDA ETERNA 207
4 Claire Mercier se ha referido a la simplicidad del lenguaje en la trilogía de Pinedo: “ellenguaje se caracteriza por oraciones cortas, escasez de adjetivos, la concisión y una tendenciaa la repetición de estructuras gramaticales simples a partir de la presencia de substantivos yverbos de acción en el presente del modo indicativo” (134).
5 Y el que, afirma Piglia en Crítica y ficción, funda el campo metafórico de las clases do-minantes en Argentina (67).
trata de un desastre causado por la tecnología: una serie de explosiones pro-
voca “el peor accidente químico de la historia” (299), el que trae consigo la
contaminación y el colapso de los servicios básicos y, luego, una epidemia,
seguida de migraciones masivas, el estado de sitio y el cierre de las fronte-
ras. La capital se fragmenta; los únicos poderes son la llamada Autoridad
de Emergencia y los pistoleros que controlan las calles. En suma, “la hu-
manidad había vuelto a las cavernas” (138) y la tecnología ya no es útil:
“una torre de energía volcada a un costado de la ruta, partida al medio como
una ballena destripada” (10) o una “vieja cabina del cajero automático, com-
pletamente cubierta por una enredadera” (209).
No obstante, el proceso empieza a ser revertido gracias al emprendimiento
de un ingeniero, Sergio Ravani, y la voluntad de poder de un exmendigo,
Panzer, quienes comandan, respectivamente, a un grupo de hippies ambien-
talistas y a otro de linyeras que se han repartido el territorio de la antigua
Facultad de Agronomía. Para estos dos “dealers del juicio final” (309), el
posapocalipsis es una posibilidad de negocio: “Voy siempre detrás de las
oportunidades” – dice el primero. “Soy un emprendor, y te aseguro que no
va a haber mejor lugar y tiempo (. . .) para hacer negocios. Empezar de cero
otra vez. Es la gloria para cualquier entrepreneur” (287). Bajo estos “con-
ceptos caducos del management de comienzos del siglo xxI” (287), empiezan
a intercambiar productos y a desarrollar tecnologías con miras a la refunda-
ción de Buenos Aires.
El centro de este proyecto es un programa pop-psicodélico, basado en
la destilación de una nueva droga – llamada orginalmente derramadito, luego
superderramadito y finalmente, en una versión mejorada, que pone al con-
sumidor fosforescente, fizz – y en la recuperación de un antiguo grupo mu-
sical, las Mamushkas, formado por la abuela y la tía abuela del narrador
protagonista, agrupación que enloquece a los habitantes de este new brave
world. La máxima expresión de la tecnología en el mundo adelantado de
Agronomía es una suerte de “mausoleo lumínico” (291), donde se mantiene,
a base de fizz, el cuerpo de la Bobe, una de las mamushkas: “El objeto, en
definitiva, era una suerte de mausoleo o féretro de cristal. El interior tenía
un fondo acolchado y estaba forrado con una tela violeta, pero lo que res-
plandecía era el pequeño cuerpo que descansaba adentro (. . .) el cadáver
de la Bobe” (292). Esta imagen, que podría recordarnos a Lenin en su mau-
soleo de la Plaza Roja, es, sin duda, una ironía que indica cómo, en la novela,
las prioridades han cambiado y la tecnología se pone al servicio del espec-
táculo. Así, antes de saber qué contiene, el narrador ha dicho: “Pensé que
era una máquina, un nuevo aporte en materia de ciencia y tecnología de esta
sociedad promisora y pujante” (291), con lo cual enfatiza la levedad de la
contribución.
208 MACARENA ARECO
Las Mamushkas son una pieza esencial del “futuro radiante” que ima-
ginan Ravani y Panzer: “son la religión de esta época” (231), “van a ser el
sonido residual de los viejos tiempos (. . .), una ancla emotiva para no perder
el vínculo con el antiguo paradigma afectivo” (299), pero más aún lo es el
fizz, “un conector entre nuestras emociones primitivas y las visiones del fu-
turo” (299). Gracias a este aprovechamiento de la antigua sociedad del es-
pectáculo y de la química alucinógena, Agronomía se convertirá en el centro
del poder de ese Buenos Aires devastado y fragmentado. Esto es leído por
el narrador, en clave sarmientina, identificando al federalismo con lo bár-
baro y el caudillismo con
el viejo discurso de la descentralización política llevado a la práctica como un psicodrama
apocalíptico. El poder se había atomizado y estaba a merced de linyeras mutantes e ingenieros
lumpenizados. Le refundación de Agronomía era la del fizz, la de los cuerpos vivos y muertos
tornándose fosforescentes mientras la ciudad prolongaba su stand–by. (300)
De esta manera se anuncia la llegada de “una nueva era química”, con una
“economía floreciente”, simbolizada en una Torre Espacial,6 ubicada en el
parque de entretenciones en ruinas Interama, donde se construye una ciudad
de supervivencia: “Un polo técnico de altura del Programa de Refundación de
Buenos Aires” (9).
Todo es publicidad en este mundo nuevo, publicidad irónica, como ocu-
rre con el título de la novela, tomado de un afiche (y de una canción final
de la Bobe), con el que se cubrirá la ciudad: “Debajo de las burbujas, las ca-
ritas de felicidad vacía y las letras psicodélicas que formaban la palabra FIZZ,
se leía el nuevo eslogan de la marca: UN FUTURO RADIANTE” (309).
DESDE EL GRADO CERO A LA VIDA ETERNA 209
6 Que puede verse formando parte de una serie: las dos torres de Tamerlán en Las Islas
de Carlos Gamerro y la Torre Garay en El año del desierto de Pedro Mairal, erigidas contrala planicie porteña. Desde las alturas, Tamerlán también quiere refundar Buenos Aires y losejecutivos de Mairal sobreviven a la intemperie comiendo carne humana. Estas figuracionesverticales se oponen a las de la pampa horizontal, como puede verse en esta cita de la novelade Gamerro: “las torres gemelas de Tamerlán emergiendo altas, limpias y cristalinas, comomontañas de hiel (. . .). Las había visto innumerables veces, como todos los habitantes de laciudad, pero siempre era como la primera, y necesitaba varios minutos para aceptar que real-mente estaban allí: menos irreales en el recuerdo que frente a frente, como si solo la imagi-nación pudiera concebir que la extensión de aguas barrosas del Río de la Plata hubieracristalizado en estos dos palacios de hielo sin mancha, se habían convertido para todos losporteños en un nuevo símbolo de su ciudad, rivalizando incluso con el obelisco, insípido yprimitivo en comparación. Para una ciudad que en más de cuatrocientos años no ha conse-guido sobreponerse a la opresiva horizontalidad de pampa y río cualquier elevación conside-rable adquiere un carácter un poco sagrado, un punto de apoyo contra la gravedad aplastantede las dos llanuras interminables y el cielo enorme que pesa sobre ellas” (13).
El fin del mundo, gracias al management y la publicidad, como una comedia
posapocalíptica de emprendedores que lo aprovechan para promulgar una
segunda fundación de Buenos Aires para hacer negocios.
Synco, la tecnología luciferina
A diferencia de las dos novelas argentinas comentadas, en esta obra de
Jorge Baradit la tecnología es omnipresente y omnipotente, y lo que la de-
fine es su carácter maligno. El relato transcurre en septiembre de 1978, en
un Chile renovado donde se pudo evitar el golpe militar del 73, gracias a
un acuerdo entre Allende, los políticos del centro y la derecha y los milita-
res, florece un proyecto informático pionero: el proyecto Synco, que con-
trola la producción, la distribución y el trabajo, en una etapa de la historia
del país “similar al Renacimiento italiano” (84), según la revista Times.7 En
la triunfante república socialista, todos trabajan y se benefician del gran
adelanto, un centro que todo lo ve y todo lo organiza: “el ojo dormido de
Synco, el espíritu mecánico del Chile socialista” (31).
No obstante, su eficiencia, su capacidad de abarcar todo el territorio na-
cional y sus habitantes, y su fama mundial, la narración deja entrever que
la tecnología es profundamente negativa. Parte de su poder maligno radica
en que se inscribe en los cuerpos, lo que se manifiesta en la retórica del
texto mediante numerosas descripciones en que los aparatos se representan
como si fueran corporalidades humanas. Así ocurre en la serie inicial donde
se da cuenta del atentado a Pinochet en agosto de 1973 – por cierto, ficcio-
nal – en el que mueren su esposa y su hijo menor, lo que evita su participa-
ción en el golpe de Estado. En esta descripción, se confunden el espacio,
las personas y los vehículos: “Las ambulancias son la manera de llorar que
tiene una ciudad” (14), y luego se compara a un automóvil con un animal:
“un auto desfigurado yace como un animal hecho pedazos por un depreda-
dor monstruoso, envuelto en llamas y con los restos calcinados de una mujer
y un niño atrapados entre sus costillas metálicas” (14), mientras que Pino-
chet, o más bien, la parte de su cuerpo que simboliza la emotividad, es mos-
trada como una máquina: “con el rostro desfigurado, se hinca durante largos
minutos junto a los fierros ennegrecidos de su propio corazón” (14). Estas
descripciones iniciales del choque, que hará posible el proyecto pionero de
Allende, adelantan el sentido ominoso que tendrá la tecnología en la novela,
así como el carácter monstruoso del general, cuyo corazón es negro y de
210 MACARENA ARECO
7 Para esta y todas las citas se considera la edición de 2018.
hierro. Con ello se contradice el perfilamiento al comienzo del relato, en
un futuro alternativo propio de la ucronía, como una suerte de salvador, lo
que es coherente con el desenlace de la novela, donde, de manera ajustada
a la historia, Pinochet se revela como un asesino.
En la compleja trama de Synco, lo que se plantea en un inicio es que la
tecnología ha hecho posible construir una utopía, la del ciberbolivarismo de
la tercera vía. De este modo es descrito Santiago cuando su protagonista, Mar-
tina Aguablanca, hija de un general que se exilió en el setenta luego del triunfo
de Allende, regresa a la ciudad como representante del gobierno venezolano,
invitada a la celebración de la reelección del compañero presidente: “la capital
del sur del mundo donde finalmente la utopía parece haber funcionado” (24);
“la nueva Camelot de la tecnología mundial (. . .). Un edén mítico, la utopía
hecha realidad” (72); y también “la maravillosa utopía cibersocialista” (117),
“una de las maravillas de la ingeniería moderna” (74). En esta misma línea,
se repiten palabras como “mito” y “leyenda”, para referirse al gran desarrollo
tecnológico logrado por el país luego del golpe frustrado.
No obstante, esta imagen se va rápidamente descascarando como una
lámina mal pegada que va dejando ver la explotación que oculta. La figu-
ración espacial imaginaria ya no es la de lo vertical supuestamente civili-
zado, opuesto a lo horizontal del desierto y la barbarie, como en las novelas
argentinas tratadas con anterioridad, donde el espacio es plano y contra el
que se erigen las grandes torres simbolizando la civilización. En Synco, se
configura una estructura de superficie y profundidad, de contenido mani-
fiesto y latente, de ideología y base material. Esta es la intuición que varias
veces tiene Martina, de que bajo la apariencia utópica se esconde el horror:
“la prosperidad chilena y su maravilla, Synco, le parecían solo la punta de
un iceberg muy negro que se hundía en profundidades que ella no alcanzaba
a medir con propiedad” (209).
Es primero en el plano estético donde la capa superficial se empieza a
resquebrajar. En efecto, la joven, en su contacto inicial con una terminal de
Synco, la encuentra fea: “Una parafernalia horrible de cables, pantallas des-
nudas y teclados desgastados” (26). “Horrible”, “parafernalia”, “mamarracho”
son palabras que se repiten para caracterizar a la obra informática mayor
desarrollada en Chile en la década de los setenta. Lo que motiva esta aver-
sión es, al comienzo, la antigüedad de los materiales de los que hace uso
Synco: aparatos de radioaficionado, gastados teclados de máquinas de es-
cribir, tarjetas perforadas, radios de onda corta y televisores viejos. Anti-
cuada, no solo en el sentido del retrofuturismo a la que puede adscribirse
Synco, y de la cual son ejemplo los dirigibles de la línea aérea nacional,
LAN CHILE, que cruzan los cielos “como cetáceos en un descomunal acua-
rio invisible” (71), sino también porque los aparatos utilizados están pasados
DESDE EL GRADO CERO A LA VIDA ETERNA 211
de moda, son baratos y bastos: “Papel peruano de mala calidad. Impresoras
búlgaras de mala calidad” (61). El gran proyecto tecnológico chileno es un
engendro mal pegado, hecho con piezas de manufactura precaria y también
una oscura criatura de las profundidades, “un pez abisal que nadaba omi-
nosamente debajo de la ciudad” (115); un monstruo bíblico y lovecraftiano:
el leviatán oculto bajo Santiago de Chile que dormía su sueño de tarjetas perforadas y números
binarios, respirando calor, alimentado y protegido por enjambres de seres humanos, latiendo
su corazón de palancas, vapor y correas transformadoras, extendiendo antenas, venas de plás-
tico y sangre de cobre entre la arquitectura anticuada de la capital del fin del mundo. (31)
El proyecto pionero aparece además como algo sucio, que es necesario lim-
piar: “Miró la terminal de Synco como quien está enfrente de una montaña
de ropa sucia sin lavar” (43) y también como un vertedero: “El lugar parecía
un botadero”, “Este montón de basura era Synco” (106).
En la estructura superficie/profundidad que rige la novela, debajo de la
delgada capa de utopía, el ciberbolivarismo socialista esconde un régimen
esclavista. Así, cuando Martina visita el gran hoyo bajo La Moneda donde
se localiza el corazón de Synco, se encuentra a mujeres y niños trabajando
en condiciones miserables:
Filas interminables de procesadores con cintas magnéticas zumbaban mientras hordas de mu-
jeres que parecían enajenadas conectaban y desconectaban anticuados plugs de telefonía en
paneles de madera; a sus pies, niños pequeños desenredaban una y otra vez la infinidad de
cables que, como cabelleras de serpientes rojas y negras, emergían desde los costados (. . .).
Todos espalda contra espalda en espacios ínfimos, hediondos y mal iluminados. (103)
Synco es un infierno, oscuro, caliente, repleto de víboras, donde la gran tec-
nología socialista explota sin piedad a una multitud de desprotegidos. Sobre
esto se relata la historia de Ignacio Murúa, un adolescente de 15 años – huér-
fano desde los 9 – que fuera obligado por el Estado a trabajar como operador
de Synco:
Ignacio trabajaba en el pabellón de acopio de datos. Tipeaba directamente en ceros y unos,
en un estado de contemplación inducido por psicotrópicos, los datos acumulados en papeles
amarillentos (. . .). Trabajaban hacinados (. . .) en agotadoras jornadas de doce horas, con
sondas para recoger la orina y suero inyectado directamente en una cánula incrustada en el
cuello de cada operario. (120)
El joven escapa a la vigilancia del lugar, le pide a Martina que denuncie el
sistema y le entrega un papel con un código que le permitirá adivinar la ver-
dad de la Matanza de Todos los Santos, ocurrida después del fallido golpe,
lo cual desencadena la persecución de la mujer. Será, por esto, bárbaramente
asesinado.
212 MACARENA ARECO
La tecnología representada en la novela es un entramado – como el de
los cables que asemejan serpientes – de poder explotador, monstruoso y cri-
minal, descrito como un infierno circular, siguiendo la estructura de Dante:
“Synco está organizado en anillos y círculos descendentes. Ocho, para ser
más exactos (. . .). Megamáquinas, galerías bajo la ciudad, explotación hu-
mana, ingenios desaforados, miseria y triunfo” (110-111).
En el marco de la búsqueda del canciller de Allende, Miguel Serrano – fic-
cionalización del escritor y diplomático chileno, admirador del hitlerismo –,
por modificar la historia para lograr el triunfo de los nazis en la Segunda
Guerra Mundial,8 Synco es un engendro fascista-ocultista, que, en el fondo,
responde a una conspiración planetaria:
¡Con la schwarze steine quieren convertir a Synco en una máquina del tiempo y trasladar a
todo el país, con gente, montañas, ríos y desiertos, hasta 1930! Ahí apoyarán al Eje con tec-
nología actual para ganar la guerra, luego pondrían la piedra en el centro de la Antártica para
que su energía derrita los hielos y salga a la superficie la Atlántida. (231-2)
Pero este plan es desbaratado por los rebeldes del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez comandados por Carlos Altamirano,9 quienes logran controlar
Synco y hacer volver a Chile a la historia en que sí ocurrió el golpe del 73.
Por otra parte, en un final alternativo, el país deja de existir, ha sido borrado
del mapa.
En un sueño, Synco se le aparece a Martina como una “descomunal vio-
lación del cielo a la Tierra” (128),
una máquina monstruosa horadando con púas metálicas la vagina de la tierra (. . .). El bramido
enloquecedor de un coito entre la máquina y el territorio, como enterrándole una sonda el
Demiurgo a la Pachamama, inoculándole un virus entre las venas (. . .). La visión era horrenda,
Martina percibió que había algo profundamente equivocado en todo aquello. (109).
DESDE EL GRADO CERO A LA VIDA ETERNA 213
8 En la novela, la historia ya ha sido intervenida varias veces por los aliados, para cambiarel triunfo inicial del Eje (232), pero solo en la versión 44 han logrado vencer a los alemanes.
9 Altamirano, joven senador socialista para el golpe de 1973, acusado de llamar a sedicióna la Armada, es en la novela el líder de la oposición a la falsa realidad del Chile del 78, quienha sobrevivido a la Matanza de los Santos Inocentes ocurrida en noviembre de 1973, en pre-carias condiciones físicas: “Un hombre que tiene su corazón fuera del cuerpo, mantenido enuna cámara presurizada, y la mitad de su sistema digestivo reemplazado por bolsas plásticascosidas a las paredes interiores de su abdomen, rellenas de tierra de cultivo, parásitos y peque-ños animales que reducen los alimentos (. . .). Alguien que tiene su sistema nefrológico para-lizado y que debe usar cerdos vivos amarrados bajo su cama para filtrar su sangre (. . .)” (37).En la coordinación de los rebeldes la tecnología es también anticuada. Así el “ilustre decrépito”(103) se conecta a través de “carros, que recibían y enviaban la imagen al panel instalado sobreel cielo raso de la habitación. Los rusos llamaban ‘Kontrol’ a ese prototipo, un constructo caó-tico de pantallas y tubos al vacío, radios de onda corta, transmisores y micrófonos radiales quebajaban con elásticos y poleas hasta el nivel de la camilla de hospital” (151).
Como le dice el político de derecha Sergio Onofre Jarpa, “Ese monstruo no
es cosa de Dios, hija” (132).
El terminal de Synco, “t-Syn”, frente al cual Martina piensa “qué nom-
bre más feo” (30), puede interpretarse como el pecado que caracteriza a la
tecnología en la obra de Baradit, pues, como se dice en su primera novela,
Ygdrasil (2005), en relación con el árbol mitológico del que toma el título,
la tecnología es “luciferina”.
Los cuerpos del verano o la tecnología de la inmanencia
Muy distinta es la perspectiva de la historia de Martín Castagnet, donde
la tecnología permite, por primera vez, en un tiempo no muy distante del
nuestro, la transmigración de las almas a la red luego de la muerte y puestas
en estado de flotación. Del proceso, aparte de que la Iglesia dice que “de-
muestra la existencia del alma” (21), no se explica demasiado. Aunque se
destaca su carácter corpóreo, la posibilidad de volver a usar los cinco sen-
tidos, además de algo a lo que podríamos llamar “sentido del cuerpo”, que
es lo que, creo, busca distinguir Deleuze con los términos empirismo sim-
ple – lo que captan los sentidos – y empirismo trascendental – el devenir
desubjetivado –.10 Lo primero es lo que se expresa en el párrafo inicial:
Es bueno tener otra vez cuerpo, aunque sea este cuerpo gordo de mujer que nadie más quiere
y salir a caminar por la vereda para sentir la rugosidad del mundo. El calor me satura la piel.
Los ojos se entrecierran (…). También me gusta toser hasta quedar ronco, regresar al cuarto
y oler la ropa usada (11).
Lo segundo aparecerá más tarde, al final de la novela, y será analizado en
su momento.
La reencarnación ocurre en un régimen capitalista, donde los cuerpos
son una mercancía que tiene precio en el mercado. De ahí que el protago-
nista de la historia, Ramiro o Rama, solo haya conseguido el cuerpo de una
mujer gorda, que lo obliga a cargar con una enorme batería, al que incluso
le falta un riñón, pues a su familia no le alcanzó para más, y que, más ade-
lante, gracias a la ayuda de su empleador, un “arqueólogo cibernético” (63)
llamado Moisés, pueda adquirir el de un hombre joven de color, que no ne-
214 MACARENA ARECO
10 “hablaremos de empirismo trascendental, en oposición a todo lo que constituye elmundo del sujeto y del objeto. Hay algo salvaje y poderoso en dicho empirismo trascendental.No se trata ciertamente del medio de la sensación (empirismo simple), porque la sensaciónsolo es un corte en el flujo de conciencia absoluta. Se trata más bien, tan cerca como dos sen-saciones puedan estar, del paso de una a la otra como devenir” (35).
cesita batería. Lo que aquí aparece es una ideología de la bondad del con-
sumo, donde lo nuevo es mejor y, si no fuera posible, lo distinto. Los parias
del sistema son aquellos que se niegan a tomar otros cuerpos y reencarnan
en el propio, los panchamas, los intocables de esa sociedad del futuro, como
es el caso del sirviente de la familia de Rama, Cuzco.
La corporeización entendida como un objeto de consumo banaliza la
vida y la muerte. Ha ocurrido que un corredor de automóviles haya usado
varios cuerpos en una sola competencia o que uno de los bisnietos del pro-
tagonista mate al otro jugando, por lo que merece solo un pequeño reto de
su madre; la situación no es grave, le regalarán al hermano otro cuerpo para
Navidad. La violencia sigue existiendo en este capitalismo del futuro, pero
su distribución es desigual, pues puede ser conjurada mediante el poder ad-
quisitivo. La sociedad tampoco es más pacífica: se ha reimplantado la pena
de muerte, frente a lo cual el narrador comenta: “La prolongación de la vida
suele estar acompañada de una prolongación del fascismo” (29). Los nuevos
inventos tienen que ver con el poder y con la entretención más simple: “La
tecnología avanza gracias a dos necesidades: conquistar territorios y entre-
tener niños” (35).
En Los cuerpos del verano hay una crítica a la tecnología entendida
como una forma de capitalismo a ultranza, irracionalmente motivada, la que
es comparada con la fuerza de un animal: “La tecnología no es racional;
con suerte, es un caballo desbocado que echa espuma por la boca e intenta
desbarrancarse cada vez que puede. Nuestro problema es que la cultura está
enganchada a ese caballo” (31). Esta asimilación con lo animal es ambiva-
lente. Salvo las sensaciones corporales, todo se aligera y se aliviana gracias
a la reencarnación, y los cuerpos viven en una especie de verano absoluto,
donde morir es apenas un tropiezo y revivir un trámite más. Las identidades
se vuelven nómadas y la diferencia sexual, racial y humana se borra. Así
Ramiro-Rama es primero hombre blanco, luego mujer, luego hombre negro
y finalmente caballo. En este último avatar de devenir animal, pensable
como empirismo trascendental, parece haber una nueva ligereza, tranquili-
dad e incluso felicidad en Ramiro:
Soy un caballo amarillo; o quizás rojo.
Mis ojos miran hacia ambos lados. El horizonte es extenso y plano. Puedo ver mi comida;
veo lo que necesito y, lo que no, lo huelo, lo oigo o lo siento. Pisadas, ruedas, silbatos, voces
y tormentas.
Cuzco me da pastura, me acaricia las crines; él es el único que me puede montar. Lo veo llegar
a lo lejos y me siento feliz. Como cuando estoy en pausa, con mis cuatros cascos suspendidos
en el aire. Pie izquierdo, mano izquierda y pie derecho, mano derecha, suspensión. (. . .)
Mi nieto se acerca a visitarme; ahora, además, es mi veterinaria. Cada tanto mueve la cabeza
hacia los costados; debe ser agradable tener una esposa hembra y un amante varón. Septiembre
DESDE EL GRADO CERO A LA VIDA ETERNA 215
me cuenta que Vera viene a tomar el cuerpo de una de mis potrillas. Así también soy feliz.
Calor del sol; suspensión.
Vera me llama “papá”. Gales me llama “abuelo”. Los chicos me llaman “Rama”. Cuzco con-
tinúa llamándome “señor”. Puedo oler cómo se disuelve mi ego. Los demás caballos no tienen
un nombre para mí. El último miembro fantasma desaparece. (106-7)
Conclusión
En las novelas analizadas, la visión de la tecnología es muy negativa:
causante del apocalipsis, inexistente, al servicio del espectáculo y del nego-
cio, anticuada, fea, infernal y esclavista. Esta evaluación es compartida por
otras novelas del período como Ygdrasil (2005) y Trinidad (2007) de Jorge
Baradit y Kentukis (2018) de Samanta Schweblin.11 De ahí que puede ha-
blarse, en términos generales, de la preeminencia de la tecnofobia en la cien-
cia ficción latinoamericana reciente.12 Solo en Los cuerpos del verano, la
visión se matiza, pues, aunque la tecnología está imbuida del capitalismo y
es una mercancía, también es una oportunidad, que devuelve la posibilidad
de la inmanencia de la vida,13 en su plasticidad, multiplicidad, su metamor-
fosis y su “distribución nómada”.14 La identidad como algo ligero y molde-
able a lo que la tecnología otorga eternas posibilidades de transformación e
incluso de borramiento. Al final, la identidad es un fantasma que, gracias a
la transmigración hecha posible por la red, puede llegar a desaparecer en un
nirvana (no olvidemos que el personaje se llama Rama) de haecceidades.15
216 MACARENA ARECO
11 Sobre la primera, ver mi artículo en bibliografía. Sobre las otras dos, en dos ensayostodavía inéditos pero que se publicarán próximamente, muestro su carácter tecnofóbico.
12 Lo cual no significa que toda la ciencia ficción que se escribe en la actualidad lo sea.Por ejemplo, la trilogía del escritor chino Cixin Liu, formada por El problema de los trescuerpos, El bosque oscuro y El fin de la muerte, plantea que solo la investigación científicamás avanzada y la tecnología podrían permitir vencer a los trisolarianos.
13 “Se dirá que la pura inmanencia es UNA VIDA, y nada más. No es la inmanencia dela vida, sino que lo inmanente es en sí mismo una vida. Una vida es la inmanencia de la in-manencia, la inmanencia absoluta: es potencia, beatitud plena (. . .). Se trata de una hecceidadque no es una individuación sino una singularización: vida de pura inmanencia neutra, másallá del bien y del mal, porque solo el sujeto que la encarnaba en medio de las cosas la volvíabuena o mala. La vida de dicha individualidad se borra en beneficio de la vida singular inma-nente de un hombre que ya no tiene nombre, aunque no se lo confunda con ningún otro. Esen-cia singular, una vida . . .” (37-8).
14 “Es una distribución de vagabundeo e incluso de ‘delirio’, donde las cosas se despliegansobre toda la extensión del Ser unívoco y no compartido. No es el ser que se comparte segúnlas exigencias de la representación, sino todas las cosas que se reparten en él en la univocidadde la simple presencia” (Deleuze, Diferencia 54).
15 En Mil mesetas se define haecceidades como “conjuntos de relaciones (vientos, ondu-laciones de la nieve, o de la arena, canto de la arena o chasquido del hielo, cualidades táctiles
Es la única, de todas las novelas consideradas en este artículo, en que la vi-
sión no es completamente tecnófoba; gracias a la tecnología, los cuerpos
flotan en el verano, el ego se disuelve y se vislumbra algo así como la fe -
licidad.
Obras citadas
Areco, Macarena. “Más allá del sujeto fragmentado: las desventuras de la identidad en Ygdra-sil de Jorge Baradit”. En Revista Iberoamericana, nº 232-233, 2010, pp. 839-53.
Baradit, Jorge. Synco. Penguin Random House, 2018.Castagnet, Martín. Los cuerpos del verano. Factotum, 2012.Baczko, Bronislaw. Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Nueva Vi-sión, 2005.
Castoriadis, Cornelius. La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets, 2007.Claeys, Gregory. Dystopia: A Natural History. A study of modern despotism, its antecedents,
and its literary diffractions. Oxford University Press, 2017.Deleuze, Gilles. Diferencia y repetición. Ediciones Júcar, 1987.––––––. Spinoza: filosofía práctica. Fábula Tusquets editores, 2001.––––––. “La inmanencia: una vida . . .”. En Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida. Com-pilado por Gabriel Giorgi y Fermín González. Paidós, 2007, pp. 35-40.
Deleuze, Gilles y Félix Guattari. Mil mesetas. Pre-textos, 2002.Gamerro, Carlos. Las islas. Edhasa, 2012.Mercier, Claire. “Distopías latinoamericanas de la evolución: hacia una ecotopía”. En Logos:
Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura, vol. 28, n.º 2, 2018, pp. 233-47.Moylan, Tom. Scraps of the Untained Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia. WestviewPress, 2000.
Piglia, Ricardo. Crítica y ficción. Planeta Argentina, 2000.Pinedo, Rafael. 2004. Plop. Interzona, 2012.Plotkin, Pablo. Un futuro radiante. Random House, 2016.Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo. Biblioteca Ayacucho, 1977.
DESDE EL GRADO CERO A LA VIDA ETERNA 217
de ambos)” (386), lo que puede complementarse con este fragmento del libro sobre Spinoza:“Ya no hay forma, sino tan solo relaciones de velocidad entre partículas ínfimas de una materiano formada. Ya no hay sujeto, sino tan solo estados afectivos individuales de la fuerza anó-nima” (Deleuze, Spinoza 76).
Reclamando el ciberespacio para el subalterno:
resistencia cyborg en Smoking Mirror Blues de
Ernest Hogan
David Dalton
La novela Smoking Mirror Blues (2001) de Ernest Hogan imagina un LosÁngeles cosmopolita donde las culturas latinoamericanas, angloamericanas,afroamericanas, africanas y asiáticas se entremezclan y producen una nuevacultura altamente híbrida. En este mundo, Dead Daze (un juego de palabrasque significa tanto Día[s] de los Muertos como aturdimiento de los Muer-tos) es entre los días festivos más celebrados. Las personas se visten condisfraces como si fuese Halloween, celebran sus muertos como en el Díade los Muertos y toman Fun, una nueva droga psicodélica financiada porlos Earth angels, un grupo fundamentalista monoteísta (probablemente cris-tiano). Es en este contexto que Beto, un chicano programador de videojue-gos, decide usar un “chip diosero” – o sea un chip que simula la vida de undios basándose en la inteligencia artificial (Ia) – para representar a Tezca-tlipoca, el dios azteca de las travesuras. aunque la novela invita numerososacercamientos críticos, para nuestros fines, lo que más nos llama la atenciónes la manera en que Tezcatlipoca, un ser previamente subalterno, se apoderadel mediasphere – el nombre que Hogan le da al ciberespacio en su futurocercano – para establecer nuevamente un orden precolombino en américa.Hogan entiende el mediasphere como un espacio altamente democráticodonde todas las ideas tienen el mismo peso. Como tal, este medio facilitamejor la articulación de nuevas ideas – como las de la cultura perdida deTezcatlipoca – que la imposición de ideas hegemónicas. Durante la novela,Tezcatlipoca adquiere poder precisamente porque su manipulación expertadel mediasphere enamora a una población que no lo ha conocido antes, y deesta manera transforma un espacio previamente colonizador en un sitiode resistencia trickster.1
1 Carl G. Jung define el trickster como un arquetipo psicoanalítico donde “los apetitosfísicos dominan su comportamiento” [“physical appetites dominate his behavior”] (103).
CAPÍTULO SIETE
Hogan mantiene su estética posmoderna a través de una narrativa frag-mentaria donde cambia de narrador y perspectiva casi dos veces por página.algunas corrientes de la novela son las siguientes: Tezcatlipoca posee aBeto; esto crea dos conciencias paralelas y separadas del dios de las trave-suras, Tezcatlipoca – quien habita el mediasphere – y Smokey Espejo, elapodo spanglish que se le da a la entidad que posee a Beto; los Earth angelsbuscan otra copia del “chip diosero”, pues pretenden simular al Único DiosVerdadero e intentan robarle una copia del chip a Xóchitl, una ingeniera dela Ciudad de México y quien lo programó (y a la que Beto le robó para si-mular a Tezcatlipoca); dos oficiales de seguridad cibernética, Zobop, unhombre fuerte afroamericano, y Tan Tien, una mujer asiática muy pequeña,tratan de capturar a Tezcatlipoca en el mediasphere; Phoebe, la ex-novia deBeto, se enamora de Smokey Espejo; Smokey Espejo se acerca a ella porquesu mera presencia deprime la voluntad mental de Beto; Caldonia, laamiga/amante afroamericana de Phoebe trata de frustrar las maquinacionesde Smokey Espejo/Tezcatlipoca; finalmente, Ralph, el compañero de trabajogringo de Beto, se va a Los Ángeles para investigar por qué Beto ha dejadode comunicarse con él y con su compañía. Concordamos con Lysa Rivera,quien argumenta que la novela “depende del multiculturalismo y el sincre-tismo cultural” [“depend[s] on multiculturalism and cultural syncretism”](“Chicana/o Cyberpunk” 196),2 pues la narración fragmentaria subraya laestética frenética que se da cuando Tezcatlipoca efectúa sus hazañas tantoen el mediasphere como en el mundo físico.
Ha habido muy pocos estudios sobre la obra de Hogan, y menos todavíasobre Smoking Mirror Blues. El silencio sobre su literatura sorprende, puesel autor indaga sobre muchas de las cuestiones más pertinentes de los estu-dios chicanos. Como arguye Josh Rios, Hogan “trabaja las interseccionesde la cultura popular, los medios de masa, el cyberpunk, el afrofuturismo yla contracultura” [“works at the intersections of pop culture, mass media,cyberpunk, afrofuturism, and counter-culture”] (66).3 Frederick Luis al-dama observa que la yuxtaposición de una estética cyberpunk con imagi-nería precolombina impregna su obra con varios niveles de significación(“Introduction” 9; véase también “Confessions” xvi). Otros críticos sitúansu obra en el movimiento postcyberpunk por su estilo relativamente opti-mista (Rivera 146-47; Palmer). Hogan afirma que nunca pensó que su etni-cidad fuera a ser un tema importante en la recepción de su literatura cuandoempezó a escribir (“Chicanonautica Manifesto” 131), pero el trasfondo chi-
220 DaVID DaLTON
2 Si no lo indico de otra manera, todas las traducciones son mías.3 Steinskog emplea el término “futurismo chicano” para hablar de la estética de Hogan.
Véase (Steinskog 202).
cano permea en su obra.4 Por ejemplo, él mismo señala el mestizaje comoun tema integral en su obra (“Chicanoautica Manifesto” 131-345). ahorabien, el mestizaje que imagina Hogan no se refiere a una mezcla más omenos limitada de españoles e indígenas como el que predominaba en Mé-xico durante el siglo XX (aunque tiende a ser igualmente problemático). Másbien, el autor imagina una fusión de sangres exageradamente cosmopolitaen que la raza humana entera se reproduce entre sí, a veces de manera pro-blemática. Elsa del Campo Ramírez reconoce la tensión en esta visión delmestizaje al argüir que, en la novela, “la identificación con una categoríapostétnica no se relaciona con nociones de tradición, comportamiento, his-toria o cualquier otro parámetro social, sino simplemente a la apariencia fí-sica” [“identification with a particular ethnic category is not at all related tonotions of tradition, behavior, history, or any other social parameter, butsimply to physical appearance”] (387).
Hogan provee una voz importante a los estudios chicanos al teorizar laidentidad chicana desde la perspectiva de la ciencia ficción. Vemos preci-samente eso en Smoking Mirror Blues, pues la relación entre el desarrollotecnológico y el pastiche cultural es clave para su discurso “chicanonau-tico”.6al yuxtaponer tantas personas con diferentes culturas, valores e ideas,la novela desafía nociones simplistas del bien y el mal. Si bien concordamoscon del Campo Ramírez que “la novela de Hogan no se preocupa tanto porjuzgar cómo los avances tecnológicos pueden usarse para fines inmoralescomo en cuestionar el papel de la tecnología en nuestras vidas” [“Hogan’snovel is not so much concerned with establishing judgment on the waystechnological advances can be used for immoral purposes as it is with pon-dering the role that technology plays in our lives”] (392), podemos todavíaafirmar que la novela entiende la tecnología como una construcción depoder. Es más, si dejamos a un lado lo moral, podemos contemplar las ac-ciones de Tezcatlipoca como los intentos de un ser subalterno de articularsey hacer escuchar su voz por los medios que tiene a su disposición. SegúnSusana Rostas, un elemento clave en la obra de Hogan es su discurso “proto-nacionalista” (21), el cual emplea la figura del indígena para comunicar dis-cursos de mexicanidad y chicanidad. Cuando construimos a Tezcatlipocadesde esta perspectiva, podemos teorizar sus acciones en el ámbito ciber-nético como resistencias.
RECLaMaNDO EL CIBERESPaCIO 221
4 Según Paul allastson (142 nt. 6), la estética de Hogan ha influido en la obra de otrosautores norteamericanos de ciencia ficción étnica.
5 Véase también del Campo Ramirez 386; Rivera, “Mestizaje and Heterotopia”, 151-57.6 Véase “Chicanonautico Manifesto”, 131-34.
Hogan imagina un mundo donde el progreso tecnológico se ha dadojunto con el avance del orden neoliberal. En la superficie, la novela pareceafirmar las inquietudes que articulaban varios pensadores mexicanos a fi-nales de los 1990 (y a principios del siglo XXI) que veían la comunidad di-gital como elitista e imperialista (Yehya 132). Desde esta perspectiva, latecnología sería un arma más para facilitar el dominio de las naciones he-gemónicas sobre las marginadas. No obstante, Hogan también rechaza talpostura, pues la tecnología es una parte integral del mundo que imagina ysería contraproducente extirparla. Más bien, los protagonistas de su novelatienen que encontrar cómo descolonizar el mediasphere para que éste facilitela resistencia y las voces marginadas del mundo. La idea de un ciberespaciodescolonizador es especialmente interesante a principios del siglo XXI, puesescribiendo en 1996, Manuel Castells notó una división cibernética entre lossectores más y menos desarrollados del mundo. Como argüía, aunque se es-tuviese construyendo una “sociedad de red” [“network society”] en todo elmundo, los avances eran impares y se centraban mayormente en los paísesdesarrollados de occidente (357). al situar su novela en un futuro cercano,Hogan imagina el momento cuando la sociedad de red ha penetrado todaslas naciones del mundo y donde el intercambio cultural es más frecuente.
al imaginar un mundo donde todos tienen acceso a la red, Hogan enta-bla un diálogo fructífero con la teoría ciborg, pues como argumenta ChrisHables Gray, la “nación ciborg” (y el individuo ciborg) resultan de una so-ciedad hípertecnologizada donde el ser humano se funde con la tecnologíatanto física como metafóricamente (2-3; véase también Hayles 4). Si nosbasamos en esta definición, queda claro que la novela tiene lugar en unmundo ciborg, y de esta manera provee un espacio para evaluar la lógicaque históricamente ha celebrado el potencial resistente de la cibernética.Donna Haraway articuló esta posición cuando señaló que el “problema prin-cipal” de los ciborgs “es que son los hijos ilegítimos del militarismo y delcapitalismo patriarcal” (256). Esta ilegitimidad paradójicamente imbuye elciborg con un potencial subversivo que desafía las construcciones de gé-nero, clase social y raza al crear un nuevo cuerpo al que la sociedad nopuede interpretar (263-65; véase también Dalton 22-23). J. andrew Browncuestiona el optimismo de Haraway desde el contexto latinoamericano alnotar que, “con una frecuencia creciente, uno encuentra cuerpos cibernéticosy la identidad tecnológica en la intersección sociopolítica de la dictaduramilitar y la política neoliberal” [“one increasingly finds cybernetic bodiesand technological identity at the sociopolitical intersection of military dic-tatorship and neoliberal policy”] (2). Esta caracterización se aplica a Smo-
king Mirror Blues, pues como observa del Campo Ramírez (386), la novelarepresenta una sociedad en una decadencia neoliberal tan avanzada que la
222 DaVID DaLTON
misma corporalidad se ha comercializado tanto que las personas modificansus cuerpos para obtener rasgos étnicos supuestamente extravagantes. Envez de eliminar distinciones de raza, el imaginario ciborg de la novela lasenfatiza. No obstante, el mediasphere todavía representa un sitio resistentedonde los marginados pueden articularse de una manera auténtica.
Los éxitos Tezcatlipoca se deben precisamente a su acceso a la infor-mación que halla en el mediasphere, pero el dios de las travesuras solopuede gozar de tales logros a través del cuerpo secuestrado de Beto. Noobstante, Hogan también desafía la idea que el avance tecnológico y la iden-tidad ciborg puedan acabar con las construcciones opresivas que abundanen la sociedad moderna. Si la tecnología no llega a los sectores más subal-ternos de la sociedad, podemos inferir que el potencial libertador de ésta nopuede acceder a los pueblos que más la necesitan. Es más, la falta de accesoa la tecnología contribuye a su subordinación en la sociedad global. Estedesbalance informático produce un tipo de desnudez tecnológica entre lasnaciones menos privilegiadas – tanto estado-naciones como naciones sub-alternas que, como la chicana, carecen de su propio estado. Esta observacióntoma más peso cuando la vemos al lado del concepto de vida desnuda deGiorgio agamben. Según agamben, los estados biopolíticos suelen dividira la sociedad en dos entidades: bios y zoê. Bios es una vida humana, buena ypolítica mientras que zoê es una vida animal y desnuda (Homo Sacer 9-12).Durante un estado de excepción,7 el poder hegemónico interpela a los miem-bros del zoê como homines sacri [el singular es homo sacer], “persona[s] ala[s] que se le[s] puede matar pero no sacrificar” [“a person who can be ki-lled and yet not sacrified”] (Homo Sacer 9), ya que la ley no la reconocecomo ser humano. así que, la designación homo sacer representa la deshu-manización total de un ser humano. La novela tiene lugar en un contextodonde el movimiento de capital a través de las redes cibernéticas es, en sí,un estado de excepción que interpela a todos a una suerte de vida desnudaa la que pueden explotar los detentadores de poder.
No obstante, para nuestro estudio, lo que más interesa no es el hechoque la modernidad haya dejado a ciertas comunidades atrás; más bien, nosinteresa la manera en que Tezcatlipoca logra negociar el mediasphere, puessu posicionamiento en las redes cibernéticas facilita su éxito como entidadtrickster. así que, el dios de las travesuras participa en una especie de re-sistencia cyborg, pues, tal como Haraway ha teorizado, éste utiliza la tec-
RECLaMaNDO EL CIBERESPaCIO 223
7 Según agamben, el estado de excepción es una emergencia (inter)nacional que produceuna “tierra de nadie entre la ley pública y hechos políticos, y entre el orden judicial y la vida”[“no-man’s land between public law and political fact, and between the juridical order andlife”] (State of Exception 1).
nología para desnaturalizar las construcciones reinantes de zoê indígena quelo han marginado por siglos. De esta manera, sus acciones reverberan conel pensamiento de Chela Sandoval, quien asevera que la resistencia ciber-nética constituye una de muchas metodologías de la emancipación que em-plean las clases reprimidas para resistir la deshumanización de la sociedadneoliberal (168-69). Sandoval mayormente evita un lenguaje biopolítico,pero aboga por un “mestizaje radical” en que diferentes grupos margi -nados – sobre todo mujeres de color – puedan darle voz a sus agravios (169-70). Visto desde el contexto de nuestra discusión, podemos argumentar que,al abogar por la voz de los marginados, Sandoval también teoriza la politi-zación del zoê. Esta idea se vuelve especialmente provocativa cuando re-cordamos que tal proceso invalida cualquier construcción de vida desnudadel supuesto zoê ya que el simple hecho de tener una voz política significaque una vida ya no es prescindible. Tezcatlipoca logra precisamente estetipo de politización del zoê al despertarse e insertarse en todos los nivelesde la cultura moderna.
Tal lectura desafiaría el acercamiento más obvio a la novela, el cual pos-tularía a Tezcatlipoca como el villano. Éste posee a Beto y domina su menteal drogarlo constantemente. La mayoría de la novela se centra en diferentespersonajes que intentan salvar a Beto y exorcizar al dios precolombino. Noobstante, Tezcatlipoca es uno de los pocos sobrevivientes de una culturamuerta que ha sido completamente consumida por las culturas mexicanas,chicanas y norteamericanas. El éxito de Smokey Espejo se basa en su re-chazo del status quo y su preferencia por la travesura. Esto sugiere que laresistencia cibernética sirve más para desnaturalizar construcciones ilegíti-mas de poder que para imponer un orden democrático. Hogan enfatiza estaidea al yuxtaponer a Tezcatlipoca con el Único Dios Verdadero cuando losEarth angels logran conjurar a este último en el mediasphere. Todos loscreyentes suben datos de sus textos sagrados al internet para facilitar la as-censión cibernética de esta deidad. No obstante, al tomar vida, éste dice,“algo anda mal. Soy Dios. Estoy en todas partes. Lo he hecho todo. Perohay cosas que yo no sé. Y cosas que no puedo hacer. Y percibo la presenciade otros dioses” [“There is something wrong. I am God. I am everywhere.I made everything. Yet there are things I don’t know. and things I can’t do.and I sense the presence of other gods”] (193). Luego se desactiva, porquedeja de creer en sí mismo después de ver tantas paradojas de su propia na-turaleza (207-08). a fin de cuentas, El Único Dios Verdadero ha dejado deexistir porque pretendía ser demasiado y por lo mismo se ha derrumbado.
Los éxitos de Tezcatlipoca al navegar el mediasphere reflejan sus tenden-cias trickster, y son especialmente interesantes al yuxtaponerlos con el fracasodel Único Dios Verdadero. El dios monoteísta no puede replicar la fórmula
224 DaVID DaLTON
del dios guerrero azteca porque esto va en contra de su propia naturaleza.El contraste entre estas simulaciones de Ia abarca temas teológicos que tie-nen ramificaciones importantes en cómo entendemos las acciones exitosasde Tezcatlipoca en línea. Tezcatlipoca prospera en un mundo posmodernodonde abundan varias voces y la verdad es siempre relativa. Hogan enfatizaesto momentos después que Tezcatlipoca recobra la vida: “el dios encontróconfusa esta nueva existencia. así que, con su curiosidad de trickster, ac-cedió al mediasphere a través del nanochip y la computadora de Beto parabuscar la información que necesitaba para ser un dios guerrero-trickster allí.Quedó encantado” [“the god found this new existence confusing; so withhis trickster’s curiosity, he reached out through the nanochip, through Beto’scomputer, into the mediasphere for the information he needed about thisstrange new world he had entered, and how he could go about being a tricks-ter-warrior god in it. He was delighted”] (15-16). Pronto se da cuenta deque el dinero es donde uno encuentra el poder. a diferencia del Único DiosVerdadero, Tezcatlipoca no se ve a sí mismo como el ser supremo; afirmaser mejor que los seres humanos, pero no le preocupa que haya cosas queno sepa ni que haya otros dioses más poderosos. Mejor dicho, disfruta pro-vocar caos dentro del orden hegemónico. al favorecer a un trickster que notiene ningún plan grandioso, Hogan implícitamente exalta la espontaneidadcomo un elemento clave en la resistencia inalámbrica a la vez que descartala importancia de un plan calculado. Por un lado, este discurso refleja la ca-pacidad del internet de llegar a muchas personas y crear un movimiento casiinstantáneamente. Por otro lado, sin embargo, al promover un activismodesorganizado así, termina postulando unas condiciones donde el subalternosolo reacciona y no es capaz de articular metas claras. No obstante, el diosazteca de las travesuras termina estableciendo un aztlán cibernético preci-samente porque prefiere actuar sin preocuparse por detalles doctrinales.
Como indica Rafael Pérez-Torres, aunque aztlán denomina un territorioal norte de Tenochtitlán, éste “sigue siendo significativo [en el pensamientochicano] justamente porque funciona como un significante vacío” [“remainssignificant [in Chicano thought] precisely because it functions as an emptysignifier”] (172).8 Vemos el potencial de este concepto en su relación conel impulso de reconquista, uno de los temas principales de un movimientoque mantiene que Estados Unidos arrebató su territorio de suroeste ilegal-mente de México para cumplir con el proyecto expansionista del Destino
RECLaMaNDO EL CIBERESPaCIO 225
8 Para una lectura sobre varios estudios que ubican aztlán más allá del suroeste de EstadosUnidos, véase We Are Aztlán: Chicanx Histories in the Northern Borderlands, de Jerry García.aquí usan este significador para hablar del pueblo latino en los estados que colindan conCanadá.
Manifiesto (Pérez Torres 171).9 No obstante, donde activistas chicanos ymigrantes en Estados Unidos invocan a aztlán para desafiar la ilegalizacióndel inmigrante indocumentado y la xenofobia en contra de los grupos minori-tarios – y sobre todo latinos – en el suroeste de Estados Unidos (arrizón 26;Chang 208-10), Hogan lo reimagina en un contexto (post)cyperpunk. Lacuestión de la tierra sigue vigente en la novela, pues toda la narrativa tienelugar en diferentes sitios – la Ciudad de México, Phoenix y Los Ángeles – quehistóricamente hubieran abarcado el mítico imperio azteca en los imagina-rios mexicanos y, especialmente, chicanos. ahora bien, antes de reconquistarestas tierras en un plano físico, Tezcatlipoca tiene que apoderarse de un az-tlán cibernético, pues es aquí donde reside el poder. Durante toda la novela,Hogan señala varias semejanzas entre el ciberespacio y el territorio del su-roeste de Estados Unidos. Tanto Los Ángeles como el ciberespacio han exis-tido bajo una hegemonía anglosajona durante gran parte de su existencia, yaunque ahora se han hecho más cosmopolitas, el legado imperialista anglo-sajón sigue latente. al insertarse en el mediasphere Tezcatlipoca gana elapoyo de personas de diferentes razas y culturas, y así (re)conquista un(ciber)espacio previamente anglosajón y lo hace mexicano y, sobre todo, pre-colombino. ahora bien, esto no quiere decir que produce una reconciliaciónni mucho menos una alianza entre estas diferentes naciones mexicanas.
Las hazañas de Tezcatlipoca dan a conocer un aztlán dividido dondelos indígenas y los mestizos (tanto los de México como los de Estados Uni-dos) no pueden convivir. Esto separa a Hogan de las voces chicanas másprominentes,10 las cuales enfatizan un mestizaje que resuelve las diferenciasentre los distintos miembros de las naciones mexicanas. Para Hogan, existemás competencia que cooperación entre estos grupos.11 De esta manera, suconcepción de la hibridación racial reverbera más con el mestizaje oficialde la época posrevolucionaria mexicana que pretendía “desindianizar” elpaís en favor de su herencia europea (Bonfil Batalla 41-42; véase tambiénLund x-xii; Palou 14-16; Dalton 1-8). Cuando vemos el mestizaje desdeesta perspectiva, la relación entre el mestizo – mexicano o chicano – frenteal indígena refleja los proyectos colonialistas que se han dado en el conti-nente durante siglos. La imagen del mestizo colonizador se ve claramenteen el personaje de Beto, pues éste es un chicano mestizo que es además mi-
226 DaVID DaLTON
19 La noción de aztlán también ha sido utilizada por feministas chicanas, quienes inscri-ben aztlán como un sujeto femenino en vez de masculino. Véase angie Cahbram-Dernerse-sian (172-75) y Cherríe Moraga (256-59).
10 Véase anzaldúa 77-91; Pérez Torres 173-74.11 Ramón a. Gutiérrez provee una lectura detallada de los diferentes grupos que compo-
nen la nación chicana hoy en día en Estados Unidos (345-55).
sógino y racista – o al menos orientalizador (véase Said 50-72). al reanimaral dios trickster, Beto entra en diálogo con Carl G. Jung,12 pues para el psi-coanalista los diferentes arquetipos psicológicos son especialmente impor-tantes por la manera en que nos ayudan a conocer nuestra sombra, o seaaquellas partes de nuestro ser – tanto positivas como negativas – que no re-conocemos o no queremos reconocer (171-74). La yuxtaposición del diostrickster con Beto nos invita a cuestionar la sombra – y las fallas personales –de éste. además de robarle el chip diosero a Xóchitl, Beto también parodiauna ceremonia precolombina cuando resucita a Tezcatlipoca. El programadorchicano saca un espejo de obsidiana y lo pone encima del monitor de su com-putadora; luego toca tambores y pone una canción donde se repite el nombrede Tezcatlipoca en loop; por fin, fuma un cigarrillo de Fun (13-14).
Esta escena es especialmente interesante por cómo representa la pre-sencia continua del pasado precolombino en el imaginario chicano. Betoparece recrear una versión cibernética y profana de los ritos precolombinosque describe anzaldúa:
Los indígenas mexicanos hacían espejos de un vidrio volcánico conocido como obsidiana.Los videntes miraban este espejo hasta quedar en estado de trance. Dentro de esta superficienegra y lustrosa, veían nubes de humo, las cuales revelaban una visión concerniente al futurode la tribu y la voluntad de los dioses” [“The Mexican Indians made mirrors of volcanic glassknown as obsidian. Seers would gaze into a mirror until they fell into a trance. Within theblack, glossy surface, they saw clouds of smoke which would part to reveal a vision concer-ning the future of the tribe and the will of the gods”] (42).
Hogan emplea un vocabulario parecido al de anzaldúa cuando escribe,“Beto cambió de un estado casi hipnótico a un estado hipnótico” [“Betoslipped from an almost-hypnotic state to a hypnotic state”] (22). Es justo eneste momento que Tezcatlipoca logra poseerlo a Beto. Debemos enfatizarlos vicios conquistadores de Beto al discutir el significado de su posesión.Ya hemos visto que al ingeniero le gusta dominar a personas más débiles queél, lo cual enfatiza que no está realmente dedicado a la emancipación pre-colombina/o, mexicana/o ni chicana/o. Como señala anzaldúa, “mientraslos hombres piensan que tienen que chingar mujeres y los unos a los otrospara ser hombres, mientras se les enseña que son superiores y, como tal,culturalmente favorecidos frente a la mujer, mientras ser una vieja es cosade burlas, no podrá haber una sanación de nuestra siquis” [“as long as los
hombres think they have to chingar mujeres and each other to be men, as
RECLaMaNDO EL CIBERESPaCIO 227
12 Del Campo Ramírez reconoce este diálogo implícito con Jung en la novela, pero no loconecta al dios trickster (383).
long as men ar taught that they are superior and therefore culturally favoredover la mujer, as long as to be a vieja is a thing of derision, there can be noreal healing of our psyches”] (84). a fin de cuentas, Beto encarna tanto losvalores que facilitaron la Conquista como los que dificultan el avance delos derechos de la mujer en el contexto chicano y mexicano.13 Vista de estamanera, su posesión a manos de Tezcatlipoca es el resultado justo de susacciones y actitudes.
Irónicamente, Beto llega a ser el vehículo que usa Tezcatlipoca para(re)conquistar no sólo el ciberespacio sino también el mundo físico. Comoindica el narrador, “la realidad es el juego que vale, y es el único en el queun dios quiere participar” [“reality is the ultimate game, and it’s all a godwants to play”] (22). No obstante, al poseer a Beto, Tezcatlipoca crea dosentidades distintas, aunque paradójicamente idénticas: Tezcatlipoca, la enti-dad de Ia que todavía habita el ciberespacio y Smokey Espejo, la copia deTezcatlipoca que ha conquistado el cuerpo de Beto. Tezcatlipoca se apoderade los sistemas financieros del mundo y ayuda a Smokey Espejo a ganar laafección de las personas que habitan el plano físico. Debemos reconocer queel nombre Smokey Espejo es una traducción espanglish del nombre Tezca-tlipoca, el cual significa espejo ahumado. El uso de espanglish aquí señalaque los españoles, ingleses, norteamericanos y hasta los mexicanos son he-rederos de los primeros imperialistas que destruyeron la cultura azteca. Comotal, este juego lingüístico deconstruye el mito del mestizo hispanohablantemexicano como heredero verdadero de la cultura precolombina, el cual fuede suma importancia en los pensamientos mexicanos y chicanos durante lamayor parte del siglo XX (Lomnitz 1-22; “El Plan Espiritual de aztlán”). Estaestrategia también refleja la heterotopía y la fusión cultural que se da durantetoda la novela (véase Rivera “Mestizaje and Heterotopia”). Una vez instala-dos en este nuevo mundo, Tezcatlipoca y Smokey Espejo trabajan juntospara (re)conquistarlo tanto tecnológica como culturalmente.
Tezcatlipoca y Smokey Espejo se aprovechan del sistema biopolíticopara lograr sus fines. Poco después que Smokey Espejo sale de la casa deBeto, un líder de la temida pandilla Los Olvidadoids lo amenaza por habersepuesto ropa de año anterior; en este futuro, las corporaciones de moda fi-nancian pandillas que fuerzan a los demás a comprar ropa de moda cadaaño. Smokey Espejo mata al pandillero enfrente de cientos de testigos yhasta las cámaras de prensa. En vez de encarcelarlo o denunciarlo, los repor-teros se emocionan: “¿lo capturaste? ¿En closeup? ¡Chingón! ¡Que sumata
228 DaVID DaLTON
13 Para una discusión sobre la misoginia que prevalecía durante el Movimiento Chicano,véase Denise a. Segura y Beatriz M. Pesquera (360-62).
suerte! Ni lo puede creer, ¡chingow! ¡Qué bien! ¡Captamos a un ciudadanode SoCal en el acto de ejercer su derecho legal de matar a un pandillero re-gistrado en autodefensa! ¡Cada cadena en el planeta lo va a querer!” [“Didyou get it? In closeup? Great! Of all the sumato luck! I can’t chingow believethis! It’s great! We caught a SoCal citizen exercising his legal right to kill aregistered gangster in self-defense! Every network on the planet will wantit!”] (35). En esta sociedad del espectáculo, la muerte y la violencia se cele-bran ya que producen ganancias para las cadenas mediáticas, y por lo tanto elderecho de matar se protege bajo ciertas circunstancias. así que, el espectá-culo funciona como otra especie de estado de excepción que permite la ma-tanza de cierta clase de seres humanos. Este evento representa el momentoen que el Tezcatlipoca del mundo físico y el del mundo cibernético formalizansu relación cooperativa. Momentos después que Smokey Espejo mata al pan-dillero, Tezcatlipoca contacta a su patrocinador corporativo y lo convence acontratarlo a él como su reemplazo (44). Luego de apoderarse de la pandilla,Smokey Espejo forma una banda y prepara un concierto que se transmitiráen todas partes del mundo a través del mediasphere. La canción que pretendetocar se llama “Smoking Mirror Blues,” e hipnotizará a la audiencia, lo quepermitirá que Tezcatlipoca posea a millones de personas en todo el planeta.
Tezcatlipoca pronto se da cuenta de que tendrá que facilitar la comuniónentre las personas que posee y su presencia en el mediasphere. Él y SmokeyEspejo exploran varias estrategias para mantener la comunicación; al prin-cipio, Smokey tiene que dictarle a Tezcatlipoca lo que le pasa a través desu teléfono celular, para que éste siga más o menos enterado de lo que su-cede en el plano físico. No obstante, esto causa problemas ya que no puedencolaborar en tiempo real. Por eso, el dúo decide hacer una operación queconectará el cerebro de Smokey Espejo directamente al mediasphere. Estaescena dialoga de manera interesante con el pensamiento de Haraway, quienpostula que la fusión del cuerpo con la tecnología crea sensaciones “inquie-tantes y placenteras” (257). Vemos esto claramente cuando Smokey y Tez-catlipoca se conectan y por fin pueden habitar ambos espacios. Lamentanel hecho que la conexión tarda a veces unos microsegundos (113), pero ce-lebran el poderse comunicar directamente sin pasar por otros aparatos. Des-pués, tanto Smokey Espejo como Tezcatlipoca quedan enterados de todo loque sucede tanto en el mundo físico como en el mundo cibernético. El placerque se produce no es corporal; más bien, es la satisfacción de saber que estánconquistando los dos planos – el cibernético y el físico – más importantesdel imperio norteamericano. Sus manías trickster los ayudan en esta bús-queda, pues sus travesuras facilitan todos sus logros (re)conquistadores. Noobstante, también debemos reconocer que Smokey y Tezcatlipoca modificanel cuerpo de Beto sin pedirle permiso.
RECLaMaNDO EL CIBERESPaCIO 229
Hogan incluye una escena en la mente de Beto donde el ingeniero chi-cano confronta al dios que lo ha poseído, diciéndole, “¡no eres nada másque una simulación de Ia!” [“you’re nothing but an aI simulation!”] (111).Tezcatlipoca responde que es un dios, y le exige a Beto que se arrodille anteél. No obstante, Beto piensa en un póster que tiene del revolucionario Emi-liano Zapata, y se rehúsa diciendo que “es mejor morir de pie que vivir todauna vida arrodillado” (111).14 La inclusión de Zapata en este momento esespecialmente interesante porque Beto lo invoca en sus intentos de pelearsecon una figura indígena. Zapata se hizo famoso por el movimiento que en-cabezó durante la Revolución Mexicana en contra de los terratenientes mes-tizos y criollos a favor de los campesinos indígenas. No obstante, como nosindica Samuel Brunk (2-7), el estado mestizo pronto se apoderó de la ima-gen de Zapata, convirtiéndolo en un mito nacional que podían manipularpara sus propios fines. Beto parece haber heredado una de estas imágenesconstruidas de Zapata que minimiza el tema de la raza en su movimiento yenfatiza una identidad mestiza que Zapata mismo probablemente no hubieraapoyado. Como lectores simpatizamos con Beto, pero la lectura misma creamucha tensión, pues no se nos debe escapar la ironía de que un hombremestizo invoque a Zapata durante una pelea contra una figura indígena. Laaltercación entre Tezcatlipoca y Beto cuestiona a aquellos que exaltarían aTezcatlipoca automáticamente por el simple hecho que éste pertenece a ungrupo supuestamente subalterno, pues subraya el hecho de que cualquierforma de resistencia necesariamente requiere violencia en contra de alguien.Es más, Tezcatlipoca ve a Beto como un pequeño sacrificio humano nece-sario para lograr sus fines. El dios azteca calla a Beto al hacer que SmokeyEspejo tome más Fun, lo cual suprime la conciencia humana de Beto y fa-cilita que Tezcatlipoca/Smokey mantenga(n) control.
La novela cierra cuando Zobop y Tan Tien – los policías encargados deatrapar a Tezcatlipoca – formulan un plan para usar la naturaleza trickster
del dios en su contra. Momentos antes del concierto, éstos logran hackearleel cerebro a Smokey Espejo. Lo ponen tanto a él como al Tezcatlipoca delmediasphere en una cama con dos seductoras divinas: Erzule y Marilyn. Laprimera es una diosa negra y africana de renombre en el vudú mientras queMarilyn parece ser una fusión sincrética y hollywoodense de Marilyn Monroey la virgen María (195). Según del Campo Ramírez, esta última simulaciónsincrética atestigua una “subestimación de la religión a una iconografía o,bien, la transformación de la iconolatría en credo” [“downgrading religión
230 DaVID DaLTON
14 La novela provee una traducción al inglés, “it is better to die on your feet than live onyour knees” (111).
to iconography, or, perhaps, transforming iconolatry into a creed]” (392-93).Tezcatlipoca tiene sexo con ambas en las redes cibernéticas, y en este mo-mento Zobop y Tan Tien despiertan a Beto y expulsan a Tezcatlipoca tantodel cerebro de Beto como del mediasphere.15 aquí parece que la naturalezatrickster de Tezcatlipoca por fin ha facilitado su caída; Zobop y Tan Tien loponen en a una sola computadora que carece de conexiones al internet.Todos celebran su victoria al frustrar una hipnotización en masa que hubieradestruido la civilización mundial.
No obstante, el dios azteca de las travesuras pronto encuentra la manerade escaparse de su jaula cibernética. Come las paredes metafóricas que losujetan y entra nuevamente al mediasphere (202). La novela termina conlos siguientes párrafos:
En su celda en el ala psiquiátrica del Centro Médico de la Universidad de California en Cu-camonga, Beto cantaba, “yo soy Quetzalcóatl. Yo soy Quetzalcóatl . . .”Y las risas de Tezcatlipoca estallaban por todo el mediasphere.[In his cell in the University of California at Cucamonga Medical Center’s psychiatric wing,Beto chanted, “I am Quetzalcoatl. I am Quetzalcoatl . . .”and the laughter of Tezcatlipoca crackled throughout the mediasphere]. (209)
a pesar de los intentos de contener a Tezcatlipoca, Beto sigue siendo uncuerpo reconquistado, y Tezcatlipoca puede planear el retorno triunfante nosólo de su religión sino también de su cultura. Ciertamente, esta conclusiónsugiere que el trickster no sólo ha escapado, sino que también parece haberresucitado a Quetzalcóatl. Si aceptamos lo que nos indica la voz narrativa deTezcatlipoca (175), veremos que Quetzalcóatl es el que planea mejor las ac-ciones sociales. Como tal, podemos inferir que el retorno de ambos diosesaztecas representa un avance significativoen sus proyectos. El retorno ciber-nético de Quetzalcóatl parece cumplir las profecías indígenas que predecíanla llegada mesiánica de Quetzalcóatl donde por fin éste tomaría su trono y li-beraría al pueblo indígena (Florescano 87-88).16 El dúo Tezcatlipoca y Quet-zalcóatl no se borrará a sí mismo como sí lo hizo el Único Dios Verdadero.
Dado que las habilidades de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se complemen-tan, la novela termina con la idea de que se facilitará una revolución a travésdel mediasphere. Tezcatlipoca seguirá cometiendo actos de travesura, peroahora también habrá alguien que puede poner metas y planear la (re)con-quista de aztlán (tanto físico como virtual). al terminar la novela, queda
RECLaMaNDO EL CIBERESPaCIO 231
15 La sexualidad desenfrenada es un elemento frecuente en la narrativa de Hogan. VéaseWard (12).
16 Irónicamente, Enrique Florescano argumenta que esta construcción de Quetzalcóatl re-fleja el imaginario cristiano. Véase (87-88).
claro que Hogan ve la espontaneidad como un elemento clave en la resis-tencia cibernética, pues Tezcatlipoca se catapulta a la fama no a través deun plan meticuloso sino por cómo reacciona frente a una sociedad que pre-tende agredirlo. En vez de desanimarse por las paradojas que encuentra, eldios de las travesuras simplemente busca la manera de subvertir las estruc-turas de poder que pretenden relegarlo a la periferia. al hacerlo, enfatizano solo su bios sino su deidad, pues muchos miembros del pueblo empiezana creer en él. La experiencia de Tezcatlipoca expone el poder de la ciberné-tica para proveer un espacio democrático a los que han sido mayormenteolvidados. No obstante, Hogan también parece creer que el movimiento ne-cesita un planificador una vez que las voces se hayan escuchado. Es por esoque Tezcatlipoca resucita a Quetzalcóatl; juntos podrán planear y actuar deuna manera que asegura su victoria eventual.
Obras citadas
agamben, Giorgio. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, translated by Daniel He-ller-Roazen, Stanford UP, 1998.
––––––. State of Exception, translated by Daniel Heller Roazen. Standford UP, 2005.aldama, Frederick Luis. “Introduction: On Matters of Form in Contemporary Latino Poetry.”
En Formal Matters in Contemporary Latino Poetry, Palgrave MacMillan, 2016, pp. 1-32.––––––. “Confessions of a Latin@ Sojourner in SciFilandia.” En Latin@ Rising: An Antho-
logy of Latin@ Science Fiction and Fantasy, 2017.allatson, Paul. “From ‘Latinidad’ to ‘Latinid@des’: Imaging the Twenty-First Century.” En
The Cambridge Companion to Latina/o American Literature, editado por John MoránGonzález, Cambridge UP, 2016, pp. 128-44.
anzaldúa, Gloria. Borderlands/La frontera: The New Mestiza, aunt Lute, 1987.arrizón, alicia. “Mythical Performativity: Relocating aztlán in Chicana Feminist Cultural
Productions.” En Theatre Journal, vol. 42, no. 1, 2000, pp. 23-49.Bonfil Batalla. México profundo: Una civilización negada. SEP. CIESaS, 1987.Brown, J. andrew. Cyborgs in Latin America. Palgrave MacMillan, 2010.Brunk, Samuel. The Posthumous Career of Emiliano Zapata: Myth, Memory, and Mexico’s
Twentieth Century. U de Texas P, 2008.Castells, Manuel. 1996. The Rise of the Network Society. 2nd ed. Blackwell P, 2000.Chabram-Dernersesian, angie. “I Throw Punches for My Race, But I Don’t Want to Be a Man:
Writing Us – Chica-nos (girl, us)/Chicanas – Into the Movement Script.” En The Chicana/oStudies Reader, edited by angie Chabram-Dernersesian, Routledge, 2006, pp. 165-82.
Chang, Maria Hsia. “Multiculturalism, Immigration, and aztlan.” En The Social Contract,vol. 10, no. 3, 2000, pp. 207-11.
Dalton, David. Mestizo Modernity: Race, Technology, and the Body in PostrevolutionaryMexico. U de Florida P, 2018.
del Campo Ramírez, Elsa. “Postethnicity and antiglobalization in Chicana/o Science Fiction:Ernest Hogan’s Smoking Mirror Blues and Beatrice Pita’s Lunar Braceros 2125-2148.”En Journal of Transnational American Studies, vol. 9, no. 1, 2018, pp. 383-401.
“El plan espiritual de aztlán.” Web, 14 de Octubre de 2019.Florescano, Enrique. Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica. Debolsillo, 2017.García, Jerry, editor. We Are Aztlán! Chicanx Histories in the Northern Borderlands. Was-
hington State UP, 2017.
232 DaVID DaLTON
Gray, Chris Hables. Cyborg Citizen: Politics in the Posthuman Age. Routledge, 2001.Gutiérrez, Ramón a. “Unraveling america’s Hispanic Past: Internal Stratification and Class
Boundaries.” En The Chicano Studies Reader, pp. 345-57.Haraway, Donna J. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, traducido
por Manuel Talens. Cátedra, 1995.Hayles, N. Katherine. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature,
and Informatics. U of Chicago P, 1999.Hogan, Ernest. “Chicanonautica Manifesto”. Aztlán 40 no. 2, 2015, pp. 131-34.––––––. 1990. Cortez On Jupiter. Strange Particle P, 2014.––––––. High Aztech. Tor, 1992.––––––. Smoking Mirror Blues. Wordcraft of Oregon, 2001.Jung, Carl G, M. L. von Franz, Joseph L. Henderson, Jolande Jacobi y aniela Jaffé. Man and
His Symbols. Dell, 1968.Lomnitz, Claudio. Exits from the Labyrinth: Culture and Ideology in the Mexican National
Space. U de California P, 1992.Lund, Joshua. The Mestizo State: Reading Race in Modern Mexico. U of Minnesota P, 2012.Moraga, Cherríe. “Queer aztlán: The Re-Formation of Chicano Tribe.” En Aztlán: Essays
on the Chicano Homeland. Revised and Expanded Edition, editado por Rodolfo anaya,Francisco a. Lomelí y Enrique R. Lamadrid, U de New Mexico P, 2017, pp. 253-72.
Noriega, Chon a., Eric Ávila, Karen Mary Davalos, Chela Sandoval, Rafael Pérez-Torres.The Chicano Studies Reader: An Anthology of aztlán, 1970-2015. UCLa Chicano StudiesResearch Center P, 2016.
Palmer, James. a review of “Smoking Mirror Blues (Wordcraft Speculative Writers Series).”En New York Journal of Books, 21 October, 2018. Web 14 de Octubre de 2019.
Palou, Pedro. El fracaso del mestizo. Paidós, 2014.Pérez-Torres, Rafael. “Refiguring aztlán.” En The Chicano Studies Reader, pp. 171-89.Rivera, Lysa. “Chicana/o Cyberpunk after el Movimiento.” En Aztlán: A Journal of Chicano
Studies, vol. 40, no. 2, 2015, 187-202.––––––. “Mestizaje and Heterotopia in Ernest Hogan’s High Aztech.” En Black and Brown
Planets: The Politics of Race in Science Fiction, editado por Isiah Lavender III, UP deMississippi, 2014, pp. 146-62.
Ríos, Josh. “a Possible Future Return to the Past.” En Somatechnics, vol. 7, no. 1, 2017,pp. 59-73.
Rostas, Susana. “‘Mexicanidad’: The Resurgence of the Indian in Popular Mexican Nationa-lism.” En The Cambridge Journal of Anthropology, vol. 23, no. 1, 2002, pp. 20-38.
Said, Edward. Orientalism. Patheon, 2003.Sandoval, Chela. Methodology of the Oppressed. U de Minnesota P, 2000.Segura, Denise a. y Beatriz M. Pesquera. “Beyond Indifference and antipathy: The Chicana
Movement and Chicana Feminist Discourse.” En The Chicano Studies Reader, pp. 358-74.Steinskog, Erik. “The Sounds of the Future.” En Afrofuturism and Black Sound Studies,
pp. 175-211. New York: Palgrave MacMillan, 2018.Ward, Cynthia. “Cortez on Jupiter, by Ernest Hogan.” En The Cascadia Subduction Zone,
vol. 5, no. 2, 2015, pp. 12-13.Yehya, Naief. “Revolt, Confusion, and Cult of the Trivial in Mexican Cyberculture.” En Tech-
nology and Culture in Twentieth-Century Mexico, U of alabama P, 2013, pp. 124-40.
RECLaMaNDO EL CIBERESPaCIO 233
Liberando a Metis: escritoras españolas de ciencia
ficción en el siglo XXI1
Teresa López Pellisa
DESDE que existe la humanidad existen las mujeres, y lo cierto es que siem-pre han participado de los procesos históricos, bélicos, intelectuales y ar-tísticos que se han desarrollado a lo largo de toda nuestra evolución, aunquesu presencia en los libros de historia bien merece ser revisada. Desde la gi-nocrítica he abordado la problemática de la presencia de las escritoras en lahistoria de la literatura, y en concreto, en la historia de la cF del ámbito his-pánico a partir de dos figuras: Penélope (para hablar del silenciamiento) yMetis (para hablar de la invisibilización) – véase López-Pellisa, 2017 y 2019 –.La historia de la humanidad está repleta de Metis y Penélopes, por lo quehablar de invisibilización y silenciamiento es un acto de memoria histórica,y de ahí la importancia de recuperar los nombres de las creadoras.
cuando la crítica se refiere a la producción de las narrativas no mimé-ticas de las autoras, es habitual encontrarse con el término de lo fantástico
femenino (o literatura femenina, cF femenina, etc.). Anne Richter (1977)acuñó dicho término para referirse a un tipo de narrativa escrita por mujeresen el que predominan elementos característicos de “lo femenino” como lomitológico, la locura, la maternidad, el mundo interior, lo irracional o la fu-sión con el entorno natural. Me desmarco con rotundidad de tales concep-ciones, si ese es el sentido de ‘lo fantástico femenino’, ya que lo primeroque debemos cuestionar y deconstruir son las propias categorías de lo fe-menino y lo masculino, porque parten de presupuestos esencialistas que nocomparto, y “lo femenino”, al fin y al cabo, también es una categoría queproviene de la heterodesignación. Los binomios razón/locura, racionali-
1 Este artículo se compone de reflexiones y fragmentos publicados previamente en “Alu-cinadas: Women Writers of Spanish Science Fiction” (2017), “Introducción: del inicio a lanaturalización” (2018) y “La historia de la ciencia ficción española escrita por mujeres desdefinales del siglo xIx hasta el siglo xxI” (2019).
CAPÍTULO OCHO
dad/irracionalidad, naturaleza/ciudad, hombre/mujer responden a categoríasesencialistas que ha generado el saber humanista patriarcal androcéntrico yantropocéntrico (véase Haraway, 1991 y 2019, y Braidotti, 2015), por loque términos como “lo masculino” y “lo femenino” son conceptos cons-truidos a partir de prácticas de exclusión y discriminación que el siglo xxIno deja de cuestionarse.2 ¿Acaso los críticos hablan de la cF masculina o deliteratura masculina?,3 ¿por qué se continúa perpetuando que lo masculinomarque lo universal?
1. Liberando a Metis
Es llamativo que rápidamente el crítico detecte un personaje estereoti-pado y una trama manida, pero no se fije en los procesos hermenéuticos yconceptos estereotipados y manidos que utiliza en sus métodos de análisisliterario en las narrativas no masculinas. como parece que este texto seestá convirtiendo en una especie de carta abierta, me gustaría también ma-nifestar cierto cansancio frente a esas personas que continúan diciendo queno hay mujeres escritoras de cF en el ámbito hispánico. Leer este tipo deafirmaciones en el año 2020 desvela un problema estructural de desinfor-mación, discriminación y falta de interés, y me lleva de nuevo a recordar aMetis (López-Pellisa, 2017), la primera esposa de Zeus, que siempre ha es-tado ahí, pero a la que nadie nombra ni conoce. ¿Por qué?
Metis es la gran desconocida de la mitología clásica. Era la primera es-posa de Zeus, pero desapareció como referente de la tradición occidentalcuando su marido la devoró mientras estaba embarazada de su hija encomún, Atenea. La poeta Maria Mercè Marçal reflexiona sobre la necesidadde la construcción de una genealogía literaria femenina a partir de la rei-vindicación de la figura de la desaparecida Metis. Marçal compara la expe-riencia de las escritoras contemporáneas con el nacimiento y la vida de ladiosa Atenea, ya que esta nació de la cabeza de Zeus después de que esteengullera a su esposa Metis estando embarazada. Devorando a Metis, Zeus
236 TERESA LÓPEZ PELLISA
2 La idea de mujer como “irracional, hipersensible, destinada a ser esposa y madre. LaMujer como cuerpo, sexo y pecado. La Mujer como ‘distinta de’ el Hombre” (Braidotti, 2004:12) nos permite entender cómo la mujer ha sido definida por otros y ha sido representadacomo “diferente del Hombre” y esa diferencia ha dado lugar a un valor negativo.
3 “La misoginia no es un acto irracional de odio a la mujer, sino más bien, una necesidadestructural, un paso lógico en el proceso de construir la identidad masculina oponiéndola – esdecir, rechazando – a la Mujer. consecuentemente, la Mujer se vincula con el patriarcado porla negación” (Braidotti 12) y en este caso parece que lo masculino representa “el universal”,ya que no necesita ser designado por una diferencia.
asimiló su poder, y de este extraño parto nació Atenea vestida y armada, sincontacto con su propio cuerpo y su desnudez.
No es nada diferente a la experiencia de la escritora: literariamente hija del Padre, de su ley,de su cultura... del padre que, en todo caso, ha deglutido y utilizado la fuerza femenina y laha hecho invisible. No hay ningún referente femenino materno: no hay genealogía femeninade la cultura. Protegida por el legado paterno de la armadura que la envuelve, que le ahorra,puede ser, recordar que su cuerpo es como el de Metis expoliada e invisible, la imagen deAtenea evoca, a primera vista, la mujer que asume un arquetipo viril, pero también puedeser, simplemente, la mujer revestida de Mujer, es decir, de la feminidad entendida como unaconstrucción conceptual masculina. Y en otro caso, la otra cara de Atenea es la figura de Me-dusa que aparece en su escudo: una mujer monstruo, lo femenino indomable, salvaje y peli-groso (Marçal 163-164).4
Atenea nace sin madre, sin un referente femenino y tan sólo puede contem-plarse en la proyección paterna de la que dispone, tras haber nacido con laimagen que Zeus ha creado en su mente sobre cómo deben ser su cuerpo ysus atributos. con esta metáfora se hace necesario liberar a Metis y reivin-dicar la historia de la literatura escrita por las mujeres en Occidente, y en elcaso particular que nos ocupa, se hace necesario construir una genealogíaliteraria de ciencia ficción escrita por mujeres en el ámbito hispánico. Metisdesapareció, no hay imágenes sobre ella a lo largo de la tradición occidental,pero siempre ha existido y por eso es necesario recordarla y reivindicar laexistencia de sus hijas.
Podríamos afirmar que en el siglo xxI se ha producido un boom de la li-teratura fantástica, maravillosa y de ciencia ficción escrita por mujeres, aun-que lo cierto es que este auge es la consecuencia de la visibilidad de sustrabajos y no de la repentina aparición de mujeres que escriben, ya que mu-chas de estas escritoras llevaban años publicando (véase López-Pellisa,2019 y Robles, 2019). Por lo tanto, lo que sí que podríamos decir sin pes-tañear es que en el siglo xxI se ha producido un cambio de paradigma pro-ducido por diversos factores que tan solo pueden cobrar sentido en elcontexto de la cuarta ola de feminismos. En el caso concreto del ámbito his-pánico me parece fundamental recordar lo que vengo denominando como“el fenómeno Alucinadas” de 2014;5 la puesta en marcha de esta antología
LIBERANDO A METIS 237
4 La traducción es mía.5 En la década de los 70 se publicaron los ensayos Política sexual (1970) de Kate Millett
y La dialéctica de los sexos (1970) de Shulamith Firestone, en el contexto de la Segunda Olade Feminismos y el Movimiento de la Liberación de la Mujer (WLM) en Estados Unidos.Podríamos afirmar que la década de los 70 es la Edad de Oro de las escritoras de ciencia fic-ción feminista en el ámbito anglosajón, ya que en esos años publican y ganan premios UrsulaK. LeGuin, James Tiptree, Lisa Tuttle, Angela carter, Doris Lessing, Joanna Russ, Margaret
de escritoras españolas y latinoamericanas (edición de cristina Macía y se-lección de cristina Jurado y María Leticia Lara) surgió como un proyectopara dar visibilidad al trabajo de las autoras de ciencia ficción en el ámbitohispánico (con una perspectiva transatlántica) y lo cierto es que se convirtióen el detonante de un nuevo aire en el panorama editorial y académico.
La historia de la ciencia ficción española se inicia con un periodo en elque predominan las narraciones utópicas y distópicas (desde sus orígenesen el siglo xIx hasta 1950), le sigue lo que se podría denominar como el boom
de la ciencia ficción en España (años 50-70, en el que predominan los bol-silibros), llegaría la consolidación (años 80-90, con la aparición del fándomy el establecimiento de ciertas revistas y editoriales especializadas), hastala entrada en el siglo xxI, donde podríamos hablar de la naturalización delgénero por los modos en los que se modifican las formas de producción yde recepción de la ciencia ficción (López-Pellisa).
A partir de la primera década del siglo xxI tanto las series de televisióncomo el cine comercial habían naturalizado la presencia de la ciencia ficciónen la tradición cultural de Occidente, por lo que podemos hablar de un cam-bio en la recepción de la ciencia ficción debido a que muchas películas,obras de teatro o novelas no se presentan con esta marca de género y ellofavorece un consumo sin prejuicios. Este proceso de naturalización, en elcaso de España, no se vería reflejado en todas las disciplinas de la cienciaficción. El caso de la narrativa, por ejemplo, es diferente al proceso y evo-lución del género en el ámbito del cine6 o la televisión7 de producción na-
238 TERESA LÓPEZ PELLISA
Atwood o Anne Mccaffrey, por citar algunos ejemplos. Pamela Sargent editó la antologíaWomen of Wonder: Science Fiction Stories by Women about Women en 1974 (traducida alcastellano en 1977) y More Women of Wonder (1976); Vonda N. McIntyre y Susan J. Andersonpublicaron la antología Aurora: Beyond Equality (1976) de ciencia ficción feminista, nomi-nada al premio Locus como mejor antología; y Jen Green y Sarah Lefanu editaron la antologíaDespatches from the Frontiers of the Female Mind (1985). También es importante destacarque en 1975 se organizó el “Women in Science Fiction Symposium”, por lo que la situaciónde las escritoras de ciencia ficción en el ámbito anglosajón se encontraba a años luz de la si-tuación de las autoras de ciencia ficción en lengua española (tanto en España como en Lati-noamérica), que tuvieron que esperar hasta la publicación de Alucinadas (2014) parareivindicar un espacio dentro del sistema literario de la ciencia ficción española y el primerfestival de ciencia ficción feminista no se celebró hasta 2018 con la puesta en marcha del fes-tival AnsibleFest en Bilbao.
6 Entre los éxitos comerciales de la cinematografía norteamericana con la que se inicia elsiglo xxI podemos citar Inteligencia Artificial (2001), Hijos de los hombres (2006), Distrito 9(2009), Avatar (2009), X-Men: primera generación (2011), Interestellar (2014) y La llegada(2016), gracias a la consolidación de una cantera de directores veteranos en el género comoGeorge Lucas, Steven Spielberg, Rydley Scot, christopher Nolan, Neill Blomkamp y Jamescameron, entre otros. En España no podríamos elaborar una lista tan rápidamente, ya quetal y como Rubén Sánchez Trigos (2018) apunta, la mayoría de los directores son noveles o in-cursionan en el género con su segunda o tercera película, por lo que no contamos con trayectorias
cional. A partir del año 2000 se percibe una clara transformación en la pu-blicación y recepción de la narrativa de ciencia ficción. Se abre un nuevoperiodo en el que predomina el modelo de la New Wave anglosajona (quehabía comenzado a cultivarse a finales del siglo xx) que convive con el gé-nero New Wired (que Jeff VanderMeer y Ann VanderMeer describen comoun híbrido de realismo, ciencia ficción y fantasía). Algunos autores del si-glo xxI nacidos durante los años 70, a los que Javier calvo (2013) denomina“nuevos extraños españoles”, publican novelas y cuentos sin marcas de gé-nero o de clara adscripción al género de ciencia ficción, caracterizados por
LIBERANDO A METIS 239
especializadas, y aunque podríamos pensar en nombres como Álex de la Iglesia (Acción Mu-
tante, 1993; El día de la bestia, 1995), Nacho Vigalondo (Los cronocrímenes, 2007; Extra-
terrestre, 2010; o Colossal, 2016) o los hermanos Pastor (Los últimos días, 2013; y la teleserierodada en Hollywood Incorporated, 2016) como cineastas interesados en este tipo de pro-ducciones, además de la incursión de algunos directores – entre los que destacamos a PedroAlmodóvar (La piel que habito, 2011) –, no contamos con una carrera consolidada y especia-lizada en un género que el público todavía no identifica con la industria cinematográfica es-pañola, a pesar de disponer de una larga lista de obras en su haber. Por todo esto, aunque enla narrativa podríamos hablar de un período de normalización y consolidación del género du-rante la década de los 80 y los 90, en el caso del cine se podría considerar que hasta el si gloxxI no podemos hablar de cierta normalización en las narrativas audiovisuales no miméticasde producción nacional. En el capítulo sobre el cine de ciencia ficción en el siglo xxI, RubénSánchez Trigos (2018) incluye una larga lista de películas, de entre las que destacamos dosdirigidas por mujeres: Stranded: Náufragos (Luna – seudónimo de María Lidón –, 2001),ambientada en Marte; Utopía (María Ripoll, 2003), en la línea de la propuesta “Minority re-port. El informe de la minoría” de Philip K. Dick.
7 concepción cascajosa (2018) sostiene que en el siglo xxI se vislumbra un importantecrecimiento en la producción de series españolas gracias, en parte, a la aparición de la televi-sión privada. A esto debemos sumar la transformación experimentada en el consumo de seriestelevisivas debido a la posibilidad de ver canales como HBO o Netflix a través de Internet,así como la naturalización de la ciencia ficción en la televisión española a partir de la primeradécada del siglo xxI debido a la repercusión de series como Fringe (2008-2013), Black Mirror
(2011-), Westworld (2016-) o Stranger Things (2016-2017), y el interés por este tipo de pro-ductos de algunos creadores españoles que trabajan dentro y fuera del país. cascajosa sostieneque las primeras comedias de ciencia ficción fueron El inquilino (Antena 3, 2004), protago-nizada por un Jorge Sanz que interpretaba a un extraterrestre perdido en la Tierra, y ¡Ala . . .
Dina! (TVE1, 2000-2002), que entraría dentro de la categoría de lo maravilloso por los po-deres que tiene la “genia” protagonista. Tras estas tentativas llegaría la space opera humo-rística Plutón BRB Nero (La 2, 2008-2009), dirigida y producida por Álex de la Iglesia, trassus películas de ciencia ficción, además de su participación como director en uno de los ca-pítulos de la serie Películas para no dormir (Telecinco, 2006), homenaje a la serie dirigidapor Narciso Ibáñez Serrador. Algunas de las series españolas de ciencia ficción del siglo xxIhan gozado de gran éxito, como la serie juvenil El internado (Antena 3, 2007-2010) y, sinlugar a dudas, El Ministerio del Tiempo (TVE, 2015-). Lo cierto es que ni en el cine ni en latelevisión podemos hablar de naturalización del género de ciencia ficción hasta finales de laprimera década del siglo xxI, cuando parece que las producciones ya se presentan abierta-mente como textos de ciencia ficción, y el gran público, gracias a la influencia de pelícu -las y series de prestigio de producción extranjera, está comenzando a consumir este tipo deficciones.
la experimentación formal y la combinación de diferentes géneros literariosen su producción narrativa.8
Aunque la presencia de las mujeres en la historia de la ciencia ficciónespañola ha estado presente desde sus orígenes, con Emilia Pardo Bazáncomo pionera, lo cierto es que el siglo xxI se caracteriza por la visibilidad queha alcanzado el trabajo de estas escritoras gracias a una serie de editoriales,9
revistas, traductoras y plataformas dirigidas por mujeres. Este aumento enla presencia de creadoras también se percibe tanto en el ámbito teatral,10
como en el cómic11 y en la poesía12 de ciencia ficción española a lo largo de
240 TERESA LÓPEZ PELLISA
18 Fernando Ángel Moreno (2018) considera que en el siglo xxI la ciencia ficción es ungénero maduro con el que se puede experimentar formalmente y sostiene que una de sus prin-cipales características es la hibridación de géneros, propia de la posmodernidad, cuyas señasde identidad serán lo metarreferencial (a partir de alusiones pop a la cultura popular), el humornegro, la ausencia de relaciones familiares en las tramas y una fuerte alienación de los perso-najes protagonistas (reminiscencia del antihéroe ciberpunk). cita como ejemplo de este tipode narrativa las novelas Switch in the red (2009) de Susana Vallejo, la teratología de Jorgecarrión (Los muertos, 2010), Cut and roll (2008) y Los últimos días de Roger Lobus (2015)de Óscar Gual, Asesino cósmico (2011) de Robert-Juan cantavella, La insólita reunión de los
nueve Zacarías (2012) del colectivo Juan de Madre, Los últimos (2014) de Juan carlos Már-quez, el desenfadado El show de Grossman (2013) de Laura Fernández o Challenger (2015)de Guillem López.
19 Silvia Schettin y Susana Arroyo en la editorial Fata Libelli, Mariana Lozano (con VíctorManuel Gallardo) en la editorial Esdrújula, Sara Herculano (con cisco Bellabestia) en AristasMartínez, Marian Womack (con James Womack) en Nevsky Project, cristina Jurado comodirectora de la revista Supersonic y cristina Macía con Palabaristas. A estas propuestas edi-toriales se debe sumar el proyecto de la plataforma La Nave Invisible dedicado a la promociónde la ciencia ficción escrita por mujeres.
10 Son muchos los dramaturgos que han escogido la ciencia ficción para reflexionar críti-camente sobre la situación político-social nacional e internacional. Tras la primera década delsiglo xxI se funda la compañía Hijos de Mary Shelley (conformada por Fernando Marías, Es-pido Freire, José Sanchis Sinisterra, Vanessa Montfort y Luis Antonio Muñoz), para convertirseen la primera compañía de género fantástico y de ciencia ficción de la escena española con-temporánea. Pero si algo caracteriza la ciencia ficción del siglo xxI, ya sea en su faceta dramá-tica, televisiva, cinematográfica o narrativa, es lo distópico. La temática del fin del mundo ylas distopías medioambientales o biogenéticas predominan a lo largo de lo que llevamos desiglo xxI. A esta característica también debemos sumar la visibilidad de las creadoras en laciencia ficción española, y en el caso del teatro cabe mencionar los nombres de Beatriz cabur,Eva Guillamón, Aina Tur, Angélica Liddell, Pilar G. Almansa, Dolores Garayalde, carmen Vi-ñolo, Ana Merino, Lola Blasco, Antonia Bueno y Olga Iglesias. Las obras de estas autorasabordan cuestiones políticas de actualidad, como los casos de corrupción política, la burbujainmobiliaria, la crisis de las hipotecas y el cambio climático. La ciencia ficción del siglo xxIestá comprometida ideológicamente y busca diferentes formas de expresión plásticas en la es-cena a partir de la inclusión de las nuevas tecnologías, como en el drama interactivo de PilarG. Almansa y Dolores Garayalde Banqueros vs. Zombies. El juego de los mercados (2015).
11 Trabado (2018) considera que la visibilidad de las creadoras en el cómic español todavíaes escasa, de ahí que sea importante mencionar el trabajo de algunas creadoras que trasladan,actualizan o modifican los estereotipos de la fantasía épica, el western y la ciencia ficción.Es importante mencionar la aparición del colectivo de Autoras de cómic, creado por carla
las primeras décadas del siglo xxI. coincido con Lola Robles (2019: 14-24)en que el momento del cambio de paradigma se produce a partir de la se-gunda década del siglo xxI gracias a la difusión y conexión que permitenlas nuevas tecnologías informáticas, la puesta en marcha de páginas web,revistas digitales, premios y concursos, así como plataformas dedicadas ex-clusivamente a la ciencia ficción escrita por mujeres.
El proyecto Alucinadas: antología de relatos de ciencia ficción en espa-
ñol escritos por mujeres (2014)13 consistió en una publicación fruto de unconcurso de cuentos puesto en marcha por la editorial Sportula al que se pre-sentaron 205 de autoras españolas y latinoamericanas. Para inaugurar esaprimera edición contaron con la célebre autora argentina Angélica Gorodis-cher, asentando las bases de un diálogo transatlántico entre las creadoras deciencia ficción en el ámbito hispánico que no contaba con ningún otro pre-cedente similar.14 Tras la buena acogida de este concurso y los resultados enla recepción de la publicación de estas antologías se pusieron en marchaotros proyectos similares, como la antología Terroríficas I (2018) y Terrorí-
ficas II (2019) o el Premio Ripley de relatos de ciencia ficción y terror (2017-2019). La publicación de estas antologías (fruto de concursos dirigidos
LIBERANDO A METIS 241
Berrocal, Elisa Mccausland, Marika Vila y Ana Miralles, así como los trabajos de EmmaRíos (I.D., Astiberri, 2016), Mayte Alvarado (E-19, El Verano del cohete, 2015), NatachaBustos (que forma parte del colectivo caniculadas, junto a carla Berrocal, Srta. M., MamenMoreu, Mireia Pérez, clara Soriano y Bea Tormo), Enkaru (Encarnita Robles), Esther GarcíaPunzano, Maryam Naville o Lara Barón.
12 xaime Martínez (2018) considera que el boom de la poesía española de ciencia ficciónse produce durante la primera década del siglo xxI, donde encontramos obras publicadas porautores del fándom y escritores de la poesía canónica española nacidos durante la década delos 70: Sofía Rhei, Ana Tapia, Gabriella campbell, Vicente Luis Mora, Martínez Aguirre, Ál-varo Tato, Alfredo Álamo, Rodrigo Olay, Alberto García-Teresa, Raúl Quinto, J. Pérez, PedroJosé Miguel, Berta García Faet, Layla Martínez, Víctor Miguel Gallardo Barragán y SantiagoEximeno (también escritor de microrrelatos de terror y de ciencia ficción), entre otros. Pero,sin lugar a dudas, lo que ha sido fundamental para la difusión de la poesía de ciencia ficciónde producción nacional ha sido la creación de la editorial El Gaviero, dirigida por Ana SantosPayán y Pedro J. Miguel (fundada en 2004), un proyecto editorial cuya declaración de inten-ciones dejaron plasmada en su manifiesto “Sci-fi manifiesto”, en el que podemos leer: “Lapoesía es el resultado de la suma [ciencia] + [ficción]”.
13 Posteriormente se publicó Alucinadas II (2016), Alucinadas III (2017), Alucinadas IV(2018) y Alucinadas V (2019). A partir de esta fecha se ha decidido no seguir con el proyectoya que el cambio de paradigma producido durante estos años ha hecho innecesario un concursoy una publicación de estas características, por lo que es interesante resaltar cómo la movilizaciónde un grupo de autoras, editoras y traductoras consiguió incidir en el sistema literario.
14 Posteriormente se han publicado varias antologías (con carácter nacional) sobre la na-rrativa de ciencia ficción escrita por mujeres, por lo que se puede hablar de un proceso queha tenido continuidad en otros países como cuba, con la publicación de Deuda Temporal(2015), México con La imaginación: la loca de la casa (2015) y Chile con Imaginarias. An-tología de mujeres en mundos peligrosos (2019) publicada por la plataforma sobre creadorasde ciencia ficción La Ventana del Sur.
directamente a las creadoras), junto a otras antologías surgidas de propuestaseditoriales o del ámbito académico,15 han supuesto la consolidación y visi-bilización del trabajo de las autoras, lo que nos permite la elaboración de uncontracanon desde la feliz Escuela del Resentimiento (Bloom 198-199).
A la lista de autoras consolidadas desde finales del siglo xx como EliaBarceló, Rosa Montero, care Santos, Lola Robles, Blanca Mart o SusanaVallejo, en el siglo xxI se suma una nómina de escritoras que cultivan demanera esporádica la ciencia ficción (como Patricia Esteban Erlés, SaraMesa, Milagros Frías, Yolanda González y Gabriela Bustelo) o de un modoconstante como carme Torras, M.ª concepción Regueiro, Nieves Delgado,cristina Jurado, Susana Sussman, Pily Barba, Felicidad Martínez, SofíaRhei, María Angulo, María Antònia Martí Escayol, Laura Fernández, MaríaZaragoza, María Galicia i Gorritz, Estela Dávila, Montse de Paz, BegoñaPérez Ruiz, Diana P. Morales, Raelana Dsagan (pseudónimo de carmen delPino), Ana Tapia, Alicia Pérez Gil, Adolfina García, Marisa Alemany, Me-lissa Tuya, Ariadna G. García, Amaya Felices, caryanna Reuven (pseudó-nimo de Irantzu Tato Rodrigo), Arantxa Rochet, Ariadna castellarnau, SilviaTerrón, Gabriella campbell, Raquel Froilán, covadonga González-Pola,Sara Sacristán Horcajada y Rocío Vega, entre una larga lista que puede con-sultarse de una manera más exhaustiva en Robles (9-31).
2. Metis liberada: un breve panorama de Distópicas y Poshumanas
A continuación, comentaré brevemente los relatos publicados en la an-tología Poshumanas y Distópicas (vol. 2), cuya temática está atravesadapor la preocupación sobre las consecuencias sociales y filosóficas de la im-plicación de las nuevas tecnologías informáticas en nuestras vidas, nuestroscuerpos y nuestros modos de sociabilidad, como ejemplo de la narrativa dealgunas de las autoras mencionadas anteriormente. Este volumen de la an-tología está compuesto por quince relatos en los que predomina la temáticade la inteligencia artificial y el uploading (en cinco cuentos), la biotecno-logía, la clonación y la experimentación médica (en cuatro), las relacionespersonales, políticas o laborales con otros planetas y/o seres alienígenas (encinco) y los viajes en el tiempo (en uno). La división propuesta responde acriterios de categorización a partir del tema principal del cuento, aunque al-
242 TERESA LÓPEZ PELLISA
15 Se pueden citar algunos ejemplos como Vuelo de brujas (2018), Insólitas: relatos deautoras de ciencia ficción y fantasía LGBT+ (2018), Monstruosas (2019), Insólitas: narra-doras de lo fantástico en Latinoamérica y España (2019) o Poshumanas y distópicas (vol. 1y 2). Antología de escritoras españolas de ciencia ficción (2019).
gunos temas secundarios puedan cruzar otras categorías, tal y como sucedecon “Nuevo animal de compañía” de Pily Barba, en el que se lleva a cabola clonación en un mundo interplanetario (y por lo tanto entraría en dos delas categorías diferenciadas anteriormente).
A continuación comentaré brevemente los relatos pertenecientes a la ca-tegoría sobre inteligencia artificial y uploading en cuyos textos predominael tema de la creación de seres artificiales femeninos con inteligencia arti-ficial. Entre los relatos de dicha temática podemos mencionar “casas Rojas”de Nieves Delgado, “Sad End” de Patricia Esteban Erlés y “Aria de la mu-ñeca mecánica” de care Santos. Por otro lado, “La vita eterna” de carmeTorras se centra en las posibilidades trascendentales de las tecnologías di-gitales al descargar la mente de los seres humanos en soportes que les per-mitan vivir eternamente, y “cuestión de tiempo” de Susana Vallejo recreael problema de la vulnerabilidad de nuestros datos privados en la Red. Latrama gira en torno a la gestión del Big Data por parte de una empresa pri-vada que crea una inteligencia artificial para generar perfiles falsos que ma-nipulen las encuestas de opinión y la imagen pública de los políticos.
La fabricación de artefactos femeninos se remonta al mito de Pigmalióny Galatea, pasando por “El hombre de arena” (1817) de E. T. A. Hoffman,La Eva futura (1886) de Villiers de L’Isle Adam, Metrópolis (1927) de FritzLang –basada en la novela de su esposa y coguionista Thea von Harbour–,La invención de Morel (1940) de Adolfo Bioy casares o “La máquina defollar” (1967) de charles Bukowski, hasta llegar a producciones cinemato-gráficas recientes como Her (2013) de Spike Jonze o Ex Machina (2015)de Alex Garland. ¿Y qué tienen en común estos textos? Que todos estánprotagonizados por un varón (inventor/creador/comprador) que diseña auna mujer de la que es padre y amante, en un caso palmario de agalmatofilia,ese amor o atracción sexual que siente el ser humano por estatuas, muñecaso maniquís. En trabajos anteriores me he referido a esta temática con el sín-
drome de Pandora (López-Pellisa, 2015 y 2020), que sirve para analizar lostextos protagonizados por mujeres artificiales en los que se repite la mismaestructura narrativa de manera recurrente.
Las protagonistas artificiales de care Santos y Patricia Esteban Erlésson ginoides (autómatas antropomórficos electrónicos femeninos) creadascomo esposas perfectas para la adquisición masculina. “Sad End” de PatriciaEsteban Erlés nos remite al imaginario de los autómatas del siglo xVIII.Narra la gran historia de amor entre un famoso galán de cine que podríatener a la mujer que deseara (recibe miles de cartas de sus fans), pero queparadójicamente lo que desea es adquirir un modelo Perfect Wife. Su ginoidelleva siempre un sombrero para tapar el interruptor que tiene sobre la cabezay necesita de otro autómata que se encarga de actualizar su mecanismo y del
LIBERANDO A METIS 243
mantenimiento. Uno de los precedentes del anhelo por estas compañeras tec-nológicas en el ámbito hispánico lo encontraríamos en “Horacio Kalibang olos autómatas” (1879) de E. L. Holmberg y en el ámbito anglosajón en “Sefabrican esposas por encargo” (1895) de la escritora Alice W. Fuller, en cuyanarración prima el humor al describir cómo el aparato femenino comienza acomportarse de forma errática al estropearse, logrando de este modo la des-esperación del varón comprador del artilugio. Es importante contextualizarel relato de Alice W. Fuller en el marco de la primera ola del feminismo enun momento en el que la mujer reivindica su participación en la esfera públicaa través del voto, así como la revisión del rol que desempeña en el espaciodoméstico, tal y como se refleja en Casa de muñecas (1879) de Ibsen.
El cuento de Patricia Esteban Erlés reflexiona principalmente sobre lasoledad del individuo y nos permite pensar en cómo este protagonista varón,para responder a lo estándares de la representación sexual normativa occi-dental, decide vivir una simulación de relación heterosexual aislándose enun castillo en Escocia. cuando cuenta a sus amigos cómo ha conocido a suesposa, narra una preciosa historia inventada en la que explica que se haenamorado de “un cuadro cubista” (Erlés 201), guardando el secreto de laverdadera naturaleza de su compañera. Es interesante que en el testamentose detalle el proceso de desconexión y desmembramiento de la esposa, lareconversión del artefacto en diferentes piezas que vuelvan a transformarlaen un “indescifrable Picasso” (Erlés 211). El fetichismo que se desprendede la selección y montaje de cada una de las piezas y partes del cuerpo fe-menino nos remite a las figuras de las muñecas de Hans Bellmer, y la se-lección de esos fragmentos a partir de diferentes iconos del mundo del artenos recuerda a La reencarnación de Santa Orlan (1990) de la performerOrlan. Tal y como afirma Pilar Pedraza (1998), la muñeca tamaño naturalsimboliza la masturbación como satisfacción sexual, la necesidad de inti-midad del individuo, la soledad del hombre y las aspiraciones de poseer unamujer ideal, a lo que sumamos la posibilidad de combinar, fragmentar, des-membrar y seleccionar sus miembros y cada una de sus partes, para articu-larla a partir de los intereses fetichistas de cada comprador.
“Aria de la muñeca mecánica”, de care Santos, debe leerse en clave pa-ródica. Amanda es la guía de la visita que un grupo de varones hacen a laempresa de autómatas Soriano & Merleti donde ofrecen un “viaje al mundode los deseos cumplidos. Sea cual sea su capricho (. . .). Incluso cuandodeseen algo que va más allá de la moral imperante” (Santos 137). Les ex-plica a los visitantes la historia de la empresa y del teatro de autómatas, parainformales de que el señor Soriano, ingeniero director de la empresa, ase-gura que “de todas las mujeres que conozco, las únicas perfectas son mismuñecas. Solo ellas saben cómo hacerme feliz” (Santos 142), por lo que sededica exclusivamente a coleccionar autónomas con aspecto de mujer.
244 TERESA LÓPEZ PELLISA
En este relato se ha cumplido el sueño del personaje de Edison en La
Eva futura de Villiers de l’Isle Adam (1886), cuando pretendía producir mu-jeres artificiales en masa para sustituir a las mujeres reales, tal y como lorevisita Ira Levin en The Stepford Wives (1972) – incluyendo sus dos ver-siones cinematográficas: Las esposas de Stepford (1975, Bryan Forbes) yLas mujeres perfectas (2004, Frank Oz) –. Esta empresa tiene muy claro eltarget al que van dirigidos sus productos: “un hombre de entre 35 y 55 años,universitario, casado, que a menudo trabaja en cargos directivos y de poderadquisitivo medio o alto” (Santos 146), cuyo lema es exactamente el mismoque lanzó la empresa japonesa Vinclu en 2017 al comercializar el Gatebox,un recipiente que alberga una novia holográfica interactiva (Azuma Hikari)que desempeña sus labores de asistente personal (e íntima). Estas empresasfabrican esposas perfectas reproduciendo las marcas de la heterosexualidadobligatoria para obtener un mayor rendimiento económico al reforzar lasconvenciones establecidas por el sistema hegemónico patriarcal (Rich,1985). Amanda, la autónoma que ofrece la visita guiada, se desnuda frenteal grupo de hombres potencialmente compradores del producto para quepuedan contemplarla mientras les explica que todas son modelos creadospara el placer masculino cuyas cavidades vaginal, bucal y anal se persona-lizan tras tomar las medidas del cliente:
como pueden apreciar, el modelo es de un realismo absoluto. Los ojos, la boca y la vaginahan sido mejorados con respecto a los trabajos anteriores. La piel está disponible en cuatroacabados. caucásico, africano, asiático y cetrino. Para los colores del pelo, pueden consultarel catálogo, que en estos momentos les está repartiendo mi compañera Betty. (. . .) pudiendodiseñar cada uno su propio ejemplar personalizado (Santos 147).
Estas mujeres perfectas (así se describe el producto) disponen de aparatodigestivo, de un nivel de conversación básico (similar al de un niño de 5años) y un vocabulario de 200 palabras, además de una memoria de 128GB incrustada en la nuca porque la cabeza sirve como maletero para quelos usuarios puedan guardar cosas. Los pechos con regulables y todo el dis-positivo se puede controlar con un mando a distancia. Para cerrar la visitay como un homenaje a la utopía patriarcal, al grupo de visitantes les ofrecenuna prueba gratuita para que puedan probar el producto: “Nosotras mismasles conduciremos a la cabina probador y les ofreceremos una copa de cavay una felación, cortesía de la firma. (. . .) En nombre de Soriano & Merleti,mis compañeras y yo les agradecemos que nos permitan hacerles felices”(Santos, 2019: 151). La empresa considera que este producto puede tenerun gran éxito comercial ya que el sistema patriarcal continúa demandandoeste prototipo femenino al que no se le permite pensar y que debe estar dis-ponible para satisfacer al varón en todo momento.
LIBERANDO A METIS 245
Tal y como sucede en el relato “casas rojas” de Nieves Delgado, en lanarración de care Santos también se incluye un modelo infantil con aspectode una niña de 10 años o permite la inclusión de prestaciones como “elllanto, el sangrado o audio de ahogo en caso de estrangulamiento o reacciónde la piel a golpes o latigazos” (Santos 150). La legislación contemporáneaprotege a las mujeres ante la violencia machista, por lo que trasladar la pe-derastia o el maltrato de género al abuso de un artefacto elude de responsa-bilidad moral al usuario. Teresa de Lauretis (1989) sostiene que el géneroy la sexualidad son una representación y autorrepresentación constantes, yesta representación se construye a través de tecnologías sociales, culturales,comerciales, publicitarias, ficcionales, cinematográficas y educativas, porlo que introducir este tipo de productos en el mercado supondría despena-lizar una serie de actitudes de abuso y de violencia con los que ninguna co-munidad debería ser permisiva. Series de televisión como Real Humans
(2012-2014) o Westworld (2016-) denuncian este tipo de conflictos entrelas relaciones de humanos y no humanos (inteligencias artificiales auto-conscientes), donde lo que realmente se está debatiendo son los comporta-mientos beligerantes de convivencia que entablamos con el Otro.
Uno de los temas centrales de la obra de Nieves Delgado gira en tornoa nuestra relación con las inteligencias artificiales a partir de unas relacionesposhumanas equitativas fuera de los sistemas de dominación y del sistemabinario de sexo y género, tal y como se percibe en las novelas cortas 36
(2017) y Uno (2018). En el relato “casas Rojas” explora las posibilidadesde la Singularidad y la necesidad de que los seres humanos entablen rela-ciones de cordialidad y convivencia con las IA fuera del marco de la ex -plotación sexual y comercial. En el cuento de Nieves Delgado hay unamultinacional que se lucra creando androides para uso sexual (privado opúblico), produciendo sexbots en cadena bajo el lema de que sus ginoides“han conseguido algo impensable: sacar a las mujeres de la calle. Muchagente diría que eso es un avance social, créame” (Delgado 106). Este relatodebe leerse en clave irónica, ya que corpIA parece liberar a la mujer de sufunción de objeto de placer al sustituirla por sus homólogas facticias,cuando lo remarcable es que en esta sociedad del futuro, para que las mu-jeres dejen de ser un objeto, tiene que aparecer una réplica que asuma susfunciones, por lo que la discriminación del sistema patriarcal se ve reforzadaal tiempo que se le absuelve de la responsabilidad de sus actos al comerciarcon la trata de androides y no de personas.16 El relato se puede leer desde
246 TERESA LÓPEZ PELLISA
16 Esta temática ya había sido abordada anteriormente por Juan José Arreola en “Anuncio”(1952) o por charles Bukowski en “Máquinas de follar” (1972) – véase López-Pellisa, 2020.
el poshumanismo crítico feminista promulgado por Rosi Braidotti (2015)cuando nos advierte de que el capitalismo biogenético ha convertido las re-laciones entre la vida humana y los no humanos en un producto para el co-mercio y el beneficio industrial, por lo que considera que la subjetividadposhumana debería ser non-profit y que deberíamos repensar las interac-ciones que establecemos entre los seres biológicos y los tecnológicos parano perpetuar estereotipos patriarcales, heteronormativos de dominación yde explotación, tal y como se denuncia en la narrativa de Nieves Delgado.
Estas representaciones femeninas forman parte de la cultura de masas,la revolución industrial y la revolución informática. Han sido fabricadas ymanufacturadas en cadena al gusto del consumidor, convirtiéndose en lasencarnaciones más perversas del capitalismo y la esclavitud sexual, por loque es importante recordar uno de los postulados transhumanistas en losque se defiende “el bienestar de todo sentiente, incluidos los humanos, losanimales no humanos, y cualesquiera intelectos artificiales futuros, formasde vida modificadas, u otras inteligencias a las que el avance tecnológico ycientífico pueda dar lugar” (Bostrom 187).
carme Torras es profesora de investigación en el Instituto de Robóticae Informática Industrial (cSIc-UPc) y en su obra creativa se percibe unclaro interés por la reflexión en torno a la relación del ser humano con lasinteligencias artificiales y las relaciones de afectividad que podemos esta-blecer con estos seres facticios, tal y como se percibe en La mutación sen-
timental (2008). En el relato “La vita e-terna” se puede detectar el síndrome
del cuerpo fantasma y el síndrome del misticismo agudo (López-Pellisa,2015) – con el que se hace alusión a las teorías transhumanistas que aboganpor la desaparición del cuerpo en aras de una vida posbiológica inmortal –.El protagonista nos cuenta lo siguiente: “Tengo implantada una copia delbulbo raquídeo de alguien que compró su inmortalidad en VitaEterna, pro-bablemente un oriental porque sé con seguridad que no habla ninguno delos idiomas que conozco” (Torras 43). La posibilidad de escanear nuestroscerebros y transferir nuestras mentes a soportes digitales se denomina uplo-
ading. Implementar en un software nuestra conciencia e identidad permitiríaal ser humano superar la muerte (al sustraerse del carácter perecedero delas células). Nick Bostrom (2011) sostiene que podríamos hacer copias deseguridad de nosotros mismos y Raymond Kurzewil (1999) afirma que conel tiempo recordaremos nuestras “viejas formas orgánicas” con la mismanostalgia que hoy recordamos los discos de vinilo porque el transporte ce-rebral será algo habitual. Ante dichas propuestas siempre me inquieta lamisma pregunta, ¿qué le sucederá a nuestra mente si desaparece todo elcuerpo?, ¿dónde quedará el deseo, las emociones y las sensaciones?
LIBERANDO A METIS 247
Debemos leer el relato de carme Torras como una parodia a estas pro-puestas. con sentido del humor y desenfado nos ofrece una visión crítica eirónica de las posibilidades místicorreligiosas de las nuevas tecnologías. Alprotagonista le han realizado una intervención quirúrgica sin su consenti-miento para implantarle la memoria digital de una persona que ahora coha-bitará con él, a partir de una imposición de vida de siameses generada poruna tecnología que ha vulnerado todos los parámetros de la bioética. Pareceque este “inquilino digital” puede percibir el entorno pero no interactuarcon él, por lo que tan solo tiene la potestad de influir en el ritmo cardíaco yla respiración del cuerpo huésped. El protagonista decide quedarse con estenuevo acompañante (o con el trasunto de su alma) que le provoca arritmiasal comunicarse, y decide no contarle nada a su mujer porque la ha “escu-chado quejarse demasiadas veces de que “si dos es compañía, tres son mul-titud”. Pondría el grito en el cielo al darse cuenta de que tendremos unacarabina con nosotros a perpetuidad . . .” (Torras 45).
Es importante separar los objetivos de las nuevas tecnologías informá-ticas de la ideología religiosa, ya que la idea de “alma” ha sido un instru-mento de dominación y control de la población durante siglos. Quizás elfuturo del homo sapiens sea el de fundirse en un mestizaje híbrido con latecnología a partir de la biotecnología (ya que actualmente somos cíborgsposhumanos), pero no creo que la finalidad de la vida humana sea meta-morfosearse en ángeles de bits. Lo cierto es que la esperanza de poder serinmortal, así como la de alcanzar la fuente de la juventud, han sido algunasde las entelequias que han motivado al ser humano a lo largo de la historia,y que también le preocupan al protagonista de este relato:
En mis peores fantasías, es un asalariado de VitaEterna que, cuando mi cuerpo se deteriore,me ha de llevar al lugar prefijado en el que el bulbo raquídeo del inquilino será trasplantadoa un nuevo cuerpo. ¿cómo, si no, podrían garantizar la inmortalidad? Y al asalariado debenotorgársela a modo de pago. Quien sabe si, por el mismo precio, no podría yo también entraren el pack (Torras 45).
Susana Vallejo es autora de la novela Switch in the red (2009), en la quepone sobre la mesa los problemas de privacidad que contraemos al navegarpor el ciberespacio, y esta temática se agudiza en el relato “cuestión detiempo” con el que nos adentra en el cyberpunk más dark, para retratar aun grupo de crackers (aquellos que hackean los sistemas en su propio be-neficio), que han creado un software (el ovillo) para manipular las redes so-ciales según la conveniencia del mejor postor. Se recupera la idea del controlde la vida pública y privada de los ciudadanos a través de las nuevas tecno-logías informáticas, a partir de la visibilidad de nuestras vidas en el espaciodigital. Este grupo de crackers comienza saqueando las redes de informa-
248 TERESA LÓPEZ PELLISA
ción del Ministerio para tener acceso “a los datos de todos, a cada uno delos españolitos y sus ID y sus nombres y sus familias, y sus direcciones, ysus posesiones y sus carnets . . . Pero también teníamos las enfermedadesde todos y su árbol genético” (Vallejo 93), para vender esos datos a las em-presas farmacéuticas. El siguiente paso es saquear la información privadade los usuarios de la Red para las empresas publicitarias que quieren conocerlas debilidades e inclinaciones de sus consumidores, hasta que son contratadospor una empresa de comunicación corporativa para buscar beneficios políticos.Este grupo de mercenarios del ciberespacio tiene claro que la información esuna mercancía de valor incalculable y se sirven de sus habilidades para co-mercializar con ella.
Los seres humanos nos hemos convertido en datos cuantificables y ac-tualmente las redes sociales, como plataformas digitales de realidad virtualde sobremesa, se han convertido en una estructura centralizada que funcio-nan como los aparatos ideológicos del estado (en el sentido althusseriano),ya que en la era del neoliberalismo la ideología se asocia al mercado y noal Estado (Lovink 57). El Estado vigilante de Orwell ha sido sustituido porla apariencia de libertad y comunicación ilimitada porque “la técnica depoder del régimen neoliberal no es prohibitoria, protectora o represiva, sinoprospectiva, permisiva y proyectiva. El consumo no se reprime, se maxi-miza” (Han 34) y las plataformas digitales son un Big Brother amable y dediseño, como los Kentukis (2018) de Samanta Schweblin, que son peluchesmonísimos que incluso los padres regalan a sus hijos. En el panóptico digitalnadie se siente vigilado o amenazado porque no existe el Estado, pero ahoragobiernan las multinacionales (como en los distópicos escenarios ciberpunk
nacidos en los 80)17 y le regalamos nuestros datos y nuestra vida al nuevociberGran Hermano de las plataformas digitales.18
Tras la información incluida en estas páginas cualquier persona puedepercibir que la presencia de las autoras en la historia de la ciencia ficción es-pañola no es algo anecdótico, por lo tanto, aquellos que continúen diciendo
LIBERANDO A METIS 249
17 En el relato “Nuevo animal de compañía” de Pily Barba los directores de una multina-cional quieren crear seres humanos a la carta (a partir de la clonación) para que las personaspuedan adquirir una pareja ideal (producida biogenéticamente con todas las característicasdeseadas). El director es consciente de que domina el mundo porque “Nuestras compañías seintroducen de una forma u otras en los hogares de la gente, en sus vidas, en su mente, y graciasa nuestros productos para la venta de información por parte de otros distribuidores, sabemosqué piensan y qué quieren exactamente; cuáles son sus costumbres y por tanto sus necesida-des. La intimidad de cada individuo nos pertenece” (19).
18 En otros trabajos me he referido con el síndrome de Argos al síntoma que podemos de-tectar en la sociedad contemporánea en la que vivimos constantemente conectados observandoa través de las pantallas cómo viven otros y siendo observados al mismo tiempo.
que no conocen a ninguna escritora de ciencia ficción en el ámbito hispániconos estarán obligando a invocar a Metis para recordarles que la historia estádelante de sus ojos. Tan solo podemos finalizar este texto dándole la bien-venida a Metis, ya que ha sido liberada en el siglo xxI y amenaza con per-manecer visible ante los ojos ciegos del patriarcado.
Obras citadas
Barba, Pily. “Nuevo animal de compañía”. En Poshumanas y distópicas. Antología de escri-toras españolas de ciencia ficción. Vol. 2, León, Eolas, 2019, pp. 179-200.
Bloom, Harold. “Elegía al canon”. “n Sullá, Enric (ed.), El canon literario, Arco Libros, 1998,pp. 189-219.
Bostrom, Nick. “Una historia del pensamiento transhumanista” En Argumentos de RazónTécnica, nº 14, 2011, pp. 157-191.
Braidotti, Rosi. Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade, Gedisa, 2004.––––––. Lo poshumano, Gedisa, 2015.calvo, Javier. “Nueva narrativa extraña española: un mapa”, En Jotdown, 2013. Web 20 de
enero de 2018.cascajosa Virino, concepción. “Televisión 2000-2015” En Historia de la ciencia ficción en
la cultura española, Iberoamericana, 2018, pp. 357-380.Delgado, Nieves. “casas rojas”. En Poshumanas y distópicas. Antología de escritoras espa-
ñolas de ciencia ficción. Vol. 2., León, Eolas, 2019, pp. 103-136.Esteban Erlés, Patricia. “Sad End”. En Poshumanas y distópicas. Antología de escritoras es-
pañolas de ciencia ficción. Vol. 2, León, Eolas, 2019, pp. 201-214.Han, Byung-chul. Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, Herder, 2014. Haraway, Donna. “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a fi-
nales del siglo xx”. En Haraway, Donna: Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención dela naturaleza, cátedra, 1995.
Kurzweil, Raymond. La era de las máquinas espirituales, Planeta, 1999.Lauretis, Teresa de. “La tecnología del género”. 1989, Web 12 de septiembre de 2017.López-Pellisa, Teresa. Patologías de la realidad virtual. Cibercultura y ciencia ficción. Fondo
de cultura Económica, 2015.––––––. “Alucinadas: Women Writers of Spanish Science Fiction”. En Sara Martín y Fer-
nando Ángel Moreno (ed.); Special Issue on Spanish SF, Sciencie-Fiction Studies, 132,vol. 44, part 2, july, 2017, pp. 311-325.
––––––. “Introducción: del inicio a la naturalización”. En Teresa López-Pellisa (ed.): Historiade la ciencia ficción en la cultura española, Iberoamericana, 2018, pp. 9-46.
––––––. “La historia de la ciencia ficción española escrita por mujeres desde finales del si-glo xIx hasta el siglo xxI”, en Poshumanas y distópicas. Antología de escritoras españo-las de ciencia ficción. Vol. 1, León, Eolas, 2019, pp. 9-37.
––––––. “Muñecas pandóricas”. En Julia Ramírez Blanco (ed.): Pequeño bestiario de mons-truos políticos, Editorial cendeac, 2020, pp. 237-264.
López-Pellisa, Teresa y Ruiz Garzón, Ricard (ed.) Insólitas. Narradoras de lo fantástico enLatinoamérica y España, Páginas de Espuma, 2019.
Lovin, Geert. Tristes por diseño. Las redes sociales como ideología, consonni, 2019.Marçal, María-Merçé. “Más allá o más acá del espejo de Medusa”. En ¿Qué es una autora?
Encrucijadas entre género y autoría, Icaria, 2019, pp. 61-72.Martínez, xaime. “Poesía 1900-2015”. En Historia de la ciencia ficción en la cultura espa-
ñola, Iberoamericana, 2018, pp. 381-412.Moreno, Fernando Ángel. “Narrativa 2000-2015”. En Historia de la ciencia ficción en la cul-
tura española, Iberoamericana, 2018, pp. 177-194.
250 TERESA LÓPEZ PELLISA
Pedraza, Pilar. Máquinas de amar. Secretos del cuerpo artificial. Valdemar, 1998.Rich, Adrienne. “Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana”. En Revista Feminista,
nº 3, noviembre, 1985, pp. 5-35.Robles, Lola. “La historia de la ciencia ficción española escrita por mujeres en el siglo xxI
(2001-2019)”, en Robles, Lola y López-Pellisa, Teresa (ed.): Poshumanas y distópicas.Antología de escritoras españolas de ciencia ficción. Vol. 2, León, Eolas, 2019.
Sánchez Trigos, Rubén. “cine 1980-2015”, Historia de la ciencia ficción en la cultura espa-ñola, Iberoamericana, 2018, pp. 301-326.
Santos, care. “Aria de la muñeca mecánica”.En Poshumanas y distópicas. Antología de es-critoras españolas de ciencia ficción. Vol. 2., León, Eolas 2019, pp.137-154.
Torras, carme. “La vita e-terna”. En Poshumanas y distópicas. Antología de escritoras es-pañolas de ciencia ficción. Vol. 2, León, Eolas, 2019, pp. 35-48.
Trabado cabado, José Manuel. “La narración gráfica 1900-2015)”. En Historia de la cienciaficción en la cultura española, Iberoamericana, 2018, pp. 413-478.
Vallejo, Susana. “cuestión de tiempo” En Poshumanas y distópicas. Antología de escritorasespañolas de ciencia ficción. Vol. 2., León, Eolas, 2019, pp. 79-102.
LIBERANDO A METIS 251
Tecnocuerpos en el cine y la literatura
latinoamericanos: tres casos
Pablo Brescia
1. Cuerpos poshumanos latinoamericanos
EN la intersección entre las representaciones artísticas de la ciencia y la
tecnología y lo definido por N. Katherine Hayles como lo poshumano, esto
es, un territorio en donde no habría “diferencias sustanciales o demarcacio-
nes absolutas entre la existencia corpórea y la simulación computarizada,
entre el mecanismo cibernético y el organismo biológico, entre la teleología
robótica y las metas humanas” (3)1 convergen el arte, la filosofía, la ciencia
y la tecnología.2 Dentro de este contexto “post” y un paulatino borramiento
o, al menos, cuestionamiento de dualidades/fronteras/binarismos, este te-
rritorio se torna una categoría conceptual que permite reinterpretaciones de
la condición “humana”. Así lo explica Francesca Ferrando en Philosophical
1 Todas las traducciones son mías, a menos que indique lo contrario.2 La bibliografía sobre este campo abarcaría desde la filosofía de la ciencia y de la tecno-
logía hasta la relación entre arte, literatura, cine y tecnología y ciencia. Entre las fuentes míni-mas y esenciales para comenzar el análisis están: (1) sobre tecnología – el volumen colectivoPhilosophy of Technology: The Technological Condition (2003) y el libro de David GunkelThe Machine Question: Critical Perspectives on AI, Robots and Ethics (2012); (2) sobre loposhumano – el ya mencionado libro de Hayles, How We Became Posthuman. Virtual Bodiesin Cybernetics, Literature and Informatics (1999) y los monográficos de Robert Pepperell, ThePosthuman Condition: Consciouness Beyond the Brain (2009); Rosi Braidotti, The Posthuman(2013), Pramod Nayar, Posthumanism (2014) y Francesca Ferrando Philosophical Posthuma-nism (2019); (3) sobre la relación entre literatura y tecnología en América Latina – los volú-menes de Jane Robinett, This Rough Magic. Technology in Latin American Fiction (1994);Jerry Hoeg, Science, Technology and Latin American Narrative, in the Twentieth Century andBeyond (2000) y Andrew Brown, Cyborgs in Latin America (2010); (4) para la cuestión delcuerpo y la tecnología, enfoque de este trabajo – los volúmenes colectivos Posthuman Bodies(1995), The Cyborg Experiments. The Extensions of the Body in the Media Age (2002) y Arte,cuerpo, tecnología (2003), y los monográficos de Naief Yehya, El cuerpo transformado:Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción (2001);Sherryl Vint, Bodies of Tomorrow. Technology, Subjectivity and Science Fiction (2007) yPaula Sibilia, El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales (2009).
CAPÍTULO NUEVE
Posthumanism, indicando que lo poshumano constituiría una mediación que
trata, por un lado, de “reflexionar sobre lo que se ha omitido [histórica-
mente] del término ‘humano’” y, por otro, de especular sobre “los posibles
desarrollos [futuros] de las especies humanas” (23).
Desde las últimas décadas del siglo xIx el campo artístico latinoamericano
ha dialogado, reflexionado y transitado – sin la especificidad que denota el
término “poshumano” – por estas geografías y necesita de contribuciones crí-
ticas que den cuenta de autores y obras que puedan leerse y analizarse dentro
de él. Para este capítulo centro mi interés en selectas representaciones del
cuerpo en la literatura y el cine. ¿Qué factor justificaría esta elección? Nayar
señala correctamente en Posthumanism: “El pensamiento poshumano, que
postula una categoría de lo humano construida a partir de exclusiones incluso
cuando su identidad se constituye a través de un montaje e interfase entre ani-
males, máquinas y ecologías, halla su articulación más popular en el cuerpo
como sitio de una nueva interpretación de lo humano” (56). Esta construcción
identitaria intersectaría tres planos de existencia – especie (animal), extensio-
nes (tecnología) y contexto (habitat) – para llegar a una visión lo más actual
posible de lo que damos en llamar humano. En esta coyuntura aparecería el
otro eje central de mi análisis: un comentario que hace Jurgen Habermas en
The Future of Human Nature (2003) – y que ya he empleado en otras ocasio-
nes – donde afirma que los sistemas metafísicos y humanísticos tradicional-
mente han entendido a la “naturaleza humana” en términos de una moral
autónoma. Pero la creciente instrumentalización contemporánea rompe con
la división entre lo orgánico y lo artificial y cambia nuestra concepción de
dicha naturaleza. Aun reconociendo lo cuestionable que es esencializar la “na-
turaleza humana” de este modo, lo saliente de la observación de Habermas
son las consecuencias: para el filósofo alemán esta instrumentalización lle-
varía a un punto donde “tal vez ya no podamos vernos como seres éticamente
libres y moramente iguales, guiados por reglas y razones” (40-41).
Estas dos ideas, es decir, por un lado la problematización ética que con-
llevaría la tecnologización instrumentalista de lo humano y, por otro, el
cuerpo como lugar de convergencia donde fluyen los flujos (pos)humanos,
nos conducirían a (re)visitar la literatura fantástica y a la ciencia ficción la-
tinoamericanas, por ser géneros y discursos donde estos asuntos se plantean
una y otra vez. Y esta nueva mirada enfocaría los dilemas propuestos por
cuerpos cruzados por la “condición tecnológica”. Dada la intención de este
libro colectivo de analizar los lenguajes de las nuevas tecnologías, este ca-
pítulo continúa una línea de investigación ya desarrollada en otros trabajos3
254 PABLO BRESCIA
3 Cf. mis estudios “La era de los tecnobebés: Juan José Arreola y el modelo crítico de laciencia ficción” (2012) y “Great Expectations? Latin American Science Fiction and Canon(Con)figurations” (2021).
y examina algunos modelos ficcionales del cuerpo en ejemplos de la litera-
tura y el cine latinoamericanos de fines de siglo xx y principios del siglo xxI
que podríamos leer, analizar e interpretar desde el poshumanismo. Me ocupo
en concreto del cuento del mexicano Juan José “Pepe” Rojo Solís, “Conver-
saciones con Yoni Rei” (1998), de la película del cineasta peruano-estadou-
nidense Alex Rivera Sleep Dealer (2008), y de la novela del argentino Martín
Felipe Castagnet, Los cuerpos del verano (2012). Estos tres artefactos cultu-
rales son representativos de las sensibilidades de la vuelta de siglo y milenio
y, como tales, apropiados engarces para el corte temporal del volumen.
El corpus ofrecería una muestra de una serie donde se pone en juego lo
que denomino la “ansiedad del progreso”, noción que tiene una horizonta-
lidad temporal, como comentaba, desde fines de siglo xIx hasta nuestros
días en Latinoamérica. Esta serie estaría relacionada a dos figuraciones cen-
trales del siglo xxI donde se intersectan un contexto global y otro continental:
por una parte, el detentamiento del poder ligado a los “adelantos tecnológicos”
y sus correspondientes proyecciones en el imaginario de los discursos artís-
ticos y, por la otra, el eje atracción-repulsión – o tecnofilia-tecnofobia – que
traen aparejado los tecnocuerpos, en tanto nuevos “envases” desde donde
repensar las condiciones de existencia.
2. Cuerpo fade out
En “Conversaciones con Yoni Rei”4 el cuerpo es el núcleo temático. La
narración se estructura como un documental televisivo o reality show, ba-
sado en la historia de un ser producto de la bio-ingeniería. En este futuro
distópico – común en la ciencia ficción en su variante cyberpunk – las em-
presas compran bebés destinados al aborto para someterlos a experimentos
genéticos. A Yoni lo cría una máquina y lo amamanta un pezón de silicón.
El cuento comienza así:
TECNOCUERPOS EN EL CINE Y LA LITERATURA 255
4 Pepe Rojo es un exponente canónico del cyberpunk mexicano. Su cuento “Ruido gris”fue incluido en la primera antología de ciencia ficción hispánica publicada en inglés, CosmosLatinos: An Anthology of Science Fiction from Latin America and Spain, y es probablementesu relato más estudiado. Stephen C. Tobin ofrece un estudio abarcador sobre su obra, aunqueno se ocupa de “Conversaciones con Yoni Rei”. Mary Elizabeth Ginway lo hace brevemente,concluyendo que “Conversaciones con Yoni Rei” es “una alegoría de la la experiencia mexi-cana en la forma de una versión tercermundista del cyborg de [Donna] Haraway” (168). Porsu parte, Gerardo Cruz-Gunerth analiza el relato desde las perspectivas de modernidad líquidade Zygmunt Bauman en Modernidad líquida (2003) y de hipermodernidad de Gilles Lipo-vestky en La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna (2009). DiceCruz-Gunerth que Yoni es un “ser aporético” ya que su construcción implica su destrucción(51). Mi trabajo y el de Cruz-Gunerth coinciden en varios puntos de análisis.
FADE IN
¿Quién puede culpar a Yoni Rei? ¿Hay alguien por aquí que esté haciendo un mejor trabajo
que él?
(Aplausos.)
Yoni Rei era uno de esos tipos (si a los bebés de laboratorio se les puede llamar tipos) que
cargaba con la mala suerte de la misma manera que un intestino carga desperdicios. Yoni Rei
era hijo de nadie. Era producto comerciable, era carne de cañón. Yoni Rei nació bajo una
lluvia de navajas. Un bisturí acá, un corte por allá, y ahora qué hacemos para que este indi-
viduo, propiedad de TELCOR INTERNACIONAL, tenga algo más que ofrecerle a la huma-
nidad? (61)
En el extracto citado se reconoce, por una parte, la escenografía del género
televisivo del reality show que prepara el espectáculo del ser que es diferente
a “nosotros” y que será juzgado/(in) comprendido por la audiencia que si-
necdóquicamente representa a la opinión pública. Por otra parte, es de notar
el discurso impersonal del narrador, quien usa los elementos constitutivos
de la sociedad hipermoderna con toques mítico-religiosos y un lenguaje co-
loquial. Así, se habla de culpa y de una idea de destino simbolizada en la
“mala suerte” del protagonista ligada al cuerpo, a partir de la mención del
intestino como una especie de almacén de desperdicios; se usa la expresión
popular “carne de cañón” para remarcar el carácter de producto – “comer-
ciable” – del cuerpo y agregar una determinación axiológica (ese cuerpo no
vale); y se instala la idea del cuerpo como propiedad privada. Este último
aspecto hace referencia a un leitmotiv de la ciencia ficción – el sistema y el
mercado controlan al individuo a través de los circuitos del dinero y el con-
sumo: “Las empresas necesitaban sujetos para la experimentación genética,
y estaban dispuestos a pagar por ellos. Así que no sólo se quedaban con tu
bebé, además te daban créditos, monedas, o cupones intercambiables en
cualquier centro comercial que se respetara de serlo. Negocio redondo. Uti-
lidades seguras” (62).
Desde el comienzo del cuento el cuerpo es un sitio de experimentación
y, para Yoni, una medio de distanciamiento de aquello que constituiría su
ser. Así, se convierte en un cyborg a los seis años, cuando se arranca un ojo
y TELCOR se lo sustituye por uno de metal. Además de arrancarse un ojo,
Yoni se corta la mano izquierda (“porque soy derecho”, dice 62) y la oreja
izquierda, reemplazándola por un aparato electrónico. TELCOR también le
inserta una pierna mecánica. Y Yoni vende sus nalgas y se saca el pelo y las
uñas porque lo aburren. Esta automutilación tiene dos propósitos definidos.
Por un lado, abreva de otro leitmotiv de la ciencia ficción cyberpunk, esto
es, la rebelión ante el sistema:
256 PABLO BRESCIA
Yoni Rei les agradecía a las corporaciones. Yoni Rei decía, como cuentan varias de sus más
cercanas amistades, que él nunca tuvo que buscar un sentido a su vida, que a él se lo había
dado de antemano. Y que lo agradecía porque así le había quedado bien claro qué era contra
lo que luchaba. Sabía que su visión en esta vida era nadar a contracorriente, ir contra el flujo
de bits. Yoni Rei quería violentarse contra su propia naturaleza. Corte a comerciales (64).
En esa idea de “violentarse contra su propia naturaleza” hallamos una con-
densación de la paradoja central del texto: la búsqueda del sentido en un
ser ya “programado”. De este modo, la intención de ir a contracorriente de
los designios pre-establecidos (un determinismo impuesto a las máquinas
o a los tecnocuerpos por los humanos) hace un guiño doblemente irónico
al lector: señala, por una parte, la voluntad de creación de un propio sentido
de una existencia distinta, híbrida ¿poshumana? y, al mismo tiempo, por
otra, puntualiza que esa misma acción radical demuestra que no hay esen-
cia-existencia posible, y que esa construcción implica una auto-destrucción.
La mutilación del cuerpo no aparece en el discurso del relato de manera
trágica, sino más bien como un modo de mejoramiento. El cuerpo sería para
Yoni una máquina que necesita ser más eficiente, puesto que su diseño es,
bajo la mirada del cyborg, defectuoso. El siguiente diálogo lo explica con
claridad: “Yoni: El cuerpo humano es una mamada. El otro día leí que al-
guien decía que el que lo había diseñado era un pendejo. Yo estoy de
acuerdo. Entrevistador: ¿Por qué? Yoni: Por el exceso de orificios” (66).
Esta conversación que tiene algo de humor negro sobre la sobreabundancia
de agujeros en nuestros cuerpos es un guiño a la idea del “mejoramiento de
la especie” que ha circulado desde siempre en la historia de las ideas, pero
que se ha acentuado en su velocidad a partir de la creciente interfase entre
ser humano y máquina. Refiere además al continuo proceso de perfeccio-
namiento de los artefactos tecnológicos tan recurrente en el horizonte no
sólo de la ciencia ficción sino también de nuestra tecnología actual, a partir
de las frecuentes, imperturbables y casi inevitables “actualizaciones” de
computadoras, teléfonos celulares, etc. Es también una puesta en escena de
las nociones transhumanistas que hablan de nuestra especie como algo que
debe ser trascendido en su condición actual; como bien señala Ferrando,
para los transhumanistas la tecnología “es reconocida como clave en el im-
pulso evolutivo hacia la siguiente ‘fase’ de lo humano. La tecnología podría
permitir que los seres humanos trasciendan lo finito de la existencia re-ac-
cediendo a sus cuerpos biológicos, percibidos estos como proyectos en un
potencial y continuo avance progresivo” (35).
Hago dos observaciones más sobre el cuerpo en este relato. El narrador-
conductor del programa intenta presentarnos a su entrevistado como un cuerpo
intervenido de muchas maneras: “Yoni Rei tenía que ir cada semana, ima-
gínense ustedes, a la sucursal indicada por la corporación para que le dieran
TECNOCUERPOS EN EL CINE Y LA LITERATURA 257
una dosis de Fibridol, necesaria para poder vivir. Todos los ahora jóvenes
resultado de este experimento lo tienen que hacer. ¿Por qué? Eso es fácil, lo
hacen adictos de pequeños, era una forma de control” (65). Mas el personaje
de Rojo vive según el moto “debes morder la mano de quien te alimenta” – de
nuevo el humor sarcástico haciendo uso de frases coloquiales – y constan-
temente se rebela contra cualquier parámero normativo. En este sentido,
son importantes las reflexiones del protagonista sobre la idea de la “natura-
leza” humana. Aun controlado e intervenido, al mirar por televisión una
propaganda que usa el slogan Ellos también son humanos, muestra tu hu-
manidad aceptándolos mientras aparecen seres deformados en la pantalla,
reconoce la hipocresía de aquellos que lucraron con él y el intento de apa-
ciguar las conciencias culpables. Tira el aparato por la ventana gritando:
“¡Yo no soy humano! ¡Me niego a serlo!” (70). A esa idea del anti-humano,
de lo otro que no es humano, se le contrapone una necesidad – Yoni no deja
de buscar compañía. Así, primero convence a dos doctores para que lo ope-
ren y le peguen a uno de sus costados un bebé muerto. Es feliz, hasta que
el cuerpo de quien llama su “hermanito” se pudre. Después encuentra a Sari,
un ser vegetal producto de un experimento fallido de TELCOR. Dice Yoni
de su pareja: “‘Es lo mejor, es un hombre, es una mujer, no es ninguno de
los dos. No opina. Siempre sonríe. Y lo mejor de todo, es buenísima en la
cama’” (71). Sin embargo este ser es asesinado cuatro años más tarde. El
final del relato nos presenta a un personaje en fade out, extinguiéndose en
su lenguaje y en su contacto con lo real. Comenta el narrador: “Yoni pasó
el final de sus días como una masa de carne con orificios que había copulado
con una masa de metales oxidados e inútiles” (72).
La visión cyborg del cuerpo en “Conversaciones con Yoni Rei” lo pro-
pone casi con exclusividad como depositario del debate filosófico sobre la
identidad del individuo aunque, como veremos, hay lugar para un residuo
de sustrato humanista.
3. Cuerpo migrante
Como en el caso de “Conversaciones con Yoni Rei”, en Sleep Dealer el
cuerpo es un punto de contacto entre individuo y máquina.5 La película se
258 PABLO BRESCIA
5 Esta película ha recibido una considerable atención crítica, incluido mi “Sleep Dealery el México futuro: ¿borrón y cuenta nueva?”. En otro lugar dedicaré una reflexión extensaa este film y a su recepción. La mayoría de los artículos la califican como una distopía cyber-punk o postcyberpunk y discuten su representación de la tecnología, los modos de rea -propriación de la misma y el impacto socioecónomico del neoliberalismo en la relación
apropia de las convenciones de géneros como la ciencia ficción, narración
de aventuras y el bildungsroman fílmico para presentarnos a un protagonista
que, en voice over, relata analépticamente desde el presente reflexivo las cir-
cunstancias que lo llevaron a su situación actual. Memo es hijo del dueño de
una pequeña milpa que, a causa de la construcción de una represa en el pue-
blito mexicano donde vive, Santa Ana del Río, está en franco deterioro. Hac-
ker aficionado, Memo quiere ver mundo. Un infortunio que él mismo causa –
debido a una señal de su antena casera, las fuerzas que proveen la seguridad
a las empresas multinacionales que controlan el dique cercano al pueblo en-
vían un drone manejado por control remoto que confunde a su padre con un
“acuaterrorista” y acaba pulverizándolo – desencadena su viaje de Oaxaca a
Tijuana (“ciudad del futuro”) en pos de un empleo que permita ayudar mo-
netariamente a su familia. Es el clásico viaje migratorio, reimaginado en
clave de ciencia ficción. En Tijuana, Memo busca un lugar en los sleep de-
alers, maquiladoras futuristas cuyos dueños trafican, literal y figurativamente
hablando, en sueños, ya que se puede seguir trabajanbdo hasta colapsar de
cansancio. De allí el título de la película, que se ha traducido como Traficante
de sueños; en su literalidad, es un nombre algo confuso, aunque quizás el
sentido figurado tenga relación con la frase hecha del “sueño americano”.
Previa instalación de nodos en sus cuerpos, los trabajadores de las info-
maquilas se colocan una máscara sobre el mentón y los oídos y lentes de
contacto especiales y se “conectan” o “enchufan” para poder trabajar a dis-
tancia manejando máquinas y herramientas. Luego de algunos infortunios
al llegar a la ciudad, Memo consigue la tecnología necesaria. La frase que
sintetiza el contexto sociopolítico del film – concebido y ejecutado mucho
antes del ascenso al poder presidencial de Donald Trump, acompañado de
su retórica anti-inmigrante – es enunciada por el supervisor de la fábrica
donde empieza a trabajar: “Este es el sueño americano. Le damos a los Es-
tados Unidos lo que siempre han querido: todo el trabajo, sin los trabajadores”.
La frase anticipa así un tipo de distopía tecnoutilitaria: sustraer los cuerpos
para extraer el trabajo. Las implicaciones socioraciales y políticas son ob-
vias y más aún cuando Rudy, el personaje que vive en San Diego, Estados
Unidos, cruza la frontera que está dividida en el film por un muro (ocho
años antes de uno de los slogans más famosos de la campaña de Trump).
Un cartel reza “entre a México bajo su responsabilidad” y la máquina que
controla y vigila el cruce intenta disuadirlo recitando estadísticas sobre el
crimen en el país de ingreso.
TECNOCUERPOS EN EL CINE Y LA LITERATURA 259
Primer/Tercer Mundo según se ve reflejado en las peripecias de los personajes. Everett Ham-ner resume ese consenso de este modo: “Sleep Dealer no solamente desafía la acumulaciónde poder virtual sino que además reconoce el poder liberador de la cibertecnología” (165).
Nuevamente, como en el caso del cuento de Rojo, vemos el leitmotiv
cyberpunk del enfrentamiento entre el individuo y el sistema para proponer
dilemas éticos en torno a lo individual y a lo colectivo. En Sleep Dealer el
conflicto se presenta como un contrapunteo entre cumplir con el trabajo – po-
niendo el cuerpo – vs. apelar a la conciencia – tal vez, sacrificando esos mis-
mos cuerpos. Hay un sustrato de humanidad basado en la idea de solidaridad
y acción conjunta que recorre toda la película. Dentro de la categoría de lo
poshumano, es la interfase entre cuerpo y trabajo lo que interesa aquí. Hay
tres trabajadores principales: Memo, el joven sin rumbo que se convierte
en obrero de fábrica remoto; Rudy, el hijo pródigo y soldado remoto que
asesina al padre de Memo y luego busca redimirse aliándose con Memo; y
Luz, una misteriosa mujer independiente, especie de blogger que “sube”
sus memorias a una red y las vende, personaje del que Memo se enamora.
Como indiqué anteriormente, los tres personajes tienen sus cuerpos inter-
venidos por la tecnología mediante nodos que los conectan con máquinas
en espacios distintos y esto hace que puedan considerarse cyborgs.6 Los cru-
ces de fronteras que tienen lugar en el film son múltiples: entre territorios
nacionales (Estados Unidos/México), entre territorios regionales (Oaxaca/
Tijuana); entre organizaciones socioeconómicas (multinacionales/ milpa),
entre sistemas de relación trasmediática (la economía global/el sistema ner-
vioso de Memo); entre opciones existenciales (tecnología o “cultura”/natu-
raleza). La película escenifica, desde un punto de vista testimonial, una
dinámica asimétrica del trabajo donde se intenta eliminar el cuerpo como
materialidad y la teleología de sistema-máquina domina las relaciones, apa-
reciendo como la máscara detrás de la cual se encuentran el poder econó-
mico (Memo), militar (Rudy) e informático (Luz).
¿Qué pasa con los cuerpos en este contexto? Memo es un cuerpo mi-
grante7 desde el inicio – quiere irse de su lugar de origen y la muerte del padre
sólo acelera su destino. El derrotero masculino de la redención – el hijo que
ha pecado y debe expiar su culpa – tiene un sesgo especial en este caso ya
que el personaje necesita de la tecnología para poder llevar sustento a su
familia; es decir, necesita ser perforado para tener un valor en el sistema de
producción. La reflexión que se le ocurre al protagonista acerca de ello tiene
260 PABLO BRESCIA
6 Los nodos son un guiño de género a la trilogía de The Matrix iniciada en 1999, aunqueel diálogo con las películas de ciencia ficción tiene otros referentes, como la saga de StarWars y Blade Runner, entre otros.
7 El status de Memo da lugar al debate. Es un tipo especial de inmigrante. Matthew Go-odwin señala que, a pesar de que la experiencia de este personaje es primordialmente ciber-nética, “Memo es un inmigrante no solamente en el ciberespacio sino también en los EstadosUnidos. Ve los Estados Unidos, usa herramientas en los Estados Unidos, afecta a los EstadosUnidos y por momentos interactúa con gente en los Estados Unidos” (173).
que ver con el cuerpo: “A veces, durante los turnos largos alucinábamos, o
si pegaba un pico en el voltaje te quedabas ciego. A las fábricas les decimos
Sleep Dealers porque si te sigues trabajando te colapsas”. De hecho, en la
película los descartes del sistema capitalista están corporizados en una co-
lina lejos de la ciudad, donde viejos trabajadores ciegos por el exceso de
trabajo y olvidados por la sociedad charlan con Memo y le ofrecen abrigo.
El cuerpo de Memo, en tanto, cambia de su pasado rural y pre-tecnológico
y ahora manipula controles que a su vez manipulan herramientas hidráuli-
cas. Estas mediaciones alteran su identidad: lo unen a aquellos que también
tienen los nodos y lo separan definitivamente de su familia y de su historia;
por eso, el hermano y la madre sólo aparecen virtualmente, a través de la
pantalla mediante la cual Memo les envía el dinero, en la segunda mitad
del film. No obstante, el pasado vuelve como un boomerang – “¿crees que
nuestro futuro pertenece al pasado?”, le había preguntado su padre – y es
su cuerpo y su memoria representada en el saber técnico-regional los que
propician que recuerde la ruta que tomaba junto a su progenitor para llegar
a la presa. Así, los tres personajes puedan ejecutar su plan que resulta en la
derrota momentánea del “sistema”.
En el caso de Rudy también hay una manipulación de controles que ope-
ran máquinas, en este caso aviones militares. Hijo de la retórica armamen-
tista estadounidense, estimulado por el entorno familiar que aprueba el
asesinato cometido bajo el lema de cumplir con el deber y el orgullo del “pro-
greso” generacional del inmigrante, es el personaje que más cambia. Expone
su cuerpo a partir de una decisión ética: subsanar en parte el haber “hecho
su trabajo” – dando muerte al padre de Memo – al buscar una alternativa al
sistema y producir un doble enfrentamiento de máquina vs. máquina (su
drone vs. el drone de la compañía que provee la seguridad a la multinacio-
nal) y de cyborg contra cyborg (en tanto los drones están manejados por
cuerpos posthumanos). La combinación de su saber técnico-militar con el
de Memo transforma la piedra que simbólicamente lanzaba el padre contra
la presa en la primera parte de la película en la munición del avión de Rudy
que hace un agujero en el muro del dique y produce la revivificación tem-
poral de Santa Ana del Río.
En cuanto a Luz, hay una interfase con una red que tiene otra comple-
jidad. Este personaje, de simbolismo algo inocente en su nombre, es un cyborg
polivalente. Su cuerpo se conecta con TRUNODE, compañía que almacena
sus memorias y las hace “historias” comerciables. Es decir, Luz es la escri-
tora del futuro, pero el poder informático controla su discurso, ya que no
deja que “suba” memorias falsas o adulteradas. También cambia: mantiene
en la “oscuridad” a Memo sobre su verdadera motivación – cumplir con su
trabajo y venderle sus memorias de Memo a Rudy – pero, por otro lado, es
TECNOCUERPOS EN EL CINE Y LA LITERATURA 261
además coyotec, o instaladora de nodos, es decir, interviene en los cuerpos
de los demás; de hecho, en esta versión futurista de aquellos que cruzan gente
en la frontera México-Estados Unidos, es la “técnica” que posibilita que
Memo ingrese al circuito y cruce hacia la otra “frontera”. El círculo solidario
se cierra cuando decide formar parte del plan para vengar simbólicamente
la muerte del padre de Memo y, quizá, redimir sus propias culpas.
Los desplazamientos de los cuerpos intervenidos en Sleep Dealer produce
una serie de desestabilizaciones que afectan ecologías y destinos a partir de
los usos de la tecnología. Lo “humano”, pues, queda reconfigurado indefec-
tiblemente en los múltiples espacios de transacción presentes en la película.
4. Cuerpo quemado
Como en “Conversaciones con Yoni Rei” y en Sleep Dealer, Los cuerpos
del verano edifica una fábula futurista donde el cuerpo es central. En la no-
vela, aparece como un envase intercambiable.8 Castagnet localiza a su pro-
tagonista, Ramiro Olivaires – también conocido como Rama – en un futuro
distópico donde se combinan los avances de la cibernética y la inteligencia
artificial con un orden social caótico que no ha eliminado la desigualdad de
clases o la inequidad de accesos a bienes. La premisa de la novela no es no-
vedosa pero sí lo es su inserción en un contexto específico: el cuerpo muere
pero la mente/alma no, permaneciendo en estado de flotación en Internet –
esto es, el mantenimiento de la actividad cerebral dentro de un modelo in-
formático – hasta que se pueda “quemar” (proveniente del burn inglés) en
otro cuerpo, si así se lo desea. La migración de cuerpos es constante.
Ramiro, luego de cien años de muerto, se quema – reencarna – en un
cuerpo de una mujer gorda de mediana edad y vive con su familia – hijo con
Alhzeimer, nietos, bisnietos –; conversa con su hija Vera, que flota en el in-
ternet; busca a un examigo – Bragueta – para enrostrarle una traición y ter-
262 PABLO BRESCIA
8 La obra de Castagnet está en construcción y ha atraído cierta atención crítica. Comoejemplo véanse los tres artículos incluidos en el número dedicado a “Imaginarios sociales enla ciencia ficción latinoamericana reciente: espacio, sujeto-cuerpo y tecnología” por la revistaMitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos en el2020: “Del capitalismo de lo somático a la tecnología de la afectividad. Representación delas subjetividades neoliberales en Los cuerpos del verano (2012) y Kentukis (2018)”, de Jo-aquín Lucas Jiménez Barrera; “Cuerpos nómades en Impuesto a la carne de Diamela Eltit yLos cuerpos del verano de Martín Felipe Castagnet. Resistencias posthumanas”, de ClaireMercier; y “De matrices, híbridos y síntomas. Ciencia ficción y realismo en tres novelas la-tinoamericanas contemporáneas”, de Mariano Ernestro Mosquera. Otro buen estudio es el deLiliana Colanzi, “Cuerpos que desaparecen: mercado, tecnología y animalidad en Los cuerposdel verano de Martín Felipe Castagnet”.
mina cortándole un brazo; visita un barrio marginal llamado perspicazmente
Gorila – palabra significativa de connotaciones antiperonistas en la jerga
coloquial argentina –; tiene relaciones sexuales con la hija de su mujer, Aza-
frán; está en continua búsqueda de trabajo; se entera que uno de los bisnietos
ha asesinado a golpes a otro; y hacia el final se encuentra con su doble que
lo asesina. Esa vertiginosidad de acontecimientos hace difícil seguir el hilo
conductor y el texto se “desordena”. Sin embargo, lo interesante es lo que
promete, promesa encapsulada en esta frase: “La tecnología no es racional;
con suerte, es un caballo desbocado que echa espuma por la boca e intenta
desbarrancarse cada vez que puede. Nuestro problema es que la cultura está
enganchada a ese caballo” (31).
Esta frase funciona de varias maneras. En un nivel, el aludido “desbo-
camiento” tal vez refiera a la estructura misma de la novela, que provoca
vértigo. En otro, es un señuelo anticipatorio ya que temprano se establece
la otra premisa importante: “Alguna vez fue la imprenta y la medicina; hoy
es el estado de flotación y la apropiación de los cuerpos. La muerte continúa
existiendo; lo que desapareció fue la certeza de que todo termina más tarde
o más temprano” (31-32). Y aun en otro nivel, alegórico como casi el de
toda la ciencia ficción, estamos ante una reflexión filosófica sobre ese futuro
que plantea y también ¿por qué no? sobre el propio presente. La imagen de
la tecnología como animal sin rumbo – y no es la única vez que aparecerá
un caballo – subraya la fusión entre naturaleza y máquina; la “cultura” es
lo que va detrás, sin poder detenerse.
Los cuerpos del verano instala una visión donde la dicotomía tecnofilia/
tecnofobia se halla superada por un mundo alternativo donde la sexualidad
se modifica constantemente, donde los cementerios no existen, donde la
identidad fluye, donde se pone en escena una revisión totalizante de todas
las prácticas y relaciones humanas. Asimismo, dentro de ese mundo se pro-
ponen niveles de “realidad” múltiples (y ya casi la palabra realidad es poco
operativa). Aquí el internet todo lo puede y todo lo controla: en una visita
a una agencia de empleos, un funcionario de nombre Moisés se anucia como
“arqueólogo cibernético” y le explica a Ramiro: “Internet modificó la rea-
lidad al convertirse en objeto; la red tiene una existencia tan concreta como
las ciudades de una civilización. Para el usuario todo se superpone, pero
nosotros sabemos que cada versión compone un estrato de tierra diferente”
(63). En este extracto, reescritura o actualización del Tlön borgeano, se ad-
vierte que esa modificación es más un agregado que una transformación
sustancial ya que la maquinaria del “sistema” digitada por las leyes del mer-
cado y del consumo y los mecanismos de control siguen firmes. El cuerpo
a conseguir depende del poder adquisitivo del que lo busca y el Estado (in-
nominado pero omnipresente) ha establecido el Koseki, un “registro nacio-
TECNOCUERPOS EN EL CINE Y LA LITERATURA 263
nal de cuerpos” donde figura cada cambio; por supuesto, existe un mercado
negro donde se pueden conseguir: “Cuerpos sin notificar. Intervenciones
fuera de la ley. Alquileres por un día. Menores de edad. Grupos de cuerpos
desechables para actividades de riesgo. Guerillas. Experimentos químicos.
Clítoris del tamaño de un pulgar, si eso te interesa” (68).9 Si bien algunas
estructuras no cejan en su férreo control de las operaciones, aun dentro de
un contexto poshumano, otros niveles relacionales quedan irreversiblemente
alterados: “Los chicos se estiran incómodos los cuellos de las remeras. No
entienden muy bien quién es abuelo, quién tío, quién bisabuelo; las viejas
etiquetas les deben parecer espesas e imprecisas. Son la última generación;
en adelante no habrá generaciones, sino multiplicaciones, hacia arriba y
hacia abajo, hacia una nuevas estructura lateral” (93).
Esa nueva estructura lateral está signada por los pasajes entre cuerpos,
que se dan de múltiples maneras. En la postulación futura que opera en la
novela, el cuerpo es un soporte más. Ramiro “resucita” primero en “un cuerpo
gordo de mujer” (11), cuerpo que se desintegra ante el robo de su batería
en el barrio humilde; así luego se lo quema “en el generoso cuerpo de un
varón africano” (77) para terminar, luego del encuentro con su doble, en
“un caballo amarillo; o quizás rojo” (106) que es montado por Cuzco, sir-
viente de la casa de su familia y miembro de una raza/clase supuestamente
inferior, Panchama. La interacción del humano con la máquina está dada
tanto desde el hardware como el software. Los cuerpos necesitan una batería
para sobrevivir y, a mejor cuerpo, mejor batería. Pero también hay una re-
flexión sobre esos espacios sin cuerpos. Dice el protagonista al ver a su hijo
Teo desfalleciente:
Lo veo pero no lo acepto. Entiendo que su cuerpo va a dejar de funcionar, y luego va a cesar
la actividad cerebral. No entiendo que con ellos se va a desintegrar todo lo que identifico
como mi hijo menor. La culpa es de internet, del estado de flotación, de los cuerpos quemados;
de todo lo que yo represento. Crecí cuando todos los viejos se morían; cueando estaba por
morir, me convencieron de que podía no hacerlo; cuando regresé a la vida me regresaron la
juventud. Ahora me resulta imposible aceptar que alguien pueda desaparecer y que esa per-
sona sea mi hijo (92).
264 PABLO BRESCIA
9 Jiménez Barrera estudia los alcances de “el trayecto capitalista de una sociedad biopo-lítica, controlada a través del disciplinamiento, a una que pasa a manos del poder psicopolí-tico” (89). Mercier en tanto concibe la novela como un texto que representa “cuerpos nómadescomo forma de resistencia a un capitalismo de tipo semiótico” (125). Colanzi enfoca esas va-riantes y apunta también la crisis de las subjetividades sexuales. Para Mosquera Los cuerposdel verano funciona “como una fuerza que imprime una huella ineludible en los espacios ylas subjetividades” (293).
Estas frases de reflexión del protagonista representan los problemáticos al-
cances éticos de plantear el cuerpo como mero soporte y la posible disrup-
ción que eso causaría en la fábrica institucional, familiar y social donde
descansa nuestro mundo actual. Ese párrafo, como ocurría las obras ante-
riores, apela a un sustrato “humanista” ligado a las emociones del lector/es-
pectador. Pero hay además una indagación sobre la identidad – “lo que
identifico como mi hijo menor” – ligada a la alteración de categorías epis-
temológicas desde donde entendemos el mundo.10
En este sentido, Los cuerpos del verano le es fiel a esa idea del “progreso”
tecnológico como un “caballo desbocado que echa espuma por la boca e in-
tenta desbarrancarse cada vez que puede”. Como se dice en el comienzo de
la novela, “la tecnología avanza gracias a dos necesidades: conquistar te-
rritorios y entretener niños” (35). La reflexión de su protagonista muestra
en todo su exacerbado esplendor esa sed de conquista.
5. ¿Des-corporizados y de-mentes?
Braidotti comenta: “Más clínica que crítica, la teoría de lo poshumano
desgaja el centro de las visiones clásicas de la subjetividad y trabaja para
llegar a una visión expandida de sujetos vitales, relacionales y transversales”
(104). Luego de este recorrido por la serie formada por dos textos y una pe-
lícula para hablar de la producción latinoamericana de cuerpos en relación
con la tecnología, volvamos a esta idea de lo poshumano como categoría
de análisis y en el comienzo de nuestro capítulo. Ya entrado el siglo xxI, la
ansiedad del “progreso” referida al implacable avance de la tecnología y li-
gada a tendencias temáticas que la crítica reconoce bajo categorías como
eco-crítica, biopolítica y necropolítica, antropoceno y aun nuevo gótico, ha
contribuido a un mini-boom de la ciencia ficción escrita en lengua española.
En el caso de las particularidades de las obras analizadas, se hablaba al co-
mienzo de la problematización ética que conlleva los usos de la tecnología
en su intersección con nuestra existencia y el cuerpo como convergencia de
los flujos (pos)humanos. ¿Son estas nuevas criaturas y sus tecnocuerpos los
agentes de cambio de nuestra supuesta “naturaleza”?
TECNOCUERPOS EN EL CINE Y LA LITERATURA 265
10 De algún modo, la novela proyecta las nociones transhumanistas bien resumidas porSibilia: “Para investigadores como Hans Moravec, Marvin Minsky y Ray Kurzweil, por ejem-plo, la definición del ser humano se basa en su aspecto incorpóreo (la mente), y suelen des-deñar el cuerpo como un mero obstáculo para su expansión ilimitada en el tiempo y en elespacio. Pero los científicos de la “línea dura” de la inteligencia artificial suelen coincidir enque los avances de la informática permitirán superar semejante restricción, otorgando inmor-talidad a la mente en su hibridación con el software” (87).
Varios críticos aceptan esta postura. Elana Gomel señala: “La naturaleza
humana, según Foucault una ‘invención reciente’, ha sido avasallada por
cyborgs, organismos genéticamente modificados y redes distribuidas. Una
ética apropiada para esta era poshumana, no obstante, no ha emergido aún”
(352-353). Mark Poster, en tanto, declara muerto el binarismo cartesiano y
afirma que hemos trascendido la era del cuestionamiento de la tecnología
en relación a la pérdida de una realidad o “esencia” humana; estamos ante
la era de las “humáquinas” y por ello la pregunta es más bien: “¿qué lugar
ocupará lo humano en un mundo natural dominado por la bioingeniería y
las máquinas informáticas?” (16; 29). Sin embargo, Joanna Zylinska se re-
siste a aceptar un modelo lineal de desarrollo que iría del ser humano al or-
ganismo cibernético poshumano. Para esta crítica, tanto la naturaleza como
la tecnología comparten el mismo principio – la apertura hacia el exterior:
“El abandono de la idea del sujeto-como-agente, envasado en piel y regido
por la voluntad, crea una variante ética en el discurso de la subjetividad que
tradicionalmente enfoca al individuo, un enfoque que tiene como costo la
supresión de la incalculable alteridad con la que nos podamos encontrar”
(227). Hay también vectores críticos que enfatizan el costado político e ide-
ológico de estos cruces cuerpos-tecnología. Sibilia examina el viraje de la
tecnociencia contemporánea, desde la tradición prometeica – que busca
apropiarse de la naturaleza para supuesto beneficio de la humanidad – hacia
la tradición fáustica que propone apoderarse ilimitadamente de la naturaleza
para controlar la vida en su totalidad y reafirmar el viejo dualismo cuerpo-
mente privilegiando el software por sobre el hardware (35-55). Con respecto
al cuerpo, Teresa López Pellisa se pregunta si no es ésta la época de la ob-
solescencia cárnica y afirma que el síndrome del cuerpo fantasma es una
“patología conceptual” de estos tiempos; “me resisto ante la afirmación de
aque el cuerpo está obsoleto, ya aque supondría asumir la propia obsoles-
cencia del ser humano y aceptar que, si el cuerpo desaparece, nos extingui-
remos” (165), continúa diciendo, en una postura que enfrenta a la escuela
transhumanista e iría a contramano de lo propuesto en Los cuerpos del ve-
rano por ejemplo. Vint propone a la ciencia ficción como el espacio más
idóneo para inspeccionar un poshumanismo ético basado en una subjetivi-
dad encarnada y material ya que el género “revierte los discursos dominantes
de lo que significa ser humano” (21). Por ello, concluye: “si nuestros cuerpos
son nuestras vidas, entonces necesitamos una ética de la encarnación” (185).
El cuerpo debería así ser concebido, según Hayles, “como la prótesis origi-
nal que todos aprendemos a manejar” (3). Frente al avance de la tecnología
sobre la sociedad y sobre los cuerpos, las respuestas teóricas y críticas abren
un abanico de posibilidades para pensar lo (pos)humano no únicamente
como un siguiente estadio evolutivo o un indicador fatídico de la desapari-
ción de la especie.
266 PABLO BRESCIA
¿Qué nos dicen estas ficciones latinoamericanas entonces sobre la trans-
formación del sujeto corporizado por la tecnología en este contexto? Si ha-
cemos un ejercicio de revisión crítica y comparamos lo que Robinett y Hoeg
afirman sobre tecnología y literatura en Latinoamérica, los resultados pue-
den sorprender. En 1994, la primera señalaba que la tecnología se percibe
tanto en la literatura como en las sociedades latinoamericanas como foránea,
“impuesta desde fuera” (256); en el 2000 – y relevando algunos de los mis-
mos textos, como Cien años de soledad y La casa de los espíritus – el segundo
remarcaba que la narrativa latinoamericana estaba mediada por la tecnocien-
cia y buscaba resoluciones para el impacto que tenían los usos dominantes
de la tecnología; “lo que es nuevo es que ahora acepta la tecnología en vez
de verla como exógena e impuesta” (107). Hay algo de razón en las dos
posturas y esto se relaciona con lo que mencionábamos como rasgos salien-
tes de una producción específicamente latinoamericana: el detentamiento
del poder en tanto manejo de los adelantos tecnológicos y el eje atracción-
repulsión ante esos mismos adelantos. Claramente, las obras analizadas,
veinte años después del libro de Hoeg, serían otras.
Hay por lo menos cuatro aristas notables en la comparación entre “Con-
versaciones con Yoni Rei”, Sleep Dealer y Los cuerpos del verano. (1) Fiel
a su espíritu cyberpunk, las tres obras tienen a protagonistas que luchan con
un poder superior y muchas veces invisible, si bien en contextos distintos:
la experimentación genética y el destino del individuo en Rojo; el trabajo y
las migraciones en Rivera; el loop de una inmortalidad precaria en Castag-
net. Como bien explica Barry N. Malzberg, “la ciencia ficción es una lite-
ratura peligrosa. Es una bestia nacida en la era del Iluminismo que horada
el corazón de todos los avances intelectuales y tecnológicos” (40). (2) Como
veníamos señalando, existe un sustrato humanista en todas ellas, especie de
“nostalgia” por el sujeto único y “liberal” del que la crítica del campo tanto
abomina. En “Conversaciones con Yoni Rei” hay una búsqueda constante
de compañía y afecto; curiosamente, Yoni se niega a ser humano pero anhela
intimidad, y no solamente eficiencia. Sleep Dealer, por su parte, hace del
cuerpo una herramienta, pero los nodos no solamente conectan a los perso-
najes con el sistema sino con cada uno de ellos (cf. la escena del encuentro
sexual entre Memo y Luz donde cada uno se “enchufa” en el otro, por ejem-
plo). Y Los cuerpos del verano pone en escena, por un lado, ciertos senti-
mentalismo familiar y, por otro, múltiples mutaciones de cuerpos, apelando
a la noción de que la identidad reside más allá de ellos. Cuando va a buscar
a su examigo Bragueta, Ramiro reflexiona: “En el reflejo de un monitor veo
a un tuerto mugroso y a un africano pulcro que comparten una taza de té; no
somos nosotros” (95). (3) Hay una palpable ambigüedad en la representa-
TECNOCUERPOS EN EL CINE Y LA LITERATURA 267
ción del cuerpo que se relaciona con la ya citada idea de atracción-repulsión
ante la tecnología. En “Conversaciones con Yoni Rei” el cuerpo aparece
como un sistema de cortar y pegar (cut and paste) y es el locus de la expe-
rimentación; pareciera el único territorio libre sobre el que se puede ejercer
algún poder es el cuerpo, aun cuando sea propiedad privada de una corpo-
ración. Sleep Dealer presenta el cuerpo “borrado” por los países que extraen
su labor, pero, por otro, la “cyborgización” de esos cuerpos es lo que permite
tejidos que desafían al sistema. Y la novela de Castagnet es la más radical
en este sentido, porque en ella la utopía transhumanista pareciera haberse
cumplido pero, como dice el mismo narrado, “no significa que con las re-
encarnaciones se haya alcanzado la paz” (27). (4) Finalmente, en el cuento,
en la película y en la novela, los personajes son incluidos/excluidos en base
a aquella construcción de identidad de la que hablaba Nayar – especie (ani-
mal), extensiones (tecnología) y contexto (habitat). Son las extensiones las
que afectan el contexto y modifican la especie.
Regresando a la cuestión de la capacidad de elección ligada a la proble-
matización ética, Habermas sólo menciona de pasada a los cyborgs, dado
que su preocupación son las consecuencias de la ingeniería genética, mien-
tras que Hayles reivindica la deconstrucción del sujeto liberal que plantea lo
poshumano pero admite que este proceso implica una rearticulación de su
característica básica, “la capacidad de libre elección” (5). Es en este sentido
que la literatura y el cine problematizan cuestiones de identidad, autodeter-
minación y libre albedrío ligados a seres artificiales o cyborgs. Donna Ha-
raway postula algo famosamente en su manifiesto que en la tierra cyborg la
naturaleza y la cultura deben ser re-pensadas y declara que “el cyborg es
nuestra ontología; nos otorga nuestra política. Es la imagen sintetizada de
la imaginación y la realidad material, los dos centros unidos que estructuran
cualquier posibilidad de transformación histórica” (430).11
268 PABLO BRESCIA
11 El filósofo Félix Duque, en “De cyborgs, superhombres y otras exageraciones”, haceuna evaluación muy certera y sugerente sobre la postura de Haraway: “[I]nfluida por Deleuzey Guattari y perfumada por unas gotas de Derrida, defiende una interpretación subversiva delcyborg viendo en la difuminación de las fronteras genéricas en el que él necesariamente semueve una nueva oportunidad de rebelión – ya no de revolución – y de reinvindicación de laMujer-Coyote-Máquina, aprovechando la promiscuidad típicamente postmoderna de una tec-nocultura que se comporta como si se tratase de naturaleza viva: una cultura en la que se di-suelve el Sujeto centralizador e idéntico en cuanto trasunto idealizado del varón blancoheterosexual, en la que reaparece el instinto animal en el universo del cyborg, siguiendo laprofecía nietzscheana, etc. Pero el optimismo latente de este tecnofeminismo (una nueva va-riante marxista del postmodernismo) no parece ser el elemento dominante de la cultura ci-bernética actual . . . Más bien al contrario, parece que estuviéramos asistiendo en estaspostrimerías de siglo y del milenio [Duque escribe a fines de siglo xx] a una extrañísimasuerte de tecnoespiritualidad laica . . .” (173). Este debate es para otro momento; el librodonde se encuentra el artículo de Duque, Arte, cuerpo, tecnología (2003), no tiene pérdida.
Creo necesario sugerir que un adecuado relevamiento del campo ligado
a la categoría de lo poshumano necesita girar hacia la filosofía de la tecno-
logía, teniendo en cuanto el doble horizonte global/continental. En su seminal
trabajo Machine Ethics: Critical Perspectives on AI, Robots and Ethics, Gun-
kel revisa las propuestas de Heidegger (cf. infra), cuestiona una definición
puramente instrumentalista de la tecnología y se pregunta si debemos admitir
a las máquinas a la comunidad de sujetos morales. Jacques Elull, mucho
antes, sostenía que la tecnología debe ser considerada un “organismo” que
“tiende a la finalidad y a la autodeterminación: es un fin en sí mismo” y por
ello se transforma en la “fuerza creadora de una nueva ética” (386, 396) y
Hans Jonas propone en su filosofía de la tecnología que, dada la condición
de nuestros tiempos, “nada más natural que el pasaje de los objetos de la
tecnología a la ética de la tecnología, de las cosas manufacturadas a las obli-
gaciones y responsabilidades de sus fabricantes y usuarios” (200). Y exac-
tamente sobre esto reflexiona María Luisa García-Merita cuando examina
la interacción/intersección en “Tecnología y naturaleza humana”, estudio in-
cluido en Philosophy of Technology in Spanish Speaking Countries, e indica
que la tecnificación de la naturaleza establece una nueva dimensión de res-
ponsabilidad social para los científicos e ingenieros que no puede ser evadida
“apelando a la neutralidad de la ciencia y la tecnología” (146-147).
En “La pregunta sobre la tecnología” (1954) Martin Heidegger decla-
raba que la esencia de la tecnología no es tecnológica (252) y concluía que
la tecnología es un modo de de-velar, de des-ocultar el ámbito donde ale-
theia – la verdad – ocurre (255). Habermas se preguntaba si el cambio en
nuestra identidad transformaba nuestra moralidad. La respuesta no puede
sino ser afirmativa, pero no por ello apocalíptica. Si nuestro Dasein es cada
vez más un ser-(tecnológico)-en el mundo, estas ficciones del cuerpo tec-
nológico que hemos recorrido hoy apuntan a de-velar cuestiones que hasta
hace poco parecían perimidas debajo del malentendido “todo vale” posmo-
derno: moral, sujeto, identidad, lenguaje. Hacia allí se dirige el final de
“Conversaciones con Yoni Rei”; el personaje desarrolla un lenguaje incom-
prensible mediante un implante para “revolver el lenguaje, y hacer del len-
guaje un revólver” (72). Una nueva moral tal vez necesite un nuevo
lenguaje, crítico y creativo, y son los decires del arte lo que terminan siendo
esenciales para entender nuestro futuro como especie.
Obras citadas
Braidotti, Rosi. The Posthuman. Polity, 2013.Brescia, Pablo. “La era de los tecnobebés: Juan José Arreola y el modelo crítico de la ciencia
ficción”. En Revista Iberoamericana, vol. 78, núms. 238-239, 2012, pp. 91-107.
TECNOCUERPOS EN EL CINE Y LA LITERATURA 269
Brescia, Pablo. “Great Expectations? Latin American Science Fiction and Canon (Con)figu-rations”. En Peter Lang Companion to Latin American Science Fiction. Eds. Silvia G.Kurlat Ares and Ezequiel de Rosso. Peter Lang, 2021, pp. 91-103.
––––––. “Sleep Dealer y el México futuro: ¿borrón y cuenta nueva?” En Nationbuilding enel cine mexicano desde la Epoca de Oro hasta el presente. Eds. Friedhelm Schmidt-Welley Christian Wehr. Iberoamericana/Vervuert, pp. 275-282.
Brown, J. Andrew. Cyborgs in Latin America. Palgrave Macmillan, 2010.Castagnet, Martín. Los cuerpos del verano. Factotum, 2012.Colanzi, Liliana. “Cuerpos que desaparecen: mercado, tecnología y animalidad en Los cuer-
pos del verano de Martín Felipe Castagnet”. En Revista Iberoamericana, vol. 36, 2020,pp. 131-146.
L. Bell, Andrea and Yolanda Molina-Gavilán (Eds). Cosmos Latinos: An Anthology ofScience Fiction from Latin America and Spain. Wesleyan University Press, 2003.
Cruz-Gunerth, Gerardo. “Yoni Rei: construcción y destrucción de un cuerpo poshumano”.En Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve, n. 14, 2021, pp. 46-57.
Duque, Felix. “De cyborgs, superhombres y otras exageraciones”. En Arte, cuerpo, tecnología.Ed. Domingo Hernández Sánchez. Universidad de Salamanca, 2003, pp. 167-187.
Ellul, Jacques. “The ‘Autonomy’ of the Technological Phenomenon”. En Philosophy of Tech-nology. The Technological Condition. Eds. Robert C. Scharff and Val Dusek. BlackwellPublishing, 2003, pp. 386-397.
Ferrando, Francesca. Philosophical Posthumanism. Bloomsbury, 2019.García-Merita, María Luisa. “Tecnología y naturaleza humana”. En Philosophy of Technology
in Spanish Speaking Countries. Ed. Carl Mitcham. Kluwer Academic Publishers, 1993,pp. 145-151.
Ginway, Elizabeth. “The Politics of Cyborgs in Mexico and Latin America”. En Semina:Ciencias Sociais e Humanas, vol. 34, núm. 2, 2013, pp. 161-172.
Gomel, Elana. “Science (Fiction) and Posthuman Ethics: Redefining the Human”. En TheEuropean Legacy, vol. 16, núm. 3, 2011, pp. 339-354.
Goodwin, Matthew. “Virtual Reality at the Border of Migration, Race and Labor”. En Blackand Brown Planets. The Politics of Race In Science Fiction. Ed. Isaiah Lavender III. Uni-versity Press of Mississippi, 2014, pp. 163-175.
Gunkel, David. The Machine Question: Critical Perspectives on AI, Robots and Ethics. MIT,2012.
Habermas, Jurgen. The Future of Human Nature. Polity, 2003.Hamner, Everett. “Virtual immigrants. Transfigured Bodies and Transnational Spaces in Science
Fiction Cinema”. En Simultaneous Worlds. Global Science Fiction Cinema. Eds. JenniferL. Feeley and Sarah Ann Wells. University of Minnesota Press, 2015, pp. 154-170.
Haraway, Donna. “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in theLate Twentieth Century”. En Philosophy of Technology. The Technological Condition,pp. 429-450.
Hayles, N. Katherine. How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literatureand Informatics. University of Chicago Press, 1999.
Heidegger, Martin. “The Question Concerning Technology”. En Philosophy of Technology.The Technological Condition, pp. 252-264.
Hoeg, Jerry. Science, Technology and Latin American Narrative, in the Twentieth Century andBeyond. Lehigh Univerity Press, 2000.
Jiménez Barrera, Joaquín Lucas. “Del capitalismo de lo somático a la tecnología de la afec-tividad. Representación de las subjetividades neoliberales en Los cuerpos del verano(2012) y Kentukis (2018)”. EnMitologías hoy. Revista de pensamiento, crítica y estudiosliterarios latinoamericanos, vol. 22, 2020, pp. 88-101.
Jonas, Hans. “Toward a Philosophy of Technology”. En Philosophy of Technology. The Tech-nological Condition, pp. 191-204.
López Pellisa, Teresa. Patologías de la realidad virtual. Cibercultura y ciencia ficción. Fondode Cultura Ecnómica, 2015.
270 PABLO BRESCIA
Mosquera, Mariano Ernesto. “De matrices, híbridos y síntomas. Ciencia ficción y realismoen tres novelas latinoamericanas contemporáneas”. Mitologías hoy. Revista de pensa-miento, crítica y estudios literarios latinoamericanos, vol. 22, 2020, pp. 281-296.
Malzberg Barry N. “The Number of the Beast”. Speculations on Speculation. Theories ofScience Fiction. Eds. James Gunn and Matthew Calendaria. The Scarecrow Press, 2005,pp. 37-40.
Mercier, Claire. “Cuerpos nómades en Impuesto a la carne de Diamela Eltit y Los cuerpos delverano de Martín Felipe Castagmet. Resistencias posthumanas”. En Mitologías hoy. Revistade pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos, vol. 22, 2020, pp. 123-140.
Nayar, Pramod K. Posthumanism. Polity, 2014.Pepperell, Robert. The Posthuman Condition: Consciouness Beyond the Brain. University of
Chicago Press, 2009.Poster, Mark. “High-Tech Frankestein, or Heidegger Meets Sterlac”. En The Cyborg Expe-
riments. The Extensions of the Body in the Media Age. Ed. Joanna Zylinska. Continuum,2002, pp. 15-32.
Posthuman Bodies. Eds. Judith Halberstam and Ira Livingston. Indiana University Press,1995.
Robinett, Jane. This Rough Magic. Technology in Latin American Fiction. Peter Lang, 1994.Rojo Solís, Juan José. “Conversaciones con Yoni Rei”. En Yonkie + Ruido gris. Pellejo, 2012,
pp. 61-73.Sibilia, Paula. El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Fondo
de Cultura Económica, 2009.Sleep Dealer. Dir. Alex Rivera. 2008.Tobin, Stephen C. “Televisual Subjectivities in Pepe Rojo’s Speculative Fiction from Mexico:
1996-2003”. En Alambique. Revista académica de ciencia ficción y fantasía, vol. 4,núm. 1, 2016, pp. 1-18.
Vint, Sherryl. Bodies of Tomorrow. Technology, Subjectivity, Science Fiction. University ofToronto Press, 2007.
Yehya, Naief. El cuerpo transformado: Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en larealidad y en la ciencia ficción. Paidós, 2001.
Zylinska, Joanna. “The Future . . . Is Monstruous: Prosthetics as Ethics”. The Cyborg Expe-riments. Extensions of the Body in the Media Age. Continuum, 2002, pp. 214-236.
TECNOCUERPOS EN EL CINE Y LA LITERATURA 271
Tecnología, tiempo y política en Trilogía de la
guerra de Agustín Fernández Mallo
Jesús Montoya Juárez
Heterocronía para un tiempo atemporal: la metáfora de la
arqueología en la narrativa reciente
DesDe la primera década del siglo xxi resulta legible, en muy diversas pro-puestas artísticas, culturales o literarias, un mismo malestar derivado deldiagnóstico de una cierta idea de parálisis fruto de una aceleración inéditaen la circulación de los signos que, emancipados de su referente externo,promovían una noción de realidad crecientemente desmaterializada, y deuna idea de tiempo, a ella vinculada, que carecía de densidad o anclajes enlo real. el “tiempo cero” del capitalismo global (Lipovetsky), la condición“posthistórica”, de inspiración baudrillardiana, lyotardiana y vattimiana (cfr.Racionero),1 o la “inmovilidad cadavérica de un eterno presente” (Virilio),son paradigmas que aluden a una temporalidad desprendida de la acelera-ción implosiva del capitalismo postindustrial, que relega a la obsolescenciaun espectro cada vez mayor de la vida cotidiana y absorbe en su estructuratoda agencia política vinculada a concepciones alternativas del tiempo. estediagnóstico, ya formulado con lucidez por Fredric Jameson, resulta vigentequizás hoy más que nunca, derivándose de él dos problemas: por un lado,el modo en que quedan relegadas cada vez más esferas de lo cotidiano alámbito de lo obsoleto, que – como apunta Huyssen – “objectively shrinks
1 Concepto aplicado a los estudios históricos al que dan sentido dos juegos de fenómenos:por un lado, el fin de la hegemonía cultural occidental, “derivado de la presión de las culturaslocales por abrirse espacios propios en el proceso global de la formación de imágenes”; y, deotra parte, a “la transformación profunda de los hábitos contemporáneos, capaces de super-poner y presentar como simultáneas culturas históricas muy alejadas, en virtud de la genera-lización de fenómenos tales como los viajes, las publicaciones, las visitas a los museos o elconsumo masivo de las posibilidades tecnológicas abiertas por la radio, la televisión, las com-putadoras, etcétera” (Racionero 20).
CAPÍTULO DIEZ
the chronological expansion of what can be considered the present” (Huys-sen 26). Por otro, un debilitamiento del mañana o de la capacidad que tenemosde imaginarlo,2 de ahí que las proyecciones al futuro adopten mayoritaria-mente en los últimos años la textura de la distopía y que el futuro imaginadopor la ficción suela ser cada vez más el yacimiento arqueológico desde elque rastrear las ruinas de nuestro presente.
en consecuencia, en la agenda del arte contemporáneo prolifera la ideade una necesaria subversión de la monocronía imaginada de la globalización(Hernández Navarro, Develar), con objeto de dinamizar la parálisis históricaque nos aboca a un Apocalipsis social y ecológico (cfr. Bourriaud; Laddaga;speranza).el siglo xxi se ha llenado progresivamente de propuestas quepretenden arrebatar al “tiempo atemporal” (Castells) del capitalismo tecno-lógico fracciones de un presente ampliado, revelándose en ellas la hetero-cronía como un valor artístico clave donde, más allá de invocarse unanostalgia,3 se manifiesta el desiderátum de explorar la estructura hojaldradade la contemporaneidad, sus destiempos y espacios intersticiales, develandocon frecuencia los microrrelatos de los vencidos (Noguerol), vale decir, lastemporalidades otras de los perdedores de la globalización (cfr. MontoyaJuárez, La Suisse). Así el nuevo estadio del capitalismo global propio delnuevo siglo tendría su respuesta en una serie de paradigmas artísticos emer-gentes en que se atestigua la voluntad de articular o activar una agencia po-lítica capaz de contribuir a una nueva toma de la Bastilla, aunque sea esta“invisible o proteiforme” (Bourriaud 65), un diagnóstico o una militanciaen posturas que, lejos de exhibir una fascinación más o menos pesimista oesclerotizada ante la pérdida de densidad de lo real, cuestión común en nu-merosas estéticas posmodernistas, reivindican ahora lo radicante, el noma-dismo y la idea de red como ethos del arte, como principio compositivo yexploratorio de negociaciones, formas identitarias y temporalidades hete-rocrónicas, búsquedas que Bourriaud reúne bajo el signo común de lo quellama altermodernidad, en las que suelen ser comunes el juego con el mon-taje, el empleo más o menos desviado de la tecnología y la atención a lacultura material de nuestro tiempo.
este renacido interés por la conjunción de redes, tecnología y culturamaterial – fisicidad de objetos, mercancías y residuos – resulta también unanota común en una parte de la narrativa en español a ambos lados del Atlántico,sobre todo de aquella que se hace cargo del presente y las transformaciones
274 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
2 Como han reflexionado, entre otros, Molinuevo, Fisher o speranza.3 Uno de los aliados más eficaces de la economía de mercado también omnipresente en
la cultura contemporánea. sobre las relaciones entre mercado, nostalgia y memoria véase eltrabajo de Andreas Huyssen (Huyssen).
que el estatuto de realidad en nuestro tiempo sufre. Como he señalado envarias oportunidades (Montoya Juárez, Arqueologías, Globalización; Haciauna arqueología), desde fines de la primera década del siglo un crecientenúmero de obras literarias ancladas en el presente, y atentas al juego de me-diaciones desde el que posible aprehenderlo,4 más allá de explicitar una fas-cinación por los efectos de los medios sobre la percepción, o de incorporarun lenguaje o una serie de técnicas narrativas adaptadas a partir del contactocon la tecnología visual y digital contemporánea, despliegan lo que he lla-mado una dominante arqueológica en la construcción de sus imaginarios,dominante que – pienso – resulta la contracara de un realismo que describelos modos en que la realidad se desmaterializa. La literatura de la últimadécada se vuelve crecientemente consciente de que, quizás, los desechos ola basura definan más ajustadamente el estatuto sociológico de nuestrotiempo que la pulcritud inmaterial de las redes. La pregunta por “las repre-sentaciones que ordenan la realidad social” se responde del mejor modo,como apunta Gabriel Gatti, “sondeando en los estercoleros de la moderni-dad, en la basura, esa materia disociada de sus sentidos” (Gatti 2). La basuradefine el tiempo del Antropoceno, o del Capitaloceno, donde se acumulan“estratos geológicos” de residuos simbólicos, mercancías, productos y des-echos materiales generados por el ser humano.
Por eso la arqueología – en la medida en que invoca a un tiempo hete-rocronía y cultura material – resulta una metáfora adecuada para pensar eltipo de relación que muchos discursos literarios sostienen cada vez más enesta última década con el sensorium simulacional de nuestro siglo (cfr. Mon-toya Juárez, Globalización). Desde esta idea habría que pensar cómo la na-rrativa de la última década se puebla de ruinas o, más que de eso, de desechosy residuos materiales y simbólicos, que parecen dar un testimonio de aquelloque los procesos globalizadores y la penetración del sensorium simulacionaldel nuevo siglo parecen no poder reciclar, asimilar o absorber (cfr. MontoyaJuárez, Hacia una arqueología). De este fenómeno amplio constituye unbuen ejemplo la obra reciente de Agustín Fernández Mallo de la que, a con-tinuación, voy a ocuparme.
Tecnología y tiempo en Trilogía de la guerra: una estética de la
complejidad
Trilogía de la guerra (2018) es, a mi modo de ver, la novela más completay ambiciosa del autor, y también es la obra donde con más nitidez se mani-
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 275
4 Condición básica de lo que he dado en llamar narrativas del simulacro (cfr. MontoyaJuárez, Narrativas).
fiesta esta dominante arqueológica que vengo explorando.5 Desde su saltode Alfaguara a seix Barral, Fernández Mallo parece acometer proyectos na-rrativos donde se reitera una voluntad de escapar de la estructura fragmen-taria o, mejor dicho, fasciculada6 e híbrida de sus primeros textos, para adoptaruna estructura narrativa – aunque ternaria y no exenta de complejidad – másconvencional.7 entiéndase mejor: tanto Limbo (2014) como Trilogía de laguerra presentan una estructura que se aleja del formato textovisual delblog y regresan al régimen de visualidad común o habitual en la narraciónen papel. La última de estas dos novelas se divide en tres libros o secciones,aparentemente independientes, que presentan asuntos y narradores distintos.La primera sección – titulada “isla de san simón (combustibles fósiles)” –principia en la asistencia de un escritor, avatar autoficcional del autor, a uncongreso sobre internet celebrado en esta isla de la ría de Vigo. en un segundomomento de este primer libro, que se subdivide a su vez en tres extensosapartados, este mismo narrador reaparece en Nueva York, donde encontraráinesperadamente algunas pistas más que lo llevarán a iniciar un recorridoque unirá las pistas de la historia de uno de los represaliados en la cárcelfranquista que fue, durante la Guerra Civil, san simón. el periplo de esteprimer narrador termina en Cabo Polonio, Uruguay, adonde acudirá paraentrevistarse con uno de los implicados en dicha historia, para cerrar dealgún modo su búsqueda. el segundo libro, titulado “Mickey Mouse ha cre-cido y ahora es una vaca”, abandona la autoficción. Aparece protagonizadopor Kurtz, veterano de la guerra de Vietnam y ex astronauta del Apolo xi,acompañante de Armstrong, Aldrin y Collins aunque no llegara a apareceren vídeos ni fotografías lunares por ser él el encargado de portar la cámaray haber firmado un pacto de silencio con la NAsA para no divulgar su pre-sencia en la Luna. esta segunda sección es, quizás, la más compleja y abier-tamente ficcional de las tres. La diégesis abarca varias décadas y transcurrepor toda la geografía estadounidense. Por último, el tercer libro, “Norman-día: los amos de la noche”, más sencillo en su estructura, describe el viaje
276 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
5 He examinado esta dominante arqueológica de la obra de Agustín Fernández Mallo, unautor que ha reflexionado teóricamente sobre esta idea, a propósito de Limbo en otro trabajoprevio (cfr. Montoya Juárez, Hacia una arqueología).
6 Particularmente visible en Nocilla Dream. sobre estas primeras obras han subrayadosu condición fragmentaria críticos como Ródenas Moya, Pron o Pulido Tirado. Precisamente,Agustín Fernández Mallo se ha rebelado en varias oportunidades contra la idea de fragmen-tarismo con la que se recepcionó su obra en sus inicios. Así, afirma en Teoría general de labasura: “las llamadas obras fragmentadas se entienden como una sucesión o collage en elque las únicas uniones son yuxtaposiciones (. . .), pero esta asunción es contradictoria con lapropia definición de obra, o dicho de otra manera, afirmar que una obra es fragmentada equi-vale a no haber entendido la mecánica interna de la misma” (195).
7 Algo que ya sucedía en Limbo.
a las playas de Normandía donde se produjo el Desembarco de las tropasaliadas en la ii Guerra Mundial de una narradora femenina, expareja del es-critor y narrador del primer libro, que aparentemente parece haber fallecido.La división ternaria sería apenas la estructura superficial del texto, porqueen lo profundo la novela responde a lo que el autor ha teorizado como “re-alismo complejo”.8 el texto sugiere la idea de una producción semiótico–artística basada en la reelaboración de materiales ajenos y propios, no tantoexplorando la noción de exonovela (Fernández Mallo, Exonovela; Teoría)que teorizara en algunos de sus ensayos, sino haciendo ingresar una ingentecantidad de motivos, imágenes y referencias de diversos estratos culturalesen el seno de la narrativa en papel, en un juego intertextual, intermedial y,en ocasiones, transmedial9 donde cada producto, cada imagen, cada medio,10
el ejercicio mismo de la palabra en cualquier formato, o los actos de lospersonajes – de entenderse estos como una performance sobredeterminadapor mensajes provenientes, bien de la llamada alta cultura, bien de la culturade masas – se convierten en un hipervínculo que remite ante todo a otro lugarde la propia novela, así como también a su exterior, presuponiendo a un lectorpremunido de una conexión a internet, un “lectoespectador”, en palabras deMora (El lectoespectador), acostumbrado a la aceleración discursiva de lasimágenes digitales y capaz de establecer múltiples enlaces a través de hi-pervínculos, dotando a la vez a la novela de una textura que podemos apre-ciar, junto al propio autor que la escribe, como “compleja”.11
Tiempo en red. Tecnología, literatura y agencia política
el concepto de red es básico en la configuración de esta noción de com-plejidad en la obra del escritor gallego, si bien esto no es algo exclusivo de
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 277
18 en Teoría general de la basura.19 Una de las marcas de la narrativa de Fernández Mallo ha consistido en su tendencia a
expandirse por diferentes producciones online, muchas de ellas publicadas en su blog “elhombre que salió de la tarta”, sin las que no se puede tener el mapa completo de su proyectonarrativo. La “Trilogía Nocilla” se complementa con el mediometraje Proyecto Nocilla, con-figurando lo que hoy se conoce como “transmedia storytelling” (Ver a este respecto Henseler,Pantel o Calles).
10 se reitera el ejercicio, habitual en la poética de Fernández Mallo, de incorporar encrudo las imágenes fotográficas al texto, convirtiendo la novela en un “texto-imagen (image-text)” (Mitchell) o en un iconotexto (Wagner). De igual manera, se reedita el smithsonianoviaje performativo – en versión digital – a través de Google Earth, en algunos de los pasajesecfrásticos o textovisuales (Mora, El lectoespectador). sobre la cualidad iconotextual, inter-medial y transmedial de la obra de Fernández Mallo resultan imprescindibles los trabajos deCalles, saum-Pascual y Pantel.
11 Ver a este propósito las observaciones que hace el autor en Teoría general de la basura.
esta novela. De hecho, la episteme reticular ha sido una de las claves teóricasdefinitorias de “lo mutante”, de acuerdo a algunos de los planteamientos crí-ticos más relevantes sobre las obras de esta generación (ilasca, Le reséau; Lapoética). No obstante, en pocos autores esa aparente heterogeneidad de es-pacios, tiempos y personajes que integran la trama esconde una trabazón mássólida. Particularmente en esta novela, las tres narraciones extensas que lacomponen aparecen conectadas por numerosas imágenes, metáforas y objetosque establecen infinidad de relaciones semánticas entre sí, en las que, comoapunta Pozuelo Yvancos (Trilogía), prima la metonimia. Dichas imágenes, alirrumpir en otros contextos, conservan una constante que permite identificar-las, así como reconocer en ellas su signatura o procedencia temporal. esteprocedimiento permite a Fernández Mallo articular una idea de tiempo quedescribe como “topológico”, una temporalidad inspirada en el funcionamientode la Red y que desarrolla por extenso en Teoría general de la basura:
se entiende, así, por tiempo topológico aquel que busca asociaciones entre objetos, ideas oentes que se dan simultáneamente, en una superficie o volumen de puntos del acontecimientopresente, aunque algunos de esos objetos, ideas o entes hayan sido originados hace siglos yotros hace apenas un minuto (Teoría 168).
Los ejemplos son abundantes, pero hay algunos que dan idea de cómo latotalidad de la novela se quiere una red que transmuta ese tiempo atemporalpropio de los flujos comunicativos informáticos (Castells) en una estructuraque subraya la condición heterocrónica del presente, donde todos los tiem-pos asíncronos se solapan sin borrarse del todo y, como nos recuerda la úl-tima narradora al transcribir las ideas del personaje del escritor, “las cosasvan mezclándose hacia atrás” (Fernández Mallo, Trilogía 466). Rastreemospor ejemplo la presencia del texto de Carlos Oroza, cuyo verso – desgajadodel resto del poema – “es un error dar por hecho lo que fue contemplado”,tal vez el una resumida denuncia del simulacro – alcanza pronto el estatuto deleitmotiv. el texto es recordado por el narrador, transparencia entre autofic-cional12 y autobiográfica del autor, en el primer libro, quien apunta cómohabía oído hablar de la isla porque, entre otras cosas, Oroza recibió un ho-menaje precisamente en ella. san simón, ubicada frente al pueblo gallegode Redondela, en la Ría de Vigo, es el recinto rehabilitado por la Fundaciónisla del Pensamiento (de existencia real) para la celebración de eventos. enella tiene lugar ahora el congreso cool “Netthinking”, sobre internet y redessociales, al que asiste el narrador. el verso de Oroza – empleado además como
278 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
12 Para un análisis exhaustivo de las estrategias meta y autoficcionales en las novelas quecomponen el denominado “Proyecto Nocilla” véase el trabajo de Marco Kunz (Mutaciones).
paratexto inicial – genera una constelación semántica a lo largo de los treslibros, y esto mismo ocurre con cada imagen y cada objeto que sale al pasoen la lectura. este principio compositivo genera una progresión en red dela obra, pese a estar estructurada y cohesionada narrativamente como un re-lato y, por tanto, proponerse para una lectura lineal.13
el verso de Oroza reaparece en el mensaje que recibe el escritor cuando,de regreso a la isla de san simón, se aloja allí tiempo después de haber con-cluido el congreso sobre internet al que ha asistido, escondido ahora del restodel mundo para llevar a cabo un proyecto a caballo entre la investigaciónhistórica y la performance artística. en esta segunda visita la isla está des-habitada. si bien hay energía eléctrica, las infraestructuras efímeras puestasen marcha con motivo del congreso se han desmantelado y sus edificios estánabandonados y vacíos. el mensaje que recibe el personaje le llega despuésde varios días recluido, sin conexión a internet ni cobertura de móvil, y haberiniciado una modificación en sus rutinas para demorar cada día una hora elinicio de la jornada, tratando de producir en su propio cuerpo un efecto dejetlag, una dislocación performativa de la temporalidad, similar a como ocu-rre en los viajes transatlánticos, sin necesidad de moverse de san simón:
Uno de esos días, en tanto desayunaba a las tres de la tarde, en mi habitación, con el televisorencendido pero sin volumen, doy un salto en la silla al oír el pitido de llegada de un mensajea mi teléfono. el corazón se me encoge a la mitad cuando me aproximo y leo en la pantalla:“es un error dar por hecho lo que fue contemplado”. Me quedo entonces muy quieto, comoesperando que algo ocurra (Fernández Mallo, Trilogía 67).14
La novela está llena de ejemplos o propuestas en lo micro y en lo macroque buscan subvertir la temporalidad. La narradora del último libro, “Nor-mandía: los amos de la noche”, viaja a esa región francesa por expreso deseode su compañero, para enviarle un último mensaje a su buzón de voz, ree-ditando un viaje previo que ambos hicieron a esa misma costa francesa añosatrás. A su vez, Normandía está también de algún modo duplicada en el pri-
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 279
13 Leer los diferentes relatos en otro orden es perfectamente posible. De hecho, los acon-tecimientos que se narran quedan iluminados de otro modo cuando se invierte el orden de lec-tura. La diégesis de la novela invitaría a pensar, si se sigue un orden cronológico en losacontecimientos que se cuentan, en leer el libro segundo, el primero y el tercero, en este orden.
14 está nevando, en san simón, cuando el personaje recibe este mensaje. Al mirar lashuellas sobre la nieve, tanto las suyas como las de diferentes animales, el narrador señala“pensaba en ellas como se piensa en la pisada de un astronauta, pero no un astronauta pionerocomo por ejemplo lo fue Neil Armstrong, sino un astronauta para un acabamiento, un astro-naura para un final” (Trilogía 67). Como vemos, una miríada de microscopías a cada páginarefuerza el tejido asociativo que cohesiona a nivel semántico los tres libros de la novela. Kurtz,el protagonista de la segunda sección, es ese cuarto astronauta, “el astronauta para un final”,sobre el que se especula aquí.
mer libro, aparece al comienzo de la primera sección de la novela, cuandose nos apunta que el narrador conserva en la mesa de luz del cuarto de sansimón una piedra “de basalto negra” recogida en “la cuneta de una carreteraen el norte de Francia” (Trilogía 18). La piedra es un objeto material ex -traído de esa área geográfica, duplicación levemente distorsionada queconserva por contigüidad la materia, una analogía más metonímica que me-tafórica, las preferidas en la novela. ese vínculo o conservación de algúnpunto de contacto con el resto de la red de objetos que aparecen en el textopone de nuevo en relación ese verso con Normandía, a esta región francesacon shangái y a shangái con una habitación de hotel en Los Ángeles, Ca-lifornia, donde Kurtz, el narrador del segundo libro, ve por televisión cómose inaugura el primer Kentucky Fried Chicken en aquella ciudad asiática.en la imagen televisiva – solo lo sabremos al leer el tercer y último libro dela novela –, bajo el disfraz de la mascota de la cadena, está el escritor y na-rrador del primer libro, que nos ha contado la primera de las historias. Fueen shangái donde el escritor y la narradora del tercer libro se conocieron, yel primer lugar donde aquel pronunció ante ella el verso de Oroza. Comovemos, los tres libros están conectados por una red de asociaciones y des-plazamientos semánticos extraordinariamente coherente.
La idea de lo fractal, concepto sobre el que la novela reflexiona en variospasajes, de nuevo, permitiría un itinerario por asociaciones semánticas quelo convertirían en un leitmotiv estructurante, o en un “polo de atracción”.15
Lo fractal se ha asociado con los copos de nieve, en el primer libro, en sansimón, e igualmente con la costa de inglaterra, fuente de inspiración deMandelbrot, en el tercer libro, donde también se conecta el concepto con elcrecimiento de los cánceres. Tras un largo etcétera podríamos concluir quelo fractal, iteración autorrecursiva que se contiene a sí misma, ilumina laforma de progresión de la novela. sentada en la arena de una playa nor-manda la narradora de esta última sección pretende enviar el mensaje que,se nos cuenta entonces, había sido la primera frase que su pareja le dedicóen su primer encuentro en shangái, mientras este consultaba la pantalla desu teléfono móvil (de nuevo un objeto replicado mil veces, como todos losque aparecen en la novela, como todo en las sociedades pergeñadas por eldiseño industrial, donde, como nos recuerda Latour, Naturaleza y culturahan borrado su distancia): “es un error dar por hecho lo que fue contem-plado”. Un verso que viaja como escritura (no como audio, como había sidola inicial intención de la narradora, de haber respetado la última voluntad desu pareja), pero que aparece como “leído” en la pantalla del móvil por al-
280 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
15 Términos que emplea el propio Fernández Mallo a propósito de su “Trilogía Nocilla”(cfr. Fernández Mallo, Topological).
guien que, teóricamente, como se nos informa en la novela, “ha desapare-cido sin dejar rastro”. inferimos su muerte de lo que se nos relata al co-mienzo de ese tercer libro.16 No se verosimiliza en la narración la razón porla que este mensaje de texto llega a destino, pero ese “monigote” – iconoque en el móvil permite saber que otro nos lee – nos hace pensar de inme-diato en aquel otro mensaje recibido en la primera sección por el primer na-rrador en san simón.
Como vemos, Oroza viaja por toda la novela de muy diversas maneras,del pasado al futuro y del futuro al pasado, atravesando los tres libros, tam-bién por el espacio físico, material, del objeto novela, de fuera del textohacia dentro de este, ingresando a la trama desde el paratexto inicial. Delmismo modo, atraviesa la topografía recorrida a lo largo del relato, desdelo local – la Ría de Vigo – a lo global – shangái, Los Ángeles o Nueva York,entre otros muchos lugares –, en un loop o una espiral que se va enrique-ciendo con nuevos materiales en cada giro, con cada contexto. el verso delpoeta gallego es uno de los innumerables actantes que coadyuvan a la dis-locación temporal que propone esta novela, que construye una idea detiempo en red.
Así, la novela parece proponerse como un intranet donde todo lo quees, ha sido y será está de un modo u otro conectado, formando parte del mismoinstante, dándose una traducción poética de una lógica “gödeliana, autorre-ferencial, recursiva, autoaplicable, rizomática, en donde, básicamente – comoapunta slavoj Zizek – no existe un centro o motor sino que el todo está si-multáneamente en cada una de las partes” (Zizek 295-297). La novela estállena de transparencias metaficcionales sobre esta idea. Así, por ejemplo,la descripción que hace el narrador del primer libro del trabajo de Rodolfo,fotógrafo y videoartista neoyorquino amigo del protagonista: “La técnicade narración de Rodolfo consistía en lo que puedo llamar modelo de capas:no procedía por zonas del parque, sino que cada día contaba algo general yreferente a su totalidad, relato que se superponía a lo contado el día anterior,y así sucesivamente” (Fernández Mallo, Trilogía 129). Del mismo modo,Fernández Mallo hace sucederse pasajes donde ideas y objetos previamentemencionados en el texto cambian su rol, su posición, su significado, peroarrastran a lo largo de la novela esa presencia casi física de los mismos.Quizás, la mejor formulación de esta temporalidad en red corre a cargo dela narradora del tercer libro, cuando recuerda el encuentro inicial con su pa-reja, mientras este trabajaba como mascota humana en shangái, instante en
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 281
16 “Normandía: los amos de la noche” comienza relatando una anécdota: “una noche,hace muchos años, (. . .) él dejó el cuchillo sobre la encimera y me dijo: – Querida, si memuero, llámame por teléfono y déjame un mensaje en el contestador” (Trilogía 383).
que este le cuenta, a propósito de un espectáculo que implica a palomasmensajeras (la novela, como vemos, solapa una enorme materialidad deredes discursivas (Kittler) a lo largo de la trama), lo siguiente: Créeme, lascosas se van mezclando hacia atrás. (. . .) en ocasiones el azar hace su apa-rición y la marcha atrás genera nuevas y sorprendentes disposiciones en lascosas, cosas que antes no existían” (Fernández Mallo Trilogía 466).
La imagen orgánica de la Red de redes – que supera la contingencia delmedio electrónico y salta a la esfera de lo cartesiano – va traduciéndose enlo micro y lo macro a lo largo de toda la obra, proponiéndose como metáfora,en el fondo, de la utopía creativa.17 La estética de Fernández Mallo se alejade planteamientos de cariz apocalíptico, propios del liberalismo humanista(Harari), nostálgico de una noción de realidad mediada por redes discursivas(Kittler) previas al simulacro tecnológico. ello no obsta para que se borre elsubrayado de cómo internet resulta un agente desmaterializador de lo real,extractor de tiempo biológico como plusvalía, desagregador de las posibili-dades de agencia política de los individuos y extraordinariamente poderosopara imponer un orden social. Ahora bien, más allá de la visión pesimistasobre la globalización tecnológica o sus efectos sociales, legible a nivel te-mático, digamos, en esta novela también parece proyectarse una actitud utó-pica que se extrapola de la consideración de las posibilidades que ofrece unuso estético de la Red. A nivel de la trama, esta dimensión utópica se revelaen última instancia en el hecho de que una comunicación es posible a travésde medios, lugares y tiempos, sugiriendo la idea de trasceder la pérdida, talvez la muerte, obstáculo definitivo. el náufrago de La invención de Morel(1940) encuentra al fin en Trilogía de la guerra la posibilidad de comunicarsecon Faustine, en un diálogo que atraviesa diversos planos en esa iteraciónfratal. emplea Fernández Mallo una hermosa metáfora que hace entenderbastante bien esta dimensión positiva de la gramática de la Red para trabajarsobre la idea de tiempo, en un ensayo hermano de esta novela, publicadounos meses después, que podría considerarse perfectamente como la “exo-novela” que permite pensar tanto Limbo como Trilogía de la guerra:
282 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
17 Una idea ya legible en su Proyecto Nocilla y sobre la que el propio autor ha reflexion-ado con anterioridad: All of these connected objects, ideas or entities, be they originals, copies,or errors, old or new, coexist on the internet, a physical and symbolic space in which time re-ally seems to be the sum of all times, of all the layers of time. This is one of the places wherethe “topological time” to which i referred earlier takes shape. The screen is continuously re-freshed without harm to or loss of material (apart from when the hard drive crashes) so thatwe can arrive to a place of “topological time” through successive layers of existing archives.i think that the internet – and this is one of the points i’ve been driving at – is a contemporaryarcheology. That’s why i began by saying that i’m interested in archeology, because i perceivethis characteristic in my work as well. i see the online network as a great Container of Time inwhich time has been paradoxically erased” (Fernández Mallo, Topological 66).
internet es un océano al que vamos tirando cosas, algunas van al fondo, otras flotan y otrasquedan suspendidas entre el fondo y la superficie; todas son llevadas por unas corrientes queno llegamos a controlar. Y que esos objetos estén en el fondo, en la superficie o en suspensiónno depende de cuándo los hayamos tirado, ni depende de lo antiguos o contemporáneos quesean, sino de una característica de cada objeto que nada tiene que ver con el tiempo: su den-sidad. si hacemos una foto de un instante de ese océano, lo que veríamos no sería el tiempocronológico de lo que hemos tirado, sino una topología que relaciona objetos, un tiempo to-pológico (Fernández Mallo, Teoría 171-172).
Hay que decir que, en cierto modo, esa “densidad” tiene que ver con el“peso” que determinados algoritmos otorgan a los productos que se arrojana ese mar – a ese tiempo topológico – más que con una propiedad de aquelloque se arroja: una razón, por tanto, estadística, numérica y económica, notanto física, determinará su “visibilidad”. si es posible contrapesar esa estruc-tura, es decir, la lógica económica que absorbe el tiempo y lo recicla en mer-cancía consumible o en plusvalía, en la ecuación que describe ese tiempotopológico ha de figurar una agencia: y esa agencia es la que permite el arte.De lo contrario, la utopía se revelaría verdaderamente naïf, máxime contodo lo que hoy día sabemos que resulta posible hacer con la conjunción deinteligencia artificial y el Big Data (cfr. sadin), en un instante de la historiaque está al borde de declararnos obsoletos como especie. Cuando la lógicaque determina el peso de los objetos es contrapesada por la creación artís-tica, parece querer expresar la novela, el tiempo atemporal de la tecnologíase transforma en una heterocronía cuyo sentido deriva de la acumulaciónde tiempos que se comunican o que se reinterpretan unos a otros para dina-mizar el contexto presente o iluminar, desde el presente, el pasado. La claveestá en la capacidad de intervención del sujeto posthumano que representael artista para leer esas conexiones. esta parece ser una de las tesis que seinfieren de la lectura de la novela: el arte como dispositivo capaz de propo-ner un ordenamiento nuevo de las posibilidades que ofrece la tecnología;el artista, un sujeto posthumano dedicado a organizar esa arqueología querescata o vuelve contemporáneos objetos que producen sentido, en una ope-ración que no borra la latencia o signatura temporal inscrita en ellos:
Me senté. Apreté el botón de encendido y, como es habitual en los PC-intel 486, el ronroneodel disco duro recordó al de una máquina de vapor. Advertí en ese momento la coincidenciacon mi número de habitación, también 486 (. . .). Cuando volví los ojos a la mesa, sobre unareproducción de Las meninas de Velázquez, que hacía de fondo de pantalla, se distribuían di-ferentes iconos de programas y carpetas. Abandoné la silla y encendí el resto de las computa-doras. A los pocos minutos tenía ante mí doce pantallas con Mari Bárbola, la enana macrocéfalade Las meninas, mirándome fijamente. Comencé a bucear en archivos, todos ellos administra-tivos. en una carpeta llamada “Origen (36)” aparecieron escaneos de páginas de libros de re-gistro de entrada de los presos entre los años 1936 y 1939, así como originales donde se
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 283
explicaban asuntos de logística e intentendencia, y fichas de detenciones acompañadas de unbreve texto redactado por la autoridad competente. Por ejemplo: “Tengo el honor de participarleque, cumplementando su orden teléfonica, se ha dispuesto en este establecimiento un serviciode estrecha vigilancia del preso que nos ocupa (. . .) ¡Viva españa! eL iNsPeCTOR. Ponteve-dra, establecimiento Penitenciario de san simón, 30 de septiembre de 1937. (50-1)
De ahí el gusto por apropiarse de medios obsoletos en la novela. Como enel pasaje que acabo de citar, donde los PC sin conexión a internet, instaladosen san simón en los años noventa, permiten acceder a los testimonios deuna historia que se hace presente en el tiempo de la narración. La tecnologíaobsoleta, como he desarrollado en otro trabajo (Montoya Juárez, 2016), fun-ciona en la poética del autor como marco para una écfrasis intemedial quepermite acceder a una dimensión heterocrónica y política de la realidad.
Novela de la “pantalla-mundo”: remediación, demeciación,
intermedialidad y transmedialidad
Reinaldo Laddaga afirmaba que la aproximación que buena parte de losartistas contemporáneos hacen a las producciones del pasado los trata comosi estas fueran “conjuntos de estratos, como yacimientos o reservas dondese han depositado elementos que debieran recogerse y preservarse” (Lad-daga, Estéticas de laboratorio 16). Tal afirmación se aviene a la última noveladel escritor gallego, donde sus narradores resultan, desde esta perspectiva,extraños o inhabituales artistas, proliferando pasajes que cabe leer comoinstalaciones y performances, de acuerdo a una poética que trabaja la com-plejidad de la ecología mediática digital y traduce estéticamente los lengua-jes convergentes de sus otros semióticos, particularmente aquellos asociadosa lo visual.
Ofrezco algunos ejemplos de empleo desviado y estético de tecnologíasde la visión en la novela. Ocurre con la fotografía, gramática visiblementeprotagonista en el pasaje iconotextual que supone la performance acometidaa partir de las imágenes incluidas en el libro documental Aillados (1996),de vital importancia en la primera sección, donde la novela nos ofrece elregistro visual de fotografías del mismo espacio en dos instantes alejadosen el tiempo, 1936 y el siglo xxi.18 el gesto de situarnos ante ese hiato entredos tiempos – el abismo o la distancia entre los cuerpos de los represaliadosy el vacío que deja su fantasma en un mismo espacio fotografiado desde lamisma perspectiva – abre un punctum decisivo en la novela, que catalizará
284 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
18 Un pasaje sobre el que, por su importancia, regresaremos en otra sección de este trabajo.
la búsqueda del narrador. el ingreso de ese otro medio se acompaña de uneco que remite a Heráclito y nos hace pensar en la circularidad del eternoretorno:19 “Me pareció estar observando dos ríos que, idénticos, corren antemí a velocidades distintas” (Fernández Mallo, Trilogía 21). el fragmentono es meramente intermedial, de acuerdo a la definición que del conceptohace la crítica (Rajewski; sánchez Mesa y Baetens20), sino que tiende a lotransmedia. La referencia al blog del personaje es la referencia al blog delautor, fuera de la ficción, en un pasaje aparentemente autobiográfico: “Abríel libro y al momento hallé otra correspondencia. Cogí la cámara y disparé.Regresé al hotel. Momentos antes de tener que ir a la cena, me conecté a laRed y subí a mi blog la fotografía del libro y la recién hecha, ambas con untexto al pie que decía: La carne”. en la entrada del 26 de abril de 2013 delblog real del autor podemos encontrar referencias a san simón, al libro Ai-llados y también esas mismas dos fotografías tomadas durante ese congreso,al que realmente asistió el autor. La entrada de ese blog lleva el mismo tí-tulo: “La carne”.21 en ella el autor se muestra sorprendido de hallarse en uncongreso sobre lo virtual en un lugar “tan marcado por lo matérico” (Fer-nández Mallo, Isla). en la frase, legible como digo en el post del blog, el tér-mino “matérico” esconde un enlace a la web Wikipedia en que se puede leerla historia de san simón, permitiéndosenos conocer cómo desde el siglo xixla isla funcionó como lazareto y leprosería, y cómo, con la represión fran-quista durante la Guerra Civil, san simón funcionó como campo para en-carcelar a la oposición republicana. Trilogía de la guerra reproduce algunode los testimonios legibles en ese museo de la memoria, en la isla, y ficcio-naliza alguno de los recogidos en Aillados, empleando la cursiva. el autor yel narrador escriben ambos el texto “la carne” en un blog ficcional y real. Laexpresión citada en ambos textos reduce a los individuos, al colectivo depresos, a la expresión material de sí – lo que compone los cuerpos –, residuo
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 285
19 La metáfora heraclitiana del río devendrá leitmotiv en la novela, en varias oportunida-des. Vinculada a la misma, aparecerá la figura de Nietzche, que adquirirá importancia en lasegunda sección de la novela, como veremos.
20 Coincidentes en limitar lo intermedial a algunas de sus tres formulaciones (intermedia-lidad entendida como una transposición de medios, como combinación de medios diversos ocomo referencia intertextual, verbal, a producciones aparecidas en otros medios, es decir, tra-ducción de lenguajes o incorporación de una referencialidad llevados de un medio a otro sinabandonar el soporte verbal, en este caso [vid. Rajewski 51-52]). Julio Prieto añade a este res-pecto que la intermedialidad y la intertextualidad no son excluyentes, sino dos fenómenos com-plementarios. La primera aporta “herramientas críticas que permiten hacer visibles fenómenos”que quedaban “fuera de foco desde la perspectiva del análisis textual”, si bien formaban partede lo que Prieto reconoce como una interxtualidad “expandida” (Prieto 9). Para un deslindeteórico detallado de estas cuestiones ecfrásticas, inter y transmediales, véase esteban.
21 Puede consultarse en el enlace http://fernandezmallo.megustaleer.com/2013/04/26/isla-de-san-simon-la-carne/.
que forma parte de las capas o sedimentos que componen el ecosistema. estareferencia a la materialidad del tiempo pensada como volumen heteróclitode ruinas o residuos físicos y simbólicos que insospechadamente componenlos espacios que recorremos se produce de manera reiterada en la novela:
Pensé que la Red, ese gran cerebro a la deriva, por fin había encontrado su cuerpo, el reci-piente en el que encarnarse, y ese cuerpo no era otro que la isla. ello incluía las rocas, los ár-boles, los pabellones, pero también la ropa, armas, tenedores, cucharas, platos, tazas,colchones, diarios personales, tinta y plumas, gafas, zapatos, medicamentos, utensilios detortura, balas certeras, balas perdidas y huesos, sobre todo huesos, que por capas geopolíticasse apilaban bajo nuestros pies. (Fernández Mallo, Trilogía 40).
este subrayado de lo corpóreo, en su elemental materialidad, teje una redde significación compleja que dialoga con el presente tecnológico con unlenguaje mudo. Otro pasaje relevante en esta exploración de los cruces entrematerialidad, cuerpos y tecnología será aquel donde cobra protagonismo laradiografía, como esas que Kurtz, el narrador del segundo libro, encuentrapor azar desmenuzadas en fragmentos microscópicos en el vómito de GeorgeBush padre [un personaje que aparece fugazmente e irradia su condiciónsimulacral o “telegénica” (Prieto, La escritura) en la esfera de realidad delpersonaje protagonista],22 radiografías que salen de un cuerpo, pero que,lejos de de revelar su interior o su estructura ósea, función que se les supone,resultan el soporte para unas cartas manuscritas dirigidas al protagonistapor su madre muerta. en pasajes como este, Fernández Mallo explora lasposibilidades de la demediación. Las radiografías se incorporan “demedia-das” (sánchez Mesa y Baetens), es decir, como objetos expoliados de suuso recto para ser integrados en una suerte de instalación o performance.La tecnología demediada, vuelta apenas el marco o el soporte para una ope-ración ajena al uso natural de la radiografía, permite una heterocronía poracumulación de tiempos, ver (o leer) algo imprevisto, proveniente de otrotiempo que, como en el caso del fragmento que comentamos, resuelve o ayudaa iluminar al menos la perplejidad presente. en este caso, el conflicto familiaro identitario del personaje.
Otro medio omnipresente en la novela es la televisión. el medio televisivoes protagonista, por ejemplo, en el pasaje en el que se trata la llamada crisisde los refugiados, asunto que aparece al final de la novela, pero que me pareceimportante destacar. en este fragmento ecfrástico, la televisión funcionacomo marco para una “remediación hipermedial”23 (Bolter y Grusin):
286 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
22 imagen, la del político apeándose fugazmente de un coche para vomitar ante el/la narra-dor/a, que de nuevo se repite en la última sección, siendo en ella Marine Lepen quien vomita.
23 sobre las dos lógicas de la remediación – traducción o incorporación de un medio en otromedio – aplicadas a la literatura latinoamericana actual, la inmediación – inmersión o borradura
vi un muro levantado con decenas de televisores sintonizados en un mismo canal, Nadal ju-gaba la final contra Federer (. . .), y en esa misma tienda otro televisor mostraba imágenes dela larga marcha de hombres y mujeres que en apoyo a los refugiados yo había visto en Hon-fleur, y en la parte inferior de la pantalla una banda informativa decía que si la climatologíaayudaba, y si no era repelida por las fuerzas policiales, la columna de apoyo esperaba llegaresa misma noche a la ciudad de Calais (Fernández Mallo, Trilogía 480).
Lo interesante del pasaje es que el mismo subvierte la tradicional asociaciónde la televisión con la idea de barrera, banalización o falsificación de lo real.en su lugar, esta visión televisiva revela un punctum que golpea a la narra-dora con la percepción de una nueva guerra, siria, un conflicto bélico queafecta al más inmediato presente de la escritura.24 No solo la realidad televi-sada ha sido compartida físicamente en otro momento por la narradora, sinoque los migrantes acceden al plano donde se mueve este personaje, materia-lizándose ante ella al arribar a la playa donde se encuentra al poco tiempode haberse producido esa visión mediada por la televisión. es más: en esteúltimo pasaje funciona, de nuevo, la tecnología como vínculo humano y nocomo agente desrealizador de lo real, como vemos en el gesto por el cualella les entrega – a “los amos de la noche” – su teléfono móvil. La tecnologíaen este último pasaje recupera la función comunicativa propia de la telefonía,que es, para los migrantes, un instrumento absolutamente imprescindiblepara su supervivencia. el tiempo atemporal, alienante, la condición simula-cral y desmaterializada de la tecnología se sustiuye ahora por una idea de latecnología como aliado y campo de batalla en el que nos jugamos la vida,lectura de ecos benjaminianos que, así, la novela postula para el arte.
en Trilogía de la guerra, además, muchas otras pantallas calificablescomo “automedios” (Lipovetsky y serroy),25 la mayoría de carácter digital,cobran importancia en numerosos pasajes intermediales y transmediales.Google Earth, por ejemplo, se emplea en la reconstrucción – que recuerda aalguno de los relatos de El Hacedor (de Borges) remake (2009), de inspiraciónsmithsoniana –, a cargo del narrador del segundo libro, de uno de los paseos
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 287
del marco referencial que advierte de la transición entre un modo de representación asociadoa un medio y otro – y la hipermediación – incorporación de un medio en otro medio subra-yando el reconocimiento de la gramática otra que resulta incorporada –, ideas inspiradas enla teoría de Bolter y Grusin, he trabajado en Montoya Juárez, Globalización.
24 sobre las formas de construir o naturalizar la migración motivada por la violencia y laguerra en el discurso político europeo véanse los ensayos contenidos en Moraes Mena yRomero.
25 Los omnipresentes teléfonos móviles, las pantallas de cajeros automáticos, las pantallasen instalaciones artísticas que visita el narrador del primer libro, por ejemplo, que en ocasionespresuponen una cierta interactividad, las múltiples pantallas que funcionan como interfaz yque permiten relacionarnos personalmente con el mundo y desarrollar las actividades coti-dianas, etc. también saturan la novela.
de Nietzsche por Turín, en el que se insertan fotografías en crudo en un pa-saje intermedial o iconotextual, que en el fondo resulta una vez más “trans-medial”: en él la narratividad resulta soportada de forma complementariapor el lenguaje visual y escrito, y la ficción viene a ser la documentaciónparcial de un proyecto de videoarte (ya real, ya imaginado) acometido fueradel libro. ese mismo “viaje” o itinerario recogido en la novela puede hacersevisitando la web de la app de Google,26 donde pueden contemplarse las mis-mas fotografías que aparecen en la novela y varias otras que permiten com-pletar el itinerario que el personaje atraviesa.
Trilogía de la guerra es, verdaderamente, una novela de la “pantalla-mundo” (Lipovetsky y serroy 269), términos con los que Lipovetsky y se-rroy describen el estatuto ontológico de la realidad del siglo xxi, por el queel individuo – “Homo pantalicus” (270) – se sitúa “en el centro de un tejidoreticulado cuya amplitud determina los actos de su vida cotidiana (. . .)mundo desdoblado donde el acontecimiento es espectáculo” (269-270). Laescritura de Fernández Mallo, así, puede avenirse conceptualmente a la es-tética que señala Molinuevo a propósito de algunas teleseries de culto, demanera similar a como ocurre con otros escritores hispanoamericanos quehe analizado:27 frente a una estética de la perplejidad, la de, por ejemplo,como señala Molinuevo, el film EXistenZ de David Cronenberg, donde alfinal queda ante el simulacro la pregunta “por si se sigue en el juego o fuerade él, en lo virtual o lo real”, donde los “personajes están perplejos, no sabenqué pensar y, en consecuencia, no saben qué hacer” (Molinuevo 6), ahora, enficciones como estas de Fernández Mallo, “la estética (al menos la cogni-tiva) aspira a saber estar en la complejidad” (6), una ordenación del espacioy el tiempo donde “el pensamiento” articulado “en imágenes”, prosigue Mo-linuevo (2011), “no se mueve en encrucijadas sino en tejidos, en redes” (7).
288 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
26 Un procedimiento nada nuevo en Agustín Fernández Mallo, recuérdense los textostransmediales de El Hacedor (de Borges) Remake (2009), analizados por sánchez Mesa yBaetens: “el tríptico titulado ‘Mutaciones’ condensa muy bien una serie de motivos literarios(radicalmente borgesianos) tales como el ‘doble’, ‘el tiempo circular’ o la ‘cartografía’ entanto metonimia de la mediación verbal literaria (. . .) la remediación o adaptación operadadel software Google earth, al mismo tiempo que se transmedializa tanto internet como ellibro de fotografías que da pie al relato (ya de por sí intermedial) – aunque en este caso deuna forma limitada – a través de una serie de enlaces a YouTube y a otras redes sociales, ope-ración que expande la narrativa literaria original. La (con)fusión de una aparente réplica ‘fí-sica’ de la visita fotográfica de Robert smithson (padre del Land Art) a Passaic (New Jersey)y la reescritura virtual de dicho libro a través de Google Earth, de la cámara del iPhone delnarrador o de su iPad, señala algunas de las posibilidades literarias de la remediación literaria(impresa) de los nuevos medios así como escenifica la oscilación permanente entre la inter-medialidad y la práctica convergente de la transmedialidad” (sánchez Mesa y Baetens 18).
27 Cabe consultar a este respecto mis trabajos sobre las atmósferas vinculadas a la ideade la complejidad en edmundo Paz soldán (cfr. Montoya Juárez, Arqueologías; De Río).
en el universo de Fernández Mallo, ya desde su inicial Nocilla Dream, hadejado de ser relevante la vieja pregunta por la condición simulacral de loreal, pregunta que se halla en el centro de las estéticas posmodernas. Un re-alismo del simulacro (Montoya Juárez, Narrativas) el suyo que asume lamultirrealidad construida por el sensorium simulacional contemporáneo,que en este caso toma la Red como gramática, en la medida en que la lógicahipermedial de la pantalla informática abarca o incorpora todas las otrasgramáticas textovisuales en una convergencia aglutinante (cfr. Jenkins). el“realismo complejo”, que la crítica Roxana ilasca ha leído como “postnu-mérico” (cfr. ilasca, Le reséau) o “postdigital” (ilasca, La poética) y ya noposmoderno, como lo propugna la obra de Fernández Mallo, inhabilita laasociación de la pantalla con la idea de tabique o frontera, “filtro de ilusióno engaño”, obstáculo para apresar lo real, meramente, sino que, como se-ñalan Lipovetsky y serroy, la asume como “interfaz general que comunicacon el mundo” (Lipovetsky y serroy 270), en un tiempo en que “vivir es estarpegado a la pantalla y conectado a la Red” (271).
Los ejemplos de usos de los medios y la tecnología que he enumeradoilustran una estética calificable, en efecto, como postdigital.28 Los vagabun-deos por Nueva York del protagonista del primer libro recogen enumera-ciones como esta, con cierto aire beatnik,29 en que están implicadas las ideasde demediación, hipermedialidad y materialidad, y que dan idea de cómolos paisajes culturales que atraviesan los personajes reflejan este acostum-bramiento a la complejidad:
tengo para mí que las ciudades sujetas a altas temperaturas en verano y bajísimas en inviernoson como bolsas de alimentos congelados y descongelados repetidamente: basta romper elplástico para ver de qué manera todo allí dentro es ya incomestible. Y creo que de eso trataban
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 289
28 Concepto inicialmente formulado en el campo de la música (Cascone), desarrolladodespués en las artes visuales, y que Mel Alexemberg define como “pertaining to art formsthat address the humanization of digital technologies through interplay between digital, bio-logical, cultural, and spiritual systems, between cyberspace and real space, between embodiedmedia and mixed reality in social and physical communication, between high tech and hightouch experiences, between visual, haptic, auditory, and kinesthetic media experiences, bet-ween virtual and augmented reality, between roots and globalization, between autoethno-graphy and community narrative, and between web-enabled peer-produced wikiart andartworks created with alternative media through participation, interaction, and collaborationin which the role of the artist is redefined (Alexemberg). Adjetivo que aplicamos al estudiode las narrativas del simulacro de la última literatura latinoamericana (cfr. Montoya Juárez yMoraes Mena). sobre la estética postdigital en Fernández Mallo ha reflexionado con brillantezilasca (La poética), para un estudio sobre la estética “hacker” de Agustín Fernández Mallopuede consultarse, también, el texto de Pantel.
29 en uno de esos vagabundeos neoyorquinos, el primer narrador llega a sugerir “Hacerseuna camiseta que dijera “He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por Face-book” (. . .) eso es lo que Ginsberg hoy escribiría si viviera” (Fernández Mallo, Trilogía 91).
mis caminatas, gastar la piel que cubría las aceras para que por sí sola se abriera. (. . .) me pa-reció distinguir a la amiga de Luis, Lucy, aquella que era artista reconvertida en carpintera.Preparaba unos cartones para echarse a dormir junto a unos homeless, vestía el mono de trabajoraído y la misma chaqueta de cuadros sobredimensionada (. . .) parecía que su estatus socialhubiera ido al encuentro de su ropa – y no a la inversa –, y este pensamiento me turbó duranteal menos un par de semanas. También en esas noches vi cámaras fotográficas hechas con rollosde papel higiénico, banderas de amianto con barras y estrellas, un perro de orejas casi parabó-licas, videojuegos que parecían la entrada a un alcantarillado, una oficina de patentes levantadacon chapas prefabricadas, los hígados de un pato reventados en la acera, las aguas de muchosváteres públicos manar sin descanso, una tienda de artículos de diseño en cuyo escaparate seerigían pequeñas figuras de oro macizo que eran las Torres Gemelas recién impactadas; todacivilización tarde o temprano reproduce en oro sus derrotas. Nueva York era ya para mí la úl-tima ciudad medieval de la era Moderna (Fernández Mallo, Trilogía 154-155).
Viajes performativos y narradores semionautas
Los tres narradores en esta novela – también sus lectores – pueden reco-nocerse como “semionautas”,30 navegantes de los signos que trazan itinera-rios transmediales por sistemas complejos y conectan diferentes nodosubicados dentro y fuera de la Red, empleando discursos heterogéneos, tantovisuales como escritos. Navegan y exploran esa complejidad y no se limitana narrar la perplejidad que sienten ante ella. Todos los personajes – podemosdecir – trazan, a su modo, un recorrido, hacen conexiones con objetos, espa-cios, tiempos, en muchas ocasiones, a través de medios tecnológicos que seusan o se incorporan de modo desviado en pasajes que adquieren la texturade una performance o de una instalación artística, donde la inscripción delos cuerpos resulta clave. Como apunta erika Martínez, citando a Rancière:
el asalto público de toda performance, de su palabra en acción, genera – como diría Rancière –una alteración momentánea del paisaje de lo visible, la intervención de un espacio materialque se transforma en espacio simbólico. (. . .) su estética política consiste en la articulaciónde tres relaciones entre voces y cuerpos: la del estar juntos, estar al lado o estar en contra(Martínez Cabrera 236-237).
De hecho, lo que podríamos llamar “viaje performativo” da forma a cadauna de las tres narraciones de la novela: la performance guía los pasos delnarrador de la primera sección de la novela por san simón, cámara en mano,en un pasaje donde está implicado el videoarte. Como en este ejemplo, en
290 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
30 el propio Fernández Mallo toma el término, originario del vocabulario de Bourriaud,para definir su quehacer literario en su ensayo reciente (Teoría). sobre el concepto de semio-nauta a propósito de Limbo me he detenido en otro trabajo (Montoya Juárez, Hacia una ar-queología).
numerosos pasajes la novela adquiere la consistencia de la documentaciónde una performance a cargo de sus personajes, de la que resultan más omenos conscientes. De igual modo, el gesto artístico está implícito en el re-lato de Dalí a propósito de sus vagabundeos por las tiendas de lujo de Man-hattan, vestido con una camiseta de Prada que ha profanado con un mensajeinesperado, el título de una canción de Supertramp:
adquirí algo que a los pocos días dejó de gustarme (. . .) darte cuenta de la vulgaridad de los(materiales): algodón, talenka, nylon y cosas así (. . .) abandoné aquellas camisetas de Zaray en un solo día recorrí de nuevo las tiendas de ropa más importantes del soho , y compré entodas ellas camisetas, en este caso portadoras de algún distintivo que las identificara comode tal o cual firma de lujo. Me gasté una buena cantidad de dólares en esa operación, (. . .)unos ochocientos. (. . .) rotulé estas nuevas camisetas con la misma frase: “The Crime of theCentury”. Al día siguiente, me vestí la camiseta de Prada, ahora rotulada, y esperé al sol demedia tarde, (. . .) el portero se da cuenta de inmediato de la transformación llevada a caboen la camiseta; daba una voz de alarma a sus compañeros, ocultos tras las casi cincuenta cá-maras de videovigilancia de que consta la tienda, y probablemente diseminados en oficinasde otros continentes (Fernández Mallo, Trilogía 114-115).
Una performance, de nuevo, en la que se fusionan tecnología visual, lo ma-térico – una camiseta profanada o hackeada – y el cuerpo del artista, un actorque se introduce en un circuito cerrado de televisión destinado al control,desestabilizándolo: “Podía imaginar las caras de los vigilantes, tras sus co-chambrosas pantallas de ocho pulgadas, intentando comprender el porqué yel alcance de todos aquellos movimientos” (Fernández Mallo, Trilogía 117).
Otro ejemplo: el pasaje detectivesco – al que ya nos hemos referido – quesupone la reconstrucción de las radiografías halladas en el vómito de un po-lítico – de nuevo un residuo –, miradas al microscopio después de un com-plejo proceso de secado en bolsas de papel, a cargo del narrador de la segundasección. este pasaje una vez más hace pensar en una instalación que co-necta – desde planteamientos que recuerdan al paradigma de lo posthumano –lo biológico y lo tecnológico, pues, como apunta Braidotti, es consustanciala la política del ciborg la disolución de fronteras entre cultura y naturaleza.Por último, aunque quizás es menos evidente, de nuevo tiene la condiciónde performance el relato de la narradora de la última sección, performancesobredeterminada ahora por un referente cultural o libresco,31 red discursivaque influye en el proyecto para el que la narradora empleará otra tecnologíaque se llena de sentido gracias a su integración “demediada” (sánchez Mesay Baetens) en este proyecto artístico: el teléfono móvil. el flujo de pensa-mientos que va develando este personaje femenino permite conocer que la
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 291
31 el de la primera sección, recordemos, también tenía un referente libresco que da pie,en último término, al viaje del escritor a san simón: el libro Aillados (1996).
protagonista fantasea con el narrador viajero de Los anillos de Saturno, laobra de sebald, quien se propuso la tarea de recorrer y fotografiar el sur deinglaterra, el condado de suffolk, deteniéndose en cada punto de una costaque sirvió también a Mandelbrot para imaginar la idea de los fractales, comose nos recuerda una vez más en la novela. La narradora se imagina a símisma como un reflejo desviado de sebald del lado opuesto del Canal dela Mancha. De pensarse el proyecto acometido por la narradora de la últimasección como una performance artística, el cierre del mismo, tras el naufragiode una patera y la llegada de los supervivientes a la playa en las proximidadesde Calais, invita a pensar en una salida política para el arte.
Les pedí el teléfono, me lo tendieron, busqué en la agenda el número de teléfono de él, abríel menú de mensajes, titubée un instante antes de escribir: “es un error dar por hecho lo quefue contemplado”, apreté el botón de envío. iba a devolvérselo cuando la pantalla se iluminóen rojo y apareció el icono de confirmación de que él lo había recibido. Clavé la vista en eseicono, el monigote más valioso de mi vida. Les tendí de nuevo el teléfono. Amos de la noche,se fueron. sus pisadas en la arena parecían huellas sobre nieve. De nuevo en la orilla, el hom-bre aquel y yo aguardamos sentados en la arena, él a que llegara su amigo vivo o muerto, yyo no sé qué aguardaba, en realidad no aguardaba nada. estuvimos así, en silencio, un buenrato (Fernández Mallo, Trilogía 488).
ese mensaje grabado en el teléfono viaja también con los migrantes a losque la protagonista regala el móvil que lleva consigo, estableciéndose, apartir de la tecnología, un vínculo o espacio de confluencia, que cabe leeralegóricamente, desde lo metaficcional, como lo que Laddaga apuntabacomo una estética de la emergencia, legible en espacios y prácticas dondeel artista y los no artistas tejen vínculos creativos y sociales, construyendocomunidad (cfr. Laddaga, Estéticas de la emergencia) en tiempos de des-materialización y necropolítica. Cierro este apartado aquí, reiterando que,como he tratado de mostrar con estos ejemplos, la novela aplica el modeloconceptual de la Red y emplea de manera desviada las tecnologías de lo vi-sual para plantear una lectura utópica mediada por el arte que afecta a laidea de tiempo, con una carga política mucho más potente que la que hastaahora aparecía en obras previas del autor.
El retorno de lo político: a propósito de la guerra como red
si la Red resulta el modelo o gramática para producir arte en la novela,hay otra red mucho más importante que configura el entramado de lo real:la red de la violencia que generan los actos de poder, que constituyen la re-alidad, la red que nos ata y conecta a la precariedad de la supervivencia enel planeta , la red de las formas en las que las sociedades pasadas y presentes
292 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
han configurado un reparto de lo sensible y han distribuido el derecho a lavida. Una violencia que, de acuerdo a Han, en las sociedades arcaicas esexterna y macrofísica, y que hoy se vuelve crecientemenete microfísica, in-visible, sistémica y viral:
Hay cosas que nunca desaparecen. entre ellas se encuentra la violencia. La Modernidad nose define, precisamente, por su aversión a esta. La violencia solo es proteica. su forma deaparición varía según la constelación social. en la actualidad muta de visible en invisible, defrontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativaen positiva, y se retira a espacios subcutáneos, subcomunicativos, capilares y neuronales, demanera que puede dar la impresión de que ha desaparecido (Han 5).
La estética de la “saturación” de sentido que configuraba una de las marcasdefinitorias de la “narrativa del ensamblaje mediático” – y que con Johnstonpodíamos vislumbrar como rasgo constitutivo de las estéticas posmoder-nistas (cfr. Johnston) – se reelabora, muy particularmente en el caso de laúltima novela de Fernández Mallo, subrayando en esa saturación su tem-poralidad de procedencia. se nos remite a una reflexión sobre la condiciónhojaldrada de un presente expandido, hecho de tiempos heterogéneos, ecosde una violencia larvada, microfísica, que tiende a borrarse o convertirseen una imagen estereotipada, reciclada y consumible. ¿Cómo dar cuenta dela complejidad en que hoy se producen las expulsiones de lo político queconfiguran un estado de excepcionalidad permanente para millones de sereshumanos? ¿Cómo dar cuenta de los modos en que el simulacro legitima una“política de crueldad” basada en la creciente deshumanización del otro, quees construido como amenaza (cfr. Moraes Mena, Pedreño y Gadea)? Nohay vanguardia posible que hoy pueda sustraerse de las urgencias de lo po-lítico. La propuesta artística de Fernández Mallo postula volver conscienteesa violencia, no como pasado, sino como parte del presente, reflexionandosobre cómo la materialidad de la violencia configura la misma matriz de loreal. Tiempos que van mucho más atrás aquí que en Limbo, pues se recuperaahora, no solo el archivo pop de un pasado analógico, sino toda la violentahistoria del siglo xx mediante una narración que abjura de los habitualesdiscursos memorialísticos.
este hecho me parece destacable al examinar el conjunto de la produc-ción del autor. esta novela red, que venimos analizando, supone un giro enla narrativa de Fernández Mallo. Una parte de las críticas que recibió la ge-neración mutante o la llamada generación “Nocilla” pasaron por leer elmodo en que se posicionaron en el campo literario español desde mediadosde la primera década de este siglo, subrayando la condición experimental,(neo)vanguardista, de sus proyectos estéticos o sus lenguajes narrativos.sus propuestas iniciales fueron leídas incluso como una vuelta al “arte por
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 293
el arte” (Pulido Tirado) en pleno siglo xxi, una política en cierta medida an-tirrepresentativa, un posicionamiento oblicuo frente a determinadas corrien-tes centrales de la literatura canónica, en términos de un abandono de latemática de la memoria, eje capital de la narrativa española, abandono tam-bién de temáticas localistas en abierto compromiso con los imaginarios dela globalización (cfr. Pulido Tirado). Frente a este diagnóstico, autores comoMora (La narrativa) han reaccionado señalando la posición marginal en elmercado literario de muchos de los representantes de esta generación – aun-que, tal vez, no sea el caso de Fernández Mallo, menos aún de Manuel Vilas,recientemente finalista del Planeta – y los modos de apelar al compromisopolítico y la denuncia social que han adoptado estos escritores, indicando latendencia al cultivo de lo distópico – género político – que ha determinadomuchas de las estéticas mutantes (cfr. Mora, La narrativa). Fernández Mallo,Manuel Vilas, Jorge Carrión o el propio Vicente Luis Mora, cuatro de sus máscélebres integrantes, han tocado el género. Ahora bien, ciertamente, comoapuntaba Pulido Tirado, Fernández Mallo había pasado de puntillas por latemática de la memoria hasta ahora (cfr. Pulido Tirado). el autor subsanacon Trilogía de la guerra ese silencio, siendo esta una original novela sobrela Guerra Civil, al menos en su primera sección, en la que, sin llegar a usuparlos discursos de los represaliados, les cede un espacio y la palabra (tambiénla imagen), en un episodio intertextual, intermedial y transmedial que tienemucho de docuficción, para señalar, así, cómo nos bañamos en ese heracli-tiano río de la historia, y cómo es solo desde esos materiales, con esas balasperdidas, a partir de esa arqueología de aquellos residuos que no se van porqueson fragmentos del presente – una parte de nosotros, y no tanto relatos de unpasado irrecuperable o imágenes del mismo vueltas mercancía fetichizada yconsumible –, que podemos tomar la palabra y articular una imagen organi-zada de nuestra realidad. Por eso, podemos apuntar otra de las tesis de la no-vela. Una tesis puesta en boca de, precisamente, un delirante salvador Dalírefugiado en las calles de Nueva York – donde también vagabundeará un im-posible Federico García Lorca –, de nuevo un artista-personaje, si no el másobvio artista-personaje que figura en sus páginas. Tal vez la tesis básica:
(. . .) creedme, estamos en guerra: la de la conservación de la materia contra la desapariciónde la carne, la de la memoria contra la desmemoria, por eso os digo que me interesa todo loque concierne a la basura, a la conservación de la basura, en cierto modo deberíamos ser susguardianes, no hay ritos suficientes ni templos que por grandes que sean hagan justicia anuestros desperdicios (Fernández Mallo, Trilogía 97).
Apuntaba Han que la violencia contemporánea tiende a interiorizarse y fil-trarse en los cuerpos, forma parte de la materialidad del mundo, anida en elmismo valor de la libertad con la que nos autoalienamos y resulta legible a
294 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
cada paso que damos, si sabemos leer. Como nos recuerda saskia sassen,si algo caracteriza al capitalismo global del siglo xxi es el “vuelco hacia laexpulsión radical” (sassen 15). La imagen del nómade como estrategia dis-cursiva utópica para el arte que propone Bourriaud tiene su contracara enel modo en que los cuerpos son gestionados en nuestro siglo, el modo enque la errancia toma forma entre quienes devienen perdedores de la globa-lización. Bajo el capitalismo global, de modo sistemático, “personas, fami-lias, pueblos, pequeños y medianos agricultores, pequeños y medianosempresarios, son expulsados de sus casas, de sus tierras, de sus barrios, desus negocios, de sus lugares de origen y de los órdenes sociales y económi-cos clave” (Moraes, Pedreño y Gadea 15). es la guerra, el conflicto, la vio-lencia, no las nuevas tecnologías, lo que constituye el objeto de análisis dela novela: las conexiones que las microscopías vitales de los individuos es-tablecen con el río de la historia, no mediante una articulación nostálgicadel pasado, sino mediante el subrayado de las “balas perdidas” que deter-minan el presente de modos harto complejos. La literatura habría de postu-larse como un algoritmo que trabaje a la contra, peleando desde loslenguajes que provee la propia tecnología y la sociedad del hiperconsumopara devolver la visibilidad a esas conexiones con una historia de la violen-cia que nos condiciona como sujetos y como sociedad. La develación delas complicidades entre violencia y articulación del sensorium mediáticoque configura lo real es clave en la novela. el viaje por los escenarios glo-balizados del narrador del primer libro – Nueva York, Cabo Polonio (Uru-guay) –, por ejemplo, está determinado por los ecos sutiles que deja en loreal el conflicto de la Guerra Civil española. De nuevo, la elección de laplaya de Normandía para la escena final del tercer libro no puede ser máselocuente. el personaje femenino y uno de los inmigrantes sirios que nau-fragan en esa playa conversan al término de la novela, justo en el momentoen que comienzan los fuegos artificiales en una localidad próxima: “Él mepreguntó: “¿Has estado alguna vez en una guerra?” “No”, respondí sin apar-tar los ojos del cielo. Alzó el brazo y, señalando, dijo: “Pues es más o menoscomo eso”” (Fernández Mallo Trilogía 489).
La atención al cuerpo de lo real, hibridado o modificado sustancialmentetras los procesos globalizadores y la pentración multimediática del capita-lismo del siglo xxi, la vuelta del aquí y el ahora tras la sobreabundancia denarraciones que se recreaban en un imaginario mundializado, los aspectospolíticos y colectivos de nuestras sociedades, apuntan críticos como BecerraMayor, eduardo Becerra, Daniel Noemi o Jorge Locane, parecen regresarcomo objeto de interés de un creciente número de discursos literarios con-temporáneos en españa y América Latina. en ese sentido, Francisca No-guerol concluye que se da un “giro ético” de la literatura en español tras la
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 295
crisis global originada tras la caída de Lehman Brothers, una fecha, 2008,que lee como quiebre para pensar la literatura actual. Desde entonces proli-fera “una literatura signada” por un “giro ético”, (. . .) “interesada por difun-dir los microrrelatos de los vencidos y acabar con el preocupante consensosobre el “estado de las cosas” en que vivimos” (Noguerol). Un creciente cor-pus narrativo, por tanto, abandona la ficción intimista para abrazar una vo-cación política y colectiva, no solo en la selección de temas, sino tambiénen la construcción de una mirada más consciente de la complejidad que atalo social y lo individual, lo global y lo local, de múltiples modos.
esa “guerra contra la desaparición de la carne” es, parece, la fórmula deinscripción de lo político de esta narrativa última de Agustín FernándezMallo, en la que se atestigua ese giro ético cada vez más frecuente en nuestrosiglo. Tanto en Limbo como, sobre todo, en Trilogía de la guerra, se reiteraun gesto que, si bien no era ajeno a su narrativa anterior, ahora se exacerba:la recuperación de objetos materiales, imágenes y usos desviados de la tec-nología que llevan inscritos temporalidades otras, contruyendo heterocroníasque inciden en los modos en que las diferentes temporalidades convergeny se transforman mutuamente. Trilogía de la guerra es la novela del autorque de forma más elaborada y consciente trabaja esa dominante. FernándezMallo articula un lenguaje que busca expresar la complejidad de nuestracontemporaneidad en un texto que explicita el deseo de reactivar una posiblemirada política para la literatura del siglo xxi.
Obras citadas
Alexemberg, Mel. “Postdigital Art, science, Technology and Kabbalah”. en Art, Science andTechnology: Interaction between Three Cultures. Proceedings of the First InternationalConference. ORT Braude College, 2011.
Becerra Mayor, David. Convocando al fantasma: Novela crítica en la España actual. Tie-rradenadie, 2015.
Becerra, eduardo. “McOndo y el Crack antes y ahora: balance en doce puntos y un epílogo.”en Brescia Pablo y Oswaldo estrada (eds.). McCrack: McOndo, el Crack y los destinosde la literatura latinoamericana. Albatros, 2018, pp. 59-70.
Bolter, J. David y Grusin, Richard. Remediation: Understanding the New Media. The MiTPress, 2000.
Bourriaud, Nicholas. Radicante. Adriana Hidalgo, 2009.Braidotti, Rosi. Lo posthumano. Gedisa, 2009. Calles, Jara. Literatura de las nuevas tecnologías. Aproximación estética al modelo literario
español de principios de siglo (2001-2011). Tesis doctoral. Universidad de salamanca,2011.
Cascone, Kim. “The Aesthetics of Failure: Post-Digital Tendencies in Contemporary Com-puter Music”. en Resonancias, Agosto 2002.
Castells, Manuel. La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol. 1. siglo xxi,1996.
296 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
esteban, Ángel. “Ut alias artes poesis: de simónides de Ceos y Horacio al hybris latinoame-ricano actual”. en esteban, Ángel (ed.). Literatura latinoamericana y otras artes en elsiglo XXI. Peter Lang, 2021, pp. 19-48.
Fernández Mallo, Agustín. “exonovela: un concepto a desarrollar”. en CCCBLAB. Investi-gación e innovación en cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, 11 de abrilde 2011.
––––––. “Topological time in Proyecto Nocilla and Postpoetry (and a brief comment on theexonovel”. en Christine Henseler and Debra Castillo (eds.). Hybrid Storyspaces: Rede-fining the Critical Enterprise in Twenty-First Century Hispanic Literature. Hispanic Is-sues On Line, vol. 9, 2012, pp. 57-75.
––––––. “isla de san simón: la carne”. en El hombre que salió de la tarta. Blog, 26 de abrilde 2013.
Fernández Mallo, Agustín. “el papel del periodista hoy es interpretar lo que pasa en la Red”.Conferencia dictada en la mesa redonda “Del papel al píxel. ¿Hablamos el mismoidioma?”. en X Seminario Internacional de Lengua y Periodismo: El Español del Futuroen el Periodismo de Hoy, Fundación san Millán de la Cogolla y Fundación del españolUrgente (Fundéu), 2014.
––––––. Limbo. Alfaguara, 2014.––––––. Trilogía de la guerra. seix Barral, 2018.––––––. Teoría general de la basura (cultura, apropiación, complejidad). Galaxia Gutemberg,
2018.Fisher, Mark. Realismo capitalista. Caja Negra editora, 2016.Gatti, Gabriel. “La materialidad del lado oscuro (Apuntes para una sociología de la basura)”.
en G. Gatti, i. Martínez y B. Tejerina (eds.), Tecnología, cultura experta e identidad en lasociedad del conocimiento (pp. 1-25). servicio editorial Universidad del País Vasco, 2009.
Han, Byung Chul. Topología de la violencia. Herder, 2016.Harari, Yuval Noah. Homo deus. Breve historia del mañana. Debate, 2017.Henseler, Christine. Spanish Fiction in the Digital Age. Palgrave MacMillan, 2012.Hernández Navarro, Miguel Ángel. “RAM_Trip [De la “nueva historiografía” a la literatura
trastornada]”. en Salonkritik, 3 de abril de 2011.––––––. “Desvelar la tradición: heterocronía y posmedialidad en Background Story de xu
Bing”. en Imafronte, vol. 23, 2014, pp. 187-205.Huyssen, Andreas. “Nostalgia por las ruinas”. en Miguel Ángel Hernández Navarro (coor.).
Heterocronías: tiempo, arte y arqueologías del presente. Cendeac, 2009, pp. 35-56.ilasca, Roxana. Le réseau mutant: propositions d’une nouvelle (post)poétique narrative dans
les oeuvres de Jorge Carrión, Agustín Fernández Mallo et Vicente Luis Mora. Tesis doc-toral, Université stendhal de Grenoble, 2016.
––––––. “La poética reticular de Jorge Carrión, Agustín Fernández Mallo y Vicente LuisMora: del fragmento al proyecto mutante”. en Mihai iacob y Adolfo R. Posada. Narra-tivas mutantes: anomalía viral en los genes de la ficción. Universidad de Bucarest: ArsDocendi, 2018, pp. 61-74.
Jameson, Fredric. Las semillas del tiempo. Trotta, 2000.Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old Media and New Media Collides. NYU
Press, 2006.Johnston, John. Information Multiplicity, American Fiction in the Age of Media. Johns Hop-
kins UP, 1998.Kittler, Friedrich. Discourse Networks: 1800/1900. stanford University. impreso, 1990.Kunz, Marco. “Mutaciones del (Re)escritor en la narrativa de Agustín Fernández Mallo”. en
Antonio Gil González (ed.). Las sombras del novelista. AutoRepresentacioneS. OrbisTertius, s/f, pp. 205-218.
––––––. “introducción”. Nueva narrativa española. Linkgua, 2012, pp. 11-32.Laddaga, Reinaldo. Estéticas de la emergencia. Adriana Hidalgo, 2006.––––––. Estéticas de laboratorio. Adriana Hidalgo, 2010.Lipovetsky Gilles y Jean serroy. La pantalla global. Anagrama, 2009.
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 297
Lipovetsky, Gilles. Los tiempos hipermodernos. Anagrama, 2006.Locane, Jorge. De la literatura latinoamericana a la literatura (latinoamericana) mundial.
Condiciones materiales, procesos, actores, De Gruyter, 2019.Manovich, Lev. “The practice of everyday (media) life: from mass consumption to mass ‘cul-
tural’ production”. Blog del autor. 2009.Martínez Cabrera, erika. “Nueva poesía expandida. La palabra como zona de paso en el si -
glo xxi: de México a españa”. en esteban, Ángel (ed.) Literatura latinoamericana yotras artes en el siglo XXI. Peter Lang, 2021, pp. 223-240.
Mitchell, W. J. T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. University ofChicago Press, 1994.
Molinuevo, José Luis. Guía de complejos. Estética de teleseries. Archipiélagos 2, 2011.Montoya Juárez, Jesús. Arqueologías del presente: cuerpos y escritura en Los vivos y los
muertos. en Ramos-izquierdo, eduardo (ed.), Autour des écritures du mal.Adelh – rilma 2,2011, pp. 61-78.
––––––. “La suisse n´existe pas: una reescritura posthumana y transnacional de la identidaduruguaya”. en Ana Gallego (ed.) Entre la Argentina y España: el espacio transatlánticode la literatura actual. iberoamericana, 2012, pp. 41-53.
––––––. Narrativas del simulacro: videocultura, tecnología y literatura en Argentina y Uru-guay. editum, 2013.
––––––. “Globalización y tecnología o el (otro) fin de la nostalgia: realismo y arqueologíacomo metáforas en la última ficción hispanoamericana”. en Pasavento. Revista de Estu-dios Hispánicos, vol. ii, nº 2, verano 2014, pp. 385-405.
––––––. “Hacia una arqueología del presente: cultura material, tecnología y obsolescencia”.en Cuadernos de Literatura, vol. 20, nº 40, 2016, pp. 264-281.
––––––. “De Rio fugitivo a Iris: poshumanismo, forma y discurso en la ficción reciente deedmundo Paz soldan”. en El Taco En La Brea, vol. 6, 2017, pp. 201-219.
Montoya Juárez, Jesús y Ángel esteban (eds.) Imágenes de la tecnología y la globalizaciónen las narrativas hispánicas. iberoamericana, 2013.
Montoya Juárez, Jesús y Natalia Moraes. “Narrar el presente: tecnología, globalización y mí-mesis”. en Montoya Juárez, Jesús y Natalia Moraes (eds.) Territorios del presente: tec-nología, globalización y mímesis en la narrativa en español del siglo XXI. Peter Lang,2017, pp. 7-16.
––––––. (eds.) Territorios del presente: tecnología, globalización y mímesis en la narrativaen español del siglo XXI. Peter Lang, 2017.
Mora, Vicente Luis. El lectoespectador. seix-Barral, 2012.Mora, Vicente Luis. “La narrativa española mutante: recepción y crítica”. en Mihai iacob y
Adolfo R. Posada. Narrativas mutantes: anomalía viral en los genes de la ficción. Uni-versidad de Bucarest: Ars Docendi, 2018, pp. 23-41.
Moraes, Natalia y Héctor Romero (eds.). Asilo y refugio en tiempos de guerra contra la in-migración. Catarata, 2019.
Moraes, Natalia, Andrés Pedreño y elena Gadea. “expulsiones, excepcionalidad y necropo-lítica”. en Moraes, Natalia y Héctor Romero (eds.) Asilo y refugio en tiempos de guerracontra la inmigración. Catarata, 2019, pp. 13-35.
Noemi Voionmaa, Daniel. “Tecnologías y velocidades de la narrativa latinoamericana con-temporánea”. en Montoya Juárez, Jesús y Natalia Moraes (eds.). Territorios del presente:tecnología, globalización y mímesis en la narrativa en español del siglo XXI. Peter Lang,2017, pp. 33-48.
Noguerol, Francisca. “Contra el Capitaloceno: escrituras subversivas en el siglo xxi”. enWaldegaray, Marta (ed.). Anfractuosités de la fiction: inscriptions du politique dans lalittérature hispanophone contemporaine. ÉPURe – Éditions et presses universitaires deReims, 2020, pp. 51-75.
Pantel, Alice. “Cuando el escritor se convierte en un hacker: impacto de las nuevas tecnologíasen la narrativa española actual (Vicente Luis Mora y Agustín Fernández Mallo)”. en Re-vista Letral, vol. 11, 2013, pp. 55-69.
298 JesÚs MONTOYA JUÁReZ
Pozuelo Yvancos, José María. “Trilogía de la guerra: Fernández Mallo, de vivos y muertos”.en ABC Cultural, 21 de marzo de 2018.
Prieto, Julio. El concepto de intermedialidad: una reflexión histórico-crítica. Pasavento: Re-vista de Estudios Hispánicos, vol. 5, nº 1, 2017, pp. 7-18.
––––––. “La escritura telegénica: tecnologías de la visión y paisajes mediáticos en la recientenarrativa rioplatense”. en Jesús Montoya Juárez y Natalia Moraes (eds.). en Territoriosdel presente: globalización, tecnología y mímesis en las narrativas hispánicas del siglo XXI.Peter Lang, 2017, pp. 197-217.
Pron, Patricio. “La vieja aspiración a la novedad”. Revista de Libros, 1 de abril de 2010.Pulido Tirado, Genara. “Narrativa española última: contra la memoria histórica y por un
mundo global”, en Hans Lauge Hansen y Juan Carlos Cruz suárez, La memoria novelada.Vol. 1 (Hibridación de géneros y metaficción en la novela española sobre la guerra civily el franquismo (2000-2010). Peter Lang, 2015, pp. 215-232.
Racionero, Quintín. “La historia en el tiempo de la posthistoria”. en Ápeiron: estudios de fi-losofía vol. 8, 2018, pp. 19-34.
Rajewski, irina. “Intermediality, Intertextuality and Remediation: A Literary Perspective onIntermediality”. Intermedialités, vol. 1, nº 6, 2005, pp. 43-64.
sadin, Éric. La humanidad aumentada. Caja Negra editora, 2017.sánchez Mesa, Domingo y Jan Baetens. “La literatura en expansión. intermedialidad y trans-
medialidad en el cruce entre la Literatura Comparada, los estudios Culturales y los NewMedia studies”. en Tropelías, 27, 2017, pp. 6-27.
sassen, saskia. Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía global. Katz, 2015.saum-Pascual, Alexandra. “La poética de la Nocilla: Transmedia Poetics in Agustín Fernán-
dez Mallo’s Complete Works”. en Revista Caracteres vol. 3, nº 1, mayo 2014.speranza, Graciela. Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo. Anagrama, 2017. Virilio, Paul. Ciudad pánico: el afuera comienza aquí. Libros del Zorzal, 2006.Wagner, Peter. Icons, Texts, Iconotexts: Essays on Ekphrasis and Intermediality. De Gruyter,
1996.Zizek, salvoj. From Virtual Reality to Virtualization of Reality. en Duckrey, Timothy (comp.)
Electronic Culture. Aperture Foundation Books, 1996, pp. 290-295.
TeCNOLOGÍA, TieMPO Y POLÍTiCA 299
Tiempo y espacio: cf argentina entre dos siglos
Ezequiel De Rosso
Afuera el tiempo era puropero dentro la cabina estaba en llamas
A. Salcedo, La mafia del hidrógeno
0. El problema
El siglo xxi ha vuelto casi ubicua a la cf argentina: casi no existe colecciónde literatura argentina que no incluya textos asociados de una u otra formaal género, los escritores de cf (Ballard, Dick) son nombrados por jóvenesescritores como referentes tan valiosos como autores de la más rancia re-verencia (Saer, Aira). Esa ubicuidad, sin embargo, tiene una historia ypuede entenderse como el producto de un debate con formas pretéritas delgénero.
En efecto, los escritores de cf que entran al campo literario durante ladécada de los ochenta son los primeros que organizan el género a partir deuna lectura y práctica especializadas. Así, todo el fin de siglo, trata de nom-brar y delinear un modo de pensar y de leer la cf (argentina), y su relacióncon el relato fantástico. El movimiento que se inicia a comienzos del si -glo xxi, en cambio, permite reconocer el género en diversos motivos y ma-trices narrativas, pero se independiza de (y en algunos casos se enfrenta a)la conceptualización que construyeran el momento anterior. Esa tensión esel producto de dos momentos del campo literario, pero es también el re -sultado de dos modos de procesar la relación de la historia con las formasdel género.
CAPÍTULO ONCE
1. De la inexistencia
1.a. Revistas
En 1978, en el prólogo a Los universos vislumbrados. Antología de Cien-
cia Ficción Argentina, Elvio Gandolfo (1947) declaraba en tono de pen -dencia:
la ciencia ficción argentina no existe. Tal como la define en términos generales (y quizás enese sentido injustificadamente) el título de un ensayo francés, en nuestro país es una “sucursalde lo fantástico”, o de la literatura. casi no hay escritores dedicados con exclusividad a sucultivo, ni revistas especializadas que hayan brindado o brinden un campo regular para losrelatos locales, ni una cantidad suficiente de autores buenos, mediocres y malos que en su to-talidad conformen la existencia de un género con características propias. Sin embargo, unaselección más o menos rigurosa de los relatos desperdigados que se relacionan con él puedecompetir, y hasta destacarse, respecto a antologías similares de países con un desarrollo másamplio y consecuente del género, como España, francia, o la Unión Soviética. (13)
Algunos meses después se publicaba el primer “Suplemento de Humor yciencia ficción”, que acompañaba la revista de Humor® en el que el mismoGandolfo participaría.1 El “Suplemento . . .” fue la primera encarnación deuna revista legendaria: El péndulo. El grupo de intelectuales que la llevaronadelante (Marcial Souto [1947], su director, Pablo capanna [1939], ElvioGandolfo, carlos Gardini [1948-2017] y el elenco de escritores y críticosque incluyó en sus diversas encarnaciones a Angélica Gorodischer [1928],Eduardo Abel Giménez [1954], Eduardo carletti [1951] y Ángel faretta[1953] entre otros) fue la pieza decisiva y, a la vez, el emergente de un nuevomodo de organizar el género en Argentina.2
Si se considera que Los universos vislumbrados era, a la fecha, la máscompleta antología del género en Argentina y que la trayectoria de El pén-
dulo, como veremos enseguida, se da como objeto la reflexión y el diseño
302 EZEQUiEl DE ROSSO
1 También en 1979 Manuel Puig (1932-1990) publica Pubis angelical, que elabora, a tra-vés de una fantasía distópica, el clima de violencia política que se hace evidente en esos añosen Argentina. como ha señalado luis cano, Pubis angelical puede pensarse, también, comoun balance de qué y cómo es posible que la literatura argentina se aproxime a la cf.
2 la revista tuvo cuatro períodos. El primero fueron los cuatro números asociados a larevista Humor®, y publicados en 1979. la segunda época (1981-1982) consistió en diez nú-meros, la tercera (1986-1987) constó de cinco números. Durante la cuarta época, en la que larevista se transformó en “libro” aparecieron dos números entre 1990 y1991. Entre la segunday tercera época, el mismo equipo publicó una segunda versión de Minotauro (que original-mente había aparecido bajo la dirección de Paco Porrúa entre 1964 y 1968). fueron once nú-meros entre 1983 y 1986 (capanna, 2007, p. 280). los cuatro números del Suplemento deHumor y ciencia ficción fueron elaborados por el mismo equipo, con una grilla de contenidosy una diagramación muy similar a las de los dos números de la primera época.
de una nueva articulación para la cf; ambas publicaciones pueden pensarsecomo las dos caras de un mismo proyecto. Por una parte, un diagnóstico delo escrito hasta el momento (la cf argentina no existe), por la otra, un planque cambie la situación (hay que inventar la cf argentina).
El grupo asociado a El péndulo se caracterizó por pensar de un modonovedoso la cf. Esa novedad radicaba en la consideración del género contodo el rigor que el campo literario garantizaba a la “literatura culta” (esaque se publica sin rótulos), entendiendo a la vez que ese rigor debía consi-derarse en relación a los condicionamientos propios del género: la cf setornó entonces una mediación material que habilitaba una mirada distintaen el juego literario. Así, para El péndulo (y su revista hermana, Minotauro)la adscripción de un texto a la cf nada dice sobre su calidad, sólo señala latradición en la que se inscribe. Esta lectura, evidente en la sección de reseñasde las revistas, distingue al grupo nucleado alrededor de El péndulo de lademagogia que, antes y después, vendría a señalar que la cf es un “buena”o “mala” por su mera condición genérica.
Este doble movimiento (que atiende al rigor literario y a la historia ge-nérica) podría rastrearse hasta el diseño de la colección Minotauro por PacoPorrúa (1922-2014) en la década de los cincuenta. Y puede verificarse tantoen la selección rigurosa de los materiales literarios traducidos (una selecciónque incluía autores asociados a la forma más “literaria” del género: BrianAldiss [1925-2017], Alice Sheldon [1915-1987], Thomas Disch [1940-2008], pero también Alfred Bester [1913-1987], David Bunch [1925-2000]o John Varley [1947]) como en el cuidado general de la edición (las traduc-ciones, por ejemplo, registraban el título original del relato y el crédito dela traducción; el diseño atendía al balance de los blancos en páginas de doscolumnas apretadas; la ilustraciones y las tapas eran de reconocidos ilus-tradores, etc.) y en el criterio de las secciones de historieta (que iban de Al-berto Breccia [1919-1993] a Jacques Tardi [1946], para poner dos extremos)y cine (en Minotauro Ángel faretta desarrolló una teoría completa delmedio). Por otra parte, Silvia Kurlat (2018), en el estudio más sofisticadoque se ha realizado sobre la cf de los ochenta y noventa en Argentina, señalacómo las ilustraciones y las tapas de El péndulo rechazan la figuración mi-mética, característica de la iconografía de la cf, decantándose hacia territo-rios más asociados al surrealismo (185).
Un modo de ver el proyecto es considerar el texto de presentación, quese pregunta por la relación entre humor y cf del “Suplemento . . .” en juniode 1979. Allí escribe Pablo capanna:
TiEMPO Y ESPAciO 303
Para aquellos que cuando oyen hablar de ciencia ficción todavía piensan en Julio Verne y enla “novela científica”, será difícil encontrar algún punto de contacto entre ella y el humor. latradición cientificista del género se nutría de la idea del progreso y tendía a la grandilocuencia(. . .) Solamente Wells podía permitirse algún toque de humor, más por ser inglés que porotra causa. Sin embargo, esta no es la única tradición de la ciencia ficción, ni es la dominante.Se dice que el humor consiste en poner al revés la realidad cotidiana para desinflar las im-posturas y aun domesticar aquello que se teme; de ser así, la ciencia ficción no podrá serleajena, porque es precisamente esa la actitud que ha heredado de cierto utopismo literario.(. . .)En este sentido, en el pasado de la ciencia ficción existe toda una prosapia de críticos quehan empleado la fantasía para satirizar las costumbres y las ideas de su tiempo. (4-5)
capanna pasa entonces a reivindicar la figura de Jonathan Swift (1667-1745) y la sátira en general (que presenta como más relacionada con la fi-losofía que con la ciencia) como precursores de la cf, para finalmenteconsiderar que existen tres modos de pensar la relación entre cf y humor:“humor en la ciencia ficción”, “humor sobre la ciencia ficción” y “humorde ciencia ficción”, siendo este último el que realmente interesa.
El texto de capanna presenta la perspectiva alrededor de la que se or-ganizarán las lecturas de la cf de El péndulo. Por una parte, se rechaza el“cientificismo” como único modo de pensar el género y se abraza la ideaque la cf es una rama de la filosofía. A la vez, esa perspectiva considera lostextos a partir de la lógica genérica (el interés está en el humor “de cienciaficción”) antes que en las relaciones que podrían tener los textos con la cul-tura en un sentido lato.
Así, el tono general de la selección y de los enfoques de la revista ima-ginan un lector culto, que puede ver en la cf un género, como otros géneroso, incluso, una herramienta para la crítica del presente. De ahí que se dedi-quen artículos a escritores como Ernst Jünger (1895-1998) o a Boris Vian(1920-1959), es decir, que se conecte la cf con otras formas de la literatura(Kurlat 203). En este sentido, si se piensa en la presentación de capannaen el marco de las intervenciones de El péndulo, se verá que la cf argentinano existe en los términos en los que lo piensa la industria sajona (con unelenco estable de escritores, con publicaciones masivas y premios), pero talvez sea posible articular una forma alternativa (argentina) del género que,pueda, también, llamarse “ciencia ficción”.
El péndulo y Minotauro fueron los emprendimientos más visibles de unfandom que comenzaba a crecer, produciendo revistas, debates e institucio-nes que definirían el cariz del género. En 1982, por ejemplo, y a partir deuna convocatoria lanzada en El péndulo, se formó el círculo Argentino deciencia ficción y fantasía que, entre otras actividades, entregó hasta finesde la década de los noventa los Premios Más Allá (Pestarini, 2012). Unamiríada de fanzines y revistas proliferaron en esos años, como Clepsidra
(1984-1992, fundada por Alejandro Schwerdel), Sinergia (1984-1987) y
304 EZEQUiEl DE ROSSO
Parsec (1984-1985, dirigidas por Sergio Gaut vel Hartman [1947], un pro-motor infatigable del género). Y si bien habrá que decir que muchos de estosemprendimientos no perduraron, revistas como Cuásar (1984, dirigida ensus primeros números por luis Pestarini [1962] y Mónica Nicastro y luegopor sólo por Pestarini) o Axxón (1989, la primera revista digital de habla his-pana, dirigida por Eduardo carletti) siguen saliendo a la fecha. Ambas re-vistas reseñan libros del género (y comentan las novedades del campo) ypublican autores nacionales y extranjeros (Cuásar, por ejemplo, ha traducidoalgunos de los autores centrales de fin de siglo xx y comienzos del xxi comoTed chiang [1967], Ken liu [1976] o Paolo Bacigaluppi [1972]). Así, la lon-gevidad tanto de Cuásar como de Axxón puede leerse como la expresión deun fandom que sigue eligiendo (como elegía en los ochenta) informarse sobrelas novedades del género a través de lectores formados en la matriz genéricaantes que a través de la opinión general del campo literario.
1.b. Libros
la productividad de la comunidad genérica durante los ochenta y no-venta también dio lugar a múltiples publicaciones. Por una parte, entre 1983y 1986, la editorial Minotauro tuvo una colección dedicada a autores argen-tinos en la que publicaron autores asociados a El péndulo (Gorodischer,Gardini, luisa Axpe [1945], Gaut vel Hartman, etc. [Martínez, 2010, p. 132]).Por otra, proliferaron las antologías. Durante los ochenta, por ejemplo, apa-recen algunas realizadas por el fandom (como Parsec XXI [1986] o Fase
Uno [1987]), pero también Eudeba (la editorial de la Universidad de BuenosAires, es decir, una editorial “prestigiosa”) publica, editada por MarcialSouto, La ciencia ficción en la Argentina (1985).
El prólogo de Souto a la antología de Eudeba permite acceder al modoen que se piensa el género durante el período. El texto se organiza en trespartes, la primera es una historia de la cf en la Argentina, que comienza en1940 con el prólogo de Adolfo Bioy casares (1914-1999) a la Antología de
la literatura fantástica (que Souto pone en sincronía con las publicacionesde John campbell [1910-1971] durante la Edad de Oro) y sigue con unahistoria de las ediciones de cf en Argentina (Más allá, las editoriales cenit,Andrómeda, Minotauro, etc.). la segunda parte del prólogo define la cf:“Algunos autores ven el género como una manera de especular sobre el fun-cionamiento y el sentido del inmenso universo que la ciencia nos ha reve-lado en los últimos siglos” (20) y cita a Stanislaw lem [1921-2006], UrsulaK. le Guin [1929-2018], Ben Bova [1932] y Alan Nourse [1928-1992], esdecir, el universo de referencia (la cf posterior a 1950) que caracteriza a El
Péndulo y Minotauro. El prólogo finalmente presenta la antología propia-mente dicha señalando que
TiEMPO Y ESPAciO 305
El presente volumen abarca casi veinte años de producción, un período en el que el géneroha alcanzado una respetable madurez en la Argentina. los diez cuentos incluidos reflejan dealgún modo la evolución de la ciencia ficción y la fantasía en nuestro país y la variedad deenfoques de los autores (23).
la antología, finalmente, incluye a Alberto Vanasco [1925-1993], EduardoGoligorsky [1931], Juan-Jacobo Bajarlía [1914-2005], Gorodischer, Gan-dolfo, Rogelio Ramos Signes [1950], Eduardo Abel Giménez, Gardini, AnaMaría Shua [1951] y Gaut vel Hartman.
Dos movimientos habría que destacar aquí. El primero es el recorte delinicio de la cf en Argentina. A diferencia de Gandolfo, que en Los universos
vislumbrados (apenas siete años antes) realizaba una operación de “retroe-tiquetado” (Haywood ferreira, 2012) porque afirmaba que el género comotal no existía, la operación central de la historización de Souto es iniciar lahistoria en el nombre, mostrando que el interés surge en Argentina en elmismo momento en que se desarrolla en Estados Unidos la cf, es decir quese trata de una versión “paralela” del género. El segundo movimiento esconsiderar la historia del género como una historia crasamente material: lacf es una red de lecturas, ediciones y publicaciones, antes que solamenteun modo de escribir. Así, la operación resulta simétrica a la de Gandolfo,en la medida en que ambos creen que el género es un entramado, y Soutosale a probar que si es cierto, la cf debería pensarse también en las publica-ciones y traducciones antes que solamente en la escritura (que, por otraparte, en le texto de 1978 Gandolfo reconocía como notable). De ese recorte(la cf argentina tiene, en la versión de Souto, 45 años cuando se publica La
ciencia ficción en la Argentina), sin embargo, Souto se queda con los últi-mos veinte años (con lo que reduce todavía más el corpus de selección). Esdifícil no ver en esa operación un movimiento faccioso: la cf en la Argentinaes lo que publican El péndulo, Minotauro y otros operadores asociados alfandom. El hecho de que esa operación fuera avalada por Eudeba, perosobre todo, que fuera replicada a lo largo de toda la década siguiente y quelograra consagrar a Angélica Gorodischer, Elvio Gandolfo y a carlos Gar-dini como escritores “del género” señala, por una parte, la sensibilidad delcampo literario argentino a las poéticas de la cf (que ya en 1983 había pu-blicado Primera Línea, de Gardini, en una colección “literaria” de Sudame-ricana y que, sobre todo, tiene en el centro de su canon un escritor que encualquier otra literatura hubiera sido “de cf”, como Adolfo Bioy casares)y, por otra, la fuerza con la que estos operadores manipularon la escena.
Ambas tendencias parecen confirmarse a medida que avanzan los no-venta. En efecto, ese corpus original, armado alrededor de El péndulo y Mi-
notauro, comienza a crecer, a articularse con nombres “canónicos” y a ganarnuevos emplazamientos institucionales. En la antología Más allá (1992),
306 EZEQUiEl DE ROSSO
Horacio Moreno incluye un cuento de Bioy junto con seis relatos de autoresasociados al fandom. En 1990 capanna edita Ciencia Ficción Argentina,una antología pensada para la escuela secundaria, y en 1995, El cuento ar-
gentino de ciencia ficción (que suma a leopoldo lugones [1874-1938], Jorgeluis Borges [1899-1986], Héctor Oesterheld [1919-1977?] y Bioy, al elencoconocido por la antología de Souto) con lo que, finalmente, casi veinte añosdespués de la antología de Sánchez el canon vuelve a ordenarse, ahora in-corporando a los escritores surgidos de la comunidad de la cf. En un sentido,podríamos decir que Souto y su grupo se quedaron con el sentido de la cf.
Esa operación no sucede sin conflictos. como vimos, según Souto: “losdiez cuentos incluidos reflejan de algún modo la evolución de la cienciaficción y la fantasía en nuestro país” (23). De pronto, sin que nada lo anun-cie en las 14 páginas previas, los cuentos que vamos a leer están adscriptos,también, a “la fantasía”. Hay un salto lógico, una discontinuidad en el des-arrollo del prólogo, que sugiere un problema ideológico: el prólogo describeuna historia de la cf, pero cuando debe describir los textos no puede dar elpaso, debe aclarar que se trata “ciencia ficción y fantasía”, es decir que nose trata “solamente” de relatos de cf. El hecho de que no haya ninguna acla-ración sugiere, sin embargo, que en verdad se trata de dos formas de lomismo, de dos grados o vertientes de una misma tendencia. Que, finalmente,es necesario invertir la carga de la prueba que va de Bioy a Gandolfo: queno es la cf una rama de los fantástico, sino lo fantástico una rama de la cf.
Una de las más famosas definiciones de la cf argentina retoma explíci-tamente este problema. Unos meses antes (y Souto cita el fragmento) capannahabía publicado en Minotauro una evaluación de la narrativa argentina decf: “En general, [los escritores argentinos de ciencia ficción] cultivan unaliteratura fantástica no tradicional, que linda con la ciencia ficción, la atra-viesa y sale libremente de su ámbito, con escasa presencia del elementocientífico-tecnológico (. . .).” (capanna 56). la definición explicita el pro-blema que elide el prólogo, pero que define la andadura de la cf argentinaen El péndulo y Minotauro (y en general en el circuito comunidad de losfanzines): el horizonte architextual de las revistas y fanzines (particular-mente El péndulo, Minotauro, Parsec y Cuásar) es una forma de la cf,mientras que la escritura nacional incluida en las publicaciones parece res-ponder a otro horizonte.
1.c. Textos
En efecto, si se comparan las traducciones producidas en las revistascon las producciones nacionales publicadas en esos mismos emplazamien-tos puede verse una notable diferencia. las traducciones seleccionan de laproducción principalmente anglosajona (aunque tanto las revistas de Souto
TiEMPO Y ESPAciO 307
como Cuásar incluían traducciones del italiano y del francés) un conjuntode textos centrales en la renovación del género. Estos textos, sin embargo,pertenecen notablemente a su núcleo: son ganadores de Premios Hugo yNébula o bien publicados originalmente en revistas dedicadas al género(The magazine of Fantasy and Science Fiction, Galaxy, New Worlds). Y sibien existen en la selección algunos textos de fantasía, en la abrumadoramayoría de las traducciones pueden reconocerse las marcas de lo que Da-mien Broderick llama el “megatexto” de la cf, es decir un conjunto de es-trategias, temáticas y enunciativas, que permiten reconocer el género:explicaciones científicas, “extrañamiento cognitivo”, naves espaciales, etc.
Esos mismos elementos están ausentes en la mayoría de los relatos edi-tados en las revistas y en las producciones asociadas a la comunidad de lec-tores de cf. En “lobras” (El péndulo 6), de Marcial Souto, en “Principioy fin” (El péndulo 10), de luisa Axpe; en “Adopción” (Minotauro 10), deleonardo Moledo (1947-2014) puede verse un uso seco, distanciado, de loselementos de la fábula fantástica: la metamorfosis, la atribución de identidada objetos inanimados, los espacios fantásticos, todos elementos que logransu mayor condensación y desarrollo en los textos de los escritores latinoa-mericanos más publicados por las revistas, como Tarik carson (1946-2014),André carneiro (1922-2014)y, sobre todo, Mario levrero (1940-2004), dequien El péndulo publica una novela completa (“El lugar”) en el número 6.En estos textos no aparecen las formas de la cf reconocibles en los autoresen traducción, aunque en todos ellos persiste un profundo sentimiento dealienación. Otros textos, como “Ruta” (Minotauro 11), “Mopsi, te odio”(Parsec 4) o “Alarido” (Fase Uno), de Eduardo carletti, “los contamina-dos” (Cuerpos descartables [1985]), de Gaut vel Hartman, “Quiramir” (El
péndulo 10), de Eduardo Abel Giménez, aparecen algunos motivos de la cf(el encierro tecnológico, las ciudades corruptas, el poder omnímodo), quese dan a leer como “esquemas” de los relatos que las mismas revistas pu-blican en traducción. En efecto, se trata de cuentos en los que los personajesy los lugares no tienen nombres, las causas de la amenaza resultan impre-cisas, las tramas no terminan de desarrollarse. Toda esta serie de relatospuede describirse como Gandolfo describe los cuentos de Alberto Vanasco:“se reducen por lo general a exponer con velocidad y solvencia profesionalla idea básica, sin ahondar en sus proyecciones ni elaborar un mínimo tempo
narrativo” (43). En efecto, en estos cuentos se echa en falta la “textura” yla densidad narrativa que caracteriza a la cf que se publica en traducciones.Así, toda esta zona de la producción puede calificarse como deudora de lanarrativa de cf de la década de los sesenta.
En estas revistas y libros también publican sus relatos Angélica Goro-discher, Elvio Gandolfo y carlos Gardini, tres escritores que muestran un
308 EZEQUiEl DE ROSSO
conocimiento y manejo del género que les permite desarrollar una narrativaque, reconociendo la herencia de motivos y formas de la cf (sobre todo sa-jona), articulan una forma de relato novedosa para la literatura argentina.
Angélica Gorodischer, que durante la década de los setenta había pu-blicado al menos dos libros centrales para la cf, Bajo las jubeas en flor
(1973) y Trafalgar (1979), publica a lo largo de los ochenta algunos nuevosrelatos del viajante de comercio Trafalgar Medrano y Las repúblicas (1991),un volumen de cuentos relacionados entre sí en los que se describe el destinode la Argentina tras el colapso social. Las repúblicas es un ejercicio de ex-trapolación, que imagina la serie de cambios políticos e identitarios que po-drían advenir ante el fin de la nación. las especulaciones de Gorodischer(sobre género, sobre política, sobre las constricciones de instituciones comola familia o el Estado) tienen una densidad equivalente a las que por losmismos años están desarrollando autoras como Joanna Russ (1937-2011) oUrsula le Guin. A la vez, como sucede con los textos de Gandolfo, esa com-plejidad está tramada en una lengua “argentina” que abunda en coloquia-lismos que dan un ritmo fluido a la prosa.
los relatos de cf que Elvio Gandolfo publica durante el período (“llanodel sol” [1994], “El terrón disolvente” [1991], la nouvelle “caminando al-rededor” [1988], “El manuscrito de Juan Abal” [1978] y “la mosca loca”[1983], ambos parte de una trilogía que Gandolfo completaría en 2010 con“El problema de Van Doren”) se caracterizan por la construcción a atmós-feras en las que la luz y los cuerpos se tornan el centro del relato (Gasparini124-129). En este sentido, más allá de los modelos genéricos que se retoman(Richard Matheson [1926-2013], Philip Dick [1928-1982], Jonathan Swift)los textos de Gandolfo pueden pensarse como un grácil equilibrio entre lasdemandas del relato genérico (trama, personajes, resolución) y las de la ex-perimentación con los tiempos muertos que caracteriza a toda una zona dela narrativa de los ochenta en la Argentina.
la extensa obra de carlos Gardini (seis libros de cuentos, siete novelasy una enorme cantidad de cuentos dispersos en revistas españolas y latino-americanas) estuvo completamente dedicada a la narrativa fantástica y lacf. De casi nula atención por parte de la academia, pero ganador de casitodos los premios del género en castellano (el Más Allá, el UPc, el ignotus),Gardini puede considerarse el escritor de cf más importante de la literaturaargentina, tanto por su compromiso con el género como por la densidad desus relatos. En efecto, en el arco que va de Primera línea (1983), su primerlibro de relatos a Belcebú en llamas (2007), su última novela de cf, Gardinireescribió todos los subgéneros de la cf, desde el space opera (El libro de
la tierra negra, 1993) hasta el cyberpunk à la Gibson (“Timbuctú”, 1995),pasando por la cf bélica (en diversos cuentos de Primera línea y Mi cerebro
animal, ambos de 1983) y el “planetary romance” (Belcebú en llamas).
TiEMPO Y ESPAciO 309
la cf de Gardini se caracteriza por la construcción detallada del mundo,por la sensación de “solidez”, de que accedemos a un fragmento de unmundo cuya coherencia existe aunque el texto no la agote. la exploraciónde esos espacios forma gran parte del interés narrativo, como prueban losconflictos antropológicos de “los ojos de un dios en celo” (1996) o Belcebú
en llamas.Ese interés convive con uno de los temas que definen el género: la pre-
gunta por el lugar del héroe y su relación con las instituciones. En efecto, ensus textos conviven organizaciones todopoderosas (ejércitos, religiones, ins-titutos, imperios) con individuos alienados, que no terminan de encontrar sulugar. Notablemente, sin embargo, la idea de “apertura”, uno de los núcleosideológicos de la cf (el trabajo del héroe es su desalienación, el descubri-miento de su potencial por fuera de las instituciones que lo regulan, un temaque puede encontrarse desde Robert Heinlein [1907-1988] hasta Tedchiang), es tan sólo una promesa, porque lo que descubren los personajesde Gardini es que esa liberación es ilusoria (como prueba “Teatro de opera-ciones” [1983]) o bien que la idea misma de sujeto es ilusoria (como prueba“los muertos” [1983]). A medida que la obra de Gardini avanza es posiblealgún tipo de articulación, de movimiento del sujeto hacia la liberación, peroincluso en esos casos, como en las nouvelles “los ojos de un Dios en celo”y “El libro de las Voces” (2001) el relato concluye en el momento de la de-cisión de salir de las instituciones, pero no relata si la operación es exitosa.Así, los personajes de Gardini son objetos de esa tecnología pero apenas silogran entenderla o ponerla en marcha para su propio beneficio. Ese descon-cierto, que sería el núcleo ideológico del cyberpunk (clute 493) está plante-ado ya en “Primera línea” (1983) pero abarca toda su producción.
los textos de Gardini, Gandolfo y Gorodischer son los emergentes másnotables de la narrativa afincada en las revistas especializadas.3 En estosautores la cf gana un espesor que permite articular tramas y mundos com-plejos con una sofisticación narrativa inédita. En este sentido, bien podríadecirse que la visibilización de la obra de estos tres autores sería el mayoraporte de las revistas al caudal narrativo de la literatura argentina.
El movimiento central de los ochenta, entonces, puede pensarse alrede-dor de un proceso de “generización”, de puesta a punto de una comunidadlectora que encontró las vías de organización para poner un nombre y fijarun modo de lectura. Bajo ese nombre convivieron diversas formas del re-
310 EZEQUiEl DE ROSSO
3 A la vez, ninguno de los tres dejó nunca de colaborar con los emprendimientos que du-rante las décadas que siguieron realizaron otros miembros de la comunidad. En este sentido,incluso cuando Gandolfo y Gorodischer publicaron en “colecciones generales”, siguen cola-borando con cuentos y artículos en revistas como Cuásar o Próxima.
lato, algunos fueron sobrevivencias de décadas anteriores y otros verdaderosobjetos novedosos. Pero es tal vez el proceso mismo, la construcción de unmodo nuevo de lectura, que se llamó “ciencia ficción”, y que tal vez debeleerse como la inversión de la relación entre cf y fantástico, el mayor aportede la comunidad de la cf durante los años que llevan al siglo xxi. Menosporque fuera exitosa que porque logró instalar la pregunta por la existenciade la cf argentina, que las generaciones que nos criamos leyendo El péndulo
intentaríamos responder.El trabajo de las revistas y la comunidad de lectores de cf no fue, sin em-
bargo, el único rasgo notable del período. En efecto, en las décadas que me-dian entre Los universos vislumbrados e Historias futuras (2000) tambiénaparecen una serie de textos que la crítica ha afiliado a la cf aun cuando lospropios paratextos no lo hacían. En este sentido, y a diferencia de lo que su-cede con diversos relatos de El péndulo o Minotauro en los que la parafernaliamás fácilmente asociada al género está ausente, en lo relatos que se publicanpor fuera de la denominación genérica el megatexto de la cf es evidente.
En 1989 Marcelo cohen (1951) publica El oído absoluto (1989), la no-vela que termina de dar visibilidad a un proyecto que cohen viene desarro-llando desde la década de los setenta. En ella, pero también en las novelasy relatos que publica a lo largo de toda la década siguiente (El fin de lo
mismo [1992], Inolvidables veladas [1995], Hombres amables [1998]) eluniverso temático de la cf es un modo de acceso a un mundo imaginario enel que la percepción alterada habilita fluidos juegos con el lenguaje. Segui-dor radical de Ballard y (como Gardini) traductor extraordinario y lectoratento del surrealismo, los textos de cohen, en su mayor intensidad, produ-cen un flujo de sentido autónomo. En “la ilusión monarca” (1992), porejemplo, se lee:
la mayoría nunca había visto el mar antes de que los destinaran a esta cárcel. Al mar hay que
cortarle los huevos, dicen, o dicen: el mar es una hembra, quinoto, y el día que nos la turlemos
bien nos lleva a donde le pidamos. El frutilla y el Pingo, también, han compuesto un rockand roll: La olas, chupi/ las olas son febón./Vení a la olas, nena,/vení que esta febón” (31).
“Quinoto”, “turlar”, “chupi”, “febón” pertenecen a una lengua extrañada sobrela que el texto se construye sin fisuras, produciendo un plano de inmanenciaen la que el sentido se infiere sin necesidad de detenerse a pensar en cadasignificado (Kohan 178).4 Es el artificio temático de la cf lo que permite
TiEMPO Y ESPAciO 311
4 la novela de cohen Insomnio (1986) fue reseñada en El péndulo por Eduardo Kern,quien señala que, junto con París (1980), de levrero y El Eternauta (1957), de Oesterheld,los tres textos trazan “una apertura estimulante hacia la mejor narrativa a secas, a partir de algunoselementos del género” (122). Por otra parte, Inolvidables veladas (1995) fue publicada en
que ese experimento con la lengua pueda tomar la forma de una trama na-rrativa. Durante los ochenta y los noventa cohen pone esa lengua al serviciode ciudades imaginarias en las que el entretenimiento resulta solidario conla dominación.
También por fuera de la adscripción genérica novelas como La ciudad
ausente (1992, de la que El péndulo había publicado un adelanto), de Ri-cardo Piglia (1941-2017), El aire (1992), de Sergio chejfec (1956), Cruz
Diablo (1997), de Eduardo Blaustein (1957), La muerte como efecto secun-
dario (1998), de Ana María Shua, Error de cálculo (1998), de Daniel Sorín(1951) o Las islas (1998), de carlos Gamerro (1962) organizan tramas enlas que un repertorio limitado pero pregnante de figuras asociadas al género(máquinas imaginarias, cyborgs, gobiernos totalitarios, realidad virtual, hac-kers) permiten la exploración de mundos densos y personajes complejos.El más notable de estos motivos es la construcción de ciudades al borde delcolapso, ya sea por su carácter postapocalíptico (El aire, Cruz diablo, La
muerte como efecto secundario) o por su carácter onírico, al borde de la di-solución que produce algún experimento (la puesta en marcha de una má-quina en La ciudad ausente, un experimento para “aceptar la muerte” enError de cálculo).
la narrativa de cf (adscripta o no al género) publicada entre comienzosde los ochenta y fines de los noventa comparte algunos rasgos que la lecturaparcial tal vez opaque. Por una parte, como ha señalado fernando Reati,aparece la ciudad como motivo pregnante (sea esta una ciudad conocida,como Buenos Aires, en Las Islas, o una ciudad imaginaria como la que apa-rece en “caminando alrededor” de Gandolfo o “Quiramir”, de Giménez).Esas ciudades tienden a la fragmentación (como las diferentes zonas querecorre el protagonista de la novela de Shua) y son gobernadas por la anar-quía (“El manuscrito de Juan Abal”) o el totalitarismo (“los contaminados”,de Gaut vel Hartman).
Esas ciudades conviven con islas (como en “fuerza de ocupación”), tú-neles y recintos subterráneos (como en “las escamas del señor crisolaras”[1983], de Ramos Signes o en “De cómo cinco aventureros descendieron alas profundidades y de los sucesos que allí acontecieron” [El péndulo 10],de Angélica Gorodischer o en “lobras”, de Marcial Souto), cárceles (en“los buenos van al paraíso, pero no todos los malos pueden ir al infierno”[Minotauro 2], de Gorodischer, “la ilusión monarca”, o “Si no soy esqui-mal” [1987] de Daniel A. croci [1951-2004]), sótanos y pasajes (como enLas islas o La ciudad ausente).
312 EZEQUiEl DE ROSSO
España por la editorial Minotauro. Ambos hechos sugieren en qué medida el proyecto decohen puede pensarse como una trayectoria paralela, del lado de la “literatura a secas”, alproyecto de El péndulo y Minotauro.
Así, cuando se considera toda la escena, puede pensarse que la forma delespacio que domina la ficción producida en Argentina desde fines de los se-tenta y hasta fines de los noventa es la del encierro. Y en efecto, si se vuelvea las ciudades que mencionábamos antes, puede verse que la forma de la ciu-dad (en Shua, en Gaut vel Hartman) se presenta como una forma sucesivade encierros, de fronteras internas que hay que atravesar, así como la lógicade la persecución y el sitio organiza las ciudades de Gaut vel Harman, Ga-merro o cohen (quien publica en el período una novela extraordinaria y ex-perimental sobre el encierro, El sitio de Kelany [1987]). Así, tanto espaciosabiertos como cerrados se viven con la angustia de lo que no tiene salida.
Y sin embargo, frente a ese ámbito de muerte, los textos presentan unaopción, que suele formularse como una potencia: el centro de la trama de La
ciudad ausente es la capacidad de una máquina para producir historias quepuedan tomar forma en la realidad, el final de “la ilusión monarca” está na-rrado en futuro, el final, ya mencionado, de “los ojos de un Dios en celo” esla decisión ética de la protagonista, cuyo destino se torna incierto. Es decirque en algunos de estos textos, el encierro convive, con su par dialéctico, queno es la fuga (y menos aún la revolución o la emergencia del héroe), sino laimaginación de un orden distinto: una potencia de lo posible. En la Argentinade los ochenta y noventa, frente a la asfixia, la cf propone la imaginacióncomo salida a la herencia agobiante de un pasado de violencia y persecución.O, como comenta el narrador de La muerte como efecto secundario:
Por eso voy a crear un mundo nuevo. Un mundo que llega tarde para todos (. . .) un mundoen el cual seré intensamente feliz, aunque tenga que mirarlo desde afuera (. . .) Porque no esla muerte, sino solamente esa forma nueva del universo lo que deseo conseguir: y si para ob-tenerla debo llamar a la muerte habrá sido, la muerte, apenas una consecuencia, nada másque una reacción adversa y no deseada, un simple efecto secundario.Voy a seguir escribiendo (…) y mis palabras de aquí en adelante serán la prueba de que estemundo que imagino es posible y también la prueba de que sigo en él, de que empecé por fin,huérfano y liviano como el aire, mi verdadera vida. (259-260)5
Ese mundo imaginario, notablemente, no puede concretarse, es la con-tracara del orden clausurado que muestran los textos y es en este sentido, enel sentido de que es una potencia de liberación (y no el relato de su realiza-ción) que la cf de los ochenta y noventa organiza una forma escéptica de lapolítica.
TiEMPO Y ESPAciO 313
5 la idea de que “la muerte es un efecto secundario” es el tema explícito de Error decálculo, también publicada en 1998, y pensada como una reconstrucción ficcional de la po-lítica de desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico militar.
2. De la apertura
las operaciones de “generización” organizadas por la comunidad de lec-tores y escritores de cf (la instauración de escritores “de género”, la cons-trucción de un modo de lectura específico y la ampliación de lasposibilidades de lo que podría llamarse cf) comienzan a perder fuerza en laescena contemporánea. El siglo xxi, en efecto, ve una expansión de la cf que,si bien es producto de las operaciones llevadas a cabo durante las dos décadasanteriores, cuestiona los valores estéticos de décadas previas, decantándosepor una poética más estrechamente genérica y volviendo el género, en el lí-mite, un mero repertorio de motivos. Por lo demás, el encierro y la potenciade la diferencia dejan de ser los motivos que organizan la ficción para serreemplazados por la maleabilidad del tiempo y el despliegue de los posibles.
2.a. Publicaciones
En julio de 2000, Emecé publica Historias futuras. Antología de la cien-
cia ficción argentina, con prólogo y selección de Adriana fernández (1970)y Edgardo Pígoli (1966). El prólogo comienza citando un episodio de Ex-
pedientes X (The X-files, 1993-2018) para concluir con “Mulder no puededejar de sospechar. Sin embargo y pese a todo, los extraterrestres continúansiendo un enigma y muchos cuerpos siguen desapareciendo. los tiemposson otros, el futuro está mucho más cerca: habita el presente.” (9) Y a lahora de definir el género, fernández y Pígoli señalan que, más allá de losdebates, “[l]o que se vuelve indiscutible es que la tecnología y sus deriva-ciones son imprescindibles para la ciencia ficción; este género construye suverosímil a partir de lo que ellas presentan como novedad, extrapolando lasposibilidades tecnológicas del mundo real hacia la ficción.” (10) la anto-logía incluye textos de Eduardo Holmberg (1852-1937), Horacio Quiroga(1878-1937), Borges, Gorodischer, Gandolfo y cohen, entre otros.
Se trata de un nuevo emplazamiento para el género. Por una parte,Emecé, una editorial comercial y dedicada a la literatura general lanza unaantología de género, realizada por dos jóvenes académicos sin relación apa-rente con el fandom. El hecho es inédito, si se piensa que, incluso habiendoabierto caminos en antologías para colegios y la mencionada antología deEudeba, la cf argentina nunca había sido una apuesta de las grandes edito-riales. Más allá del éxito o fracaso de la operación (la antología no se reeditóy hasta donde sabemos no volvió a existir una edición de este tipo), el hechosugiere un interés que a lo largo de las dos décadas siguientes permitiríaotras incursiones del campo literario general en la cf. Pueden citarse como
314 EZEQUiEl DE ROSSO
ejemplos la colección de “literatura fantástica y de ciencia ficción” que dis-tribuyó el diario Página/12 durante 2004 (y que incluyó autores como Go-rodischer, Gardini, Shua, cohen y De Santis), la antología Buenos Aires
2033. Cuentos sobre la ciudad del futuro, que publicó Norma en 2006, o elcreciente interés académico en la historia del género en Argentina.
Así es que podríamos imaginar que el campo literario está ahora atentoa la cf. En esta perspectiva el horizonte de la cf ya no es la literatura (ni si-quiera la literatura “culta”), sino los consumos audiovisuales y la cf se de-fine “indudablemente” por su contenido tecnológico. Ambos movimientospueden pensarse como el revés ideológico de las operaciones de la comu-nidad de intelectuales nucleada alrededor de El péndulo, que imaginabanque la cf se relacionaba con la más sofisticada literatura fantástica, perotambién puede pensarse como el modo en que el campo literario generalpuede procesar cf en el nuevo siglo e incluso permite pensar las transfor-maciones hacia adentro del espacio genérico.
Porque el nuevo siglo ve renovada la escena genérica. Por una parte,promotores como Gabriel Guralnik (1958) el director tanto de la mencio-nada colección de “literatura fantástica y ciencia ficción”, como de Buenos
Aires 2033 y director entre 2003 y 2006 de la fundación ciudad de Arena(una entidad dedicada a la difusión del fantástico y la cf) y laura Ponce(1972) continúan la tradición iniciada por Souto y capanna.
Ponce comenzó a colaborar con Axxón a mediados de la década de 2000y desde 2009 edita la revista Próxima y dirige la editorial Ayarmanot, ambasdedicada principalmente a la publicación de cf en castellano. En Próxima,autores que fácilmente pueden ligarse a la poética de Gardini como Alejan-dro Alonso (1970, que en 2002 gana el Premio UPc con La ruta a Tras-
cendencia), Miguel Hoyuelos (1965, que en 2004 gana el mismo premiocon Siccus) o laura Ponce (Cosmografía general, 2016) conviven con ex-ploraciones más inestables, como algunos de los relatos que conformaríanel mundo postapoalíptico de Quema (2015), de Ariadna castellarnau (1979)o los experimentos de Yamila Begné (1983) que eventualmente conforma-rían Protocolos naturales (2014). En este sentido, el repertorio de la cf quese reconoce como tal expande los universos narrativos de la generación deEl péndulo: abundan los viajes espaciales y las inteligencias artificiales, ylas imágenes del fin del mundo se tornan más complejas y detalladas. Elefecto general que produce la lectura es que se trata de escritores “de gé-nero”, que pretenden insertar su trabajo en una tradición reconocible y queesa tradición es el mismo architexto que organizaba “El eslabón vulnerable”de Sheldon o Las repúblicas, de Gorodischer. En este sentido, lo más nota-ble de los nuevos escritores de cf es tanto el desarrollo de tramas como lapuesta en marcha de mecanismos “tecnológicos”, provenientes del campo
TiEMPO Y ESPAciO 315
científico. Más aún, de un modo mucho más intenso que sus predecesoras,Próxima intenta construir un campo de la cf en castellano, dedicando nú-meros enteros a la cf de diversos países latinoamericanos.
Por otra parte, a partir del número 37 (marzo 2018) Próxima tiene comosubtítulo Revista argentina de ciencia ficción, dejando definitivamente delado el campo de lo fantástico como identificación genérica. Y en 2013 y2014, se publican en la provincia córdoba, y dirigidas por Sebastián Pons,los dos números de Palp. Revista de géneros. El primer número anuncia sucontenido en la tapa, impreso sobre una imagen que relabora en colores es-tridentes la tapa de un número de 1953 de la revista pulp Crime: “¡cienciaficción, terror, policial, western, fantasy y contaminaciones varias!”. Se tratade un movimiento que distingue la adscripción genérica: los escritores con-temporáneos de género prefieren inscribirse en un género marcado (o enuna miríada de géneros, como Palp) que pertenecer al horizonte difuso dela “literatura fantástica”. En este sentido, hay un estrechamiento de las fron-teras, tanto en la escritura (que se torna más “ciencia ficcional”) como enla adscripción, que, incluso si resulta tan problemática como en los ochentay noventa, muestra un ánimo distinto de la comunidad del género.6
la persistencia (y desarrollo) de los modos elaborados durante las dé-cadas de los ochenta y noventa conviven entonces con un desarrollo inédito:la aparición de la categoría “pulp” como forma de identificación paratextualde las prácticas genéricas. Palp es un ejemplo del extenso conjunto de em-prendimientos editoriales que durante los últimos veinte años tienden a rei-vindicar la narrativa pulp, explícitamente excluida del canon organizadopor Souto y capanna (Kurlat: 198). la colección “Saqueos en Greiscol”,por ejemplo, señala desde su título (como Palp) la ironía de esta reivindi-cación en la transcripción fonética de un término inglés asociado a la másrancia cultura de masas.7 Se trata de “la colección de horror, ciencia ficción,
316 EZEQUiEl DE ROSSO
6 la relevancia de lo pulp (en verdad, una forma de la sensibilidad camp del nuevo siglo)para la conformación de la narrativa contemporánea puede verse en el hecho de que inclusolaura Ponce (una defensora de la poética desarrollada en El Péndulo y Minotauro) realizauna incursión en la modalidad con Sensación!, la revista que editó junto con los primeros nú-meros de Próxima, entre 2009 y 2010.
7 Se trata, claro, de Grayskull, el castillo de la serie He-Man y los amos del universo (He-Man and the Masters of the Universe, 1983-1985) que intentan asaltar y otra vez Skeletor ysus secuaces. En el nombre hay, pues, una “argentinización” que remite a un momento espe-cífico de la historia de la cultura de masas, la década de los ochenta y a un objeto bajo (He-Man y los amos del universo nunca fue un producto memorable salvo, como en este caso,como cita generacional). Pero más aún, “saqueos” continúa con la referencia (pone a la co-lección del lado de Skeletor y no de He-Man) y agrega una capa de sentido más inquietante:para los lectores argentinos, los “saqueos” remiten irremediablemente a los episodios de 2001que produjeron la interrupción del orden institucional. Que aparezca esa mención en el hori-zonte de la cultura de masas sugiere que el trauma de la historia reciente está presente, peroque, a la vez, no puede elaborarse como tragedia.
western, fantástico y otros géneros pulp de editorial clase Turista”. Otroemprendimiento, como la colección Bolsilibros, de fan editores, publicóediciones que miman el formato y las ilustraciones de literatura popular quese distribuían en las estaciones de tren en la Argentina hasta la década delos ochenta. Todos sus títulos tienen esa reminiscencia “pulp” (como la no-vela de cf de la colección, Inmortales en la luna [2015]), autores “norteame-ricanos” que parecen esconder un seudónimo (en el caso de Inmortales . . .,un tal ian Giger parece esconder la identidad de su “traductor”, federicoReggiani [1969]) y la extensión de aquellas ediciones (alrededor de 100 pá-ginas). Por último, interzona (otra editorial independiente y, a los fines detoda descripción, “seria”, la editorial de, por ejemplo, John cage [1912-1992] o Sergio chejfec) publica la colección Interzona Pulp en la que, unavez más, la edición cita los “bolsilibros”: formato pequeño, tipografía “demáquina de escribir” y tachaduras y dibujos “a mano” que aparecen en elmargen de sus páginas. Todas estas colecciones y revistas enfatizan unaenunciación irónica: las ilustraciones, la identificación de los horizontes ge-néricos, el énfasis en el “mal gusto” sugieren que la conceptualización dela cf como forma exigente de la ficción ha perdido fuerza. la literatura con-temporánea retoma, cierto que de manera distanciada, aquello que la cf delos ochenta y noventa había descartado para constituirse.
2.b. Textos
En todos estos emprendimientos “pulp”, la dinámica del relato tiende ala aceleración y a la articulación de motivos del género en contextos inéditospara la cf argentina en particular y para la literatura argentina en general.En una de las novelas de cf publicadas en “Saqueos en Greiscol”, Las me-
llizas del bardo (2012), de Hernán Vanoli (1980) la trama gira alrededor delviaje de dos mujeres que intentan vender un clon de lionel Messi a unashinchas brasileñas que lo quieren para matarlo después de que Messi fueraparte del equipo ganador del Mundial de futbol 2014. En Inmortales en la
luna existen bases lunares de diferentes países. Sus habitantes, son viejosinmortales y cascarrabias, que se dedican a hacerse la vida imposible unosa otros y a tomar el té con sus sirvientas robot. En otra novela de “Saqueosen Greiscol”, Cielo ácido (2014), de carlos Ríos (1967), el escenario es unaciudad apocalíptica en la que el cielo cambia de color según los designiosdel gobierno y un detective conduce una investigación mientras un asesinoa sueldo busca una víctima.
Esas rearticulaciones de motivos (que tienden a ordenarse en matricesantes exploradas pero nunca tan desarrolladas como en las narrativas de cf“pulp” del nuevo siglo: la novela de aventuras, el relato costumbrista, el gé-nero policial) se desentienden de la “solidez” del mundo que caracterizaba
TiEMPO Y ESPAciO 317
los proyectos de los ochenta y noventa (y que caracteriza a los escritores dePróxima). En la novela de Vanoli, por ejemplo, se describe un matriarcadocon el detalle con el que podrían haberlo hecho Gardini o Alonso. Esa aten-ción a la construcción de mundo se desbarata, sin embargo, con la apariciónde escenas de sexo de las dos protagonistas con el clon de Messi, o la trans-formación Messi en un pirata del asfalto. Por su parte, la prosa de Cielo ácido
mezcla sin solución de continuidad la lengua rioplatense con la variante me-xicana del español. la impresión que producen estas narrativas asociadas alpulp es la de una escritura aluvional, en la que los motivos y las estrategiasse acumulan en una escalada que orilla los textos en lo impredecible.8
Ese modo de la escritura es la versión interna al género de una tendenciaque atraviesa la literatura argentina. Y si bien pueden encontrarse ejemplosen el período anterior (en novelas como La venganza de Killing [1993], deRafael Bini [1958], Anatomía humana [1993], de carlos chernov [1953],El congreso de literatura [1997], de césar Aira [1949] o Planet [1998], deSergio Bizzio [1956]), es una modalidad que gana fuerza en la década delos dos mil y se expande hasta tornarse un modo genérico a fines de esa dé-cada, en las narrativas autodenominadas “pulp”. Así, cuando se leen relatoscomo El perseguido (2001), de Daniel Guebel (1956), El espía del tiempo
(2002), de Marcelo figueras (1962), El ataque de los moscovitas (2012),de Javier Ragau (1976), ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos?
(2013), de Michel Nieva (1988), Cría terminal (2014), de Germán Maggiori(1971), Las chanchas (2014), de félix Bruzzone (1976) Cataratas (2015),de Hernán Vanoli, o Un futuro brillante (2016), de Pablo Plotkin (1977),puede verse que, independientemente de la calidad de los textos o sus tonos,la cf se ha tornado un repertorio de motivos que funcionan independiente-mente de las tramas que un lector puede reconocer en el architexto de la cf.En sus tramas (costumbristas, de aventuras, o policiales) los motivos se su-ceden (conspiraciones, clonación, ciudades en ruinas) produciendo la peri-pecia, pero sin articular el espesor dramático que la ciencia tiene en eldiscurso característico del género.9 “la mancha” (2019), de Sergio Bizzio
318 EZEQUiEl DE ROSSO
8 En El fondo del cielo (2009), de Rodrigo fresán (1963) se lee: “lo importante no eraescribir bien sino llegar rápido y antes que los demás. la imaginación no debía ser reflexivasino desaforada” (73) la descripción no se refiere a nuestro corpus (el objeto es la crisis dela cf norteamericana en los 50), pero es difícil imaginar una definición más precisa del procesoque venimos describiendo.
9 la escasa poesía de ciencia ficción del período exhibe los mismos procesos, como pruebaLa mafia del hidrógeno (2009), de A. Salcedo, un poemario compuesto por informes, pequeñosrelatos e ilustraciones que remiten al universo de las revistas pulp para contar los viajes espa-ciales producto de la epónima mafia. “Marxciano”, un poema de Un Palito Ortega por cada
millón de tucumanos hambreados (2014), de fernando de leonardis (1972) formula con irónica
es una historia de “primer contacto”, en la que unos extraterrestres diminu-tos invaden la tierra. El protagonista logra encerrarlos en su mesa de noche:
Al amanecer la mesa de luz del dormitorio salió volando, Derlis la siguió con la vista, talcomo hacía cuando creía que era una mancha. la mesa se detuvo a un metro por encima desu cabeza y descendió suavemente hasta que quedó justo frente a él. Entendió que le pedíanque abriera el cajón, y estiró una mano. Pero la mesa salió disparada hacia atrás y se estrellócontra la pared. Enseguida se elevó y golpeó contra el techo. (23).
Esta forma de narrar encuentra su formulación más acabada en la narrativade césar Aira y su atención al “continuo”, a la producción permanente deperipecia en un plano de inmanencia (contreras, 2002). Aira, que desde losnoventa viene experimentando con los motivos del género, pública en 2000(el año de publicación de Historias futuras) El juego de los mundos (novela
de ciencia ficción).El texto comienza con una declaración de principios: “En una época del
futuro se había puesto de moda el juego de los mundos, que se practicabacon el sistema de RT (Realidad Total)” (7). En el uso del pretérito para refe-rirse a “una época del futuro” se juega esa relación con la cf como repertorio,antes que como matriz narrativa. En la novela, la Realidad Total permite quelos jugadores construyan mundos que eventualmente pueden destruir, trans-formándose en dioses crueles sólo por diversión. Pero la novela no se detieneen los mundos construidos sino que se constituye alrededor de las reflexionesdel narrador (un césar Aira del futuro) sobre la forma del relato:
No era tan cierto, sin embargo, que el relato pudiera hacerse sin adoptar algún orden. Paraser relato, debía tener una forma. Pero nada debía preocuparme menos. Para eso estaban losdispositivos de discurso. Mejor dicho: estaban para otra cosa, para darle sentido al palabreríovacío de todos los días. Pero ya que estaban, ¿por qué no usarlos para algo más amplio, sibien más inútil, como contar una aventura? (74)
De manera tal que la “novela de cf” de Aira es un modo de reflexión sobrelas aventuras desprovistas de “forma”. Más aún, en la ficción del libro, el na-rrador pertenece a un mundo de universales, que choca con la nueva gene-ración, la de su hijo, para la que todo es concreto. En el límite, con lapluralidad de mundos concretos lo que fracasa es la idea de evolución yprogreso, porque cada mundo tiene desarrollos equivalentes:
TiEMPO Y ESPAciO 319
lucidez la tensión que intentamos describir: “se aproxima un nuevo big bang dentro del sub-género espacial: una revitalización tanto de la literatura del espacio interior (marxiana, en laTierra) como de la literatura del espacio exterior (marciana, en el Sistema Solar y en otras ga-laxias) que con el tiempo podrían fusionarse y convertirse en un único género literario” (35).
la lanza era un equivalente del rayo de protones, y actuaba con la misma eficacia (de lo quepodía dar testimonio cualquiera que hubiera sido atravesado por uno o por otra). No lo eranen nuestro mundo, claro está, donde si se enfrentaban un hombre con una lanza y uno conmanga da rayos, el primero llevaría las de perder. Pero sí lo eran en mundos distintos, y deeso se trataba el juego, el Juego de los Mundos. (19)
En este sentido, El juego de los mundos puede considerarse un nudo en elque pueden leerse las tensiones que está atravesando la cf. Porque no setrata sólo de que los motivos (los rayos de protones) sean tratados comotales, ni de que se postule la posibilidad de organizar los motivos por fuerade la “trama”, sino de que ese uso entra en una confrontación con los usosde una generación previa que creía en la universalidad, en el relato “conforma” en el que la pistola de protones es más “evolucionada” que la“lanza”. En este sentido, las narrativas “aluvionales” (dentro y fuera de losparatextos genéricos) deben pensarse como esa articulación “amorfa” demotivos provenientes de espacios diferentes.
El éxito de estas narrativas que “saquean” los repertorios genéricos puedepensarse en la constelación de problemas que atraviesan el campo literarioargentino. En efecto, la década de los dos mil en su conjunto ve el éxito delos mecanismos de la narrativa airiana (y de la narrativa de Alberto laiseca[1941-2016], otro narrador excéntrico dedicado a la construcción de civili-zaciones imaginarias) como una de las formas canónicas de la ficción, des-plazando las “narrativas de la percepción” que hicieron de un escritor comoJuan José Saer el centro del canon en el fin de siglo (Kohan 194).
la obra de Marcelo cohen, que, como vimos, representa ese paradigma“negativo” en la narrativa de cf, sufre una transformación que se probaríacentral para el género. En efecto, en 2002, cohen publica Los acuáticos,un conjunto de relatos en los que se presenta el Delta Panorámico, un con-junto de islas en las cuales existe la Panconciencia (un tipo de “realidad vir-tual” en la que todos los participantes acceden a una conciencia comunitaria)y en el que cada isla del archipiélago presenta una forma distinta de go-bierno y, eventualmente, de realidad. Durante los últimos veinte años, todala obra de cohen ha estado destinada a expandir el Delta y los experimentossociales que suceden en cada isla. En este contexto, los personajes de cohencarecen del dramatismo propio de las novelas posapocalípticas de fines delsiglo xx, decantándose en cambio por pequeños conflictos en los que pue-den explorarse las formas de comunidad. (Kurlat 353-356; Steimberg). Esteparadigma, que especula sobre la percepción y la forma de sociedades ima-ginarias, produce menos escritura que el paradigma “pulp”, pero puede en-contrarse en las novelas que Oliverio coelho publica durante la primeramitad de los dos mil (Los invertebrables [2003], Borneo [2004], Promesas
naturales [2006]). En esa línea también puede considerarse, Plop (2004),
320 EZEQUiEl DE ROSSO
de Rafael Pinedo (1954-2006), que cohen publica en su colección de lite-ratura fantástica, línea c.
Plop es la más densa de una serie de novelas que singularizan el períodopor su insistencia en imágenes postapocalípticas, en las que, a diferencia delo que sucedía en las últimas décadas del siglo xx, en el que las ciudadessuperpobladas y decadentes ganaban la escena, el desierto se figura comoel espacio del futuro. En efecto, Manigua (2009), de carlos Ríos y, nota-blemente, El año del desierto (2005), de Pedro Mairal (1970), recurren aeste espacio, en el caso de Mairal para reflexionar en forma casi explícitasobre la identidad nacional después de la crisis de 2001.
El desierto (como la ciudad) es una de las topografías características dela cf y el período anterior no careció de ejemplos. El más importante es sinduda Las repúblicas, de Gorodischer, pero también pueden citarse textoscomo “El tipo que vio el caballo” (1987), de fernando Di Giovanni (1942-2008). lo que diferencia los desiertos del siglo xxi es la clausura y crueldadque los constituye. En efecto, el texto de Di Giovanni se caracteriza por untono zumbón al que no son ajenos algunos pasajes del libro de Gorodischer.Por lo demás, Las repúblicas imagina un orden posible, el de la organizaciónciDOS, que vigila los desarrollos de lo que sucede en las Repúblicas. Enlas novelas del desierto del nuevo siglo, en cambio, el ambiente es brutal.El año del desierto, por ejemplo, cuenta la regresión de la Argentina desdela escena contemporánea hasta volver a épocas precolombinas. En ese pa-saje, la protagonista va adaptándose a los cambios hasta unirse una tribu enel desierto que luego ocuparía la Argentina. Esa inversión del tiempo notiene ninguna justificación aparente y, por lo tanto, ningún modo de dete-nerse: un sentido de la fatalidad lleva adelante el texto de Mairal.
Plop, en cambio, sucede en un mundo postapocalíptico en el que la hu-manidad se ha tribalizado. la novela cuenta el ascenso y caída de su protago-nista, Plop, como líder de la tribu. El relato es una especulación antropológica,un experimento con sociedades imaginarias. Ese relato no proporciona ningún“afuera”: no se explica cómo se llegó a este estado de cosas y el foco en elprotagonista impide contextualizar lo que sucede. las relaciones brutales queexisten entre los personajes, la ausencia de casi todos los tabúes que fundannuestra sensibilidad moderna y el tono desapasionado hacen de la novela untexto por momentos intolerable.
De hecho, un modo de cotejar los cambios que ha sufrido el horizonte dela cf es comparar Plop con “los ojos de un Dios en celo”, de Gardini, pu-blicada apenas ocho años antes, en 1996 (Kurlat 343). En la novela de Gar-dini se cuenta lo que bien podría ser el origen de Plop: una comunidad sealeja de las ciudades y marcha al desierto hasta que olvida sus costumbresy las reemplaza con nuevos ritos y creencias. la protagonista del relato,
TiEMPO Y ESPAciO 321
Mara, es una antropóloga dedicada a estudiar la comunidad a través de undispositivo que le permite entrar en la mente de sus habitantes. como enPlop, en los capítulos dedicados a la comunidad accedemos a una transiciónde poder. como en Plop, el protagonista “neoprimitivo” encuentra la ayudaen una mujer que viene de otro “tiempo”: en la novela de Gardini se tratade una antropóloga que viene de la “civilización” y en Plop de una mujerque cuida depósitos de comida subterráneos, los restos de una civilizacióndestruida. Sin embargo, mientras que en la novela de Gardini Mara renunciaa sus privilegios de “civilizada” y se une a los “neoprimitivos” con el finde ayudarlos, en Plop, el protagonista termina asesinando, por pedido deella, a la Guerrera. Así, el mundo de la novela de Pinedo es un mundo ce-rrado en un doble sentido: es un mundo en el que toda solidaridad es tran-sitoria, pero es también un mundo en el que la enunciación no construyecontexto, no nos permite entender el proceso que produjo esa comunidadtribal. Notablemente, entonces, el tiempo (como sucede en Manigua y enEl año del desierto) se vive como fractura.
las narrativas “aluvionales” y las narrativas del desierto conviven conrelatos como Los cuerpos del verano (2012), de Martín felipe castagnet(1986), Informe sobre ectoplasma animal (2014), de Roque larrraquy(1975), Las constelaciones oscuras (2015), de Pola Oloixarac (1977), Ca-
dáver exquisito (2017), de Agustina Bazterrica (1974) o Kentukis (2018),de Samanta Schweblin (1978), relatos en los que la ficción se concentra enla exploración del cambio tecnológico. Se trata de novelas que explican eldesarrollo disciplinar que lleva a la constitución del novum (en los casos delarraquy y Oloixarac) o que describen el cambio social que deviene de laimplementación de una nueva tecnología (en los casos de castagnet, Baz-terrica y Schweblin). En todos los casos, las extrapolaciones intentan en-tender el cambio y en este sentido se alejan tanto de la lógica acumulativade la narrativa “pulp” como de la fatalidad del futuro inexplicable de lasnarrativas del desierto. Se acercan en este sentido a la renovación de los mo-tivos del género que puede reconocerse en escritores como Alonso o Ponce,aunque en algunos casos (como los de Oloixarac, Schweblin y larraquy)existe un sentido del absurdo que aleja estos relatos de la gravedad con queel género suele desarrollar la especulación tecnológica.
Si se considera el mapa que hemos trazado esquemáticamente, puedeverse que lo que sucede en la narrativa de cf del nuevo siglo es una voluntadde abrir el flujo temporal. Puede considerarse, por ejemplo, cómo la ucroníaes un subgénero que ha ganado auge en el nuevo siglo (Pestarini, 2017).Alejandro Alonso publica “1953” (2008) y “1957” (2011), relatos en los quese imagina un destino distinto para el peronismo, Rodolfo fogwill (1941-2010) imagina una Argentina socialista en 1994 en Un guion para artkino
322 EZEQUiEl DE ROSSO
(2009) y Juan Simeran (1964) el triunfo de la Argentina en la guerra de Mal-vinas en ¡Argentinos a vencer! (2012). En Inmortales en la Luna el futuroes producto del éxito de un proyecto espacial desarrollado en Argentina enla década de los noventa, mientras que Informe sobre ectoplasma animal yLas constelaciones oscuras imaginan universos de los que nuestro presentees sólo una versión alternativa.
Esos experimentos con el tiempo pueden pensarse en su inversión (El
año del desierto) o su desorden (La ruta a Trascendencia) o su elisión(Plop). Pero esa apertura no tiene por qué limitarse a los temas. El cambioen el proyecto narrativo de cohen, por ejemplo, permite pensar el Delta Pa-norámico como un conjunto de variaciones (un archipiélago) allí dondeantes, en los ochenta y noventa, había sólo un relato (una isla); más aún, laPanconciencia puede pensarse como la abolición de la línea del tiempo, queahora se vuelve un espacio. como señala Aira, no hay, pues, progreso, sinosólo equivalencia entre mundos y órdenes. Una novela como Kentukis, porejemplo, piensa el tiempo en este paradigma en el que la lógica del relatolineal cae frente a la simultaneidad de todas las acciones concatenadas. Eneste sentido, la reconstrucción pulp de interzona Pulp o de los bolsilibrosde fan, remiten a una literatura que nunca existió (ni los shudder pulps quecita la primera existieron en la Argentina, ni los Bolsilibros que cita la se-gunda fueron escritos con tanto sentido pop), antes que nostalgia pues, setrata de una experiencia editorial ucrónica.
Así, la narrativa de cf argentina pasa del espacio clausurado y la perse-cución a la apertura del tiempo, y de los posibles potenciales a los posiblesdesplegados. Tal vez en ese sentido, si se atiende a la historia política de estosconvulsos cuarenta y tantos años de historia argentina, pueda decirse quela cf argentina recuperó la utopía. Porque si el fin se siglo, atravesado por lasheridas de la dictadura y una democracia tambaleante, veía el mundo posiblecomo una potencia, como un espacio imaginable pero inenarrable, la cf delnuevo siglo, después del fracaso de todas las esperanzas y el colapso de lapolítica, nos presenta esas potencias como relatos múltiples, como opciones,como formas de imaginar que una vez que ha sucedido la caída en el tiempo,ahora, al fin, es nuestro tiempo.
Obras citadas
Aira, césar. El congreso de literatura. Tusquets, 1997.––––––. El juego de los mundos (novela de ciencia ficción). Ediciones el broche, 2000.Alonso, Alejandro. “la ruta a Trascendencia” en La ruta a Trascendencia. Editorial la Pá-
gina, 2004, pp. 11-76.––––––. “1953” en Cuásar, nº 46, 2008, pp. 1-9.––––––. “1957” en Próxima, nº 9, 2011, pp. 16-22.
TiEMPO Y ESPAciO 323
Axpe, luisa. “Principio y fin” en El péndulo, nº 10, 1982, pp. 53-55.Axxón. On-line: http://axxon.com.ar/Bazterrica, Agustina. Cadáver exquisito. Alfaguara, 2017.Begné, Yamila. Protocolos naturales. Metalúcida, 2014.Bini, Rafael. La venganza de Killing. Ediciones Último Reino, 1993.Bizzio, Sergio. Planet. Editorial Sudamericana, 1998.––––––. “la mancha” en La pirámide. Blatt & Ríos, 2019, pp. 7-29.Blaustein, Eduardo. Cruz Diablo. Emecé Editores, 1997.Borges, Jorge luis, Bioy casares, Adolfo y Ocampo, Silvina. Antología de la literatura fan-
tástica. Sudamericana, 1940.Broderick, Damien. “Reading sf as a mega-text”. En The New York Review of Science Fiction,
nº 47, 1992, pp. 8-11.Bruzzone, félix. Las chanchas. Mondadori, 2014.cano, luis. Intermitente recurrencia. La ciencia ficción y el canon hispanoamericano. co-
rregidor, 2006.capanna, Pablo. “Humor y ciencia ficción”. En Suplemento de Humor. Humor y Ciencia
Ficción, no. 4, junio, 1979, pp. 4-7.––––––. “la ciencia ficción y los argentinos” en Minotauro, nº 10, 1985, pp. 43-56.––––––. Ciencia ficción. Utopía y mercado. cántaro, 2007.––––––. (Ed.) El cuento argentino de ciencia ficción. Nuevo Siglo, 1995.––––––. (Sel.) Ciencia ficción argentina. Aude Ediciones, 1990.carletti, Eduardo. “Mopsi, te odio” en Parsec, nº 4, 1984, pp. 26-40.––––––. “Ruta” en Minotauro, nº 11, 1986, pp. 67-72.––––––. “Alarido”. En Gaut vel Hartman, S. (Sel.) Fase Uno. Sinergia, 1987, pp. 47-54.castagnet, Martín felipe. Los cuerpos del verano. factótum, 2012.castellarnau, Ariadna. Quema. Gog y Magog, 2015.chejfec, Sergio. El aire. Alfaguara, 1992.chenov, carlos. Anatomía humana. Planeta, 1993.Clepsidra. Ediciones filofalsía, 1984-1992.clute, John. “William Gibson”. En clute J. y Nicholls, P. (eds.) The encyclopedia of Science
Fiction. St. Martin’s Griffin, 1995, pp. 493-494.coelho, Oliveiro. Los invertebrables. Beatriz Viterbo, 2003.––––––. Borneo. El cuenco de plata, 2004.––––––. Promesas naturales. Grupo Editorial Norma, 2006.cohen, Marcelo. Insomnio. Muchnik Editores, 1986.––––––. El sitio de Kelany. Ada Korn, 1987.––––––. “la ilusión monarca”. En El fin de lo mismo. Grupo Anaya y Mario Muchnik, 1992,
pp. 9-120.––––––. El fin de lo mismo. Grupo Anaya y Mario Muchnik, 1992.––––––. Inolvidables veladas. Minotauro, 1996.––––––. El oído absoluto. Grupo editorial Norma, 1997.––––––. Hombres amables. Grupo editorial Norma, 1998.––––––. Los acuáticos. Grupo editorial Norma, 2002.––––––. “la ciencia ficción y los restos de un porvenir” En ¡Realmente fantástico! Grupo
editorial Norma, 2003.contreras, Sandra. Las vueltas de César Aira. Beatriz Viterbo, 2002.Cuásar. Ediciones cuásar, 1984-.De leonardis, fernando. Un Palito Ortega por cada millón de tucumanos hambreados. Años
luz, 2014.El péndulo. Ediciones de la Urraca, 1979, 1981-1982, 1986-1987.El péndulo Libro. Ediciones de la Urraca, 1990-1991.fernández, A. y Pígoli, E. (Sel., pról. y notas). Historias futuras. Antología de la ciencia fic-
ción argentina. Emecé, 2000.figueras, Marcelo. El espía del tiempo. Alfaguara, 2002.
324 EZEQUiEl DE ROSSO
fogwill, Rodolfo. Un guion para Artkino. Mansalva, 2009.––––––. El fondo del cielo. Mondadori, 2009.Gamerro, carlos. Las islas. Simurg, 1998.Gandolfo Elvio. “El problema de Van Doren” En Cuásar, nº 50-51, 2010, pp. 23-32.––––––. “El manuscrito de Juan Abal” En Sánchez, J. A. (Sel. y Notas) (1995 [1978]) Los
Universos Vislumbrados: Antología De Ciencia-Ficción Argentina. Ediciones Andró-meda, 1995, pp. 249-273.
––––––. “la mosca loca” En Sinergia, nº 1, 1983, pp. 45-59.––––––. “caminando alrededor” En Sin creer en nada (Trilogía). Puntosur, 1988, pp. 69-114.––––––. “El terrón disolvente” En El péndulo Libro 2, 1991, pp. 77-82.––––––. “llano del sol” En Ferrocarriles Argentinos. Alfaguara, 1994, pp. 131-142.———. “Prólogo. la ciencia-ficción argentina” En Sánchez, J. A. (Sel. y Notas), Los Uni-
versos Vislumbrados: Antología De Ciencia-Ficción Argentina. Ediciones Andrómeda,1995 pp. 13-50.
Gardini, carlos. “fuerza de ocupación” En Primera línea. Sudamericana, 1983, pp. 23-39.––––––. “los muertos” en Primera línea. Sudamericana, 1983, pp. 125-131.––––––. “Primera línea” en Primera línea. Sudamericana, 1983, pp. 149-169.––––––. Mi cerebro animal. Minotauro, 1983.––––––. Primera línea. Sudamericana, 1983.––––––. El libro de la tierra negra. letrabuena, 1993.––––––. “los ojos de un Dios en celo” En El libro de las voces. Editorial la Página, 2004,
pp. 103-173.––––––. “El libro de las voces” En El libro de las voces. Editorial la Página, 2004, pp. 11-103.––––––. “Timbuctú” En Guralnik, G. (Ed. y pról.) (2006) Buenos aires 2033. Cuentos sobre
la ciudad del futuro. Grupo Editorial Norma, 2006, pp. 79-119.––––––. Belcebú en llamas. letra Sudaca Ediciones, 2016.––––––. “Teatro de operaciones” En Mi cerebro animal. Minotauro, 1983, 92-115.Gasparini, Sandra. “Típicas atracciones genéricas: fantástico y ciencia ficción. luisa Valen-
zuela, Elvio E. Gandolfo, Angélica Gorodischer” En Drucaroff, E. (directora del volumen)La narración gana la partida, volumen 11 de la Historia crítica de la literatura argentina,dirigida por Noé Jitrik. Emecé Editores, 2000, pp. 117-139.
Gaut vel Hartman, Sergio. “los contaminados” en Cuerpos descartables. Minotauro, 1985,pp. 108-122.
Gaut vel Hartman, Sergio. (Sel.) Fase Uno. Sinergia, 1987.Genette, Gerard. “cinco tipos de transtextualidad; entre ellos, la hipertextualidad” En Pa-
limpsestos. La literatura en segundo grado. Taurus, 1989.Giger, ian. Inmortales en la Luna. fan, 2015.Giménez, Eduardo Abel. “Quiramir” En El péndulo, nº 10, 1982, pp. 67-75.Gorodischer, Ángelica. Bajo las jubeas en flor. De la flor, 1973.––––––. “De cómo cinco aventureros descendieron a las profundidades y de los sucesos que
allí acontecieron” en El péndulo, nº 10, 1982, pp. 25-37.––––––. “los buenos van al paraíso, pero no todos los malos pueden ir al infierno” En Mi-
notauro, nº 2, 1983, pp. 109-112.––––––. Las repúblicas. De la flor, 1991.––––––. Trafalgar. El cid, 1979.Guebel, Daniel. El perseguido. Grupo Editorial Norma, 2001.Guralnik, Gabriel. (Ed. y pról.) Buenos aires 2033. Cuentos sobre la ciudad del futuro. Grupo
Editorial Norma, 2006.Haywood ferreira, Rachel. The emergence of Latin American Science Fiction. Wesleyan UP,
2012.Hoyuelos, Miguel. Siccus. letra Sudaca Ediciones, 2014.Kern, Eduardo. “El desánimo y la aventura” En El péndulo, nº 12, 1986, pp. 121-122.Kohan, Martín. “Mapa tentativo de una contemporaneidad” en Monteleone J. (director del
volumen) Una literatura en aflicción, volumen 12 de la Historia crítica de la literaturaargentina, dirigida por Noé Jitrik. Emecé Editores, 2018, pp. 173-216.
TiEMPO Y ESPAciO 325
Kurlat Ares, Silvia. La ilusión persistente. Diálogos entre la ciencia ficción y el campo cul-tural. Pittsburgh: instituto internacional de literatura iberoamericana, Universidad dePittsburgh, 2018.
larraquy, Roque. Informe sobre ectoplasma animal. Eterna cadencia, 2014.levrero, Mario. “El lugar” En El péndulo, nº 6, 1982, pp. 97-149.Maggiori, Germán. Cría terminal, 2014.Mairal, Pedro. El año del desierto. interzona, 2005.Martínez, l. “Políticas de traducción y publicación de las revistas de ciencia ficción argentinas
(1979-1987)” En Sendebar, nº 21; 2010, pp. 109-138.Martínez, luciana. La doble rendija. Autofiguraciones científicas de la literatura en el Río
de la Plata. Prometeo, 2019.Minotauro (segunda época). Ediciones Minotauro, 1983-1986.Moledo, leonardo. “Adopción” en Minotauro, nº 10, 1985, pp. 121-122.Moreno, Horacio (Sel y prólogo). Más allá. Ciencia ficción argentina. Desde la Gente, 1992.Mourelle, Daniel (Sel.). Parsec XXI. Ediciones filofalsía, 1986.Nieva, Michel. ¿Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos? Santiago Arcos Editor, 2013.Oloixarac, Pola. Las constelaciones oscuras. Mondadori, 2015.Palp. Revista de géneros. llanto de mudo, 2013-14.Parsec. Ediciones filofalsía, 1984-5.Pestarini, luis. “El boom de la ciencia ficción en Argentina en la década del ochenta”, Revista
Iberoamericana, Vol. lxxViii (nº 238-239), 2012, pp. 425-439.––––––. “las ucronías en la literatura argentina” En Revista Iberoamericana, Vol. lxxxiii
(nº 259-260), 2017, pp. 419-428.Piglia, Ricardo. La ciudad ausente. Sudamericana, 1992.Pinedo, Rafael. Plop. interzona, 2004.Plotkin, Pablo. Un futuro brillante. Mondadori, 2016.Ponce, laura. Cosmografía general. Ayarmanot, 2016.Próxima. Ediciones Ayarmanot, 2009-.Puig, Manuel. Pubis angelical. Editorial Seix Barral, 1979.Ragau, Javier. El ataque de los moscovitas. Santiago Arcos Editor, 2012.Ramos Signes, Rogelio. “las escamas del señor crisolaras” En Las escamas del señor Cri-
solaras. Minotauro, 1983.Reati, fernando. Postales del porvenir. La literatura de anticipación en la Argentina neoli-
beral (1985-1999). Editorial Biblos, 2006.Ríos, carlos. Manigua. Entropía, 2009.––––––. Cielo ácido. Editorial clase Turista, 2014.Salcedo, Alberto. La mafia del hidrógeno. Nulú Bonsai, 2009.Sánchez, Jorge. (Sel. y Notas) Los Universos Vislumbrados: Antología De Ciencia-Ficción Ar-
gentina. Ediciones Andrómeda, 1995.Schweblin, Samantha. Kentukis. Mondadori, 2018.Sensación! Ediciones Ayarmanot, 2009.Shua, Ana María. La muerte como efecto secundario. Emecé Editores, 2008.Simeran, Juan. ¡Argentinos a vencer! fan, 2012.Sinergia. Ediciones filofalsía, 1983-87.Sorín, Daniel. Error de cálculo. Emecé Editores, 1998.Souto, Marcial. “lobras” En El péndulo, nº 6, 1982, pp. 87-88.–––––– (comp.). La ciencia ficción en la Argentina. Eudeba, 1985.Steimberg, Alejo. “El futuro obturado: el cronotopo aislado en la ciencia-ficción argentina
pos-2001”. En Revista Iberoamericana, Vol. lxxViii (nº 238-239), 2012, pp. 127-146.Suplemento de Hum®. Humor y Ciencia Ficción (1979). Ediciones de la Urraca, nº 4 y 5.
1979.Vanoli, Hernán. Las mellizas del bardo. Editorial clase Turista, 2012.––––––. Cataratas. Mondadori, 2015.
326 EZEQUiEl DE ROSSO
Crónica de una aventura inesperada: editar
la revista Cuásar
Luis Pestarini
Cuando Jonatán Martín Gómez me invitó a escribir una crónica sobre larevista Cuásar relacionándola con los ejes temáticos del libro, comprendíque, si bien edité y dirigí la publicación en todo su recorrido, poco la habíaevaluado desde una perspectiva más amplia, fuera de los detalles del día adía. no sé si es posible poner la distancia necesaria para analizarla en estecontexto, pero éste es mi intento.
Las revistas han supuesto una plataforma fundamental para la difusióny comercialización de diversos géneros literarios populares. En Estadosunidos formaron parte de un enorme proceso de alfabetización e inserciónde valores culturales de la primera generación de hijos de inmigrantes euro-peos que llegaron a esa nación entre fines del siglo xix y la Segunda GuerraMundial, cuando la radio recién hacía su aparición y la televisión no existía.En esa gran cantidad de revistas baratas (pulps) con cuentos o novelas se-rializadas, pronto se alcanzó una especialización temática: había revistascon relatos de enfermeras, por ejemplo, o deportivos, y en la década delveinte del siglo pasado aparecieron las primeras dedicadas a lo fantástico yla ciencia ficción, como Amazing Stories y Weird Tales.
Este fenómeno tuvo su réplica con distintas características en español y,en particular, en argentina, con revistas como Leoplán, Rojinegro o Narra-
ciones Terroríficas. En el campo de la ciencia ficción, la más popular – perono la primera – fue Más Allá, que combinaba relatos provenientes de revistasestadounidenses, algunos aportes locales y abundantes artículos de divul-gación científica. La importante cantidad de revistas publicadas en argen-tina dedicadas a la ciencia ficción y espacios aledaños, la mayoría de cortorecorrido, puede clasificarse en dos categorías: las comerciales, que tuvieronel respaldo de una editorial comercial, con lo que se aseguraban una distri-bución amplia pero a las que también se le aplicaban las reglas del mercado
CAPÍTULO UNO
(o sea: si va a pérdida se cierra). La segunda categoría está conformada poraquellas publicaciones que surgieron de un esfuerzo de un grupo de escrito-res, críticos, traductores y editores. En ciertas circunstancias a estas últimasse las llamaba erróneamente fanzines, porque su modo de comercializaciónera por cierto muy casero, se difundían de mano en mano y en escasos puntosde venta, pero las características de su contenido replicaban, con mayor omenor suerte, el de sus hermanas mayores: relatos, artículos, entrevistas, crí-ticas bibliográficas. a este último grupo perteneció Cuásar.
Tal vez sea necesario esbozar un panorama de la situación socioculturalen la que se publicó el primer número de Cuásar, en enero de 1984. El 10 dediciembre anterior había asumido un gobierno democrático tras años de unadictadura sangrienta que, entre otras cosas, había llevado al país a la guerrade Malvinas. desde un poco antes de la guerra pero intensificándose después,la actividad cultural, que había estado bastante paralizada, cobró especial di-námica. En el campo de la ciencia ficción, la aparición de las distintas encar-naciones de El Péndulo y de la revista Minotauro sirvieron de estímulo parala creación del Círculo argentino de Ciencia Ficción y Fantasía, una agrupa-ción que reunía a escritores, editores, traductores y lectores, con reunionessemanales en las que participaban decenas de personas. Con este marco apa-recieron en 1983 las primeras dos revistas no comerciales en muchos años,Sinergia y Nuevomundo, a las que siguió pocos meses después Cuásar.
La nueva revista buscaba desarrollarse sobre tres ejes: fortalecer el apa-rato crítico de análisis del género, aspecto muy flaco en las publicacionesgénero hasta esa época, en particular cuando quedaba en manos de aficio-nados sin formación; brindar un espacio para la literatura en español y, porúltimo, difundir las obras producidas por los nuevos movimientos en elmundo anglosajón, entre ellos el ciberpunk, absolutamente inédito en es-pañol. Con el transcurso de las ediciones la revista se fue acercando a estosobjetivos, publicando por primera vez en español a autores como WilliamGibson y Bruce Sterling, dando espacio a escritores consagrados como an-gélica Gorodischer y Carlos Gardini y a las nuevas generaciones y, además,en algún momento de la década del ochenta la sección de crítica bibliográ-fica se convirtió en una fuente de referencia muy importante. Seguramentelas expectativas eran muy ambiciosas, en especial si consideramos que sueditor tenía sólo 21 años.
La crisis socioeconómica que afectó a argentina en 1989/1990 provocóel cierre de la mayoría de las publicaciones, subsistiendo Axxón, pioneramundial en formato electrónico, y Cuásar, en la que se dieron varios cam-bios de formato. Con la popularización del acceso a internet entre fines delos noventa y comienzos de la década siguiente, todas las revistas sufrierontransformaciones. Y comenzó un proceso que se ha profundizado en los úl-
330 LuiS PESTaRini
timos años: la aparición de sitios web con los mismos contenidos que lasrevistas impresas o la migración de estas al formato web. Las revistas co-merciales del género en inglés tienen hoy los niveles más bajos de ventasde la historia, según se puede comprobar siguiendo los números de febrero dela revista Locus, donde año tras año desde hace más de 40, se publican estasestadísticas. Por ejemplo, una revista clásica como The Magazine of Fantasy
& Science Fiction pasó de vender más de 60.000 ejemplares en 1980 a pocomás de 7.300 en 2019. otra, Analog, en el mismo período pasó de más de100.000 a 22.000 ejemplares. Y si alguna otra prueba de este fenómenofuera necesaria, esta podría serlo: en 2018, las tres categorías del premio ne-bula que otorga la Science Fiction Writers association of america a los me-jores relatos en formato corto (novela corta, cuento y cuento corto) fueronganados por obras publicadas en sitios web y no en formato impreso.
Este fenómeno no ha sido tan lineal en nuestra lengua. a comienzos delsiglo comenzó a ser evidente que los contenidos de Cuásar se veían afectadospor la aparición de los sitios web, en particular dos secciones: “Et al”, queincluía información sobre novedades, premios y un largo etcétera, y la llamada“Bibliográficas”, que había llegado a contener reseñas de casi todas las pu-blicaciones del género realizadas en argentina y España. así, vieron sustan-cialmente reducidas sus extensiones, pero no se produjeron otros cambios.
Los comienzos del siglo xxi vieron en argentina una nueva crisis socioe-conómica, con estallidos en las calles y caos institucional. En once días, entrefines de diciembre de 2001 y enero de 2002, hubo cinco presidentes distintos.El número 33 de Cuásar se publicó en enero y adquirió una dimensión ines-perada: muchos lectores escribieron señalando que, entre tanto caos, violenciay desánimo, veían un elemento que les indicaba que se podía recuperar ciertanormalidad. El editorial de ese número, escrito por Paula Ruggeri y llamado“Cacerolazos, piquetes y ciencia ficción”, reflexiona sobre la relación entrelas crisis y el arte: “La ficción es una forma de resistencia. Ése es el motivopor el cual, en un momento como éste, no podemos ni debemos abandonar laficción. La ficción es una forma de autopreservación, a veces una forma deataque. La ficción ha permitido siempre a los que sobreviven señalar quiénesfueron los que murieron.” Este editorial tuvo un fuerte impacto entre los lec-tores e incluso fragmentos de él fueron reproducidos por el diario Página/12.
después de los dos primeros años de publicación, Cuásar abandonó laidea de mantener una periodicidad regular (en este caso trimestral) paratomar otro criterio: se publicaría un número una vez que se contara con su-ficiente material de calidad, en particular en los rubros relatos y artículos.La tensión entre mantener cierto nivel de calidad y la necesidad de cumplircon plazos se había vuelto insostenible. Pero esto también trajo sus proble-
CRÓniCa dE una aVEnTuRa inESPERada 331
mas: las ediciones eran cada vez más espaciadas, lo que debilitaba la rela-ción con los lectores y, también, con los autores, quienes veían que la pu-blicación de sus obras se demoraba en exceso. Entonces, en junio de 2004se decidió un nuevo cambio de formato, pasando del 28 x 21 cm. y un pro-medio de 70/80 páginas a 21 x 17 cm. y 60 páginas. Este estándar se man-tuvo hasta la edición 49 en 2009. La edición doble 50/51, que conmemorótambién los 25 años de publicación, mantuvo el formato pero no la cantidadde páginas (llegó a 200) y fue, probablemente, el volumen más destacado delos 54 que conforman el recorrido completo de la revista. En él había textosde autores como Paolo Bacigalupi, Ted Chiang, Pablo Capanna, Elvio E.Gandolfo, alejandro alonso y una novela corta de Carlos Gardini. La últimaedición también fue doble: 53/54, fechada en febrero de 2015.
Los motivos del cierre de Cuásar son múltiples: el desgaste tras más detres décadas de trabajo profesional no remunerado, la mencionada apariciónde sitios web dedicados a contenidos similares, de acceso gratuito, a los quedebemos sumar los aumentos de costos, en particular del correo (recorde-mos que la mayor cantidad de ventas se hacía a través de suscripciones) yla fallida colección de libros, sobre la que volveremos más adelante.
un comentario aparte merece el equipo de colaboradores que tuvo Cuásar
en su dilatado período de publicación. no nos referimos a los autores decuentos o artículos, sino a las más de cien personas que contribuyeron contraducciones, notas bibliográficas, artículos breves, ilustraciones, diagra-mación, corrección, distribución y divulgación. Esto incluye a Mónica ni-castro, que codirigió la revista en sus primeros números, y a Juan CarlosVerrecchia y Verónica Figueirido, que hicieron lo propio durante un breveperíodo a principios de los noventa. Está claro que sin un equipo amplio yvariado la revista no hubiera pasado de ser un proyecto.
Cuásar tuvo su versión web entre 2004 y aproximadamente 2014,cuando fue hackeado el sitio. allí se publicaron algunos contenidos de lasdistintas ediciones pero también mucho material original, que no tuvo unaversión impresa. actualmente mantiene un modesto blog donde se recupe-ran textos de las versiones impresas y se publican también contenidos ori-ginales: cuasarcienciaficcion.blogspot.com.
aunque ya se había intentado en un par de ocasiones sacar una colecciónde libros (en los ochenta junto con Roberto dulce, una colección de novelascortas o cuentos de autores clásicos que sólo vio una edición, El último ca-
ballero de Clifford Simak, y una antología, Aurora, en 2000), siempre sehabía considerado la edición de libros con tiradas y distribución comercial.En 2006 pareció que estaban dadas las condiciones para concretar el pro-yecto y se publicó Oceánico, un volumen con tres novelas cortas del escritoraustraliano Greg Egan, considerado como una de las voces más renovadoras
332 LuiS PESTaRini
del género de las últimas décadas. Le siguió Aterrizaje de emergencia, dealgis Budrys, un libro que pasó desapercibido cuando se publicó original-mente en inglés en los noventa pero que muchos críticos consideran un clá-sico menor, como también lo es, pero de la fantasía, El día del minotauro,de Thomas Burnett Swann, tercer libro de la colección. El cuarto fue una co-lección de novelas cortas de ian MacLeod, Las Islas del Verano, y el quintoy último la novela fantástica El jardín de las delicias, de Paula Ruggeri. Elmotivo del cierre de la colección fue simplemente económico. Para que unacolección de libros dedicada a la ciencia ficción y la fantasía sea viable debetener distribución comercial en España. así sucedió con los dos primerosvolúmenes, que fueron superavitarios, pero las remesas de ejemplares de losdos siguientes fueron rechazadas por la aduana española sin mayores expli-caciones y no pudieron tener distribución allí. Probablemente esto se debióa que España estaba en plena crisis del 2009 y aplicaron políticas proteccio-nistas no formalizadas en algunas ramas de la economía, como la industriaeditorial. Esto definitivamente cerró toda posibilidad de continuidad, aún sise pensara en una escala más chica porque algunos costos importantes, comolos derechos de autor, no se reducirían con ediciones más cortas.
Como ya señalamos, entrado el siglo xxi las revistas estadounidenses deciencia ficción estaban en pleno retroceso en sus ventas. Esto tiene múltiplesexplicaciones, y no es sólo atribuible a la aparición de publicaciones de ca-lidad en formato web. antes de la popularización de internet las revistas yaestaban reduciendo sus ventas, algunas por problemas de distribución, perotal vez el fenómeno más interesante para analizar sea el proceso por el cuallas publicaciones de los géneros comenzaron a perder sus marcas de identi-ficación, fundiéndose con la literatura mainstream en lo que concierne almercado editorial. Esto es claramente visible en el mundo del libro en espa-ñol: colecciones como nova de Ediciones B, que ha superado los 200 títulos,en los últimos años ha descartado expresiones como “ciencia ficción” o lascoloridas tapas con elementos de ciencia ficción. En las últimas décadas enargentina casi no se han publicado colecciones de libros dedicados al génerocon distribución comercial, pero sí se ha publicado mucha ciencia ficción deautores argentinos. uno de los objetivos reformulados para Cuásar entradoel siglo fue tratar de tamizar la producción editorial argentina y rescatar aque-llos libros relevantes que pudieran considerarse ciencia ficción.
Este rescate se operaba realizando notas sobre los libros con la intenciónde visibilizarlos para el lector cuya preferencia pasaba por este género. Vo-lúmenes de Rodolfo Fogwill, Leandro uría, Jorge Huertas, Fernando Reati,Pedro Mairal, Leonardo oyola y muchos otros tuvieron su espacio en las pá-ginas de Cuásar, en paralelo con la publicación más frecuente de notas sobreel pasado y el presente de la ciencia ficción latinoamericana y argentina
CRÓniCa dE una aVEnTuRa inESPERada 333
en particular. Recordemos que en el número 30 se había publicado un artículoinformando sobre el hallazgo del primer cuento de ciencia ficción argen-tina, publicado pocas semanas antes de la declaración de la independen -cia, en 1816.
ahora bien, es difícil establecer la influencia que ha tenido Cuásar enla evolución de la literatura de ciencia ficción argentina. En primer lugar,porque quien suscribe tuvo un rol relevante en la definición de cada uno delos rasgos de la revista en sus distintas etapas, y por ende sus opinionesestán más afectadas por subjetividades que el común de los lectores. En se-gundo lugar, no hay mediciones convincentes que puedan determinar cómoun producto cultural afecta a su público. Lo que se puede indicar que la re-vista vendió entre 200 y 500 ejemplares por número y que prácticamentetodos están agotados. En un plano más personal, se puede afirmar que sonrecurrentes los comentarios positivos en las redes sociales de ex lectores ocircunstanciales colaboradores. además de la venta por suscripción, la re-vista también circuló por librerías especializadas de argentina y España.
durante toda su trayectoria Cuásar mantuvo una línea editorial muy defi-nida en la selección de relatos, en particular de los que eran traducidos del in-glés: presentar las vanguardias del género intercalando algunos relatos deautores clásicos. no por casualidad las primeras publicaciones en español derelatos ciberpunk salieron en Cuásar, pero esto se sostuvo y se acentuó despuésdel 2000 con cuentos de Charles Stross, Maureen McHugh, Ken Liu, PaoloBacigalupi y Eugie Foster, entre otros. además, la selección por lo generalevitaba lo que estaba asociado con la ciencia ficción hard, hoy una clasificaciónen desuso, presente, por ejemplo, en la línea editorial de la revista Analog.
Pero si seleccionar relatos publicados originalmente en inglés era algorelativamente sencillo por el gran caudal de publicaciones, no pasaba lomismo con las historias escritas originalmente en español. Vale la pena re-cordar que una de las condiciones para incluir un texto en la revista es quedebía ser inédito en español, y esto incluía a las publicaciones en la web.Entonces, la selección de relatos en español debía hacerse sobre los inéditosrecibidos para evaluar su publicación, y los que reunían los requisitos parapasar un primer filtro de lectura no eran muchos. aun así, habitualmente lacantidad entre traducciones y originales en español se mantuvo mayormenteequilibrada en cada nuevo volumen. una ventaja es que, cuando fue unnombre ya establecido, la revista comenzó a recibir y publicar textos de va-rios países de Hispanoamérica. ahora bien, hay una discusión no saldadaque tuvo sus repercusiones también en Cuásar: ¿se puede escribir una cienciaficción que no sea distópica en américa Latina? ¿Que no suene impostada?La respuesta parece haber ido decantando hacia el sí, en particular en losúltimos veinte años. Tal vez el mejor ejemplo sea el de la ciencia ficción
334 LuiS PESTaRini
cubana, de la que publicamos varios textos en la revista, que asume sin com-plejos un futuro tecnológicamente avanzado mezclado con un nivel de vidano muy lejano al actual. Basta recorrer textos de autores como Erick J. Mota,Vladimir Hernández o ariel Cruz, para dar cuenta de esto.
Se pueden encontrar ciertas marcas de identidad en las literaturas deciencia ficción de algunos países de américa Latina. En particular, en ar-gentina, las publicaciones de género de más calidad pocas veces se centranen alguna variación sobre invenciones tecnológicas o científicas. inclusoen la obra de autores como Carlos Gardini, probablemente la más identifi-cada con el género, suelen aparecer paisajes de ciencia ficción como marcopero no como centro. Por ejemplo, una novela corta como “Juicio final”(Cuásar 50/51), una de los últimos textos largos que publicó en vida, utilizaun futuro distópico para una metáfora política. Pero son más frecuentes lashistorias que se deslizan hacia lo extraño, como en “Hilo amarillo” (Cuásar
32), de Elvio E. Gandolfo, que transcurre en un tranquilo bar porteño dondeun parásito con forma de hilo (¿extraterrestre?) se introduce en una persona.La literatura de ciencia ficción tiene una extensa tradición en argentina,con precursores ya en el siglo xix, cuando todavía no se había configuradocomo género. Esta caracterización la alcanza a mediados de la década delcincuenta del siglo pasado, con la publicación de la revista Más Allá y laaparición de la editorial Minotauro, que intenta darle legitimidad al género,sacándolo del fondo de las consideraciones de la crítica, asignando a su pri-mer volumen, Crónicas marcianas, un prólogo de Borges. La década delochenta se caracterizó por una gran proliferación de revistas no comercialesque, en su mayoría, fueron barridas por la inestabilidad económica y un pro-ceso de conflictos internos en el mundo fandom que culminó con la des-aparición de prácticamente cualquier actividad en los noventa. Esto serevirtió con el comienzo de este siglo, el retorno de un fandom renovado yla aparición de revistas como Próxima. de alguna manera, el hilo que atra-viesa estas últimas cuatro décadas fue Cuásar, testigo y sujeto de este pro-ceso de evolución, pero no necesariamente articulador.
Para cerrar esta breve crónica de la historia de una revista nos gustaríacitar el final del editorial del número 50/51, publicado en noviembre de2010: “Por esta necesidad de difundir, de leer, de dar un espacio a una formade ficción que nos estimula es que a lo largo de tantos años hemos publicadoCuásar. En los comienzos no pensábamos que íbamos a llegar al 2010 ha-ciendo esta publicación, que se inició de un modo extremadamente modesto.ni que llegaríamos a la quincuagésima edición. Y aquí estamos. Muchos delos que hacemos esta revista nos hemos pasado ya más de la mitad de nuestrasvidas en su compañía. Y esto, en lo que respecta a quien firma estas líneas,es y ha sido un auténtico placer”.
CRÓniCa dE una aVEnTuRa inESPERada 335
Hélice: historia y filosofía de una revista sobre
la ciencia ficción especulativa
Mariano Martín Rodríguez
Una de las aportaciones fundamentales de nuestro siglo a la cultura, engeneral, y a la literatura, en particular, ha sido el combate contra la distinciónmoderna entre una producción artística e intelectual alta y otra baja. Estadivisión clasista no fue propiamente una invención de quienes se separabanvoluntariamente de las masas consumidoras mediante obras que la inmensamayoría a duras penas podía entender. Sin embargo, fue la carrera vanguar-dista por explorar los límites formales del medio elegido la que alejó a losbuscadores de una originalidad exacerbada como fin en sí misma de un pú-blico amplio que seguía pensando que la armonía estética y la riqueza decontenido no estaban reñidas con el arte, como no lo habían estado en elsiglo xix, cuando ningún crítico cuestionaba el valor de artistas o escritoressi estos tenían éxito entre las mayorías. En cambio, sobre todo después dela Gran Guerra, el supuesto inconformismo vanguardista fue pronto abra-zado por la crítica y el establishment cultural, que debieron de verse hala-gados por una concepción elitista de la cultura que les garantizaba unapretenciosa impresión de superioridad frente al vulgo. Las facultades de Le-tras de las universidades no tardaron en seguir la corriente triunfante al ca-nonizar académicamente esa cultura alta, cuya dificultad de comprensiónparecía exigir una casta de críticos dotados de los recursos hermenéuticossuficientes para apreciarla y analizarla. De esta manera, el experimentalismomoderno pasó a convertirse en bloque en la norma artística promovida ofi-cialmente, incluso hasta los inicios del postmodernismo, cuyas obras eranal principio tan experimentales como las modernas, o más.
Si no se atenía al menos a las modas ideológicas del día, toda la culturaque se dirigiera a las masas y que sacara algún rédito material de ello simple-mente se tildaba de baja e indigna de atención. El silencio académico queha solido rodear a modalidades enteras, sobre todo las connotadas como co-
CAPÍTULO DOS
merciales y vectores de la cocacolonización como la fantasía épica (fantasy)o la ficción científica (science fiction), ha sido estruendoso desde mediadosdel siglo pasado, que es justamente cuando se fijó el canon escolar del queapenas si nos estamos recuperando. ¿Cómo tomarse en serio unas obras queprimaban el placer de la lectura y la historia contada sobre cualquier for-malismo? ¿Para qué ocuparse de obras que habían aparecido en revistasorientadas al gran público y no en los grandes órganos editoriales promo-tores de la Modernidad vanguardista y experimental? Esta actitud apriorís-tica y sesgada de exclusión no tenía en cuenta algo que un crítico literarioriguroso no debería olvidar nunca, a saber: la calidad de un texto no dependemás que del texto mismo, no de donde se haya publicado. ante el desdénhacia sus obras preferidas por la crítica moderna institucionalizada, los afi-cionados a la literatura fantástica y especulativa debieron crear sus propiasinstancias de legitimación en forma de crítica paralela en revistas propiashechas y dirigidas por y para ellos. Sin embargo, como la mayoría carecíade la formación técnica que les habrían podido aportar la teoría literariacada vez más compleja que se estaba desarrollando en los medios acadé-micos altos, los aficionados rara vez proponían algo distinto a una críticaimpresionista, basada en el gusto propio, que es por naturaleza subjetivo, yen el presunto valor de lo criticado como producto de entretenimiento, comosi no hubiera maneras de distraerse tan variadas como los gustos, inclusosin salir de la literatura.
Entre el silencio de unos y el entusiasmo irrazonado de otros, quedaronsin estudiar con suficiente rigor intelectual fenómenos culturales tan pre-sentes en la cultura contemporánea como la ciencia ficción y, en general, laficción especulativa. a este respecto, los puentes críticos estaban práctica-mente rotos. En la España de finales del siglo xx, la situación era, si cabe,peor. Los autores dotados de un capital cultural alto, desde Daniel Sueirohasta Eduardo Mendoza, bien podían escribir novelas que presentaban todoslos rasgos temáticos y narratológicos de la ciencia ficción, sin dar apenasseñales de que estuvieran al corriente de que eso las situaba dentro de estamodalidad considerada entonces paraliteraria o incluso subliteraria. Para-lelamente, numerosos aficionados a la ciencia ficción promovían en sus ór-ganos escritos o en línea una ciencia ficción heredera de los bolsilibros o,por mal nombre, novelas de a duro, que se centraba en la acción aventureracasi siempre convencional, en vez de prestar la menor atención al oficio deescribir, que exige una pericia mínima en el trato de su materia, esto es, lalengua, con su discurso y su retórica. Entre unos y otros, la ciencia ficcióndifícilmente podía aspirar a desempeñar su función cultural de despertar lasconciencias y prepararlas para afrontar el presente y el futuro desde las pers-pectivas nuevas derivadas del distanciamiento cognitivo que se suele tener
338 MaRianO MaRTÍn RODRÍGUEZ
por efecto esencial en este género de ficción. La falta de consideración, poruna parte, y la de discernimiento intelectual, por otra, estaban marginali-zando la ciencia ficción en España precisamente en un momento en que lasfronteras canónicas entre cultura alta y baja se estaban difuminando pocoa poco en Occidente, y se estaba recuperando, gracias al relativismo post-moderno, la costumbre anterior a la Modernidad de juzgar las obras, en loposible, por sus méritos propios, fuera cual fuera su asunto o su forma. almismo tiempo, al no existir ya tipos de ficción que fueran altos o bajos pornaturaleza, se recuperaba también la posibilidad de esperar una calidad es-tética comparable en cualquier obra, fuera de ciencia ficción o no.
En este contexto, a principios de este siglo apareció en Madrid un grupode escritores y críticos que se propusieron tender los puentes necesariospara que la ciencia ficción, sin perder sus canales propios de institucionali-zación, pudiera desarrollarse en unas coordenadas literarias que le permi-tieran aprovechar las nuevas oportunidades de canonización en el marco dela cultura general del país. Denominado xatafi (nombre medieval de Getafe,de donde procedían varios miembros del grupo y donde celebraban sus pri-meras tertulias), en él había figuras reconocidas del periodismo como JuliánDíez, estudiosos que estaban llevando la ciencia ficción a la universidadcomo Fernando Ángel Moreno, escritores que, como Santiago Eximeno yEduardo Vaquerizo, estaban aplicando a sus escritos de ciencia ficción unamayor exigencia estilística, y críticos que se habían distinguido entre losaficionados por su interés por los valores literarios como Juan Manuel San-tiago, sin olvidar a otros miembros que aportaban sobre todo su buen sentidocrítico como lectores rigurosos (por ejemplo, el poeta y doctor alberto García-Teresa). El grupo se reunía una vez al mes en una tertulia en que solían abordarlos problemas y perspectivas de la ciencia ficción española, y las posibles víasa seguir. Una de ellas fue la de publicar una revista en línea que le sirvierade órgano de expresión y que, por sus características, pudiera representarun punto de encuentro entre la crítica universitaria y la de los aficionados,acercándolas de forma que se evitaran sus defectos globales respectivos, elelitismo y el populismo.
La revista se denominó Hélice (www.revistahelice.com), como home-naje a la hélice del autogiro de Juan de la Cierva, uno de los grandes inven-tores españoles. Su subtítulo hacía explícito el carácter deseado de la revista.Su contenido aportaría Reflexiones Críticas sobre Ficción Especulativa,esto es, se esforzaría por proponer un tipo de crítica bien pensada y argu-mentada que pudiera desempeñar una función de guía también tanto para loslectores como para los creadores, a quienes se mostraba así que leer o escribirtal clase de ficción no entrañaba tener que renunciar a los criterios estéticos
HÉLICE: HiSTORia Y FiLOSOFÍa DE Una REViSTa 339
generales, tal como indica el editorial del primer número, publicado en di-ciembre de 2006:
nuestra intención es abrir un hueco en castellano para la crítica seria y rigurosa en la literaturafantástica y la ficción especulativa; un tratamiento que ponga de manifiesto la calidad de lanarrativa del género pero que no tema en señalar sus defectos, a fin de poder contribuir a sumejora, lejos de la autocomplacencia. (40)
Dicho de otro modo, se trataba de adoptar un enfoque crítico profesionalpor el que los procedimientos de la historia y la teoría de la literatura fueranlos instrumentos que facilitaran una valoración basada en razones objetivasen lo posible, tal como señaló Fernando Ángel Moreno en su “reflexión”titulada “Sobre la crítica”, que sigue al editorial y desempeña una función demanifiesto o programa. así se superarían los viejos prejuicios positivos onegativos que pesaban sobre la “literatura fantástica” y la “ficción especu-lativa”. Estos géneros de ficción no se definen como tales en la revista, aunquese entiende que ambos conceptos designan todas las clases de literatura quegeneran mundos posibles que desbordan imaginativamente la realidad em-pírica y sus leyes, sea de forma aparentemente racional (la ciencia ficcióncomo forma de fantasía especulativa no sobrenatural), arracional (la fantasíaépica como resultado de una mitopoeia explícita o no) o antirracional (laficción fantástica como ejercicio de ruptura de las percepciones naturales).Con todo, la propia vaguedad de los términos elegidos, especialmente el de“ficción especulativa” como fórmula que abarcaría todas las modalidadesde la ficción no ilusoriamente realistas, permite el grado de flexibilidad su-ficiente como para dar cuenta de la variedad histórica y tipológica de esasmodalidades, sin limitarse dogmáticamente a ninguna de ellas. a todas leshabía afectado la escisión moderna y todas debían ser objeto de la laborreintegradora acometida por Hélice. no obstante, tanto por los intereses dela mayoría de los integrantes de xatafi como por el contraste más agudoentre su productividad real y el notorio desprecio que sufría por parte delestablishment español hasta ese momento, sería el de la ciencia ficción eluniverso preferido a lo largo de toda la trayectoria de la revista.
Esta se mantuvo fiel durante años a la estructura manifiesta en su primernúmero. En este predominan las reseñas de obras literarias que se alejabande la ficción especulativa entonces convencional. Por ejemplo, la de Señoresdel Olimpo, novela de Javier negrete publicada ese mismo año de 2006,contextualiza esta reescritura de diferentes mitos griegos de entre los másarcaicos y precede a un detallado y riguroso análisis literario de la obra, sinocultar sus defectos, antes bien motivando literariamente las pequeñas ob-jeciones opuestas por el reseñador, Eduardo Larequi. Las demás recensionesse caracterizan por un rigor semejante, además de demostrar algunas que el
340 MaRianO MaRTÍn RODRÍGUEZ
interés de los colaboradores de Hélice por hacer convivir los comentariossobre obras bien recibidas por el público, como la heterocronía sentimentalThe Time Traveler’s Wife [La mujer del viajero en el tiempo] (2003), de au-drey niffenegger, con manifestaciones que se podrían tildar de insólitas ensu contexto, como sería la poesía de ciencia ficción de una antología de po-emas con motivos de la saga cinematográfica de Star Wars [La guerra delas galaxias] publicada en 2005 con el título de Que la fuerza te acompañe.También en este número se inicia una serie de “Críticas enfrentadas” queconstituiría más adelante la serie llamada “Doble Hélice”, consistente en laconfrontación de dos lecturas de una misma obra, hechas desde perspectivascríticas diferentes, opuestas o no. Este procedimiento era la mejor demos-tración de que una misma obra podía dar pie a interpretaciones distintas, peroigualmente justificadas mediante análisis realizados con todos los recursosde la ciencia literaria contemporánea. Por último, una conversación sobre“La guerra de las galaxias y el mito artúrico” entre el filólogo Eduardo Mar-tínez Rico y Luis alberto de Cuenca, poeta ya consagrado en el canon insti-tucional hispánico, indicaba no solo que ese canon ya estaba teniendo grietasen lo relativo a su menosprecio de la cultura popular del capitalismo tardío,sino también que esta cultura baja podía y debía considerarse en relacióncon el acervo europeo más antiguo y prestigioso para ser mejor entendida,ya que se inscribía en una tradición milenaria que la Modernidad vanguar-dista había intentado romper y que se había mantenido viva, mutatis mu -tandis, en los géneros populares de ficción.
Los números siguientes de Hélice siguieron un esquema parecido, conpredominio cuantitativo de las reseñas y de las reflexiones que tenían porobjeto influir en la configuración de la ficción especulativa en España a tra-vés de ensayos teóricos, por ejemplo, sobre una hipotética rama de la cienciaficción, llamada por Julián Díez “prospectiva”, la cual equivaldría a aquellaen que los problemas del presente se proyectan en el futuro de forma quese desprenda de su tratamiento narrativo un examen especulativo rigurosode la realidad racionalmente anticipada. También se fueron publicando va-rios panoramas sintéticos acerca de la situación de la ciencia ficción en Es-paña, al tiempo que la revista se abría poco a poco a una perspectiva másinternacional gracias a los brillantes estudios de los eruditos argentinos Car-los abraham (sobre el tema de la biblioteca en Jules Verne, H.P. Lovecrafty Jorge Luis Borges en el número 9) y Pablo Capanna (sobre el utopismode Olaf Stapledon en el 11).
Estas reflexiones cosmopolitas anuncian el futuro tenor de Hélice unavez superada la crisis existencial que supuso la disolución de xatafi, causadasobre todo por la dispersión de sus miembros y el fin de varias relaciones deamistad que habían sostenido humanamente el proyecto en su primera etapa.
HÉLICE: HiSTORia Y FiLOSOFÍa DE Una REViSTa 341
a estas razones circunstanciales se podría añadir el hecho de que la revistahabía alcanzado al menos uno de sus objetivos. Si bien la comunidad de afi-cionados a la ciencia ficción u otras modalidades especulativas siguió su cursoparalelo a la corriente general de la cultura española y la propia producciónde ficción que tenía su principal origen en ella no dio demasiadas muestrasde haber escuchado apenas las recomendaciones implícitas en la línea editorialde Hélice, el mundo académico se fue mostrando cada vez menos reacio a lamejor valoración y análisis de la ficción especulativa, si hemos de juzgar porel alto número de estudios a que ha dado lugar en las universidades españolas,incluso en aquellas con las facultades de Filología más prestigiosas, talescomo la Complutense de Madrid o la autónoma de Barcelona. Si bien es ver-dad que se trataba de una tendencia internacional, tampoco debe descartarseque el ejemplo de Hélice desempeñara algún papel al respecto en España,aunque solo fuera por el hecho de que varios de sus colaboradores y editoreshan ido teniendo en paralelo una rica carrera académica y/o investigadora quese prolonga hasta hoy, como demuestran las trayectorias de Fernando ÁngelMoreno y de los codirectores actuales Mikel Peregrina, especialista recono-cido de la ciencia ficción española durante la dictadura de Francisco Franco,y Sara Martín alegre, cuyos estudios, por ejemplo, acerca de la masculinidadsobre todo en la ciencia ficción de lengua inglesa se cuentan entre los mejorfundados teórica e históricamente en la materia.
aprovechando esta nueva coyuntura, Fernando Ángel Moreno y yomismo, tras mi incorporación al grupo responsable de Hélice, decidimos en2012 que la revista debía seguir viva, pero convirtiéndose en una publica-ción de contenido más académico, a fin de subsanar la carencia de una re-vista de este tipo, con especialidad en la ficción especulativa y sobre todoen la ciencia ficción, en el mundo hispánico. a partir de entonces, Hélicese confeccionaría como émula de revistas como Foundation, pero sin re-nunciar por ello a señas de identidad tales como la importancia de las con-sideraciones literarias y estéticas, el interés por acercamientos originales y,en especial, el doble rechazo hacia la demagogia y hacia los prejuicios dela llamada alta cultura. El carácter más académico habría de prevenir unarecaída en la crítica impresionista. al mismo tiempo, la decisión de no ate-nerse a las normas de revisión por pares, que realmente tienen más sentidoen una publicación científica que en una de estudios sobre la ficción, nosolo ahorraría una pesada burocracia, sino que también debía favorecer lacontribución de críticos e investigadores independientes, que no tendríantan fácil cabida en las revistas académicas convencionales, que suelen su-poner a sus colaboradores una afiliación universitaria. La necesaria calidadla garantizaría el propio consejo de redacción, cuyos miembros conocenmejor que los eventuales revisores externos la línea de Hélice y su deseable
342 MaRianO MaRTÍn RODRÍGUEZ
evolución. El riesgo de este planteamiento ha sido siempre la posibilidad deno recibir las contribuciones de quienes necesitan o desean sobre todo seguirel cursus honorum universitario. Con todo, la fidelidad a las decisiones to-madas de cara a su segunda época no han sido obstáculo ni a su vitalidad, nial reconocimiento de su existencia e, implícitamente, de su valor académicomediante su inclusión en repertorios de revistas científicas como Latinindexy, en parte, el de la MLa (Modern Language association). a eso se añadeque su vocación de llegar a un público interesado fuera del mundo académicoha seguido guiando las decisiones de los editores, entre otras cosas, medianteel mantenimiento de Hélice como recurso gratuito en línea, de acuerdo conel espíritu de servicio cultural universal que inspiró su creación.
Las novedades de la segunda época de Hélice afectaron en menor medidaa las dos secciones centrales de la revista desde sus inicios, la de “Reflexio-nes” y la de reseñas o “Crítica”, aunque también pueden observarse diferen-cias. Las recensiones publicadas en los últimos años no suelen habersededicado a obras de ficción reciente, al entenderse que existen muchas otraspublicaciones en línea o impresas que se ocupan de las novedades. al no par-ticipar ya Hélice directamente en los debates sobre el tenor de la ficción es-peculativa española actual, no hace tanto hincapié en la crítica militante,soliendo publicar en cambio recensiones de estudios académicos relacionadoscon el ámbito de lo especulativo, así como de reediciones de obras que pue-dan contribuir a una mejor conciencia del panorama histórico de la literaturade anticipación y (épico)fantástica, desde sus orígenes hasta nuestros días.
La evolución de las “Reflexiones” ha venido determinada asimismo porla de la propia investigación académica. Como Hélice no promueve una teoríadeterminada de la ficción especulativa, procura reflejar más bien las tenden-cias contemporáneas en materia de estudios culturales, redescubrimientode obras, autores y fenómenos antes marginados, y apertura a las ficcionesespeculativas en medios tales como la televisión, los juegos o incluso lamúsica vocal, primando la originalidad en el planteamiento y la atención aobras y manifestaciones quizá menos conocidas del acervo especulativo.Las ficciones objeto de la revista son demasiados diversas y numerosascomo para limitarse a las que estén de moda por la razón que sea, aunqueHélice acoge naturalmente estudios sobre estas últimas si son intelectual yacadémicamente rigurosos. Sin embargo, existiendo tantas revistas en elmundo, no hay quizá mejor manera de aportar su granito de arena al edificiodel saber que publicar estudios que supongan aproximaciones pioneras a sutema, como parece ser el caso de “ain’t no Techno-Thriller in here, Sir!”(n.º 17), en el que Pascal Lemaire presentó un panorama completo deltechno-thriller como una modalidad de ficción independiente, cuyas caracte-rísticas estudia atentamente hasta llegar a la conclusión de que “each author
HÉLICE: HiSTORia Y FiLOSOFÍa DE Una REViSTa 343
should thus be studied and evalu ated on the merits of his or her books onthe basis of their own worth, and the whole package taken as a testimonyfor some of the cultural aspects of the last quarter of the twentieth centuryup to the present day” [cada autor debe ser estudiado y evaluado según losméritos de sus libros sobre la base de su propio valor, y todo el conjunto debetomarse como testimonio de algunos de los aspectos culturales del últimocuarto del siglo xx hasta el día de hoy] (69). En otras palabras, una clase deficción no tiene por qué considerarse a priori subliteraria y, en cualquiercaso, su examen puede resultar útil para entender mejor una cultura, en estecaso la de la imperial república estadounidense contemporánea. Literaturay estudios culturales se dan, pues, la mano en esta y otras muchas “refle-xiones” de la actual segunda etapa de Hélice, tal como se concibió desdesu primer número (nº 15 de la revista entera).
El artículo de Lemaire sobre los techno-thrillers también indica otro delos cambios que se han mantenido hasta ahora y, concretamente, la intro-ducción de “eflexiones” en otras lenguas, sobre todo el inglés, para llegar aun público potencialmente planetario. Esta nueva política fue confirmadaunos números después, cuando Hélice se convirtió oficialmente en publi-cación bilingüe en castellano e inglés en cuanto a los materiales publicados,al tiempo que su carátula mantenía su estructura monolingüe original. Enaquel primer número de la nueve serie, publicado en octubre de 2012, fuerontres los ensayos en inglés publicados, entre los que se puede destacar porsu importancia para la teoría de la ficción especulativa el titulado “a key toscience fiction”: Revisiting the sense of wonder”, que no es sino el resumenmodificado al inglés de la obra magna de Cornel Robu (1938-2016) en ru-mano sobre lo sublime como categoría estética propia de la ciencia ficción(sobre todo de la llamada hard science fiction). Un primer artículo suyosobre el mismo tema había creado sensación tras su publicación en Foun-dation en 1988. El texto de Hélice representa su posición final al respecto.
Otra novedad duradera fue la sección de “Textos recuperados”, consti-tuida por traducciones integrales al castellano y al inglés de ficciones brevescompletas escritas por autores de dominio público a fin de ilustrar la varie-dad de medios lingüísticos y nacionales en que la ficción especulativa semanifestó históricamente. Gracias a la ayuda y al entusiasmo de profesoresy traductores profesionales voluntarios, Hélice ha añadido al acervo espe-culativo anglófono e hispanófono ficciones de todo tipo y forma, desdecuentos a poemas, pasando por numerosos ejemplos de fictional non-fictiono ficción documental, escritas originalmente en diversas lenguas, algunastan poco practicadas como el irlandés y el romanche. así ha contribuido larevista a una futura historia de la literatura especulativa verdaderamenteuniversal (o, al menos, occidental, ante la imposibilidad en que se ha visto
344 MaRianO MaRTÍn RODRÍGUEZ
Hélice de ofrecer hasta ahora traducciones a partir de lenguas asiáticas),una historia alternativa a la que corre actualmente, que ha sido hecha en ge-neral por críticos e investigadores anglófonos, demasiado a menudo igno-rantes o desdeñosos de lenguas y literaturas distintas a la suya. a eserespecto, las numerosas traducciones publicadas al inglés de ficciones cla-sificables en la ciencia ficción, la fantasía épica u otros géneros especulati-vos, y escritas en castellano, catalán y portugués por escritores conocidos ymenos conocidos, entre los que figuran clásicos indiscutibles como EmiliaPardo Bazán, Leopoldo alas “Clarín”, Eça de Queirós, Raul Brandão o Fer-nando Pessoa, así como obras pioneras en la configuración de la enciclopediade motivos fictocientíficos (por ejemplo, las primeras ficciones dedicadasa la tecnología publicitaria masiva o a un cerebro electrónico, de antonioFlores y del marqués de Valero de Urría, respectivamente) han aportado alos críticos internacionales el material necesario para reevaluar la aportaciónvaliosa y original de las lenguas nacionales de la Península ibérica a la his-toria mundial de la ficción especulativa. Esos nombres y muchos otros ca-nónicos de distintas literaturas modernas (por ejemplo, ion Luca Caragialeen la rumana, Gabriele D’annunzio en la italiana, Marcel Schwob en lafrancesa) demuestran a través de sus textos traducidos en Hélice hasta quépunto es errónea la división entre alta y baja literatura. Tal distinción eshistórica y estéticamente insostenible a la luz de estas figuras y de sus textos,de manera que esta sección de “Recuperados” contribuye quizá más queninguna otra a ilustrar la filosofía de la revista.
En números ulteriores de la segunda época se irían introduciendo otrasnovedades mantenidas hasta ahora, tal como la creación de una sección de“Miscelánea” para ensayos y contribuciones más personales relacionados conlos temas de la revista, tales como traducciones de cuentos más recientes oreflexiones que se presentan en formas no convencionales, como “análisisautobiografista de Frankenstein o el postmoderno Prometeo” (n.º 26), queFernando Ángel Moreno pone en boca de la propia autora en un juego críticometaficcional inusitado que cabe calificar como uno de los textos de conte-nido académico más originales discursivamente de los últimos tiempos. Encambio, otras secciones creadas con vocación de permanencia desaparecierontras algunos números. Es desgraciadamente el caso de las conversaciones conescritores sobre cuestiones literarias (“Hablando de literatura . . .” / “TalkingLiterature with . . .”), que tenían precedentes en la primera etapa de Hélice,pero que alcanzaron su mayor importancia relativa cuando algunas figurasuniversales de la ciencia ficción como Ursula K. Le Guin (1929-2018), ianWatson y Richard Morgan tuvieron la gentileza de dejarse entrevistar por loseditores actuales de Hélice, Sara Martín y el abajo firmante. Rosa Monteroy Juan Jacinto Muñoz Rengel, como escritores canónicos de la ficción es-
HÉLICE: HiSTORia Y FiLOSOFÍa DE Una REViSTa 345
peculativa española, también honraron la revista con sus declaraciones. Talvez la honren otros en el futuro, pero su prioridad actual es consolidar lassecciones fijas y, sobre todo, seguir creciendo orgánicamente sobre los só-lidos cimientos hincados por sus creadores de xatafi en un suelo aún in-grato. Pocas cosas habrá más persistentes y duraderos que los prejuicios,sobre todo los abrigados por los guardianes del canon literario y cultural.Salvo averías irreparables, Hélice seguirá girando para combatirlos, comohasta ahora, con las armas de la historia y la teoría apoyadas en hechos de-mostrables y métodos rigurosos desde una perspectiva hispánica y, a la vez,decididamente universalista. Ojalá se sumen otros muchos a esta labornunca sobrada de brazos, ni de mentes.
Obras citadas
Revista Hélice. asociación Cultural xatafi, 2006 – a la fecha.
346 MaRianO MaRTÍn RODRÍGUEZ
Alambique: destilador de licores del folklore
iberoamericano del porvenir y la imaginación
Miguel Ángel Fernández Delgado y Juan C. Toledano Redondo
Cuando se lanzó la revista académica Alambique hace casi una década, lasituación de los estudios sobre ciencia ficción en lengua no inglesa estabanen ebullición. Como veremos más adelante, el siglo xxi se había inauguradocon artículos, tesis doctorales y una gran riqueza de proyectos que anun-ciaban que la histórica reticencia de la academia iberoamericana comenzabaa ceder. En las próximas páginas hacemos un breve análisis de la resistenciay, creemos, arraigo de los estudios académicos de ciencia ficción de la re-gión, y la humilde importancia de Alambique en esta revolución silenciosa.
Del estigma de la literatura popular a la recepción académica
En el principio existía la Cultura, con principios teóricos y un canonbien establecido desde los tiempos de la civilización grecorromana. no obs-tante, en el último tercio del siglo xix, algunos críticos se sintieron llamadosa defender su venerable nombre, para evitar que las nuevas generaciones laperdieran de vista entre la multitud de creaciones de la llamada cultura demasas, especialmente los nuevos materiales impresos.
En el mundo occidental, a lo largo del siglo xix, el número de lectoresaumentó exponencialmente gracias a un par de factores: 1) las políticas deeducación universal, y 2) el desarrollo técnico de la imprenta, lo cual facilitóuna verdadera inundación en las grandes ciudades de la literatura popular o“literatura industrial”, como la llamó significativamente, en 1839, el famosocrítico francés Sainte-Beuve (Lyons 477; Mollier 28).
El poeta y crítico inglés Matthew arnold, que se ganaba la vida como ins-pector escolar, publicó, en 1869, Culture and Anarchy, obra en la que intro-dujo el término “alta cultura”, para definirla como “el esfuerzo desinteresado
CAPÍTULO TRES
para la perfección del hombre” (xlviii), la cual sólo podía obtenerse medianteel deseo de “conocer lo mejor que se ha dicho y pensado en el mundo” (viii).no habló de su contraparte, la cultura baja o popular, pero su intención de in-troducir una jerarquía ya lo hacía innecesario.
Pero a las grandes editoriales y empresarios de la letra impresa, estascríticas no les quitaban el sueño. Casi al término del siglo xix, el editor es-tadounidense Frank a. Munsey aprovechó los nuevos avances de las im-prentas rotativas y, bien enterado de que gran parte del público sólo queríaleer buenas historias, importándole poco la calidad de los impresos, empezóa publicar pulp magazines o revistas en papel de pulpa de madera, a un costode 10 centavos de dólar (Haining 46).
En el mundo iberoamericano, la literatura popular, sin importar su te-mática, también causó escozor entre las autoridades del buen gusto y ga-nancias entre las casas editoriales que abrieron los ojos al creciente mercado.
Por ejemplo, en México, a principios del siglo xx, amado nervo le dio elnombre genérico de literatura o novela maravillosa a las obras “de Conandoyle, de Wells o de María Corelli”, que por pudor no se leían a la vista delos demás, sino a horas de la noche, sacando los libros “de debajo de la almo-hada” o “del cajón más escondido y discreto”. También explicó lo que paraél era la clave del atractivo de los escritos de su autor favorito, H. G. Wells:“lo que anticipa, de seguro puede suceder; pero, hoy por hoy, nos resulta to-davía novelesco, y allí está justamente el secreto de su éxito” (nervo 706).
Es de sobra conocida la historia de Hugo Gernsback y la revista Ama-zing Stories, fundada en 1926; pero apenas de unos pocos su paralelo en lapenínsula ibérica, con repercusiones en todo el mundo de lengua española.En Barcelona, en 1933, en el mercado de las novelas populares apareció laBiblioteca oro y la colección Hombres Audaces de Editorial Molino, la cualdominó sin disputa el mercado y no tuvo verdaderos rivales hasta despuésde la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron Clíper y Bruguera (Mar-tínez 29). Los géneros más solicitados, que también se exportaban a granparte de Latinoamérica, fueron el policíaco, la novela bélica y de aventuras,del oeste, la ciencia ficción y la novela rosa (Martínez 45-50). La SegundaGuerra Mundial volvió incosteables los envíos de originales para ser tradu-cidos y publicados en estas colecciones, por lo que los gigantes de la industriase vieron forzados a recurrir a los escritores locales, que lograron mantenerel nivel y la creciente demanda de los fieles suscriptores (Lara 115-6); des-pués, Molino prefirió emigrar y exportar su mercancía desde la argentina.En esta nación sudamericana también crecieron editoriales que enviaronmaterial al continente y a la península ibérica, como acme o Tor.
El arraigo y el número de lectores de la literatura no canónica continuóen aumento, y la situación no parecía dar marcha atrás, pero aún no se le podía
348 MiGuEL ÁnGEL FERnÁndEZ Y Juan C. ToLEdano
aceptar públicamente. Mientras pasaban los años y salían cada vez más im-presos baratos a la venta en las calles y estaciones de transporte, el mundoacadémico parecía cada vez más convencido de que la literatura de masaspertenecería, por su propia naturaleza, a un universo estético inferior.
Pero volvamos a centrarnos en nuestro género, un modelo y claro ejem-plo del fenómeno mayor de la recepción de la literatura popular por la aca-demia. En 1927, James osler Bailey, obtuvo su maestría en la universidadde Carolina del norte, Chapel Hill, con una tesis sobre las novelas científicasde Wells. En la misma casa de estudios, hizo saber su intención de continuarcon un análisis más amplio de esta clase de literatura desde el siglo xix, yasí nació, en 1934, la primera tesis doctoral sobre la ciencia ficción, Pilgrimsthrough Space and Time. Cuando esta obra se publicó, en 1947, en las so-lapas interiores del libro el autor y el editor explicaron la forma en que ellibro había surgido, y añadieron, para disimular la sorpresa que un estudioasí ocasionaría en los posibles lectores, un par de oraciones reveladoras:“Por supuesto, los académicos leen ficción científica, aunque no la hayanadmitido en la familia de la literatura seria. Es ilegítima, una hija de la cien-cia atraída a una unión extraña con el romance de ojos estrellados” (Bailey,cubierta posterior).
Los prejuicios académicos contra la ciencia ficción, al parecer, no teníanraíces tan profundas en el mundo anglosajón, pues apenas un cuarto de siglodespués de la primera tesis doctoral, en 1959, Thomas d. Clareson dio aconocer Extrapolation, la primera revista consagrada a los estudios de lallamada ficción especulativa; y, en 1962, Mark Hillegas comenzó a impartirun curso regular sobre la ciencia ficción, con valor curricular, en la univer-sidad de Colgate, nueva York (Mullen 373).
En Francia, también a finales de la década de los cincuenta, en la revistaFiction nació la crítica, que por años encabezó Pierre Versins, autor, en1972, de una enciclopedia general sobre los mundos de la imaginación. Enla esfera anglosajona, los primeros intentos enciclopédicos se debieron alequipo encabezado por Peter nicholls y John Clute, el cual, en 1979, lanzóThe Encyclopedia of Science Fiction.
Las revistas pulp latinoamericanas aparecieron en la década de 1930,pero la primera consagrada a la ciencia ficción, – la argentina, Hombres delFuturo –, salió a la venta en 1947. Vinieron otras la siguiente década, tam-bién en la argentina, pero además en México y Brasil.
desde la década de 1930, Jorge Luis Borges comenzó a escribir favo-rablemente sobre el género detectivesco y fantástico (Zavala 30-6). Más tarde,en el prólogo para La invención de Morel (1940) de su amigo adolfo BioyCasares, ofreció una especie de manifiesto de las obras de imaginación engeneral, y de la ciencia ficción en particular. En la Antología de la literatura
ALAMBIQUE: dESTiLadoR dE LiCoRES 349
fantástica que ambos editaron el mismo año, en la que además colaboró Sil-vina ocampo, no sólo ofrecieron un amplio catálogo de sus posibilidades,sino que demostraron que en muchos otros países de nuestra lengua existíauna tradición similar (olea 152). Sin duda, con estos trabajos no cambiaronla situación de inmediato, simplemente se adelantaron a su época, pero sem-braron una semilla que, hasta el día de hoy, sigue dando frutos (Cano).
después del prólogo de Borges a La invención de Morel, pasaron casi dosdécadas sin que otros autores e intelectuales iberoamericanos escribieran enfavor de la ciencia ficción. Esto ocurrió hasta el término de la década de 1950.En Brasil, el crítico literario Mário da Silva Brito preparó una elocuente in-troducción a las Maravilhas da Ficção Científica (1958) (Causo 174-5); porsu parte, el renombrado escritor español Tomás Salvador acompañó de unainteresante introducción-manifiesto su propia novela, La Nave (1959).
También en Brasil, en 1959, el crítico de arte otto Maria Carpeaux pu-blicó en el diario O Estado de S. Paulo, el artículo “Science-fiction”, donderecordó ciertas utopías y algunas novelas de Verne como precursoras delgénero, pero que, a principios del siglo xx, a su parecer, degeneró en títulosde pura y simple evasión para mentes infantiles, que quiso comparar con laliteratura de cordel, pues sólo parecía importarle la aventura y su contenidocientífico resultaba ilusorio. En esta crítica, la más severa de la que tenemosnoticia, su autor citó, además, un estudio psiquiátrico estadounidense paraasimilar la moderna ciencia ficción con una enfermedad de la época (Car-peaux; Causo 175-6). Se abrió en seguida un debate entre varios escritorese intelectuales brasileños, en el que también participó andré Carneiro consu Introdução ao estudo da “science-fiction” (1967) (Causo 176).
no fueron tan radicales otros críticos latinoamericanos de ideologíamarxista, como el canario Manuel Pedro González y el dominicano-porto-rriqueño José Luis González, que exaltaron la tradición de literatura realistay hablaron mal de los pocos ejemplos del género fantástico que se habíanproducido en el subcontinente (olea 138-9, 176-7). Específicamente se pro-nunció contrario a la ciencia ficción, en 1966, el peruano José Manuel oviedo,acusando su procedencia de “países industrializados cuyas falsas pretensionescientíficas han sido inventadas por la mentalidad capitalista para adormecerla conciencia del hombre y someterlo, mágicamente, a las exigencias de unanueva era de tecnócratas” (Honores 32).
Sin embargo, silenciosamente, en los intersticios del mundo editorialacadémico, unos cuantos investigadores empezaron a estudiar las incursionesen el género fantástico de autores mejor conocidos por obras de otra especie,como Eduardo L. Holmberg, Borges, Bioy, Lugones, arreola y Horacio Qui-roga. El primer título, La literatura fantástica en Argentina (1957) de anaMaría Barrenechea y Emma S. Speratti, fue producto un pequeño coloquiodel mismo nombre, celebrado en El Colegio de México.
350 MiGuEL ÁnGEL FERnÁndEZ Y Juan C. ToLEdano
Los años sesenta resultaron más favorables para que una nueva camadade autores se aventurara a escribir obras de imaginación científica en espa-ñol y portugués. además, en 1966, el argentino Pablo Capanna (El sentidode la ciencia-ficción) y el colombiano avecindado en México, René Rebetez(La ciencia ficción. Cuarta dimensión de la literatura), publicaron los pri-meros ensayos introductorios al género; el segundo de ellas, dentro de unacolección de la Secretaría de Educación Pública de México. Junto con ellibro antes mencionado de andré Carneiro, y la Introducción a la cienciaficción (1971) del cubano Óscar Hurtado, fueron los ensayos pioneros enforma de libro.
La famosa revista española Nueva Dimensión también contribuyó paraintroducir la crítica y la academia en nuestro género, a través de artículos yensayos, especialmente en la sección “Se piensa”, con las reseñas de SamMoskowitz y los estudios introductorios de los números monográficos (Pe-regrina 21-2). de especial importancia fueron “introducción a la SF comoliteratura crítica” de Carlo Frabetti y Ludolfo Paramio, aparecido en el nú-mero 19 (febrero, 1971); y el número 75, de marzo de 1976, donde se tra-dujo completa la Historia de la ciencia ficción del sueco Sam J. Lundwall,con una perspectiva europea del pasado del género.
Las primeras tesis doctorales de lo producido en algunos países delmundo iberoamericano vinieron poco después, por obra de investigadoresextranjeros. al canadiense Ross Larson, de la universidad de Toronto, en1973, debemos Fantasy and imagination in the Mexican narrative, cuyo ca-pítulo iV está dedicado a la utopía y la ciencia ficción mexicanas; y al es-tadounidense david Lincoln dunbar, de la universidad de arizona, Uniquemotifs in Brazilian science fiction (1976). El español Carlos Sáiz Cidonchafue el primero en hacer una tesis doctoral sobre su propio país, en la uni-versidad Complutense de Madrid, titulada La ciencia ficción como fenó-meno de comunicación y de cultura de masas en España (1988).
Los extranjeros, como hemos visto, han tomado importantes iniciativaspara el estudio de la ciencia ficción iberoamericana, incluso desde lugaresremotos. En 1978, el crítico literario belga, Bernard Goorden, consultó laEncyclopédie de Versins, donde se ofrecen unos cuantos datos, pero, sobretodo, a varios expertos en diferentes países y, a partir de la información ob-tenida, presentó el primer panorama de la ciencia ficción en España y Lati-noamérica (79-106, 115-41). El de esta última lo reunió bajo un título muyrevelador: “las CF ‘no comerciales’” (79). un par de años tardó en salir ala venta una antología, además traducida al inglés, con Lo mejor de la cien-cia ficción latinoamericana, editada por Goorden y a. E. van Vogt, que selimitó a escribir el prólogo, pero, seguramente, también ayudó a que se ven-diera la versión estadounidense de Simon & Schuster.
ALAMBIQUE: dESTiLadoR dE LiCoRES 351
de acuerdo con Peregrina (47), en España, hasta la década de 1980 co-menzó a transformarse la opinión generalizada del mundo académico sobrela literatura del género fantástico, palabras que, en cierta forma, convienena casi toda la región iberoamericana. Por ejemplo, en 1985, el profesor dela universidad estatal de arizona, david William Foster, escribió sobre elolvido en que los investigadores tenían a la ciencia ficción latinoamericana(136-43).
Entre 1996 y 2003, se presentaron las tres primeras tesis doctorales conestudios monográficos y a la vez comparativos, aunque limitados a los prin-cipales países de américa Latina. Yolanda Molina-Gavilán, de arizona Stateuniversity, comenzó con un estudio de argentina y España; le siguió, en2001, Juan Carlos Toledano, de la universidad de Miami, que abordó laciencia ficción cubana; y, por último, Rachel Haywood-Ferreira, de la uni-versidad de Yale, defendió una tesis panorámica de la ciencia ficción lati-noamericana, con especial énfasis en argentina, Brasil y México.
nuevos intentos se hicieron también por ampliar el campo de estudio,para tener un punto de partida, aunque fuera en el terreno biblio-hemero-gráfico. Yolanda Molina-Gavilán encabezó a un equipo de investigadorescon dos ensayos sobre lo producido, primeramente, entre 1775 y 1999, apa-recido en la revista Chasqui; y el segundo, revisado, y con una pequeña in-troducción histórica, con alcance hasta 2005, en Science Fiction Studies(Molina-Gavilán).
En 2004, darrell B. Lockhart, como resultado de un proyecto al queconvocó a varios académicos para elaborar una guía de autores latinoame-ricanos de ciencia ficción, publicó lo que sólo parece un avance, por demásincompleto, con apenas setenta autores de diez países. de cualquier forma,su obra inspiró al historiador y bibliotecario Mark Greenberg, que, con laayuda de nancy Cunningham, en 2008, inició una colección especial sobreciencia ficción en español en la biblioteca de la universidad del Sur de Flo-rida, para la que, poco después, convocaron a otros curadores en el extran-jero. Esta fue la semilla de Alambique, como veremos más adelante. apenascinco años después, la colección Eaton, de la universidad de California,Riverside, con el acervo más extenso del mundo en nuestra especialidad,se puso en contacto con otros académicos latinoamericanos para ampliarsus materiales en lengua castellana.
Roberto de Sousa Causo, el incansable escritor, estudioso y promotor dela ciencia ficción brasileña, fue el primer latinoamericano en graduarse conuna tesis doctoral sobre el género, en un país de la región y en una casa deestudios local: Ondas nas Praias de um Mundo Sombrio: new Wave e Cyber-punk no Brasil (2013), en la universidad de São Paulo.
352 MiGuEL ÁnGEL FERnÁndEZ Y Juan C. ToLEdano
En Lima, Perú, el investigador Elton Honores, con ayuda de MarceloPortals, organiza, desde 2008, el Coloquio internacional sobre lo Fantástico,que anualmente reúne académicos del orbe entero, interesados en la cienciaficción y otros géneros emparentados. Honores, además, se graduó con unatesis doctoral sobre La ciencia ficción en el Perú. Desde sus orígenes hastalos años 70 (2017), en la universidad nacional Mayor de San Marcos, dis-tinguida como una de las mejores de 2017, el cual se transformó en un im-portante libro con un panorama latinoamericano (Honores).
El alambique que destila sueños (im)posibles iberoamericanos
En el artículo que la profesora de la universidad de Barcelona Sara Mar-tín alegre publicó en el volumen 4.1 de Alambique en 2016, titulado“Science Fiction in the Spanish university: The Boundaries that need to BeBroken”, aún se deja sentir el pesar por las dificultades que la ciencia ficcióntiene para hacerse un hueco de respeto en la academia española. Martín con-cluye que “(. . .) although the presence of sf in the Spanish university is stron-ger than it used to be just two decades ago, it is not yet strong enough” (12).Sin embargo, en el caso de las revistas académicas esta situación es aún peor,tanto en España como en otros países iberoamericanos.
La historia de las revistas académicas de ciencia ficción sigue un patrónsimilar al que hemos venido narrando sobre las tesis doctorales o los ensayosacadémicos, donde la divulgación apareció mucho antes que la investigación,sobre todo cuando esta última se ha querido publicar en alguna de las lenguasdel ámbito iberoamericano, y donde el papel de los EE.uu. es muy relevante.así, si bien hay muchas revistas que han ido surgiendo para publicar ficción,principalmente en forma de cuento, sólo algunas de ellas han incluido en-sayo, y hay muchas menos, que se hayan podido llamar académicas.
Si hacemos una rápida lectura por la ya citada A Chronoly of Latin-Ame-rican Science Fiction, 1775-2005, que ya se nos queda un tanto desfasada, po-demos saber de la existencia de una gran cantidad de revistas, casi todas ellasde corta vida, en argentina, Brasil, Chile, Cuba o México. algunas de lasmás exitosas y longevas, a pesar de ser fundamentalmente divulgativas, hansido el espacio comúnmente usado para también publicar tanto reseñascomo ensayos de estilo más o menos académico sobre el campo. Se desta-can algunas que comenzaron su andadura en el siglo xx y tuvieron vida ensoporte tradicional, como las españolas Nueva Dimensión (1968-1983) yGigamesh (1984-2007 – tres etapas), la argentina Más Allá (1953-1957), ola chilena Quantor (1998-1991). Todas ellas desparecidas hoy.
ALAMBIQUE: dESTiLadoR dE LiCoRES 353
de las publicaciones en soporte electrónico que también han desapare-cido, cabe destacar la española Alfa Eridiani (2002-2016), revista que seautodefinía como creada por y para aficionados, y que mostraba una grancalidad de producción. Y es que la llegada del internet ha cambiado elmundo de las publicaciones, permitiendo no sólo la proliferación de pro-yectos, sino también la distribución y colaboración internacional. así, hanaparecido revistas creadas en el siglo xxi – principalmente – que han tenidomás éxito temporal y se han mantenido hasta hoy. La revolución tecnológicaha permitido también en algunos casos que los productores, editores y co-laboradores se expandan por el mundo iberoamericano, enriqueciendo lasrevistas. algunas de estas se iniciaron ya en el siglo xx. Es el caso de la ar-gentina Axxón (1989-), situada hoy en la cúspide de publicaciones electró-nicas, archivo de autores, y acumuladora de los más diversos proyectos, ode la originalmente cubana y en papel, MiNatura (1998-), que incluso mudósu sede del Caribe a la península ibérica y se centra en el microcuento y lapoesía. una de las creaciones más recientes y que hace énfasis en la deslo-calización y colaboración internacional que permite el internet es el casode la revista española SúperSonic (2015-) cuya creadora vive en dubái.
Estas revistas de éxito que se expandieron y aún existen por el mundoelectrónico han ayudado a fomentar un cierto sentido de unidad en el mundoiberoamericano frente a la supremacía comercial de la producción en inglés.Sin embargo, algunas de ellas han sido de carácter más local o temático.Sirva de ejemplo el caso de las cubanas Disparo en Red (2004-2008) yQubit (2005-), centradas en temas de carácter ciberpunk, pero que se hanproyectado en otra de temática más amplia: Korad (2010-), pero todas ellascon un fuerte carácter local.
Como dijimos anteriormente, existe un gran número de revistas divul-gativas que incluyen ensayos, pero existen muy pocas revistas estrictamenteacadémicas que se dediquen plenamente al análisis y estudio de la cienciaficción. En el artículo ya citado, Sara Martín indica que dos de las posiblesrevistas del campo, Hélice y Brumal, tampoco sirven para el caso, la unapor no ser estrictamente académica, y la otra por excluir tácitamente el es-tudio de la ciencia ficción por cuestiones teóricas editoriales (11). así pues,el número de revistas académicas dedicadas a nuestro campo de estudio quepubliquen en español y/o portugués, se reducen a dos: la brasileña Zanzalá(2011-2012), cuya vida fue tremendamente efímera, y Alambique: Revistaacadémica de ciencia ficción y fantasia / Jornal acadêmico de ficção cien-tífica e fantasía, de la cual somos editores los firmantes de este artículo.
Alambique, como su largo y bilingüe título sugiere, es una revista pen-sada desde la academia con objeto de dar espacio y cabida a los estudios nosólo escritos en español o portugués, sino dedicados a las obras de ciencia
354 MiGuEL ÁnGEL FERnÁndEZ Y Juan C. ToLEdano
ficción y fantasía que hayan sido originalmente producidas en esos dos idio-mas. no es casualidad que Alambique fuese imaginada por algunos de losmiembros iberoamericanistas de la sección internacional del congreso anualde la International Association for the Fantastic in the Arts y oportunamenteapoyada por el citado Mark Greenberg. Históricamente, los estudiosos delcampo que participaban en este tipo de foros se habían quejado de la faltade una revista puramente académica para sus trabajos, y se veían obligadosa publicar en inglés en revistas académicas de prestigio como Extrapolationo Science Fiction Studies si querían que sus trabajos fuesen reconocidospara sus archivos profesionales. Alambique se imaginó en marzo del 2011,pero no echó a andar hasta octubre del 2013, y desde su aparición ha pasadode publicarse anualmente a lanzar dos números por año, contando con untotal de diez números a lo largo de siete años.
Como en el caso de la mayoría de las revistas de soporte virtual, Alam-bique es gratuita, gracias a la generosidad del proyecto Scholar Commonsa través de la biblioteca de la University of South Florida en Tampa. Estologra que su distribución por el mundo sea sencilla, habiendo permitido ungran éxito de lectores y repercusión internacional. a diferencia de las re-vistas tradicionales, las electrónicas gratuitas no tienen subscriptores, y esodificulta un cálculo exacto de distribución. Valga recordar que las revistasen papel, como Science Fiction Studies, son principalmente adquiridas porbibliotecas universitarias, lo cual no explica tampoco el número de lectoresde las mismas. En el caso de Scholar Commons la compañía provee un cál-culo de visualizaciones que, en el momento en el que se escriben estas pa-labras, supera las 17.000, distribuidas por los cinco continentes.
También gracias al carácter electrónico de la revista, su cuerpo editorialestá deslocalizado, lo que permite que, estando el servidor en Tampa, loseditores principales estén en Portland (oregón) y en la Ciudad de México,mientras que los miembros del Consejo Científico estén distribuidos portodo el mundo. Sin embargo, es importante destacar, de nuevo, la relevanciade la academia estadounidense es los proyectos de nuestra región, puescomo se ve, la única revista académica del campo iberoamericano tiene susede en EE.uu. Cierto es que Florida representa un espacio histórico fron-terizo entre el mundo anglosajón y el nuestro, pero ese quizá sea tema paraotro tipo de ensayo.
Creemos que la aparición y existencia de Alambique ha permitido eldesarrollo de aspectos muy positivos en los estudios académicos de la cienciaficción y fantasía. Por un lado, la revista ha convocado en sus páginas a algu-nos de los autores de mayor renombre en el campo, que han podido publicartanto en español como en portugués (o incluso inglés), pero también ha dadoespacio a nuevas voces, cumpliendo uno de sus objetivos primordiales, que
ALAMBIQUE: dESTiLadoR dE LiCoRES 355
es servir de espacio de acogida y a la vez ser punta de lanza de los acadé-micos más jóvenes. En estos años se han publicado estudios tanto teóricos,como los de Silvia ares Kurlat y Roberto M. Lepori en el primer número(o 1.1), como análisis sobre el estado de la CF en Brasil: Roberto de SousaCauso sobre revistas (2.1) y M. Elizabeth Ginway sobre la importancia delamazonas (3.1). asimismo, se han hecho estudios sobre obras publicadasen el siglo xxi, como la novela Synco de Jorge Baradít (3.1) o la película dealejandro Brugués Juan de los muertos (2.2).
También es de resaltar que uno de los objetivos de Alambique es la de“publicar obras literarias antiguas y/o en gran medida olvidadas que ayu-daron a forjar la tradición de la ciencia ficción y la fantasía en español yportugués.” (Página de inicio). Y, diligentemente, la Sección Especial de larevista ha publicado y realizado estudios sobre, entre otros, los mexicanosJusto Sierra (1.1) y José Joaquín arriaga (4.1, 5.1, 6.2) o el costarricenseLeón Fernández Guardia (3.1) en los números de carácter regular.
Pero quizá uno de los logros más significativos de la revista haya sidofomentar la colaboración. En su corta vida, Alambique ya ha acogido la pu-blicación de cuatro iniciativas grupales. La primera de ellas comenzó conun proyecto pionero: la creación de un monográfico sobre la obra del catalánManuel de Pedrolo Mecanoscrit del segon origen (en su original en catalán),que aunque de 1974, ha retomado fuerza en el siglo xxi con reediciones encatalán y castellano, y la primera traducción al inglés en EE.uu., con estudioacadémico de Sara Martín alegre y prefacio de Kim Stanley Robinson (4.2).La segunda, sin ser un monográfico estrictamente, hizo un estudio sobre lanovela de Rosa Montero Lágrimas en la lluvia (2011), que contó con unanota de la propia autora (5.1). El segundo número monográfico estuvo de-dicado a la revolución zombi en las letras iberoamericanas, siendo un númerode nuevo pionero en los estudios de ciencia ficción en español y portugués(6.1). Finalmente, y con las conmemoraciones del segundo centenario de lapublicación de Frankenstein en el retrovisor, se publicó el tercer monográficocolaborativo sobre la influencia de Mary Shelley en las letras iberoameri-canas de ciencia ficción (7.1). Todos los monográficos significan además unesfuerzo de Alambique por ceder la voz a otros proyectos editoriales, pues entodos los casos los proyectos fueron ideados, propuestos y editados por co-laboradores de la revista.
Qué duda cabe que, a pesar de fructífero espacio creado por Alambique,queda mucho por hacer en el campo de las revistas académicas en iberoa-mérica, donde las universidades comienzan a ver nuestro campo de formamás prestigiosa, como lo demuestran los monográficos de las revistas uni-versitarias La Torre en Puerto Rico y Co-Herencia en Colombia dedicadosa estudios de ciencia ficción en 2016 y 2019 respectivamente, y la gran can-
356 MiGuEL ÁnGEL FERnÁndEZ Y Juan C. ToLEdano
tidad de estudios académicos que hemos citado anteriormente. aún así, ydada la larga historia de contratiempos que la ciencia ficción ha tenido enlas universidades de nuestros países, sólo nos queda trabajar por un mundomejor. Mundo que ya no se proyecta, sino que está aquí entre nosotros.
Obras citadas
ardilla, Clemencia, Luis Carlos Cano y José Manuel Camacho, eds. Mundos distópicos enla literatura. dossier. Co-Herencia. Revista de Humanidades. Vol 16. número 30. Enero-Junio, 2019, 11-213.
arnold, Matthew. Culture and Anarchy: An essay in political and social criticism. HM Wilson,1903. Web. 17 de abril de 2019.
Bailey, J. o. Pilgrims through Space and Time: Trends and patterns in scientific and utopianfiction. argus Books, 1947.
Cano, Luis C. “apoteosis de la influencia, o de cómo los senderos de la ciencia ficción his-panoamericana conducen a Borges”. En Revista Iberoamericana. pp. 259-60, abr.-sep.,2017, 383-400.
Carpeaux, otto Maria. “Science-Fiction”. En O Estado de S. Paulo, 1959, 1.Causo, Roberto de Sousa. “Esboço de uma história da crítica de ficção científica no Brasil”.
En Cartografías para a ficção científica mundial: Cinema e literatura. alfredo Suppia, org.,alameda Casa Editorial, 2015, pp.173-207.
Foster, William david. Alternative Voices in the Contemporary Latin American Narrative.university of Missouri Press, 1985.
Goorden, Bernard. S. F., Fantastique et ateliers créatifs. Ministère de la Culture. Cahiers JEB3/78, 1978.
Haining, Peter. The Art of Horror Stories: Two hundred years of spine-chilling illustrations.Chartwell Books, 1986.
Honores, Elton. Fantasmas del futuro: Teoría e historia de la ciencia ficción (1821-1980). Po-lisemia, instituto Raúl Porras Barreneceha, 2018.
Lara López, alfredo. “La novela de aventuras”. En La novela popular en España. FernandoMartínez de la Hidalga et al. Ediciones Robel, 2000, pp. 97-120.
Lyons, Martin. “Los nuevos lectores del siglo xix: mujeres, niños y obreros”. En Historia dela lectura en el mundo occidental. Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, eds. Santillana,Taurus, 1998, pp. 473-517.
Martín, Sara. “Science Fiction in the Spanish university: The Boundaries that need to BeBroken” En Alambique: Revista académica de ciencia ficción y fantasia / Jornal acadê-mico de ficção científica e fantasía. Vol. 4: iss. 1, article 2, 2016.
Martínez de la Hidalga, Fernando. “La novela popular en España”. En La novela popular enEspaña. Fernando Martínez de la Hidalga et al. Ediciones Robel, 2000, pp.15-52.
Molina-Gavilán, Yolanda, andrea Bell, Miguel Ángel Fernández delgado, M. Elizabeth Ginway,Luis Pestarini, y Juan Carlos Toledano Redondo. “a Chronology of Latin-american ScienceFiction, 1775-2005”. En Science Fiction Studies 34:3, noviembre, 2007, pp. 369-431.
Mollier, Jean-Yves. La lectura en Francia durante el siglo xIx (1789-1914). instituto Mora,2009.
Mullen, R. d. “Science Fiction in academe: introduction”. En Science-Fiction Studies 70:23, 3,noviembre, 1996, pp. 371-4.
nervo, amado. “La literatura maravillosa”. En Obras Completas. aguilar, 1991, tomo ii,pp. 706-707.
olea Franco, Rafael. En el reino fantástico de los aparecidos. Roa Bárcena, Fuentes y Pa-checo. El Colegio de México, Consejo para la Cultura y las artes de nuevo León, 2004.
ALAMBIQUE: dESTiLadoR dE LiCoRES 357
Pedrolo, M., Martin, Sara, & Robinson, Kim Stanley. Typescript of the second origin. Mid-dletown, Connecticut: Wesleyan university Press, 2018.
Peregrina Castaños, Mikel. El cuento español de ciencia ficción (1968-1983): los años deNueva Dimensión. Tesis doctoral, universidad Complutense de Madrid, 2014.
Pérez ortiz, Melanie y Félix Meléndez, (eds). Ciencia ficción y literatura fantástica del Caribe.número especial. La Torre. Revista general de la universidad de Puerto Rico, año 16,número 1-2, enero-junio, 2016.
Versins, Pierre. Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science fiction.L’age d’Homme, 1972.
Zavala, daniel. Borges en la conformación de la Antología de la literatura fantástica. MiguelÁngel Porrúa, universidad autónoma de San Luis Potosí, 2012.
358 MiGuEL ÁnGEL FERnÁndEZ Y Juan C. ToLEdano
Modelación de un género literario a partir de
la simulación 3D (Estudio de caso: la ciencia
ficción colombiana en el siglo XXI)
Rodrigo Bastidas Pérez
PaRa ubicar un objeto determinado en un marco de referencia que se re-
lacione con la realidad, se deben determinar al menos tres puntos de posi-
cionamiento espacial, siendo estos en el plano cartesiano marcados
generalmente con las letras X, Y y Z; letras que marcan altura, anchura y
profundidad. Este objeto determinado (por lo tanto, no infinito), contenido
mínimo en un ortoedro, permite el acercamiento a la tridimensionalidad
(también llamada 3D) de la cual se pueden extraer modelos que se rela-
cionan más con la realidad para experimentación y análisis. Una simula-
ción de esta realidad desde las tres dimensiones permite que se construyan
modelos predictivos que servirán para la puesta a prueba por futurólogos
y videntes. Tomando un objeto cualquiera es posible encontrar tres dimen-
siones que permiten definir de manera más detallada su modelación. Siendo
el objeto un género literario en un tiempo determinado, es posible que dichas
dimensiones de altura, anchura y profundidad tengan su análogo en lo his-
tórico, lo editorial y lo autorial; esta hipótesis solo podrá demostrarse con
la puesta a prueba de dicha afirmación. Para lo cual, aquí un ejemplo.
(x) Dimensión histórica
El cambio de milenio significó para la ciencia ficción de Latinoaméricaun momento diferente en la forma como se pensó el género, tanto para losautores como para los académicos. No solo se amplió el espectro de aquelloque se incluía como parte de la ciencia ficción (dado que se estaba trans-formando el discurso científico mismo), sino que algunos autores centralespara la dinámica del campo literario empezaron a verla como un espacionarrativo posible desde el cual construir sus universos. El caso de Colombia
CAPÍTULO CUATRO
no fue diferente; precisamente, fue en el cambio de milenio cuando se pro-dujo en la ciencia ficción colombiana un momento de ruptura entre una tra-dición que estaba dirigida a una estética más cercana a la producciónnorteamericana de los años ochenta y noventa; y se pasó a una visión dondelos autores intentaban romper los fuertes paradigmas que se habían solidi-ficado durante el siglo xx, al crear diálogos con otro tipo de discursos, enuna propuesta que siguiendo a De Sousa Santos (2012) podríamos llamarde la posciencia.
Pero para analizar cómo en Colombia se produce esta transformaciónen el período de entremilenios, es necesario tener en cuenta dos elementosque permiten entender mejor el contexto. El primero es la publicación en elaño 2000 de la antología Contemporáneos del porvenir, realizada por RenéRebetez. Esta antología que se subtituló: “Primera antología colombiana deciencia ficción” se convirtió en uno de los textos más importantes para laconfiguración del género en el país, principalmente porque recuperaban textosy autores que se consideraban de ciencia ficción y que no habían sido reunidosantes en un tomo. Al revisarlo es claro que este texto está construido acordecon la forma en la que Rebetez entendía la ciencia ficción: un género amplio,inclusivo y que no tenía unos límites claros con la fantasía o con el fantástico.Por otro lado, se puede ver que en este libro hay dos movimientos del campo:uno arqueológico y uno de creación de un grupo de autores que configuraranun posible canon del futuro. Estas dinámicas hacen de Contemporáneos del
porvenir una antología compleja, confusa y poco cohesionada; sin embargo,funciona como cierre (el mismo Rebetez lo plantea así en el prólogo) de unperiodo que incluye cuentos del siglo xIx, pero que se centra el período queva desde mediados del siglo xx hasta el fin del milenio.
Al revisar la trayectoria de los autores que aparecen en esta antología(sin contar los autores que aparecen como parte del nacimiento del género,como María Castell), la mayoría de los nombres no tuvieron una carreraposterior que demostrara una dinámica, una configuración del género y seconvirtiera en una muestra representativa de la ciencia ficción colombiana.Quizá los escritores que tuvieron más publicaciones e importancia en elcampo literario colombiano (como Pedro Badrán o Juan Manuel Roca) nose dedicaron a la ciencia ficción como centro de sus creaciones. De la mismamanera, autores que quisieron desarrollar una propuesta que se conectarade manera más fuerte con la ciencia ficción no se convirtieron en autorescentrales en el canon de la literatura colombiana. El ejemplo más claro deeste último caso es el de Campo Ricardo Burgos, cuya novela finalista delUPC en 2000 El clon Borges, tuvo una publicación autogestionada y, a pesarde haber ganado el prestigioso premio español, pasó desapercibida por partede la crítica y la academia del país. También autores como Orlando Mejía
360 RODRIGO BASTIDAS PÉREZ
Rivera o Jorge Aristizábal Gáfaro no han desarrollado una carrera de creaciónconsistente relacionada con la ciencia ficción, y los autores más importantesdentro de este grupo (Mora y el mismo Rebetez) fueron legitimados comoparte de la historia de la ciencia ficción, sin que su escritura haya sido motoractivo para el género durante el siglo xxI (Rebetez muere a finales de 1999;en el caso de Mora Vélez, siguió publicando textos durante el siglo xxI,pero su propuesta estaba más atada a las estructuras de la década del setenta,momento en que escribió sus primeros libros).
Así, esta antología tuvo éxito en uno de los dos movimientos que propo-nía dentro del campo literario: logró crear una historia, una cronología y unasenda (hecha de excepciones, no de un movimiento consistente) para la cien-cia ficción colombiana hasta el año 2000, pero no logró presentar los autoresque construirían la ciencia ficción de inicios del siglo xxI. Así, Contempo-
ráneos del porvenir se convirtió en un texto que proponía abrir el panoramadel género en Colombia, pero en realidad solo funcionó como un cierre ocomo el epitafio de un grupo que se pretendía consolidar bajo esta antologíapero que nunca consiguió consistencia. Visto así, el siglo xxI se presentacomo una tábula rasa para el género. Si bien quienes se convirtieron en losautores más representativos de las dos décadas siguientes han leído parte dela historia de la ciencia ficción colombiana, se desligan del grupo de Con-
temporáneos del porvenir y encuentran sus referentes en otros espacios.El segundo movimiento que ocurre en el período de entremilenios está
conectado con el anterior. En 1999 el escritor Luis Noriega ganó el premioUPC por su novela Iménez. La historia editorial de esta novela fue extraña.Se publicó en España en el año 2000 en la compilación que Ediciones Novahizo de los premios UPC del año anterior; en este voluminoso libro, la no-vela de Noriega compartió espacio con la novela Homúnculus del mexicanoAlejandro Mier (con quien Noriega dividió el primer lugar), la novela Iadel español Gabriel Mares (segundo lugar del concurso), la novela El día
en que morí del español Fermín Sánchez (tercer lugar) y la traducción deun ensayo de Robert J. Sawyer. La novela de Noriega pasó inadvertida enmedio de esa compilación y el libro nunca llegó a Colombia; sin embargo,la noticia del premio UPC para un autor de ciencia ficción colombiano queno estaba en el círculo de los publicados en la antología de Contemporáneos
del porvenir, llamó la atención para los estudiosos del género.Así como la antología de Rebetez funcionó como un texto de cierre de
la ciencia ficción de la segunda mitad del siglo xx, la novela de Noriegafue una apertura para el género en Colombia en el siglo xxI. Sin embargo,esta apertura no tuvo lugar hasta una década después, en 2011, año en quese publicó en Colombia la novela de Noriega por el Taller de Edición Rocca.Del Iménez de Ediciones Nova al Iménez de Edición Rocca, pasó una dé-
MODELACIÓN DE UN GÉNERO LITERARIO 361
cada en la cual la ciencia ficción tuvo una serie de publicaciones que no serelacionaron como un movimiento en ciernes, sino como obras individualesque experimentaron de múltiples maneras con la ciencia ficción. En estaprimera década del siglo xxI, además de los dos libros ya nombrados, sepublicaron un total de dieciocho libros relacionados con el género, de los cua-les cinco pertenecieron al grupo de Contemporáneos del porvenir, y otros másfueron resultado de auto publicaciones con cortos tirajes, derivados de premiosliterarios o parte de publicaciones académicas.1 Las editoriales, bien sea degrandes conglomerados o independientes, no se interesaron por la publicaciónde obras de ciencia ficción; las pocas que lo hicieron apostaron más por elnombre de los autores (que ya habían publicado antes novelas realistas, comoes el caso de angosta [2007] de Héctor Abad Faciolince) que por el género.
Ya en la segunda década del siglo xxI, el número de obras publicadasaumentó significativamente. De los dieciocho libros que salieron entre elaño 2000 y el 2009, se publicaron más de cuarenta títulos entre 2010 y 2019.Este aumento en el número de publicaciones estuvo acompañado de unaampliación en las formas de edición que, esta vez, no solo fueron auto ges-tionadas o el resultado de premios o de publicaciones académicas, sino queincluyó editoriales comerciales e independientes. Quizá uno de los movi-mientos editoriales más importantes de inicios de la segunda década delsiglo xxI fue la publicación de la serie “Prehistoria de la ciencia ficción co-lombiana”, por Editorial Laguna, en 2011. En esta serie la editorial decidiórecuperar tres títulos publicados en la primera mitad del siglo xx,2 trabajoeditorial que recibió una gran acogida no solo entre el público académico,sino entre los lectores que descubrieron la existencia de estos clásicos dedifícil acceso en años anteriores.
Junto a la publicación de estos libros, la Editorial Laguna hizo variaspublicaciones relacionadas con la ciencia ficción y la fantasía durante esosaños. Los libros Microbio (2010) de Fernando Gómez, la novela fantásticaRojo sombra (2013) de Gabriela Arciniegas y un libro-arte que proponía cómosería una invasión zombi en Bogotá (Bogotazombie [2011]); empezaron adelinear una posible línea editorial que se relacionaba con el género. Sinembargo (quizá tomando en cuenta el éxito comercial que significó para laeditorial Memorias por correspondencia [2012] de Emma Reyes) la línea
362 RODRIGO BASTIDAS PÉREZ
1 Dentro de estos libros es necesario nombrar la novela Punto ciego (2000), escrita porJuan Alberto Conde que obtuvo el primer puesto en el concurso Alejo Carpentier, de la Uni-versidad Central. A pesar de no ser una novela muy conocida en el panorama nacional, so-bresale por su novedosa propuesta narrativa.
2 Una triste aventura de 14 sabios (1928) de José Félix Fuenmayor, Barranquilla 2132(1932) de José Antonio Lizarazo y Viajes interplanetarios en Zeppelines que tendrán lugaren el año 2009 (1936) de Manuel Francisco Sliger.
editorial de Laguna cambió hacia la publicación de literatura contemporánealatinoamericana, principalmente escrita por mujeres.
Además de esta pequeña incursión en el género por parte de EditorialLaguna, no hubo otras editoriales a inicios de esta segunda década que hi-cieran apuestas por la publicación constante de la ciencia ficción escrita enColombia. Las editoriales, tanto independientes como comerciales, publicanuno o dos títulos relacionados con la ciencia ficción, pero los intentos dedinamizar el género siguen siendo tímidos e inconstantes. Solo hasta el año2015 se puede ver un movimiento que, surgido de las editoriales indepen-dientes, empieza a perfilar un posible campo de publicación para la cienciaficción en Colombia; en ese año, dos editoriales bogotanas ponen la cienciaficción y la fantasía en el centro de sus líneas de edición.
La primera editorial es Calixta editores, que comienza publicando no-velas de fantasía épica y fantasía juvenil, pero que rápidamente cede el es-pacio a la publicación miscelánea que va desde superación personal anovelas eróticas para adultos. Actualmente, Calixta editores tiene una líneade ciencia ficción y fantasía que publica sagas juveniles y libros que tomanelementos prototípicos de la ciencia ficción de aventuras. La otra editorialsurgida a mediados de esta segunda década tiene una propuesta mucho másconsistente y funciona como uno de los principales ejes para la ciencia fic-ción del país: Ediciones Mirabilia. Mirabilia fue primero una librería quese convirtió en un centro dinámico para los lectores del género en Bogotácon encuentros, charlas y eventos que reunían a los aficionados a la cienciaficción de la ciudad. Desde 2015 la librería convoca a un concurso de cre-ación dirigido a escritores entre 18 y 26 años llamado: “Concurso Mirabiliade cuento de ciencia ficción”. El cuento ganador de este concurso y una se-lección de los finalistas, son publicados en una compilación que reúne estostextos cortos. Desde 2015 hasta 2020, la librería (convertida en editorial conla publicación de estos cuentos) ha editado cinco tomos como resultado delconcurso que se convirtió en un evento anual.3 En los últimos años, Mira-bilia también ha apostado por una serie llamada “Muestra tu mostro”, librosde ilustración dibujados por Arturo Rozo (ganador del primer concurso Mi-rabilia de cuento) que cuentan la biografía de algunos autores del género.Hasta 2020 esta serie ilustrada solo ha tenido un tomo (de Howard PhilipLovecraft), aunque los editores anuncian que se trata de una serie de varioslibros. La importancia de Mirabilia como editorial es que se ha convertido enuna de las pocas apuestas consistentes y duraderas en el tiempo, dado que
MODELACIÓN DE UN GÉNERO LITERARIO 363
3 Los libros son: Criaturas artificiales (2014), ahora después nunca (2016), Sobre vi-vientes (2016), Los allás (2018) y Dispositivo (disque) distópico (2019).
sus libros han estado acompañados por una dinámica que incluye no soloel concurso, sino una serie de apuestas por la activación del género en laciudad y el país.
En medio de esos avances, la ciencia ficción en Colombia en la segundadécada del siglo xxI se nutrió en esencia de tres fuentes editoriales: en menormedida libros sueltos de grandes conglomerados editoriales (principalmentede la Casa Editorial Planeta), de editoriales que funcionan bajo el formatode edición paga (en la cual los libros son auto publicaciones, pero aparecenbajo un sello editorial misceláneo, como Collage editores) y finalmente deeditoriales independientes que publicaron libros sueltos.4 Esto hace que elcampo literario del género en este momento funcione a partir de una distri-bución local, en grupos cerrados y con tirajes pequeños. En realidad, lo quecrea el campo de la ciencia ficción en Colombia no es la publicación de tex-tos sino la creación de grupos del llamado fandom que se reúnen alrededorde productos culturales diversos (libros, películas, series de televisión) y enlos cuales las publicaciones aparecen como un resultado lógico, pero nocentral. La variedad de estos grupos de fandoms es amplia y se puede remitirdesde quienes imitan las dinámicas de los “ComiCons” estadounidenses,5
hasta grupos de estudio y divulgación de corte académico; cada grupo se con-vierte en consumidor de un tipo diferente de producto cultural.
En medio de estas dinámicas, en el año 2018 se creó Ediciones Vestigio,
una editorial que tiene como línea programática la publicación en Colombiade ciencia ficción y de géneros adyacentes como el bizarro, el new weird yla literatura extraña. A dos años de su fundación, la editorial ha publicadoun total de quince libros de estos géneros, de los cuales tres han sido escritospor colombianos, siendo el último hasta la fecha Zen’no (2020) de KarenAndrea Reyes.6 Ediciones Vestigio es una empresa pequeña, conformadapor dos editores que se encargan de todos los trabajos desde la selección, lacorrección y la traducción, hasta la distribución y la organización de even-tos; Diego Cepeda y Rodrigo Bastidas (quien escribe estas líneas), proponenpor primera vez en Colombia una línea editorial en la cual la ciencia ficciónse convierte en el género alrededor del cual se estructure una propuesta edi-torial y se consolide el género como una propuesta estética.
364 RODRIGO BASTIDAS PÉREZ
4 Un caso extraño dentro de estas dinámicas es la novela Ornamento (2015) de Juan Cár-denas, la cual es publicada por una editorial española (Periférica) pero que llega al mercadocolombiano. Claramente el caso de este libro está relacionado con que el autor ya había pu-blicado antes su obra con esta editorial.
5 Estas dinámicas se siguen principalmente en una reunión anual que se realiza en Bogotállamada Sofa (Salón del Ocio y la Fantasía).
6 Junto a estos libros, la editorial ha publicado diez títulos de poesía portuguesa y brasileraque forman parte de los sellos “Puro Passaro” y “Nonada”. A diciembre de 2020, el fondo edi-torial es de veinticinco libros.
(y) Dimensión editorial
Al momento de fundar Ediciones Vestigio, uno de los mayores retos quese presentaron no fue el trabajo de corrección, edición o traducción, sino elde la creación de un público lector en Colombia. Durante muchos años, aligual que en otros países de Latinoamérica, la ciencia ficción estuvo confi-nada a espacios pequeños y a grupos cerrados. Lejos de entrar en el debatede si estos grupos eran parte de la periferia del canon literario por el rechazodel centro o por la negativa inconsciente de los mismos grupos de entrar enese centro (lo que permitiría conservar un aura de gueto que los hacía sen-tirse especiales por ser excluidos); lo que me interesa recalcar es cómo estohizo que el consumo de literatura de ciencia ficción fuera limitado (hastafinales del siglo xx e inicios del xxI) a un solo tipo de objetos: las coleccio-nes de clásicos.
Desde la década del setenta y el ochenta, la llegada de la ciencia ficcióna Colombia siempre se había dado por medio de series foráneas principal-mente llegadas de España y Argentina. Las principales colecciones que secomercializaron en librerías de segunda eran la “Biblioteca Orbis de cienciaficción” (que apareció bajo el sello Hyspamérica en otros países), algunostomos de “Ultramar”, las colecciones de “Edhasa-Nebulae”, los “Libro amigode Bruguera” y varias series de Editorial Minotauro. Estos libros, editadosinicialmente entre las décadas del sesenta y el setenta, tenían un fondo edi-torial amplio pero que remitía a una ciencia ficción que se centraba en laEdad de Oro y en la Nueva Ola; los libros más recientes de dichas colec-ciones fueron la serie del “Ensanche” de William Gibson. Esto hizo que enel periodo de entremilenios, los lectores del género no tuvieron acceso fácila libros del género posteriores a la década del ochenta e incluso la idea deque el cyberpunk fue la última gran revolución de la ciencia ficción era vox
populi al momento de la fundación de Ediciones Vestigio.7
Por otro lado, tal como se comentó en la anterior dimensión, la literaturade ciencia ficción colombiana remitía a una serie de libros que eran casi cu-riosidades en bibliotecas particulares o hallazgos milagrosos en librerías deviejo. Con la aparición de la librería Mirabilia, Felipe López y AngélicaCaballero crearon un lugar en el que se reunieron finalmente algunas nove-dades editoriales y libros dispersos en librerías de viejo. Esta dinámica de
MODELACIÓN DE UN GÉNERO LITERARIO 365
7 Una de las series que llegó al país posteriormente y que permitió conocer algunos autoresmás recientes fue “Factoría de Ideas”. Lamentablemente el precio de los libros (dados loscostos de importación) eran tan altos, que se creó en Bogotá una red de lectores que estabanatentos al momento en que los libros pasaran a saldos para poderlos adquirir y compartirlos.
distribución ocurría principalmente en Bogotá y en menor medida en Me-dellín, las únicas dos ciudades en las que los libros del género circulaban demanera más o menos permanente. Estos factores hicieron que, cuando sefundó Ediciones Vestigio, en el país la literatura de ciencia ficción estuvieraconectada con dos formas de entender el género: la primera, con una idea delos clásicos (Edad de Oro principalmente y en menor medida la Nueva Ola);y segundo, la conexión con las series de televisión y las películas que remi-tían a una idea de ciencia ficción de aventuras.
En medio de este panorama, las reuniones de aficionados y lectores delgénero se consolidaban en el país. Grupos como “Cienciaficcionarios” enBogotá, “Fractal” o “La hormiga eléctrica” en Medellín o la publicación di-gital “Cosmocápsula”, dirigida por un aficionado de Cali; empezaban a con-vertirse en espacios donde circulaban ideas y proyectos de ciencia ficción.De la misma forma, la aparición de revistas digitales en diferentes países(como la argentina axxón), permitió que algunos escritores colombianospertenecientes a estos fandoms empezaran a enviar textos y visibilizar sustrabajos de creación. Así, en Colombia la ciencia ficción se movía en grupospequeños, que tenían sus dinámicas propias, con autores que habían publi-cado textos en revistas digitales, o conformado por estudiosos con artículosacadémicos en revistas universitarias, o eran grupos de entusiastas que te-nían encuentros y exposiciones de muy alto nivel.
Con la idea de unir a estos grupos dispersos y a estos autores que se die-ron a conocer en revistas digitales, Rodrigo Bastidas inició un proyecto decompilación en el cual se reunieran textos de escritores que pertenecierana diversos espacios relacionados con la ciencia ficción que se encontrabanen actividad en 2016. Este proyecto tuvo varios momentos y posibilidadesde impresión hasta que fue adoptado por Editorial Planeta, en su sello “Pla-neta lector” que finalmente publicó esta compilación en dos tomos, en elaño 2017: Relojes que no marcan la misma hora y Cronómetros para el fin
de los tiempos. Desde el inicio se propuso que esta antología tuviera un ca-rácter generacional y que mostrara el trabajo que nuevos autores nacionalesestaban haciendo en ese momento, razón por la cual se evitó la publicaciónde textos de autores como Antonio Mora o de nombres consagrados por an-tologías como la ya nombrada Contemporáneos del porvenir. Una de lascondiciones de selección (que al final casi todos cumplieron) fue que losautores ya debían tener un texto publicado relacionado con el género, bienfuera narrativo o teórico. El deseo de reunir todos los grupos que trabajaranel género en Colombia no se cumplió a cabalidad y, además, algunos autoresque aparecieron tenían un trabajo anterior más cercano al realismo; sin em-bargo, aún con estas fallas, esta antología se convirtió en una especie de puertapara que los lectores reconocieran el trabajo de algunos escritores que hastaese momento no eran conocidos.
366 RODRIGO BASTIDAS PÉREZ
Algunos autores aparecidos en esta antología posteriormente siguieronsu trabajo con la ciencia ficción y se convirtieron en referentes actuales delgénero. Entre los más importantes es necesario nombrar a Luis Carlos Ba-rragán (que ya había sido nominado al premio Rómulo Gallegos por su pri-mera novela Vagabunda Bogotá [2011]), Cristian Romero (que mientras seeditaba la antología fue elegido parte del grupo “Bogotá 39” y publicó luegola novela Después de la ira [2018] con Alfaguara), Andrea Salgado (que elaño siguiente publicó la novela de ciencia ficción La lesbiana, el oso y el
ponqué [2017]) o Hank T. Cohen (que publicó el libro de cuentos El por-
nógrafo [2019]). Así, esta antología que sale a la luz 18 años después deContemporáneos del porvenir, pretende de nuevo construir un grupo de au-tores que respondan a una posible configuración futura de la ciencia ficcióncolombiana. El cumplimiento de la dinámica literaria propuesta por esta an-tología, al día de hoy, está aún por verificarse.
Cuando se publicaron los dos tomos de Editorial Planeta, Diego Cepedaya había conformado Ediciones Vestigio, que hasta ese momento contabacon una publicación: la novela Lumpérica (2017) de la chilena DiamelaEltit. Al leer la antología de Editorial Planeta y ver la posibilidad de publicarescritores colombianos, Cepeda decide llamar a Rodrigo Bastidas quien fi-nalmente se terminó uniendo al proyecto. A partir de los dos siguientes pro-yectos de Ediciones Vestigio, el libro de relatos de género bizarro Esposas
martillo (2018) del estadounidense Carlton Mellick III y la novela del co-lombiano Luis Carlos Barragán El gusano (2018), Cepeda y Bastidas siguentrabajando en darle aire a una editorial colombiana de ciencia ficción, con-virtiendo esta idea en una propuesta que no se había planteado de maneratan amplia y concreta en años anteriores.8
Como parte de las experiencias de edición, es necesario volver al puntoinicial de esta dimensión: la creación de un público lector. Dadas las condi-ciones que se describieron en los párrafos anteriores, el público lector rela-cionaba el género de la ciencia ficción con los clásicos o con los productosaudiovisuales que tendían a la aventura. Así, Ediciones Vestigio acompañóel proceso editorial con una serie de charlas y conversatorios que buscabandar a conocer tanto la ciencia ficción producida en los últimos años, comolos géneros adyacentes que se publicaban en la editorial, principalmente elbizarro y el new weird. Muestra de esto es la charla de Diego Cepeda en lalibrería La Valija de Fuego, en el marco de las intervenciones del grupo“Cienciaficcionarios”, o el conversatorio de Bastidas y Cepeda en la librería
MODELACIÓN DE UN GÉNERO LITERARIO 367
8 Quizá la propuesta más cercana había sido la editorial surgida a partir del EncuentroFractal en Medellín que publicó una antología de cuentos y un libro arte de Kij Johnson, peroque nunca publicó textos de autores latinoamericanos, ni colombianos.
Mirabilia, en el marco del evento “Noviembre independiente” creado por laCámara Colombiana del Libro; ambas relacionadas con el género bizarro.
Pero esta creación de un público lector también tiene una finalidad pa-ralela: la posibilidad de crear a futuro un grupo de escritores. Después derecibir un número no menor de manuscritos de autores colombianos, la edi-torial notó cómo las estructuras, temáticas y gramática de la mayoría de lostextos se correspondían o bien con las de la ciencia ficción anglosajona delas décadas del setenta y ochenta, o bien con las de las películas y series detelevisión que forman parte de las parrillas de blockbuster internacional.Las distopías clásicas, las invasiones zombis y los mundos postapocalípticosson los espacios narrativos más contados sin que necesariamente proponganun cambio sustancial en las lecturas clásicas. La aparición de escenarios lo-cales funcionaba como un elemento de exotismo dentro de la trama sin quepor ello se trabajara una temática o unos intereses específicos de lo nacional.Así, Ediciones Vestigio se convirtió en una propuesta que no solo buscabala edición y venta de libros, sino que formulaba la inserción en el campo li-terario colombiano de una serie de géneros que habían estado en la periferiao que eran “vestigiales”. Acorde con un movimiento similar al que planteanen América Latina otras editoriales como Marciana en Argentina, DumDum
en Bolivia o Hum en Uruguay, Ediciones Vestigio establece el descubrimientoy la distribución de una ciencia ficción colombiana y latinoamericana quepueda responder a un público que encuentra en los mundos extrapolados for-mas de representación de la realidad.
Por ello, la conformación de un público lector no funciona como partede un plan económico, sino como una intervención directa en el campo lite-rario colombiano. El público lector es central en las dinámicas de las edi -toriales independientes colombianas y la publicación de textos debe estaracompañada por procesos sociales, académicos y comunitarios que den cuentade cómo lo independiente se convierte en una voz de respuesta y alternativaa la homogenización y la uniformidad que se presenta por parte de los dosgrandes conglomerados que tienden a ocupar la totalidad del mercado edi-torial. Con gran agrado, esta intención se ha vislumbrado poco a poco en losdos años de trabajo; editores, lectores y escritores han identificado el selloeditorial a partir de sus selecciones arriesgadas y su propuesta estética. Es-critores cercanos han comentado su deseo de escribir textos que “solo Ves-
tigio se atreva a publicar”; lectores se han acercado pidiendo las novedadessabiendo que “si es de este sello, seguro es algo extraño y bueno”. Con estosalicientes se puede vislumbrar que, al menos por ahora, se está logrando unode los más importantes objetivos de este proyecto editorial: que la ciencia fic-ción tenga un lugar en el campo literario colombiano.
368 RODRIGO BASTIDAS PÉREZ
(z) Dimensión autorial
Esta dimensión es quizá la más difícil de describir. No solo porque losejes que la delimitan se pierden en la particularidad de cada autor y de cadatexto, sino porque es cambiante y se modifica a medida que se describe.Pocos escritores colombianos se definen a sí mismos como autores de cienciaficción. La idea de los géneros menores (y por lo tanto menos serios) siguerondando la literatura, las revistas y la academia. En este proceso Colombiatiende en los últimos años a inclinarse hacia el fenómeno del Slipstream quetuvo tanto éxito en los países anglosajones décadas atrás. Actualmente mu-chos autores que estaban acostumbrados a escribir textos realistas, relacio-nados con la narrativa urbana o la autoficción, están interesándose en laciencia ficción; esto ha hecho que los grandes conglomerados con quienessolían firmar sus textos empiecen a publicar libros sobre el género. De todasformas, aún existe el temor de que se los relacione con literatura evasiva ojuvenil por lo que el concepto de la ciencia ficción aún aparece eludido enentrevistas, contratapas, reseñas y en la autodefinición de los autores.
Los resultados de estos procesos pueden ser múltiples y aún no se vende manera clara en el panorama literario colombiano. Lo que es posible en-trever en la actual escritura y publicación de ciencia ficción es la existenciade dos grupos o líneas que cada vez se acercan más. La primera línea es lade quienes han trabajado por el género desde hace décadas atrás y se haninteresado por visibilizar estas propuestas como una posibilidad para la li-teratura colombiana. La segunda línea es la de autores que llegan con cu-riosidad a buscar en la ciencia ficción elementos que puedan servir a suspoéticas personales. En algunos casos estas búsquedas han dado como re-sultado textos que solo usan elementos prototípicos del género y que vuelvena contar de nuevo historias, ideas o temáticas que ya han sido trabajadasdécadas atrás y no ofrecen ninguna novedad estética o literaria; en otroscasos (los menos) estas búsquedas han producido propuestas de una cienciaficción que empieza a delinear una estética propiamente colombiana.
De entre todas estas posibilidades, quizá el autor que actualmente estállamado a convertirse en un eje para la construcción de una ciencia ficcióncolombiana es Luis Carlos Barragán. Su carrera literaria inició con el pre-mio Cámara de Comercio de Medellín para su novela Vagabunda Bogotá,
que fue además finalista del prestigioso premio Rómulo Gallegos. A pesarde esta nominación, la novela pasó inadvertida para la crítica y la historialiteraria. Su segunda novela: El gusano, ha sido estudiada y nombrada porautores como Alberto Chimal o Ramiro Sanchiz como una de las más im-portantes para establecer un posible new weird latinoamericano. La parti-
MODELACIÓN DE UN GÉNERO LITERARIO 369
cularidad de Barragán no es solo que sus escritos han logrado un lugar tantoen un canon de la ciencia ficción latinoamericana, como en premios de li-teratura general, sino porque ha sido un defensor constante de los génerosde extrapolación como una opción estética válida y necesaria para estos mo-mentos en el país.
Además de Barragán es difícil establecer un autor o grupo de autoresque marquen una tendencia clara para la estructuración de la ciencia ficciónen el país; quizá solo la propuesta de Cristian Romero permite pensar otraopción para pensar unas dinámicas diferentes en las cuales el género semantenga en un lugar que le permita cierta legitimación editorial y acadé-mica dentro de la literatura nacional. Además de estos dos escritores, autoresacostumbrados a la literatura urbana en los últimos años han explorado ele-mentos de la ciencia ficción en sus novelas (como en aún el agua [2019]de Juan Álvarez), permitiendo que se movilice el campo. Si bien estas obrasno plantean una propuesta estética o ideológica para que se piense en unacentralidad de la ciencia ficción, sí permiten la ilusión de una configuraciónque abarque un espacio más amplio en el cual se tome en cuenta tanto lahistoria literaria y crítica del género en el país, como el diálogo con el canoncentral de la literatura en Colombia.
Lo que sí es claro en lo que viene para la ciencia ficción es su necesidadcomo género en Colombia, un país que se ha inclinado a contar la historianacional reciente desde la sobresaturación del realismo y el historicismocomo herramientas narrativas. En medio del interés por la construcción deuna literatura que narre las dinámicas sociales presentadas por el postacuerdo, la literatura en Colombia optó por los géneros que se acercaban alperiodismo y a las narraciones testimoniales. Después de muchos años de laproliferación de estas narrativas, la literatura parece necesitar de nuevas he-rramientas que describan una sociedad que se encuentra atravesada por lainserción de nuevas tecnologías, por formas de construir realidades desde elrealismo capitalista y por un gobierno interesado en el Estado de opinión másque en el bienestar social. Los géneros prospectivos, como la ciencia ficción,son los llamados a contar esta historia que desautomatiza la realidad para pre-sentarla desde otra perspectiva. Esta posibilidad sigue siendo un vacío en laliteratura colombiana. Justamente las propuestas de Barragán y Romero apun-tan a llenar esos espacios que no habían sido trabajados y que son clave paracomprender las nuevas narrativas sociales y políticas del país: deformar loreal para revestirlo de un nuevo rostro que resalte una realidad que se havuelto normal con la reiteración del referente explícito. Este planteamientoestético es el poder central de la ciencia ficción: es el núcleo que le permitever la realidad a partir de otras formas de comprender el mundo.
370 RODRIGO BASTIDAS PÉREZ
El trabajo de la literatura sería el mostrar las posibilidades que desbor-dan lo verdadero y apuntan a descubrir y subrayar que se ha construido undiscurso sobre el conflicto, y el papel que la literatura tiene sobre ese dis-curso es el de mostrar la artificialidad de su lenguaje. Ese proceso, que yase puede vislumbrar en las novelas de Barragán y Romero, es el que permiteacercarse a la reconstrucción del conflicto no desde la referencialidad pura,sino desde el polo opuesto. Creo firmemente en el uso de las herramientasde la literatura fantástica, el weird, el surrealismo, y sobre todo de la cienciaficción como lo que nos va a permitir narrar la historia reciente colombianadesde otra perspectiva, que abarcará lo que Michel de Certau llamó “el otroreprimido del discurso histórico”.
a partir del análisis de las tres dimensiones es claro observar que el
proceso de modelación y simulación del género literario no funciona de ma-
nera totalmente adecuado al propósito inicial del experimento. Las razones
por las cuales no hay una idoneidad de las prácticas analíticas del mode-
lado y simulación en 3d es que el objeto se muestra como algo diferente al
sólido euclidiano que requeriría este método. La maleabilidad y transfor-
mación constante del objeto propuesto demuestran que no siempre las di-
námicas de estudio de la física y la geometría se pueden trasladar de manera
absoluta a las prácticas de las ciencias humanas o el arte. La conclusión
en la cual los modelos predictivos no son posibles de dimensionar demues-
tra dicha maleabilidad y transformación. En el proceso, el establecimiento
de las tres dimensiones podría ayudar a futuro al análisis posible de otros
géneros literarios llamados “menores” como la fantasía, el terror o el po-
licial, siempre tomando en consideración que describir los límites X, Y y Z
solo servirá como un acto autocontenido en el cual la finalidad no se debe
buscar más allá de la misma descripción. Siendo el resultado de este expe-
rimento fallido (al menos en los resultados que se esperaban encontrar,
aunque no así en otras formas de exploración) se aconseja al lector seguir
estableciendo nuevos experimentos, parámetros y experimentaciones, que
permitan llegar a conclusiones mucho más determinantes.
Obras citadas
AAVV. Criaturas artificiales. Mirabilia libros, 2014.AAVV. ahora después nunca. Mirabilia libros, 2016.AAVV. Sobre vivientes. Mirabilia libros, 2016.AAVV. Los allás. Mirabilia libros, 2018.AAVV. Dispositivo (dizque) distópico. Mirabilia libros, 2019.Álvarez, Juan. aún el agua. Seix Barral, 2019.Arciniegas, Gabriela. Rojo Sombra. Laguna Libros, 2013.
MODELACIÓN DE UN GÉNERO LITERARIO 371
Barragán, Luis Carlos. Vagabunda Bogotá. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,2011.
––––––. El gusano. Ediciones Vestigio, 2018.Bastidas Pérez, Rodrigo (comp.). Relojes que no marcan la misma hora. Editorial Planeta,
2017.–––––– (comp.). Cronómetros para el fin de los tiempos. Editorial Planeta, 2017.Burgos López, Campo Ricardo. El clon Borges. edición de autor, 2010.Cárdenas, Juan. Ornamento. Editorial Periférica, 2015.Conde Aldana, Juan Alberto. Punto ciego. Fundación Universidad Central, 2000.De Sousa Santos, Boaventura. De la mano de alicia: lo social y lo político en la postmoder-
nidad. Ediciones Uniandes, Siglo del Hombre Editores, 2000.Eltit, Diamela. Lumpérica. Ediciones Vestigio, 2018.Faciolince, Héctor Abad. angosta. Editorial Planeta, 2007.Fuenmayor, José Félix. Una triste aventura de 14 sabios. Laguna Libros, 2011.González, Felipe/navarro, Rafael/montoya, Adriana. Bogotázombie: se levantan los muertos el
9 de abril. Laguna Libros, 2013.Gómez Echeverri, Fernando. Microbio. Editorial Planeta, 2010.Mellick III, Carlton. Esposas Martillo. Ediciones Vestigio, 2018.Noriega, Luis. Iménez. Taller de Edición Rocca, 2011.Osorio Lizarazo, J. A. Barranquilla 2132. Laguna Libros, 2011.Rebetez, René (comp.). Contemporáneos del Porvenir. Planeta Editorial, 2000.Reyes, Emma. Memorias por correspondencia. Laguna Libros, 2013.Reyes, Karen Andrea. Zen’no. Ediciones Vestigio, 2020.Salgado, Andrea. La lesbiana, el oso y el ponqué. Ediciones B, 2017.Sliger V., Manuel Francisco. Viajes interplanetarios en zeppelines que tendrán lugar el año
2009. Laguna Libros, 2011.T. Cohen, Hank. El pornógrafo. Ediciones Vestigio, 2018.
372 RODRIGO BASTIDAS PÉREZ
La importancia de los espacios de visibilización
para la literatura de género escrita por mujeres
La ventana del sur
“Las mujeres no escriben ciencia ficción”, “No tienen aires de grandeza,por eso sus obras no destacan”, “¿Ella? No, es un caso raro, escribe comohombre”. son algunas de las frases frecuentes que surgen en artículos, “en-sayos” y foros de discusión en Internet. ¿Es esa la realidad? No. se trata deuna profunda ignorancia de quienes emiten dichas declaraciones. Basta conbuscar y se podrán encontrar grandes exponentes del género, pero ¿por quésiguen siendo tan desconocidas y silenciadas? Joanna Russ, en 1983, criticólas distintas estrategias a las que se recurría para invisibilizar y cuestionarel valor de las obras escritas por mujeres.
En las últimas décadas hay un creciente interés por redescubrir a las es-critoras del género que, por machismo cultural, permanecen invisibilizadas.Iniciativas chilenas como La Ventana del sur, aUCH (autoras de Chile) ylas señoritas Imposibles, se enfocan desde sus diversas aristas en encontraruna solución a este problema en común.
Desde dónde nace la invisibilización
La respuesta es simple: desde lo que se considera canon y quienes seencargan de elaborarlo. Joanna Russ, en su libro Cómo acabar con la escri-tura de las mujeres (1983), describe una serie de técnicas y prejuicios pre-sentes a lo largo de la historia respecto de las obras escritas por mujeres quelas relega a un segundo plano o, simplemente, las olvida y por ende, quedanfuera del canon literario.
La autora se refiere a que este olvido de las obras escritas por mujeres sedebe a las “prohibiciones” que les impedían escribir. Russ señala que, auncuando no existen prohibiciones expresas solo por el hecho de ser mujer, se
CAPÍTULO CINCO
escuda bajo ese supuesto el olvido y el desprecio de las obras, se ignoran o serecurre a otras prácticas también mencionadas por ella. al respecto señala:
(. . .) es fundamental que seamos conscientes de que la ausencia de prohibiciones formalescontra el arte comprometido no excluye la presencia de otras que, a pesar, de ser informalesson muy poderosas. Por ejemplo, la pobreza y la falta de tiempo libre son frenos realmentepotentes en el arte (. . .)Es una creencia común que la pobreza y la falta de tiempo libre no resultaron impedimentospara las personas de clase media durante el siglo pasado, pero de hecho sí que lo fueroncuando estas personas eran mujeres de clase media (36).
Por otro lado, en las técnicas que invisibilizan la escritura de mujeres se en-cuentra la negación de la autoría. se ha dicho de algunas escritoras, comolas hermanas Brontë, que no habrían sido ellas quienes escribieron susobras, sino Branwell, su hermano. Pero también se ha señalado que algunasobras, prácticamente se “escribieron a sí mismas”. Russ cita a Ellen Moerspara ejemplificar con el caso de Frankenstein de Mary shelley:
su juventud extrema, al igual que su sexo, han contribuido a la opinión comúnmente aceptadade que ella no fue tanto la autora como un medio transparente a través del cual pasaban lasideas de aquellos que estaban a su alrededor. “Todo lo que hizo la sra. shelley”, escribe MarioPraz, “fue proporcionar un reflejo pasivo de algunas de las fantasías salvajes que circulabanpor el aire que había a su alrededor” (59).
De igual forma, las obras escritas por mujeres son tratadas como anomalías,e incluso, como casos aislados. Russ se refiere a esta situación como “el mitodel logro aislado”, en el que se da la impresión de que a pesar de que una au-tora figura dentro de algún canon, solo se debe a una obra en particular, porlo que el resto de sus escritos o no existe o es inferior. señala:
El verdadero perjuicio del mito del logro aislado, al aplicarse a las escritoras, es el hecho deque los criterios de selección son capciosos en sí mismos y con frecuencia conducen a elegirla parte de la obra de una autora que refuerza la noción estereotipada de lo que las mujerespueden o deben escribir (128).
sin abordar de manera exhaustiva todos los prejuicios y técnicas que abordaRuss en su libro, los mencionados pretenden dejar en evidencia que las mu-jeres, para ser consideradas en la divulgación y/o análisis críticos de susobras, deben superar una serie de obstáculos, siendo medidas siempre conla vara masculina, tratándolas como un hecho extraño, anómalo y hasta pocorelevante. La situación es aún peor cuando se escribe en los géneros de lofantástico, pues estas obras, independiente del género de su autor, suelen aser despreciadas por la academia, aunque dicha tendencia vaya en retroceso.
374 La VENTaNa DEL sUR
aunque cada vez menos presentes, estos prejuicios se mantienen en eldiscurso hegemónico. Y es por ello que surgen organizaciones que aboganpor la visibilización. En nuestro país, a riesgo de dejar alguna otra fuera,podemos encontrar tres: aUCH, autoras de Chile, asociación que reúne alas autoras de todo el país, de diversos géneros, y que organiza intervencio-nes para difundir sus obras y carreras en medios de prensa y radio, con unfuerte contenido feminista y político; Colectivo señoritas Imposibles, grupode mujeres dedicada a la narrativa negra en microficción; y La Ventana delsur, que busca visibilizar las obras de autoras de los géneros fantásticos yproporcionar un espacio para potenciar la escritura de mujeres.
La Ventana del Sur: un cuarto propio
Virginia Wolf, en su conferencia en Girton College, Cambridge, se pre-gunta “¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué unsexo era tan próspero y el otro tan pobre? ¿Qué efectos ejercía la pobrezaen la ficción? ¿Qué condiciones eran necesarias para la creación de obrasde arte?” (29). Tras una concienzuda reflexión, Virginia llega a la conclusiónde que la mujer, para crear, necesita dinero y un espacio para ella, un cuartopropio. Reflexiona acerca de cómo la pobreza puede afectar la mente deuna persona, cómo cambia la situación cuando se cuenta con ingresos ycómo los hombres cuentan con espacios propios en los que desarrollar sucreatividad, en comparación con la mujer, que si bien se encuentra – en esaépoca e incluso hoy, aunque cada vez menos – en un espacio cerrado comoes el hogar, no tiene un lugar propio que le permita crear con libertad. Losniños corren por la casa, preguntan inquietos, tienen necesidades que cubrir;los esposos o parejas, todavía hoy siguen relegando el rol de cuidadoras ydueñas de casa a las mujeres y, si consideramos el sistema neoliberal en elque nos encontramos insertas, muchas no logran compatibilizar el trabajocon la carga de actividades domésticas y de cuidado familiar (bajos sueldos,tiempos de traslado, y un largo etcétera). De contar con un tiempo para es-cribir, para sentarse y pensar en unas líneas ficcionales, debe hacerlo en lamesa del comedor, en el celular sobre su cama, en un cuaderno a escondidaso en el baño, mientras busca un momento de paz para sí misma.
Pero, superadas esas dificultades iniciales, cuando al fin la mujer lograescribir, ¿cuántas se atreven a compartir lo que han escrito? Tal como plan-tea Russ, son muchos los prejuicios que deben sortear las mujeres para serconsideradas válidas en el medio literario.
La Ventana del sur parte en 2017 desde esta premisa y se pregunta, ¿cuán-tas autoras se desconocen porque el sistema las invisibiliza y/o entierra sus
La IMPORTaNCIa DE LOs EsPaCIOs 375
sueños de realización creativa? La hipótesis era que había más mujeres es-cribiendo ficción fantástica de la que llegaba a librerías e incluso a editoriales.Estaba la certeza de su existencia, por la mera presencia de mujeres en di-versos colectivos en torno a los géneros fantásticos en Chile y Latinoamérica.
El primer acercamiento al problema fue realizar un catastro interno depublicaciones de escritoras, desde las más antiguas hasta las más recientesque pudiéramos hallar. La búsqueda abarcó catálogos editoriales y biblio-tecarios. De esta manera, se pudo establecer un listado de autoras y obras.algunas de ellas, muy pocas, habían sido leídas, pero la mayoría resultabandesconocidas. Por ello, surgió la pregunta: ¿entre ellas también existía esedesconocimiento? si era así implicaba, por un lado, desconocer referentespasados y por ende, la tradición literaria de la escritura de mujeres del gé-nero; y por otro, un desconocimiento acerca de sus pares. La falta de refe-rentes aislaba en temáticas comunes. ¿Cuánto se podría haber ganado endiscusión, si aquellas autoras hubiesen tenido la posibilidad de compartirsus ideas y sensibilidades artísticas con sus pares? aunque no era posiblesaberlo, sí se podía remediar.
De esta manera, se definieron las diferentes iniciativas de La Ventanadel sur, cuyos objetivos buscaban responder mejor a las necesidades de lasescritoras. surgieron, así: el Encuentro de escritoras, los Talleres de relatoy la Convocatoria Imaginarias. Todas, enfocadas en fomentar la participa-ción de las mujeres en la escritura de género y la creación de un sentimientode comunidad y un espacio seguro.
Un obstáculo para La Ventana del sur, y también para organizacionessimilares, es la crítica constante sobre la preferencia de espacios separatistas(y, del mismo modo, convocatorias exclusivamente para mujeres). Tanto enlas redes sociales de la agrupación como en los formularios de participación,siempre aparecen comentarios – presentados como “bromas” o “propues-tas” – que solicitan la apertura de este espacio a iniciativas mixtas. Este sin-sentido llega al absurdo si se considera que los espacios separatistascorresponden a un porcentaje ínfimo dentro de la multiplicidad de talleresliterarios y de escritura existentes en Chile. Pareciera ser que su sola exis-tencia causa malestar en algunas personas.
Dentro de los talleres de relato realizados por La Ventana del sur, fueronvarias las participantes que manifestaron poseer experiencia previa al haberparticipado en talleres mixtos. Porque esa suele ser la norma. sin embargo,cuando se planteó la necesidad de que este taller de relatos fuera separatista,se consideró que había un porcentaje de escritoras que no participaba en ta-lleres mixtos por el miedo a ser juzgadas de forma negativa, a sentirse fuerade lugar e, incluso, ridículas, solo por expresarse. Ellas podían encontrar,en un entorno exclusivamente para mujeres, un ambiente diferente y seguro.
376 La VENTaNa DEL sUR
Diálogos posteriores con participantes de los talleres han revelado unmiedo inicial, que debían estar alertas ante la posibilidad de “ser menos”que sus compañeras. sin embargo, manifestaron también que, desde la primerasesión, se dieron cuenta de que no existía ese tipo de vigilancia en torno alas competencias. Y esto, quizás, no sería así, si no se hubieran establecidociertas normas de convivencia para dichos espacios, principalmente, cen-tradas en el respeto, en la crítica constructiva y la horizontalidad. Quienesdirigían los talleres nunca se pusieron en un escalón diferente, independientede ser quienes planteaban los contenidos que se trabajarían en cada sesión,porque, más allá de las instancias formativas, el centro de la actividad erala exposición de relatos y comentarios que permitía compartir en igualdadde condiciones.
Con esta forma de funcionar, sin ser conscientes del todo, La Ventanadel sur construía un espacio seguro, hecho que las mismas integrantes re-velaron en el desarrollo del taller: la posibilidad de explorar aquello que noes lo habitual y de equivocarse sin sentir el juicio social. La timidez inicial ala hora de exponer terminó siendo reemplazada por el ansia de leer su relatoprimero, por mostrar un trabajo del que se sentían orgullosas, por habersearriesgado con una idea desafiante, o por el simple gusto de escuchar a suscompañeras comentar sobre algo que habían creado. Un espacio seguro nosolo es un refugio, también puede ser un lugar para crecer y ponerse a pruebasin el miedo a ser ridiculizadas solo por intentarlo.
Experiencia Encuentro de Escritoras
Tras conformar La Ventana del sur y detectar que la invisibilización deautoras era un problema global que perjudicaba la carrera de las mujeres, in-cluso al desconocer las falencias y abusos que otras ya habían sufrido en elmedio editorial; se determinó la importancia de crear una serie de encuentrosque permitieran la relación entre las autoras para así, no solo conocer susobras, sino que relatar también sus propias experiencias en el medio.
La primera y única versión1 se llevó a cabo el 17 febrero del año 2018y tenía como propósito anunciar las actividades que desarrollaría La Ventanadel sur, además de realizar un taller sobre el uso de redes sociales en la pro-moción de libros, y una sesión de lectura de las autoras invitadas. La entradaera abierta, pero debían inscribirse previamente.
La IMPORTaNCIa DE LOs EsPaCIOs 377
1 La segunda versión, que se llevaría a cabo en octubre de 2019, fue suspendida por elestallido social chileno. Y este año, su realización depende del estado del país y las condicio-nes sanitarias que se mantengan una vez superada la pandemia de Covid-19.
En aquel tiempo, ya se había establecido contacto con algunas autorasdel catastro interno y también con editoriales dirigidas por mujeres que tra-bajan los géneros fantásticos, como Loba Ediciones, Editorial Fénix Doradoy Tríada Ediciones. También se sumaron escritoras sin publicaciones pre-vias, pero que conocían la iniciativa por redes sociales, formando un grupode unas quince mujeres.
si bien la intención inicial era realizar encuentros periódicos, dentro dela reunión se recabó una lista con los distintos intereses de las participantes,que permitió plantear, posteriormente, el Taller de Relato como el espaciode reunión periódica, dejando Encuentro de Escritoras como una actividadcuyo eje central sería la discusión en torno al lugar como escritoras de ficciónfantástica dentro del medio editorial y que podría realizarse una vez al año.
Pese a que, por distintas cuestiones de la contingencia nacional y ahorainternacional, no se ha podido repetir el evento, se rescata de ese primerpaso el permitir que las autoras conocieran la iniciativa y fomentar buenasalianzas entre ellas. se podría decir que fue la primera piedra para construirel sentido de comunidad que busca La Ventana del sur.
Experiencia Imaginarias
sin duda, el Taller de Relato ha sido la actividad más gratificante, puespermitió descubrir nuevas plumas y recibir con sorpresa el talento, perotambién el conocimiento y la capacidad crítica de sus participantes. Estoselementos significaron la realización de una convocatoria que pudiera re-coger los trabajos desarrollados en el taller y convertirlos en la publicaciónde un libro que fuera una muestra al medio editorial chileno – y también alinternacional – de las escritoras de géneros fantásticos, como una plataformade visibilización.
así nació Imaginarias. Antología de mujeres en mundos peligrosos,cuyo título es una crítica ante el trato que reciben las escritoras, sobre todode ficción fantástica y más aún en el caso de la ciencia ficción. Para sacarlasde ese manto invisible, se idearon tres convocatorias: una interna para el taller,una abierta para las mujeres que quisieran participar, y una de ilustradoras pararealizar la portada de la antología.
La convocatoria se lanzó en septiembre de 2018 a través de las redes so-ciales de La Ventana del sur, realizando un fuerte trabajo en la campaña dedifusión durante todo el proceso, lo que repercutió, más adelante, en el in-esperado éxito de la iniciativa.
Imaginarias. Antología de mujeres en mundos peligrosos recoge diecisieterelatos tan diversos como sus autoras, y fue prologado por las integrantes de
378 La VENTaNa DEL sUR
La Nave Invisible, organización española que fue la inspiración de La Ven-tana y que se ha convertido en una aliada y hermana. se acordó la cesiónde derechos para su publicación con Tríada Ediciones, y la campaña de pre-venta se agotó, sorpresivamente, en menos de veinticuatro horas, debiendocrearse una segunda preventa días antes de su lanzamiento oficial.
además de recibir reseñas en blogs y programas transmedia tanto na-cionales como españoles, la antología Imaginarias ha sido reseñada en va-rios medios de prensa como El Mostrador, La Nación y Las ÚltimasNoticias. En este último medio, fue la connotada crítica literaria y acadé-mica del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile,Patricia Espinosa, que abordó la antología señalando que:
En términos culturales, resulta de vital importancia la publicación de este volumen, que, pesea contar con ciertos relatos débiles, permite no solo romper con el imperio del realismo ennuestra literatura, sino también acercarnos a escrituras que desde lo fantástico plantean va-liosas aproximaciones a la condición de mujer (s.p).
Experiencia Ansible Fest: festival de ciencia ficción feminista
Otro hito relevante dentro de las actividades de La Ventana del sur fuela participación en la segunda versión de ansible Fest, Festival de cienciaficción feminista, que se realizó en Bilbao, España, en septiembre de 2019.
Con dos años de existencia, ansible Fest corresponde al único festivalde ciencia ficción dedicado al género y de corte feminista, en el que se des-arrollan mesas redondas y talleres sobre una variedad de temas en torno a laciencia ficción. La última versión abordó, no solo la literatura, sino que tam-bién otras formas de narrativa como los videojuegos, juegos de rol, cine ycómic. Dentro de los temas más relevantes del encuentro se destacan la re-lación entre la ciencia ficción y el (anti)fascismo, los tópicos del amor y laconstrucción de la mujer en los videojuegos, las diferentes iniciativas de vi-sibilización sobre el género; mujeres y hackers, entre otros.
En dicha instancia, Pamela Rojas, integrante de La Ventana del sur, re-presentó nuestra organización participando como exponente en dos mesasredondas. La primera llamada «Iniciativas de visibilización en el género»,en la que se expuso la experiencia chilena con La Ventana del sur, mencio-nando sus orígenes, sus motivaciones, la antología Imaginarias y los talleresrealizados por la agrupación para apoyar a las creadoras nacionales y pro-porcionarles nuevas herramientas, como también, servir de plataforma devisibilización. La mesa fue compartida con La Nave Invisible y Todas Gamers,ambas iniciativas españolas; la primera, hace visible a través de la difusión(con reseñas, fichas y artículos críticos) a las autoras del género a nivel in-
La IMPORTaNCIa DE LOs EsPaCIOs 379
ternacional; y la segunda, aborda temas en torno a los videojuegos a travésde reseñas y artículos de opinión, todos escritos por mujeres.
El tema de la segunda mesa fue “Literatura fantástica y post-ciencia fic-ción en la literatura latinoamericana escrita por mujeres”. En ella, se com-partió junto a Maileis González, escritora e investigadora literaria. Dichainstancia permitió exponer frente al público español algunas obras de auto-ras latinoamericanas dentro del género. En nuestro caso, se destacó el inti-mismo presente en los cuentos de Elena aldunate en Juana y la cibernética(Imbunche Ediciones), alicia Fenieux en Futuro Imperfecto (Forja) y Fran-cisca solar en Almas de rojo (Planeta). Mientras que Maielis abordó cómola literatura de ciencia ficción puede ser revolucionaria, exponiendo regí-menes totalitarios, señalando como ejemplo el caso de la revista de cienciaficción argentina El Eternauta.
La experiencia permitió mostrar la labor de La Ventana a un público in-ternacional. De esta manera, el objetivo de visibilización, permitió que lasautoras nacionales participantes en Imaginarias pudieran ser conocidasfuera de la frontera chilena.
Si la puerta está cerrada...
Las obras escritas por mujeres se suelen dejar fuera del canon, siempreestán siendo prejuzgadas e incluso, muchas de ellas pasan al olvido, son con-sideradas anomalías o casos aislados o se estima que no son creaciones pro-pias, que un otro – hombre – fue el que las escribió. Esto se acrecienta aúnmás en la literatura de lo fantástico, lo extraño y lo maravilloso. Wolf y Russ,ambas en distintas épocas, daban cuenta de esta invisibilización. Es poco elespacio que se les da a las autoras, incluso aquellas que son connotadas y quehan logrado entrar al “canon”, son de segunda categoría. Un ejemplo deello es la misma Ursula K. Le Guin, exponente de la ciencia ficción. susobras estuvieron descatalogadas mucho tiempo, incluso después de su muerte,del lanzamiento de su documental o de su libro de ensayos (que por cierto,es muy difícil conseguir en Latinoamérica). Durante el 2020, Minotauroanunció la reedición de una serie de autores de ciencia ficción como porejemplo: Philip K. Dick o Bradbury, como si hiciera falta nuevas edicionesde ellos. solo recientemente, y tras constantes preguntas en las redes socia-les a la editorial, se confirmó la reedición de La mano izquierda de la oscu-ridad (1964). se ha de esperar que no solo queden en esa publicación, sinoque abarquen toda la obra y que también den cabida a otras y nuevas autorasdel género.
380 La VENTaNa DEL sUR
Iniciativas como La Ventana del sur permiten, por un lado, revelar laescritura de las mujeres en estos géneros y hacer que nuevas generaciones delectores se interesen por ellas y, por otro, son ese espacio seguro, un cuartopropio para construir mundos posibles, establecer lazos y crear comunidadentre las nuevas generaciones de escritoras.
aún falta mucho camino por recorrer, es cierto. Recién se yerguen los pri-meros cimientos de estas comunidades. sin embargo, la hiperconectividad yla globalización han permitido que hoy en día los lazos entre las diferentesagrupaciones de mujeres no se restrinjan solo a su contexto geográfico. Lasredes sociales y las diferentes plataformas digitales han sido aliadas impor-tantes para la formación de escritoras y el desarrollo de los procesos vividospor La Ventana del sur. se hace necesario, también, no solo quedarse allí enclústeres cerrados de los algoritmos de Twitter, Instagram, Facebook o You-Tube, sino que todas las iniciativas se concreten en instancias materiales,en espacios y debates abiertos, visibles a potenciales lectores que insten alas editoriales a publicar a más autoras, para que sus nombres no desapa-rezcan, para que formen parte de las listas de obras recomendadas y recibanlos premios que merecen. Queda mucho camino por delante, y, si las puertasno se abren, se entrará por La Ventana.
Obras citadas
Russ, Joanna. Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Editorial Dos Bigotes, EditorialBarret, 2018.
Wolf, Virginia. Un cuarto propio. Editorial Cuarto propio, 2019.Espinosa, Patricia. (20 de septiembre de 2019). “Contacto con lo desconocido” En Las Últi-
mas Noticias. Recuperado de https://bit.ly/2COVLEw
La IMPORTaNCIa DE LOs EsPaCIOs 381
Jorge Carrión: “No creo en el realismo.
No confío en él”
Jonatán Martín Gómez: Me gustaría empezar la entrevista con tus dosproyectos más recientes: tu último libro Lo viral (Galaxia Gutemberg, 2020)y el podcast Solaris (Podium Podcast, 2020-presente). Ambos dialogan muybien entre sí y también con esa pulsión gnosiológica de los primeros mesesde la pandemia en la que buscábamos con cierta ansiedad respuestas antetanta incertidumbre. Lo viral arroja respuestas en forma de “falso” diarioautoficcional escrito en pleno confinamiento y en las dos temporadas deSolaris usas el formato del ensayo sonoro para reflexionar sobre temas queatraviesan y condicionan radicalmente nuestro presente y nuestro futuromás inmediato, como las plataformas digitales, el big data y los algoritmos,o conceptos como el de viralidad, posverdad o géneros fluidos. ¿Cómo segestaron ambos proyectos y cómo acabaron confluyendo? ¿Qué te han apor-tado estos dos formatos tan híbridos?
Jorge Carrión: Solaris, ensayos sonoros, que anteriormente se tituló “Nues-tra corresponsal en el futuro”, es un proyecto anterior. Ya tenía escritos losguiones a finales de 2019; pero sí que tuve que esperar a que terminara elconfinamiento para poder convertirlos en realidad. La intención, desde el prin-cipio, era pensar críticamente las cuestiones centrales del siglo xxI, en un tonodivulgativo y narrativo, eminentemente ensayístico, creando un triánguloentre cultura, ciencia y tecnología; pero con algunos elementos de ciencia fic-ción, porque Ella/Vosotres es un algoritmo que vive en el futuro, con el quedialogo con complicidad. Solaris se inscribe en un arco más amplio, porquea principios de aquel mismo año empecé a escribir mi nueva novela, Mem-
INTRODUCCIÓN
Nota de los editores: esta entrevista fue realizada el 29 de marzo de 2021. Membrana fuepublicada en Galaxia Gutemberg en octubre de ese año y ha sido merecedora del LII PremioInternacional de Novela “Ciudad de Barbastro”.
brana, que es ficción especulativa. Se trata de una suerte de historia de nuestrosiglo, ya que tiene lugar en un museo que narra el siglo xxI desde el año 2100.Sus narradoras son inteligencias artificiales. No ha sido fácil crear esa ex-traña voz en primera persona del plural. Se publicará este año.
Lo viral, en efecto, se puede leer como parte de esa constelación, a laque también pertenece una novela exposición en la que estoy trabajando,pero es un libro inesperado, que no pensaba escribir, que necesité escribir.Supongo que todos esos proyectos, aunque estén relacionados de un modoparticular, forman parte de un mismo laboratorio, el que he ido construyendodurante los últimos veinte años, de diálogo entre la ficción y la no ficción.
JMG:Al inicio de Lo viral afirmas que “llevas años diciendo que la cienciaficción es el nuevo realismo”. Y, en efecto, el cambio de paradigma episté-mico a partir de la pandemia le ha reconocido a la ciencia ficción la capa-cidad de aportar respuestas verosímiles y especular sobre las posiblesrealidades futuras. ¿Hacia dónde crees que irá el futuro de la ciencia ficcióny los realismos especulativos ahora que el futuro se ha convertido en pre-sente? ¿Cómo se narra lo que sigue al apocalipsis? ¿Crees que después deeste primer repliegue de narrativas saturadas de metarreferencialidad pan-démica nos trasladaremos más bien a otros territorios lejanos?
JC: Sobre el futuro es mejor no opinar, porque siempre te equivocas. Peroes cierto que películas como Contagio o series como Years and years habíanprevisto muchas de las situaciones que están ocurriendo. Tal vez, en térmi-nos de narrativas, lo que esté ocurriendo en estos momentos sea una disputaentre la distopía y la utopía. Algunos de los referentes de la ficción especu-lativa son claramente pesimistas, nihilistas o sombríos, desde las pesadillaspolíticas de Orwell o Bradbury, pasando por el cyberpunk, aunque en laspáginas finales de las novelas o en las escenas finales de las películas hayaatisbos de esperanza (algo que intenté hacer yo mismo en el final del Los
huérfanos, inspirado en el final de “El rey de Harlem” de Federico GarcíaLorca). Pero en libros teóricos como Seguir con el problema, de Donna Ha-raway, o Inclusiones, de Nicolas Bourriaud, estamos viendo consignas quedesde el arte contemporáneo o la filosofía se están expandiendo hacia la li-teratura, el cine y otras narrativas. Diálogo interespecies, poéticas inclusivas,alianzas con especies compañeras, inteligencia vegetal, conciencia plane-taria, educación algorítmica, igualdad trans: son algunas de las etiquetas deuna nube feminista, ecológica, razonable, que encuentra un ámbito de des-arrollo propicio en la ciencia ficción.
JMG: En el capítulo 10 de Solaris, realizas una aproximación muy com-pleta a cómo se ha abordado la exploración de Marte desde la ficción espe-
386 OSWALDO ZAVALA
culativa y la investigación científica, pero poniendo cierto énfasis en la pul-sión colonialista y la geopolítica. Es curioso cómo la pandemia ha polari-zado algunos de los temas centrales de la ciencia ficción en términosgeoestratégicos: por un lado, tenemos un llamamiento a recuperar el multi-lateralismo, a retomar conciencia como especie ecológicamente y a apostarpor modelos sociopolíticos que refuercen la inversión en sectores públicospara mejorar las condiciones de vida en nuestro planeta, pero al mismotiempo estamos asistiendo a una carrera muy competitiva entre China yEEUU por la colonización de Marte. ¿Cómo ves esta tensión y cómo creesque se trasladará esto a la ficción? ¿El ecologismo vs extractivismo colo-nialista seguirá siendo un eje operativo? ¿Se mantendrá la emergencia denarrativas utópicas que apuestan por el ecologismo y la sostenibilidad aquío la visión distópica ganará el pulso y propondrá buscar alternativas comoterraformar Marte?
JC: En efecto, la Luna y Marte son campos de prueba de esa posible diso-lución de los relatos distópicos en relatos utópicos. Por un lado, tenemos lacooperación: las principales operaciones espaciales son fruto de la colabo-ración de agencias espaciales de varios territorios. Por el otro, tenemos lacarrera espacial entre China y USA; o la irrupción de Jeff Bezos o ElonMusk, que tienen dinero suficiente como para competir con los estados na-ción. La historia nos enseña que nunca se impone una única visión. Ambastendencias, supongo, van a convivir. También en las estanterías de las li-brerías o en los catálogos de contenidos. Tanto las realidades como sus re-presentaciones van a ser, como siempre, híbridas.
JMG:No es ningún secreto que las diferentes modalidades de ciencia ficciónen español nunca han contado con el mismo reconocimiento que en el con-texto anglosajón. Sin embargo, en los últimos años, venimos observandocómo muchas autoras y autores de literatura realista en español han empe-zado a experimentar con discursividades no miméticas e incluso en edito-riales no especializadas en ese tipo de literatura. ¿A qué crees que se debeeste giro? ¿Qué autoras y autores o títulos recientes en español te parece queentablan una conversación más productiva con la ficción especulativa? ¿Ob-servas algunos aspectos concretos (temas recurrentes, hibridación con otrosgéneros, formas de circular y consumirse, etc.) que diferencien el campo dela CF en español de la de otros contextos? ¿Cómo te relacionas como autorcon esas categorías tan cerradas de géneros y modalidades narrativas?
JC: En los últimos años he ido dejando de ejercer la crítica literaria, demodo que no acumulo suficientes lecturas recientes como para poder dibujarun panorama. Me interesa mucho lo que escribe Germán Sierra, porque por
JORGE CARRIÓN 387
su condición de científico y de académico está al día en el campo de la in-vestigación neurológica: El artefacto está llena de ideas fascinantes. Es cu-rioso que no haya referentes claros de las generaciones anteriores. EnArgentina, la tradición de El Eternauta o La invención de Morel, en cambio,explica la obra de Marcelo Cohen, o las novelas de ficción especulativa deautores de mi generación, como Martín Felipe Castagnet, J.P. Zoeey o PolaOloixarac. No es casual que esos escritores no publiquen en editoriales es-pecializadas en ciencia ficción. Me interesa la literatura que, desde lo lite-rario, aborda ese género o esos temas; no la que parte del género, suseditoriales, sus fanzines, sus congresos, que por lo general son demasiadoautorreferenciales. En la literatura cabe todo. No me interesa ni la literaturaliteraria ni la literatura de género. Me interesa la abierta a todos los géneros,a todas las formas y a todos los lenguajes, también los que están fuera de lapropia literatura.
JMG:Me gustaría que nos detuviéramos un poco en tu proyecto Las huellas,una tetralogía – Los muertos (Mondadori, 2010 y Galaxia Gutemberg, 2014)Los huérfanos (Galaxia Gutemberg, 2014), Los turistas (Galaxia Gutemberg,2015) y Los difuntos (Aristas Martínez, 2015) – que transita por diferentessubgéneros de la CF y condensa algunos de los temas que atraviesan tu obra,como la memoria, la identidad, la propia ficción y el viaje. Ese desplaza-miento tiene múltiples escenarios: Nueva York, Pekín, Londres, La Habana,Barcelona . . . Cruce de fronteras y deambulación transatlántica, pero siemprecombinadas con hibridación genérica y experimentación intermedial y me-taficcional. ¿Los proyectos narrativos que intentan abarcar el mundo tienenque viajar también entre diferentes géneros, textos y medios para hacerlo enun lenguaje del siglo xxI? ¿Cómo encaja la ciencia ficción en ese espaciotransterritorial que caracteriza a los circuitos de la literatura mundial?
JC: Mis libros no son programáticos, no parten de una tesis. Los muertos
nació como una estructura; Los huérfanos, como una frase inicial; Los tu-
ristas, como una idea (reescribir “El hombre de la multitud” de Poe, en elcontexto del turismo global contemporáneo). Yo veo el proyecto como unasucesión de síntesis: de mis lecturas clásicas y virales, y de mis viajes. Esun intento de hacer que dialoguen Walter Benjamin o W. G. Sebald con AlanMoore o Ridley Scott. Menos en Moscú, en cuyo metro no había estado to-davía cuando escribí la escena de Los huérfanos, creo que había visitadotodos los espacios reales de las tres novelas, desde Buenos Aires hasta Krue-ger Park, en Sudáfrica, pasando por el búnker de Pekín. Supongo que así veoyo el mundo: como una red unida por ideas de individuos, como una suce-sión de mezclas, de cruces de fronteras, como un mapamundi arterial. O comouna autobiografía parcial. El género es una herramienta para contar del
388 OSWALDO ZAVALA
mejor modo posible, en una parte de una novela, aquello que necesitas con-tar. No es un fin, es un medio. Para la literatura y para el pensamiento.
JMG: Tanto en Los muertos como en Los huérfanos profundizas bastanteen el tema de la memoria y la identidad y los mecanismos narrativos (laHistoria, la teoría, la ficción, el propio lenguaje . . .) que usamos para cons-truir un relato individual y colectivo. Por ejemplo, al inicio de Los muertos,el protagonista se materializa en un callejón de Nueva York sin recordarquién es ni cómo ha llegado ahí y poco a poco va reconstruyendo su iden-tidad y su pasado. En Los huérfanos, tenemos un narrador que registra com-pulsivamente una crónica personal a veces delirante como respuesta a laausencia de un aparato memorialístico público desde el que recordar lo queha pasado desde la Tercera Guerra Mundial. En más de una ocasión has afir-mado que son tus novelas sobre la Guerra Civil española. ¿Por qué decidisteoptar por formas discursivas no miméticas para intervenir en el debate entorno a la recuperación de la memoria democrática en España? ¿Se puedehablar de lo local desde capitales globales como Nueva York o Pekín?
JC: No creo en el realismo. No confío en él. Ni siquiera en su variante pe-riodística (por suerte puedo cultivar la crítica cultural, la columna de opinióny la crónica literaria, no tengo que escribir reportaje clásico o noticias). Ellenguaje nunca es transparente ni confiable; es un problema, es arriesgado, esaproximado. Además, sabemos que el mundo se puede explicar a través de lafísica newtoniana, la Teoría de la Relatividad y la mecánica cuántica. No sólomediante la primera. El realismo, que se configuró en el siglo xIx, hace verque el mundo es todavía el de Newton. De algún modo, es un timo. En fin.Detrás de la moda de la novela sobre la guerra civil española o del debateentre el PSOE y el PP sobre la ley de la memoria histórica había, hace diez,quince años, un debate mayor, internacional, sobre cómo recordar el siglo xx.Mis novelas se sitúan en ese contexto más amplio. ¿Te has fijado en que lamayoría de las novelas que se publican, de ficción y sin ficción, abordan lamitología del siglo xx? Yo, después de escribir Australia. Un viaje, que hablasobre la migración española a las Antípodas en los siglos xIx y xx, empecé aescribir sobre el siglo xxI. Y no he dejado de hacerlo. Aunque en Librerías oen Barcelona. Libro de los pasajes hable de los siglos pasados, también in-cluyo Amazon, el libro electrónico, las supermanzanas, Google . . . Ahora medoy cuenta de que todo ese esfuerzo de imaginación y de crítica va a contra-corriente de la gran mayoría de mis contemporáneos.
JMG: Aunque Los huérfanos es quizá tu novela menos experimental for-malmente, la tecnología y su impacto en la percepción de las identidades esun tema omnipresente en esa sociedad futura que acabó colapsando. ¿Qué as-
JORGE CARRIÓN 389
pectos de nuestra cultura del simulacro decidiste desarrollar y convertir en unsimulacro extremo en esta novela y por qué? ¿En qué se parecen Mypain oMemorybook a nuestras redes sociales y el uso que les damos?
JC: Esas redes sociales nacen en Los muertos y en Los huérfanos son restosarqueológicos. Internet es, en ese futuro post-apocalíptico, un montón deruinas. Marcelo se refugia en un diccionario, en papel, lo memoriza, paraintentar no volverse loco, después de trece años de encierro en el búnker.Después de Los muertos, que es una novela que se confunde con la serie detelevisión, que intenta crear el espejismo de la pantalla encima de la página,Los huérfanos es un regreso al humanismo, supongo. A la fe en la cultura.La escribí hace diez años, de modo que Facebook o YouTube no eran toda-vía lo que son ahora; TikTok y Tinder no existían. Pero ya apuntaban ma-neras. Cada red social quiere colonizar una parcela de la realidad: laamistad, la imagen, la fotografía, la opinión, el sexo, el trabajo (algún díaescribiré sobre LinkedIn). Yo fabulé las redes sociales masivas de la me-moria y del duelo.
JMG: El tema de la (pos)memoria también lo tratas en profundidad en Cró-
nica de viaje (2014). Ahí propones dos protagonistas: por un lado, el soportematerial, esas pantallas de papel fragmentadas que nos van mostrando tuficcionalización de Google, y por otro, el viaje (físico, virtual y emocional)por la historia migrante de tu familia. ¿Podrías contarnos un poco cómo fueel proceso de escritura y posproducción desde aquel primer relato titulado“Búsquedas (para un viaje futuro a Andalucía)” hasta el Crónica de viaje
publicado por Aristas Martínez? ¿Por qué era tan importante la gramática yla estética de la interfaz de Google para narrar la crónica de tu familia enclave autoficcional y continuar así tu conversación con la recuperación dela memoria histórica en España con este formato tan experimental?
JC: Es sin duda mi libro más experimental. Tal vez el único, ahora que lopienso, que sí nació de una intuición que es casi una tesis: todos nuestrosviajes, en el siglo xxI, empiezan y crecen con búsquedas en Google. Demodo que me apropié de la pantalla, de Google (si te fijas en vez del sím-bolo del copyright hay unas pequeñas iniciales, “JC”), de la narración digi-tal, las llevé al papel, en blanco y negro, y conté como una sucesión debúsquedas la historia de mis abuelos paternos (en Australia conté la ramamaterna de mi familia). El proyecto tuvo tres etapas. La primera fue un textoexperimental, un relato en forma de búsquedas, que publiqué en la antologíaMutantes de Julio Ortega y Juan Francisco Ferré. La segunda fue la trans-formación de esa crónica en un libro de artista, con la ayuda de Sebastián,el diseñador gráfico de la revista Lateral. Para ello viajé a Andalucía, hice
390 OSWALDO ZAVALA
fotos, capturas de pantalla, pensé en mapas, leí bastante, entrevisté a miabuela y viajamos con mis padres al Pirineo, a la colonia textil a donde lle-garon hace más de sesenta años. Publiqué ciento y pico ejemplares. Final-mente, los Aristas Martínez, después de editar Los difuntos, que escribí enparte porque me invitaron a publicar algún libro ilustrado con ellos (CelsiusPictor entendió a la perfección el espíritu pulp de la propuesta), reimaginaronel libro como un ordenador portátil. Le dieron su forma definitiva. No creoque sea autoficción. Es crónica autobiográfica. Si hay algún deslizamientohacia la ficción está en el diseño, en el marco, en Google Person (como enSolaris lo está en Ella, ambos recursos son de ficción especulativa).
JMG:Me gustaría continuar con ese diálogo tan productivo creativamenteentre big data y el storytelling que planteas en Crónica de viaje. En el ca-pítulo seis de tu podcast Solaris, recuperas esa tensión entre la minería dedatos y la necesidad de darles un relato y acabas reivindicando el diálogonecesario entre “letras y números, humanidades y ciencia, los seres humanosy los algoritmos”. ¿Qué líneas de intensidad crees que están atravesando ahoramismo esas relaciones entre nosotros y los algoritmos y cómo están mode-lando la subjetividad contemporánea? ¿Qué formas narrativas y artísticasconcretas crees que adoptará el big data para contar cómo somos ahora y loque nos está pasando? ¿Cómo será la confluencia entre libros físicos, trans-media y viralidad?
JC: En esa región del futuro que ya está en el presente, las inteligencias co-lectivas, las colaboraciones entre disciplinas muy distintas y el diálogo entrehumanos y no humanos están creando algunas de las obras y de los proyec-tos más interesantes. Forensic Architecture trabaja con arqueología, perio-dismo, arte e inteligencia artificial. Tomás Saraceno crea en cooperacióncon arañas o con la NASA. Alicia Kopf es tanto una novelista que remezclael imaginario de la conquista de los siglos pasados como una artista quehace visible el amor entre una bailarina y un drone. Creo que fue en losaños de Crónica de viaje cuando se me ocurrió que el mundo actual era unagran conversación (o un tango) entre el Big Data y el Storytelling (de hechointerpreté así Interstellar en las presentaciones del libro, de modo que esaparte del capítulo de Solaris fue pensada hace bastante tiempo). Pero tam-bién se puede ver como un gran proceso de traducción, bidireccional, entreel código y los lenguajes humanos. O, como digo en Lo viral, entre la tra-dición y la pantalla, entre el papel e internet, entre lo clásico y lo viral.
JMG: “Cuando nos despertamos en la segunda década del siglo xxI, la mi-tología del siglo xx seguía allí”. Con esta cita de tu artículo “¿Cuáles sonlos mitos del siglo xxI?”, publicado en la era precovid en el New York Times,
JORGE CARRIÓN 391
señalabas la incapacidad del siglo xxI para generar nuevos relatos funda-cionales. En Lo viral, continúas esta idea y planteas que la pandemia podríaconsiderarse justamente ese primer mito fundacional del siglo xxI. ¿Creesque tras estos meses se han confirmado esas intuiciones de que el siglo xxIempezó en 2020? ¿Hasta qué punto piensas que este evento global ha alte-rado la subjetividad contemporánea? ¿Qué estéticas, tendencias y prácticassocioculturales propias de la pandemia crees se instalarán en el imaginariocolectivo a largo plazo?
JC: Me sigues preguntando sobre el futuro. ¿En qué momento la críticacultural o académica se convirtió en sesiones de Tarot? [risas].
JMG: No sé, como en tu podcast Solaris conversas con un algoritmo en elfuturo, pensaba que tendrías información de primera mano [risas].
JC: En Lo viral uso la pregunta sobre si el siglo xxI empezó en 2001, conla caía de las Torres, o en 2019, en Wuhan, como una estrategia narrativa,como un modo de seducir al lector. En realidad, deben pasar muchas déca-das para que podamos responder a esa pregunta. Lo que sí sabemos ya esque la pandemia ha acelerado la digitalización del mundo, al tiempo que hareforzado nuestra necesidad de vínculos humanos, de cultura analógica, delibrerías o libros en papel. De modo que quizá haya asegurado más años deconvivencia entre ambas formas de consumo cultural. Quién sabe.
JMG:Me gustaría retomar la idea de tu artículo sobre la mirada retrospec-tiva del siglo xxI hacia el xx para hablar sobre cómo las prácticas apropia-cionistas y la estética del remake se han consolidado como una de las líneasartísticas principales de principios siglo xxI. La cultura de la remezcla y elreciclaje propone crear obras nuevas y originales a partir de fragmentos ysustratos ya existentes, y, por tanto, suponen una fuerza opuesta a la creaciónde contenido en plataformas de podcasts o de streaming como YouTube oTwitch. Sin embargo, tanto los artistas del sampleo como los youtuberscomparten la necesidad de la viralidad. ¿Por qué el “homo sampler” necesitacomunicarse de forma viral? ¿Qué fenómenos virales apropiacionistas tehan parecido más influyentes en estos últimos años? Y centrándonos en loliterario y menos mainstream, ¿qué proyectos basados en remezclas o re-
makes te parece que han conseguido intervenir el canon y desmontar cate-gorías zombis como obra o autoría de manera más efectiva?
JC: Como ha dicho Eloy Fernández Porta, a quien tengo la suerte de tenercerca desde hace más de veinte años, todos somos homo samplers. Los nuevosrelatos digitales, las nuevas prácticas en internet, son muy variadas y com-
392 OSWALDO ZAVALA
plejas. La viralidad, que es su objetivo último, es en verdad un misterio. Talvez el gran misterio de nuestra época. Es la nueva fama, el nuevo canon, lanueva aspiración. El remake y el remix son formas esenciales de la produc-ción cultural de este cambio de siglo. A mí me interesan muchos de sus má-ximos exponentes, desde Quentin Tarantino (que es puramente creativo)hasta “Honest trailers” (que es también crítica cultural). En la literatura es-pañola reciente, algunas de las novelas que se sitúan en esa esfera son El
Dorado y Asesino Cósmico, de Robert Juan-Cantavella, y Remake, deBruno Galindo.
JMG: Para cerrar esta ronda de preguntas en torno al concepto de viralidad,me gustaría terminar con el viejo debate entre antiguos y modernos que re-cuperas en Lo viral en términos de lo clásico vs lo viral. De hecho, tu propiaobra se configura en un espacio en el que convergen la necesidad de leer einscribirte en una tradición, pero al mismo tiempo un deseo muy intenso pordialogar con tu presente en un lenguaje radicalmente contemporáneo, conun pie siempre en lo analógico y otro en lo digital, en el papel y en la pantalla.¿Por qué propones que la viralidad se ha convertido en una metonimia decontemporaneidad? ¿Podrías desarrollar un poco esta actualización sobreese debate clásico? ¿Cómo te sitúas en el eje apocalípticos e integrados?
JC: No creo que se pueda desarrollar más un concepto en una entrevistaque en un libro. En términos de artista, autor, autoría, ahora vivimos un mo-mento extraño: todos somos creadores. En la parte alta del espectro, tal vezexista una polarización entre artistas e influencers (o creadores digitales);en la parte baja, donde coexisten millones de poéticas, propuestas, figuras,amateurs y profesionales, no es tan fácil recurrir a etiquetas. La viralidad,de hecho, es un fenómeno colectivo. Cuando algo es realmente viral, entranlos memes, las versiones, los remakes, se vuelve propiedad de todos. Perso-nalmente, intento ubicarme a medio camino entre apocalípticos e integrados,entre tecnofílicos y tecnofóbicos, entre la distopía y la utopía. Me encantaleer a Borges o a Ursula K LeGuin, ver series o escuchar podcast; me sientocómodo en una biblioteca y en las redes sociales. No sé si lo consigo, peroaspiro al término medio.
JMG: Tu interés por explorar nuevos lenguajes y experimentar con lo visualno solo te ha llevado a colaborar con dibujantes para ilustrar varios de tustextos – como Celsius Pictor en Los difuntos (Aristas Martínez, 2015) o Ja-vier Olivares en Shakespeare & Cervantes (Nórdica, 2018) – sino tambiénhacia diferentes géneros de la narrativa gráfica – como la crónica Barcelona.
Los vagabundos de la chatarra (Norma, 2015) y el ensayo Gótico amboscon Sagar Forniés o Warburch & Beach (Salamandra Graphic, 2021), de
JORGE CARRIÓN 393
nuevo con Javier Olivares. ¿Cómo ha sido pensar el guion visualmente y tra-bajar mano a mano con alguien que traduce tus ideas a imágenes? ¿Paracuándo una novela gráfica de ciencia ficción?
JC: Ese paso entre lector y escritor, de libros o de cómics (o de oyente aguionista de podcast) es un momento raro, interesante, incluso mágico. Misguiones no son técnicos, son literarios y abiertos. Con Sagar y con Javierhe encontrado buenos intérpretes, artistas capaces de convertir las ideas(textuales o gráficas) en páginas excelentes. Ahora estoy trabajando conRoberto Massó en un cómic breve de ciencia ficción, precisamente. Sobrecomputación cuántica.
JMG: En tu dilatada trayectoria como crítico cultural, el análisis de las se-ries de televisión ocupa un lugar muy importante. El primer libro tuyo queleí fue Teleshakespeare (Errata Naturae, 2011) y hasta tuve la oportunidadde participar en el mooc “La 3ª edad de oro de la televisión”, que codirigistecon Carlos Alberto Scolari. Ya que las series se han convertido en el mediohegemónico más influyente a la hora de instalar en el imaginario colectivodiferentes líneas de interpretación de la realidad, me gustaría preguntartequé series recientes crees que han sabido leer mejor nuestro presente y cuá-les han conseguido proyectar luz hacia el futuro próximo de manera másverosímil. ¿En qué momento de esa “edad de oro” nos encontramos ahoraque todo el mundo consume habitualmente series?
JC: La irrupción masiva de las plataformas ha multiplicado la producción,pero no la calidad. En estos últimos meses he visto pocas series de alto nivel.Tales from the Loop, Antidisturbios, Wandavision, The Crown . . . Tambiéndestacan algunas series para escuchar, como Caso 63 o El verdadero robo
del siglo. Como explico en Lo viral, ahora me interesan menos las series quelas plataformas y los algoritmos. Creo que hay un gran trabajo pendientede crítica algorítmica, ahora que ya todo el mundo es crítico serial.
JMG: En los últimos años te has convertido en un intelectual público conuna gran visibilidad y has defendido las librerías y los libros como espaciosde militancia cultural tanto en tu ensayo Librerías (Anagrama, 2013, tradu-cido a más de trece idiomas) o en tu reciente Contra Amazon (Galaxia Gu-temberg, 2019). ¿Cuál es el papel del escritor en una era en la que cada vezhay menos papel? ¿Por qué es tan importante reivindicar las librerías hoy?¿Cómo se están adaptando para sobrevivir? ¿Crees que dentro de veinteaños podríamos tener una entrevista como esta en una librería después depresentar allí tu último libro físico publicado?
394 OSWALDO ZAVALA
JC:No creo que sea intelectual ni público. Todavía ese papel le correspondea quien escribe sobre política y publica en grandes diarios en papel, y yosólo opino sobre cultura, y pese a mi columna en La Vanguardia, sobre todopublico en el New York Times en digital. Cada escritor debe encontrar suproyecto, su poética, su papel. Yo no calculo qué batallas o intereses meconvienen. Son los que me apasionan. Y me apasiona la cultura digital, perotambién las librerías, las bibliotecas, las ciudades, la historia de la literatura.No sería razonable dejar el futuro en manos de los informáticos, los inge-nieros, los programadores. Por eso siempre recuerdo que el mundo tiene almenos dos dimensiones. Y que sin libros y espacios librescos, estamos per-didos. O al menos lo estoy yo.
JORGE CARRIÓN 395
Giovanna Rivero: “Es el cuerpo el laboratorio por
excelencia y sobre él estamos inscribiendo un
escalofriante transhumanismo”
Macarena Cortés Correa
Patricio Sullivan: Me gustaría comenzar esta entrevista con una pregunta
bastante amplia, pero que nos permite adentrarnos en el terreno de la ciencia
ficción con una mirada diferente. Por lo general, la ciencia ficción de los
siglos xix y xx basó parte de su éxito en su potencial anticipatorio. En al-
gunos textos has aventurado la idea de que, por el ritmo vertiginoso que
tiene la innovación científica en estos días, esa capacidad anticipatoria ya
no es el principal atractivo del género. ¿Qué tienen para decir la cf y los gé-
neros no miméticos sobre ese desarrollo tecnológico casi desbocado? ¿crees
que tiene la capacidad para poner un freno al ritmo del capitalismo actual o
por lo menos presentarnos nuevas jerarquías y tiempos?
Giovanna Rivero: Me parece que esta es la oportunidad perfecta para la
ciencia ficción de instalar un nuevo humanismo. En general, su crítica al
capitalismo feroz ha sido ácida y para ello se ha valido de la construcción
de subjetividades que tienden a trastornar lo humano o a oponerlo a otros
reinos naturales e invisibles. Pienso o sueño ahora en una ciencia ficción
que se desapegue un poco de la tentación de dicotomías, humano-no hu-
mano, zombi-vivo, obsoleto-eterno, y nos ofrezca una dimensión de las cria-
turas como seres íntimamente coexistentes e igualmente complejos. creo
que el virus ya probó que estamos en igualdad de condiciones entre los reinos
microcelulares y los que nos creemos la cúspide de la cadena alimenticia.
Nos hemos esforzado demasiado en creernos la falacia que “humanidad” y
“planeta Tierra” son sinónimos absolutos y que el resto es una equivalencia
accesoria, y el discurso de “espacio exterior” con alienígenas ha subrayado
ese meganacionalismo. Lo extraño para un árbol es un hombre con su mo-
tosierra, lo extraño es íntimo, no necesariamente extraterrestre. creo que
un giro epistemológico en este orden es lo que puede darnos la ciencia fic-
INTRODUCCIÓN
ción de este siglo. Me gusta mucho lo que propone Emanuele coccia
cuando nos invita a concebir la Tierra como un cuerpo celeste más, como
un habitante más de un cosmos. coccia sugiere que la idea de “espacio ex-
terior” solo ha alimentado nuestros miedos. Y es cierto. Pareciera que los
esfuerzos y sacrificios de Giordano Bruno, copérnico, Galileo Galileo, solo
nos han servido para medir distancias matemáticas y crear ecuaciones inal-
canzables para el conocimiento común. Pienso, pues, que una ciencia fic-
ción acorde a este momento histórico debe ofrecer narrativas donde el
humano se relaciona consigo mismo y con todos los reinos a partir de esta
mirada cósmica.
PS: Siguiendo con la misma línea, me interesaría saber tu opinión sobre el
discurso científico. Por lo general se trata de un modo discursivo que tiene
prácticas y límites muy demarcados, ¿te parece que la cf puede hacer esos
límites más líquidos o bien permear el discurso científico y modificarlo? ¿o
más bien deben la cf y el discurso científico correr por carriles paralelos?
Trayendo esta discusión a los extraños días que corren, ¿tiene algo que decir
la ciencia ficción sobre la pandemia y el coronavirus?
GR: Hace poco leí un reportaje sobre la ciencia ficción china y cómo su pro-
ducción ha impactado en la ideación de nuevos derroteros para la ciencia.
Sus escritores insistieron en la necesidad de explorar el lado oscuro de la
luna y luego los proyectos de su carrera espacial materializaron esa posibi-
lidad. creo que la ciencia ficción siempre tendrá mucho para decir en diálogo
con el discurso científico – el pensamiento multidimensional que ahora lla-
mamos cuántico, por ejemplo, ha sido uno de sus grandes temas incluso antes
de que Einstein nos develara la Teoría de la Relatividad –. Pero es el discurso
científico el que tiene que abrirse a aquello que, como el misterio que encie-
rra un sueño, pueda susurrarle la imaginación literaria de la ciencia ficción.
Estoy segura de que relativamente pronto podremos reconocer una produc-
ción literaria innegablemente vinculada con este punto de inflexión histórico,
el de la pandemia. Tal vez no exclusivamente centrado en el virus como ma-
teria letal, sino en el surgimiento de utopías aún insospechadas.
PS: La relación entre ciencia, discurso científico y ciencia ficción está plas-
mada de manera muy clara, me parece, en el concepto de Antropoficción,
que entiendo como la manifestación literaria de la consciencia del peligro
de extinción en que se encuentra el ser humano, que se plasmaría especial-
mente en la cf, pero que seguramente tiene un alcance muchísimo más am-
plio. El concepto sigue la línea de la Climate-fiction que comenzó a finales
del siglo xx en Estados Unidos, que en esos momentos pasaba por un mo-
398 OSWALDO ZAVALA
mento cultural particular. Siguiendo con esa idea ¿te parece que la Antro-
poficción tiene un lugar especial en la producción cultural latinoamericana?
¿hay algo particular en el continente que lo ponga en una posición episté-
mica privilegiada para hablar de este nuevo ciclo? ¿Qué ejemplos de esto,
si los hay, has podido ver en el último tiempo?
GR: creo que, efectivamente, Latinoamérica está particularmente preocu-
pada por esto que se percibe como una “subversión” o “rebelión” de la na-
turaleza – todavía manejamos esa semántica de dueñidad – y lo ha estado
representando a través de una paisajística literaria inhóspita, tóxica o fran-
camente muerta, en la que el ser humano apenas sobrevive (pero sobrevive).
Las prácticas extractivistas, tanto de derecha como de los populismos, han
arrojado saldos en negativo para el ser humano como entidad singular y
desde ese desencanto es que se aborda este nuevo ciclo del género de la ci-
fi. Los grandes incendios de regiones amazónicas en Bolivia o Brasil, los
deslaves que arrasan poblaciones asentadas precariamente en faldas de mon-
tañas en Perú, el tráfico de animales exóticos, la producción masiva de trans-
génicos, todo ello ha abonado terriblemente el suelo movedizo en el que está
parado ahora el género. Novelas como El año del desierto, de Pedro Mairal,
El rey del agua, de claudia Aboaf, Nación Vacuna, de fernanda García Lao,
América Alucinada, de Betina González, Distancia de rescate, de Samanta
Schweblin, dan cuenta de esa sombra, la de la autoextinción, que habita nues-
tras pesadillas. Y solo te estoy mencionando novelas argentinas (que, por
cierto, parecieran dislocar la díada sarmientina para proponer otra: Barbarie
y civilización). Pero claro que en otros campos culturales hay una produc-
ción semejante y con sus propias especificidades simbólicas.
PS: Si bien Tierra fresca de su tumba (2020), tu última publicación, no es
precisamente un conjunto de relatos de ciencia ficción, sí me parece que
existe un diálogo muy interesante con el género. Por ejemplo, en una entre-
vista mencionaste que la idea del monstruo está latente en todos los perso-
najes de tus cuentos. ¿Tal vez la ciencia ficción mundial – pero en particular
la latinoamericana – está volviendo a sus orígenes góticos con Mary Shelley
y alejándose de la novela de aventuras? ¿Nuestra relación tan tensionada con
la ciencia ha producido efectos de monstruosidad en nuestras sociedades?
Por último, ¿cómo crees que dialoga el nuevo gótico latinoamericano con
los imaginarios tecnológicos o lo que has llamado “ciencia ficción gótica”?
GR: Bueno, me parece que las categorías de Weird y de Slipstream pretenden,
justamente, dar cobijo a estas intersecciones estéticas y a esta recíproca con-
taminación de sensibilidades. Ese retorno al origen gótico que mencionás
GiOVANNA RiVERO 399
se ve más claro ahora, es verdad, aunque la cópula entre estos y otros géne-
ros siempre ocurrió. Pienso, por ejemplo, que Drácula es también un sujeto
cienciaficcional porque (al)químicamente necesita de sangre para sostener
materialmente su eternidad. Es una sustancia la que lo mantiene vivo, nada
muy diferente a lo que necesitamos en plena pandemia para hacerle frente
al ‘bicho’. Siempre hay una sustancia-nóvum que el cuerpo precisa para de-
venir en otro organismo frente al magma hostil que puede ser cualquier
cosa. A lo largo de la historia hemos bautizado al monstruo interior con dis-
tintos nombres. Jung lo llamó “sombra”, el cristianismo lo llamó “pecado”,
“mal”, Stevenson lo llamó “Mr. Hyde”. Lo que tomamos de la ciencia y la
tecnología son algunos elementos didácticos que nos permiten excusar al
viejo y muy íntimo monstruo. Y es cierto, en algún momento llamé “ciencia
ficción gótica” a una sensibilidad que traslada al cuerpo lo que antes se les
atribuía a las bóvedas de los templos y castillos. Es en el hábitat conmove-
dor del cuerpo donde ocurren las siniestras transformaciones que antes su-
cedían en un ensamblaje puramente maquínico. Es el cuerpo el laboratorio
por excelencia y sobre él estamos inscribiendo un escalofriante transhuma-
nismo. Por otra parte, la nueva biopolítica tendrá que incluir a los androides
y quizás, ojalá no, los inmigrantes humanos tendrán que luchar por ciuda-
danías que los robots ya están alcanzando. La actual ley robótica dota de
ciudadanía a los androides convirtiéndolos en plenos sujetos políticos por-
que, efectivamente, manejan información vital. Este es el caso de la robot
Sophia, protegida por Arabia Saudita, que es mejor tratada que muchas mu-
jeres humanas. La huella digital de Sophia en su pasaporte será su código
de creación, supongo. Pero, si hay muchas Sophias – cuerpos máquina se-
riados –, la identidad, lo ontológico, abandona su singularidad y lo mera-
mente humano para pasar al puro número. Bueno, ya lo sabemos con el
fenómeno de los algoritmos . . .
PS: Siguiendo con la misma idea, en dos de los cuentos, por lo menos,
existe una tensión constante entre la ciencia y su forma de aprehender la re-
alidad y formas otras de ver el mundo. En “Socorro” parece que el discurso
científico – asociado al quehacer académico – necesita buscar nuevas me-
táforas en otro tipo de saberes, a pesar de la actitud aparente de la hija y su
marido, de contraponer y jerarquizas estas formas de ver el mundo. Algo
similar sucede en “Hermano ciervo”, donde el cuerpo enfermo se convierte
en el lugar donde confluyen la medicina y la astrología. ¿Qué opciones te
da el cuerpo o la mente aquejados por alguna enfermedad para elaborar
estas tensiones? ¿crees que es el cuerpo el lugar donde convergerán las dis-
cusiones más relevantes del futuro?
400 OSWALDO ZAVALA
GR: El cuerpo es una pasión inmanente de la imaginación humana. En él
hemos tatuado los miedos más descomunales y las ambiciones más glorio-
sas. Los incas, por ejemplo, eran enterrados en sus chullpas con todo lo que
habían poseído en vida, incluyendo a sus mujeres, hijos y animales. En ese
momento, el cuerpo que ‘merecía’ existir era el del inca, y sobre esa carne
se cifraba la totalidad de su mundo. Me parece que la literatura más intere-
sante y trascendente, más allá de los géneros literarios, es la que toma al
cuerpo como una unidad compleja, es decir, con su propio espíritu – dife-
renciando arbitrariamente esto de la categoría teológica de “alma” –. El es-
píritu de un cuerpo vampírico, por ejemplo, es el del deseo, porque la
pulsión de succión ya lo anuncia, nos retrotrae a una infancia llena de libido.
En mi narrativa, hay muchos cuerpos enfermos, pero no porque yo desee
apelar al morbo, sino porque veo en ese quebranto de las células un portal
ontológico. La enfermedad es también una intersección apasionada entre la
vida y la muerte, otro grandísimo tema de la ciencia ficción. Las enfermas
de mis cuentos devienen, de algún modo, en una suerte de médiums, como
si esa nueva conciencia de sí mismas les permitiera reconocer lo invisible.
PS: Me gustaría hablar un poco sobre tu novela Tukzon: historias colate-
rales (2008). Algunas de las lecturas en torno a la novela se cuestionan su
pertenencia a un género y modalidad particular: si es ciencia ficción, si es
un thriller policial, si es una novela o una serie de cuentos, etc. Me parece
a mí que la pregunta se podría invertir: ¿debe ser la ciencia ficción latinoa-
mericana híbrida por definición? ¿puede ser que la ciencia ficción sea sim-
plemente un telón de fondo para abordar temas contemporáneos?
GR: Te confieso que en mi infancia fui, lo que se dice, una lectora Pulp,
pero la adultez me anuló esa hermosa inocencia. No soy una lectora fandom
de la ciencia ficción. No tengo en mi casa una estantería dedicada al género.
Mis estantes hablan ya del modo en que me acerco como lectora y como
escritora a los libros: un multiverso. La heterogeneidad total. Sin embargo,
lo híbrido me parece un rasgo poderoso de la ciencia ficción, ella misma
nace de una aleación entre el sujeto humano y un novum, que en un principio
era exclusivamente tecnológico. Perder de vista esa especificidad nos em-
pobrecería. La ciencia ficción ahora nos ofrece la textualidad adecuada para
hablar de transhumanismo, un tema que ya viene con la marca bestial de lo
híbrido. Lo que pasa es que el realismo, o mejor dicho, sus exégetas, se dan
modos de proyectar en la nueva ci-fi algunos de los rasgos que se suponía
eran exclusivos del texto realista. Visto así, parecería que la ciencia ficción
ha madurado. Pero en realidad lo que sucede es que el realismo está en
franca crisis, precisamente por lo que decís, los temas contemporáneos exi-
gen narrar a un sujeto humano totalmente desconocido. Yo, desde hace más
GiOVANNA RiVERO 401
de un año, todavía me miro con sorpresa en el espejo cuando vuelvo de la
calle y me he olvidado de quitarme la mascarilla. cuando escribí el ensayo
“Antropoficción” quizás debí haber enfatizado que la crisis de la ciencia
ficción ante su límite especulativo corre en paralelo a la crisis del realismo,
que ha llegado a su límite mimético. Así como en algún momento la apari-
ción de la fotografía obligó a la pintura naturalista a decantar en el surrea-
lismo, del mismo modo, la ciencia ficción y el realismo están gestando,
entre ambas, otra criatura. Esta otra criatura debe ser capaz – es mi deseo –
de ofrecer verdades (no otros formatos de lo “real”, tan cuestionable, por
cierto), de comprometerse con esas verdades y sanarnos un poco de la me-
diocridad cognitiva de la posverdad.
En Tukzon, quise imprimir la colisión de mundos a la que se enfrenta
una persona que emigra. En este caso, mis personajes son latinoamericanas
que llegan a las ‘abominables’ nieves de Arkansas, pero podría tratarse de
cualquier otra traslación en la que la identidad se ve alterada por un dispo-
sitivo cognitivo cultural desconocido. Desde las avanzadas transoceánicas
imperialistas en el siglo xV, el ser humano se llenó de espanto y de sed por-
que descubrió las posibilidades de ser otro en espacios extraños. Ese tema
tampoco se ha agotado.
PS: Hace algún tiempo, en una entrevista con Juan Terranova, mencionabas
el hecho de que el minero había sido uno de los tópicos más representativos
de la literatura boliviana, pero que en el futuro podía cambiar. A la luz de
los últimos años y de tu propia experiencia literaria, ¿qué te parece el rumbo
que ha tomado la literatura boliviana en los últimos años?
GR: Algunos de los libros de cuentos o novelas publicados en la última dé-
cada pusieron un gran énfasis en lo urbano, pero en una esfera urbana en-
rarecida por la enajenación que dejó el fracaso posmoderno. Pienso, por
ejemplo, en las literaturas de Rodrigo Hasbún, Liliana colanzi, Sebastián
Antezana, Maximiliano Barrientos y Magela Baudoin. con un enfoque más
ajustado y claustrofóbico, Edmundo Paz Soldán se acercó a una fenome-
nología de la comunidad tipo secta, como en Los días de la peste, donde
además ya aborda lo subversiva que puede ser una bacteria en una cárcel
de presos peligrosos. Sin embargo, Edmundo retornó al minero desde un
futurismo estremecedor en Iris. En coexistencia con estas estéticas, Wilmer
Urrelo revisita la Guerra del chaco para mostrarnos nuevas cicatrices, Juan
Pablo Piñeiro propone una mitología andina a un mismo tiempo carnava-
lesca y melancólica, camila Urioste y Guillermo Ruiz Plaza viajan a la
época de sus padres, cuando las utopías palpitaban. Este es solo un vistazo
muy rápido para decir que la producción boliviana es, en cierto modo, im-
predecible y ojalá lo siga siendo. impredecible, valiente y constante.
402 OSWALDO ZAVALA
PS: Uno de tus cuentos más comentados, “Pasó como un espíritu”, parte
del libro Para comente mejor (2015), intenta, me parece, utilizar las posi-
bilidades de los géneros no miméticos para tomar el lugar que histórica-
mente en Bolivia tuvo la mirada realista de la novela de la tierra, la novela
política y la indigenista en cuanto géneros que se permitían la crítica política
y social del presente. ¿Qué queda del Evo Morales vampírico que fecundaba
a los fieles de su secta ahora que el masismo ha debido rearticularse? ¿cómo
se encuentra el proyecto neoindigenista ahora que el masismo se ha rearti-
culado alrededor de la figura de Luis Arce? ¿cómo está dialogando la cf
con el neoindigenismo y qué tiene que decir sobre el convulso presente po-
lítico boliviano?
GR: Las escrituras de lo fantástico neoindigenista – como así lo han nomi-
nado iván Prado Sejas y Willy Muñoz, compiladores de una muy interesante
antología – comparten con una ciencia ficción boliviana siglo del xxi la ne-
cesidad de narrar a sujetos políticos desde sus marcas geohistóricas. creo
que esta es una apuesta radical, pues en el siglo xx, las heroínas y héroes
de los relatos no realistas o eran blancos o se blanqueaban. Solo desde esa
subjetividad profundamente occidental y anglo era posible enfrentarse a los
mundos desconocidos o emprender una travesía a Saturno en una nave es-
pacial. creo que hoy las escrituras de ciencia ficción en Bolivia y en Lati-
noamérica han desjerarquizado esa hegemonía epistémica y ahora, quien
está a cargo del cambio civilizacional es el sujeto étnico, consciente de su
semilla, una subjetividad donde además hay lugar para el mito. El mito, en
este sentido, es un novum poderoso.
PS: Por último, nos encantaría saber cómo crees que le ha contribuido es-
tudiar un doctorado en los Estados Unidos a tu escritura. ¿Qué puede apor-
tarle la academia a la ficción y viceversa? Teniendo en cuenta las similitudes
en las trayectorias personales que tanto tú, Liliana colanzi y Edmundo Paz
Soldán han tenido – estudiando y viviendo fuera de Bolivia – ¿crees que es
necesario pasar por la validación del sistema académico norteamericano
para poder circular en otros mercados además del nacional?
GR: Mi relación con la academia es satelital, para decirlo en clave de ci-fi.
Hice un doctorado que me dio muchas herramientas para entender la teoría,
para buscarla y tejer mis propios vínculos, pero intento que estos años cre-
ativos me pertenezcan a mí y a mi escritura. Esta decisión no es barata,
claro, pero es la más leal con lo que quiero hacer ahora que todavía soy re-
lativamente joven. Por supuesto que ambas dimensiones se alimentan, quizás
no en igualdad de condiciones, pues la academia es mucho más lenta para
GiOVANNA RiVERO 403
reconocer un talento e incorporarlo en sus contenidos mínimos, prefiere se-
guir analizando algunos títulos ya históricamente garantizados a los que se
les llama “canon”. Sin embargo, la academia sigue cumpliendo un rol fun-
damental en la formación de lectores críticos, algo que es supremamente
importante para que el arte tenga buenos interlocutores. La academia no
puede dejarle esta responsabilidad únicamente al periodismo cultural. La
ficción le da a la academia dedicada a las letras su razón de ser. Eso es
mucho. Y a la ficción, lo sabemos, todo le sirve. Es omnívora. En lo parti-
cular, me acerqué a la academia porque necesitaba comprender mis propias
pulsiones de escritura en las coordenadas de espacio y tiempo que me toca-
ron. fue un acercamiento muy personal y he tratado de que sea efecti -
vamente útil. Y, por último: no, no es un requisito sine qua non pasar por la
validación académica para circular en otros mercados. En absoluto. como
digo, la academia va siempre un paso atrás. Me parece que nuestras grandes
aliadas son las editoriales independientes y las traducciones. Pero nuestra
principal llave abracadabra es una doble: el trabajo y la esperanza. Una es-
peranza que sea como la de Ernst Bloch: Siempre más allá, en un horizonte
que quizás no veamos cerca.
404 OSWALDO ZAVALA
La ciencia ficción en español y su promesa
recombinadora
J. Andrew Brown
Parte del poder de la ciencia ficción es su habilidad de combinar y recom-
binar. Se encuentra en el mismo nombre del género, una combinación pa-
radójica que es tan lógica como oximorónica, donde las verdades y las
mentiras de la ficción y la ciencia se entrelazan en la construcción de mundos
futuros y la crítica del mundo que habitamos. en el volumen que acabamos
de leer, podemos apreciar este poder recombinatorio, tanto en su temática
como en su producción, y podemos apreciar este poder de manera más am-
plia en las estrategias innovadoras de Patricio Sullivan y Jonatán Martín
Gómez en plantear, desarrollar e intervenir en las discusiones de este volu-
men. en su introducción, ellos notan la hibridez esencial de la cf en español,
y en eso podemos apreciar el conjunto de la promesa de la cf en general y
la fuerza de la cultura hispana.
Nos encontramos en una nueva etapa de estudios de la ciencia ficción
en américa latina y españa, con nuevos estudios y volúmenes apareciendo
a un ritmo cada vez más veloz (gracias a varios que contribuyeron al volu-
men presente). Sullivan y Martín Gómez mencionan el papel importante
del panel en LaSa de 2019 y me hace notar la distancia que hemos transi-
tado en el estudio de la cf en español. fue en un panel en el LaSa de 2004 en
Las Vegas. Hicimos un panel sobre un tema que resultó ser tan pequeño que
nos sentamos en un círculo leyendo nuestras ponencias para los otros pane-
listas y una persona de audiencia. Me emocioné un poco ver varios paneles
en el LaSa de 2017 sobre cf con las salas llenas y cada año el campo se va
desarrollando más. el interés académico y crítico por fin ha madurado lo
suficiente como para reconocer las herramientas que ofrecen el género y el
estudio del género al trabajo de la crítica cultural.
Quiero volver a la idea de la combinación y la recombinación. este vo-
lumen, al poner en diálogo los escritores, los críticos y los editores de amé-
INTRODUCCIÓN
rica latina y españa, nos ayuda a conceptualizar las múltiples maneras en
que la ciencia ficción articula espacios de encuentro entre ideas, tempora-
lidades, identidades y tradiciones nacionales. entre las aportaciones impor-
tantes a nuestras lecturas de textos específicos, apreciamos también la
maleabilidad de los papeles de escritor-crítico-editor y el hecho de que lo
que nos une a todos nosotros en el proyecto de la ciencia ficción es el papel
del lector. como lectores, especialmente como lectores de la ciencia ficción,
nos vemos obligados a transcender las fronteras tradicionales del estudio
de la literatura que intentan separar los países. como vemos una y otra vez
en este volumen, en las descripciones del proceso creativo de ciertos nove-
listas a las aproximaciones críticas de otros y las meditaciones sobre pro-
cesos editoriales, la ciencia ficción emerge del diálogo constante entre
escritores y críticos y textos de varias tradiciones. Por eso vemos análisis
extendido de William Gibson y Philip Dick junto con lecturas de Nefando.
Jonathan Lethem una vez caracterizó a la ciencia ficción como Jazz, “stories
built by riffing on stories” (pos. 37). al mostrar el diálogo interno entre
ciencia ficción escrita en los varios países hispanohablantes y el resto del
mundo con el diálogo entre los partícipes en la producción de esta ciencia
ficción, entendemos también el poder de la ciencia ficción en vencer la vio-
lencia nacionalista de categorizar.
con esto, apreciamos el poder del consumo creativo local de los flujos
de la cultura popular. Si bien este sincretismo es un fenómeno estudiado y
celebrado especialmente en américa latina, la ciencia ficción aquí estudiada
enfatiza cómo la elaboración local de temas transnacionales produce textos
y aproximaciones profundos y originales. De las muchas contribuciones de
este volumen, subrayar este proceso sin caer en las tendencias de separar y
aislar es una de sus más importantes.
408 J. aNDreW BrOWN
Jonatán Mártín Gómez (Cádiz, 1987) es licenciado en Filología Hispánicay en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y máster en EstudiosLatinoamericanos y en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera porla Universidad de Granada. Ha sido profesor e investigador visitante enTartu Ülikool (Estonia) y en University of Massachusetts Amherst (EE.UU.).Actualmente está finalizando su investigación doctoral en Washington Uni-versity in St. Louis (EE.UU.). Ha publicado varios artículos sobre la obrade Edmundo Paz Soldán, Alberto Fuguet, Félix Bruzzone o Jorge Carrión.Sus principales líneas de investigación se centran en la relación entre lite-ratura y tecnología (ciencia ficción, narrativas transmedia y literatura digi-tal), y también el desplazamiento y el mercado editorial en el espaciotrasatlántico de la narrativa contemporánea en español. Ha colaborado enel volumen Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana II con un ca-pítulo sobre CF boliviana contemporánea.
Patricio Sullivan (Santiago, 1987) es licenciado en Letras y Lingüística porla Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Literatura y TeoríaLiteraria por la Universidad de Chile. Su investigación se enfoca principal-mente en las narrativas de ciencia ficción e imaginarios tecnológicos en elCono Sur y la tecnocultura en general. Ha colaborado recientemente en elvolumen Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana II con un capítulosobre la ciencia ficción chilena post golpe de Estado hasta el presente. Unartículo suyo aparecerá próximamente en la revista Alambique que lee laciencia ficción chilena reciente como relato del colapso de la centro iz-quierda chilena. Actualmente se encuentra finalizando su programa de doc-torado en Washington University in St. Louis.
Nieves Delgado (Ferrol, 1968) reside en A Coruña, estudió astrofísica y enla actualidad ejerce como profesora de educación secundaria. Ha publicadonarraciones de ciencia ficción en diferentes antologías, webs y revistas digi-tales como Tantrum, SuperSonic o Ficción Científica. En 2016 publicó unaantología de relatos propios, Dieciocho engranajes, con la editorial Adaliz;en ella se incluye Dariya, el primer relato nominado a un premio (el Ignotus,en 2014) de la autora. Posteriormente publicó el relato Casas Rojas, origi-nariamente en la primera antología de escritoras de ciencia ficción en espa-ñol, Alucinadas y recibió por él el Premio Ignotus al mejor cuento en 2015.En 2018 volvió a ser premiada, esta vez en la categoría de novela corta,por 36 (2017, Cerbero) y al año siguiente por UNO (2018, Cerbero, tambiénPremio Guillermo de Baskerville 2018 a la mejor novela corta).
INTRODUCCIÓN
Martín Felipe Castagnet (La Plata, 1986) es doctor en Letras, traductor yeditor de la revista Orsai. Publicó las novelas Los cuerpos del verano (2012),ganadora del VII Premio a la Literatura Latinoamericana otorgada en Fran-cia, y Los mantras modernos (2017). Fue traducido al inglés, francés, ita-liano y hebreo, y participó en diversas residencias de escritura y detraducción como Art Omi, MEET y Looren. En 2017 fue seleccionado porel Bogotá39 (Hay Festival) como uno de los mejores escritores jóvenes la-tinoamericanos; en 2021 también fue seleccionado por la Revista Granta
como uno de los mejores narradores jóvenes en español.
Óscar Gual (Castellón, 1976) trabaja como ingeniero en informática y hapublicado las novelas Cut and Roll (2008, DVD Ediciones), Fabulosos monos
marinos (DVD Ediciones, 2010), El corazón de Julia (Señor Pulpo, 2011),Los últimos días de Roger Lobus (Aristas Martínez, 2015) y El hombre de la
mirada de piedra (Aristas Martínez, 2018). Relatos suyos han aparecido ennumerosas antologías, así como artículos y ensayos.
Erick J. Mota (La Habana, 1975) es licenciado en física por la Universidadde la Habana. Narrador de ciencia ficción y fantasía, ensayista, guionistade audiovisuales y videojuegos y astrónomo aficionado. Creador y editorprincipal del e-zine de ciencia ficción y fantasía Disparo en Red (2004-2008). Ha publicado la saga de novelas juveniles: Bajo Presión (2008), His-
torias del cosmos salvaje (2014), Memorias del cosmos cercano (2016) yCrónicas del hipercosmos (2020). También ha publicado las novelas Ha-
bana Underguater (2010) y El colapso de las habanas infinitas (2018). Fuefinalista de la octava edición del Premio Internacional de Literatura Fan-tástica y Ciencia-ficción 2011, convocado por Ediciones Minotauro. Su re-lato “Memorias de un país zombie” fue finalista en los premios Ignotus2013. Su relato “Por unos watts de más . . .” fue seleccionado entre los docemejores cuentos publicados en 2011 y 2012 por la Asociación Española deCiencia Ficción y Fantasía.
Ramiro Sanchiz (Montevideo, 1978) es escritor, traductor y ensayista. Susúltimos libros publicados son la teoría-ficción Guitarra Negra (Montevideo,Estuario Editora, 2019), sobre el disco homónimo de Alfredo Zitarrosa, y elensayo David Bowie: Posthumanismo Sónico (Barcelona, Holobionte; BuenosAires, AñosLuz, 2020). Ha publicado hasta la fecha dieciséis novelas, enmar-cadas todas ellas, junto a sus cuentos, en el llamado Proyecto Stahl. Las úl-timas publicadas son Las imitaciones (Bogotá, Vestigio, 2019), La
expansión del universo (Literatura Random House, 2018) y El orden del
mundo (Montevideo, Fin de Siglo, 2017). Algunos de sus cuentos han sidotraducidos al inglés, alemán, italiano y francés.
412 OSWALDO ZAVALA
Maielis González (La Habana, 1989) es narradora e investigadora literaria.Ha publicado los libros Los días de la histeria (Premio Kovalivker, 2015),Sobre los nerds y otras criaturas mitológicas (Guantanamera, 2016), Espe-
juelos para ver por dentro (Editorial Cerbero, 2019) y De rebaños o de pas-
tores (Cazador de Ratas, 2020). Relatos y ensayos suyos han aparecido envarias revistas y antologías como Boletín Hispánico Helvético (2014) Aluci-
nadas II (Palabaristas, 2016), Próxima (2017), Infiltradas (Palabaristas,2018), Paradoxa (2018), SuperSonic (2019), y Mundos sutiles (Editorial Cer-bero, 2020). Es presentadora y productora, junto a Sofía Barker, del podcastliterario Las Escritoras de Urras y articulista para la página Libros Prohibidos.
Edmundo Paz Soldán es Doctor en Lenguas y Literaturas Hispanas (UC-Berkeley). Premio Nacional del Libro de Bolivia (1992 y 2003) y PremioJuan Rulfo de Cuento Corto (1997). Ha publicado Alcides Arguedas y la
narrativa de la nación enferma (Plural, 2003), y es coeditor, con Debra Cas-tillo, del volumen de ensayos críticos Literatura y medios de comunicación
latinoamericanos (Garland, 2000), y, con Alberto Fuguet, de la antología decuentos Se habla español: Voces latinas en USA (Alfaguara, 2000). Imparteclases de Literatura Hispanoamericana Moderna y Contemporánea, Litera-tura Andina, Narrativa y Medios de Comunicación y Escritura Creativa. Esautor de más de diez novelas (entre ellas Iris, Norte, Los vivos y Los muertos,Río fugitivo y El delirio de Turing) y varios libros de cuentos (Las máscaras
de la nada, Desapariciones y Amores imperfectos, entre otros). Su trabajoha sido traducido a nueve idiomas. Actualmente se desempeña como pro-fesor en la Universidad de Cornell.
Gabriela Damián Miravete. Nació en la Ciudad de México. Forma partedel programa internacional de escritura Under the Volcano y de la conven-ción mundial de ficción especulativa FutureCon. Es cofundadora del colec-tivo de arte y ciencia Cúmulo de Tesla, del Encuentro de Escritoras yCuidados y de la Mexicona, festival de literatura especulativa en español. Sushistorias han sido publicadas y traducidas al inglés, francés, italiano y por-tugués en volúmenes como Three Messages and a Warning (antología fi-nalista del World Fantasy Award) y Una realidad más amplia / A Larger
Reality, parte de The Mexicanx Initiative Scrapbook, proyecto finalista delos premios Hugo. Fue ganadora del premio James Tiptree, Jr. (hoy premioOtherwise) por “Soñarán en el jardín”, historia sobre un México futuro enel que los feminicidios no existen más.
Silvia G. Kurlat Ares (Argentina) es una investigadora independiente, conun doctorado de la University of Maryland-College Park, y un Pos-docto-rado de Johns Hopkins University. Ha publicado Para una intelectualidad
CADÁVERES SIN HISTORIA 413
sin episteme (2006) y La ilusión persistente. Diálogos entre la ciencia fic-
ción y el campo cultural (2018), así como editado volúmenes colectivospara Conversaciones del Cono Sur, Revista Iberomericana, Iberoamericana
(Berlín), Alter/nativas, entre otras. Cuenta con numerosas publicacionesacadémicas en revistas como Science Fiction Studies, The Foundation Jour-
nal, Alambique, Revista Académica de Ciencia ficción y Fantasía, Revista
de Estudios Culturales Latinoamericanos: Travesía, Hispamerica, Revista
de Literatura, etc., y capítulos en volúmenes como South of the Future
(2020), Latin American Textualities (2018), Cultures of War in Graphic No-
vels (2018), etc. Actualmente co-dirige la publicación de la Historia de la
ciencia ficción latinoamericana (Vol. I y II), y el Peter Lang Companion to
Latin American Science Fiction.
Teresa Gómez Trueba es profesora de Literatura Española en la Universi-dad de Valladolid. Ha estudiado y editado la Obra poética de Juan RamónJiménez (Espasa Calpe, 2005). Es también autora del libro El sueño literario
en España: consolidación y desarrollo del género (Cátedra, 1999). En losúltimos años, ha estudiado la última narrativa española, atendiendo a fenó-menos como la metaficción, el hibridismo genérico, la intermedialidad o larelación de la literatura con la tecnología, asuntos sobre los que ha escritonumerosos artículos. Es coautora del libro Hologramas: realidad y relato
del siglo xxI (Trea, 2017). Coeditó el volumen Página y pantalla: interfe-
rencias metaficcionales (Trea, 2019). Y acaba de editar Mire a cámara, por
favor. Antología de relatos sobre tecnología y simulacros (Universidad deZaragoza, 2020). Actualmente codirige el Proyecto de Investigación: “Frac-tales: estrategias para la fragmentación en la narrativa española del siglo xxI”(http://fractales.uva.es/).
Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) es escritor, profesor y coordina el MásterUniversitario en Escritura Creativa de la Universidad Internacional de LaRioja. Ha sido profesor invitado en las universidades de Brown (EstadosUnidos) y Estocolmo (Suecia), e investigador en la Universidad de Sevilla.Es autor de las novelas Centroeuropa (Galaxia Gutenberg, 2020) y Fred
Cabeza de Vaca (Sexto Piso, 2017), el poemario Serie (Pre-Textos, 2015),los ensayos La huida de la imaginación (Pre-Textos, 2019) y El sujeto bos-
coso (Iberoamericana Vervuert, 2016) y de La cuarta persona del plural.Antología de poesía española contemporánea (Vaso Roto, 2016). También hapracticado el monólogo teatral (Miguel, 2016), y el hoax Quimera 322 (2010).Escribe crítica en su blog Diario de lecturas (http://vicenteluismora.blogs-pot.com). Sus líneas de investigación son narrativa hispánica y poesía es-pañola desde un enfoque cognitivo, con especial atención al influjo de lastecnologías en las prácticas de lectura y escritura.
414 OSWALDO ZAVALA
José Güich Rodríguez (Lima, 1963) es Magíster en Escritura Creativa porla UNMSM y Licenciado en Lingüística y Literatura por la PUCP. Es autorde los libros de relatos Año sabático (2000), El mascarón de proa (2006),Los espectros nacionales (2008), Control terrestre (2013) y El sol infante
(2018); de la novela corta El visitante (2012) y las novelas El misterio de la
Loma Amarilla (2009), El misterio del Barrio Chino (2013), Los caprichos
de la razón (2015) y El misterio de las piedras secuestradas (2020). Tambiénde una primera antología personal, Planeta de sombras (2015). Algunos desus textos han sido traducidos al francés, inglés y holandés. Además, ha pu-blicado Universos en expansión. Antología crítica de la ciencia ficción pe-ruana. Siglos xIx al xxI (2018). En la actualidad, ejerce la docencia en laUniversidad del Pacífico y la Universidad de Lima.
Macarena Cortés Correa (Chile) tiene una Maestría en Literatura Chilenay Latinoamericana de la Universidad de Playa Ancha, Chile. Es biblioteca-ria, escritora y una de las fundadoras y directoras de Imbunche Ediciones,editorial especializada en autores emergentes latinoamericanos y rescatespatrimoniales literarios, con trece libros publicados hasta la fecha. Sus prin-cipales áreas de estudio son autoras chilenas, la ciudad y el cuerpo en la na-rrativa chilena contemporánea y las conexiones entre ciencia ficción yestudios de género. Ha editado el libro Cuentos de Elena Aldunate. La dama
de la ciencia ficción (2011). Algunas de sus obras incluyen “Mujer y ciudaden la narrativa breve de tres escritoras chilenas actuales” (2018), “La com-posición del contrapunto en las voces de El daño de Andrea Maturana”(2017) e “Imagen de la mujer y representación del deseo en tres cuentos deElena Aldunate” (2016). También ha trabajado en varios proyectos sobre eldrama chileno contemporáneo.
Macarena Areco es periodista, licenciada, magíster y doctora en Literaturapor la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado alrededor desesenta artículos y capítulos de libro sobre narrativa chilena e hispanoame-ricana del siglo xx y reciente. Actualmente es Profesora Titular de la Facultadde Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Directora de Ex-tensión y Educación continua y Directora del Centro UC de Estudios de Li-teratura Chilena (CELICH). Es autora de los libros Cartografía de la novela
chilena reciente (2015), Acuarios y fantasmas. Imaginarios de espacio y de
sujeto en la narrativa argentina, chilena y mexicana reciente (2017) y Bo-
laño constelaciones: literatura, sujetos territorios (2020) y co-editora conPatricio Lizama de Biografía y textualidades, naturaleza y subjetividad. En-
sayos sobre la obra de María Luisa Bombal (2015).
CADÁVERES SIN HISTORIA 415
David Dalton obtuvo su Ph.D. en la Universidad de Kansas. Es profesor asis-tente de español en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte. Su in-vestigación teoriza la interfaz de la ciencia, la tecnología y el cuerpo, y cómoesto contribuye a las jerarquías raciales y de género en México y en todaAmérica Latina. Ha escrito Mestizo Modernity: Race, Technology, and the
Body in Postrevolutionary Mexico (2018) y coeditó el dossier Latin American
Zombies: Undead Colonialism (2018). Actualmente se encuentra trabajandootros dos proyectos colectivos. Ha escrito más de veinte artículos y capítulosde libros, incluyendo “Espectros cibernéticos: Deconstruyendo la alegoríahauntológica en Historias del séptimo sello de Norma Yamille Cuéllar”(2018), “Liberation and the Gothic in Carlos Solórzano’s Las manos de Dios”(2018) y “Science and the (Meta)physical Body: A Critique of Positivism inthe Vasconcelian Utopia” (2016). En 2016 recibió el Jamie Bishop MemorialAward of International Association for the Fantastic in the Arts.
Teresa López-Pellisa es profesora de literatura en la Universidad de Alcalá,doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciadaen Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Au-tónoma de Barcelona y licenciada en Humanidades por la Universidad Car-los III de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de Pasavento. Revistade Estudios Hispánicos y jefa de redacción de Brumal. Revista de Investiga-ción sobre lo Fantástico. Sus líneas de investigación se centran en la literaturade ciencia ficción, la cibercultura, los estudios del futuro y los estudios degénero. Entre sus publicaciones cabe destacar Historia de la ciencia ficción
latinoamericana vol. 1. (2020) y vol. 2 (2021), Historia de la ciencia ficción
en la cultura española (2018), Patologías de la realidad virtual. Ciencia Fic-
ción y Cibercultura (2015), además de las antologías Las otras. Antología
de mujeres artificiales (2018), Poshumanas y Distópicas. Antología de es-
critoras españolas de ciencia ficción (2019), Insólitas. Narradoras de los
fantástico en Latinoamérica y España (2019) y Fanstastic Short Stories by
Women Authors.
Pablo Brescia es profesor en la Universidad del Sur de la Florida. Sus áreasde investigación son la teoría e historia del cuento hispanoamericano, lasliteraturas e historias culturales de México y Argentina y las relaciones dela literatura con la filosofía, el cine y la tecnología. Es autor de las mono-grafías Borges: Cinco especulaciones (2015) y Modelos y prácticas en el
cuento hispanoamericano: Arreola, Borges, Cortázar (2011) y editor y con-tribuyente de, entre otros libros, McCrack: McOndo, el Crack y los destinos
de la literatura latinoamericana (2018), Cortázar sampleado, 32 lecturas
416 OSWALDO ZAVALA
iberoamericanas (2014), La estética de lo mínimo. Ensayos sobre micro-
rrelatos mexicanos (2013), El ojo en el caleidoscopio: las colecciones de
textos integrados en la literatura latinoamericana (2006) y Borges múltiple:
cuentos y ensayos de cuentistas (1999).
Jesús Montoya es profesor de Literatura Española e Hispanoamericana enla Universidad de Murcia. Es doctor en Literatura por la Universidad deGranada. Ha sido investigador visitante en Duke University, la Universidadde Buenos Aires, Universidad de la República en Uruguay y la Sorbona.Ha publicado los ensayos Narrativas del simulacro (2013) y Mario Levrero
para armar (2013), además de prologar y coeditar los volúmenes de ensayosEntre lo local y lo global: la narrativa latinoamericana en el cambio de
siglo (1990-2006), Mirada oblicuas en la narrativa latinoamericana (2009),Narrativas lationamericanas para el siglo xxI (2010), Literatura más allá
de la nación (2011) e Imágenes de la tecnología y la globalización en las
narrativas hispánicas (2013).
Ezequiel de Rosso es doctor en Letras por la Universidad de Buenos Airese investigador del CONICET. Dicta cursos de literatura latinoamericana enla Universidad Nacional de las Artes, donde también enseña semiótica y en laUniversidad del Cine, donde también dicta un seminario sobre géneros ci-nematográficos. Ha publicado Nuevos secretos. Transformaciones del relato
policial en América Latina (1990-2000) (2012) y, en colaboración con Da-niel Nemrava, Entre la experiencia y la narración. Ficciones latinoamericanas
de fin de siglo (1970-2000) (2014). Ha realizado las antologías críticas Lo
que vendrá. Una antología (1963-2013) de Josefina Ludmer (2021), La má-
quina de pensar en Mario. Ensayos sobre la obra de Levrero (2013) y Re-
tóricas del crimen (2011). En colaboración con Silvia Kurlat Ares ha editadoel Peter Lang Companion to Latin American Science Fiction. Ha dictadoconferencias y publicados artículos sobre literatura latinoamericana con-temporánea en diversos países de América y Europa.
Luis Pestarini (Buenos Aires, 1962) comenzó a publicar la revista Cuásar,dedicada a la literatura de ciencia ficción y fantasía, en 1984. En ella apa-recieron por primera vez en español obras de autores emblemáticos comoWilliam Gibson y Ted Chiang, además de relatos de los autores más desta-cados de nuestra lengua. Dirigió una efímera colección de libros del génerohace una década. Fue coeditor de las antologías Terra Nova y Terra Nova 2,que obtuvieron el premio Ignotus español en su categoría. También editóen solitario Aurora (2000) y Fabricantes de sueños 2012-2013 (2014), se-
CADÁVERES SIN HISTORIA 417
lección de la mejor ciencia ficción hispanoamericana del período. Publicóartículos en revistas de Estados Unidos, Brasil, Italia y España, entre otros.Tradujo numerosas obras del inglés de autores como Philip K. Dick, FritzLeiber y H. P. Lovecraft. Es licenciado en bibliotecología y se desempeñaen la Biblioteca del Congreso de Argentina.
Mariano Martín Rodríguez. es doctor en Filología por la Universidad Com-plutense de Madrid, especializado en las literaturas en lenguas románicas.Codirige la revista de estudios sobre literatura especulativa Hélice (www.re-vistahelice.com). Ha publicado libros, ediciones críticas (por ejemplo, la úl-tima obra rumana de Eugène Ionesco en primicia mundial, y ediciones deobras de Emilia Pardo Bazán, Francisco Navarro Ledesma, José María Sala-verría, Antonio Hoyos y Vinent, Alberto Insúa, Ramòn de Basterra, Luis Ara-quistáin, Agustín de Foxá, etc.) y numerosos artículos en revistas científicasen humanidades, en España y en otros países, sobre ficción utópica y espe-culativa internacional y otros aspectos de las literaturas románicas modernas,por ejemplo, dos capítulos del libro Historia de la ciencia ficción en la cultura
española. También ha vertido al castellano numerosos textos de ficción es-peculativa escritos originalmente en lenguas románicas, inglés y alemán.
Juan Carlos Toledano Redondo (Adra, España, 1971) es editor y miembrofundador de la revista académica de CF&F Alambique, y Profesor de Estu-dios Hispánicos en el Lewis and Clark College, Portland, Oregón (EE.UU.).Como investigador y divulgador de lo fantástico en la narrativa contempo-ránea en español caben destacar los siguientes trabajos: “Lo que se llevóel ciclón del 16 en la Cuba ciberpunk Underguater de Erick J. Mota”, Co-
herencia (2019), “Daína Chaviano’s Science Fiction: a Very TerrestrialGrandmother” (Lingua Cosmica: Science Fiction from Around the World,2018), “Recuerdos que curan. Memoria y ciencia ficción en Chile”, withKaitlin Sommerfeld. (Alambique, 2015), “Una cartografía de la CF cubanaa través del trabajo de Yoss” (Lo fantástico en Hispanoamérica, 2012), “TheMany Names of God: Christianity in Hispanic Caribbean Science Fiction”(Chasqui, 2007), y “From Socialist Realism to Anarchist Capitalism: CubanCyberpunk” (SFS, 2005).
Rodrigo Bastidas Pérez (Pasto, Colombia) es Doctor en Literatura y Ma-gíster en Estudios Literarios. Ha sido docente en universidades de Colombiay México. Con Editorial Planeta publicó las antologías de ciencia ficcióncolombiana Relojes que no marcan la misma hora (2017) y Cronómetros
para el fin de los tiempos (2017); y la antología de ciencia ficción latinoa-mericana El tercer mundo después del sol (2021). Ganador de la Beca de
418 OSWALDO ZAVALA
Investigación en Literatura Idartes 2020, obtenida por la redacción de lahistoria crítica de la ciencia ficción colombiana Una prehistoria nueva. Eseditor general de “Ediciones Vestigio”, editorial colombiana que se enfocaen la publicación de ciencia ficción, new weird, bizarro y narrativa extraña;y es columnista de varios medios digitales entre los cuales está la Revista
Afuera. Además, codirige junto con Daniel Monje el canal de Youtube Es-teroscopio, dedicado a la divulgación sobre cine, series y literatura de cien-cia ficción y fantasía.
La Ventana del Sur es un colectivo que nace en octubre de 2017, cuyosobjetivos son, por un lado, visibilizar a las escritoras chilenas de cienciaficción, fantasía y terror; y por otro, proporcionar herramientas para des-arrollar su escritura. En este contexto han realizado Talleres de Escrituradesde 2018, trabajo que el año 2019 se ha traducido en Imaginarias: Anto-
logía de mujeres en mundos peligrosos publicado por Tríada Ediciones, quereúne 17 relatos inéditos. Sus miembros actuales son: Soledad Cortés, Camilay Cristina Miranda, Pamela Rojas y Marion Garolera.
Jorge Carrión es escritor, crítico cultural y director del Máster en CreaciónLiteraria de la UPF-BSM de Barcelona. Escribe regularmente en La Van-
guardia y The New York Times. Ha publicado, entre otros libros, las novelasLos muertos (2010), Los huérfanos (2014) y Los turistas (2015); y los ensayosnarrativos Crónica de viaje (2009), Librerías (2013), Barcelona. Libro de
los pasajes (2017), Contra Amazon (2019) y Lo viral (2020). Es el creadordel pódcast Solaris, ensayos sonoros.
Giovanna Rivero (Bolivia). Es escritora y doctora en literatura hispanoa-mericana por la University of Florida. Es autora de los libros de cuentos Para
comerte mejor (2015, Premio Dante Alighieri 2018 y finalista de los premiosCelsius 2021 y Guillermo de Baskerville 2021), Ricomporre amorevoli Sche-
letri (2020) y Tierra fresca de su tumba (2020, 2021), entre otros. Su novela98 segundos sin sombra (2014, Premio Audiobook Narration) ha sido lle-vada al cine por el director boliviano Juan Pablo Richter. En 2004 participódel Iowa Writing Program y en 2007 recibió la beca Fulbright. En 2005obtuvo el Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo. En 2011 fue selec-cionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de“Los 25 Secretos Literarios Mejor Guardados de América Latina” y en 2015le otorgaron el Premio Internacional de Cuento “Cosecha Eñe”. Rivero hapublicado diversos artículos de investigación sobre la ciencia ficción lati-noamericana.
CADÁVERES SIN HISTORIA 419
J. Andrew Brown obtuvo su Ph.D. en español en la Universidad de Virginiaen 2000. Sus intereses de investigación y enseñanza se enfocan en temasde tecnología, ciencia, cultura popular global e identidad cultural latinoa-mericana. Es autor de Cyborgs in Latin America (Palgrave, 2010), Test Tube
Envy: Science and Power in Argentine Narrative (Bucknell UP, 2005) yeditor de Tecnoescritura: Literatura y tecnología en América Latina, un nú-mero especial de la Revista Iberoamericana (2007) y Latin American Science
Fiction: Theory & Practice (Palgrave, 2012). Sus artículos sobre narrativa ycine latinoamericanos han aparecido en revistas como Comparative Lite-
rature, Hispanic Review, Journal of Latin American Cultural Studies, Latin
American Literary Review, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, yScience Fiction Studies, entre otras. Actualmente se encuentra trabajandoen Weirding Latin America, un proyecto que explora lo Weird como géneroy filosofía en la ficción latinoamericana contemporánea.
420 OSWALDO ZAVALA