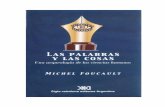QUEVEDO, A. y RAMALLO, S. F. (2012) - Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su...
Transcript of QUEVEDO, A. y RAMALLO, S. F. (2012) - Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su...
LLaass ccuuppaaee ddeell SSuurreessttee ppeenniinnssuullaarr:: CCaarrtthhaaggooNNoouuaa yy ssuu tteerrrriittoorriioo
ALEJANDRO QUEVEDO SÁNCHEZSEBASTIÁN F. RAMALLO ASENSIOUniversidad de Murcia
II.. IInnttrroodduucccciióónn
Los enterramientos en forma de cupae, muy extendidos en Italia yÁfrica, también alcanzaron una gran difusión en Hispania1, sobre todoen el cuadrante suroccidental2. Se trata de un tipo de sepultura asociadoa ámbitos fuertemente latinizados de la Bética, centro y sur de Lusitaniay costa norte de la Tarraconense, donde destacan los extraordinarios ha-llazgos de Barcelona. Otros descubrimientos más recientes han ampliadosu área de dispersión a puntos del noroeste peninsular y norte de Extre-madura. En este contexto llama la atención la ausencia de ejemplares enCartagena, donde hasta la fecha sólo se ha señalado la existencia de unposible ejemplar cuya adscripción, no obstante, plantea aún numerosasdudas. De los dos tipos que se conocen, las cupae solidae, labradas enpiedra y las cupae structiles, levantadas con mampostería3, la conservada
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
113
1 Sobre su definición y otros aspectos pueden verse las contribuciones de C. Tupman yde J. Andreu en este mismo volumen. Asimismo remitimos a estos autores —y, en es-pecial a ANDREU, J.: 2008— para la bibliografía general sobre el tema, centrándonosen esta sede en aquella relativa al Sureste peninsular.
2 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación: “Carthago Nouay su territorium: modelos de ocupación en el sureste de Iberia entre época tardorrepu-blicana y la Antigüedad Tardía” (HAR2008-06115) del Ministerio de Ciencia e Inno-vación, que es subvencionado parcialmente con Fondos FEDER.
3 BELTRÁN DE HEREDIA, J.: 2007, 20-21.
en el Museo Arqueológico Municipal pertenecería al primer grupo. Aun-que ya fue publicada por uno de nosotros4, su revisión nos permite ahorareflexionar sobre los espacios funerarios de época imperial y la proble-mática existencia en Carthago Noua—y en otros puntos del Sureste— deestos particulares monumentos.
IIII.. LLaass nneeccrróóppoolliiss ddee CCaarrtthhaaggoo NNoouuaa
Desde finales de la República y hasta época tardía Carthago Nouacontó con distintas necrópolis cuyo conocimiento nos ha llegado de ma-nera muy dispar y en la mayoría de los casos a través de noticias antiguasque recogen hallazgos puntuales de epígrafes o dan información sobrelos monumentos sepulcrales más destacados, perdidos hoy en su prácticatotalidad5. Entre los siglos I a. C. y I d. C. se conocen en las afueras de laciudad tres necrópolis situadas en torno a las vías principales: son las deTorre Ciega, Santa Lucía y el Barrio de la Concepción, así como un con-junto de inscripciones recogidas en 1739 en las obras del Malecón, quepermiten intuir la presencia de un pequeño núcleo de enterramiento vin-culado, probablemente, al último de los cementerios citados6 (Fig. 1).Para las dos centurias siguientes la información es mucho más limitaday hay que esperar a la segunda mitad del siglo IV para encontrar de nuevouna extensa área cementerial emplazada al norte de la ciudad, la necró-polis de San Antón, excavada en 1967, sobre la que se ha levantado el ac-tual Museo Arqueológico Municipal. La época tardoantigua se hacompletado con los hallazgos realizados en la falda oriental del Cerro dela Concepción que han sacado a la luz una extensa necrópolis fechadaentre los siglos V y VII, superpuesta, en su mayor parte, a estructuras decarácter doméstico de época alto-imperial7. Estas breves pinceladas sobreel panorama funerario revelan el vacío de conocimiento existente en torno
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
114
4 ABASCAL, J. M., y RAMALLO, S. F.: 1997, 300-301, nº cat. 106, en adelante CartNovapara las inscripciones en él citadas.
5 ABASCAL, J. M., y RAMALLO, S. F.: 1997, 221-439.6 RAMALLO, S. F.: 1989, 115-133.7 VIZCAÍNO, J.: 2009, 539-543.
a los s. II-III d. C., un hecho que se agudiza si se tiene en cuenta que,desde comienzos del siglo XX, pero sobre todo en la segunda mitad, seha urbanizado todo el espacio extramuros de la ciudad antigua, donde su-puestamente se deberían encontrar las áreas funerarias8. La explicaciónmás plausible para tal ausencia parece ser —además de los cambios que
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
115
Fig. 1. Plano de la Cartagena del s. I d. C. con sus principales necrópolis, la del Barrio dela Concepción (izq.), la recientemente planteada sobre el cerro de la Concepción (centro)y Torre Ciega (dcha.), (Edición y diseño: S. F. Ramallo y José G. Gómez)
8 ABASCAL, J. M., y RAMALLO, S. F.: 1997, 51.
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
116
Fig. 2. Plano de Carthago Nouaen el s. III d. C. donde se aprecia la intensa reducción de su área urbana (Edición y diseño: S. F. Ram
allo y José G. Góm
ez)
se producen en el hábito epigráfico en dicha época9— la propia situaciónsocio-económica de la colonia. Desde finales del s. II d. C. Carthago Nouaexperimenta un proceso de recesión que se traduce en el abandono denumerosos espacios públicos y privados y un repliegue urbano hacia lazona portuaria, ubicada en el borde occidental, entre los cerros del Mo-linete y de la Concepción10 (Fig. 2). Los cambios en las condiciones devida, que se desprenden de la compartimentación de las grandes domusaltoimperiales y la progresiva colmatación con desechos de amplias su-perficie construidas11, debieron tener también su reflejo en ámbito fune-rario. Los escasos epitafios que se conocen de este período parecen definirel nuevo — y reducido— espacio urbano. Dos de las inscripciones tra-tadas en el siguiente punto (Figs. 6. 4 y 6. 6) parecen confirmar la conti-nuidad de la necrópolis situada en el barrio de la Concepción, entre laPlaza de España y el Asilo de Ancianos, en los límites de la rambla de Be-nipila, una zona topográficamente muy alterada debido al desvío que su-frió su cauce en el S. XVIII. También cabe destacar un conjunto deepígrafes descubiertos en el entorno del teatro romano que permitiríaplantear la existencia de un área de enterramiento en la ladera surocci-dental del Cerro de la Concepción, quizás a espaldas del edificio de es-pectáculos. Ello se debe a que por su tamaño y forma no son piezasadecuadas para su reempleo en la fábrica medieval que ocupa la cima delmonte, donde, por el contrario, se incrustaron varios bloques con ins-cripción que sugieren una utilización original cercana al lugar del ha-llazgo12. En este ambiente presumiblemente depauperado sorprende laausencia de cupae, empleadas habitualmente por gentes de las clases so-ciales más humildes13, lejos de los monumentales sepulcros del s. I d. C.y más en consonancia con el nuevo paisaje urbano. Por el contrario, sedocumentan enterramientos infantiles en ánfora, práctica que alcanza su
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
117
9 WITSCHEL, Ch.: 2009, 475-478.10 QUEVEDO, A.: 2009, 216-220, nota 9.11 FERNÁNDEZ DÍAZ, A., y QUEVEDO, A.: 2011, 300-301.12 RAMALLO, S. F.: 2010-2011, 316 y ss. No descartamos tampoco que hayan podido sertrasladadas hasta este lugar para su calcinación y transformación en cal, al menos lasde mármol, aunque esto no justificaría la presencia de otras piezas trabajadas en pie-dras locales.
13 VAQUERIZO, D.: 2006, 334.
mayor difusión en el mismo momento que las anteriores (s. II-III d. C.),ya que, a pesar del predominio de la cremación en esta época, los niñosno solían ser incinerados por miedo a confundir sus cenizas con las de lapira, de ahí que fuesen inhumados14 (Fig. 3a). Diversos hallazgos de estetipo entre las ruinas de edificios imperiales abandonados matizan el áreade ocupación de la ciudad del s. III d. C.15 (Fig. 3b).
a) La supuesta “cupa” de la liberta Bacchis
En el catálogo de inscripciones de Carthago Noua se incluyó comouna probable cupa, un bloque monolítico de caliza gris local, conocidodesde el siglo XVIII, labrado con epitafios de momentos distintos en dosde sus caras, para lo que fue probablemente relabrado y rebajado en al-guno de sus lados en época indeterminada16. Depositado en el Museo Ar-queológico Municipal de Cartagena, la pieza posee unas dimensiones de65 x 92 x 43 cm y en su primer uso presenta el texto en una de sus caras
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
118
Fig. 3, a) Individuo infantil femenino de 3 años enterrado en un ánfora africana “piccola”de la necrópolis de Barcino (JORDANA COMÍN, J. y MALGOSA MORENO, A.: 2007, Fig. 2);b) Individuo infantil inhumado en ánfora entre los restos de un edificio público de CarthagoNoua cercano al foro, primera mitad del s. III d.C. (FUENTES SÁNCHEZ, M.: 2006, Lám. 9).
14 GARCÍA PRÓSPER, E., y GUÉRIN, P.: 2002, 213; VAQUERIZO, D.: 2002, 160. También sedocumenta uno en las excavaciones más recientes de Barcino (JORDANA COMÍN, J., yMALGOSA MORERA, A.: 2007, 66).
15 MURCIA, A. J.: 2009, 223, Fig. 57.; FUENTES SÁNCHEZ, M.: 2006, 146, Lám. 9.16 ABASCAL, J. M., y RAMALLO, S. F.: 1997.
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
119
Fig. 4. Vista frontal de la inscripción de la liberta Bacchis (Foto: A. Quevedo)
17 Ejemplares con estas características se conocen en otros puntos de la Península, entrelos que destacan algunos hallazgos recientes como las cupae de Complutum (STYLOW,A. U.: 2006: 283-284) o una pieza de la uilla aragonesa de La Pesquera, en Uncastillo(ANDREU, J., JORDÁN, Á. A., NASARRE, E., y LASUÉN, Mª.: 2008, 127).
menores en lugar de sobre la parte más amplia17. Sobre una superficieconservada de 65 x 43 cm puede leerse (Fig. 4):
Bac(ch)isL(uci) · l(iberta) sal(ue) ·
Las dos líneas, con letras de entre 7 y 5 cm de altura y un interline-ado de 1,5 cm, ocupan un campo epigráfico de 14 x 31 cm. Entre las dosprimeras letras del segundo renglón y al final del texto se conservan dosinterpunciones cuadradas. Las letras no son uniformes y presentan unsurco muy profundo, destacando la B, cuya bucle superior es de menor ta-maño que el inferior, y la S, por hallarse ligeramente ladeada a la derecha.
La sencilla inscripción hace alusión a Bacchis, una liberta de nombregriego cuyo apelativo aparece en la ciudad en otra ocasión18. En su mo-mento se identificó como cupa debido a las dimensiones del bloque, suforma y el carácter funerario de la leyenda, si bien los rebajes posterio-res realizados sobre la pieza plantean serios problemas. El más significa-tivo tiene que ver con la forma actual del soporte, curvo en su parteinferior y liso en la superior, según la disposición de la escritura, lo quehace que parezca estar al revés. Para aproximarse a la forma de tonel quecaracteriza a las cupae solidae la cara superior debería ser abombadamientras que la inferior, que apoyaría en el suelo, recta. Para mantenerdicha hipótesis se habría de suponer que fue así en un momento inicialdado que desconocemos las vicisitudes por las que atravesó el monu-mento, entre las que se incluye su posible uso como elemento arquitec-tónico19. El hecho de que la inscripción esté sobre un lado menor podríaindicar que la pieza se hallaba embutida en alguna estructura de caráctersepulcral, tal y como muestran algunos panteones de Ostia en cuya fa-chada se incluyen cipos de esclavos o libertos20. En cualquier caso todo
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
120
18 Sobre un bloque funerario de caliza gris con la fórmula Bacc(h)is . hic sita est . s(alue);(ABASCAL, J. M., y RAMALLO, S. F.: 1997, 324-325, CartNova 122).
19 Su carácter macizo favorece este empleo como se puede comprobar en la Catedral Ma-gistral de Alcalá de Henares, en cuyos muros se reutilizaron varias inscripciones ro-manas entre las que se encontraba una cupa (GÓMEZ-PANTOJA, J. L.: 2003, 504-505).
20 SQUARCIAPINO, M. F.: 1955, 40 y ss.
parece indicar que en época de Augusto el bloque fue reutilizado de nuevocomo epitafio, con la diferencia de que en esta ocasión se dedicó a undesconocido magistrado de la ciudad (Fig. 5). El texto, al que falta lalínea inicial y final, que contenían los nombres del homenajeado y quie-nes le honraron, se extiende sobre uno de los frentes mayores del mono-lito con estilizadas letras capitales de 5 cm de altura que desvelan partede su cursus honorum21:
[—-] +++ [—-][—-] pr(aefectus) · IIuir · quinq(uennalis) · publice [—-]
qui · et · uixit · et · cecidit · r(ei) · p(ublicae) · c(ausa) [—-]
quanti · fuerit · inter · suos · et · uiuo [—-]
5 [—-]+[—-]silia P(ubli) fili[a —-]
La paleografía y las interpunciones —triangulares y apuntadas haciaarriba— confirman la datación augustea, posterior por tanto a la de la ins-
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
121
Fig. 5. Vista lateral de la inscripción de Bacchis en la que se lee una dedicatoriaposterior a un praefectus desconocido (Foto: A. Quevedo)
21 Para la transcripción y demás detalles relativos a la pieza: ABASCAL, J. M., y RAMALLO,S. F.: 1997, 297-300, CartNova 105.
cripción de Bacchis, fechada en la segunda mitad del s. I a. C. debido al tipode letra, invocación final y especialmente las mencionadas interpuncionescuadrangulares, consideradas de las más antiguas22.
A pesar de la sencillez de la inscripción y del hecho de que esté dedi-cada a una liberta, elementos ambos propios de los enterramientos encupae, las diversas reutilizaciones que sufrió y su temprana cronologíadesaconsejan caracterizarla como tal. Aunque en el mundo itálico se co-nocen ejemplos anteriores, constituiría uno de los más tempranos delsolar hispano, donde su empleo no parece consolidarse hasta por lomenos la primera mitad del s. I d. C. Su antigüedad es también significa-tiva en tanto que contrasta con el resto de monumentos funerarios de laciudad, que en época tardorrepublicana adoptan mayoritariamente formade placas. Por ello, ante su excepcionalidad dentro de la tradición epi-gráfica local y con las numerosas dudas que plantea su estado actual nosparece más adecuado no considerarla una cupa.
En cualquier caso el descarte del epitafio de Bacchis, no elimina la po-sibilidad de que en Carthago Noua hubiese sepulturas de este tipo, a lasque podrían estar asociadas el conjunto de epígrafes más tardío (s. II-IIId. C.), que analizamos a continuación.
b) Cupae structiles en Carthago Noua: una propuesta de identificación
Las circunstancias y avatares a través de los que se ha ido formandola colección epigráfica de Cartagena han contribuido a que, a pesar de sugran riqueza, se desconozca la procedencia y el contexto de gran parte delas piezas y con ello la naturaleza de los monumentos que las alberga-ron. Sin embargo, la revisión de algunos textos funerarios y su compa-ración con otros conjuntos mejor documentados permite plantear unacuestión relevante: ¿es posible identificar cupae sobre la base exclusiva desus inscripciones? Nos referimos obviamente a cupae structiles de las quesólo se conservan las placas. Tomando como referencia otros ejemplos,entre los que destaca la paradigmática uia sepulchralis barcinonense, pre-sentamos algunos argumentos a favor de esta hipótesis.
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
122
22 ABASCAL, J. M., y RAMALLO, S. F.: 1997, 36 y 41. Cfr. RAMALLO, S. F., y MURCIA, A.J.: 2010, p. 250
La necrópolis de la plaza de la Villa de Madrid (Barcelona), excep-cional tanto por la cantidad como por la calidad de sus tumbas, ha per-mitido conocer la relación entre muchas de estas y quienes en ellasfueron enterrados, sus epígrafes y sus ajuares, con el añadido de que unaparte ha sido excavada recientemente con metodología arqueológica23.Estos motivos y su situación en un territorio común —la Tarraconense—la convierten quizás en el paralelo más significativo para los descontex-tualizados materiales de Cartagena, entre los que se encuentran nume-rosas placas de distinto grosor. En nuestro caso de estudio se ha decididorestringir el ámbito cronológico al momento de floruit de la necrópolisoccidental de Barcino24 pues aunque los enterramientos se inician en elsiglo I d. C., el grueso de inscripciones se fecha a partir de la segundamitad del s. II y los inicios del III d. C.25, coincidiendo con el auge de lascupae como estructura funeraria.
De los 18 epitafios datados en el siglo II d. C. que se recogen en el ca-tálogo epigráfico de Carthago Noua, 7 se fechan entre la primera mitad dedicha centuria y la segunda del siglo I precedente26. Los 11 restantes se en-cuadran entre la segunda mitad del siglo II y los inicios del III, pero cincose encuentran en paradero desconocido y uno, conservado en el Museo Ar-queológico Nacional, no puede adscribirse con seguridad a la colonia27.Quedan por tanto otros cinco susceptibles de ser analizados28: nº cat. 115,128, 137, 169 y 186. Completa el repertorio otra interesante inscripción fu-
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
123
23 Véase la contribución de J. Beltrán de Heredia e I. Rodà en este mismo volumen.24 Ello no excluye que algunas placas de Carthago Noua fechadas en el s. I d. C. no hayanpodido pertenecer también a cupae, si bien no serán objeto de estudio en esta sede.
25 RODÀ, I.: 2007, 118.26 Fechables entre finales del s. I d. C. y la primera mitad del siglo II d. C. (los nos co-rresponden al catálogo de ABASCAL, J. M., y RAMALLO, S. F.: 1997): CartNova 82, 109,117 (con forma de altar), 129, 141 y 195. CartNova 193 tiene una cronología gene-ral de siglo II d. C. al igual que otra recientemente hallada en las excavaciones del Mo-linete (ABASCAL, J. M.: 2009(a), 321, nº 77).
27 Aunque se conocen sus textos gracias al trabajo recopilatorio de distintos estudio-sos, poco o nada se sabe de sus soportes, por lo que no serán aquí objeto de análi-sis. Aparecen registrados en el catálogo de ABASCAL, J. M., y RAMALLO, S. F.: 1997con CartNova 63, 113, 131, 142 y 172. La pieza conservada en Madrid (CartNova226), con 13 cm de ancho, fue asociada por E. Hübner a Cartagena con pocas ga-rantías, por lo que también ha sido excluida.
28 ABASCAL, J. M., y RAMALLO, S. F.: 1997.
neraria de idéntica cronología hallada en 200029, tras la publicación delcorpus epigráfico local30.
Así, son 6 las piezas (Fig. 6) cuyo reestudio intenta plantear su per-tenencia a cupae structiles31 sobre la base de los argumentos que a conti-nuación se apuntan.
Se trata de inscripciones cuya paleografía permite fecharlas entre lossiglos II-III d. C., momento en que las cupae devienen la forma de mo-numento sepulcral más difundida sustituyendo a estelas, cipos y aras32
tal y como atestiguan otros conjuntos de la misma cronología entre losque destaca el cementerio de Pupput (Hammamet, Túnez)33 (Fig. 7). Todasellas son placas de tamaño variable, similares a las de los columbaria34,pero de escaso grosor, entre los 2 y los 6 cm aproximadamente, unas di-mensiones idóneas para su incrustación en monumentos de obra, comose aprecia en las necrópolis de Barcino (Fig. 8) e Isola Sacra (Ostia), dondeaparecen colocadas tanto en la cabecera (Fig. 9a) como en los flancos delas tumbas (Fig. 9b). Aunque de tendencia rectangular (también cua-drangular), algunas pueden ser ligeramente irregulares, como la Fig. 6. 6o un ejemplar de Barcelona para el que se empleó una pieza reutilizadade forma trapezoidal35, un aspecto poco relevante dado que en el aca-bado final los bordes de la inscripción quedaban ocultos bajo la capa demortero36. Los soportes son muy modestos y están elaborados con piedrade distinta procedencia como ocurre en Barcino; las placas de Cartagenason de mármoles blancos y cremas, probablemente relabrados, de origen
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
124
29 FERRAGUT, C., y MISEROS, L.: 2001, 53-60 y SCHMIDT, M.: 2006, 187-189.30 Asimismo cabe añadir otro fragmento procedente del Molinete fechado entre finalesdel II e inicios del III, probablemente de carácter funerario, si bien su mal estado de con-servación impide despejar la incógnita y por tanto incluirlo en el repertorio (ABASCAL,J. M.: 2009(b), 319, nº 73).
31 Una hipótesis ya sugerida para una de las placas que se recogen, la nº 128 (Fig. 6.2),en la publicación del catálogo epigráfico de la ciudad (ABASCAL, J. M., y RAMALLO, S.F.: 199, 333).
32 BACCHIELLI, L.: 1986, 305.33 Excavada en fechas recientes y con ajuares que evidencian el mismo período de uso(BEN ABED, A., y GRIESHEIMER, M.: 2004, 9).
34 LEVEAU, Ph.: 1987, 285.35 RODÀ, I.: 2007, 122, fig. 27.36 Como se aprecia con claridad en la cupa structilis barcinonense de Fabia Ferriola (BEL-
TRÁN DE HEREDIA, J.: 2007, Fig. 34).
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
125
Fig. 6. Inscripciones susceptibles de pertenecer a cupae structiles delMuseo Arqueológico Municipal de Cartagena (A. Quevedo)
incierto excepto el mencionado de la Fig. 6. 6, extraído en la cantera localde la rambla de Trujillo37. Dentro de la variedad existente en cuanto a lagrafía, las interpunciones y otros detalles (vid. catálogo) destaca el epi-tafio de Quintus Publicius Heraclida (Fig. 6. 4), el único con una molduraalrededor. Distintos ejemplos de cupae structiles de Isola Sacra muestranacabados más elaborados en los que las placas pueden ir acompañadasde molduras como la nuestra, así como pequeños frontones en obra (Fig.10). En cualquier caso la modestia de las cupae se halla en consonanciacon la de los difuntos para los que fueron construidas, pertenecientessiempre a las clases más humildes de la sociedad, normalmente esclavosy libertos38. Entre los epitafios de Cartagena sólo se atestigua con segu-ridad la presencia de libertos en las placas nº 169 y 186 (Fig. 6.4 y 6.5).A favor de su interpretación como parte de tales monumentos se halla lapropia fórmula epigráfica, que destaca por su sencillez. Es característicosu inicio con la adprecatio a los Dioses Manes39, que en el caso de Carthago
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
126
Fig. 7. Claro predominio de cupae structiles en la necrópolis de Pupput (Túnez),vista desde su zona sur (BEN ABED, A., y GRIESHEIMER, M.: 2004, Fig. 2)
37 ANTOLINOS, J. A., NOGUERA, J. M., y SOLER, B.: 2007, 49.38 ROMANÒ, E.: 2009, 170 y RODÀ, I.: 2007,115.39 BACCHIELLI, L.: 1986, 303.
Noua se da en 4 ocasiones (Fig. 6.1, 6. 3, 6. 4 y 6. 6), así como untexto muy sencillo en el que sue-len figurar pocos datos más alládel nombre y edad del difunto y surelación con los dedicantes40.
Por último, cabe remarcar quela ausencia de hallazgos sepulcralesde finales de los ss. II-III en la ciu-dad no ha de convertirse en un ar-gumento ex silentio contra laexistencia de cupae. Frente a lamonumentalidad de otras estruc-turas (panteones, hipogeos, mau-soleos turriformes) de las que se danoticia en época moderna es posi-ble que las cupae structiles pasasenmás desapercibidas, máxime si setiene en cuenta que su estructura,en opus caementicium, se prestaantes al deterioro ejercido por el paso del tiempo, lo que justificaría que sólohubiesen llegado hasta nosotros —por el momento— sus epígrafes.
IIIIII.. LLaa ddiiffuussiióónn ddee llaass ccuuppaaee eenn eell eennttoorrnnoo ddee CCaarrtthhaaggoo NNoouuaa
La reflexión surgida durante la elaboración de este trabajo ha per-mitido, a través de la lectura de noticias antiguas y del análisis de otrosepitafios conservados en el Museo Arqueológico Provincial de Murcia,identificar la presencia de cupae en las cercanías de la ciudad de Lorca.A ello hay que añadir los recientes hallazgos de la necrópolis romana de
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
127
Fig. 8. Cupae structiles de la necrópolis deBarcino (Barcelona) con negativos de sus epi-tafios: placas de escaso grosor (BELTRÁN DE
HEREDIA, J.: 2007, 24, Fig. 12).
40 RODÀ, I.: 2007, 119-122.
Algezares (Murcia) donde, si bien no se conserva epigrafía41, se ha podido ex-cavar por primera vez en la región un conjunto de cupas. Cabe destacar queal igual que en Carthago Noua en ambos casos se trata de cupae structiles42.
a) La necrópolis de Eliocroca (Lorca)
Entre las escasas informaciones sobre enterramientos de Eliocroca, laLorca romana, destaca por su importancia la necrópolis de “la Casa delas Ventanas” situada a 4 km de la ciudad, en la margen derecha de larambla de La Torrecilla. El yacimiento se documentó en 1926 y fue elerudito local J. Espín Rael quien se encargó de recoger y estudiar los ma-teriales que fueron apareciendo en años posteriores. Una noticia delmismo autor indica la presencia de lo que hoy se puede identificar de ma-nera inequívoca como cupae: “De gran variedad es […] la forma de losenterramientos; se han encontrado algunos formados por cuatro muretesde piedras rodadas y cal, cubiertos por bóveda de igual material y cons-trucción”43. Una revisión de los hallazgos realizada en 1990, en la que serelacionaban ajuares y epígrafes dando una visión de conjunto, permitíadefinir un momento importante de uso entre finales del s. II e inicios del s.III d. C.44. Al igual que en el caso de Cartagena el reestudio de las ins-cripciones ha revelado una serie de características que coinciden plena-mente con las de las cupae, corroborando así la descripción dada porJ. Espín y la cronología planteada sobre la base de los ajuares que las
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
128
41 Existe un pequeño fragmento de inscripción de mármol blanco, de 10 x 8 cm, recogidaen el Llano del Olivar, topónimo del yacimiento donde se halla la necrópolis y la basí-lica paleocristiana, pero no podemos precisar el lugar exacto, y por lo tanto confirmarsu asociación —muy probable— a alguna sepultura de este tipo. El texto conservadose reparte en dos líneas donde se puede leer: —-]T.PA[———] / —-]A. TRI[——-]. Lainscripción ha sido fechada en los siglos I-II d. C. (BELDA, C.: 1975, 263-264).
42 Agradecemos las atenciones y facilidades prestadas por Luis de Miquel y Fátima Gi-meno para el estudio de las inscripciones conservadas en el Museo Arqueológico Pro-vincial de Murcia así como la generosidad de Silvia Yus por permitirnos consultar lamemoria inédita de Algezares y reproducir algunas de sus fotografías.
43 ESPÍN, J.: 1999, 42 (reedición del original de 1928).44 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.: 1989-1990, 153.
acompañaban45. En total se hanhallado 5 lápidas, aunque una deellas es opistográfica, es decir,cuenta con inscripciones enambas caras. Si exceptuamos unepitafio de 10 cm de grosor des-tinado a dos individuos y suscep-tible por tanto de pertenecer auna estructura sepulcral mayor46,las 4 restantes —realizadas unaen caliza y las demás en mármolblanco— poseen un grosor queoscila entre los 1,5 y los 6 cm(Fig. 11). Además, todas comien-zan con la fórmula Dis Manibussacrum salvo la Fig. 11.3, cuyoestado fragmentario impide co-nocer tal información. Otra delas inscripciones, la Fig. 11.1, fuefechada en el siglo IV d.C. por C.Belda47, mediante el apoyo deunos argumentos paleográficoshoy superados que permiten sin duda considerarla, al igual que el restode epitafios, propia de finales del s. II - inicios del s. III d. C. De aspectocuadrangular, tiene claros paralelos en Italica (Santiponce, Sevilla)48. Estamatización cronológica permite asociarla al conjunto y dado que era elúnico elemento tardío, confirma una última fase de uso de la necrópolisque no supera la tercera centuria. Así lo atestiguan también las cerámi-
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
129
45 Entre el material numismático la moneda más antigua pertenece al reinado de Adrianosi bien entre las piezas de sigillata africana A hay piezas tardías como Hayes 27 que per-duran hasta los inicios del siglo III d. C. (MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.: 1989-1990, 147).
46 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.: 1989-1990, 147-151, Lám. V.2. Además las cupae se con-sideran monumentos funerarios individuales (LEVEAU, Ph.: 1986, 285).
47 BELDA, C.: 1975, 73-74.48 CABALLOS, A.: 1994, Láms. III, VI y VII.
Fig. 9a y b. Cupae structiles de la necrópolisde Isola Sacra (Ostia) con epitafio situadotanto en la cabecera como en el flanco de latumba (BACCHIELLI, L.: 1986, Tavola VIII)
cas encontradas49; entre otras, un plato en TSA Hayes 27, una de las for-mas más tardías de la categoría A50, y un cuenco y una jarrita en cerámicaoxidante perteneciente a la formas ERW3.2 y 3.1351, todas fechadas entrelos siglos II-III d. C.
b) La necrópolis de Algezares (Murcia)
En 2008 la excavación deun solar en la C/ Ramón y Cajalnº 30 de Algezares ponía de re-lieve la existencia de una amplianecrópolis caracterizada por dosmomentos de uso, una primerafase de inhumaciones fechada enel siglo I d. C. y una segunda decremación de los siglos II-III d.C.52. En esta última pudierondocumentarse por primera vezen Murcia enterramientos amodo de cupae que hasta la fecha sólo eran conocidos por la epigrafía opor noticias de excavaciones antiguas. La Fase II la componen 7 sepul-turas53, dos de las cuales están formadas por ánforas u otros contenedo-res recubiertos de cal y piedras, que encuentran su paralelo más cercanoen los llamados “túmulos cónicos” de la necrópolis de Barcino54, de lamisma cronología. Esta variedad puede ser algo frecuente y casos de es-tudio bien conocidos como la Corduba del s. II d. C. muestran la enormeriqueza de enterramientos y ritos funerarios que pueden desarrollarse enuna misma zona55. De las 5 restantes dos se conservan en buen estado
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
130
Fig. 10. Sepultura de Isola Sacra con epitafio mol-durado y frontón de ladrillo (CALZA, G.: 1940,Fig. 29).
49 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.: 1989-1990, 147. A nivel numismático sólo se documentancuatro monedas, de las que la más reciente pertenece a época adrianea.
50 BONIFAY, M.: 2004, 159.51 REYNOLDS, P.: 1993, 99-101, Plates 4-5.52 YUS, S.: 2008.53 YUS, S.: 2008, 106-112.54 BELTRÁN DE HEREDIA, J.: 2007, 18, fig. 5 y lám. 20.55 VAQUERIZO, D.: 2002, 156-166.
(Figs. 12 y 13) mientras que las otras tres han perdido la cubierta de obra;a pesar de ello hay argumentos suficientes para considerar cupae structi-les todo el conjunto. Las estructuras se levantan sobre un basamento deesquinas redondeadas en el que descansa el túmulo semicilíndrico. Estánconstruidas por capas de mortero de cal y tierra con relleno de piedras yladrillos, todo ello recubierto por un enlucido. La más completa de todasposee adosada una mensa libatoria de obra (Fig. 14a) similar a las que en-contramos en la necrópolis de Caesarea, entre otros casos (Fig. 14b). Paramantener viva la memoria del difunto se realizaban banquetes funera-
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
131
Fig. 11. Inscripciones susceptibles de pertenecer a cupae structiles halladas en la necró-polis de “la Casa de las Ventanas”, Lorca (Museo Arqueológico Provincial de Murcia)
rios56 en los que le eran ofrecidas liba-ciones y alimentos; a tal propósito latumba disponía de un orificio, formadoen este caso por imbrices, al igual queocurre en Barcelona57. La otra cupa con-servada en su práctica totalidad tambiénposee un infundibulum para la comuni-cación del muerto con el exterior (Fig.14c). Ambas están orientadas en sentidoEste-Oeste y se hallan ligeramente ero-sionadas en su parte superior debido atrabajos agrícolas, un hecho que impo-sibilita conocer si estaban dotadas deepígrafes, pues no se han encontrado. Afin de ser musealizados en un futuro, losmencionados monumentos fueron ex-traídos por el Servicio de Patrimonio dela Comunidad Autónoma quedandopendiente la excavación de las sepulturas que protegían. Las otras trescupae se encontraban orientadas en dirección Norte-Sur y a pesar de sumayor deterioro presentaban algunas características propias de estasconstrucciones como ángulos de acabado redondeado y restos de enlucidoen su exterior. Una de ellas conservaba aún sobre su revestimiento pin-tura a la almagra58, un fenómeno bien documentado en Barcelona, IsolaSacra o Tipasa (Argelia) donde las estructuras eran pintadas de distintoscolores con predominio del rojo59. Sobre esta base y teniendo en cuentala ausencia de inscripciones en otras necrópolis con cupae structiles comoen Tarraco o la uilla de La Barquera (Perafort) situada en sus cercanías,
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
132
Fig. 12. Cupae structiles de Algezares(Murcia) con orificio para ofrendas ymensa libatoria en primer término(Foto: S. Yus)
56 Se ha documentado constancia de los mismos, pues en varios niveles de uso aparecie-ron restos óseos de animales, carbones, un hogar y numerosos fragmentos de reci-pientes cerámicos (YUS, S.: 2008, 111).
57 BELTRÁN DE HEREDIA, J.: 2007, 52-54, fig. 31.58 YUS, S.: 2008, 108.59 BELTRÁN DE HEREDIA, J.: 2007, 23, lám. 24.1-2 y 4; CALZA, G.: 1940, 76; y BARADEZ,J.: 1957.
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
133
Fig. 13. Cupae structiles de Algezares (Foto: S. Yus)
60 LÓPEZ VILAR, J.: 1999-2000, 86.61 Más concretamente en Málaga, Anticaria, Astigi y Singilia Barba (RUIZ OSUNA, A.B.:2009, 307-312).
62 VAQUERIZO, D.: 2007, 394-395, Lám. VI.63 BACCHIELLI, L.: 1986, 306.
se ha planteado que los epitafios pudiesen ser pintados60, una hipótesis enconsonancia además con la modesta capacidad económica que se presu-pone a las clases humildes enterradas de este modo.
La excavación de las cupae de Algezares ha permitido comprendermejor su proceso de construcción (Fig. 15). El primer paso consistía endisponer alrededor del punto donde tenía lugar la cremación del cadáveruna estructura rectangular formada por muros bajos que lo delimitaba(Figs. 16a y 16b). Posteriormente las cenizas y el ajuar — depositado conanterioridad— eran selladas por un nuevo depósito de mortero de cal ypiedras y en una última fase se daba forma al túmulo de obra. En nume-rosos enclaves de la Bética destaca que la bóveda se levantase con ladri-llos61, desarrollando lo que parece un híbrido entre este tipo y la cupastructilis62. Cuando se trataba de inhumaciones el sistema era idéntico,salvo que el cuerpo se protegía con una cubierta de tegulae a capuchina63.
Entre los materiales que se recuperaron de las tumbas64 destaca el cuellode una jarra reductora ERW1.8, típica de la segunda mitad del s. II d. C.-inicios del s. III d. C. que también apareció como ajuar en las necrópolisde Archivel (Caravaca de la Cruz) y Glorieta de San Vicente (Lorca)65 yun sestercio de Volusiano (251-253 d.C.) que ayudan a matizar el mo-mento de uso de la necrópolis (Fig. 16c).
Los hallazgos de cupae structiles en Lorca y Algezares parecen re-frendar la existencia de estos tipos sepulcrales también en Cartagena,
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
134
Fig. 14. a) Detalle de la cupa con mensa libatoria e infundibulum de Algezares (Foto: S.Yus); b) Cupa con mensa libatoria de la necrópolis de Caesarea (Cherchel, Argelia) (LE-VEAU, PH.: 1987, Taf. 54 e); c) Cupa structilis de Algezares con orificio para libaciones.La parte superior se deterioró debido a la acción de los arados modernos (Foto: S. Yus)
64 Cuya publicación detallada está prevista en breve (YUS, S.: en prensa).65 QUEVEDO, A.: en prensa, Fig. 2.
donde la epigrafía permitía in-tuir su presencia, a pesar deque el conocimiento parcial deambas necrópolis todavíaplantea numerosos interro-gantes. En la primera, el áreade enterramiento dista 4 kmde la antigua Eliocroca y aúnestá por definir si pertenece alnúcleo urbano o a una uilla si-tuada en sus cercanías66. En lasegunda se desconoce el hábi-tat al que estaba vinculada. Decualquier forma es evidente surelación con Carthago Noua ylas principales rutas de comunicación en torno a las cuales se situaron, enel caso de Lorca la vía Augusta dirección Cástulo y en el de Algezares lavía ad Complutum (Fig. 1). Debido a su peso político y económico la co-lonia fue la entrada principal para los influjos y modas imperantes en elMediterráneo, como queda patente a través de la extensión de unos há-bitos funerarios comunes en un momento cronológico bien delimitadoentre la segunda mitad del s. II d. C. y la primera del siglo III d.C. Tam-bién, y como más tarde se verá, con los tipos de enterramiento emplea-dos en la necrópolis de San Antón, con claros paralelos en las necrópolisnorteafricanas de Tipasa así como en la hispana de Tarragona67, atesti-guados, aunque más modestos, en la vecina necrópolis de La Molineta(Puerto de Mazarrón).
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
135
Fig. 15. Vista general de la Fase II de la necró-polis de Algezares donde se aprecian 4 de las 5cupae structiles una vez excavadas en su diversogrado de conservación. Obsérvese la distintaorientación de unas y otras
66 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A.: 1989-1990, 151-153.67 SAN MARTÍN, P., y PALOL, P. de: 1972, 454-458.
IIVV.. CCoonncclluussiioonneess
El estudio sobre las cupae en Carthago Noua ha permitido descartarcomo tal una inscripción de mediados del s. I a. C. que siempre había le-vantado serias dudas en cuanto a su interpretación y que hasta el mo-mento era la única documentada en la ciudad. Al mismo tiempo se haplanteado la existencia de cupae structiles a través del análisis de algunosepígrafes conocidos fechados entre los siglos II y III d. C. con ciertas ca-racterísticas comunes: paleografía, sencillez del texto, adprecatio a losDioses Manes, medidas de la lápida (especialmente grosor), condiciónsocial de los difuntos... La confrontación con otros epitafios de la necró-polis lorquina de “la Casa de las Ventanas” para la que además se con-servaba una noticia con la descripción de las sepulturas parecíacorroborar la hipótesis de partida. En cualquier caso esta ha quedadoconfirmada tras el hallazgo de 5 cupae structiles en la necrópolis de Al-gezares, algunas de las cuales han podido además ser excavadas con me-todología arqueológica. La constatación de unos usos funerarios comunespara un mismo momento cronológico afianza así la relación entreEliocroca y Algezares —una ciudad y un supuesto núcleo rural, ambos delinterior— con Carthago Noua, eje vertebrador del territorio.
A pesar de los nuevos datos cabe destacar la ausencia de estas es-tructuras sepulcrales en el Sureste, especialmente en el territorio valen-ciano68. Las cupae structiles hispanas parecen tener una distribuciónmayoritariamente costera y de carácter mediterráneo; entre los distintoshallazgos de Itálica, Málaga y los conuentus de Córdoba y Astigi con susestructuras de ladrillo, la mencionada área de Cartagena o Tarragona, lanecrópolis de Barcelona continúa siendo el conjunto más destacado. Laaceptación de un origen norteafricano —no tratada en esta sede— po-dría ayudar a entender una vinculación con dichas provincias constatadaa través de unos intercambios comerciales especialmente intensos a par-tir del siglo II d. C. En definitiva, sólo nuevas excavaciones permitiráncompletar y comprender la difusión de estas peculiares estructuras y loshábitos funerarios hispanos entre el Alto y el Bajoimperio.
LLaass ccuuppaaee hhiissppaannaass:: oorriiggeenn,, ddiiffuussiióónn,, uussoo,, ttiippoollooggííaa
136
68 Sólo en el sur del País Valenciano y en un momento más avanzado (s. III-IV d.C.) pa-recen documentarse estructuras tumulares (GONZÁLEZ VILLAESCUSA, R.: 2001, 113-114).
Las cupae del Sureste peninsular: Carthago Noua y su territorio
137
Fig. 16. a) Cupa de Algezares sin cubierta antes de su excavación con un depósito cons-tructivo que sellaba las cenizas y el ajuar (Foto: S. Yus); b) Sección de cupa structilis dela necrópolis de Tipasa (Argelia) donde se aprecia con claridad el proceso constructivo(BACCHIELLI, L.: 1986, Fig. 1; de Bouchenaki); c) Sestercio del emperador Volusiano, 251-253 d.C., hallado en la cupa de esta misma figura (Foto: S. Yus)