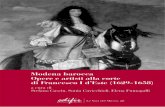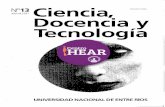"Pusílipo" (1629): la "palabra personalizada" de Cristóbal Suárez de Figueroa
Transcript of "Pusílipo" (1629): la "palabra personalizada" de Cristóbal Suárez de Figueroa
MATERIA HISPÁNICAdiretta da Encarnación Sánchez García
VOL. II
La collana Materia hispánica è dedicata all’indagine dei rapporti linguistici,letterari, artistici e culturali fra il Regno di Napoli e la Corona di Spagna du-rante l’Età Moderna, con particolare attenzione ai Secoli d’Oro (sec. XVI eXVII). Accoglie monografie e miscellanee che analizzano le forme dei mutuiinflussi così come le modalità degli intercambi tra Napoli, la Spagna e altreentità italiane europee e americane coeve. Propone, inoltre, edizioni di testimanoscritti e a stampa d’interesse ispanico e di origine napoletana, uno dei ri-sultati più preziosi dell’incontro plurisecolare tra Napoli e la Spagna.
COMITATO SCIENTIFICO
Pierre Civil, Université Sorbonne Nouvelle - Paris IIIAntonio Ernesto Denunzio, Intesa Sanpaolo, Gallerie di Palazzo Zevallos Stigliano
Mauro Giancaspro, Biblioteca Nazionale di NapoliPablo Jauralde, Universidad Autónoma de Madrid
Rita Librandi, Università degli Studi di Napoli L’OrientaleMaría Luisa López-Vidriero, Biblioteca Real de EspañaMaria Gabriella Mansi, Biblioteca Nazionale di Napoli
Giuseppe Mazzocchi, Università di PaviaGiovanni Muto, Università di Napoli Federico IIMaria Rascaglia, Biblioteca Nazionale di Napoli
Carmen Sanz Ayán, Universidad Complutense de Madrid e Real Academia de la Historia
LINGUA SPAGNOLA E CULTURA ISPANICA A NAPOLI
FRA RINASCIMENTO E BAROCCO
Testimonianze a stampa
DIRETTO DAENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍA
tullio pironti editore
Questo libro si pubblica nell’ambito del PRIN 2008 Editoria e cultura in lingua spagnolae d’interesse ispanico nei Regni di Napoli e di Sicilia fra Rinascimento e Barocco (1503-1707):Catalogazione e approssimazione critica. Protocollo 200827ZT4H. Con i fondi delle unità Uni-versità di Napoli “L’Orientale” e Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”.
L’indice dei nomi è stato realizzato da Emanuela D’Agostino, Marco Federici e LauraRodríguez Fernández.
ISBN 978-88-7937-635-8
© 2013 Casa Editrice Tullio Pironti srl Palazzo Bagnara, Piazza Dante, 89 80135 Napoli
Sito web: www.tulliopironti.it E-mail: [email protected]
Prima edizione: settembre 2013
Università degli Studi di NapoliL’Orientale
Facoltà di Lettere
INDICE
PROLOGO IX
ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍASobre la princeps de la Propalladia (Nápoles, Ioan Pasqueto de Sallo, 1517): los mecenas (Fernando D’Ávalos, Vittoria y Fabrizio Colonna, Belisario Acquaviva) y la epístola latina de Mesinerius I. Barberius 1
TOBIA R. TOSCANOQuomodo sedet sola civitas plena populo, facta est quasi vidua: Carlo V nell’editoria napoletana di primo Cinquecento tra elezione all’Impero e rivolta del 1547 35
MARCO FEDERICICorsari del Mediterraneo e viceré d’Italia:la Historia de la guerra y presa de Africa di Pedro de Salazar (Napoli, Mattia Cancer, 1552) 63
VINCENZO BONIIl territorio napoletano nella cartografia scientifica tra metà Cinquecento e inizi del Settecento 83
MARCO SANTOROEditoria e Spagna a Napoli nel Seicento 103
GIUSEPPE MAZZOCCHILe relazioni su fatti napoletani stampate a Milano nel XVII secolo 119
MARIA D’AGOSTINOLa Cerviz de Atlante.El conde de Lemos en la poesía de Bartolomé Leonardo de Argensola 137
VII
PIERRE CIVILLa Inmaculada Concepción entre España y Nápoles: textos e imágenes del siglo XVII 155
ELENA GALLEGO - FRANCISCA MOYALas traducciones de textos del Anacreon de Quevedo exclusivas del manuscrito de Nápoles 181
FLAVIA GHERARDIPusílipo (1629): la «palabra personalizada» de Cristóbal Suárez de Figueroa 201
LAURA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZLa erupción del Vesubio de 1631 en la imprenta napolitana en lengua castellana: Los incendios de la montaña de Soma (Nápoles, Egidio Longo, 1632) 223
ENCARNACIÓN SÁNCHEZ GARCÍAEcos gongorinos en la Nápoles del III Duque de Alcalá: el Epitalamio de Salcedo Coronel en honor de María Enríquez de Ribera y Luis de Aragón y Moncada 241
ROBERTO MONDOLAI martiri di Otranto nel secolo XVII: la Historia di Francisco de Araujo (Napoli, Egidio Longo, 1631) 273
MERCEDES BLANCOLa ley con fuego escrita: acerca del Macabeo de Miguel de Silveira 293
ELENA PAPAGNA… Perdonando mi mal cortada pluma. Le opere in lingua spagnola di Antonio Pérez Navarrete 355
MARIA FRANCESCA STAMULIImagines agentes. La natura paratestuale dei frontespizi architettonici nelle edizioni napoletane in lingua spagnola del Viceregno 385
ANDREA BALDISSERALa España defendida de Cristóbal Suárez de Figueroa (Nápoles, 1644) 405
MARIA GABRIELLA MANSI… Nelle stampe eternizzate. Feste e descrizioni di feste nella Napoli del Viceregno 423
INDICE DEI NOMI 471
Indice
VIII
PUSÍLIPO !1629": LA #PALABRA PERSONALIZADA$ DE CRISTÓBAL SUÁREZ DE FIGUEROA
FLAVIA GHERARDI
«giova più al letterato un’hora ch’egli dispensi nel discorrere con i suoi eguali,ch’un giorno di studio in solitudine»
(Stefano Guazzo, La civil conversazione)
Ma mentre il Duca d’Alba con universal soddisfazione e applauso amministrava il Re-gno, avendo finiti appena sei anni del suo governo, gli pervenne l’avviso che il Ducad’Alcalá gli era stato dalla corte destinato per successore: di che molto contristossene; econ tutto che non potesse sfuggir la partita, procurò non di meno con varii modi diffe-rirla; tanto che l’Alcalá, partito dalla corte e giunto a Barcellona, aspettando la comoditàdelle galee per imbarcarsi, e queste mai non giungendo, fu costretto, dopo aversi per suosostentamento in sì lunga dimora impegnati gli argenti che seco portava per suo servigio,d’imbarcarsi sopra le Galee di Malta, che inaspettatamente lo condussero a vista di Na-poli. Giunse l’Alcalà a 26 del mese di luglio dell’anno 1629, e smontato alla Riviera diPosillipo, fu alloggiato dal Principe di Cariati nel Palagio di Trajetto, dove colla Duchessasua Moglie, col Marchese di Tariffa suo primogenito, a con tutta la famiglia fu magnifi-camente trattato […] Ed intanto l’Alcalá si tratteneva in divotioni ed in esercitare operedi pietà in Posillipo. Finalmente partì il Duca d’Alba a 16 di Agosto, lasciando di sé a’napoletani un grandissimo desiderio per la sua giustizia, bontà e prudenza civile, siccomelo dimostrano ancora le sue leggi, che ci lasciò, tutte savie e prudenti […] Questo nuovoDuca d’Alcalá, che venne al governo del Regno, poté mal imitare i vestigi dell’altro Ducad’Alcalà suo Maggiore, per la corruzione in cui erano ridotte le cose del Regno. Qualun-que più esperto e savio ministro, era per confondersi nei tanti disordini e calamitá. Nonvi erano nel Regno guerre, ma quelle di Lombardia cagionavano a noi mali peggiori, chese ardessero nelle viscere di quello. I Turchi non tralasciavano le loro scorrerie nelle nostremarine, né vi era chi potesse loro opporsi, perché divertite le nostre forze altrove, eranoassai deboli e scarse le difese. Gli sbanditi per l’istessa cagione non lasciavano d’infestar
201
le campagne e le pubbliche strade, e talora anche le terre murate. I terremoti ed i nuovitimori di peste, e le altre sciagure posero tutto in costernazioni e disordini. Da chi doveasperarsi conforto, si riceveva maggior tracollo. Il re posto in mano del favorito, nientecurava di noi…
Así es como Pietro Giannone describe, en su Dell’Istoria civile del Regnodi Napoli1, la llegada y accidentada incorporación al cargo de Virrey de Nápo-les de don Fernando Afán de Ribera y Enríquez, Tercer Duque de Alcalá2, su-cesor de Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont de Navarra, duque de Alba ygobernador del virreino durante los años 1622-1629.
Dos razones justifican nuestra elección del pasaje. La primera se debe aque la misma circunstancia histórica da pie a una prodigiosa mise en abyme, laque abre la obra de Cristóbal Suárez de Figueroa, Pusílipo. Ratos de conversa-ción en los que dura el paseo, publicada en Nápoles en 1629, por los tipos deLazzaro Scoriggio3, una miscelánea dialogada en la que cuatro interlocutores,reunidos en Posillipo, el ameno promontorio que se extiende en el oeste de labahía de Nápoles, asisten a y observan desde lo alto la siguiente escena4:
LAUREANO: «Notad la gravedad y armonía con que se viene acercando aquel digno compe-tidor del Veneciano Bucentoro. ¡Qué dorado, qué hermoso, qué ostentativo! ¡Cuántas tre-molan en él flámulas y gallardetes! Bien merece el obsequio y aplauso que le hacen todos.FLORINDO: «¿Qué mucho, si es del que en el Reino ocupa el más eminente puesto, delque tiene sobre todo casi absoluta potestad? Rey, si bien por tiempo limitado, con igualespreeminencias, y prerrogativas. A distancia ha ya llegado, favoreciendo la fuente, que confacilidad podemos dar atención a los acentos de aquella voz…»5
La que acabamos de definir una prodigiosa mise en abyme no sólo generael desdoblamiento en virtud del cual se ve reflejada dentro de la obra la propiacircunstancia (externa) de su redacción, sino que desencadena una serie muyarticulada de efectos metatextuales. En primer lugar, el de desgajar y proyectaren primer plano la materia de la comunicación («ciencia de príncipes y de re-yes») y, en segundo lugar, su dispositio:
Sin pensar hemos entrado en la Política: y supuesto que el primer objeto, fue a nuestrosojos la primera, y más digna persona del Reino: será asimismo acertado, concederle ennuestro razonamiento el lugar primero […] Propóngase pues, en esta Sesión primera, lamás superior dotrina; célebre por muchos respetos, mas sobre todos, por ser ciencia deReyes y Príncipes6.
Flavia Gherardi
202
Y por si fuera poco, esta dinámica autoescóptica del texto resulta reforzadapor una concienzuda explicitación de su género:
FLORINDO: Los otros tres puntos que os quedan, se interpolarán en otras tantas siestas,en cada una el suyo, que con tan exquisitas Misceláneas, serán más gustosas las tardes7.
En cooperación con todo esto – es la segunda razón de nuestra eleccióninicial –, la aparición en la Istoria de Giannone de la expresión «poté mal imi-tare i vestigi» constituye un importante anclaje para nuestro discurso posterior,puesto que precisamente imitar unos vestigios, y cómo hacerlo, es cuestión enel texto, según se aprende de la intervención de Rosardo, el dialogante sabio yexperto, resultando de ahí una relación de reflejo incluso entre historia real (lacrónica) y ficción literaria:
no admitiendo contradicción, deberse anteponer la imitación a la lección, como se sueleun vivo a un muerto: he deliberado (y pienso, con judicioso dictamen) representaros enlo que fuere proponiendo este discurso, los medios que eligió aquel gloriosísimo Príncipe(dignamente perpetuo dechado de los que le van sucediendo) en el empeño difícil de go-bernar este rico y dilatado Reino. A fin, de que así como Dios había formado a Don Pe-rafán según la mejor Idea, para semejante ocupación; quien hoy le rige, como sangre suyatan próxima, se forme a sí según la Idea del mismo famosísimo Duque. No hay duda si-no que, imitándole, y trasformándose todo en él, será por consentimiento general llamadopadre de la patria…8
Es evidente que la dilatada autopresentación hospedada en el marco dia-logal de la obra está especificando que de «tan exquisitas Misceláneas» hay quedesgajar un contenido principal; éste no corresponde a otra cosa sino a la ne-cesidad-voluntad de tejer un speculum principum, en su forma moderna de ins-titutio principis, un discurso doctrinal – de raigambre aristotélica con interfe-rencias de platonismo, como se acaba de ver – basado en el retrato del príncipeideal, cuyas virtudes y acciones deberán inspirar, por vía imitativa, la actividadposterior de un destinatario, del cual se espera no sólo que se convierta en otroél (esa «mejor Idea»), sino en «todo él».
Además, se nos aclara que precisamente «desta imitación», verdaderoprincipio performador, desciende el criterio de autorregulación de la materiaantes señalado, criterio que hace sistema con la pareja función desarrollada porel patrón dialógico, escogido precisamente con el objetivo de “tamizar” el ricofollaje misceláneo:
Pusílipo !1629": la #palabra personalizada$ de Cristóbal Suárez de Figueroa
203
En cuatro puntos, a mi ver los más esenciales de la administración, se ceñirá la mayorimportancia desta imitación; abrazando de camino las circunstancias que se derivan decualquiera dellos: Gobierno (démosle título de Popular por la muchedumbre); Justicia,dispuesta en sus dos especies, distributiva y conmutativa; Estado y Milicia9.
A mayor abundamiento, a lo largo de todo el texto aparecen disemina-das las aristas complementarias del motivo: «Poseer dotrina y no usarla es lomismo que una fuente que sin recibir beneficio, quita la sed a quien llega»,mantiene Laureano, mientras sentencia Florindo: «Para la consumada per-feción de todo lo bueno, es importantísima la imitación»10, con el remate deRosardo, referido al arte del lenguaje: «Todos esos maestrazos se deben imi-tar con toda diligencia», «Antes sin la imitación serán los aciertos difíciles»,y, en un verso compuesto por él mismo, «imita siempre el sabio los mejo-res»11. En fin, lejos de asistir a una desenfadada charla doctrinal, el destina-tario que idealmente acompaña a estos dialogantes en los «ratos de conver-sación en los que dura el paseo» se ve sometido a una verdadera coacción ala imitación. Huelga subrayar, de puro evidente, que esta larga y exaltadapragmatografía descansa en el principio de la superioridad de la experienciafrente a la lección, merced a su mayor capacidad de lograr los efectos de per-suasión y exhortación perseguidos. Asimismo, no podemos hacer menos deseñalar el rincaro que opera el texto con respecto a la imitatio principum, ala hora de reiterar más veces la idea de la transustanciación de la persona delvirrey («trasformándose todo en él») en el antepasado, un encarecimientoenfocado a conseguir la definitiva reductio ad unum de algo que, si se que-dara en una simple relación de especularidad entre dos entidades distintas,no llegaría a esa perfecta y literal ‘identidad’, dejando de hecho trazas visiblesde ‘alteridad’. Efectivamente, la idea aparece en todos los puntos ‘fuertes’ dela obra, a partir del espacio umbral del texto, el soneto proemial dedicado aFernando, en cuyo versos finales se lee:
mas ¿qué no hará tu generosa manosi en todo imita a su glorioso tío,de toda ley, de todo acierto norma?12
Antes de ahondar un poco en las funciones de este poderoso dispositivoproyectivo-identificativo de la obra, quizás sea hora de aclarar algo más acercade los referentes implicados en su engranaje.
Flavia Gherardi
204
Hay que señalar, pues, que el dedicatario del Pusílipo, Fernando Afán deRibera, tercer Duque de Alcalá, es también el destinatario de la misma13, pues-to que es él referente directo del mensaje elaborado con la contribución de loscuatro personajes dialogantes, especialmente el del Magister, el anciano Ro-sardo, que es experto en la materia y, conforme a una característica del género,portavoz directo y proyección del autor de la obra. De hecho, en tanto fabri-cador de una modalidad específica del “espejo de príncipes”14 Rosardo elaboraun largo panegírico de un antepasado de Fernando Afán, predecesor suyo,muchos lustros antes, en el cargo virreinal, «aquel esclarecido Príncipe; aqueljamás bastantemente alabado de inumerables lenguas y plumas, don Perafánde Ribera, el Máximo, Duque de Alcalá», tío-abuelo del actual15.
Acabamos de enfocar, pues, una primera serie de elementos (imitación,espejo, transformación) que constituyen el entramado esencial de la obra yque están simbolizados por la relación linear modelo-copia (vivo-muerto…nunca es cualitativamente paritaria la relación de “reproducción”). Pero hayque desentrañar ahora una segunda serie de indicios, menos patente, que nospermitirá a lo largo de estas líneas desvelar la teleología profunda de la amena«conversación» pusilipina. Así pues, hay que señalar que la de los dos doblesno es la única vida implicada en el proceso de construcción del mensaje. Nues-tro segundo eje, de hecho, está representado por las funciones “intradiscursi-vas” desarrolladas por el propio autor, Cristóbal Suárez de Figueroa, en coo-peración y coordenación con las otras dos entidades.
Pero con una necesaria premisa: como se sabe, tanto la alabanza enfocadaa la instrucción del príncipe como el fundamento formal escogido para la ma-teria – el diálogo – están abiertos, por su estatuto y tradición, a la penetraciónde elementos de autobiografismo relacionados con el autor, lo cual consienteenhebrar el discurso con su vertiente extratextual: la ‘historia’. De hecho, sa-bemos que el género del Speculum cuenta también con su versión ‘débil’, porser la menos ambiciosa entre sus tipologías, no respondiendo a un exclusivopropósito pedagogista, de didactismo o de suministración moral de una doc-trina: es la que se da cuando el autor del discurso es un forajido, temporal-mente marginado de la corte y del poder, quien se ve obligado a redactar muyde prisa la obra, siendo apremiado por situaciones contingentes por las que seespera y busca solución. Estas “urgencias” de alguna manera terminan refleja-das en el texto, ya sea por medio de referencias directas a episodios personaleso a la actualidad histórica del momento, o bien por medio de datos más for-
Pusílipo !1629": la #palabra personalizada$ de Cristóbal Suárez de Figueroa
205
males correspondientes, por ejemplo, a la manera de gestionar la exposición,de proporcionar la información etc. Asimismo, también será posible rastrearunas pautas de autobiografismo en un tipo de Regimiento de príncipes cuya ex-posición sea más desenfadada y pausada, por ejemplo en las teorías e ideas per-sonales que el autor se preocupará de reivindicar como suyas y no simplemen-te reçues. Es otra manera de proyectarse en el texto.
Por otra parte, también el Diálogo – cuyo parentesco con el tratado doc-trinal estriba en lazos sobre todo retóricos: combinación de genus deliberati-vum con el epidíctico – comparte el ingrediente del autobiografismo, a partirdel señalado recurso del autor disfrazado de uno de sus dialogantes (rasgo pre-sente desde los orígenes clásicos del género: «ponerse a sí mismo en escena asu-miendo el magisterio, como hizo Aristóteles»16). La incidencia del yo y susmúltiples identidades aumenta a medida que, ya en plena modernidad, se vacomplicando la relación entre el individuo y su propia subjetividad, en virtudde esa «fascinación que advierte el hombre del XVII al verse reflejado, esto es,desdoblado»17 (piénsese en el Tasso-Forestiero napolitano, o en Torquemada– que estrena en España la fórmula combinatoria miscelánea-diálogo – refle-jado en los recuerdos autobiográficos de su Antonio, o también en el trasuntoliterario del propio Figueroa en El Pasajero, o también en la autorecreación deAgustín de Rojas en su Viaje entretenido etc.), hasta convertirse en principiodirigista, basado en el control estricto que quiere ejercer el autor en la desco-dificación del mensaje. Un mecanismo que puede dar lugar a dos salidas dis-tintas: una, digamos que más alta, sublime, que es la que desemboca en el re-finadísimo mecanismo de construcción de sí mismo por medio de la páginaescrita (el filtro ensayista del modelo Montaigne, por ejemplo, de acuerdo conlo apuntado por Rallo Gruss18); la otra, ajena a la dinámica del «retour sur soi»(Molino) y a la necesidad-placer de conocerse autorretratándose, lleva desgra-ciadamente al callejón de una oprimente autorreferencialidad. Así que haycuotas de esta “personalización” del discurso doctrinal que se deben al papeldel autor en tanto mediador de saber19; pero también hay razones de carácterfuncional, relacionadas con la necesidad de que el diálogo, en tanto que actocomunicativo, cumpla con sus efectos pragmáticos, puesto que:
la estampa de un personaje que habla desde su experiencia, su referencia personal y suresponsabilidad, con sus gestos, sus afectos, sus conflictos, hace por principio un razo-namiento más convincente y más inteligible, y desde luego más inmediato que el monó-logo tratadístico, por dúctil que éste pueda llegar a ser en manos expertas, pues además
Flavia Gherardi
206
incluye por representación al lector en ese proceso argumentativo. Esa palabra persona-lizada que permite la argumentación dialógica dramatiza el intercambio de opiniones yla adhesión de los interlocutores…20.
Se comprenderá ahora cuán necesaria se hacía esta digresión – o premisa,según la presentamos –, acerca del autobiografismo como constituyente natu-ral de la gramática de los dos patrones de la obra (miroir y diálogo), antes deahondar en la segunda serie de elementos críticos, cuyo eje corresponde al con-dicionante peso del autor en la economía y equilibrio del discurso. Explore-mos pues esta coordenada constituida por el dispositivo “personalizador” queperforma el Pusílipo para luego, finalmente, intersecarla con la primera (la re-lación de especularidad entre Fernando Afán y su antepasado).
Sabido es que los avatares existenciales de Cristóbal Suárez de Figueroadurante el bienio 1627-29 fueron especialmente complicados, debido a quese vio inesperadamente destituido del cargo de Auditor que ejercía en la RegiaUdienza de Calabria. La causa del desmedro estriba en un episodio de desaca-to a la autoridad eclesiástica, ocurrido en 1627, siendo todavía virrey el Duquede Alba, quien ordenó a Figueroa que interviniese en un conflictivo asunto tri-butario con el Santo Oficio; él cumplió con la orden rescatando ilegalmentede la prisión eclesiástica, en Nicotera, a un funcionario del gobierno que habíarecaudado con la fuerza unos impuestos,
y casi por espacio de dos años se hicieron repetidos esfuerzos para obligarle a presentarseante el tribunal de Roma. Se le dieron seguridades de que la Inquisición procedería contoda benignidad […] Sin embargo, el Virrey creyó que su autoridad había sido menos-preciada […] y en abril de 1629 prohibió a Figueroa salir de Nápoles sin su permiso. Re-solvió hacer del asunto Figueroa un ensayo para decidir cuál de las dos jurisdicciones, lareal o la eclesiástica, era superior en Nápoles […] Durante todo el año de1629, las auto-ridades de la Inquisición se esforzaron por atraer a Figueroa a su tribunal, pero sin resul-tado. En agosto del mismo año, el duque de Alba fue sustituido en el virreinato por elduque de Alcalá, que abrazó la causa de Figueroa con tanto celo como su antecesor. Fi-gueroa procuró por todos los medios conseguir el favor del nuevo Virrey21.
Por todos los medios, no, sino por el nuestro, el Pusílipo, merced a su ex-tendida captatio benevolentiae. El interés por la estrategia ‘dirigista’ que caracte-riza la exposición nos lleva a hacer hincapié en pasajes como, por ejemplo, elsiguiente en el que, cuando, al reanudar Rosardo la «plática» acerca de la Justi-cia, llega a ilustrar el importante cargo de los Auditores en los tribunales de las
Pusílipo !1629": la #palabra personalizada$ de Cristóbal Suárez de Figueroa
207
Provincias (doce eran las que formaban el territorio virreinal), se nota que elalocutor va restringiendo progresivamente la perspectiva del discurso con tal deenfocarlo al caso coincidente exactamente con la condicion del autor y «a que[evidentemente] conviene estar atentísimo». Así “instruye” al príncipe, siempresegún el módulo relata refero, acerca de los conflictos entre los Présides:
Dos a dos escaramuzan con notable tesón, viniendo tal vez a las manos. Cuando no, pa-ran en despachar correos a Nápoles, con quejas, y avisos al Virrey; mostrándose todos ensus cartas celosísimos del servicio del Rey, del cumplimiento de la Justicia, y bien públi-co; siempre con descrédito de los competidores. A que conviene estar atentísimo, y sobresí, dando a todos oído, mas no crédito; sin dejarse vencer de primeras informaciones, nien virtud dellas venir a género de acto irretractable, o violenta determinación: y a la re-putación ajena perjudicial; pues el último ha de ser el castigo; ni para darle, falta lugarcuando justificado. Demás, que no hay ley que permita deje de decir alguno su razón,antes de ser condenado. ¡Gran dolor, que tengan próspero fin malicias eslabonadas! ElDuque, reconocida la tiránica ignorancia y deslumbramiento irracional de quien lo con-trario profesaba; informado de tales desórdenes […] envió despachos a las Audienciaspara que en lo difinitivo se ejecutase lo por más votos ordenado, según disposición dederecho, sin réplica, o contradición22.
Y que el tema es de absoluto primor, hasta merecer una alza, lo demuestrala réplica, por una vez no irreverente23, del joven Laureano: «No me ha desa -gradado el tirón, y le he escuchado como un muerto».
En otro pasaje, en el que se indica claramente cuál es la postura ideológicadel autor frente al problema representado por el conflicto entre jurisdicciónseglar y eclesiástica en materia de fiscalía, se manifiesta más paladinamente estadinámica especular, complemento y prolongación de la mise en abyme inicial:
Y pues se compone el pueblo de eclesiásticos y seglares; los Prelados, de los primeros, de-ben ser tenidos en suma veneración; sin que en lo justo padezca detrimento su autoridad.Quiso el Duque al paso que los honraba, confiriesen con límite en sus diócesis órdenessacras, en conformidad de lo que ordena el Concilio Tridentino. Porque la multitud delos que se quedaban siempre en las primeras, o con título de clérigos salvajes, o conjuga-dos (contra el tenor del Canon) no menorasen la jurisdicción Real, cuanto a pagamentosFiscales: con que también cesaban otras casi infinitas donaciones fraudulentas, encami-nadas a la exempción de pechos y tributos […] En los crímenes y excesos cometidos porlos tales, ordenaba (y su mandato sólo tenía por réplica la obediencia) se remitiesen losdelincuentes, bien examinados los recados de su inmunidad, al Pontífice mismo, hacién-dolos llevar las más veces hasta Roma; donde recibían castigo: causa de vivir todos alerta,cuanto a proceder justificadamente24.
Flavia Gherardi
208
El autor se apoya en estos pasajes en una doble cobertura: por un lado, lagarantía de una serena acogida de estos discursos y preceptos que le provienede la ‘gramática’ del género, puesto que en la literatura de espejos la materiajurídica siempre tiene una preminencia absoluta, especialmente, además, enun espacio cultural como el del virreino napolitano en que con más fuerza queen otras partes se percibía la necesidad de teorizar acerca de estos temas (sobretodo en virtud del incómodo ‘vecino’, Roma, y de las tensiones existentes conlas élites locales) y donde, por consiguiente, se hizo muy estrecho el vínculoentre literatura y poder, proliferando las obras de este cariz25; por otro lado, lacobertura del mecanismo proyectivo, que esta vez no sólo envuelve al dialo-gante mediador de la información sino también al propio laudandus protago-nista del discurso, en tanto titular de las conductas propugnadas, en virtud delo que vamos a aclarar poco más adelante.
Así pues, el resultado en el orden discursivo es el de una articulación de laexposición, lingüística y retórica, distribuida en tres niveles. Y no podía ser deotra manera si, como se ha visto, el éxito del mensaje depende de la capacidaddel emisor de mantener cohesionados en un espacio único – el de la descodi-ficación actualizante del receptor – referentes procedentes de realidades dis-tantes más de setenta años los unos de los otros26. El texto es el resultado delengarce de estos tres niveles: el lógico-semántico, en el que el tipo de razona-miento que se requiere al receptor es de tipo analógico, puesto que él tiene queindividuar las correspondencias entre lo expuesto y la situación actual; en elgramatical lo que se determina es la parábola verbal reiterada con el pasajecontinuo del pasado al presente al futuro, mientras que en el nivel retórico seasiste a la comistión, a ratos enajenadora, del modus descriptivo-narrativo27
(siempre moviendo del ‘universal’ al ‘particular’ o al revés: «[U] Débese, aun-que el amor se disimule, amar tiernamente a sus conterráneos, echando siem-pre mano dellos en primer lugar para las facciones de mayor importancia. [P]El Duque los ocupaba en los grados más dignos…»), con el persuasivo («tér-mino, de que en toda ocasión se valió el Duque»), y el exhortativo, correspon-diendo a menudo a una invocación. La fusión de estos recursos hace que a me-nudo se alcance, en pocos giros sintácticos, un climax, dejando así demostradocómo la materia está fuertemente supeditada a la pragmática del discurso (sepersigue el «hace hacer», nos recuerda Ana Vian, y no «el hacer creer»): porejemplo, se ve realizar al alocutor una rápida progresión sintáctico-verbal, queva de la yuxtaposición paratáctica de proposiciones copulativas (activas y pa-
209
Pusílipo !1629": la #palabra personalizada$ de Cristóbal Suárez de Figueroa
sivas) al pasado: «El Duque oía a todos […] Fue siempre en el óido y vista re-verenciable […] Eran todas sus reglas experimentadas […] descubría gran su-jeción al cuidado […] Tenía reducida la suma total […] Agradábale mucho sesindicasen los ministros […] Regíase tan dichosa y tan justamente» etc., haciafórmulas deliberativas al tiempo presente: «Tal, sienten todos, así le veneran,no será alabanza lisonja, ni la verdad dejará de ser dotrina», hasta llegar al pa-roxismo introducido por el apóstrofe directa: «¡Oh felicísimo Príncipe, eternomonumento levantara mi piedad a tu memoria, si tanto pudiere mi pluma!»;eslabón necesario, este último, para pasar a la exhortación contenida en la ora-ción de especificación:
Demás, que tan grande y luciente espejo de armar Virreyes, como por instantes vamosponiendo a los ojos, donde se vee político y moral, soberano y religioso, humano y divi-no, no ha de permitir falte pieza a la imagen generosa del sucesor, que en él se mira ycompone hoy tan dulcemente, pues con tal guía verá ilustrado su entendimiento, encen-dida su voluntad, y dirigidas sus acciones28.
Se hace ahora evidente la implicación extraverbal de esta estrategia: vin-cular la acción del Duque Fernando a la del predecesor, hasta el punto de ne-garle autonomía, libertad de acción y, hasta diríamos, de juicio: «con tal guíaverá ilustrado su entendimiento, encendida su voluntad, y dirigidas sus accio-nes». La relación de especularidad se ha vuelto relación de dependencia, pues-to que el sujeto Fernando no puede contar con una identidad exclusiva, sinoque necesita al otro, el espejo, para reconocerse a sí mismo: «se mira y se com-pone», al mismo tiempo que, en realidad, se hace otro. Es una operación ten-denciosa la que realiza el diálogo figueroano: anular la dualidad sobre la basede una buscada, fabricada ad hoc, homología de seres y comportamientos.
Y es inevitable que el procedimiento se intensifique a medida que va ago-tándose la «plática». Antes de analizar los efectos últimos de esta teleología delespejo, merece la pena hacer hincapié en el segmento final de la obra, consti-tuido por una secuencia parcial de un basilikòs lógos29, el tópico discurso enalabanza del Príncipe. Del laudandus se ofrecen en secuencia la etopeya (indi-cándose en la inteligencia, prudencia, providencia, destreza, madurez, cons-tancia etc. los rasgos naturales de su carácter); la tradicional pragmatografía(las acciones); la Educación (atendió a la Música, Historia, Geografía, escritosde Estado etc.), hasta condensar su excelencia en la hipérbole encerrada en losdos extremos de una metáfora espacial «Alcanzó-nada declinó»:
Flavia Gherardi
210
Alcanzó últimamente, aquel Heroico y Máximo; aquel Gobernador sin segundo, luzgrande en la condición de la cosas humanas y en él (¡circunstancia prodigiosa!) con haberllegado todo a su perfeción; nada declinó más
con el remate final – otra constante temática del discurso laudatorio – consti-tuido por la aplicación de la simbología solar a la persona del Príncipe:
ROSARDO: sólo el siglo que por su gran dicha gozó del Duque, llegó por él, a lo sumo detoda perfeción en el gobierno y milicia. Mas con el eclipse de aquel Sol, con la falta deaquella vida, quedó también todo valor eclipsado
SILVERIO: ¡Oh felicísimos vivientes los de aquel siglo, que de tantos bienes fueron mere-cedores, por la benigna influencia de aquel resplandeciente Sol, de quien fue OrienteIberia!30
Todo está listo, pues, para que se lleve al cabo la ansiada “transformación”(contando con el aval biológico de la ‘coherencia de la sangre’), y Rosardo cie-rre el tetrálogo ciñendo el dentro (la ficción textual) con el fuera (la acción es-perada de don Fernando), ésto es, dirigiendo su intervención directa a:
Vuestra Excelencia, Señor, como tan gran Príncipe, siga en todo la idea de tan grandetío, su generoso predecesor. Como copia de su corazón, júzguese está obrando uno enotro. En todo le represente, como su imagen; a cuyo ánimo, corporal y espiritualmenteparezca se han transfundido sus virtudes, proprias por la coherencia de sangre, y repre-sentación de su persona en sus Estados […] Tiempo pasado es aquél, mas digno de serespejo del presente. Consista la variación en el período de los años, no en el de las ínclitasacciones31.
La digresión estilística nos ha llevado a desentrañar en detalle la línea di-recta Perafán-Fernando (original-copia, imagen-reflejo). Sin embargo, el lectorrecordará que más arriba anticipamos que la individuación de los indicios dela ‘presencia’ (más bien, del peso) del autor, con sus instancias personales entérminos de condicionamiento-dirección del discurso, le hacía de alguna ma-nera participar en el esquema de relaciones que rige la obra, con la consecuen-cia de que la línea que unía las dos figuras implicadas en la dinámica de refle-jamiento resulte de hecho extendida a su persona, dando lugar a un triángulosimbólico, del que falta por aclarar el enlace que corre en la línea que une elvértice don Perafán con el que ocupa el autor.
Pusílipo !1629": la #palabra personalizada$ de Cristóbal Suárez de Figueroa
211
Flavia Gherardi
212
Bien mirado, pues, descubrimos que hay ciertas someras correspondenciasentre algunos avatares vitales de don Perafán de Ribera, I duque de Alcalá, ylos del propio Suárez de Figueroa arriba señalados. De hecho, sabido es que
il regno di Filippo II s’era aperto sotto il profilo dei rapporti col Papato in maniera dram-matica. Il nuovo sovrano s’era trovato nella necessità di parare la manovra congiuntafranco-pontificia contro la Spagna diretta da Paolo IV, risoluto a fare di Napoli il terrenodi uno scontro di più vaste dimensioni e conseguenze32.
En esta compleja situación general estuvo implicado el duque de Alcalá,viéndose obligado a tomar una serie de iniciativas, todas muy delicadas. Ade-más de irrumpir en 1557 con sus tropas en los territorios papales33, a lo largode su regimiento tuvo que gestionar con todas las cautelas posibles sus intentosde introducción de la Inquisición «a modo di Spagna» en el espacio virreinal.Los napolitanos siempre se resistieron a ello (estas tensiones desembocaron enlos conocidos tumultos de 1564), puesto que ya «vigevano nel Regno l’Inqui-sizione ordinaria diocesana amministrata da un vicario del vescovo e quellaRomana Universale, dipendente dalla Congregazione centrale, amministratainvece da un commissario»34. Este asunto alimentaba las tensiones entre las éli-tes locales – los barones, los representantes de los distintos seggi en que se di-vidía la ciudad, el correspondiente Parlamento etc. – y el gobierno central es-pañol; en medio, el virrey quien, en tanto que pro rex, tenía la obligación derespaldar ante todo los intereses y la supremacía monárquicos.
El conflicto se extendió al ámbito más propiamente jurisdiccional, tantoen ocasión de la emanación de la famosa bula in coena Domini que el virrey senegó a difundir35, puesto que el edicto contenía disposiciones claramente en-focadas a limitar la soberanía del Rey, como en relación con la aplicación,fuente de muchas fricciones, del «exequatur regio, forme e termini della gius-tizia ecclesiastica, decime e casi misti, visite apostoliche, testamenti e spogli, enon mancarono, pertanto, casi clamorosi collegati ora all’una ora all’altra ditali materie»36. Pocos lustros más tarde, en efecto, otro de estos casos clamoro-sos – también por razón de exequatur – fue precisamente el del Auditor Cris-tóbal Suárez.
Sin embargo, el episodio que hizo estallar definitivamente el conflicto en-tre poder civil y eclesiástico, en el que Pedro Afán se opuso a las prevaricacio-nes de la sede apostólica, fue el relacionado con la visita del obispo Orfini alos territorios del virreinato (quería supervisar el estado del clero y el culto en
los espacios que siempre Roma consideró en alguna medida feudales). Al nohaber pedido el nuncius la autorización al virrey, tal y como se requería, éstereaccionó haciendo valer las prescripciones seglares de manera que, por su in-subordinación, incurrió en las censuras de Pio V. Sin embargo, y afortunada-mente, parece ser que, además de firmeza, el duque también estaba dotado demoderación y prudencia, cualidades que le llevaron a adoptar, en ocasiones se-ñaladas, una actitud de aquiescencia, según lo testimonia también el ya nom-brado Giulio Cesare Capaccio37:
quando tentò il negotio dell’Inquisitione, nel quale però si diportò prudentemente, perche, accortosi che si cominciava a tumultuare e pigliar l’arme, finse che non mai esso néil re hebbero tal pensiero, et animò che la cità mandasse ambasciadore, che fu don Paolod’Arezzo, prete teatino, che poi fu cardinale et arcivescovo di Napoli, e l’accompagnòcon sue lettere, e conseguirono l’intento, per ciò che hebbero risposta, con dichiarationeche mai non fu intento di sua maestà, che s’imponga inquisitione nel Regno di Napolinella forma di Spagna, ma che, in casi di heresia, si proceda per via ordinaria, e così siosservarà e complirà in ogni tempo. Di maniera che ’l duca acchettò sé stesso e i cittadi-ni, senza perder la loro benevolenza.Forastiero. Tal c’hebbe anch’esso i disgusti suoi.Cittadino. Volete che passasse l’acqua a’ piedi senza bagnarsi? Chi governa questo regnobisogna che dica Transivimus per aquam et ignem. Et una volta ne fu travagliato per havercontradetto alla bolla di Pio Quinto, che mandò un vescovo a visitar le chiese del Regno;ma poi, havendo obedito, ricevé la benedittione dal Vescovo di Pozzuolo38.
Estas reconstrucciones certifican, pues, cierto paralelismo entre las dos per-sonas de Cristóbal Suárez y Pero Afán de Ribera, con la consecuencia de ver asíllevada al descubierto la hipertrofía “especular” que subyace a la obra39. El re-flejo producido por la asunción del protagonista del panegírico como espejogenera un circuito comunicativo – la figura triangular – en que cada uno de losparticipantes en el acto comunicativo termina estando vinculado a los otros: siel tercer Alcalá es doble del primero, y si éste guarda relaciones de correspon-dencia con Suárez, entonces entre el primero y el tercero también habrá ‘ten-sión’ identitaria, la necesaria, por lo menos, para que la acción dirigista delmensaje pueda ejercerla directamente el interesado autor sobre el destinatario-receptor. Desde este punto de vista la personalización del discurso de Figueroa,que amenaza en el plano ontológico el concepto de identidad del individuo(una, exclusiva y no enajenable), haciendo vacilar su integridad, con el aditivodel traslado de subjetividad de una entidad a otra (la capacidad de acción del
Pusílipo !1629": la #palabra personalizada$ de Cristóbal Suárez de Figueroa
213
antepasado se traspasa al descendiente), participa y contribuye a esa estética dela dualidad y de la ruptura de la linealidad (un sólo espejo, reflejos múltiples)que es tan de la mentalidad, pensamiento y gusto barrocos. Una dinámica efec-tista (‘espejista’, sería el caso de decir) bien sostenida por la natural inclinaciónmorfológica de la Miscelánea a la heterogeneidad. La cuestión, en realidad, secomplica en la otra perspectiva, la que envuelve las funciones del Diálogo, nolas pragmáticas, puesto que en tanto acto de habla sabemos que aquellas se lo-gran, sino las estéticas, las relacionadas con sus funciones genéricas, literarias.Ahí es donde vemos el límite de la propuesta figueroana y el riesgo de que elpropio dispositivo personalista – habiéndose explayado mucho más allá de lascomunes pautas de autobiografismo constitucionalmente admitidas por el pa-trón dialogal – la lleve al paradero del desacierto y del malogro. No es difícilpercatarse de que la exagerada autorreferencialidad de la obra – esto es: la pro-yección de yo del autor en los personajes (de Rosardo y de Silverio también),con el bastante copioso anecdotario de experiencias y conocimientos adquiri-dos con su experiencia real; el “replicarse” a la hora de plagiarse a sí mismo,aprovechando la doctrina contenida en escritos suyos anteriores; el afán dirigis-ta que, como hemos visto, hasta le lleva a prevaricar tanto las funciones ejem-plares del laudandus como las emulativas del nombrado virrey; la interferenciaen la dinámica especular, alterando el proceso de reflejamiento (y, por tanto, elmecanismo consustancial al género des miroirs) y de comunicación lineal entreimagen y reflejo – todo ello, pues, produce una sensación de claustrofóbica ce-rrazón del texto sobre sí mismo, de concentración obsesiva en las instancias co-accionadoras del yo. Lo cual, es patente, mal se adecúa al carácter de desenfadoque el diálogo le requiere a la conversación – al fin y al cabo, un «arte de pla-cer» –, contrasta con su status de exposición libre de cohibiciones psíquicas – ellugar, recuérdese, impone la relaxatio animi (Pusílipo, de hecho, es el lugar dela moeroris cessatio) – o de interludio entre locutores a menudo ingenuos y algomorlacos. Pero, sobre todo, el límite insuperable de esta «palabra personalizada»de Cristóbal Suárez de Figueroa está en que resulta enormemente despotencia-da la fuerza universalizadora de la «plática» en relación a su mensaje, junto consu capacidad de fecundación de nuevas conversaciones. Es que ahí donde haytanta urgencia impuesta por el vivir, hasta desembocar en descarada peroratio,no se pueden levantar edificios tan constitucionalmente abiertos a la comuni-cación libre de las experiencias y las ideas: mejor hubiera hecho esta vez donCristóbal si hubiera antepuesto la lección a la imitación.
Flavia Gherardi
214
1 La Istoria civile de Pietro Giannone, conoci-do filósofo, historiador y jurista, se pubicó en1723, sin embargo su autor le había dedica-do a la empresa los casi veinte años anterio-res. Además de la ventaja de ofrecer una mi-rada temporal cercana a los hechos presenta-dos, la perspectiva de Giannone resulta espe-cialmente útil para nuestro discurso, puestoque él se propone recorrer el proceso de evo-lución de las instituciones y organismos “ci-viles” del Reino.
2 Fernando Afán Enríquez de Ribera (Sevilla,1583-Villach 1637), Marqués de Tarifa,Conde de los Molares, Adelantado mayordel Andalucía y Alguacil mayor de Sevilla,fue nieto del primer Duque de Osuna y delsegundo de Alcalá. Contamos con una bio-grafía moderna del Duque, realizada por J.González Moreno, Don Fernando Enríquezde Ribera, tercer duque de Alcalá de los Gazu-les, 1583-1637, Sevilla, Ayuntamiento yDelegación de cultura, 1969, aunque el vi-rrey recibió ya en sus días, según las vogas dela época, más de una epítome laudatoria:destaca entre ellas el Espejo del Duque de Al-calá, de Francisco Lanario y Aragón, prácti-camente contemporáneo al de Figueroa,puesto que se imprimió en 1630 en la mis-ma imprenta de Scoriggio; su hijo, en cam-bio, autor de una apreciable “Fábula de Mi-rra”, mereció recibir, de Juan Bautista JudiceFiesco, la Epítome de la virtuosa, i exemplarvida de don Fernando Afán de Ribera, i Hen-ríquez, sexto Marqués de Tarifa escrito pordon Iuan Bautista Iudice Fiesco, impresa enPalermo, en 1633, por Decio Cirillo y oca-sionada por el hecho de que el Duque ejer-ció la capitanía general de Sicilia de 1632 a1635. Más documentos relacionados con lafigura de Fernando Afán se encuentran en elclásico repertorio de Simón Díaz, al registrocorrespondiente. Véase también: J. Brown yR. L. Kagan, The Duke of Alcalá. His Collec-tion and his Evolution, en «The Art Bul-letin», LXIX, 2, jun. 1987, pp. 231-255.
3 «Artigiano di somma abilità, adoperando de’belli e nitidi caratteri rotondi, e non menospregevoli i corsivi in tutte le moltissime edi-
zioni che ne abbiamo». Véase: L. Giustinia-ni, Saggio storico-critico sulla tipografia del re-gno di Napoli, Napoli, Orsini, 1793, p. 186.Y también: G. Lombardi, Tipografia e com-mercio cartolibrario a Napoli nel Seicento, in«Studi storici», XXXIX, 1, 1998, pp. 137-159.Más informaciones acerca de los talleres deimprenta napolitanos, especialmente relacio-nados con la publicación de obras en lenguaespañola, se encuentran en el valioso volu-men de E. Sánchez García, Imprenta y cultu-ra en la Nápoles virreinal. Los signos de la pre-sencia española, Firenze, Alinea, 2007.
4 Que el discurso toma su arranque precisa-mente de la contemplación de ese espectácu-lo, lo demuestra la indicación temporal queofrece el narrador: «Éstos [Rosardo, Florin-do, Silverio y Laureano] habiendo de todoselegido el más agradable jardín, en cuya fren-te cierto mediano escollo (humedecida narizcon larga vena de una natural inculta fuente)como vigilante atalaya descubría cuanto enel instable mapa de tantas maravillas se delei-taba, ocuparon su deleitoso espacio; entreotras siestas, una cuatro días después de la sole-ne festividad, dedicada a la gloriosa subida encuerpo, y alma de la Soberana Reina de los Cie-los a los Estrellados Alcázares, con nueva, uni-versal alegría de los Coros Angélicos, siendolo que en la primera Junta discurrieron loque se sigue». El dato cronológico se corres-ponde perfectamente con lo señalado en losdocumentos del tiempo en los que se basóGiannone. Por ejemplo, en la Relación de laentrada en Nápoles del Excelentísimo Duquede Alcála Virrey de aquel Reino, y recebimientoque la ciudad le hizo, las solenísimas fiestas quelos Príncipes y señores quedavan previniendo endemostración del gusto de su llegada hecha enSevilla por Matías Clavijo, el mismo 1629,se relata con abundancia de pormenores laacogida del nuevo Virrey, y sobre todo la de-mora del Alba a la hora de dejar la ciudad (eldocumento se encuentra en el Fondo Anti-guo de la Universidad de Sevilla, sig. A109-085-165). Por otra parte, no debe sorpren-der tanta suntuosidad en el ceremonial,puesto que, como bien apunta C.J. Hernan-
Pusílipo !1629": la #palabra personalizada$ de Cristóbal Suárez de Figueroa
215
do Sánchez, «En el oficio virreinal confluíanlas exigencias simbólicas y ceremoniales de lamajestad real común a toda la Monarquía yde la dignidad de cada uno de sus estados[…] El Gobernador de Milán o el Virrey deNápoles no representaban al Rey sólo comoRey de España sino también como duque deMilán y Rey de Nápoles: formal y legalmen-te, ése era su cometido inmediato el que loslegitimaba y les confería un arraigo en lastradiciones locales, reflejadas en las diferen-cias de organización de la Casa y Corte go-bernatoriales y virreinales, tanto en el planoinstitucional como en el ceremonial. [Aun-que] desde mediados del siglo XVI se reforzóen todos los territorios el distanciamientoque se consideraba inherente tanto al sosiegoexigido por el decoro español como a la ideade majestad».Véase: Id., Los Virreyes de laMonarquía española en Italia. Evolución ypráctica de un oficio de gobierno, en «StudiaHistorica. Historia moderna», XXVI, 2004,p. 48. Por lo que atañe a los aspectos del régi-men virreinal remítase a todos los estudiosde Hernando Sánchez, ninguno excluido.
5 Del impreso antiguo del Pusílipo sólo co-nocemos los dos ejemplares conservados,respectivamente, en las Bibliotecas Nacio-nales de Madrid (Sig. R/9093) y Nápoles(BNN, SQ. XXX. B.87). Todavía no con-tamos con una cuidada edición modernade la obra; sin embargo, se debe al investi-gador barcelonés Enrique Suárez Figaredoel esfuerzo de haber preparado para la pla-taforma digital (una transcripción, en bue-na sustancia, en la que no se declara cuálfue el texto base), los textos tanto del Pusí-lipo como de otras obras del vallisoletano(http://users.ipfw.edu/jehle/cervante/othertxts/Pusilipo.pdf ). Desgraciadamente, pesea haberlo consultado en ocasiones anterio-res, no nos fue posible manejar el ejemplarde la princeps napolitana conservado en laNacional de Nápoles, puesto que formabaparte de la magnífica exposición sobre “Li-bri in lingua spagnola editi a Napoli tra Ri-nascimento e Barocco”, que se estrenó pre-cisamente en ocasión de la celebración del
Congreso para cuyas actas se presenta estetrabajo. Citamos, pues, de la edición digi-tal, p. 18.
6 Por otro lado, sabemos que esta tendencia a“pre-disponer” la materia, estableciendo deantemano la estructuración del discurso ensus distintas partes, es característica del diá-logo, especialmente del modelo ciceroniano.Cit., pp. 22-23 (las cursivas son nuestras).
7 Esta autoidentificación tiene valor sobre to-do en consideración del hecho relevado porJ. Bradbury de que «estas obras las más de lasveces no se titulan “miscelánea”, ya que eltérmino se percibe a menudo como algo am-biguo, bastante raro e incluso de matiz nega-tivo en el lenguaje literario del Siglo de Oro»(J. Bradbury, Imitaciones, integraciones y aca-demias: estrategias poéticas en el Pusílipo deCristóbal Suárez de Figueroa, trabajo que he-mos podido leer, gracias a su autor, estandotodavía en prensa; acerca de estas cuestionesgenéricas, véase sobre todo, del mismo Brad-bury, The Miscelánea of the Spanish GoldenAge: an Unstable Label, en «Modern Langua-ge Review», CV, 2010, pp. 954-72).
8 C. Suárez de Figueroa, Pusílipo…, ed. cit., p. 26 (las cursivas son nuestras).
9 C. Suárez de Figueroa, Pusílipo…, ed. cit., pp.26-27. Este rasgo «diseccionador» queda per-fectamente aclarado en las palabras de A. Ra-llo Gruss: «La miscelánea, encorsetada en eldiálogo, crea un género híbrido en el que unritmo ordenado hace perder la frescura selvá-tica a favor de un mayor aprovechamiento deunas flores sometidas a un diseccionador sis-tema didáctico […] La organización de lasmisceláneas depende (y por ello mismo se ha-ce evidente) de la intencionalidad del autor,acoplándose a las formas genéricas de presen-tación establecidas en cierta tradición; encambio la elaboración interna responde aunos principios compositivos presentes en to-das las obras, aunque estén más o menos ma-nifiestos, y sean más o menos funcionales se-gún la extructuración externa elegida». Véase:A. Rallo Gruss, Las misceláneas: conformacióny desarrollo de un género renacentista, en «Edadde Oro», III, 1984, pp. 159-180, cit., p. 175.
Flavia Gherardi
216
10 El texto lee «la limitación». Parece evidente,por el desarrollo del discurso posterior, quese trata de una errata.
11 C. Suárez de Figueroa, Pusílipo…, ed. cit.,pp. 145, 146, 147. El autor aprovecha laocasión para alabar el ingenio gongorino porla modernidad de su lenguaje: «Pocos, entremodernos de nombre, salvo aquel ingeniosoCordobés, luciente honor de las Españas, aquien ninguno llegó en la novedad de la lo-cución, y en el seguir hasta lo último galana-mente una metáfora» (p. 146). También laJunta sexta se abre con un elogio en el que secalifica de «monstruo de los ingenios, aquelFénix de las agudezas don Luis de Góngora,el solo Poeta español, el moderno Marcial»(p. 191). Junto con Góngora, Figueroa haceque sus alter ego hagan mucha gala de losméritos artísticos de Torquato Tasso.
12 C. Suárez de Figueroa, Pusílipo…, ed. cit.,p. 12.
13 En la tradición tratadística la calificación dePríncipe se extiende sin dificultad a figurasvicarias como la del virrey, puesto que al prorex se le considera una emanación-prolonga-ción del primero, su alter ego. De hecho, sien el siglo XVII se asiste a una progresivaemancipación de estos ‘vices’, cada vez máspreocupados por reivindicar su autonomíade gobierno, merced también a la consolida-ción del sistema de los validos que se inter-pusieron en las relaciones directas con losmonarcas, en el XVI la vinculación psicoló-gica para con el soberano es muy fuerte, apesar de la tendencia a quedar en el cargomás tiempo (a menudo se prolongaban y re-novaban los tres años que duraba normal-mente el cargo) con respecto a la centuriaposterior.
14 Hablamos de género, siendo conscientes deque la cuestión de si el extenso y variado cor-pus europeo de obras dedicadas a la educa-ción-instrucción de príncipes, a partir de laEdad Media, época de florecimiento de estostextos (siendo el De Clementia senequianoquizá el único ejemplo de la latinidad), sepuede o no marbetear genéricamente comospecula principis es muy debatida todavía.
Véase en relación con esto el trabajo de EinarMár Jónsson, Les «miroirs aux princes» sont-ils un genre littéraire?, en «Médiévales», 51,2006, 153-166, en el que el autor ofrece unaclasificación cuatripartita de esta variadaproducción. Ya nuestro caso, en el que niaparece en el título el término “Espejo” ni laexposición de los preceptos sigue en todo lasreglas del tratado, combinándose el Fürstens-piegel con la forma textual dialogada, planteadificultades a la hora de aplicarle la etiqueta.La bibliografía sobre el género es muy abun-dante, como lo testimonia el repertorio de I.Nanu, por tanto, sin renunciar a señalar lospioneros estudios de W. Berges, Die Fürs-tenspiegel des hohen und späten Mittelalters,Stuttgart, 1938, y W. Kleinecke, EnglischeFürstenspiegel vom Policraticus Johanns vonSalisbury bis zum Basilikon doron König Ja-kobs I, Halle, Niemeyer, 1937, remitimostan sólo a las recientes recopilaciones de A.De Benedictis y A. Pisapia (eds.), Speculaprincipum, Frankfurt am Main, Kloster-mann, 1999 y F. Lachaud y L. Scordia, LePrince au miroir de la littérature politique del’Antiquité aux Lumières, Publications desUniversités de Rouen et du Havre, 2007, enlas que el lector encontrará todas las referen-cias necesarias, también en relación a los dis-tintos ámbitos nacionales.
15 Pedro o Pere Afán de Ribera (Sevilla, 1509-Nápoles, 1571), XIX señor de la Casa de losRibera, segundo marqués de Tarifa, sextoconde de los Morales y séptimo adelantadomayor de Andalucía, I duque de Alcalá delos Gazules, y virrey de Cataluña y Nápoles.No había tenido descendencia directa, puesa su muerte los títulos nobiliarios pasaron asu hermano Fernando, padre del III duque.Debido al medio conversacional del discur-so, el clásico basilikòs lógos se ofrece de forma(doblemente) fragmentaria: por la interrup-ción procedente de la división del diálogo enlas seis sesiones (las juntas) y también por lanecesaria alternancia de los turnos de palabraentre los distintos dialogantes.
16 A. Vian Herrero, «Introducción general» aDiálogos españoles del Renacimiento, Bibliote-
Pusílipo !1629": la #palabra personalizada$ de Cristóbal Suárez de Figueroa
217
ca de Literatura Universal, Toledo, Almuzara,2010, pp. XIII-CCCII, cit., p. 49. Al revés,nos aclara G. Wyss-Morigi en relacíón con elmodelo platónico: «Si noti che l’autore noncompare mai, né nel dialogo di cornice né inquello principale» (Ead., Contributo allo stu-dio del dialogo all’epoca dell’Umanesimo e delRinascimento, Tesis doctoral, Monza, ScuolaTipografica Artigianelli, 1950, cit., p. 21).
17 J. Molino, Strategies de l’autobiographie ausiècle d’or, en L’Autobiographie dans le mondehispanique. Actes du colloque internationale dela Baume-lès-Aix (11-13 may 1979), Univer-sité de Provence, 1980, pp. 115-137. En sufascinante descripción Molino aclara tam-bién que «l’autobiographie du Siècle d’Orest ancore toute proche de ce discours orale»y que «On dirait que l’individualisme renais-sant s’incarne en Espagne par le double pro-cessus de littérarisation de la vie e d’insertiondans la vie des grands thèmes littéraires del’aventure» (art. cit., pp. 22, 127).
18 «Si bien la aventura de leer parece semejanteen Mexía, Torquemada y Montaigne, pues alos tres les conduce más que otra cosa el pla-cer, el goce de leer, y es eso lo que en partequieren transmitir, en el creador del ensayohay una vivencia de estas lecturas: los autoresle interesan en cuanto que le ayudan a dibu-jarse a sí mismo: “Je ne dis les autres, si nonpour d’autant plus me dire”» (A. RalloGruss, Las misceláneas…, cit., pp. 163-164).
19 Ésto a sabiendas, evidentemente, de que, co-mo bien nos recuerda Prieto, «el carácter bio-gráfico, congénito de la novela, es una nece-saria consecuencia de la estructura subjetivaque la configura, y este carácter es el que ali-mentará, será una forma, entendiendo porforma […] el sistema mediante el que un au-tor disuelve una preocupación o problema enexpresión (comunicación artística)», y que,el mundo novelesco «de un modo u otro, esun mundo abstracto que corresponde a lanecesidad de expresar un contenido esencialy subjetivo, sujeto a estructuras reales, perono una realidad en sí (por apoyaturas expre-sivas y documentales que tenga en su deseovital de convencer y proponer) y donde con-
vergen lo biográfico y lo histórico-social» (enId., Morfología de la novela, Barcelona, Pla-neta, 1975, pp. 26, 30).
20 A. Vian, Los Diálogos…, cit., p. XXIV.21 Para los detalles del episodio, hasta su solu-
ción final, véase el capítulo VII de la biogra-fía que J. P. Wickersham Crawford escribiósobre Figueroa y que N. Alonso Cortés tra-dujo al español, en 1911, hoy disponible enversión digital preparada por E. Suárez Figa-redo en 2005. Más indicaciones bibliográfi-cas sobre la vida del autor aparecen señaladasen la nota 4 de nuestro trabajo de 2007, ElPusílipo de Cristóbal Suárez de Figueroa: de«teatro de delicias» a «vigilante atalaya de lavida humana», en Pierre Civil et alii, Fra Italiae Spagna. Napoli crocevia di culture durante ilVicereame, Napoli, Liguori, 2011, pp. 343-358. Documentos de primera mano relacio-nados con el casus belli en cuestión (una hor-tatoria al obispo de Molfeta, un breve del Pa-pa Urbano VII, un extracto de las Causas de laInquisición, más una carta de queja del pro-pio Figueroa) los reproduce Hugo Rennert ensu Some Documents in the Life of ChristovalSuarez de Figueroa, en «Modern LanguageNotes», VII, 7, nov. 1892, pp. 199-205.
22 C. Suárez de Figueroa, Pusílipo…, ed. cit.,p. 103. La relación acerca de las intervencio-nes del I duque de Alcalá en materia de jus-ticia prosigue hasta llegar a la institución,por su mandado, del capitán y comisario decampaña.
23 Ya, porque, tal y como impone la estética deestos géneros que procuran un didactismofácilmente ‘asimilable’ para el lector común,los discursos están anclados a la alternanciade registros lingüísticos y estilísticos, y a lacomistión de los módulos expositivos serioscon los risueños. Es la estética ornamental delos sales, del serio ludere, según lo que tam-bién prescribe Giulio Cesare Capaccio en elprólogo a su obra, El Forastiero (1634, cuyaredacción, sin embargo, es anterior), con laque por otra parte mucho comparte nuestroPusílipo: «Così mi risolsi, già che fi rappre-sentare le cose da un Forastiero e da un Cit-tadino, ridurmi allo stile di Dialogo, non già
Flavia Gherardi
218
di quell’andar di Filebo e di Parmenide, nécome veramente i Greci intendono il dialo-gare, ma con l’uso comune parlar con libertà,non mancandovi, però, alcun candore, et alcu-ni di quei sali che più per bellezza, che pernecessità frappongono nel lor ragionar gliOratori».
24 C. Suárez de Figueroa, Pusílipo…, ed. cit.,pp. 170-171. Aunque el ir a Roma para quele juzgase el tribunal del Santo Oficio es pre-cisamente lo que se negó a hacer el «vasalloseglar» Figueroa.
25 Incluso por la necesidad que tenía la Coronade construir su propia imagen, pues Nápo-les, con su «cultura impresa», representabauna escaparate sin iguales. En relación contodo esto, véanse los esmerados análisis de E.Sánchez, en el volumen ya mencionado, Im-prenta y cultura en la Nápoles virreinal (véan-se esp. los capp. III, VI y IX). La literaturafruto de estas relaciones entre poder y cultu-ra es muy abundante. Tan sólo como botónde muestra señalamos unos títulos que com-parten caldo de cultivo con las obras de Fi-gueroa y que testimonian el animado debateque se alimentaba en la capital virreinal acer-ca de temas como la justica o el muy espino-so de la Razón de Estado (no se olvide queestamos en plena estela de la discordia Bote-ro-Machiavelli y que una personalidad tanen vista como la del nombrado Giulio C.Capaccio contribuyó al debate, desde supostura antitacitista, tanto con El Forestierocomo con su tratado epistolográfico Il Segre-tario): G. A. Palazzo, Del governo de la ragionvera di Stato, Napoli, 1604; V. Gramigna,Del governo tirannico e regio, Napoli, 1615; F.Frezza, Discorsi politici e militari, 1617; F.Frezza, Discorso sui rimedi contro i mali delregno, 1623. Entre la literatura de Regimien-to de príncipes destacan, en cambio, las fa-mosas Advertencias de los Reyes y Príncipes, deF. Filantes, 1611, y las algo posteriores Ad-vertencias de un político a su Príncipe, de P.Avilés, 1673. Estas referencias abren el vul-nus constituido por las fuentes y modelosque pudo utilizar Figueroa en su apresuradaredacción de la obra. Sabemos que su ten-
dencia compositiva, conforme al espíritucreativo barroco, corresponde a un principiosincretista que le llevaba a aprovechar tantomateriales suyos ya existentes (conocido es elcaso del saqueo de Varias noticias importantesa la humana condición, erróneamente califi-cadas como obra dialogada en nuestro traba-jo de 2007) como agenos, aunque está vistoque en las misceláneas incluso el plagio deotros autores era «característica aceptada deeste género» (M. Alcalá Galián, Las miscelá-neas españolas del siglo XVI y su entorno cultu-ral, en «Dicenda: Cuadernos de FilologíaHispánica», XIV, 1996, pp. 11-20). Tene-mos noticias de que el antes mencionado J.Bradbury está dedicándose a la reconstruc-ción de los distintos parches del collage figue-roano, ansiamos pues la rápida publicaciónde sus trabajos.
26 Es verdaderamente característica esta actua-lización – necesaria, en virtud del rumboemprendido por el discurso – de los referen-tes de contexto, especialmente evidente enpasajes tópicos como el catálogo de ejem-plos, en el que, por ejemplo, si Florindo estáhablando de la muerte precipitada de los po-derosos, Rosardo se ve obligado a traer a co-lación el caso de Filiberto de Saboya.
27 Cuya regularidad de tono está evidentemen-te garantizada por unos introductores especí-ficos que son los verbos dicandi («Dice…asídecía… según dice un moderno»), cuestiónque remite directamente al problema de lasfuentes, ya antes señalado, puesto que el au-tor-personaje dialogante atribuye la titulari-dad de las informaciones aportadas o bien afiguras mediadoras («un moderno»), o bienal testigo cuyos discursos se refieren (el mis-mo don Perafán, por ejemplo). Considéreseque en tema de administarción muchos da-tos proceden, como nos recuerda Rivero, delas famosas Instrucciones y Pragmáticas queel Monarca enviaba a su vicario, al incorpo-rarse éste al cargo gubernamental.
28 Finalmente llevándose al cabo la parábolatemporal, puesto que el clímax se cierra conlos tópicos (del discurso panegírico) pronós-ticos de gloria futura («Amaranle tiernamen-
Pusílipo !1629": la #palabra personalizada$ de Cristóbal Suárez de Figueroa
219
te sus súbditos, reverenciaranle los neutra-les…» etc.). C. Suárez de Figueroa, Pusíli-po…, ed. cit., p. 181.
29 Como sabemos, se debe al rétor Menandrola definición de las partes, los topoi y la dispo-sitio (patria, linaje, nacimiento, naturaleza,crianza, educación, actividades, acciones, es-posa, descendencia), de esta declinación es-pecífica del discurso encomiástico. Sin irmás lejos, el lector puede encontrar las refe-rencias esenciales sobre la literatura de ala-banza (de Pernot, a Quet, al volumen colec-tivo de Matas Caballero, Micó y Ponce Cár-denas) en el trabajo de D’Agostino conteni-do en este mismo volumen. En el Pusílipo,los elementos que estructuran el panegíricoestán efectivamente diseminados en el cuer-po de la obra, aunque, en realidad, como he-mos estado viendo, la dinámica impuesta ala exposición por las exigencias del autor ha-ce que el que era tan sólo un costituyente dela secuencia modélica del basilikòs lógos, elelogio de los antepasados, ha sido desgajadoy convertido en el objeto preminente de laobra.
30 C. Suárez de Figueroa, Pusílipo…, ed. cit., p. 216. La aplicación de la metáfora astroló-gica a la figura del Príncipe tiene una axiolo-gía muy larga: remonta al famoso Panegíricoa Trajano, aunque aparece ya en la Iliada y enla Eneida, y Cicerón, en su De natura deo-rum, codifica la identidad sujeto-astro al ha-blar de Publio Africano en términos de «solalter». El manido tópico se utiliza mas vecesen el Pusílipo. Laureano, por ejemplo, lo ha-bía aplicado a la persona del Duque de Alba,predecesor del Alcalá: «¡Oh cuánto perdí yoen la pérdida lastimosa del heroico predece-sor del que hoy le tiene! Sujeto con razón atodos ojos amable. Hijo de aquel Sol lucien-te que a España dio doce tan noble estrellas,las más en servicio de su natural Señor eclip-sadas» (p. 110).
31 C. Suárez de Figueroa, Pusílipo…, ed. cit., p. 218. Poco antes se había exclamado: «¡Ohcuán difusamente se ofrece a la memoria ladivina historia de sus costumbres, siendo enfin, todas ellas más dignas de admiración so-
brehumana, que de alabanza terrena! ¡Ohcuántos pudieron beber en el caudaloso ríode sus virtudes, y cuántos gustar los saluda-bles frutos del árbol de su vida! Si le hubieraalcanzado Jenofonte, no escogiera por ejem-plar la persona de Ciro, sino la suya, paraimagen y método de un importante y justo go-bierno. ¿De quién, como de lo divino de susexcelencias, pudiera copiar perfeciones, redu-ciendo su institución en escrito?» (p. 217).
32 G. D’Agostino, Il governo spagnolo nell’Italiameridionale (Napoli dal 1503 al 1580), enStoria di Napoli, vol. V, t. I, pp. 3-159. Véaseel cap. III, «Napoli nella seconda metà delCinquecento», pp. 105-159, esp. pp. 120-125. Cit., p. 120.
33 Léanse las páginas que le dedica a don Perafány a sus crispaciones con la Iglesia el ya nom-brado Pietro Giannone en su Istoria civile delRegno de Italia, XXXII, cap. III, Del governo diD. Parafan di Rivera duca d’Alcalà, e de’segna-lati avvenimenti e delle contese ch’ebbe con gliecclesiastici nei dodici anni del suo viceregnato,ed in prima intorno all’accettazione del Conciliodi Trento. Entre sus fuentes declaradas, en to-do caso, aparecen la Historia della cittá e Regnodi Napoli, de Giovanni Antonio Summonte(1675), y el Teatro eroico e politico de’ governide’ Viceré del Regno di Napoli, de AntonioParrino, 1692, que recoge documentos fun-damentales para la historia del Reino.
34 «Quest’ultima era stata esemplata proprio suquella “ad uso di Spagna” pochi anni avanti,per le pressioni di Giovan Pietro Carafa supapa Paolo III […] caratterizzata dalla de-nuncia segreta, la tortura, la traduzione for-zata dei sospetti di eresia a Roma e la confi-sca dei beni». G. D’Agostino, Il governo spag-nolo nell’Italia meridionale, cit., p. 121.
35 Nos lo aclara un testigo del tiempo, José Ra-neo: «Luego que la bula apareció en Roma, elduque de Alcalá tomo consejo de los sabiosregentes que presidían entónces el consejo co-lateral, entre los cuales se contaban los céle-bres Villano y Revertera; é informado por otraparte que ninguno de los Príncipes Católicosla había querido admitir en sus estados, antesbien castigaban severamente a los que la pro-
Flavia Gherardi
220
palaban y distribuían, evitó que públicamentecirculase en el reino. Los obispos se quejaronal Papa y éste al Rey, por medio de su nuncio,de que el duque entorpecía en sus funciones lajurisdicción eclesiástica. El Virey deseandoacertar, respondió al monarca, que de resultasde estas cartas le había escrito por medio dedos consultas». Así se comenta el episodio enla nota de Navarrete en la que, además, se re-coge el exaltado elogio que hace Giannone delduque de Alcalá, junto con otro elogio del au-tor, «un escritor francés», de la biografía delGranvela, sucesor en el cargo al Perafán, y fi-nalmente el de Suárez de Figueroa. Véase: Mi-guel Salvá, Colección de documentos inéditospara la historia de España, tomo XXIII, Ma-drid, La Viuda de Calero, 1853 en le que serecoge el Libro donde se trata de los vireyes lu-gartenientes del reino de Nápoles y de las cosastocantes a su grandeza, por José Raneo, 1634,ilustrado y con notas de D. Eustaquio Fer-nández de Navarrete, parte I. Del Pusílipo dice: «Quizá no se imprimirá ja-más, porque á la verdad tampoco lo merece,no siendo otra cosa que una colección de es-pecies inconexas, mexcla de versos y prosapesada e indigesta [..] Esto es en extracto loque dice Suarez de Figueroa del duque de Al-calá, donde entre algunas vulgaridades y de-clamaciones no dejan de hallarse noticias cu-riosas, y describirse costumbres dignas de serconocidas» (pp. 180-227).
36 G. D’Agostino, Il governo spagnolo nell’Italiameridionale…, cit., p. 125 (las cursivas sondel original).
37 Quien, por otro lado, podría haberle sugeri-do a Figueroa el motivo del ‘espejo’. Así defi-ne el dialogante autóctono, el Cittadino, alDuque: «tanto amator della bontà e del giu-sto, tanto vigilante a tutto ’l negotio del go-verno, che fu tenuto per specchio dei succes-sori». Sin embargo, a pesar de las entusiásti-cas afirmaciones de Pietro Giannone o de loscontemporáneos, el I duque de Alcalá fue engeneral un gobernador despiadado, a la horade mandar la matanza de la comunidad eré-tica de los valdeses en Calabria, o en sus du-ras represiones de los intentos de penetra-
ción de los turcos en las costas meridionalesde Italia. También añade Capaccio: «E mi ri-cordo che don Francesco di Castro, essendoviceré e volendo far una pragmatica, ordinòche si conformassero in tutto con lo stile didon Perafan, maestro di tutti». No nos ha si-do posible leer esta pragmática que, quizá,pueda haber manejado Figueroa a la hora decomponer su panegírico.
38 G. C. Capaccio, II Forastiero, ed. de L. Torre,Napóles, 1989, t. II, Giornata VI, «Dei Vicerédi Napoli», p. 273. Recogemos del trabajo, yacitado, de Hernando Sánchez, Los Virreyes dela Monarquía española en Italia, la noticia se-gún la cual en su II Forastiero «a la hora de ex-plicar las atribuciones concretas de gobierno,las relaciones con el conjunto de la adminis-tración y la compleja casuística de la conce-sión de gracias, Capaccio remitió al tratadosobre la autoridad virreinal que escribiera eljurista napolitano Giovan Francesco de Pon-te, síntesis de la legislación de la Corona al res-pecto durante el siglo XVI. […]. Los mismosargumentos serían ampliamente desarrolladosen el tratado De Potestate Proregis, CollateralisConsilii, Regnique regimine, publicado por DePonte en 1611» (p. 60, n.55 y p. 71, n. 89).Quizá no sean materiales comunes a los dosautores (Figueroa y Capaccio), junto con laamplia cantera de documentos a los que pudoacceder el primero. Capaccio también fue au-tor de un tratado, Il Principe, que se imprimióen Venecia en 1620. Sin duda habría que pro-fundizar las relaciones entre la obra de estosautores. Nuestra intuición recibe un aval sere-nador del valioso trabajo, de reciente publica-ción, de la ya nombrada E. Sánchez Garcíaquien, en su «Cultura hispanica impresa enNápoles hacia 1630», en O. Noble Wood, J.Roe y J. Lawrance (dir.), Poder y saber. Biblio-tecas y bibliofilia en la época del conde-duque deOlivares, Madrid, CEEH, 2011, pp. 455-478, defiende la hipótesis de «una fuente co-múm» para las obras de los dos autores.
39 Acerca de las funciones del ‘espejo’, véase delya citado E. M. Jónsson, Le Miroir, naissanced’un genre littéraire, Paris, Les Belles Lettres,1995.
Pusílipo !1629": la #palabra personalizada$ de Cristóbal Suárez de Figueroa
221