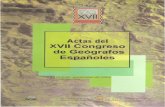Políticas y territorio. Una valorización de la acción gubernamental
Transcript of Políticas y territorio. Una valorización de la acción gubernamental
4
Consejo Nacional de Ciencia y TecnologíaGobierno del Estado de Jalisco
Universidad de GuadalajaraInstituto Nacional de Antropología e Historia
Ayuntamiento de ZapopanAyuntamiento de GuadalajaraEl Colegio de México, A.C.
El Colegio de Michoacán, A.C.Subsecretaría de Educación Superior-sep
José Luis Leal SanabriaPresidente
María Alicia Peredo MerloSecretaria general
6
© D.R. 2013, El Colegio de Jalisco, A.C.5 de Mayo 32145100, Zapopan, Jalisco
Primera edición, 2013
ISBN 978-607-7770-70-1
Impreso y hecho en MéxicoPrinted and made in Mexico
320.67235E56p
Encuentro Internacional de Estudios Sociales y Región (II : 2012 : Ocotlán, Jalisco)Políticas y territorio : una valoración de la acción gubernamental / coord. Alberto Arellano Ríos ; Juan Pablo Rojas Ramírez… [et al.] -- 1ª. ed. -- Zapopan, Jal. : El Colegio de Jalisco, 2013. 152 p. : maps. (b/n), gráfs., tablas ; 21.5 cm. -- (Colección Temas de Estudio)
Contenido: Introducción / Alberto Arellano Ríos -- La gestión del agua en México: reacciones sociales ante el redireccionamiento hidráulico en la cuenca Lerma-Chapala / Juan Pablo Rojas Ra-mírez y José Rojas Galván -- La metrópoli de Guadalajara y la política del agua: acciones pasadas y condiciones actuales / Francisco Jalomo Aguirre -- De política forestal y su aplicación: el caso del estudio regional forestal de los Altos de Jalisco / Jorge Federico Eufracio Jaramillo -- Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán / Luis Héctor Quintero Hernández -- La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara: una valoración ciudadana / Alberto Arellano Ríos. Incluye referencias bibliográficas
ISBN 978-607-7770-70-1
1. Jalisco (México) - Política y gobierno. 2. Políticas y territorio - Jalisco (México). 3. Planificación de políticas - Jalisco (México). 4. Administración pública - Jalisco (México) - Evaluación. 5. Partici-pación política - Jalisco (México). 6. Planificación regional - Jalisco (México). 7. Política - Desarrollo regional y territorial. 8. Política - Desarrollo social y económico. I. Arellano Ríos, Alberto, coord. [y] coaut. II. Rojas Galván, José, coaut. III. Jalomo Ramírez, Francisco, coaut. IV. Eufracio Jaramillo, Jorge Federico, coaut. V. Quintero Hernández, Luis Héctor, coaut.
Se agradece al Coecytjalel patrocionio otorgado a la
edición de este libro
[7]
ÍNDICE
IntroduccIón 9Alberto Arellano Ríos
La gestión del agua en México: reaccionessociales ante el redireccionamiento hidráulicoen la cuenca Lerma-Chapala 19Juan Pablo Rojas RamírezJosé Rojas Galván
La metrópoli de Guadalajara y la política del agua:acciones pasadas y condiciones actuales 43Francisco Jalomo Aguirre
De política forestal y su aplicación: el caso del estudioregional forestal de Los Altos de Jalisco 63Jorge Federico Eufracio Jaramillo
Política de desarrollo regional: el casodel clúster mueblero de Ocotlán 89Luis Héctor Quintero Hernández
La política social en el Área Metropolitanade Guadalajara: una valoración ciudadana 115Alberto Arellano Ríos
[9]
INTRODUCCIÓN
Alberto Arellano RíosEl Colegio de Jalisco
Bajo el título Políticas y territorio, los cinco capítulos que componen esta obra analizan y evalúan la acción gubernamental de los últimos veinte o treinta años en el estado de Jalisco. Los textos abordan diferentes políticas, progra-mas, decisiones y acciones que diversas instituciones, dependencias u organi-zaciones del Estado mexicano han realizado con el objetivo de atender o dar respuesta a ciertos problemas sociales, económicos o medioambientales. La acción gubernamental tiene, al final de cuentas, una manifestación tangible, concreta u observable en los impactos que causan en la población y el terri-torio; los autores que integran este libro convergen en ambos puntos. Los temas de estudio son abordados desde diversas perspectivas y dan cuenta de distintas trayectorias y formaciones disciplinares.
En la obra confluyen los enfoques de políticas públicas, la evaluación de programas, así como los estudios de corte geoeconómico y territorial. Aun-que de manera previa se presentaron avances y trabajos de indagación empí-rica que versaban sobre el diseño, implementación de políticas y programas gubernamentales o bien, en la creación y desempeño de algunas institucio-nes estatales o dependencias burocráticas, ahora se presentan versiones am-pliadas. El encuentro preliminar tuvo lugar en la ciudad de Ocotlán, Jalisco, el 14 de septiembre de 2012. El marco de dicha reunión fue el v Encuentro Nacional y II Encuentro Internacional de Estudios Sociales y Región, la mesa que nos convocó fue la de Políticas Públicas. Los capítulos que constituyen esta obra, además de ser versiones ampliadas, son significativamente mejores
10
Alberto Arellano Ríos
al resultar de un diálogo interdisciplinario, el cual se ve reflejado en el título de este libro, porque implicó precisar dos cuestiones.
La primera fue utilizar el concepto general de políticas y no mencionar el término políticas públicas. Esta precisión partió del hecho de querer señalar que la política pública es un enfoque interdisciplinario, el cual ciertamente consi-dera la acción gubernamental pero no se agota aquí. El enfoque de políticas públicas intenta, desde luego, proporcionar marcos analíticos para el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas gubernamentales; desde una cuestión más normativa se rescata la cuestión democrática y republicana, al discutir y precisar qué es lo público, cómo se determina la agenda guberna-mental, cómo se definen y precisan los problemas, quiénes y cómo participan en estos procesos de formulación, y hasta dónde se puede beneficiar al mayor número de personas, entre otros aspectos (Aguilar, 2005).
En este sentido, no toda política y programa gubernamental es o pue-de ser una política pública. Esto condiciona que a la política se le adjetive y precise como social, económica, medioambiental, tributaria, energética, hidráulica, entre otras, es decir, muchas de ellas no son en sí políticas pú-blicas debido a la forma en cómo se desenvuelve la acción gubernamental; en otras palabras, que los programas formulados, las decisiones y acciones tomadas, los marcos normativos y jurídicos creados, el desenvolvimiento y comportamiento de los recursos humanos y financieros, entre otros, no son el resultado de un complejo proceso de formulación en el que participa la sociedad.
De ahí que cada política y su adjetivo correspondiente (social, económica, regional, etc.) tenga su propia genealogía y conforme su propia arena de lucha política e ideológica, así como de discusión teórica. Lo anterior condicionó dejar en el título “políticas” y no adjetivarle el término públicas. Esto permitió un diálogo multidisciplinario y evitó el encasillamiento en la defensa o super-posición de una perspectiva y disciplina sobre otra, además hizo posible esta-blecer con claridad el vínculo y la relación entre las políticas y el territorio.
Por ello, cuando se habla de políticas se hace referencia a las policies. En la lengua castellana no existe un término para referirse a la política en su aspecto instrumental, decisorio o que considere en sí los criterios técni-cos o los elementos procedimentales en los que se desenvuelve la acción
11
Introducción
gubernamental, tal y como el que existe en inglés. El sentido lo da el con-texto cuando se comprende que el término política hace referencia a la parte que tiene que ver con los aspectos técnicos o decisorios de la acción estatal y gubernamental. La distinción entre politic y policies es importante, porque mientras el primer término hace referencia a la actividad humana que expresa el conflicto y la lucha por el poder, esencialmente, el segundo –incrustado en una distinción analítica más amplia en la separación entre política y adminis-tración que no necesariamente corresponde a la realidad–, es muy útil para analizar y comprender el contexto gubernamental en su aspecto instrumental (véase Aguilar 1996a, 1996b, 1996c, 1996d, 2005).
No obstante, en el medio político y público mexicano la confusión de de-cir o calificar a cualquier acción y decisión gubernamental y estatal como una política pública es muy común (un error que también se presenta en el medio académico jalisciense). Esto es explicable si lo público –consciente o incons-cientemente–, se quiere incrustar o limitar a lo estatal o gubernamental.
Asentado lo anterior, fue necesario delinear el segundo punto fundamen-tal, el cual consiste en establecer la dimensión territorial, y cómo algunas po-líticas, más que otras, tienen en cuenta este elemento geográfico. Ejemplo de ello son la política regional o la planeación; aunque el territorio podría ser una categoría en la que algunos textos ya lo dan como dado o existe únicamente para intervenir, en otros capítulos implica problematizar y discutirlo, no sólo representarlo. La importancia del territorio radica en que es un eje central de gestión institucional, que importa en las cuestiones de diseño, implementa-ción y evaluación de políticas, así como la consideración de los contextos o situaciones espaciales.
Si bien es cierto que en la vinculación entre territorio y políticas hay un redondel de discusión política y académica, esta arena de debate parte del argumento y tesis central de que hay una intervención estatal en el territorio. Dicho planteamiento encuentra como base la premisa de que hay diferencias y desigualdades regionales, por lo que la acción estatal y gubernamental es importante para abatirlas. Así se erigen teorías como las del crecimiento equi-librado, la escuela neoclásica regional, el desarrollo desde abajo o desarrollo local, el colonialismo interno y la economía política clásica (Palacios, 1989: 22-24).
12
Alberto Arellano Ríos
Dichas teorías fueron formuladas antes de la intensificación del proce-so de globalización económica que teórica e ideológicamente anunciaban la desaparición del Estado y el territorio; sin embargo, aún siguen siendo útiles para analizar y comprender las desigualdades regionales, las políticas e inter-venciones del Estado en el territorio. Son marcos analíticos de compresión porque en el Estado y su complejo entramado institucional y burocrático, aún persisten aunque en un papel funcional o, más bien, al servicio de los centros de poder económico, situación que es criticable.
En cuanto al territorio, debe mencionarse que no desapareció porque los procesos económicos se hacen tangibles y se manifiestan en procesos de re-localización (Long, 2007: 107-148) y en territorios o lugares específicos (Sack, 1991), en los cuales el conflicto se hace presente. Por lo tanto, no se dio la desterritorialización o la muerte del territorio, debido a los flujos transnacionales o virtuales (véase Tuathail, 1998; Raffestain, 1984).
Hasta el momento, la ligazón entre políticas y territorio se ha estable-cido en términos analíticos, pero en términos llanos tal vínculo surgió en los planes o procesos de planeación estatal. Se puede decir, sin pretender buscar los orígenes de esta cuestión, que dicha relación surgió con mayor claridad en los esfuerzos de la planeación estatal del siglo xx; en específico en el régimen soviético y los países de de Europa del Este a partir de los planes quinquenales que Occidente adaptó o mejoró en la planeación es-tratégica debido a las diversas restricciones que había, y porque la cuestión democrática aumentó el número de actores e instituciones.
Quizá es con Boudeville (1965) y su noción de regiones-plan con quien se establece la relación más clara entre las políticas y el territorio. En este sen-tido, la región-plan debe entenderse como “regionalización” al implicar, en un primer momento, e identificar elementos, procesos y patrones del territorio para, posteriormente, clasificarlos en un espacio determinado integrándolos como un sistema. Si bien es cierto que región y regionalización han sido concep-tos que se sobreponen y frecuentemente se confunden uno con otro, la re-gión se refiere más a un instrumento heurístico que permite identificar zonas homogéneas naturales o de integración natural-social-cultural, mientras que la regionalización es un recurso técnico usado como herramienta para hacer diferentes tipologías de regiones, necesarias para trabajos de planeación, o
13
Introducción
de comprensión de diferenciaciones regionales en una zona específica (véase López y Ramírez, 2012: 29).
Cuando los gobiernos conciben el desarrollo económico y social en sus planteamientos, la planeación y las políticas regionales o territoriales en Méxi-co son importantes en el discurso. Aunque en la década de los ochenta se constitucionalizó que la planeación debía ser democrática y el eje articulador del desarrollo, los problemas persisten. La planeación y la política regional ha sido útil para pensar el territorio o problematizar el espacio, pero el pro-blema es que hay muchos planes y poca planeación efectiva. De este modo, y aunque jurídicamente y en el discurso político a la planeación se le reconozca como un instrumento para “corregir” las desigualdades y que el país cuente con una amplia tradición en la materia, la verdad es que no termina por ser efectiva y real: se queda en el plano indicativo y enunciativo.
Así, se ha tratado de abatir las desigualdades a partir de pensar el terri-torio, y las consecuentes políticas y programas gubernamentales, mediante cuencas, polos de desarrollo, impulso de las ciudades medias, la regionali-zación como en el caso de Jalisco (Woo, 2010, 2003 y 2002; Arias, 2008), y recientemente con el de zonas metropolitanas (Sedesol-Conapo-InegI, 2007), entre otros. Quizá en lo que fallan la planeación y la política regional y territo-rial es en olvidar o ignorar el marco político e institucional que se desprende de los procesos de democratización, descentralización y el federalismo.
De manera reciente, la relación entre política y territorio se ha intentado replantear a partir de la noción de ordenamiento territorial. Este enfoque ha sido concebido como una política de Estado cuyo objetivo es organizar, armonizar y administrar la ocupación y uso del territorio, para que éstos con-tribuyan al desarrollo humano ecológicamente sostenible y socialmente justo. Erigido en la disciplina y campo de la geografía, este ordenamiento busca que las políticas de desarrollo regional, espacial o territorial y las políticas de desarrollo social y cultural converjan con el modelo de desarrollo económico (véase Massiris, 2010).
El ordenamiento territorial como política en México nació a finales de 1990, pero tiene sus antecedentes en la Ley General de Asentamientos Hu-manos, promulgada en 1976. En esta ley se instituyeron los llamados ecoplanes, con los cuales se buscó integrar la planeación ambiental al desarrollo urbano-
14
Alberto Arellano Ríos
regional. Otros antecedentes se encuentran en la Ley General de Planeación de 1983, la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982, y la Ley Ge-neral del Equilibrio Ecológico y Protección de 1988, actualmente en vigor. Al final de la administración del presidente Ernesto Zedillo, en los años 1999 y 2000, por iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se inició la discusión sobre el ordenamiento territorial como una política con enfoque interdisciplinario e integral, que buscaba incorporar la dimensión territorial en la planeación del desarrollo (véase Sánchez, 2008).1
En suma, la relación entre las políticas y el territorio es una cuestión que no termina por renovarse, pero los lineamientos analíticos generales antes descritos son el marco en el que se inscriben los trabajos que integran esta obra colectiva. Los capítulos directa o indirectamente hacen suyas estas in-quietudes y son el resultado de investigaciones originales; éstos cuentan con una sólida argumentación y trabajan con evidencia empírica, la cual es de tipo documental, cartográfica, estadística y normativa, además de que atienden problemas que aquejan al territorio jalisciense.
Los cinco capítulos abordan temas de estudio y análisis pertinentes, los cuales, además de considerar una delimitación espacial y analizar problemas o fenómeno sociales y territoriales puntuales, también evalúan la acción guber-namental de diversas instituciones u organizaciones burocráticas del Estado mexicano. En los textos, algunas políticas y programas podrían ser considera-dos como políticas públicas en el sentido que se ha argumentado, pero todos se centran en valorar el aspecto instrumental de su diseño, implementación y evaluación, o bien, su aspecto organizacional e institucional, así como su rela-ción con la sociedad e impactos en el territorio. Los textos pueden leerse por
1 En los años de 2002 y 2003 se elaboraron guías metodológicas para el desarrollo de pro-puestas de ordenamiento territorial. Se buscó que los indicadores diseñados o selecciona-dos cumplieran con los siguientes requisitos: ser cartografiables y tener una desagregación territorial para el cubrimiento suficiente (la escala seleccionada fue de 1:250,000); que fue-ran obtenidos o calculados a través de metodologías sencillas para facilitar su aplicación; que las variables a partir de las cuales se construyen procedieran de fuentes de información oficial accesibles y confiables; que debían actualizarse periódicamente para permitir el análisis de tendencias en su comportamiento temporal y espacial, y con ello se permitiera la posibilidad de agregación espacial en escalas superiores: nivel mesorregional y nacional (véase Sánchez, 2008).
15
Introducción
separado siguiendo un orden distinto al que fue estructurada esta obra, pero a todos los une el valorar la acción de una parte del gobierno o el Estado así como sus políticas y programas en territorios específicos.
El primer capítulo es de índole reflexiva. Los autores Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván abordan la gestión integral del agua por cuenca en México. En específico, analizan la implementación de las políticas hidráu-licas en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Este capítulo contextualiza con claridad los procesos globales y ajustes estructurales nacionales, así como los discursos de la democratización y descentralización, y sus efectos colaterales en la implementación de las políticas en la materia. Los autores cuestionan las acciones y el discurso gubernamental en materia de gestión del agua al dar cuenta de la manifestación social contra las autoridades públicas y el conflicto derivado por sus decisiones y acciones. Para lograr este planteamiento de ma-nera que el texto no quede como un ensayo académico, se analiza el caso de la movilización social que se dio en la población de Romita, Guanajuato.
Luego, y en la misma temática de las políticas y administración del agua, Francisco Jalomo analiza cómo a nivel local el fenómeno de metropolización ha modificado las condiciones institucionales mediante las cuales los municipios que forman parte del Área Metropolitana de Guadalajara (Amg) deben gestio-nar y gobernar sus territorios en materia de agua. Además, el autor pretende mostrar evidencias sobre formas de gestión institucional en contextos me-tropolitanos. El recorrido sociohistórico e institucional lo llevan a delinear la forma en cómo aquel primer patronato para abastecer de agua a Guadalajara se hizo cada vez más complejo hasta convertirse en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (sIApA).
El tercer capítulo es de Jorge Eufracio Jaramillo. En su trabajo se presen-tan los principales resultados obtenidos en la primera fase de elaboración de un estudio regional forestal que se hizo en la región de Los Altos de Jalisco. El estudio no sólo considera los contenidos técnicos y limitados a la región de Los Altos de Jalisco, sino que analiza y comprende ampliamente la aplicación de la política forestal en México. En este sentido, la reflexión que establece Eufracio parte, primero, de un análisis del historial, trasfondo y principales características de la política dirigida al sector forestal, para después pasar al estudio de caso que refleja una forma de concebir la aplicación concreta de
16
Alberto Arellano Ríos
dicha política. Finalmente, una vez expuestas las características técnicas del estudio regional forestal de Los Altos de Jalisco, el documento esboza una serie de reflexiones para mejorar lo ya hecho, darle continuidad y buen cauce a la elaboración de estos importantes instrumentos.
En el cuarto capítulo, Héctor Quintero analiza el clúster mueblero de Jalisco. El problema general que intenta visualizar es la relación que tiene la política educativa en su intento por impulsar la innovación y mejorar la competitividad. Esta idea se encuentra presente desde la década de 1980 en las políticas educativas de México, las cuales han intentado ajustarse a la ló-gica de mercado al proponerse transferir los conocimientos de las universi-dades hacia los sectores económicos de la región, un cometido que no se ha podido consolidar. Si bien es cierto que la tecnología y el crecimiento de la globalización han sido los factores que han estimulado el desarrollo de este paradigma, la relación entre las universidades y los sectores económicos no se ha dado con claridad en muchas partes del país.
En una cuestión más puntual, este texto se centra en la vinculación del Centro Universitario de la Ciénega con la pequeña y mediana empresa (Pymes) en la región de Ocotlán, Jalisco, concretamente en su clúster mue-blero. Antes se precisa que diversos estudios consideran que estas empresas son el motor de desarrollo y dinamismo económico de la región, además de ser el primer eslabón de las cadenas productivas. Por ello, el autor busca esencialmente indagar acerca del cambio educativo y la importancia de la vinculación con los sectores productivos al plantearse como interrogantes.
Finalmente, el último capítulo analiza y evalúa la política social en el Amg a partir de la percepción que tiene la población respecto de la gestión de diversos programas sociales que implementaron los órdenes de gobierno fe-deral, estatal y municipal. El texto tiene como base la encuesta que realizó el Instituto de Mercadotecnia y Opinión (Imo) los días 8 y 9 de octubre de 2011, a petición de El Colegio de Jalisco, en donde analiza diversos problemas me-tropolitanos.
En particular, este capítulo explora con mayor detenimiento la cuestión programática de la política social a partir de una valoración ciudadana. Si bien es cierto que la pobreza y la marginación en el Amg son muy graves, y la polí-tica social y los programas sociales implementados no han podido combatirla
17
Introducción
o resolverla, esto se debe a que la política en la materia carece de una visión estructural. También se analiza la política social en el plano programático, es decir, se rescata la valoración ciudadana de la población joven, cuyas percep-ciones y posiciones sobre la gestión de los programas sociales dan cuenta de su diseño, implementación y los resultados que genera.
bIblIogrAfíA
Aguilar Villanueva, Luis F. (ed.) (1996a). El estudio de las políticas públicas. Méxi-co: Miguel Ángel Porrúa.
___ (ed.) (1996b). La hechura de las políticas públicas. México: Miguel Ángel Porrúa.
___ (ed.) (1996c). La implementación de las políticas. México: Miguel Ángel Porrúa.
___ (ed.) (1996d). Problemas públicos y agenda de gobierno. México: Miguel Ángel Porrúa.
___ (2005). “Las políticas públicas: su aporte”. Adrián Acosta Silva (coord.). Democracia, desarrollo y políticas públicas. Guadalajara: Universidad de Gua-dalajara.
Arias de la Mora, Roberto (2008). Alternancia política y gestión pública en Jalisco: política de regionalización, 1995-2000. Zapopan: El Colegio de Jalisco.
Boudeville, Jacques-R. (1965). Los espacios económicos. Buenos Aires: Universi-dad de Buenos Aires.
Delimitación de las zonas metropolitanas 2005. México: Sedesol-Conapo-InegI, 2007.
Long, Norman (2007). Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. México: cIesAs-El Colegio de San Luis.
18
Alberto Arellano Ríos
López Levi, Liliana y Blanca Rebeca Ramírez (2012). “La región: organiza-ción del territorio de la modernidad”. Territorios. Bogotá: Universidad del Rosario, núm. 27, pp. 21-46.
Massiris Cabeza, Ángel (2010).Ordenamiento territorial y procesos de construcción regional. Bogotá (http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/masir/1.htm), febrero de 2013.
Palacios, Juan José (1989). La política regional en México, 1970-1982. Las contra-dicciones de un intento de redistribución. Guadalajara: Universidad de Guada-lajara.
Raffestain, Claude (1984). Territorializzazione, deterritotializzazione, riterritorializ-zazione. Milán: Franco Angeli.
Sack, Robert D. (1991). “El significado de la territorialidad”. Pedro Pérez He-rrero (comp.). Región e historia en México. México: unAm-Instituto Mora.
Sánchez Salazar, María Teresa (2008). “La política de ordenamiento territorial en México y el desarrollo de guías metodológicas”. Revista electrónica terri-torial. Gobierno de Jalisco, núm. 7 (http://app.jalisco.gob.mx/enlaceiit.nsf/Ed7_politicasOT?OpenPage), febrero de 2013.
Tuathail, G.O. (1998). “Political Geography III: Dealing with Deterritorializa-tion”. Progess in Human Geography. Italia: núm. 22, vol. 1, pp. 81-93.
Woo Gómez, L. Guillermo (2002). La regionalización: nuevos horizontes para la gestión pública. Guadalajara: U de G-uclA-Centro Lindavista.
____ (2003). Desarrollo y políticas regionales: un enfoque alternativo. Tlaquepaque: Iteso
____ (2010). “Las políticas de regionalización: una visión retrospectiva”. Víc-tor Manuel González Romero et al. 2 décadas en el desarrollo de Jalisco, 1990-2010. Guadalajara: Gobierno de Jalisco, seplAn.
[19]
LA GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO: REACCIONESSOCIALES ANTE EL REDIRECCIONAMIENTO
HIDRÁULICO EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA
Juan Pablo Rojas RamírezUniversidad de Guadalajara-ciatej
José Rojas GalvánUniversidad de Guadalajara
IntroduccIón
En el presente capítulo se analizan los efectos sociales y políticos que deri-varon de la implementación de la gestión integral de los recursos hidráulicos (gIrh) en el caso particular del conflicto social del movimiento romitense en Guanajuato al interior de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Se analiza el conjunto de implicaciones sociales que surgieron de la formulación y el inten-to de implementar proyectos hidráulicos, fundamentados primordialmente con criterios técnicos.1
Con el objetivo de realizar dicho análisis, se presenta un repaso teórico-metodológico y se estudia un caso particular alusivo a las reacciones sociales, como es la resistencia del movimiento romitense en el municipio de Romita, Guanajuato. Se descubrió con base en las evidencias de dicho estudio de caso que la participación social más activa fue la no institucionalizada; es decir, aquella que surgió como reacción ante la manera de actuar del Estado en el manejo del agua, y que algunos grupos sociales y económicos consideraron impopulares o “nocivas” para su forma de vida.
En la implementación de la gIrh, desde las dos últimas décadas del siglo xx está presente en los discursos políticos de descentralización la interven-
1 El contenido de este capítulo se inscribió en una investigación más amplia titulada: “Rela-ciones intergubernamentales y conflicto intergubernamental por el agua entre Guanajuato y Jalisco”.
20
Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván
ción social en las decisiones públicas y la participación estrecha de los dife-rentes ámbitos de gobierno como parte de la política de intención.2
No obstante, en la política de ejecución (cepAl, 1993: 7-8) las acciones públi-cas distan de la idea de beneficio social –que si bien se sustenta con las evi-dencias de las obras de infraestructura realizadas–; el despilfarro económico, el conflicto social y político desvirtúan el cumplimiento formal de lo que se dice y proyecta lo que se hace y resulta (Rojas, 2012: 278-337).
A la par de la consigna de hacer más eficiente la gestión hídrica desde el 2004, año en que surgió el primer conflicto de carácter intergubernamental en México (Rojas, 2012), acontecieron reacciones sociales a nivel regional que trascendieron a la esfera federal, al punto de incidir en el reestructuramiento del sistema de gestión, como se constata en el estudio de caso. Se evidenció que existe una inconsistencia entre las prácticas políticas, en ocasiones infor-males y al margen del marco jurídico, y los planes de gestión hídrica destina-dos a la cuenca Lerma-Chapala (Rojas, 2012: 371-396).
Esta situación ha propiciado que grupos de la sociedad, por intereses sociales o particulares, disientan o cuestionen las disposiciones federales obligando a sus autoridades locales, mediante la participación informal o el cabildeo, por ser las más inmediatas en cuanto a la atención de problemas públicos, a que respalden3 la defensa de los intereses económicos, sociales o políticos de los grupos dentro de los estados.
La lógica imperante que resulta es la sobreutilización de recursos por parte de usuarios para atender las demandas económicas de las actividades produc-tivas altamente competitivas y redituables, tanto en el mercado nacional como en los internacionales, en detrimento de actividades poco privilegiadas en tec-
2 “Las políticas de intención sirven para conocer qué se ha dicho respecto de lo que se planea ejecutar, qué se supone que deben hacer los organismos gubernamentales en materia de políticas y cuál es el contenido de sus programas […] Las políticas de ejecución, en cam-bio, sirven para aclarar cómo se aplican las políticas, qué sistema de gestión se utiliza, qué tipo de opciones y dificultades se presentan en su aplicación, y cuáles son los resultados.” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [cepAl], 1993:7).
3 Este respaldo resulta de la procedencia social y económica de los candidatos, de las ne-gociaciones anticipadas entre grupos económicos que por razones históricas o poder ad-quisitivo logran tener injerencia en la toma de decisiones, y entre candidatos políticos que negocian previamente los beneficios futuros a su llegada al poder.
21
La gestión del agua en México: reacciones sociales...
nología y capacidad de competencia; desde la “trinchera burocrática”, la so-breutilización de recursos financieros públicos se destina a megaproyectos de infraestructura hidráulica con costos sociales altos y en ocasiones irrealizables, como las presas de Arcediano o San Nicolás (cfr. Rojas, 2012: 278-337).
Por otra parte, está la competencia por la utilización de dicho recurso entre las actividades propias de la ciudad y del campo que trata de justificar se por los cánones de igualdad democrática y derecho de uso entre los diferen-tes usuarios sin tener que acarrear con los costos del desgaste, que obliga a la revalorización del agua; en cuanto al replanteamiento de su valor económico: de ser un bien social pasa a convertirse en bien económico de forma legal, como está propuesto en la Ley de Aguas Nacionales (1992), con la finalidad de lograr su sustentabilidad (Rojas, 2012: 146-154).
consIderAcIones teórIco-metodológIcAs
El presente trabajo se posiciona en los enfoques teóricos del estructural-fun-cionalismo y de la teoría del conflicto social como teorías de gran alcance, y se situá desde una perspectiva de análisis multidisciplinar respecto del abordaje de las políticas públicas.
¿Política hídrica o política económica sectorial?
Se parte del entendido de que las políticas públicas son todas aquellas acciones que el gobierno, junto con la sociedad, emprende para resolver problemas de interés público, modificar acciones públicas anteriores, preservarlas, fomentar o disminuir hábitos sociales y rasgos culturales; “una política es un compor-tamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido […] una política es en doble sentido un curso de acción: es el curso de acción deliberadamente diseñado y el curso de acción efectivamente seguido” (Aguilar, 1992).
Desde la perspectiva de Alcántara (1995), las políticas públicas son res-puestas obligadas a problemas que afectan a la sociedad. Son soluciones estructuradas, planeadas y consensadas para situaciones adversas al bienestar de la sociedad; pueden ser concebidas desde dos enfoques de acuerdo con
22
Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván
el tipo de problema: el primero se obtiene cuando el problema se refiere a situaciones sociales, económicas o políticas, las cuales pueden ser entendidas como producto del sistema político, constitutivas de las acciones o de los re-sultados de las actuaciones de los elementos formalmente institucionalizados del sistema político, adscrito al ámbito del Estado; por ejemplo el ataque a la pobreza, la reforma de una ley, la creación de instituciones (Alcántara, 1995: 105-122). El segundo estriba en términos del uso estratégico de recursos para atender problemas de diversas índoles; esto es, regular la contaminación, la distribución y tratamiento de aguas, la restricción de uso desmedido de recur-sos, etcétera.
Los problemas relacionados con recursos naturales requieren de la for-mulación de estrategias para consolidar un consenso, ya que de otra mane-ra los diversos intereses de los actores implicados en la política impiden su concreción debido a que el conflicto social surge de manera frecuente por el apoderamiento de recursos naturales (Nader, 1979: 20):
Según Irving Fox no hay consenso respecto de lo que debe entenderse por “política de recursos hídricos”. Sin embargo, el mismo autor indica que dichas políticas pueden caracterizarse por tres aspectos que determinan cómo se ma-nejan y utilizan estos recursos dentro de una determinada sociedad, a saber, las reglas básicas, los principios de organización y los procedimientos fundamen-tales (cepAl, 1993:8).
En contraste con Anderson (Alcántara, 1995: 110), a pesar de que la política pública se percibe como lo que de “hecho se hace y lleva a cabo, más allá que a lo que propone y quiere”, la gestión integral del agua en el caso de la cuenca Lerma-Chapala establece planes y programas de acción referentes a obras hidráulicas; no obstante, su implementación difiere de lo que se di-seña y por tal motivo, la sociedad ante el malestar se manifiesta y se organiza para hacer frente a medidas impopulares. En conclusión a este punto y de acuerdo con cepAl:
[…] una política en materia de aguas debería incluir tanto la parte de intención como la de ejecución, independientemente de si merece calificarse de una u otra manera. Así pues, la diferencia no está dada por el contenido sino por la
23
La gestión del agua en México: reacciones sociales...
profundidad con que se detalla […] Las características propias del agua como recurso económico exigen forzosamente, si no la participación preponderante del Estado, como sostiene Fox, por lo menos una gestión conjunta del Estado y los usuarios para administrar su abastecimiento a nivel de una cuenca o sistema interconectado (cepAl, 1993:8).
Finalmente, de acuerdo con el reporte de cepAl (1993), la regiona-lización de los países a partir de cuencas hidráulicas ha provocado gran confusión sobre las políticas de desarrollo y las políticas hídricas; ya que, si bien el componente económico está presente en la política hídrica no es el eje rector; en ésta debe existir una inversión de la comunidad y una acción concertada entre los sectores público y privado. La política de manejo del agua forma parte de una estrategia de desarrollo del conjunto del país y no una política económica, la cual manifiesta el funcionamiento de todos los sectores económicos de un país.
Gestión integral de los recursos hídricos
Por gestión integrada de los recursos hídricos se toma la definición propor-cionada en la Ley de Aguas Nacionales (2004) por ser la que mejor define el proceso de gestión como una administración del recurso de manera coordi-nada entre las partes involucradas: gobiernos, sociedad y sectores producti-vos; además, ofrece lineamientos específicos para el manejo de los bosques y suelos agrícolas por ser parte integral del sistema geomorfológico del ciclo del agua.
Gestión integrada de los recursos hídricos. Proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con és-tos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable (Ley de Aguas Nacionales, 2004:5).
De acuerdo con las conclusiones referentes a gestión integral durante el Iv Foro Mundial del Agua en México (2006), se definió que dicha gestión
24
Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván
debería estar asociada a las cuestiones económicas; más allá de visualizar la sustentabilidad como un polo opuesto a la economía: “La gIrh es un marco conceptual que incluye un proceso de instrumentación que intenta facilitar el manejo coordinado y rentable del agua y de otros recursos naturales relacio-nados con ella, con el objetivo general de perseguir el desarrollo sustentable” (pnumA, 2006: passim).
Esto se debe a que a nivel global se entiende que el agua es un recurso finito fácil de derrochar, además de ser esencial en el desarrollo de todas las actividades humanas y naturales, y por ser el insumo detonante de la actividad productiva de los humanos.
La participación social no planeada en la gestión del agua
Boris A. Lima (1988) señala que la participación es utilizada como un “poderoso instrumento conceptual” que sirve de apoyo para medidas de índole estratégica, útiles para la conservación del ordenamiento sociopolítico vigente, “tanto para cautelar el tipo de relaciones sociales imperantes, prevenir disfuncionalidades o recuperar la disciplina” (Lima, 1988). Es decir, es un instrumento conceptual en tanto que sólo se aparece en el discurso como una situación recomendable en los regímenes democráticos.
El discurso de la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones y en general en las acciones del gobierno, según Lima (1988), no es una situación que se lleve a la práctica aún entrado el siglo xxI; en todo caso se crea un es-cenario o condición artificial. Se trata de un maquillaje ante la misma sociedad para conservar el orden: “El acceso a los medios de comunicación y la mayor conciencia y participación política, son sólo una muestra de que la gente ya no está dispuesta a vivir en las condiciones insatisfactorias que tenían las ge-neraciones anteriores” (Merino, 1994).
En la medida en que los proyectos que plantean las políticas públicas sean aceptados por la sociedad, estos se dotarán de legitimidad; por ello re-sulta imprescindible la inclusión de la sociedad con la respectiva creación de mecanismos de participación y su aplicación en la realidad.
25
La gestión del agua en México: reacciones sociales...
lA polítIcA hídrIcA de IntencIón y lA polítIcA
de ejecucIón: lA gIrh y reAccIones socIAles
en lA cuencA lermA-chApAlA
Cuando en la última década del siglo xx en México se pretendió que con el establecimiento de una gestión integrada de cuenca se lograría un equilibrio en la administración del recurso a nivel regional y una homologación legal en todo el país, las tensiones entre grupos, actividades y autoridades aparecieron como una dinámica natural de un régimen en proceso de democratización y descentralización que trató de adaptarse a los pedimentos globales de libre mercado y democracia Occidental (Rojas, 2012).
Los problemas recurrentes en la gestión integral del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago
Las políticas públicas de planeación hidráulica en el ámbito federal han bus-cado beneficiar al sector agrícola en general; sin embargo, también han pro-vocado problemas sociales, económicos y ecológicos recurrentes.
En un caso particular, por privilegiar sólo a un segmento productivo del sector primario, en cuanto al tipo de agricultura, según Tortolero (2000: 101) a finales del siglo xx apenas 2% de las unidades productivas del país elabo-raban 50% del valor de la producción agropecuaria y forestal, en detrimen-to de unidades que no tenían la capacidad de utilizar tecnologías avanzadas (Tortolero, 2000: 101). Por lo tanto, los beneficios han sido desiguales aun en la primera década del siglo xxI, en donde las disposiciones públicas están motivadas por la autogestión en el campo agrícola.
De acuerdo con Durant (2002), desde el reparto agrario, pasando por el cardenismo y la revolución verde, se manejaba un doble discurso en el sis-tema político en pos de la industrialización agrícola. Por un lado estaban las disposiciones constitucionales y premisas cardenistas del reparto agrario y del agua, la supresión de los grandes latifundios para dejar la existencia del ejido y la pequeña propiedad; y por otro, la protección de la agroindustria tecnificada y sustentada por grandes capitales, ya que se le consideraba como el ejemplo a seguir para el desarrollo económico de la actividad agrícola.
26
Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván
Retomando a Mestre (Helmer, 1997), en una cuenca como la Lerma-Chapala –que presenta desde los años cincuenta, un crecimiento poblacional conglomerado en zonas urbanas, un crecimiento económico por la diversidad de actividades que se incentivaron y, por consecuencia, una alta utilización de agua–, los criterios de inversión y financiamiento por parte del gobierno eran insuficientes para abastecer a la demanda y atender los problemas asociados a la calidad del agua. Dicho esquema se basaba en ejecutar gastos de distribu-ción en perjuicio de la infraestructura de almacenamiento que se deterioraba ante la falta de mantenimiento.
El diseño e implementación de políticas por parte de las instituciones públicas centran su atención en el cumplimiento de metas y objetivos enca-minados a la obtención del “desarrollo” con criterios económicos y técnicos, a partir de la explotación de los recursos naturales en una lógica de expansión territorial. Esto con la finalidad de atender las necesidades correlacionadas con las actividades industriales y comerciales del país, desde una óptica gene-ral y uniformizante proveniente de las instituciones federales que centralizan dichos criterios en la toma de decisiones, sin prever los efectos asociados con las contingencias naturales –en ocasiones cíclicas o de aceleración pro-ductiva–, y a pesar del gasto de recursos naturales que se ha demostrado en múltiples estudios de impacto ecológico.
Al profundizar en el análisis sobre la existencia de un conflicto en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago durante los primeros cinco años del siglo xxI (Rojas, 2012), que difería en cierta medida con otras tensiones sociales asocia-das con la distribución del agua en la misma región hidráulica, se descubrió que las reacciones de malestar que expusieron algunos actores de procedencia política apuntaban a los conflictos y reclamos de los grupos económicos ante sus autoridades locales; y a su vez, los representantes de gobierno, en busca del beneficio de sus circunscripciones, entraban en conflicto interguberna-mental. Éste se desarrolló por personas procedentes de la esfera pública, las cuales eran alentadas por otros actores sociales.
27
La gestión del agua en México: reacciones sociales...
Breve explicación de los conflictos por el agua con génesis en la participación social no planeada
Respecto de los conflictos relacionados con el agua, se infiere que éstos nacen y se desarrollan debido a que el consenso preestablecido ya no sirve en la articulación, por lo que las pautas de acción de algunos usuarios con el poder suficiente para intervenir desatienden los instrumentos de integración y cooperación; ello es interpretado por usuarios antagónicos como una acción hostil, de la que resultan tensiones y conflictos que tienen como consigna la elaboración de un nuevo consenso.
De acuerdo con Caire (2005), en la medida en que la capacidad de ges-tión de agua presenta insuficiencias debido al fallo de las instituciones o a su ineficiencia ante dicha gestión, se pierde credibilidad y se abre la posibilidad de que actores, gubernamentales o sociales, con intereses en el recurso, inter-vengan para manifestar su insatisfacción y desacuerdo respecto de los proce-dimientos que originan el problema.
Además, los conflictos por el agua también tienen un factor común im-plícito: su concepción como bien económico y social. En la medida en que una política pública del agua se torna polémica debido a su formulación, aplicación y evaluación, se abre la posibilidad de que actores políticos y socia-les intervengan en la reformulación de dicha política con el fin de subsanar las carencias o deficiencias detectadas (Aguilar, 1994: 33). En el proceso se generan conflictos relacionados con los diversos intereses de cada actor, que en pocas ocasiones tienen que ver con el beneficio social y se acercan más al interés particular o de grupo.
Las situaciones conflictivas que se desarrollan por el agua, tanto en ins-tituciones como en usuarios, se deben a que se ha privilegiado a algunos sec-tores en detrimento de otros. Se le da prioridad a funciones productivas y se establecen límites inequitativos en la captación de agua; recurso natural que debería ser de uso democrático pero que se usa de manera egoísta e irracional (Shiva, 2003; Treviño cit. por Ávila, 2002: 321).
Por otra parte, en la planeación política se plantea que por seguridad nacional es necesario considerar, como punto central de las estrategias para alcanzar un aprovechamiento del agua eficiente, equitativo y ambientalmente aceptable, el concepto del agua como un bien económico en sustitución de
28
Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván
la noción del agua como un bien libre (Programa Nacional Hidráulico de México [pnhm], 2001). Dicha percepción se ratifica en el Convenio de Cola-boración Administrativa en Materia Fiscal Federal en 2004, al igual que en la Ley Aguas Nacionales reformada en ese mismo año. De ahí que la política hidráulica comprenda la introducción de sistemas de precios y otros incenti-vos económicos.
Ante los intereses por acaparar el agua en una cuenca que se califica como deficitaria, como lo es la porción del Lerma-Chapala según estándares internacionales, los problemas y conflictos surgen al momento en el que las entidades, la sociedad y los políticos encuentran inconsistencias o ven afecta-dos sus intereses con la implementación de los proyectos y el incumplimiento de acuerdos públicos.
el cAso del conflIcto socIAl entre cAmpesInos de romItA, guAnAjuAto, y AutorIdAdes
A continuación se aborda el contexto inmediato al conflicto social por el agua entre la comunidad de Romita y las autoridades institucionales del estado de Guanajuato. Se analiza dicha disputa tomando como punto de partida la tensión por la sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de autoridades locales para abastecer de agua a las zonas altamente productivas situadas en la Zona Metropolitana de León (zml).
El municipio de Romita se ubica a 40 km al sur de la ciudad de León y co-linda con el municipio de Silao al este y con San Francisco del Rincón al oeste. La principal actividad económica es la agricultura, seguida por la crianza de ganado y el comercio. La principal fuente de abastecimiento de agua para dichas actividades proviene de los mantos acuíferos debido a que las fuentes superficiales son insuficientes y están altamente contaminadas (Sistema Esta-tal de Información del Agua de Guanajuato [seIAg], 2007).
Los municipios de Romita y Silao se encuentran sobre un manto subte-rráneo denominado acuífero Silao-Romita que provee a las actividades pro-ductivas de ambas comunidades; en contraparte y en colindancia está la zml (conformada por los municipios de León, Silao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón), con actividades económicas industriales y comerciales, y con más de un millón de habitantes.
29
La gestión del agua en México: reacciones sociales...
Dicha zona se encuentra sobre los acuíferos del Valle de León y Silao-Romita. El primero presenta desecación y problemas de estabilidad causados por la sobreexplotación, contaminación y desperdicio de agua que se ejerce progresivamente por las actividades económicas urbanas de la ciudad, según autoridades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (sApAl, 2007).
Desde 1999 hasta el 2010, las fuentes de abastecimiento de León se in-crementaron mediante la explotación de los pozos en el Valle de León y la ex-pansión y puesta en operación de pozos en el acuífero La Muralla. Así, desde el 2010 la administración del sApAl cuenta con 132 pozos de 9 baterías:
Tabla 1. Baterías y cantidad de pozos por batería
-Poniente 1-Poniente 2-Oriente-Ciudad-Saucillo
1536
527
-Sur-Turbio-Muralla i-Muralla ii
13111510
Fuente: Elaboración propia con información del sapal del año 2010.
No obstante, la cantidad de agua aún es insuficiente ante la dinámica de crecimiento económico. La expansión de la zona urbana de León, así como sus actividades económicas, ejercen desde principios del siglo xxI un impacto significativo en la utilización del agua; dicha situación es difícil de medir y, más aún, de comprender bajo criterios cuantitativos, ya que una medida estadística del monitoreo y medición del balance de agua muestra una escasez del recurso físico, pero no muestra eficientemente los efectos derivados que repercuten en la estabilidad social de las comunidades pobladoras del campo y de la ciudad.
La sobreutilización de agua que ocurre en localidades aledañas, donde también también existe un déficit, responde a la priorización de las activida-des industriales en perjuicio de las agrícolas, cuyo valor agregado no se valora. Parece ser que la lógica económica de las autoridades en los diferentes ámbi-tos de gobierno se sustenta con el criterio de desarrollo a partir del “fomento a lo intensivo” de las actividades económicas, principalmente las industriales y comerciales.
30
Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván
La presión para extraer el agua por parte del organismo de administra-ción de León incomodó a los campesinos, quienes se sintieron vulnerados cuando las autoridades estatales respaldaron las acciones de sApAl al coaccio-narlos todavía más para extraer el recurso y destinarlo a la ciudad, puesto que “el gobierno devaluó las actividades agrícolas por satisfacer los intereses de grupo en la ciudad” (Calderón, 2007).
Por otra parte, la sociedad urbana se quejó con las autoridades por la falta de eficiencia y eficacia en la dotación del agua. A final de cuentas, el dilema según las acciones de las autoridades estatales se resolvía al privilegiar las actividades urbanas y, en su caso, postergar la solución para el campo agrí-cola de temporal, en tanto se obtenía otra fuente de abastecimiento más duradera; esta dinámica tuvo repercusiones de malestar y tensión entre los afectados que comprendían, según entrevistas, “que se estaban viviendo otros tiempos y que la inacción ya no era una opción” (Calderón, 2007).
Entre los habitantes del municipio de Romita, 80% se dedica a las activi-dades agrícolas (InegI, Aeeg, 1995-2005), por lo que la existencia de agua está sobrevaluada para ellos ante la escasez producida por la sobreexplotación. Otro dato que cabe resaltar es acerca de la propiedad de la tierra, en la que más de 90% de la superficie destinada a la agricultura es ejidal. La continui-dad urbana con León no existe debido a la lejanía e interconexión en vías de comunicación entre la cabecera de Romita y la ciudad de León; como se evidenció en 1999, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asignó a Romita el permiso para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 27 468.75 m3 anuales para el desarrollo de sus actividades económicas (ceAg, 1999). No obstante, la cantidad de extracción mermó cuando las autoridades de sApAl consiguieron un derecho de explota-ción de pozos cercanos al acuífero Silao-Romita.
Un estudio respecto de la situación hidrológica de Guanajuato, elaborado por la ceAg en los primeros tres años del siglo xxI, establece que al acuífero del Valle de León se le sobreexplotan 48.2 millones de m3, acción que le deja un abatimiento de 1.5 m3 por año (sApAl, 2007). Ante esta problemática, sApAl justifica la extracción de otros acuíferos circundantes en un radio entre 20 km y 40 km de distancia, que coincide con las distancias de las fuentes de abaste-cimiento de Romita.
31
Map
a 1.
Ubi
caci
ón d
e lo
s ac
uífe
ros
de L
eón
y Si
lao-
Rom
ita
Fue
nte:
Com
isió
n E
stat
al d
el A
gua
Gua
naju
ato
(199
9). C
ompe
ndio
del
atla
s del
agu
a de
l est
ado
de G
uana
jua-
to. G
uana
juat
o: C
omis
ión
Est
atal
del
Agu
a G
uana
juat
o, S
iste
ma
de in
form
ació
n A
gua
en G
uana
juat
o.
32
Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván
Otro estudio, de 1999, encargado a la compañía Lesser y asociados, s.A. de C.V., plantea una situación referente a la sobreexplotación del acuífero Silao-Romita:
La extracción de agua subterránea por bombeo asciende a 408.4 millones de m3 por año, para toda la zona estudiada y considerando a los 3 horizontes acuíferos. El balance de agua subterránea se realizó en la zona de valle y para el acuífero profundo, obteniéndose una recarga de 130.29 millones de m3 por año, una des-carga de 305.4 millones de m3 por año, una infiltración de 141.80 y un cambio de almacenamiento negativo de 33.33 millones de m3 por año. El abatimiento medio anual varía entre 2 y 5 metros por año (Lesser, 1999: 33).
La cita anterior hace referencia a la sobreexplotación que el acuífero Si-lao-Romita presentaba antes del aumento en la extracción de sApAl, por lo que desde ese tiempo se tiene noticia del abatimiento; sin embargo, ¿por qué recurrir a una fuente sobreexplotada? Y ¿por qué la reincidencia de sApAl en dicho acuífero, mismo que por obvias razones afectaría directamente a cam-pesinos? Según ceAg, al acuífero de Silao-Romita se le sobreexplota 64.3 m3 anualmente, se alimenta con 316.8 millones de m³ y se le extraen 381.1 mi-llones de m³. Este surte a 300 mil habitantes de Silao, Romita y Guanajuato, además de cubrir las necesidades para riego de cultivos.
En todo el acuífero del valle Silao-Romita existen 1 984 pozos, de los cua-les 421 están secos y se ubican en una extensión de 2 228 km² (seIAg, 2007). De los 1 200 pozos que hay en Romita, sólo 400 están regularizados; y de estos, 12 pertenecen a sApAl por compra previa, autorización federal y a pesar de las vedas; entre los años 2001 y 2003 se crearon 126 aprovechamientos mediante pozos, de los cuales 19 pertenecen al sistema de agua de León, y 7 de ellos cambiaron su uso, de agrícola a urbano, según el seIAg (seIAg, 2007).
En otro orden de ideas, el acuífero La Muralla, de donde se extrae agua para León, se localiza al sureste del Valle de León y al este de Romita; según estudios (Lesser, 1999) pertenece al Valle Silao-Romita y se ubica mayoritariamente en el municipio de Romita; sin embargo, se ha concluido que la procedencia de las aguas de este acuífero es diferente a las del acuífero Silao-Romita.
Dicha aseveración acerca del origen del agua se obtuvo aplicando un análisis isotópico que permitió diferenciar la procedencia del agua de La Mu-
33
La gestión del agua en México: reacciones sociales...
ralla independiente de la de Silao-Romita. Al primero, por ser un acuífero de alto rendimiento de recarga a corto plazo según estudios de Lesser (1999), la Comisión Nacional del Agua (cnA) y del ceAg (2001), se le considera como un acuífero independiente, aunque técnicamente una porción corresponda al río Turbio y al Valle de León.
Según consideraciones del estudio Lesser, se recomienda que el agua pro-cedente de La Muralla tenga un destino potable en vez de agrícola, por sus propiedades salinas. El volumen de recarga del acuífero La Muralla es de 25.32 m³ por año y se extraen 29.9 m³ por mes lo cual provoca un abatimien-to anual de 3 m³ por año (Lesser, 2003).
El organismo de agua potable de León comenzó a extraer agua del sub-suelo de Romita desde 1989, por medio de un registro-asignación de la Co-misión Nacional del Agua (Conagua) para aprovechar el subsuelo de Romita. Sin embargo, algunos actores políticos disintieron sobre el permiso de explo-tación. Según Elías Hernández Ontiveros, regidor del ayuntamiento de Romita hacia el año 2002, sólo fue un acuerdo entre presidentes municipales de León, Silao y Romita: Jesús Rocha, Rogelio Oliva Rodríguez y Juvenal Tapia Fraustro respectivamente.
A partir de agosto de 1994, ese mismo derecho obtuvo la figura de título de concesión, renovable hasta por treinta años. “sApAl tenía una asignación de la cnA y jurídicamente la presidencia municipal no podía hacer nada” (Calderón, 2009).
Según una entrevistada “en 2001 se corrió el rumor de que el presidente municipal (priísta) se había brincado al cabildo para negociar con los em-presarios de León [...] [refiriéndose a los curtidores de pieles que apoyan a Vicente Fox] [el aumento de] la explotación del agua subterránea” (Robles, 2008). Como ya se comentó, el organismo León tenía desde 1989 el permiso de asignación.
Los rumores y la procedencia política del alcalde fueron causas iniciales en la tensión entre los campesinos y las autoridades. Si bien la procedencia política es un antecedente causal de inconformidad entre algunos de los cam-pesinos, ya que el movimiento estaba conformado con simpatizantes tanto de la corriente del prd como del prI, la difusión de rumores sobre la explotación del agua subterránea y la afectación a los derechos de utilización fueron las premisas detonantes para la movilización social en contra de las autoridades.
Mapa 2. U
bicación del acuífero La M
uralla
Fuente: Com
isión Nacional del A
gua, Subdirección General T
écnica, Gerencia de A
guas Subterráneas, Subgerencia de E
valuación y Ordenam
iento de Acuíferos (2011). “D
eterminación de la disponibilidad de
agua en el acuífero la muralla (1111), estado de G
uanajuato”. México, julio.
35
La gestión del agua en México: reacciones sociales...
Con la finalidad de disminuir las tensiones con la comunidad de Romita, sApAl comenzó a extraer agua de otro acuífero al oeste de Romita y al sur del Valle de de León, denominado La Muralla II, aledaño al acuífero La Muralla, ya que la explotación de este último fue el motivo de la tensión.
sApAl pretendía que la batería de pozos de La Muralla II llevaran canti-dades de agua equivalentes a la que consumen los habitantes de los munici-pios de Silao, Romita y León.
En una entrevista realizada a dos exmiembros del movimiento romi-tense se argumentó un antecedente acerca del inicio de las obras de ex-tracción que desde 1989 sApAl realizó en su municipio sin autorización del ayuntamiento; desde la perspectiva del dirigente del movimiento, Heriberto Calderón, “sólo se informó que tenían una concesión al momento de iniciar obras públicas en el municipio y en la cabecera”, “sApAl dañó un acuífero ajeno al sustraer agua” (Calderón, 2007).
Con la cita anterior se demuestra que los actores sociales en Guanajuato, al igual que en el caso de Jalisco (véase Rojas, 2012), se perciben como pro-pietarios del recurso natural existente en sus circunscripciones a pesar de los decretos federales en los planes de desarrollo y enmiendas a la Ley de Aguas Nacionales, en las cuales se decreta que el agua es un bien económico de pro-piedad nacional y no de grupo o de región.
La premisa de propiedad nacional involucra la movilización del recurso de una zona de abundancia a una zona de escasez, sólo si la tecnología y los recursos financieros permiten dicha movilización: “Es ilegal, injusto e incon-gruente que se permita un abuso tan flagrante y enorme contra una población tan pobre e indefensa, de las más pequeñas que hay en el estado” (Calderón, 2007).
El sentir del entrevistado remite a un dilema económico relacionado con la distribución de la riqueza en donde los enfoques de la economía positiva se contraponen con los de la economía normativa.
conclusIones
En México la gestión regional del agua en el sistema Lerma-Santiago-Pacífico, en particular de la cuenca Lerma-Chapala, en lo concerniente a la distribución y disponibilidad para una gran cantidad de población y sus diversas activida-
36
Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván
des, pone en evidencia complicaciones al momento en que los interesados en el recurso se manifiestan insatisfechos.
La inconsistencia entre las prácticas políticas y los planes de gestión pro-pician que grupos de la sociedad y los gobiernos locales, con intereses de grupo o particulares, disientan de las disposiciones federales para mostrar de manera efímera lo que puede ser la descentralización real y la apertura a la participación de la sociedad en asuntos públicos como “efecto burbuja” con lados polarizados: por un lado están las demandas de los grupo económicos con capacidad tecnológica y solvencia económica que exigen a las autorida-des un escenario propicio de libre comercialización nacional e internacional; y por otro, grupos sociales desprotegidos y desprivilegiados que demandan escenarios más justos y equitativos socialmente hablando, en los que tengan oportunidad de participar con sus productos y de tal manera evitar el cambio de vocacionamientos y migraciones.
Se puede señalar un aspecto más: los grupos políticos conscientes de la competencia electoral tratan de asegurar la consecución de su partido en el poder a través de obras sociales distintivas de las de otros grupos políticos, a pesar de que dicha competencia devenga en conflictos intergubernamentales (Rojas, 2012, passim).
La lógica imperante que resulta de la democracia y el libre mercado, plas-mada en las políticas públicas de gestión integral del agua, consiste en la so-breutilización de recursos por parte de usuarios para atender las demandas económicas de las actividades altamente productivas, competitivas y reditua-bles, tanto en el mercado nacional como en los internacionales, en detrimento de actividades poco privilegiadas en tecnología y capacidad de competencia independientemente si son del ámbito urbano o rural.
Por otra parte, está la competencia por la utilización de dicho recurso entre la ciudad y el campo que se justifica por los cánones de igualdad demo-crática y derecho de uso entre los diferentes usuarios, sin tener que acarrear con los costos del desgaste y que obliga a la revalorización de los mismos en tanto al replanteamiento de su valor económico: de ser bienes sociales pasan a ser bienes económicos de forma legal (como está propuesto en la Ley de Aguas Nacionales), con la finalidad, según el discurso institucional, de ser sustentable.
37
La gestión del agua en México: reacciones sociales...
La lógica económica de las autoridades de los diferentes ámbitos de go-bierno en México se sustenta con el siguiente criterio: conseguir el desarrollo a partir del fomento intensivo de las actividades secundarias y terciarias, ca-racterísticas de la ciudad, relegando el desarrollo de las actividades primarias a una aparente “transferencia” administrativa a los agricultores, que en muchos de los casos no logran sobrellevar sus actividades por insolvencia financiera y falta de equilibrio en los precios de venta con los costos de los insumos.
Las actividades primarias son la base del desarrollo ya que brindan la ma-teria prima para el resto de las actividades: más allá de la idea de la producción del alimento en sacrificio a la inversión, que se representa en la frontera de posibilidades de producción de una sociedad, en términos macroeconómicos.
No se trata de ir en contra de lo diseñado en las políticas hidráulicas re-gionales, las cuales deberían enfocarse también en aspectos microrregionales y auxiliarse de la ley para generar propuestas de acción eficaces y eficientes para la sociedad que se atiende; no basta con sólo diseñar “buenos deseos y acciones costosas” sino repensar la acción pública efectiva, lo que se decida debe realizarse tratando de disminuir el margen de afectados, pues en la me-dida que este crezca la participación no institucionalizada se fortalece, y esta última no necesariamente es en beneficio de toda la sociedad.
Se deduce que en las políticas destinadas a la gestión integral del agua sólo se replantean los mecanismos para seguir dotando del recurso a las actividades productivas, a partir de la creación de infraestructura y atendiendo de mane-ra secundaria el deterioro del agua, su saneamiento y los reclamos sociales resultantes de la implementación de la política hidráulica (paradojas pendien-tes a resolver en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas destinadas al manejo del agua). Si se trata de actividades del sector primario se priorizan las de mayor rentabilidad como son las procedentes del campo tecnificado, lo cual obliga a que grupos sociales marginados de la capacidad técnica y económica de la producción redireccionen sus estrategias de super-vivencia económica a cambios de vocacionamiento y migración.
38
Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván
bIblIogrAfíA
Aguilar Villanueva, Luis F. (ed.) (1992). La hechura de las políticas públicas. Méxi-co: Miguel Ángel Porrúa (Antologías de Política Pública).
Alcántara, Manuel (1995). Gobernabilidad, crisis y cambio. México: fce.
Aguilar Villanueva, Luis (1994). “Estudio introductorio”. Luis Aguilar Villa-nueva (ed.). Problemas públicos y agenda de gobierno. México: Miguel Ángel Porrúa.
Alonso, Jorge, (s.f.). “La lucha contra el neoliberalismo por medio de la au-tonomía comunal, el caso de Mezcala, Jalisco” (http://autonomiaye-mancipacion.org/Noticias/Mezcala/La%20lucha%20contra%20el%20Neoliberalismo%20por%20medio%20de%20la%20Autonomia%20Comunal%20el%20caso%20de%20Mezcala%20Jalisco%20--‐%20%20Jorge%20Alonso.pdf), 1 de septiembre de 2010.
____ e Isabel Blanco (2003). “Organizaciones de la sociedad civil y gobierno. Una visión regional desde Jalisco”. Jaime Preciado Coronado et al. Terri-torios, actores y poder. Regionalismos emergentes en México. México: Universidad de Guadalajra-Universidad Autónoma de Yucatán.
Ávila García, Patricia (ed.) (2002). Agua, cultura y sociedad en México. Zamora: El Colegio de Michoacán-ImtA.
Caire, Georgina (2004). “Implicaciones del marco institucional y de la organi-zación gubernamental para la gestión ambiental por cuencas. El caso de la cuenca Lerma-Chapala”. Gaceta Ecológica. México: Ine, núm. 71.
____ (2005). “Conflictos por el agua en la Cuenca Lerma-Chapala, 1996-2002”. Región y sociedad. México: El Colegio de Sonora, núm. 34, vol. 17, pp. 73-125.
Calderón, Amador Heriberto (2007). Entrevista realizada por Juan Pablo Ro-jas Ramírez, 10 de agosto.
39
La gestión del agua en México: reacciones sociales...
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2004). Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (1993). Políticas de ges-tión integral del agua y políticas económicas. Santiago de Chile: cepAl.
Comisión Estatal del Agua Guanajuato (1999). Compendio del atlas del agua del estado de Guanajuato. Guanajuato: Comisión Estatal del Agua Guanajuato, Sistema de información Agua en Guanajuato.
Durand Alcántara, C. Humberto (2002). El derecho agrario y el problema agrario. México: Porrúa.
Giddens, Anthony (2000). Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid: Taurus.
Lesser y Asociados (1999). “El agua subterránea en Silao-Romita”. Guanajua-to, sApAl, 18 de junio.
_____ (2003). “Datos de interés del acuífero La Muralla”. Estudio de actualiza-ción hidrogeológica del acuífero de La Muralla. Guanajuato: cnA.
Lima, Boris A. (1988). Exploración Teórica de la participación. Buenos Aires: Hu-manitas.
Lorenzo Cardaso, Pedro Luis (2001). Fundamentos teóricos del conflicto social. Ma-drid: Siglo xxI.
Meisel, James (1975). El mito de la clase gobernante: Gaetano Mosca y la elite. Bue-nos aires: Amorrortu.
Merino, Mauricio (coord.) (1994). En busca de la democracia municipal. La partici-pación ciudadana en el gobierno local mexicano. México: El Colegio de México.
40
Juan Pablo Rojas Ramírez y José Rojas Galván
Mestre, José Eduardo (1997). “Case Study vIII; Lerma-Chapala Basin, Mexi-co”. Richard Helmer e Ivanildo Hespanhol (ed.). A Guide to the Use of Water Quality Management Principles. Londres: who-unep.
Programa Nacional Hidráulico de México 2001-2006 (2001). México: cnA.
Robles, Melken Patricia (2008), activista en el movimiento romitense y re-gidora del municipio de Romita en 2009. Entrevista realizada por Juan Pablo Rojas, 27 de julio.
Rodríguez, Oliva (2009), exintegrante del Consejo Ecológico (frente romiten-se). Entrevista realizada por Juan Pablo Rojas, 28 de julio.
Rojas, José Juan Pablo (2006). “Las políticas públicas para el abasto de agua a Guadalajara de 1994-2005”. Zapopan: El Colegio de Jalisco (tesis de maestría).
____ (2012). Relaciones y conflicto intergubernamentales por el agua. El conflicto inter-gubernamental entre Guanajuato y Jalisco al interior de la región hidráulica Lerma-Chapala-Santiago. Madrid: Editorial Académica Española.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (2007). Acuífero del Valle de León (http://www.sapal.gob.mx/agua-leon), junio.
Shills, Edward (1979). Enciclopedia internacional de ciencias sociales. Madrid: Agui-lar.
Shiva, Vandana (2003). Las guerras del agua. México: Siglo xxI.
Sistema Estatal de Información del Agua de Guanajuato (2012). “Estudio Hi-drogeológico y Modelo Matemático del Acuífero Silao-Romita” (http://www.guanajuato.gob.mx/ceag/seia.php), 28 de junio.
Tortolero Villaseñor, Alejandro (2000). El agua y su historia. México y sus desafíos hacia el siglo xxi. México: Siglo xxI.
41
La gestión del agua en México: reacciones sociales...
Torregrosa, María Luisa (2009). Agua y riego. Desregulación de la agricultura en México. México: flAcso.
Wario Hernández, Esteban (2001). Guadalajara, crecimiento metropolitano y finan-ciamiento para el desarrollo. México: unAm.
Wester, P., M. Burton y E. Mestre (2001). “Managing the Water Transition in the Lerma-Chapala Basin, Mexico”. Abernethy C.L. (ed.). Intersectoral Management of River Basins. Colombo: International Water Management Institute.
____ y J. F. Warner (2002). “River Basin Management Reconsidered.” A. Tur-ton y R. Henwood (eds.). Hydropolitics in the Developing World: A Southern Africa Perspective. Pretoria: African Water Issues Research Unit.
____ y Merrey, D.J. y M. de Lange (2003). “Boundaries of Consent: Stake-holder Representation, in River Basin Management in Mexico and South Africa”. World Development. Elsevier, núm. 5, vol. 31, pp. 797-812.
sItIos web (consultados de 2010 a 2013)
-http://ceajalisco.gob.mx/reg12.html
-http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=38049298
-http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/informacion/jal/territorio/default.aspx?tema=me&e=14
-http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA02_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
-http://www.dams.org/docs/kbase/contrib/ins223.pdf (doc.wwa)
-http://www.waterencyclopedia.com/Ce-Cr/Conflict-and-Water.html
[43]
LA METRÓPOLI DE GUADALAJARAY LA POLÍTICA DEL AGUA:
ACCIONES PASADAS Y CONDICIONES ACTUALES
Francisco Jalomo AguirreUniversidad de Guadalajara
A mAnerA de IntroduccIón
El siglo xxI, que parece consagrarse como el siglo de la urbanidad, se ha ca-racterizado porque más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y porque se atraviesa el mayor crecimiento urbano en la historia de la huma-nidad. Bajo lo antes expresado, los temas del gobierno del territorio, el de la gestión de las ciudades (particularmente de las metrópolis) y el relativo a las políticas, han cobrado en la actualidad vital importancia a nivel global.
Por lo anterior, en este trabajo se analiza cómo los municipios que forman parte de una ciudad metrópoli como la de Guadalajara, Jalisco, han implemen-tado políticas públicas intermunicipales en el pasado para gestionar sus res-pectivos territorios bajo una visión de conjunto, ya que el crecimiento físico y demográfico que el fenómeno de metropolización ha originado a municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, ha propiciado, entre otros aspectos, la conurbación física y funcional de sus asentamientos humanos y de las actividades de cada uno de esos territorios; dicha situación orilló a las entida-des político-administrativas a tomar acuerdos e implementar políticas públicas intermunicipales para prestar un servicio como el del agua potable.
El presente documento busca mostrar evidencias sobre formas de ges-tión y políticas aplicadas a territorios y contextos metropolitanos; se pretende explicar la dinámica que han vivido y experimentado los municipios que in-tegran la metrópoli de Guadalajara mediante un profundo análisis acerca de las formas en que se gobierna el territorio ante la prestación de un servicio
44
Francisco Jalomo Aguirre
público como el del agua; así mismo se abordan las transformaciones ins-titucionales relativas al tema, más que los aspectos técnicos y de ingeniería hidráulica.
El interés e importancia por estudiar la metrópoli de Guadalajara surgió a partir de la creación en México del primer acuerdo y la primera institución intermunicipal, la cual tenía como finalidad prestar el servicio público de agua a más de una entidad político-administrativa. Tal situación fue innovadora y marcó un hito histórico, legal e institucional para la época en que sucedió dicho evento, ya que la celebración de convenios y creación de organismos intermunicipales en México no estaba permitido constitucionalmente, sino hasta 1983, fecha muy posterior a la de creación de instancias de este tipo en Guadalajara.
Bajo el tenor anterior y con la finalidad de cumplir con el objetivo seña-lado, el presente capítulo comienza haciendo una revisión histórica acerca del crecimiento físico, demográfico e industrial del municipio de Guadalajara y los municipios colindantes; es importante entender las razones por las cuales ocurren las transformaciones institucionales, y la implementación de políticas de carácter público y de corte intermunicipal que buscan responder al creci-miento vertiginoso y acelerado que comienzan a experimentar Guadalajara y los municipios vecinos. Asimismo, el trabajo concluye con un análisis de las condiciones actuales de la metrópoli de Guadalajara, enlazando dichas condi-ciones a las acciones que han implementado en el pasado los municipios que integran la ciudad y valorando de esa manera la acción gubernamental, ligada con el territorio. El presente documento hace una revisión retrospectiva de las acciones que se han implementado en la metrópoli de Guadalajara (léase políticas), para explicar con el pasado las condiciones presentes que existen en materia de políticas públicas intermunicipales.
Ahora bien, sin más preámbulo se procede a continuación a describir y analizar el fenómeno de crecimiento físico y demográfico de Guadalajara.
lA provIncIA que se fue: unA vIllA
que se convIrtIó en metrópolI
Guadalajara nació para la historia apenas con 59 individuos el 14 de febrero de 1542, luego de su cuarta y definitiva fundación, siguiendo todas las for-
45
La metrópoli de Guadalajara y la política del agua...
malidades que establecía el protocolo del ritual que se ejecutaba para fundar un asentamiento por aquel entonces; se tomaba la tierra en nombre de Dios y también del rey al clavar una cruz y una espada respectivamente en la tie-rra y acuchillando tres veces el tronco de un árbol (Robles, 2001).
Así, el asentamiento recién fundado se desarrolló rápidamente y para 1940 ya habitaban en ella un total de 200 000 habitantes (Robles, 2001). Gua-dalajara había multiplicado su población en tan sólo 398 años de historia alrededor de 3 390 veces, lo que marcaba un claro ejemplo de cómo aquel incipiente asentamiento de 1542 crecía a ritmos tan acelerados que desdibu-jaban su aspecto provincial, para dar paso a una ciudad.
Desde su origen, el municipio de Guadalajara se encontraba circundado por Zapopan, San Pedro Tlaquepaque (hoy Tlaquepaque) y Tonalá, entidades político administrativas con las que se conurbó Guadalajara durante el perio-do de 1900 a 1947, en gran medida porque se presentó durante esos años un crecimiento demográfico sin precedentes, producto del flujo migratorio que provenía de áreas colindantes que se desplazaron en parte por la revolución mexicana, la guerra cristera que impactaba a la región (Arroyo, 1992; Meyer, 1998; Núñez, 1999), al igual que por el fenómeno de migración rural-urbana que ocurría a nivel mundial como producto de la aglomeración de actividades y de la fuerte concentración de la industria naciente en los espacios urbanos, como Guadalajara.
Asimismo, el crecimiento que evidenciaban Guadalajara y los munici-pios vecinos no sólo era de carácter demográfico, ya que en cuatroscientos años pasó de 59 (Robles, 2001) a 101 208 habitantes, sino que el crecimiento también lo era de tipo físico, y para el año 1900 la población de la ciudad ya abarcaba una extensión de 900 ha (Núñez, 1999: 14). Además, el tiempo que tardó en crecer la ciudad físicamente, hoy en día requiere sólo un año para abarcar aproximadamente esa misma extensión (Núñez, 1999: 14); esto ha propiciado, entre otros factores económicos y políticos, que en las últimas décadas se haya convertido en una ciudad metrópoli en la que conviven casi cuatro millones de habitantes; en el 2010 la metrópoli de Guadalajara, inte-grada para efectos de este documento solamente por Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, reportaba 3 825 748 habitantes (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática [InegI], 2010).
46
Francisco Jalomo Aguirre
En virtud del crecimiento anterior, y como todo asentamiento humano, Guadalajara comenzó a necesitar de un suministro de agua potable apta para consumo en cantidad suficiente para abastecer las necesidades de sus habi-tantes que iban en aumento. Es singular que a pesar de que la palabra Guada-lajara, proveniente del árabe Wad-al-hipjara que significa “agua que corre entre piedras” (Robles, 2001), desde su origen dicho asentamiento haya atravesado por múltiples problemas de abastecimiento de este líquido. No fue sino hasta 1741 cuando por primera vez se dispuso de la misma mediante varias fuentes públicas ubicadas en diferentes plazas de la incipiente mancha urbana (Jalo-mo, 2011); estas fuentes eran surtidas del agua que provenía específicamente de los manantiales de Los Colomos, gracias a obras hidráulicas realizadas bajo la dirección de fray Pedro Buzeta entre 1732 y 1741 (Jalomo, 2011).
Dentro del periodo que va desde la fundación de Guadalajara hasta 1952, el agua potable que llegaba a las fuentes y pozos públicos se suministraba a los inmuebles existentes por repartidores llamados “aguadores”, los cuales transi-taban las calles vendiendo el vital líquido que obtenían de las fuentes públicas a todo aquel que prefería adquirir dicho suministro en la puerta de sus casas; esto se puede denominar como “servicio privado domiciliario de agua pota-ble” (Jalomo, 2011).
Sin embargo, años más tarde, lo que se ha denominado servicio privado domiciliario de agua potable pasó a manos de la administración pública, tal y como se analizará a continuación.
lA polítIcA públIcA del AguA: AccIones pAsAdAs
A pesar de que existían fuentes públicas en Guadalajara que abastecían de agua a los ciudadanos, no fue sino hasta el 29 de noviembre de 1952 que el gobierno municipal de Guadalajara creó un organismo público denominado Patronato de los Servicios de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Guadala-jara (de aquí en adelante se denominará como el Patronato), que tenía como labor la creación de un sistema de distribución domiciliario que permitiera llevar a cada inmueble el agua potable, a la vez que fortalecía la incipiente infraestructura de fuentes, alcantarillas, tajeas y pozos ya existentes (Martínez, 1974 y Jalomo, 2011); de esta manera el servicio de agua potable se convirtió en un servicio de tipo público y domiciliario, y pasó a ser una tarea asumida
47
La metrópoli de Guadalajara y la política del agua...
por el Estado. Esta situación convirtió la actividad privada que realizaban los aguadores, en una actividad de carácter público-gubernamental.
En 1969, cuando Guadalajara contabilizaba un millón de habitantes y consolidaba el proceso de conurbación con Tlaquepaque y Zapopan (Núñez, 1999; Rodríguez, 2006), el crecimiento del núcleo principal que representaba Guadalajara creció de tal manera que esta ciudad englobó y formó un con-glomerado que combinó zonas de menor ocupación; en ese año el Congreso del Estado de Jalisco aprobó el 26 de agosto, mediante el decreto 8525, que el Patronato podía celebrar convenios de colaboración con los municipios co-nurbados, con el fin de mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado de forma conjunta.
En lo particular, la celebración de convenios señalada correspondía a una forma o modo de gestión característica de áreas urbanas donde dos o más municipios forman una asociación o mancomunidad para conseguir eficien-cia y eficacia en la prestación de algún servicio (Borja, 2001; Jalomo, 2011; Ríos, 2006; Rodríguez y Oviedo, 2001:36-38; Sanguin, 1981), como por ejem-plo el de agua potable y alcantarillado, con el fin de mejorar la satisfacción de las necesidades públicas dentro de un territorio que comprende diferentes entidades municipales y, por ende, diversas unidades político-administrativas; estas acciones son posibles de identificar, para efectos de este trabajo, como políticas públicas intermunicipales.
La facultad que se le dio al Patronato para celebrar convenios con otros ayuntamientos respondía a la búsqueda de nuevas formas de gestión como solución ante factores provocados por el fenómeno de metropolización, y ante problemas derivados de la aglomeración física y funcional de varios mu-nicipios; esto fue el resultado del proceso de conurbación que inició en 1948 y continuó durante las décadas de los cincuenta y sesenta con la unión física y funcional entre Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, que llegaron a formar un continuo edificado (Jalomo, 2011), lo que generó nuevos problemas que demandaban soluciones innovadoras y vanguardistas para su época; esta si-tuación provocó que en 1969 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya no facultara a los municipios para asociarse o coordinarse en la prestación de servicios públicos.
48
Francisco Jalomo Aguirre
Este acontecimiento que se vivió en Guadalajara, explica North (1993), constituyó el accionar de reglas informales o acciones no legisladas, que reco-nocían tres hechos fundamentales: por una parte, que la ciudad de Guadalaja-ra estaba conformándose en una sola área urbana con problemas comunes en la prestación de un servicio público, por lo tanto las redes particulares tendían a rebasar el marco municipal; la existencia de patronatos por cada municipio no respondía a las exigencias que la metropolización venía reclamando; y finalmente, los ejecutivos del poder municipal en el territorio metropolitano acabaron por volverse incapaces en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, ya que estaban excesivamente fragmentados (Borja, 2001; Jalo-mo, 2011; Ríos, 2006; Rodríguez y Oviedo, 2001; Sanguin, 1981).
Los acontecimientos anteriores pusieron en evidencia que prestar servicios públicos que por su naturaleza no reconocen fronteras político-administrati-vas o que ponen en cuestión los límites territoriales y administrativos dentro de una metrópoli compuesta por varios municipios, acarrea complicaciones legales por jurisdicción territorial; problemas técnicos por la construcción de redes de distribución; y dificultades financieras por la realización de ma-yores obras de infraestructura y políticas en armonía con la autonomía de cada entidad político-administrativa (Borja, 2001; Ríos, 2006; Rodríguez y Oviedo, 2001; Sanguin, 1981).
En particular, de 1952 a 1978, durante la creación y funcionamiento del Patronato, dicho organismo pudo liquidar deudas que llegaron a ser one-rosas, cubrir abonos de créditos a largo plazo, pagar con sus propios re-cursos las ampliaciones y modernizaciones del sistema de abastecimiento y disponer de una hacienda saneada (Martínez, 1974); afrontando al menos el problema de los límites territoriales y administrativos dentro de la incipiente metrópoli.
De forma parcial, puede decirse que hasta 1978 el crecimiento demo-gráfico y físico reflejado en el proceso de conurbación de Guadalajara, Za-popan, Tlaquepaque y Tonalá (que se unió física y funcionalmente en la década de los setenta a los otros), llegó a contribuir a la búsqueda de nuevas formas de gestión pública para satisfacer el servicio de agua de forma man-comunada y asociativa, mediante la celebración de convenios de colabora-ción.
49
La metrópoli de Guadalajara y la política del agua...
Hasta antes de 1978 cada municipio tenía juntas locales y patronatos para la administración del servicio de agua, mismos que a partir de 1969 pudieron coordinarse y asociarse mediante la celebración de convenios. Sin embargo, después de una serie de estudios que realizó el gobierno del estado de Jalisco, se llegó a la conclusión de que era necesaria la asociación intermunicipal para prestar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, al determinar la viabilidad de la fusión de dichos organismos consolidándolos en uno sólo; de esta manera se creó el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarilla-do (sIApA) con el decreto 9765, emitido por el Congreso del Estado de Jalisco el 27 de marzo de 1978 (Jalomo, 2011), el cual anuló el decreto 8525. Así, el Patronato fue sustituido por una instancia de gestión metropolitana intermu-nicipal que tenía como objetivo la implantación, operación, administración, conservación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la zona metropolitana que abarcaba los territorios de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, lo cual posibilitó la adhesión de otros municipios vecinos. El decreto de 1978 marcó una nueva etapa en lo referente a los servicios de agua potable y alcantarillado de la metrópoli de Guadalajara.
Es oportuno señalar que el sIApA en 1978 estaba encabezado por el titular del Poder Ejecutivo del gobierno del estado, constituyéndose como uno de los integrantes con voz y voto de calidad para tomar decisiones relativas al sistema intermunicipal en materia de agua; esta situación dejó en un nivel se-cundario dentro del Consejo de Administración del sIApA a los representantes de los cuatro municipios miembros.
En relación con lo anterior y como parte de los procesos de reforma urbana en las metrópolis, es oportuno explicar que existen dos modelos teó-ricos de gestión en sus dimensiones operativas y políticas: el modelo supra-municipal, que consiste en la creación de una instancia de gobierno superior al municipio donde recaen la competencia, los recursos y la autonomía o soberanía político-administrativa (Borja, 2001; García, 2003; Sanguin, 1981); y el modelo de institucionalidad intermunicipal, que consiste en el mante-nimiento de los gobiernos municipales o locales, y la creación de instancias de coordinación forzosas para llegar a entendimientos, con el fin de promover acciones comunes o sinergia en favor de la metrópoli desde ámbitos ya sea de
50
Francisco Jalomo Aguirre
planificación urbana, institucional o en áreas de ejecuciones y prestación de ser-vicios públicos urbanos (Borja, 2001; Ríos, 2006; Rodríguez y Oviedo, 2001:36-38; Sanguin, 1981), donde se puede ubicar el sIApA.
A pesar de que, como señala Borja (2001), la creación de una instancia de gobierno supra o intermunicipal para la gestión urbana de una metrópoli es compleja y conflictiva, es innegable que estos modelos de gestión buscan el aumento de la funcionalidad y las economías urbanas en un escenario donde se consolidan externalidades negativas de todo tipo, las cuales exigen una renovación de enfoques y de acciones. Al entender que el problema no es sólo de orden técnico o administrativo, sino también sociológico y político, se demanda además del uso de incentivos que orienten las conductas públicas o privadas, conocer cómo se construyen instancias de poder que unan las volun-tades políticas en una nueva instancia de gobierno territorial.
En particular el marco legal de México, aun en la actualidad, no posibi-lita la existencia y creación de autoridades político-administrativas como las que plantea el modelo supramunicipal, pues son legalmente incompatibles con el sistema de gobierno mexicano. Sólo es posible constituir instancias de coordinación y asociación intermunicipales mediante convenio; sin embargo es adecuado señalar que la reforma del artículo 115 de la Constitución Polí-tica de los Estados Unidos Mexicanos facilitó y autorizó de manera legal la creación de mecanismos de coordinación y asociación para la prestación de servicios públicos de competencia municipal, es decir, las formas de gestión intermunicipales. Esta reforma se realizó hasta 1983, pero esto no fue obstá-culo para que desde 1978 el sIApA se constituyera como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacitado para actuar, contratar, decidir, y determinar lo concerniente a la materia de su competencia de forma intermunicipal.
Al igual que el Patronato, y apoyando el análisis de North (1993), la creación del sIApA respondió a reglas informales más que a reglas formales, al no estar posibilitada la creación de formas de gestión intermunicipales dentro del marco legal vigente de aquellos años. En la situación planteada es evidente uno de los tres conceptos claves de la teoría del cambio insti-tucional de Douglas North: la institucionalización, que se materializa en el proceso mediante el cual se constituyó y facultó al Patronato para celebrar
51
La metrópoli de Guadalajara y la política del agua...
convenios de colaboración intermunicipal; como una especie de organiza-ción, régimen y reglas de colaboración entre varios municipios, siendo el preámbulo de lo que llegó a institucionalizarse en 1983 con las reformas a la Carta Magna que posibilitaban legalmente dichas acciones (North, 1993).
Por lo anterior, cobra fuerza la noción de que la metropolización no es sólo lineal, sino que se inscribe dentro de un sistema complejo de recomposi-ciones territoriales; dicha complejidad demanda nuevos modos de gestión (As-sies, 2001; Fuentes, 2004: 126; Montaño, 2004), los cuales requieren un largo proceso de concertación espacio-temporal que implica desde una delimitación territorial más adecuada, hasta la definición de la estructuración y atribuciones de los poderes y las instancias de participación social en las metrópolis (Assies, 2001; Eibenschutz, 1997).
Así, la creación del sIApA en 1978 requirió un largo proceso de concerta-ción espacio-temporal, ya que fueron necesarios aproximadamente 26 años para que del Patronato se evolucionara a una instancia de gestión como la que representa el sIApA, institucionalizándose como señala Giddens (2003: 164), al adquirir concreción y arraigo en el tiempo y el espacio. De esta manera se jus-tifica cómo en un contexto urbano las acciones fundadas en el conocimiento que emprenden individuos y actores colectivos, por ejemplo los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, y el Poder Ejecutivo de Jalisco para avanzar en la realización de sus intereses, provocan transforma-ciones urbanas en el continuo espacio-tiempo (Azuela, 1993).
Para entender por qué el sIApA surgió antes de las reformas al artículo 115 de la Carta Magna de México, es necesario referir a Le Gales (1995: 12), cuando afirma que “la política local está determinada por las condiciones so-cioeconómicas y políticas de cada localidad”, lo que justifica la aparición del sIApA antes de que este tipo de organismos fuera constitucionalmente posibles en el ámbito nacional, en gran medida como respuesta a una condición de conurbación que venía ocurriendo en Guadalajara.
Además, la creación del sIApA es el producto de una serie de decisiones en un continuo espacio-tiempo (Giddens, 2003; Jalomo, 2011), que tienen su antecedente en la facultad que se le dio al Patronato de Guadalajara para celebrar convenios en 1969 y que finalmente derivó en la fusión con el sIApA de los distintos patronatos municipales.
52
Francisco Jalomo Aguirre
Acerca de la creación de esta institución se debe recordar, como señala Sanguin, la siguiente idea:
[…] llega el momento en el que con la metropolización, los ejecutivos del poder municipal acaban por ser incapaces de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ya que están excesivamente fragmentados […] y la transferencia de responsabilidades de un servicio público […] antiguamente bajo jurisdicción de una sola entidad municipal que pasa al control de un nivel superior […] es una solución posible […] frente a los problemas locales (Sanguin, 1981:106).
El carácter intermunicipal del sIApA reconoció nuevamente que los mu-nicipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, habían terminado constituyéndose en una sola área urbana; por lo tanto, su red de abastecimien-to y distribución rebasaba las jurisdicciones político-administrativas de cada municipio, lo que demandaba una solución.
Así, la creación del sIApA respondió a una forma de institucionalidad in-termunicipal en el ámbito de ejecución y prestación de un servicio público determinado, muy a pesar del marco legal vigente en México que seguía sin posibilitar los convenios intermunicipales. De esa forma, el sIApA, fue el pri-mer organismo en crearse en materia de agua con una gestión intermunicipal a nivel país, y el segundo en Guadalajara de tipo metropolitano, ya que en 1976 nació el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sis-tecozome) (Jalomo, 2011).
Desde entonces ha funcionado el sIApA, pero ahora el fenómeno de co-nurbación que aglutina en un continuo urbano a los municipios de Guada-lajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, también ha integrado a Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. Pese a ello, estos cuatro últimos municipios no han logrado integrarse del todo.
Por otra parte, en 1999 en México se efectuó una redistribución cons-titucional de responsabilidades y atribuciones que convirtieron en compe-tencia municipal la tarea de prestar no solamente el servicio público de agua potable y alcantarillado, sino también el de drenaje, tratamiento y disposición final de las aguas residuales; esta reforma estableció el doble carácter de fun-ciones y servicios públicos de competencia exclusiva del municipio (Jalomo, 2011), situación que aumentó las responsabilidades y obligaciones del sIApA.
53
La metrópoli de Guadalajara y la política del agua...
En cumplimiento a la disposición constitucional antes esbozada, el Con-greso del Estado de Jalisco aprobó en el segundo semestre del año 2000 la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual establece las bases generales para la prestación de los servicios mencionados y para nuevos mecanismos de intervención por parte de los ayuntamientos; lo que permite que los municipios presten servicios por medio de organismos operadores descentralizados municipales o intermunicipales (lo que reitera la posibilidad de crear asociaciones municipales, que ya se encontraba consagrada en la Carta Magna).
La ley a la que se hace referencia, en su artículo sexto transitorio estable-ció además un plazo máximo de 180 días para que el gobierno del estado se desvinculara del sIApA, otorgando una mayor autonomía, capacidad de decisión y acción a los gobiernos municipales, como parte de una lógica des-centralizadora. Con ello, el sIApA se vio afectado en cuanto a su estructura y el control del organismo, ya que, si bien se encontraba integrado entre otros miembros por los cuatro ayuntamientos que componen la Zona Metropoli-tana de Guadalajara (zmg), los municipios representaban una minoría en la estructura del Consejo de Administración del Organismo; éste era dirigido por el gobierno del estado, estructura que era incompatible con las disposi-ciones del nuevo artículo 115 constitucional de 1999.
Las nuevas atribuciones constitucionales de exclusiva competencia mu-nicipal y el precepto legal de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, propiciaron que el 16 de mayo del 2002, mediante el decreto 19475, se declarara abrogado el decreto 9765 que dio origen al sIApA en 1978, dando lugar a un nuevo organismo mediante el “Convenio de asociación intermunicipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales”, suscrito el 7 de febrero del 2002, también bajo la denominación sIApA, que significan Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Jalomo, 2011).
De lo anterior, se puede señalar que en el 2002 comenzó una nueva ex-periencia de asociación intermunicipal como forma de gestión pública dentro de una metrópoli, que otorgó mayores facultades a los municipios, ya que se
54
Francisco Jalomo Aguirre
desvinculaba de la toma de decisiones y de su estructura organizacional al Poder Ejecutivo del estado de Jalisco.
Es adecuado indicar que en México la autonomía de los organismos ope-radores de agua y saneamiento (como el sIApA) están supeditados en funcio-namiento, en gran parte por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del gobierno federal mexicano, que es quien define los volúmenes de agua para las concesiones y permisos que se otorgan, para perforación y cancelación de pozos, entre otras cuestiones (Jalomo, 2011).
El sIApA, pese a las reformas del artículo 115 constitucional de 1999, sigue influenciado por actores como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo esta-tales, la Comisión Estatal del Agua, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México y el sector privado, ya que intervienen en su funcionamiento, en la imposición de tarifas del costo a los usuarios del servi-cio y en la aprobación del presupuesto para su funcionamiento; esta situación puede explicarse con lo que North (1993) define como el segundo concepto clave de su teoría, los campos organizacionales o redes de actores que influyen en la creación y transmisión de instituciones.
Hasta este punto y bajo los planteamientos anteriores, la metrópoli de Guadalajara ha tratado de realizar por medio de diversos esfuerzos institu-cionales, a manera de políticas públicas, la tarea de gobernar y gestionar el territorio; esfuerzos que en buena medida pretenden la calidad, eficiencia y eficacia en la prestación de un servicio público municipal como, en este caso, el del agua (véase gráfica 1).
Aunque existe conciencia municipal en la escala metropolitana de los desafíos urbanos, todavía prevalece la visión limitada de la autonomía mu-nicipal, afectando los acuerdos necesarios para una gestión intermunicipal metropolitana de Guadalajara. Esto da lugar a una metrópoli dividida y poco compartida, que va en menoscabo de la cooperación y fortaleza intermuni-cipal; un ejemplo de lo anterior es que servicios públicos como el de limpia, aseo, recolección y disposición final de residuos, siguen operando de forma individual, a pesar de que presentan problemas intermunicipales en sus pro-cesos, como es el caso particular de la disposición final de residuos, por citar alguno (Bernache, 1998).
55
Grá
fica
1. G
uada
laja
ra a
tra
vés
del t
iem
po: e
l Pat
rona
to, e
l sia
pa y
los
even
tos
rela
cion
ados
Año
s cua
rent
aA
pare
ce
el
fenó
men
o de
m
etro
poliz
ació
n en
M
éxic
o co
n el
cas
o de
la
ciud
ad d
e M
éxic
o
1952
Se c
rea
el P
atro
nato
de
los
Serv
icio
s de A
gua d
e la c
iuda
d de
Gua
dala
jara
a c
argo
del
H.
Ayu
ntam
ient
o de
l G
obie
rno
Mun
icip
al d
e G
uada
laja
ra
1953
Se c
rea
un o
rgan
ismo
deno
-m
inad
o C
iuda
d de
Gua
dala
ja-
ra, O
bras
de
Aba
stec
imie
nto
de A
gua
Pota
ble,
a ca
rgo
del
gobi
erno
fede
ral
Año
s ses
enta
Surg
en
las
decl
arat
oria
s de
co
nurb
ació
n co
mo
prim
er
inst
rum
ento
par
a re
gula
r el
fe
nóm
eno
de c
onur
baci
ón
1964
El
mun
icip
io d
e G
uada
laja
ra
llegó
a c
onta
biliz
ar u
n m
illón
de
hab
itant
es
1969
El P
atro
nato
de
los
Serv
icio
s de
Agu
a de
la C
iuda
d de
Gua
-da
laja
ra q
ueda
fac
ulta
do p
ara
cele
brar
con
veni
os c
on o
tros
ayun
tam
ient
os
Año
s set
enta
Méx
ico
com
ienz
a su
pro
ceso
de
scen
traliz
ador
a r
aíz
de r
e-fo
rmas
de
cará
cter
fisc
al
1970
El g
obie
rno
fede
ral e
ntre
ga a
l pa
trona
to la
s ob
ras
e in
frae
s-tr
uctu
ra q
ue o
pera
ba e
l org
a-ni
smo
Ciu
dad
de G
uada
laja
ra,
Obr
as d
e A
bast
ecim
ient
o de
A
gua
Pota
ble,
por l
o qu
e es
te
últim
o es
abs
obid
o po
r el p
a-tro
nato
1978
, dec
reto
976
0
Se c
rea
el S
istem
a de
Tra
ns-
port
e C
olec
tivo
de l
a Z
ona
Met
ropo
litan
a de
Gua
dala
jara
(S
istec
ozom
e)
1978
, dec
reto
976
5Se
cre
a el
sIA
pA, d
irigi
do p
or
un d
irect
or n
ombr
ado
por
el
gobi
erno
del
est
ado
de Ja
lisco
y
desa
pare
cen
los
patro
nato
s de
Gua
dala
jara
, Zap
opan
, To-
nalá
y T
laqu
epaq
ue
1978
, dec
reto
978
1
Dec
lara
toria
for
mal
del
est
a-bl
ecim
ient
o de
la
Zon
a C
o-nu
rbad
a de
Gua
dala
jara
1982
, dec
reto
10
959
Publ
icac
ión
y ap
roba
ción
del
Pro
grama
de O
rden
amien
to de
la Z
ona
Co-
nurb
ada
de G
uada
lajar
a, qu
e es
tabl
ece
prem
isas
y lin
eam
ient
os p
ara
la g
estió
n ad
min
istra
tiva
inte
rmun
icip
al d
e se
rvic
ios
públ
icos
en
la
Zon
a C
onur
bada
de
Gua
dala
jara
1983
Se re
form
a el
art
ícul
o 11
5 de
la c
peu
m, f
acul
tand
o a
los
mun
icip
ios
para
coo
rdin
arse
o a
soci
arse
; tam
bién
se d
efine
n lo
s ser
vici
os p
úbli-
cos d
e co
mpe
tenc
ia m
unic
ipal
2006
Térm
ino
del
últim
o pe
riodo
de
adm
inis-
traci
ón d
el sI
ApA
2002
Se d
ecla
ra e
xtin
to e
l sIA
pA c
onst
ituid
o en
197
8 y
se c
rea
un o
rga-
nism
o ba
jo e
l mism
o no
mbr
e, vi
gent
e ha
sta
la fe
cha.
A d
ifere
ncia
de
l sIA
pA d
e 19
78, e
ste
orga
nism
o es
tá d
irigi
do p
or u
n di
rect
or
nom
brad
o po
r los
onc
e m
iem
bros
del
Con
sejo
de
Adm
inist
raci
ón
1999
Se r
efor
ma
y ad
icio
na e
l art
ícul
o 11
5 de
la
cpe
um
, es
peci
ficán
dose
com
o se
rvic
io p
úblic
o de
com
pete
ncia
ex-
clus
iva
mun
icip
al
el
agua
po
tabl
e, al
cant
arill
ado,
dre
naje
, tra
tam
ient
o y
disp
osic
ió fi
nal d
e ag
uas r
esid
uale
s
56
Francisco Jalomo Aguirre
En síntesis, la aparición del Patronato en 1952, la firma de convenios entre éste y otros municipios en 1969, la creación del sIApA en 1978, su extin-ción y la creación de un nuevo sIApA en el 2002, están justificados en parte por el crecimiento demográfico, la expansión territorial de la mancha urbana, la búsqueda de nuevas fuentes y suministros del vital líquido, pero sobre todo, por las exigencias y retos que la metropolización impone a servicios como el del agua que no reconocen límites político-administrativos.
Por lo anterior, se puede afirmar que el proceso de expansión física y de-mográfica que han experimentado los municipios de la metrópoli tapatía, han originado la búsqueda de soluciones que no necesariamente vienen impuestas por el gobierno central, ya que la creación de un organismo público encarga-do de prestar un servicio como lo es el de agua potable y alcantarillado –no sólo en un municipio, sino en colaboración intermunicipal–, demuestra la capacidad proactiva experimentada por la capital tapatía para reaccionar ante problemas locales y la puesta en marcha de políticas públicas con una visión intermunicipal.
También se puede llegar a la conclusión de que el proceso de descen-tralización que ha vivido México y que impone el gobierno federal, muchas veces no empata en tiempo con la realidad de la multiplicidad de territorios que componen al país; es decir, cuando se facultó desde el ámbito federal a los municipios para asociarse y coordinarse, en Guadalajara ya existían esas medidas desde antes, dando paso a un proceso de formación, conservación y cambio de instituciones en las organizaciones, que se sucedían unas a otras in-corporando las experiencias históricas en sus reglas y lógicas organizacionales y establecían a los actores de la metrópoli las reglas del juego de una sociedad local, es decir, en palabras de North (1993), sus propias instituciones.
Las acciones que han llevado a cabo las entidades político-administrativas inmersas en la metrópoli de Guadalajara, no son sino el conjunto de políticas públicas que constituyen un curso de acción en sinergia con varios actores, con el objetivo de resolver un problema relevante: la gestión del servicio público del agua potable dentro de una metrópoli donde conviven distintos municipios.
57
La metrópoli de Guadalajara y la política del agua...
A mAnerA de conclusIones: el sIApA
y sus condIcIones ActuAles
En la historia reciente del sIApA, aquella que va del 2006 a la fecha, se presenta una serie de disyuntivas políticas, administrativas, legales, técnicas y financie-ras, ya que de entrada los administradores públicos de los cuatro municipios que integran el Consejo de Administración del ente intermunicipal, tienen en sus manos un organismo operador en crisis financiera; en gran parte por la incosteable política pública aplicada a las tarifas que se cobran por metro cúbico de agua, pero en mayor medida por el engrosamiento abusivo que se ha realizado al pasar de los años de la nómina de operación del sistema inter-municipal; esto puede identificarse como un problema en el aspecto orgánico o formal, el cual no responde al criterio material o funcional aplicable al ser-vicio de agua potable, puesto que no refleja, por ejemplo, en el costo del me-tro cúbico de agua los aspectos económicos y financieros que representan el mantenimiento, ampliación y creación de las redes físicas de abastecimiento, distribución y saneamiento del agua. Es evidente la importancia de considerar como indisociables tanto el criterio material o funcional, como el orgánico o formal.
En la historia moderna de la ciudad, se habla de cambiar de nombre al sIApA para denominarlo Metroagua, como si el simple cambio de nombre resolviera los problemas del organismo. También se dice que es necesario reducir los subsidios que el sIApA otorga a los consumidores, pero ninguno de los actores políticos que intervienen en el sIApA, en particular los municipios y el Congreso del estado de Jalisco, desean asumir el costo político que dicha acción o implementación de política trae consigo.
Por otra parte, también se ha recomendado refundar al sIApA, ya que el esquema actual se considera rebasado, con una serie de cambios como: ajus-tar las tarifas al costo real del servicio; renovar la red de drenaje (donde se pierde más de la mitad del líquido), al igual que la red de colectores y la de alcantarillado, ambas obsoletas; imponer un orden en el desarrollo urbano en armonía con el crecimiento del sistema del servicio público que aquí nos ocupa; y respetar las zonas de recarga de los acuíferos que abastecen del vital líquido a la ciudad. Sin embargo no se dice de qué manera pueden realizar se estas acciones.
58
Francisco Jalomo Aguirre
En virtud de los problemas que enfrenta el sIApA, actualmente se reco-mienda que antes de plantear alternativas de solución, debe considerarse que el criterio material del servicio público de agua potable y alcantarillado debe estar indisociablemente relacionado con un criterio orgánico o formal. De esa manera, cuando las soluciones no consideran ambos criterios, es imposible resolver los problemas que demanda la prestación de este servicio público.
Lo anterior tiene su fundamento en que desde la doctrina francesa exis-ten dos concepciones claramente separables pero indisociables: el criterio material o funcional del servicio público del agua, que no tiene razón de ser si no se considera complementario, y el criterio orgánico o formal (Ayala, 1996; 31). El criterio material tiene que ver con el servicio público como actividad y por ende con todos aquellos aspectos de ingeniería hidráulica, como lo son el recurso del agua, las fuentes de abastecimiento, redes de distribución y plantas de tratamiento de aguas residuales, por mencionar algunos elemen-tos; y el criterio formal es aquel relativo al servicio público como organiza-ción, y se relaciona con los marcos normativos que permiten la construcción de obras hidráulicas para abastecer de agua a una población determinada. Así, ambos criterios se complementan mutuamente, ya que por ejemplo sin obras de abastecimiento de agua no existe razón de ser para que un conjunto de personas y medios estén encargados de desarrollar la prestación de un servicio público relativo al agua.
Otros elementos que se consideran en estas reflexiones, los cuales deben ser analizados de forma anticipada al planteamiento de cualquier alternativa de futuro del sIApA, se resumen bajo las siguientes premisas: ¿existe voluntad política para solucionar los problemas del sIApA?, ¿será la refundación de este organismo un retroceso mediante el cual el Poder Ejecutivo del estado de Jalisco retome el control?, ¿puede ser la situación actual del organismo un momento coyuntural que justifique la injerencia de la iniciativa privada en la administración y gestión del servicio público de agua de la ciudad?, ¿es necesario recuperar la capacidad innovadora que mostraron los visionarios del Patronato y del sIApA, en miras de repensar las formas de gestión me-tropolitana en materia de agua que requiere específicamente Guadalajara?, ¿será que necesitamos repensar la división político administrativa que divide el territorio mexicano en nacional, estatal y municipal, para generar instancias
59
La metrópoli de Guadalajara y la política del agua...
de gobierno supramunicipales, encargadas de temas que corresponden a esa escala, redistribuyendo competencias en razón de materia y territorio?
Luego de heredar al lector las interrogantes anteriores, no queda más que depositar la fe en el mañana, esperando que la provincia que se convirtió en metrópoli sea capaz de generar políticas públicas en los temas metropolita-nos, como el del agua, que permitan solucionar los problemas a esa escala.
bIblIogrAfíA
Arroyo Alejandre, J. y L. A. Velázquez (comps.) (1992). Guadalajara en el umbral del siglo xxi. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Assies, W. (ed.) (2001). Gobiernos locales y reforma del Estado en América Latina. Innovando la gestión pública. Zamora: El Colegio de Michoacán.
Ayala Caldas, Jorge Enrique (1996). Elementos teóricos de los servicios públicos domi-ciliarios. Colombia: Ediciones Doctrina y Ley.
Azuela, Antonio y Emilio Duhau (coords.) (1993). Gestión urbana y cambio ins-titucional. México: unAm-uAm-IfAl.
Bernache Pérez, G. et al. (1998). Basura y metrópoli. Guadalajara: Universidad de Guadalajara-cIesAs-Iteso-El Colegio de Jalisco.
Borja, J. (2001). El gobierno del territorio de las ciudades latinoamericanas. Revista Ins-tituciónes y Desarrollo. Barcelona, Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, núm. 8-9.
Eibenschutz Hartman, R. (coord.) (1997). Bases para la planeación de la ciudad de México. T. 2. México: uAm-Porrúa.
Fuentes Arce, L. (2004). Los nuevos modos de gestión de la metropolización. Fede-rico Arenas, Rodrigo hidalgo y Jean Louis Coll. Revista de Geografía Norte Grande. Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, núm. 31, pp. 125-128.
60
Francisco Jalomo Aguirre
García Ortega, R. (2003). Monterrey y Saltillo: hacia un nuevo modelo de planeación y gestión urbana metropolitana. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte-Universidad Autónoma de Coahuila.
Giddens, A. (2003). La constitución de la sociedad, bases para la Teoría de la Estruc-turación. Buenos Aires: Amorroru.
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Comunicado de pren-sa número 008/2001. Aguascalientes, 7 de agosto de 2007.
_____ Censo de Población y Vivienda 2010. México, 2010.
Jalomo Aguirre, Francisco (2011). Gobernar el territorio entre descentralización y metropolización: el Patronato y el siapa como formas de gestión (1952-2006) y es-cenarios prospectivos. Guadalajara: Universidad de Guadalajara (Graduados, serie Sociales y Humanidades, núm. 13).
Le Galès, Patrick (1995). “Du gouvernement des villes à la gouvernanceur-baine”. Revue française de sciences politiques. París, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, núm. 1, vol. 45, pp. 57-95.
Martínez Redding, F. (1974). Agua para Guadalajara. Guadalajara: Patronato de los Servicios de Agua y Alcantarillado de Guadalajara.
Meyer, J. (1998). La Cristiada. Vol. 3. México: Siglo xxI.
Montaño Lopera, D. C. (2004). “Descentralización, gobernabilidad y gober-nancia en los pequeños municipios: el caso de Gutiérrez y La Peña, Cun-dinamarca”. Bogotá: Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Interna-cionales-Pontificia Universidad Javeriana (tesis de licenciatura).
North, Douglass (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: fce.
Núñez Miranda, B. (1999). Guadalajara, una visión del siglo xx. Zapopan: El Colegio de Jalisco-Ayuntamiento de Guadalajara.
61
La metrópoli de Guadalajara y la política del agua...
Ríos C., Lenin (2006). “Coordinación metropolitana y cambio institucional: el caso del Instituto de Planeación de la Zona Metropolitana de Guadalaja-ra”. Guadalajara: El Colegio de Jalisco (tesis de maestría).
Robles Arias, Cecilia (2001). La provinciana que se fue. Guadalajara: Conaculta-Gobierno del Estado de Jalisco.
Rodríguez Bautista, J. J. (2006). La nueva economía y sus efectos en la ciudad de Gua-dalajara. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Rodríguez, Alfredo y Enrique Oviedo. (2001). “Gestión urbana y gobiernos de áreas metropolitanas”. Revista Serie medio ambiente y desarrollo. Santiago de Chile, onu-cepAl-eclAc, núm. 34, mayo.
Sanguin, André-Louis (1981). Geografía política. Barcelona: Oikos Tau.
[63]
DE POLÍTICA FORESTAL Y SU APLICACIÓN:EL CASO DEL ESTUDIO REGIONAL FORESTAL
DE LOS ALTOS DE JALISCO
Jorge Federico Eufracio JaramilloEl Colegio de México
IntroduccIón
No cabe la menor duda que el manejo sustentable de los recursos fores-tales es una de las principales preocupaciones no sólo de México, sino de muchos países en el mundo. En nuestro país, en específico, se hacen cada vez más esfuerzos (sin ser todavía los suficientes) de diversa índole, prove-nientes del gobierno, la iniciativa privada, las instituciones educativas, las organizaciones no gubernamentales (ong) y la sociedad civil en general, por participar de alguna u otra forma en la conservación y restauración del medio ambiente.
En este contexto que implica una mayor conciencia sobre la importancia de los recursos naturales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-turales (Semarnat) y en específico la Comisión Nacional Forestal (Conafor), institución fundada expresamente para llevar a la práctica la más reciente polí-tica pública del país en materia forestal, ha implementado una serie de progra-mas con la finalidad no sólo de conservar, restaurar, impulsar y aprovechar de manera sustentable los recursos forestales, sino también de promover mayor participación de la población por medio de su involucramiento directo en acciones concretas de protección del entorno.
De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo desea enfocarse, primero, en el desenvolvimiento y principales características de esa política forestal que permitió tanto la creación de la Conafor como la aplicación de su principal programa de apoyo: ProÁrbol. Con estos elementos como telón de fondo será
64
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
posible explicar la importancia de los llamados estudios regionales forestales (erf) a partir de cuestionamientos como: de dónde surgen, qué lineamientos y marco legal les dan bases, cuáles son sus presupuestos, qué procesos plantean y, finalmente, qué productos se esperan de los mismos. En este sentido, lo importante a resaltar en el caso de los erf es que su elaboración, dentro del marco de aplicación de ProÁrbol, tiene por objetivo proveer una de las prin-cipales herramientas técnicas para la planeación y aplicación de recursos eco-nómicos. De esta manera, el centrarse en la elaboración de los erf tiene como meta no sólo evidenciar las principales características del proceso técnico que los sustenta (considerando el caso que aquí se presenta) y su correspondencia con la política pública que los fundamenta, sino también evidenciar cómo los erf tienen la misión de convertirse en uno de los soportes especializados para la consecución de algunas de las metas más importantes de ProÁrbol y de la Conafor, mediante un esfuerzo coordinado entre instituciones y asociaciones civiles de silvicultores. Lo anterior permite pasar a la segunda parte del docu-mento, la cual brinda la evidencia técnica y empírica de cómo se llevó a cabo en la práctica el proceso de elaboración de la primera parte de un erf en el estado de Jalisco, más concretamente en la región de Los Altos durante el año 2007. Por último, en las conclusiones se proponen algunas posibles líneas de acción necesarias para mejorar dichos estudios.
mArco legAl y polítIcA forestAl
En México las leyes referidas a la protección de los recursos forestales no son nuevas; por el contrario, existe un conjunto de reglamentaciones surgidas en distintos momentos de la historia de México durante el siglo xx, cuyo obje-tivo era la regulación y vigilancia del sector forestal. En efecto, el presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928) publicó la primera Ley Forestal de México en abril de 1926 en donde se establece, como principio de dicha ley, la utilidad pública de los recursos forestales del país y por ello la necesidad de conser-varlos y propagarlos (Ley Forestal, 1926: 1). Esta ley forestal se traduce, por lo tanto, en la primera definición formal, después de la Constitución de 1917, de un bien o recurso de la nación, antes poco o nulamente reglamentado, que para el naciente Estado posrevolucionario necesitaba ser provisto de una base legal y técnica concreta (aunque con muchas carencias y limitaciones) que
65
De política forestal y su aplicación...
permitiera su salvaguarda y, a la vez, mejor aprovechamiento. Desde entonces México ha contado con siete leyes forestales hasta llegar a la denominada Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que entró en vigor el 25 de mayo de 2003 (Montes de Oca y Domínguez, 2004: 40).
Ahora bien, para comprender la trascendencia de esta ley primero es necesario tomar en cuenta lo que podría llamarse una reforma estructural del sector forestal en México (Limón, s.f.). Dicha reforma está sustentada en una serie de compromisos y acuerdos internacionales, entre los cuales destacan los establecidos con el gobierno de Finlandia, el Banco Interamericano de Desarrollo (bId), el Plan Puebla-Panamá y la Comisión Forestal de Nortea-mérica integrada por México, Estados Unidos y Canadá (Plan Estratégico Forestal para México 2025, 2001), que delinearon las principales directrices a seguir por el sector forestal. En esta tesitura, la problemática forestal en Méxi-co a finales del siglo xx fue abordada bajo criterios internacionales (técnicos, legales y productivos) que primero cristalizaron en una evaluación del sector forestal y después en tareas concretas a seguir en el corto, mediano y largo plazo; todo lo anterior quedó estipulado en el Plan Estratégico Forestal para México 2025 que fue concluido a mediados del año 2001.
Dado el contexto anterior, el mencionado plan tiene como objetivo principal conformar una estrategia de desarrollo forestal sustentable “ba-sada en ajustes de las políticas, instituciones y de la legislación, así como en la definición de un programa general de inversiones, a través del análisis de la información existente” (Plan Estratégico Forestal para México 2025, 2001: 1). De esta manera, una vez expuesta la evaluación o diagnóstico de los recursos forestales en México,1 el plan estipula líneas concretas de acción (en lo legal, en lo técnico, en lo comercial y en lo socioeconómico) en torno de cuatro temas específicos: a) control y disminución de la presión externa sobre el recurso, b) desarrollo de recursos forestales, c) producción madera-ble, y d) servicios ambientales. Asimismo, tanto el objetivo general del Plan Estratégico como las líneas concretas de acción estipuladas por éste, se co-rrelacionaron con una serie de compromisos del, en ese entonces, presidente
1 Tal diagnóstico está conformado por un total de 62 puntos, los cuales se encuentran divididos en seis áreas temáticas: degradación de recursos forestales y pobreza rural, manejo forestal, plantaciones forestales, aprovechamiento e industria forestal, servicios ambientales y marco institucional.
66
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
de la república, Vicente Fox Quesada, en materia forestal que dieron forma al Programa Nacional Forestal de su sexenio. Algunos de esos compromi-sos fueron: 1) otorgar prioridad estratégica y de seguridad nacional al sector forestal, 2) dar mayores facultades a estados y municipios, 3) promover un cambio cultural para usar el agua y los bosques de manera responsable y sus-tentable, 4) promover activamente la participación comunitaria en proyectos forestales, 5) usar instrumentos económicos para incentivar la conservación y restauración de los ecosistemas, y 6) crear una Comisión Nacional Forestal (Plan Estratégico Forestal para México 2025, 2001:24).
Es justo a partir de estos antecedentes que se creó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Dicha ley recogió todos los elementos ante-riores para construir un marco jurídico que no sólo diera cimientos formales a la creación de la Conafor, sino que también estableciera el andamiaje de una amplia política pública dirigida al sector forestal que toma en cuenta algunos factores muy novedosos con respecto de leyes anteriores: la corresponsabi-lidad de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como sus atribu-ciones en la materia; los instrumentos técnicos concretos que sustentan la política pública (integrados para formar el Sistema Nacional de Información Forestal); la nueva regulación de los aprovechamientos forestales; las medi-das específicas de conservación y restauración; las formas de participación social; y la nueva estructura de sanciones a los incumplimientos de la ley, así como un programa de incentivos (sustentado en el Fondo Forestal Mexicano que surge de capitales públicos y privados, nacionales e internacionales) para aquellos que tomen acciones que vayan en concordancia con el cumplimiento de la política general (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 2003).
En este sentido es necesario explicar qué es lo que se entiende, en los términos de este trabajo, como política pública. Partiendo de que la política puede ser considerada, en una de sus tantas acepciones, como el estable-cimiento de un orden, de una organización de la convivencia humana en situaciones conflictivas (Mouffe, 1999: 14) y que en cuyo caso una de sus materializaciones más específicas es el Estado y su estructura gubernamental, las políticas públicas son herramientas y acciones concretas de este ordena-miento (que implican al gobierno y a la sociedad) para manejar y dar solución a los asuntos públicos (Lahera, 2004: 7). Por lo tanto, el establecimiento y
67
De política forestal y su aplicación...
mantenimiento de esa organización refiere, entre otras cosas, al diseño, ges-tión y evaluación de políticas públicas. En el caso del sector al cual se hace referencia en el presente trabajo, se ha optado por denominarla política fo-restal dado que se refiere a la necesidad de crear una política pública dirigida específicamente a revertir el proceso de degradación de los recursos foresta-les, pero también a estimular su aprovechamiento sustentable, incrementar su potencial y propiciar la participación activa de los propietarios o poseedores de los terrenos en que se encuentren dichos recursos (Limón, s.f.), así como la sociedad en general considerando que los recursos forestales tienen la ca-pacidad de generar bienes y servicios ambientales que satisfagan necesidades humanas (Limón, s.f.).
Ahora bien, para que esta política forestal pudiera instrumentarse y apli-carse, se volvió necesaria la creación y fortalecimiento de una sola institución que integrara lo correspondiente al cumplimiento y vigilancia de dicha polí-tica pública. De esta manera, la Conafor surgió como el principal mecanis-mo institucional que tenía por objetivo llevar a la práctica la política forestal considerando como tareas concretas: 1) el fortalecimiento de los silvicultores, 2) el aumento del valor agregado de los productos forestales, 3) el estímulo y diversificación de la producción y exportación de productos forestales, 4) la integración de cadenas productivas regionales, 5) la incorporación de es-quemas fiscales y financieros que fomenten el desarrollo del sector, y 6) el establecimiento de medidas o programas que incentiven la inversión para la restauración, conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales (Limón, s.f.). Indudablemente esto también incluye una serie de consideraciones y capacidades técnicas que la propia Conafor debía sustentar e incentivar; por lo tanto, el decreto de creación de la Conafor se puede considerar como el primer documento oficial en donde se plasmó la nueva política forestal de gran trascendencia, la cual puede resumirse en que los recursos forestales y su interrelación con el agua deben ser considerados asuntos de primera importancia en la seguridad nacional (Limón, s.f.).
Como una de sus primeras tareas, la Conafor creó e instrumentó el llamado ProÁrbol, el cual se constituye, hasta el día de hoy, como el prin-cipal programa para apoyar al sector forestal. En este sentido, ProÁrbol, desde su surgimiento en el año 2003, se ha erigido como el gran proyecto
68
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
gubernamental (en todos los niveles) que está específicamente destinado a otorgar los estímulos necesarios para la protección, conservación, restaura-ción y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. Para ello, dicho programa tiene como principales beneficiarios a todos aquellos mexicanos que sean propietarios o poseedores de terrenos forestales, pues la expectativa es que ellos amplíen sus posibilidades de crecimiento económico y de parti-cipación equitativa en la industria del sector bajo esquemas técnicos o mone-tarios de apoyo. De esta manera, los objetivos últimos del ProÁrbol pueden resumirse en establecerse como el programa rector que permita disminuir los índices de pobreza y marginación que existen en las zonas forestales del país mediante el uso sustentable de sus recursos; y constituirse, a la vez, como el mecanismo que impulse el desarrollo, expansión y competitividad del sector por medio de su planeación y organización.
Con la finalidad de estructurar y canalizar adecuadamente los recursos económicos disponibles, ProÁrbol está dividido en cuatro categorías de apo-yo: 1) planeación y organización forestal, 2) producción y productividad fo-restal, 3) conservación y restauración forestal, y 4) incremento del nivel de competitividad.2 Es en la primera de estas categorías que se encuentran los apoyos para la realización de los erf, los cuales son otorgados a las asociacio-nes de silvicultores constituidas. En este sentido, la Conafor es responsable de delimitar el territorio correspondiente a cada Unidad de Manejo Forestal (Umafor)3 y coadyuvar a la conformación de esas asociaciones de silviculto-res para que se responsabilicen de promocionar el manejo sustentable de los recursos forestales en cada una de esas unidades (Sosa, 2005: 7). Asimismo, la institución tiene la misión de impulsar y apoyar la elaboración de un erf correspondiente a cada Umafor, así como de formular sus conceptos básicos, la guía correspondiente y los términos de referencia (Sosa, 2005).
Por su parte, las asociaciones de silvicultores no sólo están compro-metidas a planear, desarrollar y dar seguimiento a los erf, sino también a promover el programa ProÁrbol mediante reuniones con todos aquellos
2 Para obtener mayor información sobre las características que tiene cada categoría de apoyo es necesa-rio referirse a las reglas de operación del ProÁrbol contenidas en el Diario Oficial de la Federación (2007: cuarta sección, 3-5).
3 Que se refiere a cada unidad territorial básica en que Conafor ha dividido el país para su manejo forestal eficiente.
69
De política forestal y su aplicación...
productores que pudieran ser beneficiados. Por lo tanto, uno de sus debe-res fundamentales es el de socializar las reglas de operación, lo cual implica que las agrupaciones conozcan bien los lineamientos con el fin de orientar correctamente a los interesados. Por último, las asociaciones también son responsables de que las solicitudes y expedientes sean correctamente arma-dos para que cumplan con los requisitos que el programa estipula (Comisión Nacional Forestal, 2008: 2).
Ahora bien, los recursos destinados a los erf deben ser utilizados, según los lineamientos del propio ProÁrbol, para la construcción del instrumento técnico de planeación y seguimiento que describa las acciones y procedimien-tos de administración forestal relativos a las Umafores, apoyar la correcta conducción de los predios que las integran (Diario Oficial de la Federación, 28-12-2007: cuarta sección, 3). En otra tesitura, se contempla que los erf deben ser usados para ayudar a la consolidación de las propias asociaciones de sil-vicultores en todo el país al proveerlas de criterios uniformes para su orde-nación, así como de metas comunes e instrumentos de gestión simplificados. Con esto, las asociaciones de silvicultores no sólo tienen la oportunidad de responsabilizarse directamente por la planificación de los recursos forestales a su disposición, sino que también el propio proceso de elaboración de los erf considera (y necesita) el fortalecimiento de la estructura y cohesión de las propias organizaciones. Los erf no sólo son un instrumento técnico para la planificación y aprovechamiento de los recursos, sino que al requerir de un esfuerzo conjunto entre instituciones, técnicos-consultores y asociaciones también son un mecanismo de organización y participación en distintos ni-veles, lo cual se constituye, finalmente, en la piedra angular de toda la política forestal en México.
Los siguientes son los objetivos más específicos a los cuales deben con-tribuir los erf:
a) Constituir el programa rector de ordenamiento de uso del suelo fores-tal en la región y de manejo sustentable de los recursos forestales median-te actividades de producción, conservación y reconstrucción.b) Reconocer las funciones múltiples de los recursos forestales y atender las demandas de los diferentes usuarios, revirtiendo los daños y mejoran-do el balance de pérdidas y ganancias forestales.
70
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
c) Aumentar la producción y productividad forestales de manera susten-table.d) Apoyar la organización de los silvicultores para la autogestión de los mismos y de los dueños del recurso, así como articularlos con la industria forestal y los servicios técnicos.e) Determinar los principios, los niveles de uso, la disponibilidad y facti-bilidad de manejo de los recursos forestales de la región.f) Precisar y diseñar la ejecución de las políticas y programas forestales en cada región forestal del país y darles un orden de prioridad vinculando lo forestal con otros sectores en un trabajo transversal.g) Optimizar los recursos y acciones al hacer coincidir en tiempo y es-pacio las necesidades y propuestas de los participantes y los programas institucionales.h) Simplificar los costos de la gestión de trámites forestales.i) Reducir los costos de los programas de manejo a nivel predial.j) Facilitar la integración de cadenas productivas a nivel regional.k) Orientar los roles, responsabilidades y organización federal, estatal, municipal, social y privada (Sosa, 2005: 9).
Al respecto, es necesario dejar en claro que muchos de ellos están estipula-dos para cumplirse a mediano o largo plazo, o como producto de una elabora-ción progresiva, por lo que la construcción de un erf implica una perspectiva integral del problema forestal y, por tanto, un conjunto de tareas interconec-tadas (que entrañan distintos tiempos y esfuerzos) que se realicen y den sus resultados de forma paulatina. En este sentido, los erf deben ser concebidos por etapas de desarrollo; un desarrollo que, por cierto, significa un trabajo constante de retroalimentación de la información y del andamiaje técnico. Lo que se presenta a continuación corresponde a la etapa inicial del erf de Los Altos de Jalisco que se llevó a cabo durante el año 2007. El objetivo de esa etapa fue el de construir la base de un sistema de información geográfica (sIg) que permitiera un primer acercamiento a los recursos y potencialidades forestales de la región.
71
De política forestal y su aplicación...
erf de los Altos de jAlIsco
Los Altos de Jalisco, región enclavada en su mayor parte en el altiplano central mexicano, es catalogada como una zona semiárida, de vegetación escaza y de pastos bajos que reverdecen sólo durante las lluvias (Rodríguez, 1996: 359). En general sus suelos son delgados y con pocos nutrientes, a esto habrá que sumar la erosión de las tierras por las intensas actividades agrícolas y ganade-ras (en especial de estas segundas). Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo, las caracterís-ticas ecológicas de la región no son aptas para la explotación “eficiente” de la ganadería (Rodríguez, 1996). No obstante, la realidad muestra que aún con estas condiciones adversas para tal labor, ésta se ha convertido no sólo en la actividad económica más importante de Los Altos, sino también en la refe-rencia icónica de la región.
Por otro lado, este contexto climático, edafológico y productivo de la re-gión también plantea problemáticas y limitaciones para el desarrollo forestal. En efecto, uno de los principales retos que planteaba el erf de los Altos, a di-ferencia de otras regiones, fue precisamente el de ubicar zonas con potencial forestal en un territorio que cuenta con restricciones medioambientales para la propagación de ese tipo de cobertura vegetal.4 Sin embargo, como se verá a lo largo de este apartado, existen algunas posibles salidas técnicas a dichos obstáculos relacionadas con el modelo de plantaciones forestales comerciales, así como a otras líneas de apoyo del propio ProÁrbol.
Para facilitar la administración regional y cumplir los objetivos de desarrollo forestal, la Conafor dividió el territorio nacional en 240 Umafores (Sosa, 2005: 7), que tienen como finalidades, por un lado, la mejor medición de los recursos forestales, y por otro, el coadyuvar a la mayor participación de la sociedad. En el caso de la región de Los Altos de Jalisco fue definida como la Umafor 1402 (es decir, la Umafor dos del estado número 14, Jalisco) y constituida por 23 munici-pios: Ojuelos, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Tepatitlán, Jalostotitlán, Yahualica, Mexticacán, Valle de Guadalupe, San Juan de los Lagos, San Miguel
4 De aquí que el caso del erf de Los Altos sea distinto a otros (aunque sin negar que haya otros que ofrezcan estas condiciones o incluso más complejas a nivel nacional), pues los criterios de evaluación de potencial forestal deberían ser definidos con cuidado y objetividad mediante un refinamiento téc-nico adecuado.
Mapa 1. E
studio regional forestal Altos de Jalisco
Fuente: E
laboración propia con base en la información origen utilizada para el E
studio regional forestal de L
os Altos de Jalisco.
73
De política forestal y su aplicación...
el Alto, Teocaltiche, Villa Hidalgo, Unión de San Antonio, San Julián, San Die-go de Alejandría, Cañadas de Obregón, Acatic, Arandas, Jesús María, Tototlán, Atotonilco, Ayotlán y Degollado. Asimismo, la propia Conafor dejó en manos de la recién creada Asociación de Silvicultores de los Altos, A.C., la labor de construir, administrar y dar seguimiento al erf.
De esta manera, la primera labor de la Asociación de Silvicultores de los Altos, A.C. fue la de buscar a los técnicos y consultores que realizarían el erf, pues esta era una de sus responsabilidades para con el proyecto.5 En este sentido, la asociación decidió contratar a algunos especialistas en temas medioambientales para que la construcción del erf estuviera nutrida y com-plementada por criterios técnicos diversos. Fue así como se formó un peque-ño grupo de ingenieros forestales y geógrafos, principalmente, que aportaron sus conocimientos durante ocho meses para diseñar y cimentar el sIg corres-pondiente a Los Altos de Jalisco.6
Como punto de partida del trabajo técnico fue necesario reconocer que cada uno de los municipios que componen a la Umafor 1402 implica cualida-des y potencialidades diferentes desde el punto de vista forestal, por lo cual fue necesario trabajar con información geográfica en distintas escalas para es-tablecer diferencias entre el nivel municipal y el nivel regional. De esta mane-ra, la meta era que al final de esta primera etapa el sIg revelara, por un lado, el potencial forestal de cada municipio de Los Altos y, por otro, una valoración integral de las características ambientales de la región en su conjunto.
En general, los sIg pueden ser definidos según la Food and Agriculture Organization of the United Nations (fAo) como “una colección organizada
5 Esto no significa que las asociaciones no pudieran apoyarse de la Conafor para buscar a esos con-sultores. Por el contrario, la Conafor podía participar como un enlace directo, si así lo requerían las propias asociaciones, con técnicos ampliamente reconocidos en el medio forestal.
6 Vale la pena dejar asentado que fue a partir de la formación de este grupo que se tuvo la experiencia concreta sobre el objeto de estudio. En efecto, al formar parte del equipo técnico (como geógrafo vinculado con la manipulación del sIg) no sólo se tuvo acceso a la información completa, sino que también se contribuyó en toda esta primera fase de construcción del erf. Es justo esa intervención directa lo que permite, a posteriori, reflexionar en profundidad sobre este erf en particular y no sobre otros ejemplos (quizá más complejos, exitosos o, incluso, llamativos) de los cuales no se tiene la infor-mación suficiente y mucho menos la vivencia inmediata. Por lo tanto, la selección del caso de estudio fue efecto del azar, pues nunca se juzgó en qué particular erf se deseaba colaborar (por el contrario, fue la asociación la que decidió qué técnicos contratar). En todo caso se puede decir que hubo un sesgo de selección “por el mundo” (King, Keohane y Verba, 2000: 142-149).
74
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
de hardware, software y datos geográficos diseñados para la eficiente captura, almacenamiento, integración, actualización, modificación, análisis espacial, y despliegue de todo tipo de información geográficamente referenciada” (Or-ganización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1993: 4). Para el caso de los erf, los siguientes son los principales objetivos que se buscan alcanzar con la elaboración de dicho sistema (véase tabla 1), donde no sólo se toma en cuenta la primera fase de construcción, sino tam-bién las subsecuentes etapas que implican, para el propio mantenimiento y ensanchamiento del sIg, la constante retroalimentación de las bases de da-tos.
Tabla 1. Sistema de Información Geográfica para los erf
Principales productos Aplicación de los resultados
-Sistema de Información Geográfica (sig) -Capas con cartografía temática -Mapa de tipos de vegetación y uso del suelo -Mapa de zonificación forestal por clases de conservación, producción y restauración -Ubicación de áreas por etapas de desarrollo forestal -Cartografía de cambios de la cobertura forestal -Información socioeconómica de la región por municipio
-Ubicación y cuantificación de proyectos de conservación forestal -Determinación del potencial de producción sustentable maderable y no maderable -Definición del potencial de plantaciones forestales comerciales -Elaboración de diversos estudios, análisis y apoyo a gestiones -Matriz de cambios de la cobertura forestal -Apoyo para la elaboración de los programas de manejo a nivel predial
Fuente: Elaboración propia con base en Sosa, 2005: 19.
De esta manera, con la definición técnico-conceptual proporcionada por la Conafor, la información geográfica disponible (en escalas 250,000 y 50,000), el software especializado (Arcview 3.2 y Arcmap 8.1 principalmente) y el hardware adecuado (computadoras con suficiente capacidad, velocidad y rendimiento), se comenzó a trabajar con respecto de los puntos que se seña-lan en la tabla anterior.
75
De política forestal y su aplicación...
potencIAl pArA plAntAcIones forestAles comercIAles
En primera instancia, según la planeación del erf de Los Altos, el sIg debía arrojar la información necesaria para la ubicación idónea de plantaciones fo-restales comerciales. Una vez establecidas las zonas, podrían determinarse las especies que se adaptarían mejor a las diferentes condiciones climáticas pre-sentes en la región. Como primer paso se cruzó la información de vegetación proporcionada por el Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco (Fiprodefo) con el porcentaje de pendientes. Este último dato se obtuvo a partir de un modelo (slope o modelo de pen-diente) ejecutado con el software especializado a partir de los valores de curvas de nivel escala 1:50,000 elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InegI). El parámetro de pendiente establecido para este elemento del erf fue el de no considerar como aptos los terrenos con inclinaciones ma-yores a 25%, pues éstas imposibilitan el uso de la maquinaría necesaria para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.
Una vez determinado este parámetro, el siguiente paso fue utilizar la tec-nología ofrecida por el software, específicamente su herramienta de geoproce-samiento, para cruzar la información de vegetación y pendientes con el fin de construir una sola capa de representación geográfica. Como resultado de esta unión se obtuvieron unidades territoriales más pequeñas que contenían la información cruzada y referenciada de ambas capas.7 Una vez unidos estos datos, se procedió a adherir la información de tipo de suelos para obtener de igual forma una sola capa que contuviera tres variables: vegetación, pendien-tes y suelos. La coordinación del erf8 decidió que para obtener mejores re-sultados se mantuvieran al margen las zonas de riego, lo cual quería decir que dichas áreas no serían tomadas como terrenos en potencia para plantaciones
7 Con cruzar información se hace referencia, en efecto, a la unión de dos o más capas de datos geo-gráficos que gracias al software utilizado quedan agregados en una sola capa que permite manipularlos en conjunto. Esto es así debido a que cada capa de información geográfica tiene, invariablemente, su base de datos adjunta. Por lo tanto, el unir dos o más capas no sólo resulta en una nueva capa geográfi-ca, sino también en una nueva base de datos que contiene la información de todas las capas unidas.
8 Es importante mencionar que la coordinación del proyecto estaba depositada en uno de los ingenie-ros forestales que, con base en su experiencia en las plantaciones forestales, determinaba los criterios con los cuales se manejaba la información.
76
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
forestales comerciales. Esto se relacionó con el supuesto de que estas tierras pueden ser más redituables para otro tipo de producción.
Por último, y de acuerdo con las leyes federales, se excluyeron como posibles zonas potenciales los derechos de vía correspondientes a toda la red carretera de la Umafor. Para llevar a buen término dicha tarea, se recurrió a una de las funciones del software llamada buffer, la cual calcula un margen, de acuerdo con las preferencias del usuario, a cada lado de los accesos carreteros. Para este caso en particular se dejó una zona limítrofe de 20 m a lo largo de las diferentes vías de comunicación (llámese veredas, terracerías, carreteras, autopistas, etcétera).
El producto final se ilustrada en el mapa 2 (ejemplo para el municipio de Lagos de Moreno) y puede resumirse de la siguiente manera:
De la capa de vegetación se excluyeron como zonas potenciales para • plantaciones forestales comerciales todas aquellas áreas en donde se presentaran pinos, encinos, tascates, huizaches y mezquites. Esto trae como consecuencia que las zonas consideradas para las plantaciones forestales sean aquellas que tenían un nivel bajo de aprovechamiento agrícola y las que contaban con pastizales o matorrales.Para el caso de las pendientes, como ya se había mencionado, se ex-• cluyeron como zonas potenciales todas las superficies donde existie-ran pendientes mayores a 25%.De la capa de suelos se excluyeron todos aquellos que por sus carac-• terísticas físicas no son adecuados para las plantaciones forestales. De esta manera, en la región de Los Altos quedaron excluidos los litosoles, puesto que son suelos relacionados con barrancas y laderas, además de que cuentan con una alta susceptibilidad a la erosión. Para el resto de los suelos se construyó una escala de potencial (alto, me-dio y bajo) con el fin de clasificarlos dentro de un rango específico.De igual forma, se excluyeron las zonas de agricultura de riego.• Por último, se mantuvieron al margen todas las vías de comunicación • con sus respectivos derechos de vía.
Finalmente, a todas las zonas con algún nivel de potencial les fue asigna-do un color diferente y contrastante que dependía en gran medida del tipo de suelo. El resultado es una zonificación general del potencial forestal de cada uno de los municipios que integran la Umafor 1402.
77
De política forestal y su aplicación...
conservAcIón, restAurAcIón, reforestAcIón
y servIcIos AmbIentAles
Como parte de los erf es necesario determinar zonas para conservación, restauración y reforestación. Asimismo, también es una tarea fundamental ubicar zonas y predios que puedan competir por los recursos económicos destinados a servicios ambientales. Para este erf en particular se consideraron para reforestación aquellas zonas que cuentan con pendientes mayores de 25%, que su cobertura vegetal no sea de bosques y que los terrenos sean pro-picios para el mantenimiento de unidades forestales. El objetivo final es que estas zonas, ya plenamente ubicadas y justificadas, puedan entrar al programa de reforestación de la Conafor que ofrece apoyos a partir de tres maneras: planta de vivero, propagación vegetativa y siembra directa.
Por su parte, el programa de servicios ambientales tiene por objetivo promover y desarrollar mecanismos de pago o compensación por servicios ambientales forestales basados en esquemas de mercado. Dentro de este pro-grama pueden encontrarse cinco posibles formas para que el productor ob-tenga los beneficios que se describen a continuación:
Hidrológicos: el pago se otorga para las superficies con bosques o sel-• vas que dentro de cada área propuesta tengan una cobertura forestal arbórea mayor de 50%. El apoyo es para que los dueños y poseedores de predios forestales conserven la cobertura boscosa y, dado el caso, reciban asistencia técnica para aplicar mejores prácticas de manejo.Captura de carbono: el dinero se destina a apoyar zonas de captura de carbono. • El propósito es establecer bosques conforme a los parámetros nacionales defi-nidos por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.Conservación de la biodiversidad: este pago sirve para desarrollar • acciones de protección y manejo que tengan por objetivo conser-var la biodiversidad presente (flora y fauna silvestre). Esto significa contribuir a la provisión y mejoramiento de servicios ambientales relacionados con la biodiversidad en ecosistemas forestales como be-lleza del paisaje y recreación, polinización de plantas nativas, control biológico de plagas, entre otros.
79
De política forestal y su aplicación...
Sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra: el apoyo se otorga • por los servicios ambientales que provee un sistema agroforestal con cultivo bajo sombra ya establecido.Fomento a la regeneración natural de bosques y selvas afectados por • fenómenos meteorológicos: el pago se destina a aquellas superficies de bosques y selvas afectadas por fenómenos meteorológicos acae-cidos en el año de la convocatoria o en el inmediatamente anterior a la misma, para que se retiren desechos vegetales que potencialmente se constituirían en material combustible. El retiro o limpia de estos materiales también tendrá la finalidad de evitar incendios forestales al mismo tiempo que permitirá la apertura de espacios y acomodo de residuos que favorezcan la regeneración natural del predio (Diario Oficial de la Federación, 2007: 29).
Para hacer el pago por servicios ambientales, la Conafor delimita con antelación a la convocatoria de ProÁrbol zonas muy específicas de elegibi-lidad. Esto quiere decir que sólo podrán competir por los recursos aquellos productores que tengan predios dentro de esas áreas preestablecidas. Para el caso de Los Altos de Jalisco sólo había dos pequeñas zonas para servicios ambientales, una se encuentra al norte del municipio de Villa Hidalgo y otra al sur de Atotonilco. Por lo anterior, uno de los objetivos de este erf de Los Altos fue el de proponer zonas que por su características físicas pudieran ser incluidas en posteriores convocatorias como zonas elegibles. Para cumplir este propósito se consideraron aquellos terrenos donde la cobertura vegetal fuera de bosque, pero que además presentaran pendientes mayores a 25%. Con este criterio, el erf arrojó como resultado la ampliación de la zona ele-gible para Villa Hidalgo, así como la inclusión de polígonos en Teocaltiche, Yahualica y Lagos de Moreno.
En el caso de las obras de conservación o mantenimiento de zonas fo-restales o reforestadas, la Conafor ofrece programas donde el recurso puede ser dirigido a control de maleza, obras de captación e infiltración de agua, fertilización, control de plagas y enfermedades. También se considera la re-paración del cerco perimetral, apertura o limpia de brechas cortafuegos y la reposición de planta muerta. En el caso del erf de Los Altos se consideraron
80
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
como posibles áreas de conservación todas aquellas zonas donde la cobertura vegetal existente fuera de bosques, pero que no estuvieran dentro de las zonas planteadas para servicios ambientales.
Las zonas susceptibles a restauración, fueron seleccionadas a partir de la información de degradación a escala 1:250,000, elaborada por la Semarnat y el Colegio de Posgraduados. Con respecto a dicha capa, fueron seleccionadas los siguientes tipos de degradación debido a que son las de mayor afectación en la Umafor, pero que pueden ser revertidos bajo esquemas y planes especí-ficos de ingeniería forestal: pérdida de suelo por acción del viento, pérdida de la función productiva, erosión hídrica con pérdida de suelo, declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica y polución. Según el equipo técnico que construyó esta capa de información geográfica, los ante-riores tipos de degradación tienen las siguientes características:
Pérdida del suelo por acción del viento: disminución del espesor del • suelo superficial (horizonte A) debido a la remoción uniforme del ma-terial del suelo por la acción del viento.Pérdida de la función productiva: son tierras que por usarlas en ac-• tividades productivas no biológicas están siendo eliminadas de su función productiva sin efectos de degradación secundarios de dichas actividades.Erosión hídrica con deformación del terreno: remoción irregular del • material del suelo por erosión o movimiento de masas, mostrando canales y cárcavas sobre el terreno.Erosión hídrica con pérdida de suelo: disminución del espesor del sue-• lo superficial (horizonte A) debido a la remoción uniforme del material del suelo por la escorrentía.Declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia • orgánica: empobrecimiento neto de nutrimentos y materia orgánica disponibles en el suelo que provocan una disminución en la produc-tividad.Polución: la degradación de suelos como una consecuencia de la lo-• calización, concentración y efecto biológico adverso de una sustancia (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2001: 8).
81
De política forestal y su aplicación...
En el mapa 3 se muestra un ejemplo (para el municipio de Lagos de Moreno) de la cartografía diseñada para cada municipio de Los Altos y que contiene todas las variables anteriores (conservación, reforestación, restaura-ción y servicios ambientales).
De esta manera el erf de Los Altos, en esta primera etapa obtuvo como resultado más concreto un conjunto de propuestas, contenidas en un docu-mento técnico y en una cartografía especializada, encaminadas a definir zo-nas bajo criterios técnicos que pudieran ser susceptibles de integrarse a pro-gramas específicos de la Conafor o de recibir distintos apoyos de acuerdo a sus potenciales definidos o a sus problemáticas ambientales. Además, esta primera fase del erf de Los Altos también evidenciaba que la coordinación entre instituciones de gobierno y asociaciones civiles es posible (aunque con algunas limitaciones) y necesaria para el desarrollo de proyectos que están destinados a beneficiar a un colectivo mayor.
Los resultados de los erf, en general, deben ser observados como efectos mismos de la política forestal en dos sentidos:
1) En la parte técnica porque la ubicación e inventariado de los recur-sos forestales, así como la determinación de las diferentes potencialidades de todo el territorio nacional, son una primera gran tarea a cumplir. Si lo que se quiere es que los recursos económicos y técnicos destinados al sector forestal den sus mejores rendimientos es importante saber dónde y cómo ejercerlos. No sólo se trata de ir a plantar una determinada cantidad de ár-boles en cualquier lugar (incluso en donde la especie no pueda desarrollarse o le sea contraproducente al ambiente, como ya ha ocurrido), sino de saber cuáles son los terrenos más factibles y qué variedades son las más adecuadas. Asimismo, también es necesario conocer cuáles son las zonas más afectadas o potencialmente afectables por la deforestación y la degradación para tomar medidas pertinentes; finalmente, esto significa que no pueden acelerarse los procesos, sino que se necesita ir paso por paso, escalón por escalón, pero cada paso dado o escalón ascendido es resultado pleno de la política forestal.
2) En la parte organizativa, porque uno de los aspectos fundamentales de la política pública, en este caso de la forestal, es la coordinación entre go-bierno y sociedad, entre instituciones y asociaciones civiles. En este sentido, los erf contribuyen de forma importante para que ese escenario sea posible
Mapa 3. P
ropuesta de conservación, reforestación, restauración y servicios ambientales
Fuente: E
laboración propia.
83
De política forestal y su aplicación...
ya que su propia normatividad exige que los recursos (económicos y técnicos) sean gestionados y administrados por los silvicultores; muy difícilmente una política pública (que merezca ser llamada de esa manera) no fundamentada en la participación directa de uno o varios sectores sociales tendrá el éxito es-perado. Por lo anterior, lo que los erf plantean es una forma de colaboración que servirá como cimiento mismo de la política forestal.
Es en estos aspectos que el erf se convierte, de manera muy importante, en una base técnica y organizativa que permite algunos avances significativos en la puesta en práctica de la política forestal de México. No obstante, lo importante es que en efecto los resultados arrojados por estos estudios sean utilizados para cumplir su propósito: la atención del sector forestal.
A mAnerA de conclusIón
Lo presentado con antelación exhibe los resultados generales de la primera parte del Estudio Regional Forestal de Los Altos, lo cual sugiere la necesidad de un mayor refinamiento técnico e información geográfica en escalas más precisas (1:20,000 por ejemplo) para proporcionar productos aún más con-tundentes en subsecuentes etapas. Sin embargo, es importante considerar que dicho estudio formó parte de la primera generación de erf en México, por lo cual su desarrollo fue equivalente a una fase experimental, es decir, que estos primeros resultados sirvieron de prueba para medir los alcances del instru-mento técnico, así como el impacto de la participación de las asociaciones de silvicultores en este tipo de proyectos. Ante lo anterior, es necesario estable-cer algunas reflexiones y propuestas para mejorar lo realizado:
1) Debido a las expectativas que giran en torno de los erf, y que des-afortunadamente no pudieron ser cubiertas totalmente en esta primera fase, la Conafor decidió aumentar el presupuesto asignado a cada erf para se-gundas y terceras convocatorias. Esto puede traducirse en la compra de mayores y mejores insumos (equipos de cómputo, software, información geográfica vectorial o raster, papelería, etc.) que permitan la consecución de las metas pendientes.
2) También se tomó conciencia, a partir de esta primera experiencia, de la necesidad de contratar más técnicos y especialistas que pudieran aportar sus conocimientos a este tipo de proyectos. Aunado a esto, se llegó a la con-
84
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
clusión de que es necesaria una visión holística e integradora del paisaje; esto sólo puede ser alcanzado a partir de modelos de investigación y análisis inter-disciplinarios.
3) Otro punto importante reside en darle continuidad a los erf y a sus derivados. Por un lado, la primera tarea es la constante retroalimentación y actualización de las bases de datos, pues la eficacia del sIg depende de ello. Por otro lado, también es importante seguir contando con la intervención de las asociaciones de silvicultores, pero no sólo como parte administrativa, sino también como instancia ejecutora de varios de los resultados y programas que se desprendan de los erf. Esto guarda vital importancia para la consecución de metas a mediano y largo plazo.
En otra tesitura, es importante resaltar los frutos que rindió, en corto plazo, esta primera fase del erf de Los Altos, ya que desde la construcción del sIg algunos productores de la región resultaron beneficiados por los primeros resultados obtenidos: a) en cuanto a servicios ambientales los silvicultores pudieron reconocer las zonas establecidas por la Conafor y las propuestas en el erf, con lo cual se lograron armar algunos proyectos para acceder a los re-cursos económicos destinados a tal rubro;9 b) para las plantaciones forestales comerciales pudieron armarse varios expedientes de productores que desea-ban participar en el programa, por lo que se logró que la Conafor proporcio-nara, mediante sus programas, una parte de la obra técnica y las plantas. En cuanto a este último punto, la especie que se ha desarrollado mejor ha sido el eucalipto rojo, ya que su resistencia a las sequías le ha permitido crecer de manera estable en las plantaciones realizadas en la región (además, desde el punto de vista productivo, es un árbol que es perfectamente maderable). Aún así es necesaria una mayor exploración del impacto ambiental de esta especie dado que no es nativa ni de la región ni de México.
No obstante, también existen algunas problemáticas que no han permitido que este erf en particular tenga mayor trascendencia. Si bien es cierto que esta primera fase dio algunos buenos resultados (no sólo en el ámbito técnico, sino
9 Si bien es cierto que hubo varios rechazados, lo cierto es que tanto la asociación como el grupo téc-nico del erf de Los Altos vieron como todo un triunfo que dos o tres productores lograran obtener sus pagos por servicios ambientales, pues hasta ese momento ni siquiera era del conocimiento de los silvicultores que existían esos apoyos.
85
De política forestal y su aplicación...
también en la aplicación de recursos), desafortunadamente no ha habido etapas subsecuentes de trabajo. Después de esa primera fase de elaboración del erf de Los Altos en 2007 el proyecto no ha sido retomado, lo cual provoca que lo hecho en aquel momento ya se encuentre desfasado: la no retroalimentación paulatina de las bases de datos del sIg bien puede provocar que la informa-ción contenida ya sea prácticamente obsoleta después de cinco años de inac-tividad. Esto significa que de retomarse el erf de Los Altos será necesario dar algunos pasos hacia atrás en el trabajo técnico para actualizar la información geográfica y estadística. Por supuesto, esto también significa una revitaliza-ción de la organización y administración del erf ya que ni la coordinación técnica de esa primera fase ni la Asociación de Silvicultores de Los Altos, A.c. han dado señales de seguir con el trabajo.
Por fortuna esta situación no es generalizable para todos los erf a nivel nacional, pues seguramente existen otros ejemplos en donde se ha logrado un trabajo más sostenido. Lo importante es, en todo caso, no permitir que los erf decaigan o queden en el olvido, puesto que son una base técnica y orga-nizativa que da sustento a la política forestal en varios sentidos y, por tanto, son importantes para la correcta consecución de sus objetivos. Al respecto, es necesario reconocer la ola de críticas que se han desatado por parte de diversos organismos (como el llamado Greenpeace, por ejemplo), debido a los alcances limitados de la política forestal. No obstante y aún con sus defi-ciencias, dicha política ha hecho progresos importantes que no hay que dejar de reconocer; quizás aún no son los esperados, pero está trabajándose en la materia, y la crítica constructiva siempre debe ser bien recibida.
Al respecto, es necesario mencionar que los erf aún adolecen mucho de una investigación acerca de las condiciones sociales y culturales de las regio-nes. En efecto, el ofrecer salidas o propuestas técnicas para el mejoramiento del sector forestal no puede estar desvinculado de un análisis profundo sobre las condiciones socioeconómicas de la población afectada, así como de una exploración de las prácticas culturales de las personas. Por más que un erf cuente con un refinamiento técnico excelso, si no va acompañado por una reflexión sobre las formas de vida y prácticas de la población, la aplicación de la política forestal, en términos de esa adaptación técnica, puede sufrir de serias limitantes. A un productor no se le puede pedir que piense en la susten-
86
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
tabilidad del ambiente o en la producción forestal a mediano o largo plazo, cuando él y su familia no tienen los recursos suficientes para sobrevivir el día con día y dependen de una producción agrícola que bien puede ser contraria a la conservación de un recurso, pero que también es la culturalmente arraigada o la que le brinda mayor margen de ganancia. Por lo tanto, si la política fores-tal en México plantea que es necesario incentivar nuevas prácticas dirigidas al sector forestal, también es vital reconocer cuál es el mosaico de prácticas actuales y palear esos grandes problemas presentes (como la pobreza y la marginación) para que ese cambio cultural pueda ser motivado. Lo impor-tante es considerar que los erf deben ser esfuerzos interdisciplinarios en los cuales los planteamientos técnicos estén dirigidos efectivamente a proteger al sector forestal, pero siempre considerando para quiénes se desea conservar: la población actual y las siguientes generaciones.
bIblIogrAfíA
“Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación del Programa ProÁr-bol de la Comisión Nacional Forestal”. Diario Oficial de la Federación (2007). México: Secretaría de Gobernación.
Comisión Nacional Forestal (2008). Lineamientos para la promoción, difusión, orientación técnica y seguimiento en campo del programa ProÁrbol. México: Se-marnat-Conafor.
King Gary, Robert Keohane y Sidney Verba (2000). El diseño de la investigación social. La inferencia científica en los estudios cualitativos. Madrid: Alianza.
Lahera, Eugenio (2004). Política y políticas públicas en los procesos de reforma en América Latina. Similitudes y diversidades. Santiago de Chile: Comisión Eco-nómica para América Latina y el Caribe-Naciones Unidas.
Ley Forestal (1926). México: Poder Ejecutivo Federal-Secretaría de Agricul-tura y Fomento.
87
De política forestal y su aplicación...
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003). México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión-dof.
Limón Aguirre, Mauricio (s.f.). “La nueva Ley General de Desarrollo Fo-restal Sustentable”. México: Centro de Estudios Jurídicos y Ambienta-les A.C. (http://www.ceja.org.mx/articulo.php?id_rubrique=29&id_article=127), 22 de octubre de 2012.
Montes de Oca y Domínguez, Fernando José (2004). “La ley general de desa-rrollo forestal sustentable de México”. Gaceta Ecológica. México: Instituto Nacional de Ecología, núm. 73, octubre-diciembre, pp. 37-44.
Mouffe, Chantal (1999). El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Barcelona: Paidós.
Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Manual curso de análisis espacial Arcview 8.2. Proyecto regional “ordenamien-to territorial rural sostenible”. Santiago de Chile: fAo, 2003.
Plan Estratégico Forestal para México 2025 (2001). México: Banco Interame-ricano de Desarrollo-Semarnap.
Rodríguez Gómez, María Guadalupe (1996). “Los Altos de Jalisco: las para-dojas de la apertura comercial entre los ganaderos de leche”. Hubert C. de Grammont y Héctor Tejera Gaona (comps.) La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio. La inserción de la agricultura mexicana en la economía mun-dial. Vol. 1. México: InAh-uAm-unAm-Plaza y Valdés.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Evaluación de la degrada-ción del suelo causada por el hombre en la República Mexicana escala 1:250,000. México: Semarnat-Colegio de Posgraduados, Memoria Nacional, 2001.
Sosa, Víctor (2005). Guía para realizar los estudios regionales forestales de las unidades de manejo forestal. México: Semarnat-Conafor.
[89]
polítIcA de desArrollo regIonAl:el cAso del clúster mueblero de ocotlÁn
Luis Héctor Quintero HernándezUniversidad de Guadalajara
IntroduccIón
En este capítulo se presenta el modelo de clúster como instrumento de la po-lítica de desarrollo regional. De manera particular se analiza la importancia de la vinculación universidad-empresa en el desarrollo del clúster mueblero de Ocotlán cuando, dentro de los objetivos más importantes de la política regio-nal del estado de Jalisco, se planteó la creación de ocho zonas metropolitanas. Esto fue así porque dicha política territorial marcaba la posibilidad de acceder a un mayor presupuesto, tanto estatal como federal,1 y convertir a los munici-pios en polos de desarrollo para atraer inversiones que generen empleo.
En este contexto los municipios de Ocotlán, Poncitlán y Jamay confor-man la Zona Metropolitana de la Región Ciénega de Jalisco, donde la indus-tria mueblera se perfila como una de las principales fuentes de desarrollo. Tan sólo en el municipio de Ocotlán esta industria representa una tercera parte de las unidades económicas del sector manufacturero de esta municipalidad.
El problema de interés en este documento es la falta de estudios que expliquen las características y oportunidades del sector mueblero en Ocotlán. En este escenario es posible plantear las siguientes preguntas: ¿qué condi-ciones presenta este sector económico en Jalisco? ¿Es posible evaluar estas condiciones con el propósito de generar propuestas y tomar decisiones para mejorar la eficiencia de estas estructuras?
1 Principalmente del Fondo Metropolitano.
90
Luis Héctor Quintero Hernández
El objetivo de este texto es proporcionar elementos que contribuyan con esta deficiencia, para ello se divide en dos apartados: en el primero se presen-tan las características generales del modelo de clúster; mientras que en el se-gundo se abordan las características específicas del sector mueblero en Jalisco, tomando como caso particular la importancia de la vinculación universidad-industria en el proceso de formación del clúster mueblero de Ocotlán (cmo).
el modelo de clústers IndustrIAles
Los clústers se conciben como un modelo de desarrollo regional que busca consolidar las fortalezas de los sectores industriales y de servicios más ca-racterísticos de una región, así como promover un crecimiento económico sostenido. El concepto de clúster fue popularizado por Porter (1999) en su libro La ventaja competitiva de las naciones, publicado a principios de la década de los noventa.
El clúster se define como un grupo de empresas con actividades com-plementarias entre sí, localizadas en un área geográfica delimitada, que tienen una estrategia común y están organizadas en redes verticales y horizontales con el propósito de elevar sus niveles de productividad y competitividad.
La competitividad es un concepto aplicable a diferentes niveles de análi-sis ya sea que se trate de un país, un sector de actividad o una empresa. Porter (1991), en sus estudios de la competitividad y su relación con la formación de clúster, menciona que las ventajas competitivas han desplazado de manera definitiva la concepción clásica de las ventajas comparativas en las cuales las capacidades en la dotación de recursos naturales de un país determinaban el nivel competitivo de los países.
La estrategia empresarial conocida como clúster ha sido utilizada exi-tosamente en diversas regiones del mundo y bajo condiciones sociogeo-gráficas y económicas muy diferentes: Alemania, Italia, Francia y España en Europa, y Estados Unidos en América es el ejemplo más claro de éxito empresarial mediante aglomeraciones industriales.
La idea básica de especialización industrial determinada por áreas geo-gráficas fue señalada en el campo de la teoría económica por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones y ampliada por Marshall (1920) en sus estu-dios sobre distritos industriales en Inglaterra y posteriormente desarrollada
91
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
por Porter (1991). Las empresas localizadas en clúster geográficos o distritos industriales se benefician competitivamente por medio del acceso a habili-dades e inputs especializados, así como de procesos de retroalimentación del conocimiento entre las empresas. Existen diferentes definiciones de clúster dependiendo del enfoque o disciplina que estudie el concepto; para efec-tos del siguiente trabajo se considera la teoría económica para definir dichos agrupamientos industriales.
De acuerdo con diversos autores, existen características específicas para identificar un clúster o complejo productivo, los cuales se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 1. Definición de clúster
Autores Definición de clúster
Meyer-Stamer y Harmes-Liedtke
Una aglomeración territorial de industrias estrechamente relacio-nadas entre sí, y en su mayoría nacen debido a una coincidencia histórica social (2005: 8).
oecd
La red de producción de empresas fuertemente interdependientes (que incluye proveedores especializados) vinculados entre sí en una cadena de producción que añade valor. Los clúster también comprenden alianzas estratégicas con universidades, institutos de investigación, servicios empresariales intensivos en conocimiento, instituciones puentes (comisionistas, consultores) y clientes (1999: 85).
Porter
Una forma de organización de la cadena de valor que se encuentra situada entre la mano del mercado, por un lado, y jerarquías organizacionales o integración vertical, por el otro. La proximidad local de compañías e instituciones, y el establecimiento de relaciones entre ellas, procura una mayor coordinación y confianza que la simple interacción de mercado entre actores dispersos geográficamente. La coordinación y confianza entre organizaciones son mucho más flexibles que las que proveen las integraciones verticales o las relaciones formales entre empresas como redes, alianzas o colaboraciones (1998: 203).
92
Luis Héctor Quintero Hernández
Rabellotti
Agrupamiento de empresas, principalmente de pequeña y mediana dimensión, concentradas geográficamente y con una especialización sectorial, vinculadas hacia delante y hacia atrás, basados en relaciones de mercado y extra–mercado para el intercambio de bienes, información y recursos humanos, también es necesario un entorno cultural y social común que vincule de manera efectiva a los agentes económicos y permita la creación de códigos de comportamiento comunes implícitos y explícitos, además, una red de instituciones públicas y privadas locales de apoyo vinculadas a los agentes económicos (1998: 14).
Ramos
Una concentración geográfica y/o sectorial de empresas en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas economías externas, de aglomeración y especialización de productores, proveedores y mano de obra especializada, de servicios anexos específicos al sector con la posibilidad de acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva (1998: 4).
Fuente: Elaboración propia con base en los autores citados.
De la misma forma en la que existen diferentes definiciones de clúster, también se tienen diversas teorías, enfoques o tesis que explican el porqué de la formación de dichas aglomeraciones industriales. Entre las principales ca-racterísticas sobre las que se basan estas teorías pueden señalarse: la ubicación o situación geográfica, la forma de integración interempresarial, la competiti-vidad y la dotación de factores naturales (Perego, 2003).
Asimismo, Osorio (2006) señala tres factores fundamentales en la forma-ción de clúster:
1) Redes sociales: a partir de ellas va conformándose el sistema de com-petitividad y su importancia radica en que reducen los costos de transacción, por la vía de la internalización de las transacciones al interior de las redes, es decir, según el principio de la cercanía.
2) Dimensión territorial y carácter local de la difusión de conocimiento: el contexto territorial tiene una fuerte influencia sobre la evolución y difusión del conocimiento y las innovaciones. El carácter tácito de la difusión de cono-cimiento es el conjunto de elementos difíciles de codificar y, por lo mismo, de difundir formalmente. Cuando estos elementos tácitos se incrementan dentro
93
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
de la base de conocimiento, la acumulación tecnológica empieza a basarse más en la experiencia y en los contactos interpersonales. Además de las dife-rentes interrelaciones que se crean entre todos los integrantes del clúster, la influencia del factor territorial y la difusión de conocimientos, existen otros alicientes que fomentan las integraciones industriales, “los principales in-centivos para la formación de clúster y alianzas han sido la reducción de los costes de transacción, el desarrollo de nuevas habilidades, la superación (o creación) de barreras de entrada en los mercados y la aceleración del proceso de aprendizaje” (Roelandt y Den Hertog, 1998: 19).
3) La teoría de la localización y de geografía económica: esta teoría ex-plica por qué las actividades suelen concentrarse en ciertas áreas y no se dis-tribuyen en forma aleatoria (Borges, 1997). Este enfoque hace hincapié en el peso relativo del costo de transporte en el costo final, lo que explicaría por qué algunas actividades suelen ubicarse preferentemente cerca de los recursos naturales, otras se localizan cerca de los mercados que van a abastecer, en tan-to que otras pueden establecerse en cualquier lugar. Esta perspectiva subraya las interdependencias entre la materia prima y el producto procesado, y tam-bién los subproductos, que hacen más fácil coordinar sus movimientos en un solo lugar. Otro ejemplo son las actividades de procesamiento que disfrutan de importantes economías de escala, especialmente en procesos complejos como los petroquímicos, ya que tienden a instalarse en un país que tenga un mercado nacional amplio o esté próximo a importantes mercados regionales. Algunos aspectos críticos para la localización son la claridad, transparencia y tradición de la legislación sobre derechos de propiedad, así como la estabili-dad y competitividad de la legislación tributaria.
En este contexto, la importancia de este trabajo radica en que se busca identificar la formación y consolidación de las redes locales del cmo y su ex-tensión para formar el clúster mueblero de Jalisco (cmj), caracterizándolas en cuanto a su nivel de desarrollo y enumerando algunas causas de sus proble-mas, debilidades y fortalezas, además de las dificultades para su integración.
El estudio se llevó a cabo entre 2009 y 2011, y forma parte de un proyec-to más amplio que abarca cinco regiones. Se caracteriza por ser transversal, diagnóstico-descriptivo, realizado por medio de sesiones de grupo de entre
94
Luis Héctor Quintero Hernández
25 y 75 empresarios participantes en el clúster, con preguntas abiertas organi-zadas mediante un software desarrollado específicamente para el proyecto.
lA IndustrIA mueblerA de jAlIsco
La industria mueblera de Jalisco representa 7.82% de las unidades económi-cas manufactureras del estado de Jalisco, y aunque del año 2004 al 2009 se incrementó el número de unidades económicas, este incremento se ha man-tenido prácticamente en todas las ramas del sector. Básicamente se conforma de una industria tradicional donde 84.39% corresponde a la fabricación de muebles con excepción de cocinas, muebles de oficina y estantería.
Tabla 2. Distribución de unidades económicas del sector muebles en Jalisco
Sector, subsector,
ramaDescripción
Unidades económicas
Absolutos Relativos
2004 2009 2004 2009
31-33 Industria manufacturera 24 742 29 991 100% 100%
337Fabricación de muebles y pro-ductos relacionados
1 836 2 344 7.42% 7.82%
3371Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería
1 711 2 174 93.19% 92.75%
33711 Fabricación de cocinas 115 196 6.26% 8.36%
33712Fabricación de muebles excepto cocinas, muebles de oficina y estantería
1 596 1 978 86.93% 84.39%
95
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
3372Fabricación de muebles deoficina y estantería
89 130 4.85% 5.55%
33721Fabricación de muebles de ofici-na y estantería
89 130 4.85% 5.55%
3379Fabricación de productos rela-cionados con los muebles
36 40 1.96% 1.71%
33791 Fabricación de colchones 27 28 1.47% 1.19%
33792Fabricación de persianas y cor-tineros
9 12 0.49% 0.51%
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Económico 2004 y 2009, inegi.
De las unidades económicas de sector muebles, 70% se concentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto) y la Zona Metropolitana de la Re-gión Ciénega (básicamente Ocotlán y Poncitlán). Además se suman muni-cipios como Zacoalco de Torres y Zapotlán el Grande, con producción de equipales y de muebles rústicos respectivamente.
Tabla 3. Concentración de unidades económicas por municipio
Municipio Unidades económicas
Guadalajara 537
Zapopan 293
Tonalá 256
Ocotlán 209
Tlaquepaque 191
Zacoalco de Torres 86
Puerto Vallarta 58
96
Luis Héctor Quintero Hernández
Arandas 39
Tlajomulco de Zuñiga 36
Gómez Farías 35
Tepatitlán de Morelos 33
El Salto 30
Zapotlán el Grande 30
Autlán de Navarro 27
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Económico 2009, inegi.
Mapa 1. Concentración geográfica de unidades económicas
Fuente: Elaboración propia con base en Censo Económico 2009, inegi.
97
Tab
la 4
. Im
port
acio
nes
y ex
port
acio
nes
del s
ecto
r m
anuf
actu
rero
en
Jalis
co
Impo
rtac
ione
sE
xpor
taci
ones
Bal
anza
Dat
os a
dic
iem
bre
de 2
009
Mon
to%
Mon
to%
Mon
to
Indu
stri
a de
la m
ader
a y
pro-
duct
os d
e m
ader
a26
6 68
3 26
3.01
0.89
6 70
5 71
4.54
0.
03-2
59 9
77 5
48.4
7
Indu
stri
a m
etál
icas
bás
icas
498
669
372.
08
1.66
347
197
169.
20
1.42
-151
472
202
.88
Otr
as in
dust
rias
man
ufac
tu-
rera
s4
359
411
624.
82
14.5
42
591
895
758.
61
10.5
8-1
767
515
866
.21
Pap
el, p
rodu
ctos
de
pape
l, im
pren
tas
y ed
itor
iale
s55
8 31
9 88
4.07
1.
8672
624
815
.79
0.30
-485
695
068
.28
Pro
duct
os a
limen
tici
os, b
ebi-
das
y ta
baco
1 76
5 48
1 18
3.05
5.
89 1
719
130
429
.12
7.02
-46
350
753.
93
Pro
duct
os d
e m
iner
ales
no
met
álic
os (e
xcep
to d
eriv
ados
de
l pet
róle
o y
carb
ón)
908
931
160.
51
3.03
314
697
315.
51
1.28
-594
233
845
.00
Pro
duct
os m
etál
icos
, maq
ui-
nari
a y
equi
po17
679
434
586
.06
58.9
918
026
235
192
.22
73.5
834
6 80
0 60
6.16
Sust
anci
as q
uím
icas
, der
iva-
dos
del p
etró
leo,
pro
duct
os d
el
cauc
ho y
plá
stic
o3
039
958
351.
40
10.1
41
120
573
356.
25
4.57
-1 9
19 3
84 9
95.1
5
Text
iles,
pre
ndas
de
vest
ir e
in
dust
ria
del c
uero
895
148
693.
44
2.99
299
078
432.
14
1.22
-596
070
261
.30
Cifr
as e
n dó
lare
s29
972
038
118
.44
100%
24 4
98 1
38 1
83.3
8 10
0%-5
473
899
935
.06
Fue
nte:
Ela
bora
ción
pro
pia
en b
ase
a da
tos
prop
orci
onad
os p
or l
a Se
cret
aría
de
Hac
iend
a y
Créd
ito
Púb
lico
(sh
cp).
98
Luis Héctor Quintero Hernández
Si bien es cierto que Jalisco sólo importa .89% de este sector del total de sus importaciones, también es indiscutible que sus exportaciones son prácti-camente nulas con .03% de las importaciones totales del estado.
Una de las principales limitaciones que ocurren de manera frecuente en-tre los pequeños y medianos empresarios que aspiran a internacionalizar sus productos y negocios es la detección de oportunidades existentes en los mer-cados del exterior, para después poderlas evaluar y aprovechar, es decir, para conocer sus oportunidades y amenazas.
A continuación se presentan las características del sector mueblero de Ocotlán, sus antecedentes y la organización de la industria, así como el papel jugado por la vinculación dentro de la misma.
Antecedentes del clúster mueblero de Ocotlán
El desarrollo del cmo está ligado con la existencia de una concentración natu-ral e importante de empresas del sector en la región de la Ciénega, que aunque se considera que pertenece a Ocotlán, esta actividad ha venido desarrollándo-se activamente en los municipios aledaños, principalmente en Poncitlán. En el municipio de Ocotlán, 31.76% de la industria manufacturera está dedicada a la fabricación de muebles y productos relacionados con ello.
Tabla 5. Distribución de unidades económicasdel sector muebles en Ocotlán
Sector, Subsector
Descripción Unidades económicas
Absolutas Relativas
31-33 Industria manufacturera 658 100%
337Fabricación de muebles y productosrelacionados
209 31.76%
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Económico 2009, inegi.
99
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
En un inicio, esta idea de clúster nació cuando el cmo rápidamente exten-dió su iniciativa a formar el cmj. En la actualidad se han integrado al cmj, la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocotlán (Afamo), la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), la Cámara de la Industria Mueble-ra de Jalisco (Cimejal), el Centro de Innovación Incubación y Diseño (cIId), la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco (Seproe), la Cadena Productiva de la Electrónica (Cadelec), la Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal Mexicana (enArt) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Jalisco (cmIc). Estas dos últimas con el propósito de ce-rrar aún más la cadena de valor, donde la construcción de casas sean vendidas amuebladas y decoradas.
Gráfica 1. Interrelaciones existentes en el desarrollo del clúster
Fuente: Elaboración propia.
Clúster mueblero
Gobierno
Instituciones financieras
Universidades
Centros de Investigación
Empresarios
Cámaras industriales
100
Luis Héctor Quintero Hernández
De acuerdo con datos de Afamjal, Jalisco cuenta con más de 1 100 fábri-cas de muebles, que generan aproximadamente 16 mil empleos directos y es uno de los sectores más productivos y mejor organizados del estado. Tanto Afamo como Afamjal realizan dos exposiciones prácticamente simultáneas, esta última es una de las más arraigadas pues cumple ya 25 años de realizarse en Expo Guadalajara.
Diagnóstico inicial del clúster mueblero de Ocotlán
En la actualidad, la ciudad de Ocotlán se destaca por su industria mueblera, donde este sector se ha consolidado como uno de los principales generado-res de empleo y desarrollo regional, ya que se ha propagado hacia munici-pios vecinos como Poncitlán, Tototlán y Jamay, por mencionar algunos que han dedicado a esta actividad toda su energía, experiencia y recursos con el objetivo de lograr el éxito en este mercado.
En estos municipios gran parte de la población se mantiene de trabajar en este gremio; tal es el caso de las personas que nos comparten su experien-cia en este trabajo de cómo vivir día a día con lo que se gana en fábricas y tiendas donde se muestran los muebles. Las mujeres también están dentro de esta industria ya sea como encargadas de fábrica, operadoras o secretarias, y en su familia puede verse un mejor rendimiento económico.
Aunque existe una gran heterogeneidad dentro de la industria mueblera de la región en cuanto a la capacidad productiva, administrativa y tecnoló-gica de los productores, pueden generalizarse algunas de sus características más comunes en este estudio.
En general se detecta que la producción de muebles de la región se con-forma en 95% por salas, comedores, recámaras y centros de entretenimiento; fabricados principalmente de aglomerado, tablero de fibra de densidad media, tablero de fibra de densidad alta, flexiboard y tablero panal. Existe muy poca incursión en el mercado de muebles de oficina, cocina y construcción.
El estilo que predomina en la industria es artesanal, con escaso diseño y poco avance tecnológico; en estos puntos es donde las empresas de la región buscan invertir para presentar una oferta de muebles con calidad y a bajo cos-to sin entrar en la recesión y alcanzar una alta productividad, contando para ello con procesos automatizados y tecnología de punta de principio a fin.
101
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
Se observa además una búsqueda por trascender el aspecto rústico y ro-busto de los muebles mexicanos al cual se había acostumbrado el mercado internacional; hoy la diversidad de estilos del mueble hecho en México es un signo de la oferta nacional. Básicamente su producción es comercial con pocos productores para segmento alto y sus clientes son en su mayoría las grandes tiendas departamentales como Elektra, Copel, Liverpool-Fabricas de Francia, Sears, Hermanos Vázquez, Famsa, sAm’s, Muebles Plasencia, Mue-bles Dico, Muebles Troncoso, Mundihogar, Excel, Albassan, Frey, Rosend, Maple, D´Europe, Dixy, Vanbeuren, Artex, Habitania y Bender, entre otras.
Estas empresas, bien posicionadas en el ramo, cuentan con un buen de-sarrollo de la mercadotecnia y múltiples puntos de venta; brindan una cierta estabilidad económica al productor pero reducen en muchas ocasiones sus márgenes de utilidad ya que ofrecen distintas ofertas y facilidades de pago como descuentos por fin de temporada, meses sin intereses, abonos sema-nales, entre otros, y muchas veces estos instrumentos de venta castigan de utilidades al productor.
Dentro de esta gama de características comunes de la industria mueblera ocotlense puede detectarse la siguiente problemática:
La falta de innovación en estilo, diseño, multifuncionalismo, materia-• les y colores; la monotonía en el diseño está acompañada con la pro-ducción del mismo modelo por varios productores, pero no como una forma de generar economías de escala. Dentro de la región, la especialización se ha dado con base en la • experiencia y el cariño a esta actividad tradicional; la preparación, ca-pacitación y profesionalización sólo está presente en 8% de las indus-trias de la región, empresas que ya cuentan con tecnología de punta y personal altamente capacitado.La mayoría de estas empresas carece de liquidez para soportar gran-• des inventarios lo que trae consigo que se amplíen los tiempos de entrega, además se vuelven las financieras de las grandes tiendas de-partamentales.80% de la actividad se financia a costa de los productores.• Los costos de transporte se elevan debido a la corrupción, robo o se-• cuestro de unidades en algunos casos. El costo estándar puede variar
102
Luis Héctor Quintero Hernández
de 5% en la zona centro hasta 20% en algunas regiones del norte y sureste del país.Sólo 38% menciona haber adquirido maquinaria de 2008 a 2010, aun-• que no todas las compras de maquinaria y herramentales sea nueva.30% ha desarrollado maquinaria o herramentales, pero no se ha do-• cumentado para su venta en toda la industria.85% de la maquinaria es importada principalmente de Estados • Unidos, Italia, España y Alemania, aunque últimamente Brasil ha ve-nido incorporándose a esta lista.Sólo 23% de las empresas muebleras de la región está planeando ad-• quirir maquinaria en el 2011.
En este contexto, el conocimiento de las necesidades del consumidor es el factor más importante para la permanencia de esta industria en la región, por lo que se analizan las características más relevantes de compra entre las que se encuentran: un producto de calidad a bajo costo, con buenos acaba-dos, que tengan una adecuada funcionalidad y estética para ahorrar espacio.
Además de esto, el consumidor persigue otros factores importantes para su decisión de compra como son: precio, atención, proximidad, variedad, di-seño, calidad, prestigio de la marca, imagen y facilidades de pago.
Si bien es cierto que la competencia internacional se ha incrementado de forma importante, también es cierto que los productores de la región han lo-grado mantener su mercado debido a que este todavía se encuentra acostum-brado a los muebles robustos, con una mejor calidad y durabilidad. Muchos de los muebles que entran al país son para armarse por el propio comprador y son de baja calidad, aunque ya algunas tiendas departamentales envían el producto y en unos días más remiten a los técnicos para su armado (que se incluye en el precio inicial).
Aunque esta nueva idea de “hágalo usted mismo” aún no está arraigada en México, es una opción que debe considerarse para la adaptabilidad al mo-delo internacional expuesto en el propio sector. IkeA, la empresa sueca líder en el mercado mundial de muebles para armar (que cuenta con más de 250 tiendas en aproximadamente 35 países), ha demostrado que este modelo de negocio funciona.
103
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
Las mejoras en el diseño y niveles de productividad en los procesos son la única forma de competir con los productos de importación que llegan a México cada vez en mayor porcentaje; por ello, debe aprovecharse el alto con-sumo de mueble moderno que se tiene en la actualidad mediante la creación de nuevos diseños de acuerdo con el nivel de demanda. Todos estos puntos característicos de la industria y el conocimiento del contexto internacional nos llevan a analizar a fondo los mecanismos que permiten llevar a cabo estos ajustes.
Tabla 6. Fortalezas y debilidades de las empresas del sectormueblero de Jalisco
Fortalezas Debilidades
-Concentración de empresas del mismo sector en la región -Plantas con suficiente capacidad de producción -Tecnología, equipo y procesos en común -Mano de obra especializada en el sector -Materias primas comunes -Ubicación geográfica en línea directa (Guadalajara-Michoacán-ciudad de México) -Centros de exposiciones propios-Experiencia de producción y ventas en el sector
-Falta de unidad entre los propios productores de la región -Robo de materias primas -Falta de empaque y embalaje adecuados -Proveeduría (importación indirecta) -Baja diferenciación del producto debido a la falta de diseño e innovación -Falta de capitalización para conservar inventarios de stock adecuados -Bajo posicionamiento de las marcas locales debido a la venta bajo marcas de las grandes tiendas departamentales
104
Luis Héctor Quintero Hernández
Oportunidades Amenazas
-Creación de plantas de producción modelo -Especialización y división de la pro-ducción por componentes -Desarrollo de una empresa de compras en común para sustituir la adquisición de productos de importación y mejorar la red de proveedores locales -Creación de un centro de diseño e in-novación para el desarrollo de modelos en común -Posicionamiento de mercado mediante la propuesta de una marca común, ge-nerando ventas a gran escala -Fomentar un modelo repetible y efi-ciente para su producción por varias de estas empresas -Parque industrial especializado en el sector -Integración de toda la cadena de valor -Recursos especiales para el financia-miento a empresas exportadoras
-Competencia desleal -Inseguridad nacional -Políticas públicas dispares a las necesi-dades del sector -Apertura a importaciones con mejor diseño y precio -Estancamiento de la industria en los últimos años -Inestabilidad de la economía nacional (inflación, tasas de interés, tipo de cam-bio, entre otros)
Fuente: Elaboración propia.
Una vez analizadas las características más relevantes de la industria refe-rida, es importante describir el proceso de alineación del clúster.
Proceso de formación del clúster mueblero de Ocotlán
En un clúster siempre están implícitas percepciones individuales o grupales. En esta interacción entran en juego ideas, juicios de valor y construcciones internas que determinan la interpretación de las propuestas u opiniones que cada uno de los integrantes emite y recibe de este diálogo.
El diálogo es un factor central en el desarrollo del clúster, ya que permite alinear una gran cantidad de percepciones individuales y grupales que ayudan
105
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
a realizar alianzas estratégicas y que hacen que este diálogo resulte benéfico y productivo. El desahogo de las primeras reuniones permite compartir al-gunos elementos clave para la definición de una problemática común y para establecer prioridades y oportunidades.
Una vez realizado este acercamiento en donde los interlocutores reco-nocen esa falta de acciones conjuntas que en ocasiones son aisladas y frag-mentadas, interviene uno de los factores más importantes: la confianza; la construcción de ésta se da paulatinamente conforme se le da transparencia a la información y a los beneficios obtenidos, en un marco de tolerancia, res-peto y solidaridad, esto es lo que da una percepción positiva a las estrategias de desarrollo del clúster.
Es claro que a este nivel los involucrados actúan con base en un móvil de conveniencia e intereses individuales y grupales. Los mejores diálogos que atestiguamos son los que lograban un peso común en el que todos los puntos, propuestas u opiniones eran considerados; ignorar cualquiera de éstos puede cerrar la puerta a un grupo de interlocutores. También es común que existan tensiones a partir de los beneficios obtenidos en el desarrollo del clúster.
La visión compartida da consistencia al propósito del clúster, esto es la manera en que cada individuo o grupo percibe los objetivos y metas del clúster. Esta visión compartida depende de la buena planeación de los inter-locutores; si los miembros de cada empresa, gremio u organización logran una misma visión, misión y objetivos será más sencillo llegar a resultados favorables (ganar-ganar).
La apropiabilidad e interés dejan claro que cuando los grupos encuentran un interés común tienen una mayor probabilidad de participar en el clúster al hacer suyas las líneas de acción. Sin embargo, uno de los obstáculos más grandes es que los miembros no conciban las estrategias como propias.
De esta forma la definición de misión, visión y objetivos se da con base en una serie de encuentros coordinados, en donde se logran establecer según su problemática cinco ejes estratégicos iniciales.
Gráfica 2. Factores clave en la integración del clúster
Gráfica 3. Establecimiento inicial de los ejes estratégicos del clúster
Fuente gráficas 2 y 3: Elaboración propia.
ConfianzaVisión
Apropiación e interés
Integración
Evaluación yretroalimentación
Gra
do d
e pa
rtic
ipac
ión
e in
tegr
ació
n
Clúster mueblero
Programa de diseño, innovación y tecnología
Programa integral de desarrollo de competitivi-
dad
Programa integral de financiamiento y asesoría
financiera
Desarrollo de la cadena de suministro y compras en
común
Programa de conoci-miento de los clientes y cre-
cimiento del mercado
107
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
La clave para el desarrollo de todos estos ejes estratégicos es la coope-ración entre el conjunto de asociados, aunque existe consenso en considerar que la cooperación todavía es muy difícil de desarrollar; además, la vincula-ción universidad-industria es fundamental para la implantación exitosa del modelo.
Aportación de la universidad
Desde el año 2008, el Centro Universitario de la Ciénega (Cuciénega), de la Universidad de Guadalajara, con el objeto de obtener una vinculación más estrecha de cara a la sociedad, realizó un diagnóstico de necesidades y proble-mas del entorno regional para desarrollar planes de acción conjunta entre los distintos actores sociales. Este fue un insumo estratégico para el Cuciénega con el fin de empatarlo con la oferta educativa de pregrado, posgrado y la investigación, y con ello, de forma colegiada, establecer la pertinencia de sus programas, de acuerdo con el artículo 22, párrafo I, inciso b de la Ley Orgáni-ca de la Universidad de Guadalajara: “Centro Regionales, los que organicen y administren sus programas académicos, en atención a necesidades regionales multidisciplinarias”.
La figura inicial para este propósito fue la creación del Polo de Desarro-llo Social y Económico de la Región Ciénega, del Cuciénega, el cual buscaría acelerar el proceso en el que todos los agentes, especialmente la universi-dad, empresa y gobierno, así como otras estructuras sociales, establecieran un marco de cooperación y comunicación continua, aprovechando las sinergias existentes y fomentando un proceso de retroalimentación permanente entre ellos, con una visión de desarrollo regional.
Este polo atendería las necesidades regionales multidisciplinarias involu-crando las tres divisiones con las que cuenta el Cuciénega: División de Cien-cias Económico Administrativas, División de Estudios Regionales y Sociales y la División de Desarrollo Biotecnológico, con sus respectivos departamen-tos y programas educativos. Además se planeó la creación del proyecto Tré-bol del Conocimiento, el cual pretende concentrar en un sólo espacio físico los institutos, centros y laboratorios de investigación, lo cual permitiría contar con infraestructura adecuada, ampliar y mejorar la investigación científica y aplicada que brinde servicios a la comunidad.
108
Luis Héctor Quintero Hernández
Las áreas creadas para este fin son la Incubadora, las Empresas de Tec-nología Intermedia, la Consultoría Universitaria, el Centro de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (Consultoría Especializada), el Centro de In-novación y Diseño, la transferencia científico tecnológica, y la creación de cursos y diplomados de negocios de carácter integrador orientado a fortalecer el campo del ejercicio profesional en el Cuciénega.
Áreas en prospectiva
• Centro de patentes y de la propiedad intelectual• Centro de soporte a la transferencia tecnológica• Red de plataformas tecnológicas e innovación abierta• Parque científico y tecnológico de la Ciénega• Mediación y resolución de conflictos• Innovación, gobernanza y estudios de opinión• Intervención psicosocial e instituciones• Bufetes jurídicos• Centro de periodismo y comunicación
Un impulso fundamental para las actividades del polo consiste en la inte-gración a los programas educativos de las prácticas profesionales.
Este Polo que en la actualidad por normatividad universitaria no pudo ser institucionalizado, ahora se consolida como el cIId. El cual, de acuerdo con el diagnóstico, fue el instrumento que coadyuvó para la intervención del Cuciénega en el desarrollo del cmo.
Si bien es cierto que se cumplía con uno de los aspectos relevantes para el desarrollo del cmo, como era la concentración de empresas de un mismo sector, hacía falta complementariedad entre los mismos. Existía ya una rela-ción de redes verticales, es decir, productor-productor. Para que se pudiera desarrollarse el clúster de forma adecuada era necesario la integración y com-plementariedad de toda la cadena de valor, es decir, el desarrollo de redes horizontales para lo cual se desarrollaron cinco fases.
109
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
Fases de intervención en el desarrollo del clúster:
1. Diagnósticos tecnológicos2. Diagnósticos financieros3. Desarrollo de crm
4. Desarrollo de scm
5. Desarrollo del centro de diseño
Las fases 1 y 2 fueron de reconocimiento de la industria, donde se hizo la descripción y análisis del estado que guardaba cada una de las empresas, ya que 98% de estas son pequeñas y medianas empresas (Pymes) y su hetero-geneidad era un aspecto muy importante a determinar para poder estratificar proyectos específicos para cada caso regulando su integración de acuerdo con sus características.
En las fases 3 y 4 se desarrolló la gestión de las relaciones con los clientes y la gestión de la cadena de suministro (crm y scm por sus siglas en inglés), con la finalidad de complementar la cadena de valor tanto hacia atrás como adelante, es decir, proveedores-productores-clientes, con el propósito de po-der establecer el desarrollo de compras y ventas en común, ventas en común y generación de empresas productoras y comercializadoras de productos y servicios específicos para la generación de economías a escala.
En la fase 5 se creó un centro de diseño debido a que una de las proble-máticas más importantes era lograr la diferenciación en el diseño, mejorar las técnicas, capacitar a los diseñadores con software especializado en el diseño de muebles que además cumplieran con características de ecodiseño.
El mercado de los productos sustentables enfrenta un desafío: la fabrica-ción de productos que además de cuidar el medio ambiente resulten atracti-vos para el consumidor; en el caso de los objetos de diseño, esta cuestión es clave. Así lo considera Pirwi, una firma mexicana que fabrica muebles con un compromiso ambiental.
En 2009 el Cuciénega y el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (cuAAd) iniciaron pláticas para fortalecer este centro, con especialistas y estudiantes que realizan sus prácticas profesionales para fortalecer la aplica-ción de diseño profesional en la región.
110
Luis Héctor Quintero Hernández
Mediante dicho esquema se ofrecen servicios de prototipado, desarrollo de nuevos materiales, diseño de campañas, diseño y desarrollo de productos, diagnóstico y consultoría empresarial en diseño y desarrollo de productos, ca-pacitación y asistencia técnica, así como estrategias y gestión de diseño en sectores productivos.
El cuAAd ha apoyado iniciativas para el manejo de material proveniente de la mezcla de plásticos de desecho incorporándolos al mobiliario urbano como sustituto de concreto. Mientras, el Cuciénega ha innovado con nuevos materiales para la industria con base en la combinación de desechos de made-ra y polímeros, así como otros fabricados con desechos de agave.
También se busca fortalecer el desarrollo de patentes y modelos de utili-dad ya sea mediante los proyectos de los académicos o en apoyo a las indus-trias que tienen la capacidad de emprender estas iniciativas.
El desarrollo de estas fases aportó beneficios a todos los agentes econó-micos involucrados mediante la vinculación y alianzas estratégicas aplicadas, como la industria, universidades (estudiantes, maestros, ingresos propios y aprovechamiento de capacidades), gobierno, cámaras y organismos empresa-riales, así como a su entorno en general.
La intención ha sido aprovechar de manera racional los recursos huma-nos e infraestructura, desarrollar proyectos de intervención con la sociedad, establecer políticas de investigación y responder a la demanda de sectores productivos y sociales; todo esto por medio de la obtención de recursos adi-cionales.
Beneficios del clúster hacia su entorno
-Generan mayor derrama económica en la región o zona de influencia-Prestigio de la región al elaborar el producto común y con mejor calidad-Respuesta rápida a los cambios de la industria-Generación de economías de escala-Especialización de las empresas en productos, procesos y maquinaria-Fortalece las industrias de la cadena de valor-Eleva los niveles de competitividad de las empresas mediante su integración en las cadenas productivas
111
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
conclusIones
Si bien hay una red articulada entre las empresas que integran el clúster, y la investigación crea un ambiente interinstitucional favorable para el desarrollo de la información y el aprendizaje, persisten múltiples problemas de coordi-nación. La falta de información, la duplicación de actividades y, sobre todo, la falta de motivación entre los empresarios para apoyar, solicitar y colaborar en programas de capacitación, impiden consolidar un comportamiento aso-ciativo entre la industria y el sistema educativo técnico que permita utilizar de manera productiva estos servicios. Es imprescindible lograr una articulación entre los diversos actores que provean la formación y capacitación de recur-sos humanos, y la producción de conocimientos para la generación de ciencia y tecnología acorde con las necesidades de cada región en particular.
Es importante mencionar que la permanencia del cmj es multifactorial pero entre las conclusiones que arroja este estudio para potencializar su desa-rrollo se encuentran las siguientes:
-Mantener e incrementar la cooperación, que es la base de la actividad del clúster-Dar seguimiento y buen fin a las líneas estratégicas prioritarias-Lograr la integración y complementariedad de toda la cadena de valor-Mejorar la competitividad de todos los integrantes del clúster-Consolidar el cambio de la actitud empresarial hacia la colaboración para competir-Que las cámaras y asociaciones permeen con celeridad este cambio de actitud-Vinculación más estrecha con las universidades-La consolidación del parque industrial mueblero en Ocotlán-Seguimiento puntual de las diferentes variables mercadológicas a ni-vel nacional e internacional la cual permita encontrar nuevos nichos de mercado.
112
Luis Héctor Quintero Hernández
bIblIogrAfíA
Borges Méndez, Ramón (1997). The New Geographical Economics, Natural Re-source-Based Development and Some Policy Challenges for Latin America. Santia-go de Chile: cepAl.
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (2004). “xvI Censo Industrial”. Censos Económicos. México: InegI.
_____ (2009). “xvII Censo Industrial”. Censos Económicos. México: InegI.
Marshall, A. (1920). Principles of Economics. Londres: English Language Book Society.
Meyer-Stamer, Jörg y Ulrich Harmes-Liedtke (2005). “Cómo promover clus-ters” (http://www.mesopartner.com/publications/mp-wp8_cluster_s. pdf), 2 de octubre de 2010.
Organization for Economic Cooperation and Development (1999). Managing National Innovation Systems. París: oecd.
Osorio Ramírez, E. A. et al. (2006). Metodología para detección e identificación de clusters industriales (http://www.eumed.net/libros/2006b/eaor/), octubre de 2010.
Perego, Luis Héctor (2003). Competitividad a partir de los agrupamientos industria-les. Un modelo integrado y replicable de clusters productivos. Argentina (http://www.eumed.net/cursecon/libreria/lhp/lp-agrupa.doc), 10 de Octubre de 2010.
Porter, Michael E. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Argentina: Ver-gara.
_____ (1998). Ventaja competitiva creación y sostenimiento de un desempeño superior. México: Continental.
113
Política de desarrollo regional: el caso del clúster mueblero de Ocotlán
_____ (1999b). Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones. España: Deusto.
Ramos, Joseph. (1998). “Una estrategia de desarrollo a partir de los com-plejos productivos (clusters) en torno a los recursos naturales”. Revista cepal, onu, núm. 66, pp. 4-125.
Rabellotti, Roberta (1998). “Recovery of a Mexican Cluster: Devaluation Bo-nanza or Collective Efficiency?”. Inglaterra, Institute of Development Studies, núm. 71.
Roelandt, Theo J. A. y Den Hertog, P. (1998). Cluster Analysis & Cluster-based Policy in oecd Countries. Various Approaches, Early Results & Policy Implica-tions. Draft Synthesis Report on Phase 1, oecd-Focus Group on Industrial Clusters. Utrecht: The Hague.
[115]
LA POLÍTICA SOCIAL EN EL ÁREA METROPOLITANADE GUADALAJARA: UNA VALORACIÓN CIUDADANA
Alberto Arellano RíosEl Colegio de Jalisco
IntroduccIón
Este capítulo analiza en un sentido específico los programas sociales imple-mentados por los diferentes gobiernos municipales del Área Metropolitana de Guadalajara (Amg) (2010-2012), a partir de la percepción que tiene la po-blación sobre su gestión (diseño, ejecución y los resultados). Desde un matiz más amplio evalúa de manera cualitativa la política social implementada por los diferentes gobiernos (federales, estatales y municipales) en la ciudad, en la medida que los ciudadanos manifiestan algunas posturas y percepciones generales con respecto de una cartera de programas sociales.
Cabe precisar que las siguientes líneas tienen como base, por un lado, la encuesta que realizó el Instituto de Mercadotecnia y Opinión (Imo) los días 8 y 9 de octubre de 2011 para un proyecto institucional donde El Colegio de Jalisco analizó diversos problemas metropolitanos; y por el otro, un tra-bajo anterior donde se analizaron los resultados generales de la encuesta y la valoración sobre la gestión gubernamental (Arellano, 2012). No obstante, quedaron cosas en el tintero. Ahora se detallan algunas ideas que se dijeron de manera general y la información es analizada con mayor detenimiento. Este documento es de naturaleza empírica pero conforme se trace y analice la encuesta se observarán los problemas estructurales que tienen los programas sociales y la política social en general a partir de la perspectiva ciudadana.
Cabe puntualizar que los datos de marginación sólo intentan dar un pa-norama general de la pobreza al término de la primera década del siglo xxI;
116
Alberto Arellano Ríos
en tanto que los programas gubernamentales, sobre todo los municipales, corresponden al periodo de 2010-2012. En suma, lo que se intenta evaluar en un sentido amplio es la política social implementada por los gobiernos municipales en el Amg.
Previo al trazo e interpretación de los resultados de la encuesta, se con-textualiza y problematiza el fenómeno de pobreza y marginación metropoli-tana con el fin de entender los alcances y límites del instrumento de observa-ción utilizado. De la encuesta debe resaltarse que constituye un instrumento para abordar variables cualitativas al valorar la forma en cómo los programas sociales son percibidos por la población. En dicho instrumento se manifiesta un proceso comunicacional que recoge la intersubjetividad simbólica (coti-dianidad) de los sujetos que requieren de un programa social; esto condiciona que se intente conocer o comprender cómo, cuándo y bajo qué modalidad son satisfechas las demandas por parte de los funcionarios gubernamentales (véase Romero y Díaz, 2002: 451).
De este modo, se erigen percepciones, significados y otros aspectos sub-jetivos que la población del Amg tiene acerca de la política social; sobre todo, del sector joven en un sentido amplio (de 15 a 40 años), en edad productiva y que tomaría no sólo el pulso de la acción gubernamental, sino que podría incidir en el aspecto político-electoral. Sin embargo, antes de dar cuenta de los resultados y analizarlos, correlacionarlos e interpretarlos, debe contextua-lizarse la marginación en los municipios del área metropolitana y esbozar la vitrina metodológica de la encuesta.
mArgInAcIón y progrAmAs socIAles
en el ÁreA metropolItAnA de guAdAlAjArA
Las dependencias gubernamentales visualizan la situación de pobreza, con el índice de marginación (Im) que diseñó el Consejo Nacional de Población (Conapo). El Im diferencia los grados de marginación entre entidades federa-tivas, municipios, localidades y áreas urbanas, agrupándolas en cinco catego-rías: muy alta, alta, media, baja y muy baja marginación (Gutiérrez y Mariscal, 2010: 141-143).1
1 El índice se calcula a partir de la información de los censos de población y vivienda desde 1990, y tiene diferentes niveles de desagregación. El Im a nivel estatal y municipal considera
117
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
En el análisis de la marginación a nivel municipal se ha encontrado que el municipio de Guadalajara es un territorio categorizado como de muy baja marginación. Visto como el centro de la zona metropolitana y como una sola unidad territorial en donde viven 1 601 000 habitantes, el Im puede ser un indicador engañoso (Gutiérrez y Mariscal, 2010: 151).
La cuestión de medir está relacionada con comparar, pero al mismo tiem-po está en función de la perspectiva desde la que se percibe la realidad. En este sentido, se puede argumentar que la marginación y la pobreza en el Amg podría ser percibida como no tan grave, tal y como acontece en el norte de la entidad. No obstante, las enormes brechas de desigualdad fueron captadas por el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos (2012: 32) cuando denun-ció que en el Amg la pobreza y marginación es más desigual que la del estado en su conjunto, y en los municipios centrales de Zapopan y Guadalajara era mayor que en el resto de los municipios metropolitanos, sobre todo cuando hay las minorías con mucho ingreso y, al mismo tiempo, grandes espacios con miles de personas sin las condiciones básicas de desarrollo.
La realidad dice que en Guadalajara hay alta y muy alta marginación. Es poca en comparación con otros municipios de Jalisco del área metropolita-na, pero no debe olvidarse que aunque exiguas en número, son personas que se encuentra y viven en un contexto en el que la falta de oportunidades les impide activar sus capacidades. Quizá los municipios de Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque tengan problemas más graves como resultado del crecimiento estrepitoso de la mancha urbana, un camino que siguen en la actualidad los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.
La marginación es más nítida en la periferia y el análisis urbano ha señala-do que la marginación y la pobreza urbana son temas que deben ser atendidos de inmediato; pues como ya se apuntó antes, los programas son fragmenta-dos, desvinculados y al no contar con una visión metropolitana y estructu-ral se corre el riesgo de sólo aparentar dar respuesta (Arellano, 2012; Arias, 2012).
cuatro dimensiones estructurales: falta de acceso a la educación, residencia en viviendas in-adecuadas, percepción de ingresos monetarios insuficientes y vivir en localidades pequeñas con menos de cinco mil habitantes (Gutiérrez y Mariscal, 2010: 141-143).
118
Alberto Arellano Ríos
Por otro lado, uno de los diagnósticos que se desprende de las mismas fuentes oficiales corrobora el grave problema de marginación urbana. Hum-berto Gutiérrez y Mónica Mariscal (2010), a partir de un estudio que realizó el Consejo Estatal de Población (Coepo), encontraron que al término de la primera década del siglo xx, en Jalisco había 477 áreas geoestadísticas básicas (Ageb) en la categoría de muy alta marginación urbana, es decir, 496 655 per-sonas en esta situación.2 La mayoría de estas personas se encontraban, desde luego, en el Amg. Entre sus carencias más graves se descubrió que 62.38% de la población de 15 y más no tenía educación posprimaria, 56.7% no era derechohabiente de servicios de salud y 10.22% de los niños de 6 a 14 años no asistía a la escuela, entre otros indicadores (Gutiérrez y Mariscal, 2010: 153-154).3
Como ya se dijo, la marginación urbana en el Amg se observa en amplias zonas de la periferia, donde las carencias sociales básicas son mayores: falta de acceso a la salud y educación, viviendas inadecuadas y la carencia parcial o total de infraestructura social básica (Gutiérrez y Mariscal, 2010: 153-154).
Al atender sólo la marginación alta y muy alta como la muestra más evi-dente de la pobreza y a la que de inmediato tiene que atenderse, se observó que en el municipio de Guadalajara había cuatro Ageb con estas característi-cas: una en la 07-subzona, ubicada en la colonia Cruz del Sur; y tres en Huen-titán en las subzonas 01, 02 y 03.4
En el municipio de Zapopan, al menos treinta colonias tenían Ageb de alta o muy alta marginación, o bien toda la colonia lo era. La mayoría se loca-lizaban al norte y sur del municipio. Las colonias eran: La Palmira, El Mante, Mariano Otero, Arenales Tapatíos, Balcones del Sol y La Gloria, San Juan de
2 El Coepo calculó el índice de marginación urbana (Imu) exclusivamente para Jalisco considerando los diez indicadores, y agrupados en cuatro dimensiones de marginación: 1) la falta de acceso a la salud; 2) la falta de acceso a la educación; 3) la residencia en viviendas inadecuadas; y 4) la consideración de una perspectiva de género, esto es mujeres de entre 12 y 17 años de edad que han tenido al menos un hijo que haya nacido vivo (Gutiérrez y Mariscal, 2010: 153-154).
3 En contraste, en Jalisco había 896 Ageb con baja o muy baja marginación urbana y en ellas vivían 2 554 000 personas (Gutiérrez y Mariscal, 2010: 153-154).
4 La evidencia de las Ageb y colonias con alta o muy alta marginación que a continuación se muestra tiene como basa la página web de http://coepo.jalisco.gob.mx (mapas interacti-vos), consultada en marzo de 2012.
119
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
Ocotán, La Magdalena (San José Ejidal), Nuevo México, Jardines del Vergel, Nuevo Vergel, Lomas de Tabachines, Balcones de la Cantera, Jardines de los Belenes, Indígena de Mezquitán, Benito Juárez Auditorio, Nueva España, Mi-guel Hidalgo, Villas de Guadalupe, Mesa Colorada, Mesa Colorada Ponien-te, Mezquitán, Mesa Colorada de Ocotes, Mirador Escondido, La Coronilla, Nueva Santa María, Carlos Rivera Aceves, Colonias de la Primavera y Santa Ana Tepetitlán.
En el municipio de Tlaquepaque, 21 colonias contaban con Ageb de alta o muy alta marginación, o bien, toda la colonia lo era. Las colonias eran: Huerta de Peña, Guadalupe Ejidal, Cerro del Cuatro, Artesanos, Guadalupa-na, Campesino, El Tapatío, La Duraznera, Liebres, Ojo de Agua, Juan de la Barrera, Los Cajetes, San Pedrito, El Cerrito, San Martín de las Flores, Jalisco sección II, Buenos Aires Noreste, Tateposco, El Molino, Camichines y Ala-medas de Zalatitán.
En el municipio de Tonalá, 26 colonias contaban con Ageb de alta o muy alta marginación, o toda la colonia lo era. Las colonias eran: La Pila, Los Manguitos, Loma Bonita sección I, Zalatitán, Loma Bonita sección II, Ciudad Loma Dorada B, El Rosario, Basilio Badillo sección II, Arcos de Zalatitán, Fidel Velázquez, Coyula, Rey Xolotl, Santa Paula, Poder Popular Arturo Álva-rez, Poder Popular Quinta sección, Tulipanes (fraccionamiento), La Perseve-rancia, San Gaspar de las Flores, Villas del Bosque, Lázaro Cárdenas (nueva), Surcos Largos, Arcos de Zalatitán II, La Gigantera, Los Pajaritos, Jauja y La Severiana.
En tanto que en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto se encontraban Ageb y colonias con alta o muy alta marginación como San Agustín y Santa Cruz del Valle, en el caso del primer municipio; y Las Pintas, Las Pintitas, San José el Verde y El Quince, en el segundo municipio.
Como resultado de un proceso de descentralización y democratización, los municipios del Amg se han aventurado a formular e implementar una po-lítica social municipal, la cual vista desde una perspectiva metropolitana en la que unos más que otros y debido a sus capacidades institucionales, han hecho que impulsen programas sociales propios.5
5 La siguiente cartera de programas tiene como base la consulta de las páginas web de los ayuntamien-tos o solicitudes de información vía Infomex.
120
Alberto Arellano Ríos
En cuanto al punto anterior, y en la cartera de programas sociales se debe hacer una distinción entre los programas cuyo monto de financiamiento es 100% federal o estatal, o si hay una aportación tripartita. En estos casos el ayuntamiento tiene la función de ser un instrumento o gestor de los progra-mas hacia los beneficiarios.
Así están los programas, por ejemplo, cuyo monto de aportación es 100% federal: Oportunidades y 70 y más; entre los programas que cuentan con aportación de 100% del gobierno de Jalisco están: A clases con vive; Vive incluyente; Atención a adultos mayores; Becas para estudiantes indíge-nas; Llega en bicicleta; entre otros. Entre los programas con aportación de los tres órdenes de gobierno se encuentran por ejemplo: Hábitat (50% federal, 25% estatal y 25% municipal); Rescate de espacios públicos (50% federal, 25% estatal y 25% municipal); y Tu casa (69% federal y 31% municipal).
En cuanto a los programas sociales municipales, y después de una meti-culosa búsqueda y petición de información vía transparencia, se observó que hay una amplia cartera de programas sociales implementados por los ayunta-mientos del Amg.
En el Ayuntamiento de Guadalajara se observó que había trece progra-mas sociales de diversa índole, pero los que podrían ubicarse como netamente municipales eran siete: Sábados comunitarios; Viernes social para ellas; Con-venio de obras y servicios por cooperación; Estancias infantiles municipales; Mundo para todos; y Renueva.
En al Ayuntamiento de Zapopan había doce programas sociales, pero sólo ocho eran municipales. Los programas municipales eran: Colonias por ti; Vivienda para ti; Escuelas de calidad; Zapopan tbk; Paquete apliques; Desayu-nos escolares (modalidad fría-caliente); Comunidades amigas de la infancia; y el Programa de Capacitación para el Trabajo en las Academias Municipales.
En el Ayuntamiento de Tlaquepaque la cartera de programas sociales constaba de quince: Apoyo a adultos mayores; Bienestar a todos; Madres Jefas de familia; Participación ciudadana; Educación en el deporte; Fomento deportivo; Infraestructura deportiva; Salud e higiene; Infraestructura de sa-lud; Estímulos a la educación básica; Alfabetización y discusión; Bibliotecas itinerantes; Promoción cultural; Mejoramiento, rescate y ordenamiento de es-pacios públicos; y Comunicación y atención ciudadana.
121
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
En el Ayuntamiento de Tonalá la cartera se componía de doce programas sociales, pero sólo cuatro eran municipales: Canasta básica y más; Mejora tu entorno; Regreso a clases; y Mejora tu imagen.
Finalmente, en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga los programas municipales eran catorce. Apoyo económico a jefas de familia; Apoyo a adul-tos mayores; Apoyo a la economía familiar; Becando sonrisas; Programa de apoyo y equipamiento a guarderías y estancias infantiles; Programa Municipal de apoyo y capacitación a guarderías y estancias infantiles; Tlajomulco te lle-va; Estudiantes de prueba; Apoyo a planteles educativos; Programa de ayuda alimentaria directa; Programa de desayunos escolares MeNutre; Programa de apoyo alimentario; Programa de apoyo a menores en situación de calle; y red juvenil prever-pAIdeA.
Tabla 1. Marginación y programas sociales municipales (2009-2012)
MunicipioNúmero de colonias con
alta o muy altamarginación
Número de programas sociales municipales
Guadalajara 4 13
Zapopan 30 12
Tlaquepaque 21 15
Tonalá 26 12
Tlajomulco de Zúñiga
2 4
El Salto 4 sd
Total 87 56
Fuente: Elaboración propia.sd: Sin Dato.
122
Alberto Arellano Ríos
Como se ve, por un lado hay una situación en que la pobreza en el Amg es preocupante, al igual que en el estado y el país en su conjunto (Jalisco Cómo Vamos, 2012: 21-32). Por el otro, se han diseñado diversos programas sociales que no sirven para superar la pobreza y en el mejor de los casos lo que hacen es contenerla.6 Se desprende así una de las mayores críticas a los programas sociales, ya que no abaten los problemas estructurales de pobreza y son ex-presión de una política social desvinculada de otras áreas de política como la económica y fiscal.
Para los habitantes del Amg la respuesta nodal a los problemas de po-breza parten de tener un ingreso suficiente que les permita ahorrar (Jalisco Cómo Vamos, 2012: 32), y esto implica que el Estado mexicano realmente intente abatir los problemas estructurales y la desigualdad que la originan. Si bien en la arena de la política social se percibe una tensión en la crítica que hay entre la focalización de los programas y su asistencialismo, se debe a que la función pública no ha querido entrar en este debate de fondo, pero también porque la necesidad de mejorarlos desde una visión programática es necesaria ya que al final de cuentas la acción gubernamental se materializa en progra-mas gubernamentales, es decir, recursos humanos, recursos financieros y un marco jurídico u ordenamiento institucional. Esto implica problemáticas de diseño, implementación y evaluación; consecuentemente, despierta inquietu-des para alcanzar eficacia, eficiencia y efectividad. Por ello, en un plano más operativo la encuesta constituya un buen instrumento de observación cuyos resultados, aunque cualitativos y subjetivos, podrían ayudar a mejorar técnica-mente la gestión de los programas sociales.
percepcIón y subjetIvIdAdes: lA encuestA y los progrAmAs socIAles
La vitrina metodológica
La encuesta fue realizada por el Imo a solicitud de El Colegio de Jalisco los días 8 y 9 de octubre de 2011 a la población de entre 15 y 40 años del Amg,
6 Así lo reconoció el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Heriberto Félix Guerra, ante los diputados, y reclamó que los estados del país tienen más presupuesto que la Sedesol y lo peor es que no explican qué hacen con los recursos recibidos. “Programas sociales no resuelven la pobreza, reconoce Félix Guerra”. La Jornada, 10 de marzo de 2011.
123
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
e incluyó a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. Este universo puede representar a la población joven, sector al que más le aquejan los problemas sociales al limitar sus capacidades o que ven más reducidas sus expectativas; pero al mismo tiempo como el que más puede incidir en la acción gubernamental al valorar su desempeño y sancionar o premiar el desempeño gubernamental.
La encuesta se aplicó en 38 Ageb a una muestra de 1 402 personas entre-vistadas con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/-4% de un universo de 1 870 672 habitantes. La encuesta tuvo como técnica de mues-treo la selección de un submuestreo aleatorio probabilístico con selección proporcional por tamaño y distribución por género, edad y nivel socioeconó-mico; se aplicó en el domicilio y se guardó el anonimato del entrevistado.
El Imo precisa que la encuesta es “no experimental” porque las variables independientes ya ocurrieron. También que es un estudio descriptivo por-que el objetivo es proporcionar una vista instantánea exacta. La casa de los encuestados garantizó la representatividad del universo al dividir por muni-cipio, rango de edad (15-19, 20-24, 25-29, 30-35 y 36-40 años), tipo de Ageb (5 392 urbanas y 16 rurales), sexo (49.3% hombres y 50.7% mujeres), y nivel socioeconómico (alto, medio y bajo).
Las percepciones de los habitantes sobre la política social
Como se pudo notar, la cartera de programas sociales que implementan los gobiernos federal, estatal y municipales es muy amplia, de manera que para observar y medir las percepciones sobre tales programas se aglutinaron en seis rubros: 1) programas de apoyo a la educación (becas, útiles escolares, transporte); 2) programas de lucha, combate y erradicación de la pobreza (Oportunidades); 3) programas de salud y deporte (Seguro Popular, repro-ductivos, drogadicción); 4) programas de rescate de espacios públicos (Hábi-tat, parques); 5) programas de infraestructura básica (agua potable, drenaje, alcantarillado, empedrado, pavimentación); y 6) programas de capacitación laboral o productiva (Emprende, entrega de créditos).
En los resultados generales, la encuesta indicó que los programas sociales de apoyo a la educación son conocidos por poco más de la mitad de la pobla-ción. No es casualidad que en los gobiernos, sobre todo en los ayuntamientos
124
Alberto Arellano Ríos
metropolitanos, los consideren más redituables y sean los programas por los que más han apostado en la política social municipal. La encuesta reveló que 53.9% dijo conocerlos contra 44.4% que no. En una situación similar se encontraron los programas de lucha, combate y erradicación de la pobreza. Los resultados fueron que 53.9% dijo conocerlos contra 44.4% que dijo que no.
En cuanto a los programas de salud y deporte, fueron los más conoci-dos con 59%. Por su parte, en cuanto a los programas sociales de rescate de espacios públicos, 63.5% dijo no conocerlos. De los programas sociales de infraestructura básica, la encuesta evidenció que 59.2% dijo no conocer al-gún programa que fuera de dotación de agua potable, drenaje, empedrado o pavimentación más allá, desde luego, de las grandes obras de infraestructura municipal o metropolitana. La misma lógica siguen los programas encami-nados a la capacitación laboral o productiva. En la encuesta, 68.8% dijo no conocerlos (véase gráfica 1).
El programa de lucha, combate y erradicación de la pobreza por excelen-cia del gobierno mexicano es Oportunidades; un programa que ha resistido tres gobiernos federales y que se considera el programa central de la política social mexicana. En éste, los ayuntamientos son instrumentalizadores y ges-tores ante los usuarios.
En cuanto al conocimiento de la política social entre los habitantes en el Amg, la encuesta arrojó porcentajes no muy distantes. Mientras la población de entre 15 y 19 años desconocen los programas en 51.1%, en los rangos en-tre 20 y 24 así como entre 30 y 35 años dicen conocerlo en 56.3%; es posible suponer que esto se deba a que la población joven en edad madura demuestre más conocimiento de los programas quizá por estar en una situación en la que ser jefe de familia sea una constante (véase gráfica 2).
Acerca de los programas de apoyo a la educación (becas, útiles escolares y transporte) –la apuesta de los gobiernos locales (estatal y municipales) en la política social– fueron los segundos más conocidos. En la población del Amg los hombres los conocían más que las mujeres: 55.6% y 52.4%, respec-tivamente.
125
Gráfica 1. El conocimiento de los programas sociales
Gráfica 2. El conocimiento de los programas de combate a la pobreza
Fuente gráficas 1 y 2: “Encuesta de opinión realizada en la zona metropolitana de Guadalajara por el imo y El Colegio de Jalisco, 8 y 9 octubre de 2011”. Ma-ría Alicia Peredo Merlo (coord.) (2012). Un mejor escenario para las metrópolis. ¿Quimera o posibilidad? Zapopan: El Colegio de Jalisco.
0
10
20
30
40
50
60
70No contestóNo lo conoce
Conoce
Laboraly/o productiva
Infraestructurabásica
Espaciospúblicos
SaludEducaciónPobreza
0
10
20
30
40
50
60 No contestó
No
Sí
Total 35-4030-3425-2920-2415-19
126
Alberto Arellano Ríos
En los rangos de edad, los porcentajes de conocimiento de los progra-mas sobre educación son mayores; aunque hay matices en los grupos de edad sobre el conocimiento de estos programas, por lo que están correla-cionados la edad y el sexo. Así, resalta que el porcentaje más bajo se dio en el rango de la población entre 15 y 19 años con 47.4%; los más altos en el grupo etario de 20 y 24 años con 57.9%; y la de 25 y 29 años con 57.5%. Una de las razones de que sea así, es porque los gobiernos no impactan en el primer sector de la población con la entrega de útiles escolares, y significa-tivamente sea más el impacto en la población que son padres de familia por lo que quizá la razón sea que aprecian el apoyo municipal de entregar útiles escolares y uniformes.
También lo anterior conduce a precisar que en la población de entre 20 y 24 años y entre 25 y 29 años los porcentajes, además de ser los más altos, son muy similares debido a que los gobiernos estatal y municipales han apostado con mayor énfasis al apoyo en el transporte público y en menor medida a entrega de becas en los niveles medio y superior. Los porcentajes son ligera-mente superiores al promedio general en el Amg. La razón de lo anterior se debe a que estos son los principales problemas en este sector del universo poblacional debido a que estudian en el nivel medio superior o superior. De ahí que necesiten y valoren el apoyo para movilizarse dentro de la metrópoli (véase gráfica 3).
En cuanto a los programas de salud y deporte que incluyen al Seguro Po-pular, acciones de salud reproductiva y programas contra las drogas, mostraron datos interesantes. En la mirada general se dedujo que eran los programas so-ciales más conocidos debido al impacto publicitario que pudo tener el Seguro Popular; sin embargo, a la hora de analizar por rangos de edad hay cosas muy interesantes que apuntan a precisar lo que percibe la población encuestada.
Por ejemplo, la población que más conocía los programas sociales se encontró en los rangos de entre 25 y 29 años con 63.3%. En contraste, el porcentaje de la población que dijo no conocerlos fue más alto en la pobla-ción de los rangos entre 15 y 19 años con 43.7%. Una interpretación de los datos diría que el conocimiento o desconocimiento de los programas de salud está relacionado con factores de riesgo y enfermedad del grupo etario. Así, el conocimiento está en el apoyo que perciben los padres de familia hacia sus hijos en tanto infantes (véase gráfica 4).
127
Gráfica 3. El conocimiento de los programas de educación
Gráfica 4. El conocimiento de los programas de salud y deporte
Fuente gráficas 3 y 4: “Encuesta de opinión...”.
0
10
20
30
40
50
60No contestóNoSí
Total35-4030-3425-2920-2415-19
0
10
20
30
40
50
60
70
No contestóNoSí
Total35-3931-3425-3020-2415-19
128
Alberto Arellano Ríos
Acerca de los programas de rescate de espacios públicos (Hábitat, par-ques), el desconocimiento respecto de éstos en el área metropolitana era ma-yor a 60%. El promedio general de la gente que decía no conocer los pro-gramas en este rubro tenía mayor precisión: 63.5%. Sin embargo, esta media era rebasada en casi 4 puntos porcentuales en la población de entre 25 y 29 años con 67.5%, la cual decía no saber de ellos. La población que afirmaba conocerlos ni siquiera llegaba a 40% y se localizaba en el sector de entre 36 y 40 años (véase gráfica 5).
Llama la atención que pese a los esfuerzos institucionales y la erogación significativa en campañas de difusión de la política social, sobre todo de algu-nos ayuntamientos metropolitanos, bajo la noción del rescate de espacios pú-blicos, estos programas obtuvieran porcentajes de conocimiento en un senti-do adverso a como se hubiera creído: 60% que los conoce y 40% que no.
En lo que respecta al panorama de los programas de infraestructura básica (agua potable, drenaje, alcantarillado, empedrado y pavimentación), al igual que los programas anteriores, su conocimiento no supera 40%. De esto se despren-den dos puntos: el primero es que los gobiernos no han apostado por estos programas con relación a otra cartera de programas; y el segundo es que muchos menos ocupan un lugar central en la política de comunicación gubernamental.
Estas acciones que son fundamentales y mejoran el entorno están en una situación intermedia de tipo ambiguo: por un lado no son llamativos por su difícil focalización, de manera que no reditúan apoyo; y por el otro, no son las grandes obras de infraestructura de carácter metropolitano (Arellano, 2012: 24). En el caso de esta cartera de programas, el sector de la población que dijo que los conocía y eran el mayor número con 44.4% fueron los de entre 36 y 40 años. En contraste, 67.4% de la población no los conocía, correspondiente a los jóvenes cuyas edades fluctuaban entre 15 y 19 años (véase gráfica 6).
La tendencia que siguieron los programas de rescate de espacios públicos y los de infraestructura básica, la continuaron los programas de capacitación laboral y productiva (Emprende, entrega de créditos) en el sentido de que el desconocimiento es mayor. En el caso de los programas de capacitación laboral y productivos, la información recabada muestra en los dos extremos en los que se dividió a la población, dos caras de la misma moneda. Mientras en la población de entre 15 y 19 años el desconocimiento era de 72.6%, en la población entre los 36 y 40 años el 56.5% dijo conocerlos (véase gráfica 7).
129
Gráfica 5. El conocimiento los programas de rescate de espaciospúblicos (Hábitat, parques)
Gráfica 6. El conocimiento los programas de infraestructura básica (agua potable, drenaje, alcantarillado, empedrado y pavimentación)
Fuente gráficas 5 y 6: “Encuesta de opinión...”.
0
10
20
30
40
50
60
70
80No contestóNo
Sí
36-4030-3525-2920-2415-19
0
10
20
30
40
50
60
70
80No contestóNoSí
35-4030-3425-2920-2415-19
130
Alberto Arellano Ríos
Gráfica 7. El conocimiento los programas de capacitación laboraly productiva (Emprende, entrega de créditos)
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
No obstante, los datos arrojados por todos los grupos etarios rondan en promedio 32.6%, esto además de mostrar un desconocimiento de los progra-mas de capacitación o productividad comparten con los de infraestructura so-cial básica el mismo problema: que en la política social metropolitana no tiene prioridad debido a que son difíciles de focalizar. Caso contrario se da con los programas de rescate de espacios públicos, que ocupan un lugar central en el discurso y difusión gubernamental pero no hay correspondencia con su cono-cimiento.
Los resultados de una encuesta se pueden leer básicamente desde dos perspectivas: como un vaso medio lleno o como un vaso medio vacío. De este modo, el segundo punto de la metáfora representa que si bien entre el
0
10
20
30
40
50
60
70
80No contestóNo Sí
35-4030-3425-2920-2415-19
131
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
promedio general de las personas del Amg, 25.5% dijo no conocer ningún programa social, las razones son significativas. Por ejemplo, de este segmento de la población 58.1% dijo no conocerlos porque no le interesa lo que hace el gobierno, pero en cuanto a los grupos de edad los habitantes que compartían esta razón eran los de 36 y 40 años con 62.5%. Luego le siguió con 18.7% quienes no los habían visto anunciados en la televisión. El promedio general en la zona metropolitana fue de 18.7%, en tanto que en los grupos de entre 30 y 35 años se dio el porcentaje más alto con 21.6%. Al final hubo otras respuestas que fueron de menor valía.
Más reveladora fue la encuesta cuando se estableció una relación entre la población que conoce los programas sociales y la que se dice ser o es be-neficiaria de algunos de ellos, sobre todo da una idea del impacto, es decir, conocer indica inicialmente que la persona tendrá posiciones y percepciones muy claras de la acción gubernamental. Igualmente indica si se está aten-diendo realmente a la población que lo necesita, en qué medida o cuáles son los problemas nodales en el diseño e implementación de los programas. En sentido inverso, la relación entre conocer y ser beneficiaria de un programa es más clara cuando se infiere que alguien que no conoce un programa difí-cilmente podrá ser beneficiario o acceder a él. Así, en la cartera y líneas en los que aglutinaron los programas fueron los siguientes.
En la cartera de programas de apoyo a la educación (becas, útiles esco-lares y ayuda al transporte) 53.9% dijo conocer algún programa pero sólo 26.8% dijo ser beneficiario de algunos de ellos (véase gráfica 8). De esto se desprende, y sobre todo del segundo porcentaje ahora considerado como 100% de la población, que los segmentos más beneficiados fueron los grupos de edad entre 15 y 19 años, y 25 y 29, años con 31.3% y 31.9% respectivamen-te. Esto condicionó no sólo la deducción de los grupos de población joven susceptibles de este tipo de apoyo, sino algunas de sus características; por ejemplo, que el primer grupo de edad estudia el bachillerato y los primeros se-mestres de alguna licenciatura, y que el segundo quizá no está en la situación de estudiante, pero recibe el apoyo como padre o jefe de familia.
132
Alberto Arellano Ríos
Gráfica 8. La relación entre conocer y ser beneficiariode un programa de apoyo a la educación
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
En la cartera de programas sociales, 53.9% de la población en el Amg dijo conocerlos y de ellos únicamente 18% dijo ser beneficiario (véase gráfica 9). El dato puede leerse de muchas formas, una de ellas es que la encuesta al estar dirigida a una población general en la que hay estratos socioeconómicos medios y altos, condiciona que la proporción entre conocer y ser beneficiaria arroje estos resultados.
Esto no implica que en el Amg se encuentren millones de personas en situación de marginación, lo que obliga a repensar en la medida de lo po-sible una encuesta para el universo en situación de marginación alta y muy alta.
0
10
20
30
40
50
60
% de la población que dijo ser beneficiaria% de la población que dijo conocer algún programa
133
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
Gráfica 9. La relación entre conocer y ser beneficiariode un programa social
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
No obstante, es necesario mencionar que el grupo de edad entre 25 y 29 años es el que dijo ser beneficiario de este tipo de programas con 23.9%, del cual 19.1% eran mujeres. Se nota entonces que ligeramente la población que podría ser jefe de familia, y además mujer, corresponde a la población que no sólo que conoce el programa sino también la “población objetivo”.
En cuanto a los programas de salud, 59% de la población dijo conocerlos, pero de ellos sólo 29% dijo ser beneficiario (véase gráfica 10). Como puede observarse, la relación entre conocer los programas de salud y ser beneficiario es menos distante con respecto de los programas anteriores; se puede obser-var con mayor claridad los que se dijeron beneficiarios fueron los grupos de edad entre 15 y 19 años, y 30 y 35 años con 30.7% y 33.8% respectivamente. Los demás grupos eran menores a 29%, llegando incluso a estar por debajo de 25 por ciento.
0
10
20
30
40
50
60
% de la población que dijo ser beneficiaria% de la población que dijo conocer algún programa
134
Alberto Arellano Ríos
Gráfica 10. La relación entre conocer y ser beneficiariode un programa de salud
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
El dato es más significativo cuando en un análisis anterior a la encuesta, precisamente en estos grupos de edad se encontró que el primero (15-19 años) era el que menos conocía algún programa (43.7%). Este dato pone en entredicho, pero con matices, la relación causal entre conocer y ser benefi-ciario.
Luego siguen los programas de rescate de espacios públicos, que la re-lación entre conocer (que no supera la mitad) y ser beneficiario da a pie a otras interpretaciones. Algunos programas que a continuación se trazan de-muestran proporciones de menor conocimiento y mayor o menor impacto al decirse beneficiario. Por ejemplo, en la cartera de programas de rescate de espacios públicos (Hábitat, parques), 34.9% del Amg dijo conocer algún tipo de programa de este tipo, y 29% se dijo beneficiario. Cabe precisar que los
0
10
20
30
40
50
60
% de la población que dijo ser beneficiaria% de la población que dijo conocer algún programa
135
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
grupos de edad que rebasaron 30% en la mención de ser beneficiario fueron los de entre 15 y 19, años y 33 y 35 años con 30.7% y 33.8%, respectivamente; de los cuales 30.8% de las mujeres respondió en este sentido (véase gráfica 11).
Gráfica 11. La relación entre conocer y ser beneficiariodeun programa de rescate de espacios públicos
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
En los programas de infraestructura básica (agua potable, drenaje, al-cantarillado, empedrado y pavimentación), 39.1% de la población encuestada dijo que los conocía, de éstos 17.2% afirmó ser beneficiario (véase gráfica 12). El grupo de edad que más se dijo beneficiario estuvo en el de 25 y 29 años de edad con 22.9%, y en los hombres con 21.4%. Una lectura de los datos diría que el impacto es mayor al ser pocos los que lo conocen y se dicen beneficiarios. Sin embargo, esto es debatible toda vez que la marginación en la metrópoli es evidente en la periferia y data de al menos tres décadas;
0
5
10
15
20
25
30
35
% de la población que dijo ser beneficiaria% de la población que dijo conocer algún programa
136
Alberto Arellano Ríos
quizá haya acciones y obra pública, pero son aisladas ya que la marginación es estructural en este tópico.
En este cartera de programa los grupos de la población de entre 20 y 24 años, 25 y 29 años, así como los de 36 y 40 años, el porcentaje de decirse beneficiario era de un dígito, en tanto que entre los grupos de 15 y 19 años, como entre los de 30 y 35 años, los porcentajes fueron de 11.1% y 14.3%, respectivamente. Además, los hombres eran más beneficiarios con 12.2% y las mujeres con 4%. De los datos anteriores puede interpretarse, además de mencionar y matizar la relación entre conocer y ser beneficiarios, la cual pue-de respetar la proporcionalidad que se da en otros programas, que la política social en general no se concibe en los términos de capacitar y apoyar en las actividades productivas y de mejora económica.
Gráfica 12. La relación entre conocer y ser beneficiariode un programa de infraestructura básica
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
% de la población que dijo ser beneficiaria% de la población que dijo conocer algún programa
137
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
Finalmente, de los programas de capacitación laboral o productiva (Em-prende, entrega de créditos), 32.6% dijo conocerlos y de ellos apenas 8.1% dijo ser beneficiario (véase gráfica 13).
Gráfica 13. La relación entre conocer y ser beneficiariode un programa laboral o productivo
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
Por otro lado, la encuesta resaltó que sólo 12% no es beneficiario de algún programa social; es una cifra significativa ante la amplia cartera de programas existentes, la cual directa o indirectamente tendría que cubrir o atender a bue-na parte de la población del Amg y con ello tener una posición más clara.
Se debe resaltar que en términos programáticos la política social tiene una percepción positiva, ya que 64.6% de la población consideró que los programas sociales sirven para lo que fueron creados, en tanto que 35% dijo que no es así. La valoración más fuerte y positiva se da en el grupo de edad de entre 20 y 24 años con 71.4%, y ligeramente más en las mujeres que en los hombres al tener 67.5% y 61.6%, respectivamente.
0
5
10
15
20
25
30
35
% de la población que dijo ser beneficiaria% de la población que dijo conocer algún programa
138
Alberto Arellano Ríos
Nuevamente la encuesta puede leerse como un vaso medio lleno o medio vacío. Si se atienden la respuestas de 64.6% de la población que dijo que los programas sociales sí sirven para lo que fueron creados, se pensaría que se va por el camino correcto. Esto puede ser al menos en términos programáticos, de la gestión o en la cuestión administrativa; 50.1% de la población dijo que los programas sirven para lo que fueron creados porque permiten vivir dig-namente o mejorar la calidad de vida, 27.7% porque mejoran las condiciones sociales de la colonia del barrio, 19.3% dijo porque subsanan las carencias por la falta de ingreso o falta de oportunidad, entre otras respuestas (véase gráfica 14).
Gráfica 14. Percepciones favorables hacia los programas sociales(64.6% del total de los encuestados)
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
Esta valoración positiva presenta matices y se da más en un grupo de edad con respecto de otro. En el sector de la población que dijo que los pro-gramas sirven para lo que fueron creados porque permiten vivir dignamente
Mejoran la calidadde vida: 50.1%
Otros: 17.9%
Subsananel ingreso: 14.3%
Mejoran las condicionesdel barrio o la colonia: 27.7%
139
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
o mejorar la calidad de vida, fueron los del grupo entre 25 y 29 años con 64.9%; que mejoran las condiciones sociales de la colonia del barrio se dio en el grupo de edad de 20 y 24 años con 33.3%; y los que dijeron porque subsa-nan las carencias por la falta de ingreso o falta de oportunidad fueron los de entre 30 y 35 años con 28.1 por ciento.
En contraparte, y visto el vaso medio vacío, están quienes dicen que no funcionan, lo cual representa que 4 de cada 10 habitantes del Amg tiene esta posición. Los encuestados dicen que los programas no funcionan porque son ineficaces debido a la corrupción (64.4%), sólo quieren comprar tu voto (17.8%), no resuelven el problema de fondo y sólo son un paliativo a la des-igualdad social (13.6%), entre otras respuestas (véase gráfica 15).
Gráfica 15. Percepciones desfavorables hacia los programas sociales(35% del total de los encuestados)
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
Impera la corrupción: 64%
Otros: 4%
Son unpaliativo ala desigualdad: 14%
Sóloquieren comprar votos: 18%
140
Alberto Arellano Ríos
De este modo se desprende una valoración general con sus propios mati-ces; y los cuestionamientos más críticos del por qué no sirven los programas sociales se dan en grupos etarios muy claros y significativos. Así, por ejemplo, están las personas que dicen que los programas son ineficaces debido a la corrupción. Esta posición se da más en el grupo etario de entre 30 y 35 años, con 74.5%; mientras que el grupo que va de los 20 a los 24 años dice que sólo quieren comprar el voto, con 27.8%; quienes dicen que no resuelven el problema de fondo y son un paliativo a la desigualdad corresponde al grupo de entre 15 y 19 años, con 17.1 por ciento.
En la línea programática de la política social, es decir, la instrumentaliza-ción y movilización de recursos humanos y financieros en un marco normati-vo o de procedimientos llamados generalmente programas gubernamentales, no cabe duda que los gobiernos de México han sido prolíficos. Si bien desde la primera década de este siglo ha habido decenas de programas sociales, la realidad dice que la situación de pobreza estructural persiste o se agrava aún más. No obstante, el análisis y evaluación de los programas sociales las percepciones sobre su ejecución es algo que debe hacerse. En este sentido apenas poco más de la mitad de los habitantes del Amg (53.8%) considera que ha mejorado la forma en cómo se ejecutan los programas sociales (véase gráfica 16).
Al considerar esta parte de la población como un universo, 39.8% de ellos dijo que han mejorado porque se conoce mejor las necesidades de las personas. El grupo de edad que superó este promedio general por cerca de 12 puntos porcentuales fue el de los jóvenes de entre 15 y 19 años, con 49.4%. Luego le siguió como respuesta “porque el bienestar de las familias ha mejo-rado” con 21.7%. El grupo de edad que más respondió de esta manera fueron los de 25 y 29 años, con 31.7 por ciento.
Se tiene hasta este momento que más de la mitad de los encuestados con-sidera que sí han mejorado los programas sociales. Una valoración desde esta postura apunta a cuestiones de un mejor diseño de los mismos, y la otra a per-cepciones de mejores resultados en su impacto. Estos datos son más significa-tivos cuando se observa que para los jóvenes ha mejorado el diseño y gestión de los programas; de los cuales 15.6% dijo que los programas han mejorado en su ejecución porque se está ayudando a la gente que más lo necesita, y 12.2% dijo que era porque la gente participa más en los programas sociales.
141
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
Gráfica 16. Las personas que dijeron que sí se ha mejorado la formaen que se ejecutan los programas (53.8% de los encuestados)
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
En la otra cara de la moneda, 45.9% de las personas que dijeron que no ha mejorado la forma en que se ejecutan los programas sociales, muestra diversas asignaturas pendientes para la gestión de los mismos (véase gráfica 17). Considerados ahora como un universo, 35.5% de ellos dijo que no nece-sariamente los cambios han sido para mejorar; el grupo de entre 30 y 35 años con 46.6% es más acorde con esta posición. De los encuestados, 28.7% dijo que los programas no han mejorado porque sólo sirve para beneficiar a los amigos o robarse el dinero. El grupo de entre 20 y 24 años de edad fue el que más compartió esta noción con 37.7 por ciento.
Que no se mejora la ejecución de los programas sociales porque sólo se utilizan para comprar votos es la postura de 15.1%; esta percepción y mal con-génito en los programas y la política social en general se acentúa más en la población entre las edades de entre 36 y 40 años con 18.5%. Finalmente, 14.7% de los entrevistados que dijeron que no se ejecutaban de mejor manera los pro-
Se conoce mejor lanecesidad de laspersonas: 39.8%
El bienestar de lasfamilias ha mejorado: 21.7%
Mayor participaciónde la gente en programas sociales: 12.2%
Mayor informaciónsobre cómo se gastay a quién se apoya: 9.2%
En verdad se ayuda ala gente que lo necesita: 15.6%
No contestó: 1.2%Otro: 0.3%
142
Alberto Arellano Ríos
gramas sociales, argumentó que se no se ayudaba a la gente que realmente lo necesita; el grupo de entre 20 y 24 años era quien más compartía esta idea con 20.8 por ciento.
Hay entonces problemas en la ejecución de los programas en casi la mi-tad de la población. El primero es en el sentido de que los cambios en los que se han visto inmersos los programas sociales con respecto de su ejecución no mejoran, sino todo lo contrario: hay estancamiento o retroceso en la forma de operarlos. Luego le siguen los programas de corrupción, clientelismo y compra de votos que vistos en conjunto representan uno de cada tres de los encuestados que considera que por estas razones los programas no se ejecu-tan de la mejor manera.
Gráfica 17. Personas que dijeron que no se ha mejorado la formaen que se ejecutan los programas (45.9% de los encuestados)
Fuente: “Encuesta de opinión...”.
Los cambios nonecesariamente han sidopara mejorar: 35.5%
Sólo sirven para beneficiara los amigos o robarseel dinero: 28.7%
Sólo se utilizan paracomprar votos: 15.1%
No se ayuda a lagente que losnecesita: 14.7%
Otro: 2.5% No contestó: 3.6%
143
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
conclusIones
El recorrido hecho permite aseverar que la pobreza y la marginación en el Amg son muy graves, por lo que la política social y los programas sociales implementados no han podido combatirla y resolverla. En la metrópoli hay al menos 87 colonias con una evidente alta y muy alta marginación, la cual, junto con otras zonas de media marginalidad, requieren de atención. Los go-biernos municipales del Amg en particular han entrado a la arena de la política social con el diseño e implementación de 56 programas sociales. Sin embargo, estos programas sumados a los programas que implementa el gobierno de Jalisco y el federal si bien muestran una amplia cartera y una aparente política social, en la realidad es segmentada y fragmentada. Hace falta una perspectiva estructural, en la que no sólo se tenga una visión del problema sino también de los medios para combatirla.
En el plano programático de la política social, y a partir de la valoración ciudadana presentada, se observan matices. En la línea entre conocer y ser beneficiario de algunos de los programas sociales se encontró que en los de pobreza, educación y salud la correlación es más estrecha entre conocer y ser beneficiario de algún programa de este tipo. Las distancias más largas se pre-sentan en los programas de infraestructura social y laboral, quizá porque de un tiempo para acá no forman parte del núcleo duro de la política social. Un caso en el que la relación entre conocer y ser beneficiario matiza la relación lógica de tipo causal son los programas de rescate de espacios públicos: por un lado, porque los gobiernos municipales, en el periodo de estudio aludido enmarcaron muchas de sus acciones en esta noción y erogaron cuantiosos recursos en propaganda y medios de comunicación; se observó que pocos eran los que conocían este tipo de programas (Arellano, 2012); por otro lado, en las personas que se dijeron beneficiarios, en comparación con los demás programas, se presentó una proporcionalidad más cercana entre la posición de conocer y ser beneficiario de un programa social.
De igual manera, los resultados que arroja la encuesta pueden leerse al menos de dos formas. Si se considera que seis de cada diez personas a las que se entrevistó tiene una opinión favorable de los programas sociales, se percibiría que se va por buen camino; más aún, se ensalzaría que los progra-mas han mejorado en su diseño e implementación, y a partir de este sector
144
Alberto Arellano Ríos
de los encuestados habría que resaltar que se ha mejorado el ingreso de las personas, sus condiciones y calidad de vida. En contraparte, los que verían con reservas esta posición y apelando a que cuatro de cada diez entrevistados tiene una percepción desfavorable de los programas sociales, se cuestionaría y recordaría que en el diseño e implementación de los programas persisten los males congénitos en la función pública: corrupción, compra de votos y que no solucionan los problemas de pobreza y marginación de fondo. Al final, lo que se debe diferenciar son las cuestiones estructurales de las instrumentales.
En cuanto a la parte técnica y operativa de la gestión de los programas sociales, puede sostenerse que la mitad de los habitantes del Amg consideran que han mejorado. En tanto, la otra mitad cree que no han mejorado en su gestión. La parte que tiene una percepción positiva argumenta que se debe a un mejor uso de la información, un uso más racional de los recursos, con un diseño con el cual se obtienen mejores resultados. En contraste, los que tiene una percepción negativa dicen que esto no es así porque los cambios que se hacen no son para mejorar, no se destinan a quienes los necesitan e impera la corrupción. Se cuestiona entonces su diseño, implementación y sus impactos.
En suma, la valoración final es que la política social a partir de la percep-ción que los habitantes del Amg tienen, en el plano programático (organiza-cional, de gestión o burocrático) puede leerse que tiene avances. Sin embargo, cuando se analiza y contrasta con cuestiones más estructurales, los habitantes dan razón a las críticas de que la política al ser focalizada no está resolviendo los problemas existentes y que los programas sociales están desvinculados y abordan el fenómeno de manera fragmentada e inconexa. Al existir diversos ámbitos de gobierno y en ellos diversas organizaciones burocráticas, lo que se hace es aparentar que se atiende el problema y simplemente administrarlo. Esto obliga en el fondo a pensar la política social y, en específico, sus progra-mas, en los ámbitos de la coordinación y cooperación intergubernamental.
bIblIogrAfíA
Arellano Ríos, Alberto (2012). “Marginación y programas sociales. Realidad, difusión y percepción”. María Alicia Peredo Merlo (coord.). Un mejor
145
La política social en el Área Metropolitana de Guadalajara...
escenario para las metrópolis. ¿Quimera o posibilidad? Zapopan: El Colegio de Jalisco.
Arias de la Mora, Roberto (2012). “Democracia, desarrollo humano y go-bernanza: una mirada desde la sociedad del área metropolitana de Gua-dalajara”. María Alicia Peredo Merlo (coord.). Un mejor escenario para las metrópolis. ¿Quimera o posibilidad? Zapopan: El Colegio de Jalisco.
Así vamos en Jalisco (2012). Reporte de Indicadores sobre calidad de vida 2012. Guadalajara: Jalisco Cómo Vamos observatorio ciudadano-Iteso-Funda-ción J. Álvarez del Castillo-Extra-Avina-Red de Ciudades-Red Mexicana de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables.
“Encuesta de opinión realizada en la zona metropolitana de Guadalajara por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión y El Colegio de Jalisco, 8 y 9 octubre de 2011”. María Alicia Peredo Merlo (coord.) (2012). Un mejor escenario para las metrópolis. ¿Quimera o posibilidad? Zapopan: El Colegio de Jalisco.
Gutiérrez Pulido, Humberto y Mónica Mariscal González (2010). “Evolución de la marginación y la pobreza”. Víctor Manuel González Romero et al. 2 décadas en el desarrollo de Jalisco 1990-2010. Guadalajara: Secretaría de Pla-neación- Gobierno de Jalisco.
“Programas sociales no resuelven la pobreza, reconoce Félix Guerra” (2011). La Jornada, 10 de marzo.
Romero Ríos, María Elena e Irene Díaz Chacón (2002). “Lo cuantitativo y lo cualitativo en la implementación de programas públicos sociales”. Revista Venezolana de Gerencia. Venezuela: Universidad de Zulia, núm. 19, vol. 7, julio-noviembre.
149
Políticas y territorio.Una valoración de la acción gubernamental
se terminó de imprimir el30 de junio de 2013
en los talleres deAve Publicidad
Guadalajara, Jalisco
Tiraje 500 ejemplares
Cuidado de la ediciónIliana Ávalos González
CorrecciónMariana Hernández
Marcela Moreno
DiagramaciónMarcela Moreno