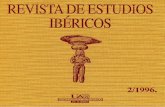Políticas migratorias en el Este y Sureste Asiático: gobernabilidad y ética
Transcript of Políticas migratorias en el Este y Sureste Asiático: gobernabilidad y ética
1
Políticas migratorias en el Este y Sureste Asiático: gobernabilidad y ética
Fabio Baggio
Las migraciones en el Este y Sureste Asiático (ESEA)
Según los cálculos realizados por la Organización Internacional para las Migraciones en el 2000, el continente asiático contaba un stock de casi 50 millones de migrantes, correspondiente al 28,5% de la población migrante a nivel mundial, estimada en 175 millones de personas1.
Figura 1 Stock de migrantes internacionales por región en 2000 (en %)
N. América23.4%
Asia 28.5%
Europa 32.1%
Oceania 3.3%África 9.3%S. América
3.4%
Fuente: Organización Internacional para las Migraciones, World Migration 2005, IOM, Ginebra, 2005, p. 481
Las proyecciones de la División de Población de Naciones Unidas afirman que en 2005 dicha población habría alcanzado entre los 185 y los 192 millones de personas2, dejando el stock asiático entre los 53 y los 55 millones de migrantes.
No es fácil calcular su distribución en los diferentes países debido a tres razones principales: en primer lugar, los cálculos oficiales a menudo son inexactos o incompletos; en segundo lugar, la metodología de computación varía de país a país, imposibilitando una comparación con rigor científico; en tercer lugar, la masiva presencia de migrantes irregulares no permite un cálculo exacto de los stocks y de los flujos migratorios en Asia. Por lo que se refiere a las regiones del ESEA, el autor ha tratado de recopilar, catalogar y sintetizar los datos que provienen de varias fuentes como las estadísticas oficiales, las informaciones proporcionadas por diarios locales y algunas publicaciones científicas sobre el tema.
Ambas regiones del ESEA se caracterizan por la presencia de países de origen y países de llegada de los flujos migratorios. En varios casos una misma nación es al mismo tiempo tierra de
1 Cfr. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, World Migration, IOM, Ginebra 2003. 2 Cfr. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, World Migration 2005, IOM, Geneva, 2005, p. 13
2
emigración y de inmigración. En lo que se refiere a los países de partida, por el periodo 2004-2005, el primado del stock emigratorio corresponde a Filipinas, con más de 8 millones de nacionales en el exterior. Le siguen Indonesia, Tailandia y Vietnam. La siguiente figura muestra los cálculos más recientes:
Figura 2
Stock de emigrantes regulares en algunos países seleccionados del ESEA
Malesia 250,000
Tailandia 700,000
Japón911,062
Corea919,400
Indonesia 1,950,000
Filipinas 8,083,848
Fuentes: para Filipinas, los datos fueron proporcionados por la Commission for Filipinos Overseas (CFO) a comienzo de 2005; las estimas incluyen migrantes temporarios, definitivos, marineros empleados en el comercio internacional y migrantes irregulares; para Indonesia, la estima se refiere a los trabajadores migrantes y resulta de sumar 500,000 migrantes irregulares in Malasia, según Reuters, 4 April 2005 (AMN, 15-30 April 2005), al stock de 1,450,000 de migrantes regulares calculado por Myra M. Hanartani (Decent Work Programme in Indonesia, 2005); para Corea, los datos fueron tomados de The Korea Times, 2 February 2005 (AMN, 1-15 February 2005); el total se refiere a los migrantes coreanos registrados en los patrones de voto al exterior; para Japón, los datos fueron proporcionados por The Japan Times, 6 April 2004 (AMN, 1-15 April 2004); el número se refiere a los nacionales japoneses quien viven al exterior por un tiempo prolongado. Para Tailandia, los datos fueron tomados del Bangkok Post, 15 June 2004 (AMN, 1-15 June 2004); la estima incluye trabajadores y estudiantes al exterior; para Malasia, los datos fueron proporcionados por The Straits Times, 10 January 2003 (AMN, 1-15 January 2003). En cambio, en lo que se refiere a los países de llegada, resulta bastante difícil establecer una graduatoria de naciones ya que los números de la inmigración irregular, muy mutables y variados dependiendo de la fuente, pesan demasiado sobre el resultado final. Las siguientes figuras presentan algunas estimas atendibles de los stocks inmigratorios regulares e irregulares en los principales países de destino entre 2004 y 2005:
3
Figura 3 Stock de inmigrantes regulares en algunos países seleccionados del ESEA
Japón 1,915,000
Tailandia 1,100,000
Malesia 1,470,000
Singapore621,000
Hong Kong340,000
Taiwan312,000 Corea
179,000 Brunei150,000
Fuentes: para Japón, Foreign Press Center Japan (Fact and Figures of Japan 2005 - Population); las estimas incluyen a todos los extranjeros resindentes; para Malasia, Bloomberg (Malaysia, Facing 'Acute' Labor Shortage, May Turn to Refugees, 2005); para Tailandia, The Bangkok Post, 2 June 2005 (AMN, 1-15 June 2005); para Singapore, M. Orozco (Regional Integration?, 2005, p. 13); para Hong Kong, M. Orozco (Regional Integration?, 2005, p. 4); para Taiwan, Employment and Vocational Training Administration (CLA, 2004); para República de Corea, The Korea Times, 5 June 2005 (AMN, 1-15 June 2005); y para Brunei, Borneo Bulletin, 22 September 2004 (AMN, 16-30 September 2004).
Figura 4 Stock de inmigrantes irregulares en algunos países seleccionados del ESEA
Japón 250,000
Tailandia 350,000
Malesia 500,000
Taiwan 16,000
Corea199,000
Fuentes: para Japón, The Daily Yomiuri (AMN, 15-31 March 2004); para Tailandia, Bangkok Post, 18 June 2005 (AMN, 15-30 June 2005); para Malasia, Reuters, 4 April 2005 (AMN, 15-30 April 2005); para Taiwan, Asia Pacific Mission for Migrants (Taiwan profile, 2005); y para la República de Corea, The Korea Times, 5 June 2005 (AMN, 1-5 June 2005).
4
Los datos de los flujos migratorios en las dos regiones se refieren únicamente a la migración regular, así como se ha registrado oficialmente en los últimos años. De Filipinas, siempre liderando la tabla, durante el 2005 han partido 981,677 emigrantes hacia casi 200 países diferentes3. En el 2004 las mujeres han constituido el 75% de los que migraban por primera vez4. En el 2003 Indonesia asistía a la salida de 293,865 trabajadores rumbo a Oriente Medio y otros países de ESEA; casi el 75% de ellos eran de sexo femenino5. De enero a octubre 2004, Tailandia registraba 119,499 partidas, casi la mitad de ellas con destino a Taiwán; las mujeres constituyeron el 23% de este flujo6. En el 2002, alrededor de 46,000 personas han partido de Vietnam por motivos de trabajo7.
Figura 5 Flujos migratorios regulares de algunos países seleccionados del ESEA
Philippines 933,588
Thailand 119,499
Indonesia293,865 Vietnam
46,000
De las estimas presentadas en la Figura 4, es evidente que el fenómeno de la migración irregular constituye una de las realidades más problemáticas del ESEA. Países como Malasia, Japón, República de Corea, Tailandia y Taiwán se deben confrontar diariamente con cientos de miles de inmigrados no autorizados: se trata de clandestinos, overstayers (turistas o migrantes que han irregularmente prolongado su permanencia en el país) o trabajadores con documentos falsos o de algún modo irregulares. Se repiten con cierta frecuencia las amenazas de deportaciones masivas, cuya eventual ejecución no está exenta de violaciones y abusos. Es cada vez más frecuente el dramático problema del tráfico de seres humanos, a menudo vinculado con un floreciente “mercado sexual” que cruelmente envuelve a niños y niñas. No obstante la intensificación de estudios sobre el tema, no es posible proponer hoy datos atendibles. Uno de los casos que ha impactado en los últimos tiempos es el de las OPAs (Overseas Performing Artists) filipinas en Japón. Miles de jóvenes (más de 40,000 en el 2004) eran contratadas por los propietarios de bares y night clubes japoneses para animar espectáculos musicales durante un período de seis meses. A partir de una
3 Cfr. http://www.poea.gov.ph/docs/Deployed%20New%20Hires%20by%20Skill%20and%20Sex.xls, visitado el 25 de abril de 2005. 4 Cfr. PHILIPPINE OVERSEAS EMPLOYMENT ADMINISTRATION, Annual Report 2004, p. 8-9. 5 Cfr. MINISTRY OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION, Labour Mobility on Indonesian Overseas Labour Force Placement (Paper presented in the Regional Workshop on Managing Regional Public Goods – Water, Health, Labour and Environment, Singapore, 28 June – 2 July 2004). 6 Cfr. THE ASIAN RESEARCH CENTER FOR MIGRATION (ARCM), Basic Thai International Migration Data, 2004. 7 Cfr. Tehran Times, 4 January 2003 (AMN, 1-15 January 2003).
5
serie de denuncias, se ha descubierto que detrás de una limpia fachada se escondía un tráfico de seres humanos marcado por explotación, abusos de todo tipo y acoso sexual8.
Las políticas migratoria en el ESEA
Las políticas migratorias en ESEA han sido objeto de muchos estudios en los últimos años. Se han avanzado interesantes propuestas de clasificación, que, con dificultad, han tratado de captar una realidad demasiado contingente. Los cambios repentinos y muchas veces ilógicos en las políticas nacionales no permiten de hecho una sistematización a largo plazo. En 2004, Maruja Asis proponía una clasificación tentativa respecto a la inmigración de trabajadores no calificados. En la categoría “abiertos”, Asis ponía a Singapore, Hong Kong y Taiwán (sistema de permisos de trabajo y/o cuotas). Malasia y Tailandia se clasificaban como oficialmente abiertos sólo a cierta migración regular (open door), pero extraoficialmente recibían también a inmigrantes irregulares (back door). En el caso de Japón y República de Corea, por no permitir ninguna inmigración por motivo de trabajo a nivel oficial, se habían creado sistemas alternativos, como visa vinculadas a contratos de aprendizaje y visa para estudiantes con posibilidad de trabajo temporáneo (side door); además ambos países recibían migrantes irregulares (back door). Ningún país era catalogado como cerrado. Como para demostrar la fluctuación de las políticas migratorias en el ESEA, en 2005 Corea ya se había pasado a la segunda categoría, mientras que Japón va anunciando nuevas aperturas inmigratorias desde hace algunos meses.
Tabla 1
Clasificación tentativa de los países de inmigración de trabajadores no calificados en el ESEA
Abiertos Open door/
back door
Side door/
back door Cerrados
Singapur Hong Kong
Taiwán
Malasia Tailandia
Japón R. de Corea
Fuente: (Asis, 2004)
A raíz de la contingencia de los intentos de generalización, el autor ha optado por un estudio de las políticas migratorias nacionales en algunos selectos países de ESEA, de 1999 a 2004. El grupo de países receptores de migración está constituido por Japón, República de Corea, Taiwán, Malasia y Singapur. Filipinas e Indonesia, en cambio, representan a los países emisores. El análisis socio-
8 Cf. LEE, June J. H., Human Trafficking in East Asia, 2005 y MONTAÑEZ, Jannis T., Pains and Gains. A Study of Overseas Performing Artist in Japan - From Pre-Departure to Reintegration, Manila, Development Action for Women Network, 2003.
6
político ha considerado sea el marco legislativo (leyes nacionales, convenciones internacionales y acuerdos bilaterales), sea el aspecto ejecutivo (planes, estructuras y acciones).
Si bien existen notables diferencias entre los aproches políticos de los distintos países, al término del análisis ha sido posible destacar algunos elementos comunes y otros aspectos más generales. En primer lugar, en el ESEA predomina el sistema de las “migraciones vinculadas a contrato de trabajo” (contract workers system), que de hecho no permite la adquisición de una residencia permanente a los trabajadores extranjeros. No sólo no se incentiva dicha residencia, sino que en muchos casos ni siquiera está contemplada por la legislación migratoria nacional, y, por lo tanto, el migrante sigue siendo siempre un “trabajador huésped” (guest worker). La obtención de la ciudadanía en el país de inmigración es siempre complicada y a menudo imposible. El sistema de contract worker parece presentar unas notables ventajas sea para los países de salida sea para los de llegada. En lo que se refiere a los países de origen de los flujos migratorios (en especial Indonesia y Filipinas), las recientes políticas nacionales consideran la emigración ligada al contrato como una estrategia de desarrollo local, ya que se “genera” empleo en el exterior, con una consiguiente disminución de la presión social interna, y se obtienen considerables remesas en divisas preciadas, con las que se sostienen a las familias que permanecen en la propia patria. A menudo dicho sistema prevé una implicación directa de los gobiernos nacionales en la identificación de la demanda del mercado internacional del trabajo, en la oferta generosa de los trabajadores de bajo costo a los países extranjeros, generalmente a través de acuerdos bilaterales, y en la creación de estructuras locales con la tarea de facilitar el proceso emigratorio. Cuando se le cuestiona la “ética” de sus políticas migratorias, los gobiernos de los países de origen frecuentemente se apelan a la salvaguardia de la libertad de emigrar. Pero vale decir que en estos países la emigración se presenta como una elección forzada para muchos, ya que la patria no ofrece ninguna otra posibilidad de subsistencia o de realización personal. Por lo que se refiere a los países receptores, el sistema de las migraciones vinculadas a contrato de trabajo es bastante conveniente, porque permite una considerable disminución de los costos. A raíz de la brevedad de la permanencia, ni siquiera se considera la reunificación familiar como una opción, así como tampoco resultan necesarios programas especiales de integración del trabajador extranjero. En efecto, el concepto mismo de integración está considerado de modo diverso según los países, y con frecuencia se reduce a una pacífica tolerancia de la presencia extranjera según la base de las necesidades contingentes del mercado nacional del trabajo. En los últimos tiempos se asiste a una reducción de los tiempos de contrato (dos años/un año), en menoscabo de una auspicable participación sindical de los trabajadores extranjeros y de su acceso a los servicios de prevención social. Los países receptores tienden cada vez más hacia esta dirección, pues están convencidos que dicho régimen puede garantizar un “manejo” más fácil de los flujos migratorios según las exigencias nacionales. La colaboración entre países de origen y países de llegada de los flujos migratorios en los últimos cinco años ha sido muy escasa. Los primeros, por su parte, parecen sufrir de una especie de “complejo de inferioridad”; la supuesta necesidad de enviar trabajadores al exterior los pone en una situación de “debilidad contractual”, donde las condiciones parecen dictadas unilateralmente por los países receptores. Estos, por su parte, no demuestran preocuparse demasiado de los standards internacionales de protección de los trabajadores migrantes. Sin embargo, se deben de subrayar en tiempos recientes algunas señales positivas de cooperación, por lo menos entre los países de partida. Entre el 2002 y el 2005, bajo el auspicio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se han celebrado tres consultaciones ministeriales sobre trabajo al exterior. La primera se realizó en Colombo, Sri Lanka, en abril 2003. Atendieron representantes de los principales países emisores de trabadores migrantes en Asia: Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Fueron identificadas tres áreas de colaboración:
7
protección de los trabajadores migrantes, optimización de los beneficios de las migraciones laborales e cooperación entre países. La segunda consultación, que fue celebrada en Manila, Filipinas, en septiembre 2003, sirvió para seguir dialogando. La tercera consultación ministerial, realizada en Bali, Indonesia, en septiembre 2005, logró incluir algunos de los países receptores; al término de las sesiones, se llegó a clarificar un objetivo común: la constitución de un mercado de trabajo justo para el beneficio de todos9. En años anteriores, las iniciativas de diálogo regional se había concentrado sobre temas vinculados a migración irregular y tráfico (el “Manila Process” de 1996, la Declaración de Bangkok de 1999 y el “Bali Process” del 2002)10.
En el ESEA no existe un cuadro legislativo favorable para la protección de los derechos de los migrantes, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional. Merecen mención especial dos leyes aprobadas una en Filipinas (Repubblic Act 8042) y la otra en Indonesia (Law No. 39/2004), respectivamente en 1995 y 2004; pero en ambos países subsisten problemas serios de implementación. En muchos países de acogida la legislación nacional a menudo resulta inadecuada frente a las nuevas exigencias; las leyes generalmente tienden a salvaguardar a los trabajadores nacionales en desmedro de los extranjeros. A nivel de instrumentos internacionales sólo Filipinas y Timor Este han firmado y ratificado la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias. No obstante los numerosos esfuerzos de la OIL, sólo un país – Filipinas - en las dos regiones ha ratificado las convenciones internacionales en defensa de los trabajadores migrantes (C97 y C143). Los sindicatos y las demás asociaciones de trabajadores en ESEA, ya sea en los países de partida como en los de llegada, no han demostrado ser particularmente interesados en los problemas de los trabajadores migrantes. Sin embargo, en los últimos dos años, señales positivas de inclusión de los trabajadores extranjeros en los programas de sindicatos locales se han dado en la República de Corea y Singapur. Por lo general, la obra de defensa y promoción de los derechos de los migrantes es confiada a las ONGs y a otras asociaciones de migrantes, algunas de ellas muy activas en ESEA. En los últimos años se ha constituido en el ESEA una poderosa “industria de la emigración”, que logra especular con los sueños migratorios de millones de personas. Muchos gobiernos del ESEA han confiado al sector privado el proceso de reclutamiento de trabajadores migrantes, asumiendo una mera función de monitoreo, a veces difícil de realizar. Se han multiplicado rápidamente las agencias de enrolamiento (recruitment agencies) y los mediadores (brokers); lamentablemente, a falta de reglamentaciones y mecanismos protectivos eficaces, explotación, engaño y abusos forman parte de la experiencia normal de muchos trabajadores migrantes11. Dado el papel esencial que tienen en la “producción” de empleo al exterior, las agencias de enrolamiento parecen ejercer un fuerte influjo en el diseño de las políticas y legislaciones migratorias.
La inmigración irregular es una de las características de la migración en el ESEA. Si bien no se conocen exactamente los números de tal fenómeno, existe cierta percepción al respecto por parte de los países de llegada. En los últimos años los países receptores han buscado actuar políticas migratorias más restrictivas e incrementar los controles en las fronteras. Sin embargo, los resultados no han sido satisfactorios; al contrario, se ha registrado un aumento general de la inmigración irregular en el ESEA. Aunque los gobiernos no lo admiten oficialmente, dicha inmigración irregular
9 Cfr. IOM, Recent IOM Activities Relevant to the Upcoming High-Level Dialogue on International Migration and Development, en http://www.un.org/esa/population/publications/fourthcoord2005/P16_IOM.pdf, p. 9, consultado el 3 de febrero de 2006. 10 Cfr. http://www.baliprocess.net/, consultado el 3 de febrero de 2006. 11 Cfr MARUJA M. B. ASIS, Preparing to Work Abroad. Filipino Migrants' Experiences Prior to Deployment, Scalabrini Migration Center, Quezon City 2004.
8
ha contribuido – y sigue contribuyendo - substancialmente al rápido desarrollo económico de algunos países en el ESEA, alimentando la economía sumergida que ha representado en muchos caso el secreto del éxito financiero. Por otra parte, el floreciente “mercado” de las migraciones irregulares ha determinado el multiplicarse de canales ilegales de reclutamiento, donde el tráfico de seres humanos aparece orquestado por una criminalidad organizada cada día más activa12. Cuando el contingente de migrantes irregulares se vuelve “ingobernable” y “peligroso”, los países de llegada suelen promover deportaciones masivas (crackdowns), que, come en el caso de Malasia, conllevan a menudo serias violaciones de los derechos humanos13.
En los últimos años, los expertos del fenómeno han puesto de relieve el problema del los así llamados “costos sociales” de la migración. Dichos costos aparecen bastantes caros en el caso del régimen migratorio vigente en el ESEA; pues con frecuencia las familias resultan divididas entre los países de partida y los de llegada (familias transnacionales). Recientes investigaciones han puesto en evidencia una incipiente y preocupante vulnerabilidad de las “familias transnacionales”, debido a la ausencia de uno o ambos padres, al intercambio de los roles educativos y a otros factores más contingentes. Cada vez es más frecuente el fenómeno de las “familias dobles”, cuando un migrante decide formar una segunda familia en el exterior (a menudo con un/una connacional) para compensar soledad y privaciones. Las víctimas más indefensas son los niños, los hijos/hijas de los emigrantes. Un estudio realizado por el Scalabrini Migration Center en 200314 revela que si bien la “familia ampliada” filipina (que incluye a parientes directos y adquiridos) responde bien a la nueva situación migratoria, las consecuencias a largo plazo de dicho fenómeno son difíciles de evaluar. Los datos demuestran que sufren más agudamente el drama migratorio los niños cuyas madres han emigrado. A nivel más general, se asiste a la difusión de una preocupante mentalidad migratoria (migration mentality): las nuevas generaciones están creciendo con la convicción que la emigración es la única posibilidad de realización profesional y personal. El estudio del 2003 revela que casi la mitad de los niños entrevistados, de edad comprendida entre los 10 y los 12 años, ya están programando su futuro en el exterior. La orientación vocacional de los jóvenes está seriamente comprometida por las perspectivas migratorias, por lo que la decisión referente a la formación profesional a menudo está condicionada por las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo internacional. Se multiplican escuelas y cursos “ad hoc”, preparados para responder a la nueva demanda de los países receptores, mientras que cuentan cada vez menos las aptitudes y las capacidades personales. Los que parten son siempre los más emprendedores y creativos; por esto los países emisores pierden progresivamente los mejores recursos humanos. A la controvertida “fuga de cerebros”, se adjunta hoy un verdadero éxodo de profesionales, sobre todo en ámbito sanitario, quienes dejan su país por una mayor retribución en el exterior. Estos procesos de empobrecimiento en recursos humanos pueden llegar a constituir una amenaza seria al desarrollo sostenible en muchos países.
Contrariamente a lo que ha sucedido en el pasado en otras regiones (por ejemplo, en Europa), en el ESEA el enorme ingreso constituido por las remesas no parece contribuir sustancialmente al desarrollo nacional de los países emisores. En el caso de Filipinas, quizás el más estudiado, aparecería que sólo el 5% del total de las remesas (10 billones de dólares USA en 2005) es invertido efectivamente en actividades productivas, mientras casi el 70% es destinado a pagar deudas y a cubrir los gastos ordinarios del hogar. La Figura IV, elaborada sobre los resultados de un estudio
12 Cfr. Unauthorized Migration in Southeast Asia, Graziano Battistella and Maruja M.B. Asis (ed.), Scalabrini Migration Center, Quezon City 2002. 13 Cfr. Channel News Asia, 1 March 2005 (AMN, 1-15 March 2005) 14 Cfr. SCALABRINI MIGRATION CENTER, Hearts Apart, Quezon City 2004.
9
presentado en la Conferencia Internacional sobre las remesas de los migrantes (Londres 2003) 15, detalla el empleo de las remesas de parte de las familias filipinas:
Figura IV
Uso porcentual de las remesas de parte de las familias de los migrantes filipinos
Compra de casa; 3%
Gastos ordinarios de casa; 32%
Electrodomésticos y muebles; 13%Educación hijos; 10%Ahorros; 1% Capital invertido; 5%
Pago de deudas; 36%
Siempre el caso filipino, de las provincias originarias de los emigrantes siguen llegando preocupantes noticias sobre la relación de dependencia que se está perpetuando alrededor de las remesas; al parecer, no sólo las familias nucleares de los emigrantes, sino también las familias extendidas se están apoyando cada vez más exclusivamente al dinero ganado en el exterior. En este sentido, se denota una alarmante pérdida del sentido de responsabilidad en la cooperación a la sustentación de los hogares y una cierta “pereza” en el desarrollo de actividades remunerativas en patria. Son escasas o nulas las posibilidades de reintegración productiva de los migrantes una vez terminado su contrato de trabajo. Las políticas oficiales no han logrado al día de hoy ofrecer oportunidades apetecibles a retornados y a familias de emigrantes. Las migraciones modernas en el ESEA presentan cada vez más un rostro de mujer. La inmigración femenina, empleada tradicionalmente en los sectores del trabajo doméstico, en lo últimos años se ha abierto a otros ámbitos de trabajo: sanitario (enfermeras), asistencialista (acompañadoras) y artístico (entretenedoras). Muchos de estos trabajos están marcados en inglés con las famosas tres “D”: dirty (sucio), difficult (difícil) y dangerous (peligroso). En el caso del trabajo doméstico, la falta de un cuadro legal de protección básica eleva considerablemente la tasa de riesgo y los casos registrados de abuso físico, explotación y molestia sexual aumentan continuamente. Desde los años 90, el sector de espectáculo y del entretenimiento ha aumentado considerablemente la demanda de
15 Cfr. I. F. BAGASAO, Migration and Development. The Philippine Experience, estudio presentado en la International Conference on Migrant Remittances: Development Impact, Opportunities for the Financial Sector, Future Prospects, 9-10 octubre del 2003, Londres, publicado en http://www.ercof.org/papers/wbpresentation.html.
10
trabajadoras extranjeras. Se trata de un sector altamente vulnerable, donde los casos de tráfico de seres humanos han llamado la atención de la comunidad internacional. Los gobiernos del ESEA, aun fornidos de instrumentos legales “ad hoc”, no se han demostrado demasiado agresivos en la lucha contra dicho tráfico16.
Gobernabilidad y ética
Si bien en manera bastante diversificada, en los últimos cinco años las políticas migratorias de los países del ESEA han tratado de perseguir una mayor gobernabilidad de los flujos migratorios, a beneficio de los estados nacionales. Sin embargo, los resultados del análisis realizado por el autor destacan cinco desafíos importantes, que merecen una atención particular.
1. Las políticas migratorias del ESEA manifiestan una notable contradictoriedad a distintos niveles. En primer lugar, en muchos casos no hay coherencia entre las legislaciones inmigratorias y las emigratorias; mientras las segundas tratan de afirmar los derechos de los nacionales al exterior, las primeras avalan formas claras de discriminación y exclusión de los extranjeros en el territorio nacional. En segundo lugar, las legislaciones migratorias y las políticas ejecutivas correspondientes se revelan a menudo contradictorias, siendo las segundas dictadas más por fluctuantes contingencias económicas que por valores y principios sociales universalmente reconocidos. En tercer lugar, las “prácticas” políticas parecen diferenciarse frecuentemente tanto de las leyes como de las posturas oficiales, moviéndose en un “limbo” mixto de corrupción y de intereses sectoriales. 2. Si por un lado se les reconoce a los gobiernos del ESEA un creciente esfuerzo para una mejor protección y promoción de los derechos humanos, por el otro se nota que tal esfuerzo se limita muchas veces a los nacionales. Como consecuencia del indiscutible postulado que el estado se tiene que preocupar primariamente de sus ciudadanos, trabajadores migrantes y residentes extranjeros parecen quedar excluidos de los efectos benéficos de los procesos de democratización en los distintos países receptores. La mitificación de los ideales de seguridad nacional y control de fronteras ha contribuido a avalar algunas violaciones legalizadas de los derechos humanos, como la criminalización de la permanencia no autorizada, la detención indeterminada en centros especiales y la deportación masiva.
3. Para que el sistema de migraciones vinculadas a contrato de trabajo funcione correctamente, los países del ESEA necesitan la colaboración de la empresa privada. Miles de agencias de enrolamiento en los países emisores y otros tantos mediadores en los países receptores aseguran el movimiento de millones de trabajadores cada año. Pese a los notables esfuerzos de algunas naciones, a nivel regional sigue faltando una articulada reglamentación de la industria migratoria y los gobiernos parecen tendencialmente dispuestos a fáciles concesiones en menoscabo de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes. 4. Las medidas restrictivas adoptadas por algunos países receptores y las deportaciones masivas no han conseguido la eliminación de la inmigración irregular. Aunque no se lo admite a nivel oficial, las dinámicas de las florecientes economías locales y nacionales requieren la contribución de trabajadores extranjeros no autorizados, por lo cuales no se pagan impuestos ni servicios de prevención social. Se trata de un contingente escondido, extremadamente sumiso y manejable por parte de los empleadores. Las “back doors” abiertas a la inmigración irregular por un lado, y el mayor control en las fronteras de salida y de llegada por el otro han favorecido el enrolamiento ilegal y los canales de migración clandestina, que a menudo terminan siendo prácticas de tráfico de 16 Cf. US DEPARTMENT OF STATE, Trafficking in Person Report, 2005.
11
seres humanos. Los países del ESEA parecen moverse con extrema lentitud en la lucha contra dicho tráfico, en la persecución de los traficantes y en la asistencia de las víctimas.
5. Pese a las interesantes iniciativas de diálogo regional, entre los gobiernos del ESEA persiste cierta obstinación en tratar las políticas migratorias come una cuestión puramente nacional. El recurso frecuente a las cuestiones de seguridad y de soberanía nacional ha perjudicado la formulación de políticas y programas comunes entre los países expulsores y receptores. En el contexto post-moderno, marcado por la globalización, los aproches nacionalistas al fenómeno migratorios se revelan anacronísticos e ineficaces. Por definición, la migración pertenece al ámbito de las políticas internacionales y su consideración a nivel “bilateral” y “regional” se impone como obligatoria.
Las faltas de coherencia de las políticas migratorias del ESEA y los enormes costos humanos que se están pagando constituyen un reto urgente a nivel ético. Para lograr un mejor “manejo” de los flujos migratorios, se perpetúan injusticias, discriminaciones, abusos y violaciones de los derechos básicos. En muchos casos, gobernabilidad y ética parecen contraponerse en un insoluble conflicto. Aunque el proceso de eticización de la política representa un punto importante de la “agenda” de muchos gobiernos, a menudo las políticas migratorias parecen quedar excluidas de dicho proceso, simplemente por el hecho que ellas se dirigen a “non-ciudadanos”. Es como si los trabajadores migrantes eludieran la responsabilidad ética de los gobiernos de los países receptores. Sin embargo, es convicción del autor que todo esfuerzo hacia la gobernabilidad del fenómeno migratorio no puede carecer de coherencia ética.
A raíz de lo expuesto arriba, la eticización de las políticas migratorias parece ponerse como una viable solución a la evidente contradictoriedad. La reconciliación entre políticas migratorias y ética pasa necesariamente a través de la identificación de principios universales que sirvan como plataforma para la definición de “buenas políticas”. Distanciándose de las éticas utilitaristas y relativistas, el autor defiende la tradicional ética universal y normativa, cuyos paradigmas no dependen de consideraciones sujetivas o contingentes. Además, en un mondo globalizado, marcado por el individualismo y la despersonalización, se precisa adoptar un enfoque humanístico, donde la defensa y la promoción del bienestar de todos los seres humanos envueltos en el actuar político ocupan el primer lugar. Sin lugar a duda, la Declaración Universal de los Derechos Humanos17, adoptada por la mayoría de los países en el mundo, representa una buena plataforma. Sin embargo, hay que destacar algunas limitaciones conceptuales que le atañe. La Declaración es una producción del Oeste iluminista, y por lo tanto refleja una reflexión marcada por un espacio y un tiempo determinados. Las filosofías del Este del mundo han tomado caminos distintos que merecerían ser considerados en una reflexión ética más global. Además, la Declaración parece responder a sólo dos de los tres principios iluministas, o sea libertad e igualdad, dejando excluida la fraternidad, con todo los que ella conlleva. Por otra parte, la promoción del desarrollo humano no parece suficientemente enfatizada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por todas estas razones, el autor sugiere la elaboración de una ética política que sí parte de los derechos humanos fundamentales, pero se extiende más allá de ellos.
La búsqueda de principios éticos universales debería de ser lo más inclusiva posible, en la consideración de las distintas expresiones culturales de los hombres y mujeres en los cinco continentes. En este sentido, el tan promovido “modelo” de una ética secularizada non hace justicia 17 La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
12
al sentir, pensar y actual de la mayoría de la humanidad, que suele relacionarse con el mundo divino. Honestamente, las reflexiones éticas religiosas (o sea morales) no pueden quedar al margen del proceso. Al contrario, ellas representan un pozo de inestimable sabiduría, al que hay que acercarse con sumo respeto18.
En este sentido, el autor ha comenzado a desarrollar una ética universal y normativa a partir del contesto socio-religioso del ESEA. La reflexión ético-filosófica ha sido integrada con los principios morales de las cinco grandes religiones presentes en la región: la hinduista, la musulmana, la budista, la confucionista y la cristiana. Apuntando particularmente al ámbito de las políticas migratorias, se han podido evidenciar cinco principios universales que tendrían que guiar el proceso de eticización:
1. Existe un conjunto de valores/virtudes que si sitúa más allá de la contingencia histórica y sirve para medir y juzgar el actuar humano de todos los tiempos.
2. Los seres humanos proyectan naturalmente su pertenencia más allá de las fronteras geográficas de los estados nacionales (transnacionalismo existencial).
3. Brindar hospitalidad al forastero es un deber moral, uno entre los más importantes, y es índice de civilización.
4. La humanidad, en su entereza, está a cargo de la “administración” del mundo; se trata de una responsabilidad global de la cual hay que dar cuenta.
5. La riqueza es un bien confiado a las personas, pero tiene que ser administrado para el bienestar de toda la humanidad.
Por cierto, estos cinco principios no son exhaustivos; son simplemente los primeros resultados de una reflexión ético-política que vale la pena profundizar. Y los aportes que puedan llegar de las distintas partes del mundo otorgarán a dicha reflexión una dimensión más global.
Conclusión En el ESEA, la incoherencia interna de las políticas migratorias nacionales, la falta de coordinación regional y los altos costos humanos vuelven impracticable el camino hacia una “gobernabilidad” del fenómeno migratorio que permanezca fiel a los principios éticos. En el respeto de las distintas culturas y religiones, urge identificar una plataforma ética universal que sirva de paradigma para la formulación de “buenas” políticas migratorias. La defensa y la promoción de los derechos de los migrantes y sus familias más allá de los confines nacionales representan sólo un punto de partida para una reflexión que apunta a un progreso humanístico integral.
18 Cf. CARTER, Stephen L., The Culture of Disbelief, New York, Basic Books, 1993.
13
BIBLIOGRAFÍA
ABELLA, Manolo, Sending Workers Abroad, Geneva, ILO, 1997 ABERNETHY, Virginia, « Environmental and Ethical Aspect of International Migration », International
Migration Review, XXX (1996) 113, p. 132-150 ALDEEB ABU-SAHLIEH, Sami A., « The Islamic Concept of Migration », International Migration Review,
XXX (1996) 113, p. 37-57 ALEINIKOFF, Alexander T., « Between National and Postnational: Membership in the United States »,
JOPPKE, C. – MORAWSKA, E. (Eds.), Toward Assimilation and Citizenship. Immigrants in Liberal Nation-States, New York, Palgrave Macmillan, 2003
ANANTA, Aris – NURVIDYA ARIFIN, Evi (Eds.), International Migration in Asia, Singapore, Institute of
Southeast Asian Studies, 2004 ASIS, Maruja M. B., « The Social Costs (and Benefits) of Migration: What Happens to Left-Behind Chidren
and Families », in Shaping the Future of Filipino Labor Migration. Proceedings, Philippines Migrants Rights Watch, 2005, p. 63-74
ASIS, Maruja M. B., Preparing to Work Abroad, Quezon City, FES-SMC-PMRW 2004 BARRY, Brian – GOODIN, Robert E. (Eds.), Free Movement, University Park, The Pennsylvania State
University Press, 1992 BATCHELOR, Martine - BROWN, Kerry (Eds.), Buddhism and Ecology, London, Cassell, 1992 BATTISTELLA, Graziano – ASIS, Maruja M. B., Citizenship and Migration in Asia, (forthcoming) BATTISTELLA, Graziano – ASIS, Maruja M. B., The Crisis and migration in Asia, Quezon City, Scalabrini
Migration Center, 2003 BATTISTELLA, Graziano – ASIS, Maruja M. B. (Eds.), Unauthorized Migration in Southeast Asia, Quezon
City, Scalabrini Migration Center, 2003 BATTISTELLA, Graziano (Ed.), Migrazioni e diritti umani, Roma, Urbaniana University Press, 2004 BATTISTELLA, Graziano, - ASIS, Maruja M. B., - ABUBAKAR, Carmen, Migration from the Philippines to
Malaysia: An Exploratory Study, Geneva, International Organization for Migration, 1997 BRANNIGAN, Michael C., Ethics across Cultures: An Introductory Text with Readings, New York, McGraw-
Hill, 2005 BURGOS, Arlene, « FTA could exacerbate Philippine nurse drain », The Japan Times, 22 September 2004 CARDELLINI, Innocenzo, « L'uso del concetto di straniero nell'Antico Testamento. Una nota alla luce delle
emigrazioni e degli spostamenti di persone nelle società del Vicino Oriente Antico », Studi Emigrazione, 38 (143), p. 603-617
14
CARENS, Joseph H., « Realistic and Idealistic Approaches to the Ethics of Migration », International Migration Review, XXX (1996) 113, p. 156-170
CARRÉ, Oliver, L’Islam laico, Bologna, Il Mulino, 1997 CARTER, Stephen L., The Culture of Disbelief, New York, Basic Books, 1993 CHRISTIANSEN, Drew, « Movement, Asylum, Borders: Christian Perspectives », International Migration
Review, XXX (1996) 113, p. 7-17 DENNY, Frederick M., « Islam and Ecology: A Bestowed Trust Inviting Balanced Stewardship », Earth
Ethics, 10 (1998) 1, p. 10-11 ESCAP, International Migration: An Emerging Opportunity fir the Socio Economic Development of the
ESCAP Region (Social Policy Paper No. 6), New York, United Nations, 2002 ESCAP, Migration Patterns and Policies in the Asian and Pacific Region (Asian Population Studies Series
No. 160), New York, United Nation, 2003 FASCHING, Darrel - DECHANT, Dell, Comparative Religious Ethics: A Narrative Approach, Oxford,
Blackwell Publishers, 2000 FORD, Michele, Migrant Labour in Southeast Asia. Country Study: Indonesia (Paper presented in the
Workshop on Migrant Labor in Southeast Asia, 25-27 August 2005, at the Asia Research Institute, National University of Singapore, Singapore - forthcoming)
« Gender, Migration and Governance in Asia », Asian and Pacific Migration Journal, XII (2003) 1-2 GIBENY, Mark, Open Borders? Closed Societies?, New York – Westport – London, Greenwood Press, 1988 Global Migration and Executive transfer Update, 16 (2005) 1 HUGO, Graeme, « Environmental Concerns and International Migration », International Migration Review,
XXX (1996) 113, p. 105-131 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, World Migration 2005, IOM, Geneva, 2005 JAIN, Girilal, The Hindu Phenomenon, New Delhi, UBS Publishers' Distributors, 1994 KAJITA, Takamichi, « The Challenge of Incorporating Foreigners in Japan: “Ethnic Japanese” and
“Sociological Japanese” », in WEINER MAYRON – HANAMI TADASHI (Eds.), Temporary Workers or Future Citizens?, New York, New York University Press, 1998, p. 120-147
KUCHLER, Bonnie L. (Ed.), One Heart: Universal Wisdom from the World’s Scriptures, New York, Avalon
Publishing Group Incorporated, 2003 LEE, June J. H., « Human Trafficking in East Asia: Current Trends, Data Collection, and Knowledge Gaps »,
in International Migration, 43 (2005) 1-2, p. 165-210 MONTAÑEZ, Jannis T., Pains and Gains. A Study of Overseas Performing Artist in Japan - From Pre-
Departure to Reintegration, Manila, Development Action for Women Network, 2003
15
NIELSEN, Kai, Ethics Without God (Revised Edition), New York, Prometheus Books, 1990 OROZCO, Manuel, Regional Integration? Trends and Patterns of Remittance Flows within South East Asia,
Southeast Asia Workers Remittance Study, June 2005 (forthcoming) PÉCOUD, Antoine – de GUCHTENEIRE, Paul, Migration without Borders: an Investigation into the Free
Movement of People, Geneva, Global Commission on International Migration, 2005 SIVANANDA, Sri Swami, All About Hinduism, Himalayas, The Divine Life Society, 1997 STUART MILL, John, Utilitarianism: Text with Critical Essays, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1971 SULLIVAN, Teresa A., « Immigration and the Ethics of Choice », International Migration Review, XXX
(1996) 113, p. 90-104 The I Ching or Book of Changes, Princeton, Princeton University Press, 1997 The Koran, London, Penguin Books, 1974 TIRIMANNA, Vimal, « La Chiesa ed il superamento delle frontiere », Concilium 35 (1999) 2, p. 119-132 TU, Weiming, « Beyond the Enlightment Mentality: A Confucian Perspective on Ethics, Migration and
Global Stewardship », International Migration Review, XXX (1996) 113, p. 58-75 UN DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS, World Economic and Social Survey 2004.
International Migration, New York, United Nations, 2004 US DEPARTMENT OF STATE, Trafficking in Person Report, Washington D.C., US Department of State, 2004 WEINER, Myron, « Ethics, National Sovereignty and the Control of Immigration », International Migration
Review, XXX (1996) 113, p. 171-197 WILBANKS, Dana W., « Response to Christiansen and Plaut », International Migration Review, XXX (1996)
113, p. 27-36 ZANFRINI, Laura, Sociologia della convivenza interetnica, Milano, Editori Laterza, 2004 ZANFRINI, Laura, Sociologia delle migrazioni, Milano, Editori Laterza, 2004