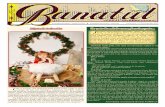La región del río Verde Grande y el sitio arqueológico de Buenavista: Una aproximación a la...
Transcript of La región del río Verde Grande y el sitio arqueológico de Buenavista: Una aproximación a la...
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
UNIDAD ACADÉMICA DE ANTROPOLOGÍA___________________________________________________________________________________________
LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
UNA APROXIMACIÓN A LA DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DEL
SURESTE DE ZACATECAS DURANTE EL EPICLÁSICO
TESIS QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA CON ESPECIALIDAD EN ARQUEOLOGÍA
PRESENTA
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS
DIRECTOR: ARQLGO. GERARDO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
ASESORES: ARQLGA. LAURA SOLAR VALVERDE
ARQLGO. PETER FRANCIS JIMÉNEZ BETTS
LECTORES: ARQLGO. JOSÉ HUMBERTO MEDINA GONZÁLEZ
ARQLGO. CARLOS ALFREDO CARRILLO RODRÍGUEZ
CIUDAD DE ZACATECAS, 28 DE NOVIEMBRE 2007
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
UNIDAD ACADÉMICA DE ANTROPOLOGÍA___________________________________________________________________________________________
LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
UNA APROXIMACIÓN A LA DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DEL
SURESTE DE ZACATECAS DURANTE EL EPICLÁSICO
Unidad Académica de Antropología
Universidad Autónoma de Zacatecas
Municipio de Ojocaliente
Proyecto Arqueológico Ojocaliente
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
“Por su modo de trabajar y sus métodos generales el arqueólogo tiene muchos puntos de contacto con el detective. Al igual que los discípulos de Sherlock Holmes, trata de reconstruir las actividades pasadas de los hombres a partir de huellas que compensan su carácter incompleto y vago con su diversidad y abundancia.”
Graham Clark 1969:9
Con todo cariño a todos ellos…
A la memoria de mi abuelita María Trinidad Vergara Cubas
Porque siempre somos el producto del largo y a veces sinuoso trayecto de quienes se nos adelantan en el camino.
A mis padres Jorge Pérez Robles y Reyna Cortés Vergara
A mi tío Genaro Pérez Robles
A mis hermanos Jorge, Juan y Reyna
Y a toda mi familia.
Todo es un ciclo…
Con todo mi agradecimiento y admiración a
Laura Solar Valverde
Investigadora incansable de los fenómenos de interacción en Mesoamérica
Porque sin su entrega, su profesionalismo, su entusiasmo, su compromiso, su apoyo académico constante, su motivación, sus revisiones puntuales, su crítica constructiva y su exigencia a lo largo de todo el proceso, este trabajo no hubiera sido posible.
ÍNDICE________________________________________________________________________________________
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN [PP. 1-4]
CAPÍTULO 1
MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y
CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO
1.1. UBICACIÓN [5-10]
1.2. CONDICIONES AMBIENTALES DE LA REGIÓN EN EL PRESENTE
1.2.1. EL ESTADO DE ZACATECAS [11-13]
1.2.2. EL RÍO VERDE GRANDE [14-16]
1.2.3. CONTEXTO GENERAL: PROVINCIA FISIOGRÁFICA
DE LA MESA CENTRAL [17-18]
1.2.4. CONTEXTO INMEDIATO: SUB-PROVINCIA FISIOGRÁFICA
DE LAS LLANURAS DE OJUELOS-AGUASCALIENTES [19-21]
1.3. CONDICIONES AMBIENTALES DE LA REGIÓN EN EL
PASADO: ALGUNOS COMENTARIOS [21-28]
CAPÍTULO 2
ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA
ARQUEOLOGÍA REGIONAL
2.1. LA PROBLEMÁTICA DE LA FLUCTUACIÓN DE LA FRONTERA NORTE
DE MESOAMÉRICA DESDE SU EXTREMO OESTE: ZACATECAS
2.1.1. INTRODUCCIÓN [29]
2.1.2. LA ARQUEOLOGÍA DE ZACATECAS: PRIMERAS INVESTIGACIONES [30-38]
2.1.3. LOS GRUPOS NÓMADAS: LOS CAZADORES-RECOLECTORES
EN LAS FUENTES HISTÓRICAS [39-41]
2.1.4. EL CONCEPTO ETNOGRÁFICO DE “MESOAMÉRICA” [42-44]
2.1.5. EL PROYECTO ECOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO DE LA FRONTERA
NORTE DE MESOAMÉRICA (INAH-SIU) [45-48]
2.1.6. LA ARQUEOLOGÍA DE ZACATECAS: INVESTIGACIONES RECIENTES [49-56]
2.1.7. AVANCE DE LA FRONTERA, EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIMERAS ALDEAS Y EL
HORIZONTE CULTURAL CANUTILLO-MALPASO [57-61]
2.1.8. EL APOGEO DE LA FRONTERA NOROESTE: EL PERIODO EPICLÁSICO [62]
2.1.8.1. PRINCIPALES MANIFESTACIONES ARQUEOLÓGICAS
Y DINÁMICAS CULTURALES [62-67]
2.1.8.2. LA ARQUEOLOGÍA DEL SURESTE DE ZACATECAS [68-73]
2.1.8.2.1. EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO OJOCALIENTE Y EL
ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA [74-84]
2.1.8.3. LA ARQUEOLOGÍA DEL ALTIPLANO POTOSINO: EL TUNAL GRANDE [85-91]
2.1.8.4. LA ARQUEOLOGÍA DE LOS ALTOS DE JALISCO [92-100]
2.1.8.5. LA ARQUEOLOGÍA DE AGUASCALIENTES [101-109]
2.1.9. EL RETROCESO DE LA FRONTERA, EL ABANDONO DE LOS GRANDES CENTROS CEREMONIALES DEL
EPICLÁSICO Y LA HIPÓTESIS DEL DETERIORO AMBIENTAL EN EL CENTRO-NORTE DE MÉXICO [110-112]
CAPÍTULO 3
LA CERÁMICA DE BUENAVISTA
ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
3.1. INTRODUCCIÓN: MATERIALES CERÁMICOS DEL SURESTE ZACATECANO Y
REGIONES INMEDIATAS [113-121]
3.2. LA CERÁMICA DE BUENAVISTA: GENERALIDADES [122-126]
3.3. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN
INTERREGIONAL EN BUENAVISTA [127-128]
3.3.1. CERÁMICA PSEUDO-CLOISONNÉ: LA TÉCNICA DECORATIVA [129]
3.3.1.1. ANTECEDENTES: EL “COMPLEJO COPA-OLLA”DEL NOROESTE DE MESOAMÉRICA [130]
3.3.1.2. LA CERÁMICA PSEUDO-CLOISONNÉ EN LOS SITIOS QUE CONFORMAN LA
ESFERA DE INTERACCIÓN SEPTENTRIONAL DEL EPICLÁSICO [130-147]
3.3.1.3. OTROS HALLAZGOS DE PSEUDO-CLOISONNÉ
VARIOS SITIOS Y ÉPOCAS [148]
3.3.1.4. LA CERÁMICA PSEUDO-CLOISONNÉ EN BUENAVISTA [149- 152]
3.3.2. TIPO CERÁMICO VALLE DE SAN LUIS
3.3.2.1. ANTECEDENTES [153- 163]
3.3.2.2. EL TIPO VALLE DE SAN LUIS EN BUENAVISTA [164-171]
3.3.3. CERÁMICAS AL NEGATIVO
3.3.3.1. LA TÉCNICA DECORATIVA Y LOS CAJETES DE BASE ANULAR, UN RASGO DIAGNÓSTICO
DEL EPICLÁSICO EN EL ALTOS DE JALISCO [172-179]
3.3.3.2. LAS CERÁMICAS AL NEGATIVO EN BUENAVISTA [180-181]
3.3.4. BASES ANULARES Y BORDES REVERTIDOS
3.3.4.1. ANTECEDENTES DE LAS FORMAS [182-184]
3.3.4.2. LA BASE ANULAR Y EL BORDE REVERTIDO EN BUENAVISTA [184-187]
3.3.5. FIGURILLA TIPO RÍO VERDE [188- 192]
3.3.6. BORDES DE VASIJAS EFIGIE [193-194]
CAPÍTULO 4
EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA
SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DURANTE EL EPICLÁSICO [195-210]
ANEXOS
1 PRIMERA TIPOLOGÍA CERÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
Por Abigaid Vázquez de Santiago [211-218]
2 TIPOS DE SUELO CARACTERÍSTICOS DE LA SUB-PROVINCIA FISIOGRÁFICA DE LAS
LLANURAS DE OJUELOS-AGUASCALIENTES [219-220]
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS [221-245]
LISTA DE ILUSTRACIONES [246-253]
ABREVIATURAS
_____________________________________________________________
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia SMA Sociedad Mexicana de Antropología SIU Universidad del Sur de Illinois cfr. confróntese et al. y otros autores apud. citado por com. pers. comunicación personal
AGRADECIMIENTOS________________________________________________________________________________________
Este ejercicio de investigación nace de un compromiso adquirido con el Proyecto Arqueológico Ojocaliente
y principalmente con su director, el arqueólogo y mi maestro en la universidad, Gerardo Fernández Martínez
y a través de él y del proyecto mencionado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
institución que financió la segunda temporada de campo de dicho proyecto y que me otorgó una beca para la
realización de las primeras fases de este trabajo.
En este sentido debo un sincero y especial agradecimiento a dicha institución, al Proyecto
Arqueológico Ojocaliente y principalmente al arqueólogo Gerardo Fernández Martínez, por la oportunidad de
participar en dicho proyecto desde su inicio y de disponer de la información y de los materiales cerámicos
para realizar esta tesis. Ese proyecto ha representado para él un enorme esfuerzo y es sólo el reflejo de su
inquebrantable compromiso con todos los estudiantes, incluyéndome a mí, y con la idea de que la arqueología
en Zacatecas debe ser siempre incluyente. También por que siempre he recibido todo su apoyo y amistad,
tanto académico como fuera del aula, desde el inicio de mi carrera, durante y después de ella y finalmente por
que la motivación inicial de este trabajo fueron sin duda las platicas que sostuve con él en el campamento del
proyecto y en este sentido este trabajo se debe un tanto al suyo. Algunas de las ideas expresadas en esta tesis
son en realidad de él.
Posteriormente, un evento muy afortunado, la presentación de mi tema de tesis durante el último
semestre de la carrera representó la oportunidad de conocer a la arqueóloga Laura Solar Valverde, quién
desde ese momento se interesó en mi trabajo ofreciéndome todo su apoyo, asesoría y su experiencia adquirida
en el proceso de su trabajo de tesis, en la que había analizado una problemática similar pero a mayor escala.
Su bibliografía, sus asesorías, sus revisiones puntuales a cada uno de los capítulos y borradores preliminares
de este trabajo representaron un grado de profesionalismo que yo no conocía. En resumen su participación
activa durante todo el proceso de la tesis hacen que los alcances que tomo esta tesis, antes apenas imaginados,
fueran posibles sólo gracias a la orientación académica de ella y a su grado de compromiso con mi trabajo,
haciendo suya esta investigación desde el principio y en este sentido este trabajo también es de ella. Muchas
de la ideas expresadas en este trabajo son en realidad de ella.
Un agradecimiento sincero al arqueólogo Peter F. Jiménez Betts, director del Proyecto La Quemada y
gran conocedor de la arqueología de Zacatecas, por su enseñanza y por su apoyo, las pláticas que sostuve con
él sobre la arqueología regional y sobre las problemáticas de la frontera norte de Mesoamérica fueron muy
importantes, sus comentarios y sugerencias a este trabajo desde sus primeras etapas y durante todo el proceso
del mismo fueron vitales y finalmente por haberme facilitado bibliografía y algunas fotografías, entre ellas
una que pertenecía al archivo personal de J. Charles Kelley.
Por todo lo anterior el agradecimiento esta dirigido principalmente a ellos, ya que han sido personas
fundamentales en mi formación y en la realización de este trabajo. Sin embargo, quizás ningún otro trabajo se
deba más al apoyo de tantas personas e instituciones y en este sentido debo también un agradecimiento a:
Mis padres Jorge y Reyna: por su cariño y apoyo desde siempre y por que este trabajo es sólo el
reflejo de su siempre incansable esfuerzo, sin ellos éste y todos y cada uno de mis logros personales no
hubieran sido posibles. A mis hermanos Jorge, Juan y Reyna: por todo su apoyo y por su cariño desde
siempre.
A toda mi familia en Zacatecas, principalmente a mis padrinos Rafael Pérez y Alma Trujillo y primo
José Manuel por siempre estar ahí, por su apoyo constante y su cariño. A mi tía Lilia Pérez Robles porqué su
apoyo para realizar esta tesis fue muy importante. A mi prima Leticia Pérez por sus valiosos consejos y
apoyo.
A mi padre y arquitecto Jorge Pérez Robles por haberme apoyado también con la realización de la
mayoría de los mapas y los dibujos de cerámica que aparecen en este trabajo. Sus comentarios y
observaciones en torno a la mejor manera de presentar las gráficas, fotografías, ilustraciones y el trabajo en
general, así como también en alentarme a que siguiera la investigación de algunos aspectos importantes del
trabajo que a veces por el cansancio o el aburrimiento pretendí en algún momento dejar inconclusos. Las
ilustraciones de las portadas son de él y de mi hermano Jorge Pérez Cortés a quien debo un sincero
agradecimiento por la manera tan excelente en que están ilustradas y como dije antes, por todo su apoyo.
A mi familia en San Agustin Mezquititlán Hidalgo y en el Distrito Federal por su apoyo y cariño,
especialmente a mi prima Rocío Ortega Cortés por haberme apoyado con la edición de la mayor parte de las
illustraciones y dibujos que aparecen en este trabajo, su apoyo en este sentido fue fundamental para la
presentación de todas las ilustraciones.
A todos mis maestros en la licenciatura y entre ellos debo también un especial agradecimiento a mi
maestra, la arqueóloga Almudena Gómez Ortiz por el apoyo constante y por su amistad desde sus primeras
clases hasta ahora. A mi maestro, el arqueólogo Carlos Alberto Torreblanca Padilla con quien me hubiera
gustado comentar este trabajo antes de que fuera presentado y escuchar sus siempre pertinentes y
constructivos comentarios. Al antropólogo Daniel Palestino por su apoyo y por la motivación que
representaban sus pláticas en la escuela, y finalmente a Carlos Alfredo Carrillo Rodríguez por su apoyo y por
haber aceptado ser uno de los lectores de esta tesis.
Un agradecimiento especial para el Dr. Ben A. Nelson de la Universidad Estatal de Arizona, por que
un encuentro fortuito en Zacatecas representó la oportunidad de colaborar con él y con su equipo de la
Arizona State University en el trabajo de laboratorio de su proyecto y por haberme permitido observar los
materiales cerámicos resultado de sus investigaciones en varios sitios del valle de Malpaso y por haber
realizado comentarios oportunos a mis preguntas sobre algunos materiales y a mi trabajo en particular.
A mis amigos y compañeros de la universidad sin quienes esto tampoco hubiera sido posible, de ellos
he recibido siempre todo el apoyo y su amistad sincera, ellos son: José Luis Nuñez Villagrana, Juan Ramón
Rodríguez Torres, Juan Ignacio Macías Quintero, Brenda González Leos, Mónica Pérez, Adriana Macías
Madero y Lupita Tapia Hurtado. Para todos ellos un agradecimiento sincero y profundo. La amistad y el
apoyo de personas como éstas son de las cosas que siempre te hacen ser mejor.
A Salvador Llamas Almeida, porque sus cometarios y sugerencias a mi trabajo fueron en un
momento inicial de la investigación muy importantes para reorientar el trabajo. A Amanda Ramírez Bolaños
por las pláticas sobre la arqueología del sureste zacatecano y sus comentarios oportunos con respecto a mi
trabajo y por haber hecho una revisión puntual de mi apartado sobre la arqueología de esta región que ella
conoce muy bien, además de su amistad y apoyo a lo largo de todo el proceso de esta tesis.
Al arqueólogo José Humberto Medina González por sus valiosos comentarios con respecto a mi
apartado sobre la cerámica pseudo-cloisonné, por el interés a mi trabajo y por haber aceptado ser uno de los
lectores finales del mismo, haciendo siempre comentarios en un sentido constructivo y crítico.
Al arqueólogo Armando Nicolau por haberme facilitado los informes de sus trabajos en el sitio
arqueológico de El Cóporo, Guanajuato y por haberme mostrado la pieza de pseudo-cloisonné extraordinaria
de este antiguo asentamiento y facilitarme algunas fotografías.
Al pasante de arqueología de la universidad Isidro Aparicio Cruz por haberme proporcionado sus
trabajos sobre la región del sureste de Zacatecas y por su disponibilidad a platicar sobre la arqueología de esa
área.
A la bióloga Gabriela Delgadillo Quezada por haberme apoyado con algunas correcciones en el
capítulo uno de este trabajo con respecto a la correcta escritura de los nombres científicos de la fauna y la
flora de la región.
Al historiador Limonar Soto Salazar del centro INAH Zacatecas por sus comentarios y sugerencias al
trabajo y por haberme facilitado bibliografía histórica importante para el Capítulo 1.
A la arqueóloga Abigaid Vázquez de Santiago por haber colaborado con este trabajo y por haber
hecho comentarios pertinentes al mismo y también por su apoyo y amistad.
Finalmente para llevar a cabo la impresión de esta tesis, el apoyo de Brenda González Leos y Juan
Ignacio Macías Quintero fue fundamental, con ellos compartí la presión y las largas sesiones de trabajo de
impresión, gracias por su apoyo y amistad desde el inicio de la carrera.
Agradezco también a todos mis amigos del Café Dalí en Zacatecas de quienes recibí siempre todo el
apoyo. A Adriana Judith por su amistad y su apoyo en la traducción de un texto en inglés.
Un agradecimiento muy especial para Nawa Sugiyama por su cariño, su comprensión, su amor y su
compañía, y además de eso, por sus valiosos comentarios que tan profesionalmente hizo a mi trabajo, ella
representó definitivamente la principal motivación para poder continuar con entusiasmo en este trabajo y
llevarlo a su fin.
Finalmente quisiera agradecer a las personas del Municipio de Ojocaliente y especialmente al
poblado y comunidad de Buenavista por que ellos siempre representan la base sobre la que todo proyecto de
arqueología es posible.
1
INTRODUCCIÓN________________________________________________________________________________________
“Éste es un estudio sobre interacción. Detrás de los objetos, contextos o rasgos que se exponen aquí, y al reflexionar sobre procesos de los que podrían ser evidencia, está implícito que la dinámica de los distintos grupos humanos que habitaron Mesoamérica durante el Epiclásico no puede abordarse de manera individual o aislada.”
Laura Solar 2002:1
La motivación para iniciar este trabajo surgió dentro del Proyecto Arqueológico Ojocaliente, al observar la
presencia, en el sitio de Buenavista, de algunas cerámicas que han sido consideradas diagnósticas de extensas
redes de interacción, las cuales al parecer involucraron a sociedades asentadas en territorios del occidente,
noroccidente y norcentro de Mesoamérica, principalmente durante el periodo Epiclásico. A partir de la
identificación de estas cerámicas nació la inquietud por entender cuál habría sido el papel que jugó un
asentamiento como Buenavista dentro de estas redes de gran alcance.
En este sentido, este ejercicio de investigación representa un primer acercamiento a la dinámica de
interacción regional que vinculó a las antiguas sociedades sedentarias del sureste del estado de Zacatecas,
principalmente Buenavista. Para lograr lo anterior me apoyé en el análisis estilístico, tipológico y/o formal de
aquellas cerámicas diagnósticas, y el rastreo de su aparición y características en múltiples regiones, con fines
comparativos. Esto permitió identificar técnicas decorativas, tipos cerámicos, así como formas y figurillas
peculiares que nos hablaban del tipo, la intensidad y las direcciones de dicha interacción.
Es importante mencionar que el sitio arqueológico de Buenavista se encuentra en una región donde las
abundantes manifestaciones gráfico rupestres y una cultura material sencilla, caracterizada principalmente por
artefactos de piedra, se han tomado como evidencia de un tipo de adaptación del hombre al medio ambiente
regional que implicó la existencia de asentamientos de carácter estacional. Sin embargo, también existen
vestigios de un patrón arquitectónico que atestigua la presencia de sociedades agrícolas sedentarias de
tradición cultural mesoamericana.
Así, los vestigios dejados por los antiguos habitantes de Buenavista se encuentran dentro de un amplio
territorio geográfico que ha sido conceptualizado dentro de una dinámica cultural de frontera fluctuante, en la
que grupos humanos con diferentes formas de adaptación económica y organización social se asentaron a lo
largo de diferentes periodos de la secuencia prehispánica.
El sitio del que surge este trabajo es importante pues representa uno de los primeros asentamientos
agrícolas de tradición mesoamericana en ser investigado en toda la porción del sureste zacatecano. En ese
sentido, fue muy interesante que durante la elaboración de esta tesis resultaba cada vez más claro que su
dinámica prehispánica, al menos durante el periodo mejor representado en los materiales que se expondrán
aquí, estuvo determinada en buena medida por su asociación a uno de los más importantes afluentes derechos
del río Grande de Santiago: el río Verde Grande.
INTRODUCCIÓN
_________________________________________________________________________________________________________________________
2
Con respecto al lapso en el que se centra este trabajo, es importante mencionar que el término
“Epiclásico” fue acuñado por el historiador Wigberto Jiménez Moreno (1959:1063) para referirse al periodo
entre los años 600/700 d.C. y 900/1000 d.C., es decir, el periodo posterior al declive de Teotihuacán e
inmediatamente anterior al desarrollo mayor de Tula y otros centros en la cuenca de México. En regiones del
occidente, este periodo coincide con el final de la tradición cultural de las Tumbas de Tiro y con el inicio de
lo que algunos investigadores han llamado la “mesoamericanización” de occidente (Schondube 1980), y es,
de hecho, el momento en el que los asentamientos prehispánicos del noroccidente experimentan su apogeo.
En Mesoamérica este lapso se ha conceptualizado generalmente como un momento de conflictos, de
inestabilidad política y de aislamiento regional, que precede un periodo de militarismo exacerbado: el
Postclásico (Florescano 2000:225-228). Sin embargo, posturas recientes han analizado el registro
arqueológico en algunas regiones mesoamericanas y han resaltado que la evidencia parece indicar algo
diferente, identificando para este periodo una amplia dispersión de objetos y rasgos culturales, cuya adopción
y adaptación por sociedades distantes, su aparición en contextos similares y su expresión en estilos e
iconografía relacionados, muestran la existencia de una red macroregional por la que transitaron tanto objetos
materiales como conceptos ideológicos (Solar 2002, ver también Jiménez y Darling 2000, Jiménez Betts
2005, 2006, 2007).
A continuación mencionare el contenido de cada uno de los capítulos que integran esta tesis, resaltando su
importancia para la totalidad del trabajo.
El asentamiento prehispánico de Buenavista es hoy un pequeño sitio arqueológico ubicado en una
región semiárida y representa una muestra de la complejidad de las problemáticas que atañen a la arqueología
del sur de Zacatecas y regiones aledañas. Asociado, como ya se dijo, a uno de los principales afluentes
derechos del río Grande de Santiago, este sitio se encuentra en una meseta asociada hoy sólo a pequeños
arroyos estacionales y a un paisaje caracterizado principalmente por la presencia de extensas nopaleras y
mezquites. Este entorno natural es el resultado de la afectación que ha sufrido el medio ambiente debido a
diversas actividades productivas, principalmente la intensa actividad minera, misma que durante la época
colonial representó la principal actividad económica de la región, pero que además fue el detonador de un
proceso de desertificación que hoy continúa.
Dada la importancia de contextualizar geográficamente el área de nuestro estudio, en el primer capítulo
de esta tesis se exponen detalladamente la ubicación, marco geográfico y condiciones ambientales actuales
del estado de Zacatecas, como marco de referencia obligado, para después puntualizar en la región donde se
ubica el sitio arqueológico de Buenavista, todo esto como una aproximación al escenario en el que se
desarrolla el proyecto de investigación del que surge este trabajo. Sin embargo, es muy probable que en el
pasado los elementos que conforman el entorno ambiental asociado a este sitio arqueológico hubieran
formado parte de las extensas áreas de bosques templados que se sabe existían en los alrededores de la ciudad
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
3
de Zacatecas durante los primeros tiempos de la época colonial, y que fueron el marco propicio para el
desarrollo de distintas sociedades humanas. Debido a estas diferencias del entorno en el pasado, y el impacto
directo de éste en el desarrollo de las sociedades en cada época, hacia la parte final del capítulo se presentan
también datos importantes en torno a los cambios ambientales ocurridos que pudieron haber afectado la
región y que culminaron en la conformación del paisaje semiárido que podemos observar en la actualidad, así
como algunos datos y reflexiones sobre las condiciones de antaño y el escenario geográfico de la región en su
periodo de apogeo prehispánico.
El cambio drástico en el ambiente regional a partir de la colonia afectó no sólo el carácter de las
sociedades y sus posibilidades de desarrollo, sino que fue determinando, en forma notable, las
interpretaciones modernas sobre el pasado. Para poder profundizar en este tema, el Capítulo 2 ofrece un
panorama de la arqueología regional, presentado a partir de la problemática de la fluctuación de la frontera
norte de Mesoamérica. Inicia con un apartado sobre las primeras investigaciones que involucran el pasado
arqueológico en Zacatecas, además de algunas referencias en las fuentes históricas a los diversos grupos
nómadas que ocupaban la región en el siglo XVI, seguido de un pequeño resumen del concepto de
Mesoamérica; todo esto con el objetivo de enfatizar la discontinuidad cultural atestiguada por la presencia de
grupos con diferentes modos de organización social y política. Posteriormente se presenta una reseña de las
investigaciones arqueológicas más importantes en el estado a partir de los años setenta del siglo XX hasta el
presente, destacando como antecedente importante con respecto a la problemática de la frontera el Proyecto
Ecológico y Arqueológico de la Frontera Norte de Mesoamérica.
Apegándonos a la estructura de la problemática ya mencionada de fluctuación de la frontera norte de
Mesoamérica, hablamos del avance de dicha frontera en tiempos tempranos correspondientes al horizonte
cultural Canutillo-Malpaso, para después abordar el apogeo de toda esta región en el Epiclásico. Esto incluye
un resumen de las principales manifestaciones culturales y un resumen de cada una de las áreas relacionadas
al sitio arqueológico que nos ocupa, entre las que se encuentran el sureste de Zacatecas, el Altiplano Potosino,
Los Altos de Jalisco y el estado de Aguascalientes. Finalmente, se expone brevemente sobre el retroceso de la
frontera y las propuestas que han surgido para explicarlo, destacando, por el impacto que tuvo y aún tiene, la
hipótesis sobre el cambio climático originalmente propuesta por Pedro Armillas en la década de los sesenta.
Hasta el momento, las investigaciones arqueológicas que se han realizado en el territorio del estado de
Zacatecas se han centrado principalmente en los diversos valles asociados a los afluentes derechos del río
Grande de Santiago (percibidos desde hace tiempo como vías del avance del modo de vida mesoamericano
hacía regiones al norte), y principalmente en los sitios asociados a los ríos Malpaso-Juchipila, Mezquitic-
Bolaños y Chapalagana o Huaynamota. Buenavista se encuentra asociado a otro de esos principales afluentes,
el río Verde Grande, sin embargo los asentamientos asociados a este río no han recibido la misma atención. A
pesar de esto, algunos materiales cerámicos recuperados en éste y otros sitios relacionados con esta
importante corriente fluvial han permitido reconocer la importancia que tuvo también este río como antigua
INTRODUCCIÓN
_________________________________________________________________________________________________________________________
4
vía de comunicación, y nos permiten analizar su dinámica dentro del contexto del noroeste mesoamericano.
Éste es el objetivo principal del Capítulo 3, en el que se expone el universo empírico recuperado en
Buenavista y se presenta el rastreo de posibles correlaciones a partir de compararlo con los materiales de
regiones aledañas. En esta labor resultó relevante la descripción y comparación de algunos estilos cerámicos
presentes en el sitio (entre los que destacan la cerámica decorada con la técnica del pseudo cloisonné y el tipo
Valle de San Luis policromo), así como otros rasgos diagnósticos (destacando algunos tipos de figurillas, el
borde revertido y la base anular). Todos estos elementos tienen amplias distribuciones, mismas que dan
cuenta de diferentes tipos e intensidades de interacción entre las sociedades que los compartieron.
Profundizando en lo apenas mencionado, en el Capítulo 4 se presenta un balance de los resultados de la
investigación, de las ideas más importantes, y se proponen varias interrogantes y líneas de trabajo que pueden
abordarse en el futuro. En general, se pretende hacer un balance de los alcances y limitaciones de una
investigación como ésta. Sabemos que es mucho el trabajo pendiente para ubicar correctamente a Buenavista
en un contexto histórico regional y, en este sentido, la presente tesis constituye sólo un primer acercamiento
al tipo de información que es posible extraer del análisis minucioso de la cerámica ‘diagnóstica’ presente en
el sitio. Con todo, nuestro primer intento de análisis y rastreo correlativo de los materiales aquí presentados,
parece dar fuerza al argumento sobre que, durante el periodo Clásico de Mesoamérica y principalmente
durante el Epiclásico, entre los años de 600 y 900 d.C., Buenavista participó de una extensa red de interacción
interregional por la que transitaron objetos materiales pero con toda seguridad también una serie de conceptos
ideológicos. Y lo más interesante de esto es que el sitio, además, parece compartir con esta red su ciclo de
auge y decline.
5
GOLFO DE
MÉXICO
OCÉANO
PACÍFICO N
0 250 500 Km
BAJA
CALIFORNIA
SUR
BAJA CALIFORNIA
NORTE
SONORA
CHIHUAHUA
COAHUILA
TAMAULIPAS
DURANGO
SINALOA NUEVO LEÓN
SAN LUIS
POTOSÍ
NAYARIT
JALISCO
MICHOACÁN
GUERRERO
OAXACA CHIAPAS
CAMPECHE
YUCATÁN
QUINTANA
ROO
PUEBLA
VERACRUZ
1
2 3 4
5 6 7
8
1.- AGUASCALIENTES
2.- GUANAJUATO
3.- QUERÉTARO
4.- HIDALGO 5.- ESTADO DE MÉXICO
6.- TLAXCALA
7.- DISTRITO FEDERAL 8.-MORELOS
9.- COLIMA
10.-TABASCO
9
10
CAPÍTULO 1
MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y
CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO________________________________________________________________________________________
1.1. UBICACIÓN
El sitio arqueológico de Buenavista se encuentra en la región centro-norte de México, dentro del valle de
Ojocaliente, pequeña sección de tierras bajas que forma parte de la porción septentrional del gran valle de
Aguascalientes. Con respecto a la división política de la república mexicana, dicho asentamiento prehispánico
se ubica en el sureste del estado de Zacatecas, en el territorio del actual municipio de Ojocaliente.
MAPA 1. El sitio arqueológico de Buenavista en México.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
6
MAPA 2. El sitio arqueológico de Buenavista en el centro-norte de México.
El estado de Zacatecas posee las siguientes coordenadas geográficas, al norte 25°09’, al sur 21°04' de
latitud norte; al este 100°49', al oeste 104°19' de longitud oeste (página web INEGI 2007), y se encuentra en
una zona adyacente al Trópico de Cáncer, su territorio está dividido políticamente en 57 municipios y ocupa
una superficie aproximada de 74 668 673 km², que representan aproximadamente el 3.8% de la superficie
total del país (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:12).
La capital del estado se localiza en el centro-este de la entidad y se encuentra aproximadamente a
2400 msnm (página web INEGI 2007), se trata de una pequeña ciudad cuyo centro histórico cuenta con
interesantes edificios de la época colonial, mismo que fue declarado por la UNESCO en el año de 1993 como
Patrimonio Cultural de la Humanidad, galardón otorgado sólo a aquellos lugares considerados de interés
excepcional y de valor universal.
En términos geográficos generales la entidad forma parte de una amplia región que se localiza en la
porción más ancha del país, se trata en general de un territorio de climas esteparios y desérticos con intensas
variaciones de temperatura, y en el que las escasas lluvias caen de manera esporádica y torrencial (Gutiérrez
1993).
BUENAVISTA
. .ZACATECAS
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
7
MAPA 3. El sitio arqueológico de Buenavista en el municipio de Ojocaliente (Redibujado de INEGI SPP 1981 y Cuaderno Estadístico Municipal INEGI 1999).
El municipio de Ojocaliente posee las siguientes coordenadas geográficas: al norte 22º 45 ,́ al sur 22º
23 ́de latitud norte; al este 102º 02 ,́ al oeste 102º 26 ́de longitud oeste. Tiene una extensión aproximada de
685,775 km² de territorio y representa el 0.91% de la superficie total del estado, colinda al norte con los
municipios de Guadalupe y General Pánfilo Natera, al este con los municipios de General Pánfilo Natera,
Villa González Ortega y Noria de Ángeles, al sur con los municipios de Noria de Ángeles y Luis Moya y al
oeste con los municipios de Luis Moya, Cuauhtémoc y Guadalupe (Cuaderno Estadístico Municipal INEGI
1999:3).
En el territorio del estado de Zacatecas se extienden porciones de cuatro provincias geológicas o
fisiográficas, el noreste del estado está representado por la Sierra Madre Oriental; en el centro y sureste se
extiende la Mesa Central; al oeste, un amplio territorio forma parte de la Sierra Madre Occidental y
finalmente en el suroeste se encuentra una pequeña parte de la provincia Eje Neovolcánico. Por su mayor
extensión dentro del territorio del estado destacan las provincias de la Sierra Madre Occidental y Mesa
Central (ver Mapa 4) (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:19).
El valle de Ojocaliente se encuentra dentro de la Provincia Fisiográfica de la Mesa Central, también
conocida como Altiplano Mexicano o Altiplano Norteño, provincia que está delimitada por los dos grandes
sistemas montañosos, al este la sierra Madre Oriental y al oeste la sierra Madre Occidental, y se divide a su
vez en varias sub-provincias, el asentamiento prehispánico que nos ocupa se encuentra dentro de la Sub-
provincia Fisiográfica de las Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
8
MAPA 4. Provincias geológicas o fisiográficas en el estado de Zacatecas (Redibujado de INEGI SPP 1981).
El asentamiento prehispánico de Buenavista se encuentra al sur de la cabecera municipal de
Ojocaliente, muy cercano al límite con el municipio de Luis Moya, que está ubicado al oeste, se encuentra
específicamente en la localidad de Buenavista y dentro del territorio del ejido del mismo nombre, el sitio
arqueológico tiene una extensión aproximada de 68 hectáreas y se distribuye en la cima, laderas y tierras bajas
circundantes del cerro de “La Mesilla”1 (Fernández 2005).
El cerro de “La Mesilla” es una formación geológica que tiene su origen en antiguos procesos
volcánicos, tiene una altura aproximada de 140 metros con respecto al valle circundante, se encuentra entre
los 2050 y los 2140 msnm, y su cima está conformada por un espacio plano que tiene una extensión
aproximada de 10 hectáreas. Esta meseta destaca entre las tierras bajas que la circundan, ya que desde su cima
es posible observar la parte norte del valle de Aguascalientes, es decir, los valles de Ojocaliente (al que
pertenece) y Luis Moya (Fernández 2001, 2003).
1 Acceso al sitio: Para llegar al sitio arqueológico de Buenavista desde la ciudad de Zacatecas se toma la carretera federal No.45, misma que conduce a la población de Luis Moya, ubicada a cincuenta y cinco kilómetros al sureste. Desde Luis Moya se toma un camino que conduce a la comunidad de Buenavista, ubicada a seis kilómetros hacia el este. Desde esta comunidad se puede apreciar el cerro de “La Mesilla”, mismo que domina el paisaje hacia el sureste. Para acceder al sitio arqueológico se toma un camino de terracería que conduce, a lo largo de dos kilómetros, hasta el pie del cerro.
[1] PROVINCIA FISIOGRÁFICA SIERRA MADRE ORIENTAL
[2] PROVINCIA FISIOGRÁFICA MESA CENTRAL
[2.1] SUB-PROVINCIA FISIOGRÁFICA DE LAS LLANURAS
DE OJUELOS-AGUASCALIENTES
[3] PROVINCIA FISIOGRÁFICA SIERRA MADRE OCCIDENTAL
[4] PROVINCIA FISIOGRÁFICA EJE NEOVOLCÁNICO
1
2
2.1
3
4
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
9
FOTOGRAFÍA 1. Cerro de “La Mesilla”, lugar en donde se encuentra el asentamiento prehispánico de Buenavista.
FOTOGRAFÍA 2. Vista aérea del cerro de “La Mesilla” (Ortofoto INEGI).
El cerro de “La Mesilla” y sus inmediaciones pueden observarse en la carta topográfica DETENAL
F-13-B-79 de INEGI (Luis Moya). Sus coordenadas en Unidades Transversales de Mercator son: 790800 Este
y 2481790 Norte (Datum NAD27). Esta localidad puede encontrarse también en la fotografía aérea que
corresponde a la zona de vuelo F13-6 (Noviembre 1993), línea 137, fotos 11 y 12 (escala 1: 75 000).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
10
MAPA 5. El cerro de “La Mesilla” en su contexto inmediato [meseta aislada al centro de la imagen], al noroeste se puede observar la comunidad de Buenavista (Detalle de la carta topográfica F-13-B-79 Luis Moya DETENAL INEGI, escala 1: 50 000).
Con respecto a las tierras bajas que circundan al cerro de “La Mesilla”, están formadas por llanos de
piso rocoso de fase dúrica y de origen terciario, mismos que presentan una capa cementada que está recubierta
por xerosoles lúvicos (XI/2a) y háplicos (Xn/2a), es decir, suelos de elevada fertilidad (Consejo de Recursos
Minerales 1992), actualmente, como en la época prehispánica, estas tierras son aprovechadas para labores
agrícolas (ver un resumen de los principales tipos de suelo presentes en esta región en el Anexo 2 al final de
este trabajo).
La comunidad cercana de Buenavista se encuentra en promedio a una altura de 2030 msnm, y en el
año 2005 contaba con 619 habitantes, se trata principalmente de una población mestiza de habla española, la
religión predominante es la católica y las principales actividades económicas son el cultivo de algunos
productos, entre los que destacan el maíz y el frijol, diversas industrias maquiladoras, así como el ingreso de
remesas por parte de trabajadores inmigrantes de los Estados Unidos de América (página web INEGI, datos
del Censo 2005: 2007).
Investigaciones arqueológicas recientes han corroborado que durante la época prehispánica se
desarrolló en este lugar un complejo cultural de tradición mesoamericana, mismo que ha sido identificado a
través de los vestigios arquitectónicos existentes (espacios ceremoniales y domésticos) y de sus materiales
arqueológicos asociados (Fernández 2003, 2004, 2005, 2006b).
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
11
1.2. CONDICIONES AMBIENTALES DE LA REGIÓN EN EL PRESENTE
1.2.1. EL ESTADO DE ZACATECAS
Como podemos observar en el Mapa 4, gran parte del territorio del estado de Zacatecas está comprendido por
una región semiárida [Provincia Fisiográfica de la Mesa Central], misma que corresponde a la prolongación
norteña del Altiplano Mexicano (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981). De esta manera el clima
en la mayor parte del territorio del estado es seco, con un promedio anual de temperatura de 16ºC, aunque
algunas veces la temperatura máxima llega a los 35ºC y la mínima a los 6ºC. Los índices pluviométricos
extremos son de 910 y 324 mm³. La precipitación pluvial por año es en promedio de 510 mm³ (Síntesis
Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:15-18).
Este clima seco se distribuye principalmente en la región centro norte y noreste del estado (Síntesis
Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:15-18). A este tipo de clima se le conoce también como clima seco
estepario y su principal característica es que la evaporación del agua excede la precipitación pluvial. La
vegetación propia de estos climas son principalmente las xerófitas y los pastizales (Síntesis Geográfica de
Zacatecas SPP INEGI 1981:16).
También están presentes los climas semisecos, mismos que se distribuyen en el centro y este de la
entidad. Las temperaturas templadas se manifiestan principalmente en la región occidental del estado y se
localizan sobre todo en las partes altas de la sierra, la existencia de los climas semicálidos se manifiesta sólo
en pequeñas porciones en el suroeste del estado (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:15-18) en
la región conocida como los cañones, se trata de una región geográfica bien diferenciada del resto de la
entidad, por ser una región más baja, más cálida, más fértil en términos de agricultura y que cuenta con
mayores recursos acuáticos (Bakewell 1997:15).
Las principales serranías y las elevaciones que caracterizan al territorio zacatecano se interrumpen en
las grandes llanuras de la Mesa Central y están ligadas entre sí formando las estribaciones orientales de la
Sierra Madre Occidental. Algunas de las sierras, mesetas y cerros de la entidad dan lugar a grandes cañones y
fértiles valles, sobre todo en el suroeste del estado. La altura media en su territorio se encuentra en los 2,230
msnm (Velasco 1894:9-17).
En cuanto a la geología del territorio zacatecano, un aspecto importante es la presencia de diversos
minerales, mismos que han sido aprovechados para diferentes usos y en diferentes periodos, ya que la historia
de la entidad ha estado fuertemente ligada a las actividades mineras (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP
INEGI 1981).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
12
MAPA 6. Clima actual en el estado de Zacatecas (Modificado de INEGI SPP 1981: Anexo Cartográfico).
Algunos de los yacimientos de minerales no metálicos ya se explotaban desde la época prehispánica,
por lo que el aprovechamiento de los recursos minerales ha marcado desde una época muy temprana una
relación constante entre las características geológicas del paisaje regional y los grupos humanos que se han
asentado en su territorio (Weigand 1968, 1982, 1995, 2001; Weigand y Harbottle 1992, Weigand, Harbottle y
Sayre 1977; Schiavitti 1994, 1996, 2002), sin embargo, es evidente que a partir del siglo XVI los españoles
dieron a esta actividad otra intensidad y características (Bakewell 1997, Powell 1996).
Phil Weigand, uno de los investigadores que ha estudiado el tema de la minería prehispánica, sobre
todo en el área de Chalchihuites en el noroeste del estado, considera la minería prehispánica como una
actividad organizada y compleja ya en el periodo Clásico (300-900 d.C.), incluso considerando la actividad
minera de esta región como “el complejo minero más grande de la antigua Mesoamérica”. Según el autor,
entre los minerales que se explotaban se encontraban la malaquita, la azurita, el ocre [rojo y amarillo], el
pedernal [blanco y suave] y el cinabrio, y además menciona que para esta época los conocimientos
etnomineralógicos así como las técnicas de extracción eran ya extensos y muy sofisticados (Weigand 1968,
1982, 1995, 2001).
CÁLIDO
TEMPLADO
SECO
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
13
A mediados del siglo XVI, con el descubrimiento y la explotación de los minerales metálicos por
parte de los conquistadores españoles (Bakewell 1997), y hasta la década de los noventa del siglo pasado las
minas del estado de Zacatecas se distinguieron por su abundante producción de plata y otros minerales, por lo
que esta región ha sido considerada como una de las zonas argentíferas más ricas del mundo (Velasco
1894:9); por lo que es explicable que los distritos mineros de Zacatecas representaron en la época colonial
una fuente de grandes riquezas para la corona española (Bakewell 1997), y después para el México
independiente y contemporáneo (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:19).
Actualmente las actividades mineras ya no alcanzan los índices de explotación que tuvieron en la
época colonial, sin embargo, todavía hasta los años ochenta se extraían de manera importante algunos
minerales, entre los que se encuentran la plata, plomo, zinc, oro, cobre y cadmio; además se explotan los
yacimientos de minerales no metálicos para uso industrial como el caolín, ónix, cantera, wallastonita y cuarzo
(Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981).
En términos de la presencia de cuerpos de agua, el estado de Zacatecas queda comprendido en varias
regiones hidrológicas que son: ríos Presidio-San Pedro en una mínima porción del centro oeste del estado;
Lerma-Chapala-Santiago en el sur y suroeste; ríos Nazas-Aguanaval en la parte norte y noreste; y El Salado
en la porción noreste, centro este y sureste (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981). El principal
sistema de agua presente en el estado de Zacatecas pertenece a los afluentes del sistema hidrológico Lerma-
Chapala-Santiago (De la Vega 1979: 92). Este sistema hidrológico representa el de área más amplia en toda
Mesoamérica (Jiménez Betts 1992: 2) y “se trata de un importante drenaje natural que nace en el valle de
Toluca con el nombre de río Lerma, atraviesa parcialmente los estados de México, Michoacán, Guanajuato y
Jalisco, donde confluye en el lago de Chapala. Desde ahí continua con el nombre de río Grande de Santiago
y se dirige hacía el noroeste y, atravesando la Sierra Madre Occidental por un estrecho cañón que a veces
llega a ser desfiladero, penetra en Nayarit por el punto llamado Analco, para desembocar finalmente en el
Pacífico a la altura del lugar llamado Boca del Asadero” (Barrera 2007: 67).
Dentro de este sistema hidrológico los afluentes izquierdos tienen poca importancia, a diferencia de
los afluentes derechos, mismos que llevan las descargas más grandes de agua, los más importantes de éstos
son los ríos Verde, Juchipila, Bolaños, Apozolco y Guaynamota, todos estos ríos encuentran la corriente
principal del Santiago dentro de la Sierra Madre Occidental o sus colinas (Tamayo y West 1964: 105).
De las aguas que provienen de los escurrimientos de las montañas que conforman ambas sierras
madre se forman los ríos más caudalosos del estado (Velasco 1894:9), sin embargo, la mayoría del sistema
fluvial de la entidad es de tipo intermitente y no existen grandes cuerpos de agua superficial, a excepción de
algunas pequeñas cuencas cerradas que dan lugar a depósitos endorreicos. También existen pequeñas lagunas
de agua salobre y algunos manantiales termales, algunos de ellos en el municipio de Ojocaliente (De la Vega
1979:92).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
14
1.2.2. EL RÍO VERDE GRANDE
El sitio arqueológico de Buenavista se encuentra dentro de la región hidrológica RH12, misma que forma
parte del sistema Lerma-Chapala-Santiago. En esta región hidrológica tiene su origen el más importante de
los afluentes derechos del río Grande de Santiago, el río Verde Grande (Síntesis Geográfica de Zacatecas
INEGI SPP 1981:29).
MAPA 7. Regiones hidrológicas en el estado de Zacatecas (Cortesía del Ingeniero Francisco Román Villa, Departamento de Ingeniería de CONAGUA, Gerencia Estatal Zacatecas 2006).
El río Verde Grande tiene sus orígenes a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Zacatecas, en territorio
del municipio de Genaro Codina, es ahí en donde se encuentra el colector básico que forma en sus inicios este
río, su cuenca tiene una superficie aproximada de 3 123.390 km² y tiene una longitud de 350 km en dirección
suroeste (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:29).
Desde el sur de Zacatecas se interna en el norte del estado de Aguascalientes para posteriormente
volver a internarse en territorio del sureste zacatecano en donde irriga algunos terrenos del municipio de Luis
Moya, es en este punto en donde el cauce principal se encuentra más cercano al sitio arqueológico Buenavista
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
15
(9 km aproximadamente), sigue su curso hacia el sur y atraviesa el estado de Aguascalientes, se interna en la
región de los Altos de Jalisco para finalmente desaguar en el río Grande de Santiago, evento que sucede a
pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Guadalajara, para finalmente desembocar en el Océano Pacífico,
aunque algunas de sus aguas llegan a formar parte de la laguna de Chapala (Cartas Topográficas INEGI 1:250
000 Zacatecas F13-6, Aguascalientes F13-9 y Guadalajara F13-12, Carta Hidrológica Zacatecas F-13-6 Aguas
Superficiales DETENAL SPP; Ingeniero Francisco Román Villa, Departamento de Ingeniería de la Comisión
Nacional del Agua Gerencia Estatal Zacatecas, com. pers. 2006) (ver Mapa 8).
El arroyo de Ganzules, mismo que se forma de los escurrimientos que bajan de la sierra adyacente al
asentamiento de Buenavista y que pasa justo por debajo del cerro de “La Mesilla”, posteriormente forma parte
del cauce principal del río Verde Grande en su trayecto hasta el río Grande de Santiago (Fernández 2006:
com. pers.).
En su trayecto los afluentes de este río se sitúan en un área con nichos ecológicos contrastantes,
variando desde áreas boscosas elevadas que se emplazan desde una altitud superior a los 2500 msnm, a
llanuras aluviales que tienen en promedio una altitud de 1800 msnm. Es probable que dicha diversidad haya
servido para proveer diversas oportunidades de desarrollo económico, variando desde la agricultura hasta la
recolección. En la actualidad el río está seco y modificado por diversas obras de carácter hidráulico, como
cuerpos de agua y presas, siendo en los meses de junio-octubre cuando su cauce crece a consecuencia de las
lluvias (Williams 1974: 24-25).
Con la información arqueológica disponible ha sido posible sugerir la posibilidad de que el avance de
las tradiciones culturales mesoamericanas hacia el norte pudo seguir principalmente el curso de las cuencas
fluviales asociadas al sistema hidrológico Lerma-Chapala-Santiago (Jiménez Betts 1988a, 1989, 1995;
Jiménez y Darling 2000), de esta manera, es posible que el cauce del río Verde Grande, sus afluentes y las
tierras de alto potencial agrícola asociadas con el mismo, hayan sido una de las vías por las que dicho avance
tuvo lugar, y también en donde se ubicaron las poblaciones que protagonizaron este avance (Fernández 2006,
com. pers.).
También y como veremos en los capítulos subsecuentes, la importancia de este río radica en que muy
probablemente funcionó como una arteria de comunicación importante durante la época prehispánica
(Jiménez y Darling 2000), dando lugar a un vínculo estrecho entre antiguas poblaciones asentadas en el
sureste zacatecano, el estado de Aguascalientes, los Altos de Jalisco, y el área del valle de Atemajac, en donde
hoy se asienta la ciudad de Guadalajara.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
16
MAPA 8. El asentamiento prehispánico de Buenavista y su asociación al curso principal del río Verde Grande, el más grande e importante de los afluentes derechos del río Grande de Santiago, pueden observarse también los otros afluentes derechos [Juchipila, Bolaños y Chapalagana ó Huaynamota] dentro del sistema hidrológico Lerma-Chapala-Santiago (Datos: Síntesis Geográfica de Zacatecas INEGI SPP 1981, Cartas Topográficas INEGI 1: 250 000 Zacatecas F13-6, Aguascalientes F13-9 y Guadalajara F13-12, Carta Hidrológica Zacatecas F-13-6 aguas superficiales DETENAL SPP, Cartas topográficas CETENAL Ciudad Cuauhtemoc F-13-B-78, Luis Moya F-13-B-79, Ojocaliente F-13-B-69, y Guadalupe F-13-B-68, Ingeniero Francisco Román Villa del Departamento de Ingeniería de CONAGUA, com. pers. 2006).
ZACATECAS
BUENAVISTA
AGUASCALIENTES
GUADALAJARA
LAGO DE CHAPALA
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
17
1.2.3. CONTEXTO GENERAL: PROVINCIA FISIOGRÁFICA
DE LA MESA CENTRAL
La mesa central fue reconocida por primera vez como provincia fisiográfica en el trabajo de Raisz (1959), se
trata de una planicie elevada ubicada en la región central de México que tiene más de la mitad de su superficie
por encima de la cota de los 2000 m y las elevaciones topográficas en su interior son moderadas, la mayoría
formando desniveles inferiores a los 600 m, constituyendo así una meseta elevada pero relativamente más
baja que las regiones colindantes (Nieto Samaniego et al. 2005).
MAPA 9. Provincia fisiográfica de la Mesa Central (Basado en datos y redibujado de Nieto Samaniego et al. 2005).
Esta provincia es la porción más árida del Altiplano Mexicano (Luján 1989:19), comprende partes de
los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes (Gutiérrez 1993), Jalisco y Guanajuato
(Nieto Samaniego et al. 2005) y se caracteriza por ser una región desértica y semidesértica, conformada por
amplias llanuras, valles y barriales (de la Vega 1979:93).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
18
En esta provincia, los valles y las llanuras están interrumpidos por sierras dispersas, la mayoría de
origen volcánico (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:80), el relieve de las sierras alcanza una
altura aproximada de 400 metros (De la Vega 1979:93). La provincia es el resultado de los movimientos de
elevación del periodo geológico Mesozoico Superior, y está conformada por mesetas levantadas, mismas que
están rellenas de material sedimentario, así como por cadenas montañosas bajas (Luján 1989:19).
Esta provincia y las dos sierras [Oriental y Occidental] que la limitan, representan los dos accidentes
fisiográficos que caracterizan a los estados del centro y norte de México (Luján 1989:15). Otra de las
características es la presencia casi continua de gravas y depósitos clásticos de pie de monte que bordean las
sierras, así como la presencia en los valles de costras irregulares de caliche, mismas que están asociadas a la
cubierta del suelo (De la Vega 1979: 94).
Predomina un clima semiseco y templado que tiende a ser más árido en el norte y más húmedo en el
sur, la temperatura media anual oscila entre los 12 y los 20ºC y la precipitación pluvial anual no sobrepasa los
500 mm³ (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:80).
La vegetación es variada y es característica de zonas semiáridas, dominando los matorrales (Síntesis
Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:80), está representada principalmente por mezquite (Prosopis
laevigata), nopal duraznillo (Opuntia leucotricha), nopal cardón (Opuntia streptacantha), huizache (Acacia
shaffnerii), pastizales, zacate navajita (Bouteloua gracilis), zacatón liendrilla (Muhlenbergia spp), zacate tres
barbas (Asistida sp) y navajita velluda (Boutelova hirsuta) (Cuaderno Estadístico Municipal INEGI 1999:7).
En las partes más elevadas de la provincia, particularmente en el sur, existen algunos bosques de encino y
coníferas (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:80).
En esta provincia es también característica la carencia de corrientes superficiales permanentes (Luján
1989:20). A pesar de esto abarca sectores de varias cuencas hidrológicas entre las que se encuentran algunas
cuencas cerradas áridas en el norte (Gutiérrez 1993:27), así como también la parte media del río Nazas y del
río Grande de Santiago [río Juchipila-Verde Grande-Lagos y afluentes orientales del sistema], además de los
afluentes del río Lerma que, como los del río Laja, bajan de la sierra guanajuatense. En el norte de la
provincia los recursos hidrológicos son muy escasos (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:80).
Como ya mencionamos anteriormente esta provincia se divide en varias sub-provincias, éstas son:
Sub-provincia de las Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes, Llanos y Sierras Potosino-Zacatecanas, Sierras y
lomeríos de Aldama y Río Grande, y Sierras y Llanos del Norte (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI
1981:81-134). El sitio arqueológico de Buenavista se encuentra en la primera de las sub-provincias
mencionadas, por lo que describiremos sólo las características de ésta.
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
19
1.2.4. CONTEXTO INMEDIATO: SUB-PROVINCIA FISIOGRÁFICA
DE LAS LLANURAS DE OJUELOS-AGUASCALIENTES
En el estado de Zacatecas la Sub-provincia fisiográfica de las Llanuras de Ojuelos-Aguascalientes ocupa
4533.12 km², mismos que representan el 6.44 % de la superficie total del estado (De la Vega 1979:81), y se
extiende en el territorio que incluye los municipios de Ciudad Cuauhtémoc, Ojocaliente2, Loreto, Luis Moya,
Noria de Ángeles y Villa García, sin embargo, también incluye pequeñas partes de los estados de
Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí (De la Vega 1979: 81).
Una de sus principales características es la presencia en su parte sur de un conjunto de mesetas,
mismas que están formadas por rocas volcánicas ácidas (riolíticas) (Síntesis Geográfica de Zacatecas INEGI
SPP 1981:81), estas mesetas son de formación cuaternaria y sobresalen entre los llanos de piso rocoso
(Consejo de Recursos Minerales 1992). El cerro de “La Mesilla” en donde se encuentra el sitio arqueológico
de Buenavista forma parte de este conjunto de mesetas.
El clima actual en esta región es del tipo BS1(h’) W(W) (Köppen), que se caracteriza por ser seco,
presentando una temperatura anual que oscila entre los 16 y los 18ºC, la precipitación anual oscila entre los
400 y los 500 mm³, lluvia que cae principalmente en verano (Consejo de Recursos Minerales 1992).
Existen algunos arroyos intermitentes que descienden de las sierras bajas, su caudal es pequeño y es
alimentado por la precipitación pluvial. Los tanques y los canales del área se abastecen por el bombeo de agua
subterránea, que a su vez abastecen a los poblados y comunidades (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP
INEGI 1981:90).
El arroyo de Tlacotes, ubicado en el municipio de Ojocaliente, lleva poca agua que recoge de algunas
trasminaciones y de un pequeño manantial cercano a la comunidad de Palmira, otros arroyos pequeños en las
cercanías canalizan agua para los bordos de los abrevaderos en época de lluvias, sin embargo las corrientes
subterráneas son muy abundantes, lo que ha permitido la perforación de pozos profundos y el desarrollo de un
sistema de riego en las actividades agrícolas (Álvarez 1991:12).
Con respecto a la vegetación, se presentan sólo cinco tipos: matorral desértico micrófilo, matorral
crasicaule, matorral desértico rosetófilo, pastizal natural y vegetación halófita, misma que está representada
principalmente por: mezquite (Prosopis sp), saladillo (Atriplex sp) y pasto natural (Distichlis spp) (Síntesis
Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:84).
Se encuentran también algunas áreas cubiertas por una vegetación secundaria atípica representada por
pastos (Muhlenbergia sp, Hilaria sp y Bouteloua spp) y uña de gato (Acacia sp). Además se puede apreciar
también la presencia de nopal (Opuntia vulgaris), palmilla (Yuca rigida), maguey (Agave mexicana) y
huizache (Acacia) (Síntesis Geográfica de Zacatecas SPP INEGI 1981:84-210).
2 En el municipio de Ojocaliente la temperatura media anual máxima oscila entre los 23 y 27ºC, la temperatura media anual mínima se encuentra entre los 8 y los 12ºC, la temperatura máxima extrema oscila entre los 34 y los 40ºC y la temperatura mínima extrema entre los 10 y los 4ºC. La humedad relativa en los meses del verano va del 30% al 70% (Álvarez 1991:12).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
20
FOTOGRAFÍA 3. Yuca característica de la región.
La fauna presente en la sub-provincia consiste principalmente en especies como coyote (Canis
latrans), zorra gris o zorra norteña (Urocyon cinereoargenteus), tejón (Taxidela taxus), tachalote
(Spermophilus variegatus), gato montés (Linx rufus), pecarí de collar (Pecari tajacu), aura (Cathartes aura),
zopilote (Coragyps atratus), aguililla cola roja (Buteo jamaicensis), aguililla de harris (Parabuteo unicinctus),
halcón de las praderas (Falco mexicanus), halcón cernícalo (Falco sparverius), cuitlacoche (Toxostoma
curvirostre), cenzontle (Mimus polyglotus), gorrión de pecho rojo (carpodacus mexicanus), calandria (Icterus
abeillei), paloma huilota (Zenaida macroura), paloma de ala blanca o torcaza (Zenaida asiatica), serpiente de
cascabel (Crotalus molossus), lagartija (Sceloporus horridus), alicante (Pituophis deppei), serpiente
chirrionera (Masticophis bilineatus o Masticophis mentovarius), liebre (Lepus californicus), conejo
(Sylvilagus floridanus), codorniz (Coturnix moctezumae), rata de campo (Dipodomys ordii) y alacrán
(Centruroides sp) (Miguel Ángel Díaz SEMARNAP Zacatecas 2005: com. pers.). Existen también especies
tales como ardilla (Sciurus aureogaster), tuza (Geomys bursarius), cuervo (Corvus sinaloa o corvus corax) y
lagarto cornudo, también conocido como lagarto llora sangre o falso camaleón (Phrynosoma orbiculare)
(Álvarez 1991:13).
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
21
FOTOGRAFÍA 4. Serpiente de cascabel, especie característica de la región (Fotografía de Pablo César Hernández Romero).
1.3. CONDICIONES AMBIENTALES DE LA REGIÓN EN EL
PASADO: ALGUNOS COMENTARIOS
Las condiciones ambientales son entendidas actualmente como una variable que cambia tanto en el espacio
como en el tiempo, es decir, que se encuentran en constante transformación debido a factores de diversa
índole, tanto factores naturales como factores ligados a las actividades del hombre (Renfrew y Bahn
1993:203).
Así, es probable que en la época prehispánica las condiciones ambientales de la región del sureste
zacatecano, en el valle de Ojocaliente y específicamente de la Sub-provincia de las Llanuras de Ojuelos-
Aguascalientes, no hayan sido las mismas que se presentan hoy en día y esto es importante mencionarlo ya
que este es un estudio arqueológico, en este sentido, si nos interesa conocer los aspectos del modo de vida de
sociedades pasadas debemos entonces tratar de conocer cómo era el entorno ambiental en el que se
desenvolvieron (Renfrew et al. 1993:203).
Sin pretender ahondar demasiado en el tema de la arqueología ambiental, campo interdisciplinario
que involucra no sólo a arqueólogos sino también a diversos científicos de la naturaleza, creo importante
hacer mención de algunas referencias existentes que pueden ayudarnos a enfocar la mirada en las condiciones
ambientales de la región durante la época prehispánica.
Las condiciones ambientales en periodos anteriores al fenómeno de la extensiva explotación minera
durante la época colonial es un tema importante. Al respecto existen algunas referencias históricas para el
estado de Zacatecas, dichas referencias se remontan al periodo del contacto con la cultura europea, cuando
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
22
soldados y religiosos españoles realizaron las primeras descripciones del entorno y de los recursos naturales
existentes en las provincias conquistadas (Acuña 1988).
Por las primeras fuentes históricas del siglo XVI es conocida la existencia de áreas cubiertas por
extensos bosques. Tanto en la parte central como norteña de los territorios de la Provincia de la Nueva Galicia
(Acuña 1988, Medina 2000), se mencionan los territorios que pertenecían a los alrededores de la ciudad de
Zacatecas como grandes áreas cubiertas por bosques de coníferas (de la Mota y Escobar 1966).
El padre Don Alonso de la Mota y Escobar realiza una descripción del entorno ambiental de las áreas
boscosas que se extendían en los alrededores de la ciudad de Zacatecas:
“Hauia en su descubrimiento mucha arboleda y monte en estas quebradas, las quales todas se an acabado y talado con las fundiciones de manera que si no son vnas palmillas silvestres otra cosa no a, quedado. Y ansi la leña muy cara en esta ciudad porq se trae de/ ocho y diez leguas en carretas, Era todo este ambito de serrania y vosque en el tiempo de la gentilidad, el mas famoso coto de corcos, liebres, conejos, perdices, y palomas que tenia ningún señor en el mundo, y anssi gozauan de los señores y caciques que lo poseian, cuya nación y vasallos se llamauan, Cacatecos, de cuyo nombre se le quedo a esta ciudad de los Cacatecas. Tiene este bosque gran quantidad de la fruta que aca llaman tunas que de suyo nacen y fructifican sin beneficio alguno, juntamente produze este bosque gran diuersidad de flores/olorosísimas” (de la Mota y Escobar 1966).
En el siglo XIX Antonio García Cubas reporta la existencia de una gran variedad de recursos
madereros en el estado de Zacatecas.
“Maderas. Se encuentran de todas clases, muchas de ellas muy exquisitas como son: encino blanco y colorado, manzano, roble, alizo, fresno, álamo, sauze, madroño, huizache, mezquite, y toda especie de pinos, etcétera” (García Cubas apud Medina 2000:36).
Al sur del estado de Zacatecas las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en algunos de los
edificios de la Acrópolis de La Quemada, en el valle de Malpaso, han recuperado restos de vigas y postes de
pino y encino que alguna vez sostuvieron las techumbres de los edificios, así como de unidades habitacionales
en algunos sitios del valle (Medina 2000:41). Estudios polínicos recientes (Nelson en preparación) confirman
que esta área fue en tiempos prehispánicos un bosque, en contraste con el paisaje árido que podemos observar
actualmente (Jiménez Betts 2006 com. pers.).
Por su parte, el territorio del municipio de Ojocaliente pertenecía en la época colonial a la Provincia
de la Nueva Galicia (Álvarez 1991, 2003), región que fue evangelizada por frailes franciscanos (Álvarez
1991:15). Esta región es rica en minerales metálicos, lo que evidentemente llamó la atención de los
conquistadores españoles quienes desde que llegaron a la región se dedicaron a explotar tales riquezas, por lo
que la economía de la región durante la época colonial tuvo como base la explotación de diversos minerales
(Álvarez 1991:16).
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
23
MAPA 10. Provincia de la Nueva Galicia a principios del siglo XVII (De acuerdo con los datos de Domingo Lázaro de Arregui y basado en el mapa de Muria 1976).
Entre las minas más importantes que se explotaron en los alrededores de la ciudad de Ojocaliente
destaca la mina del Cerro de Santiago, dicha mina tuvo una gran productividad en los primeros años del siglo
XVII y principalmente entre los años de 1612 y 1615 (Álvarez 1991).
Por el valle de Ojocaliente seguía su ruta hacia la ciudad de Zacatecas el Camino Real de Tierra
Adentro, por el que se trasladaban los minerales extraídos de las minas de Zacatecas. Este camino se
internaba en el valle de Ojocaliente después de atravesar lo que es ahora el municipio de Tepezalá en
Aguascalientes (Álvarez 2003). En la actualidad, en el municipio de Ojocaliente pueden observarse algunos
tramos de este camino en muy buen estado de conservación (Ramírez y Llamas com. pers. 2006).
Es en este periodo en el que la dinámica socioeconómica en el municipio de Ojocaliente dio como
resultado el surgimiento de pueblos mineros, entre los que se encuentran Milagros, Guanajuatillo y Minillas,
así mismo surgen otros poblados como el Coecillo y Palmillas. Se crearon presidios y haciendas agrícolas y
ganaderas para el abastecimiento de los pueblos mineros, surgen de esta manera las comunidades de
Trancoso, Tlacotes, Refugio, Griegos, San José de los Llanos, San Francisco de los Adame, San Jacinto, San
PROVINCIA DE
LA NUEVA
GALICIA
EN EL SIGLO
XVII
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
24
Pedro, Los Charcos, Jarillas, El Carro, El Saladillo, Santa Elena, Buenavista, San Diego, La Purísima
Concepción de los Juncos, San Cristóbal y Estancia de Ánimas, así como también los ranchos de Chepinque y
San Blas de Copudas (Álvarez 2003).
FOTOGRAFÍA 5. Detalle de un tramo del Camino Real de Tierra Adentro en el municipio de Ojocaliente, nótese el buen estado de conservación (Cortesía de Amanda Ramírez Bolaños y Salvador Llamas Almeida).
La industria minera causó estragos en el medio ambiente de esta región, dando como resultado un
proceso de desertificación que continúa hasta la fecha. Algunos investigadores como Bakewell (1997),
Medina (2000), Weigand (2001) y Fernández (2004b) hacen mención de este fenómeno, y ponen énfasis en la
tala inmoderada que durante la época colonial arrasó con algunos de los bosques que hasta ese momento
existían en el estado de Zacatecas. Esto por la utilización de los recursos maderables para el desempeño de las
labores mineras, así como la utilización de dichos recursos como materiales constructivos y como
combustible. Mencionan que esta tala puede considerarse un factor importante en la transformación de las
áreas boscosas en los paisajes áridos que pueden observarse en la actualidad, también pueden mencionarse
factores como la habilitación de los terrenos bajos para labores agrícolas y la introducción de pastizales para
la alimentación del ganado (Medina 2000).
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
25
MAPA 11. Camino Real de Tierra Adentro en su trayecto desde la ciudad de México hasta la ciudad de Zacatecas (Modificado de Powell 1996:36).
Así, varias opiniones al respecto nos ayudan a ejemplificar lo anterior:
“Para la fundición la mayor necesidad era el carbón, por lo que los bosques de las cercanías inmediatas a Zacatecas desaparecieron en los primeros años de la explotación minera, antes de que fuera conocido el método de amalgamación […] La madera, naturalmente, tenía otros usos además de ser la materia prima del carbón, pues era el elemento básico para la construcción de maquinaria minera […] el oidor Mendiola estimó necesario en 1568 expedir un reglamento para controlar la tala de árboles para hacer leña. Mencionó específicamente la encina como el árbol que más abundaba en las cercanías” (Bakewell 1997:204-205).
“Estas áreas boscosas fueron taladas de manera inmoderada, para utilizar la madera en la infraestructura necesaria para el desempeño de las labores mineras (construcción de maquinaria minera, vigas y polines), así como en los procedimientos de fundición y amalgamación de los metales extraídos, en enormes cantidades, de los yacimientos mineros que fueron descubiertos en el territorio zacatecano, a finales de la primera mitad del siglo XVI y en los siguientes siglos.”(Medina 2000:36-37) “las condiciones actuales de aridez generalizada que se reflejan en el predominio de matorrales con vegetación xerófila, niveles muy bajos de precipitación pluvial, grandes periodos de sequedad y el acarreo de grandes aluviones por erosión hidráulica o eólica (presencia de loess en el registro estratigráfico), comenzaron a tener un impacto severo en el entorno ecológico de esta zona desde la época colonial, dada la intensa deforestación de las grandes extensiones de bosques con árboles de pino (Pinus leiophyla) y encino (Quercus sp.) que cubrían las serranías, pie de monte y algunas planicies” (Medina 2000:36).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
26
“El medio ambiente de la región ha sido severamente alterado desde hace varios siglos por actividades productivas como la minería, la introducción de la ganadería y la agricultura intensiva. Por esta razón, el paisaje de la región destaca por sus condiciones de aridez y por la presencia de pastizales inducidos en época reciente. Estos forrajes se combinan con algunas obras de riego y con cultivos de temporal, que están representados principalmente por el cultivo de maíz y fríjol” (Fernández 2001:3). “[…] puede afirmarse que la transformación climática y medio ambiental que ha experimentado toda la región entre los siglos XVI y XIX tiene un origen claramente cultural que está relacionado, en principio, con el desarrollo de la industria minera […] Pero no sólo la minería contribuyó al cambio climático en el territorio de Zacatecas […] el medio ambiente regional también fue transformado radicalmente a causa de una de las actividades productivas más redituables del México colonial: La ganadería” (Fernández 2004b:206-209).
“La aridez del norte es ahora más pronunciada de lo que fue hace 1500 o 2000 años o hasta hace 500 años, cuando comenzaron allí los primeros desarrollos culturales complejos. El pastoreo intensivo de ganado europeo y la deforestación masiva en provecho de las minas de plata españolas cambiaron la región radicalmente y convirtieron las zonas semiáridas en áridas y las áreas con bosques templados en llanuras semiáridas o desérticas; hoy en día el sistema fluvial está prácticamente seco […] muchos de los ríos que existieron fueron permanentes e importantes; el Norte alguna vez albergó algunos de los ríos más grandes de toda Mesoamérica” (Weigand 2001:34-35).
Con respecto al territorio del municipio de Ojocaliente, Don Juan Álvarez López, quien fuera
entonces cronista de la ciudad de Ojocaliente, recopila de archivos históricos algunos datos interesantes con
respecto al entorno ambiental de la región.
Atendiendo a esta información histórica sabemos que los frailes franciscanos que llegaron a la región
introdujeron el cultivo de la vid, mismo que para el año de 1590 ya era un cultivo muy importante, lo que
ayudó a que esta región fuera relevante en la producción del vino de consagrar que se consumía en todo el
territorio de la Nueva Galicia (Álvarez 1991:15-16). La tradición del cultivo de la uva persiste hasta nuestros
días.
Con respecto al establecimiento de las primeras familias de españoles en la región, sabemos que Don
José Teodoro de Bastidas, a la postre fundador de la ciudad de Ojocaliente, al mando de varias familias y
buscando lugares más propicios para establecerse se detuvo en un lugar que llamó su atención debido a la
presencia de un gran manantial, por lo que decidieron asentarse ahí, fundando un primer poblado al que
llamaron San Cristóbal (Álvarez 1991:16).
Sin embargo, al realizar nuevas exploraciones en los alrededores descubrieron un lugar situado al
oeste en el que existían mejores manantiales, así como un enorme pantano en donde éstos desembocaban, por
lo que deciden cambiar el centro del poblado hacia este lugar, por considerar que había mejores condiciones
de vida debido a la existencia de un manantial muy grande de aguas termales, de donde el municipio toma
posteriormente su nombre (Álvarez 1991:16).
A pesar de que existen dudas con respecto a la fecha precisa de la fundación de la ciudad de
Ojocaliente, la fecha más aceptada en el presente es la de 1620, año en el que se le denomina “Villa de
Sacramento y Real de Minas de Ojocaliente de Bastidas”, es decir, se le da el nombre de Ojocaliente por la
existencia del manantial de aguas termales y de Bastidas por su fundador (Álvarez 1991: 16); sin embargo,
CAPÍTULO 1 MARCO GEOGRÁFICO DE BUENAVISTA Y CONDICIONES AMBIENTALES DE SU ENTORNO�
_________________________________________________________________________________________________________________________
27
políticamente perteneció al estado de San Luis Potosí hasta el año de 1857 en el que por precepto
constitucional pasó a formar parte del estado de Zacatecas (Álvarez 2003).
Se menciona que los manantiales de aguas termales todavía envolvían al poblado hace 65 años
(Álvarez 1991:15-16), ya que a mediados de los años setenta todavía era posible observarlos (De la Vega
1979:92):
“se extendía un pantano de unos doscientos metros de ancho por 400 de largo cubierto de tule y de todo tipo de plantas acuáticas […] Del pozo hacia el poniente partía un regadera que canalizaba en sus aguas por la orilla otro pantano y que se utilizaban para regar gran cantidad de huertas […] en ellas se cultivaban árboles frutales […] la vid era una planta tradicional desde la Época Colonial […] también se cultivaban todo tipo de legumbres y verduras” […] “Al poniente de estas huertas se extendía un enorme pantano que la gente llamaba el húmedo, siempre cubierto de agua y de plantas acuáticas […] a donde llegaban las aves migratorias, grandes bandas de patos y grullas […] “En 1940 existían 16 manantiales, y el agua superficial tan abundante permitía que proliferaran las huertas, en el pueblo había 23 […] El manantial más importante era de aguas termales muy calientes3” […] “En algún tiempo este pantano fue avenado para desaguarlo y cultivarlo, pues era cruzado por zanjas en cuyas orillas crecían libremente los sauces y álamos” (Álvarez 2003:2).
Las fuentes históricas que hacen referencia a la presencia de extensas áreas cubiertas por bosques de
confieras en los alrededores de la ciudad de Zacatecas, así como aquellas que reportan la existencia de
pantanos y manantiales de aguas termales, mismos que representaron un factor importante para el
asentamiento de las comunidades mestizas de la época colonial y tan cercanos al asentamiento prehispánico
que nos ocupa, nos hacen reflexionar en torno a la importancia del impacto ambiental ocurrido como
consecuencia de la dinámica económica de la época colonial y siglos posteriores, en donde se inicia un
proceso de deterioro ambiental que aún continua. Es muy probable que dadas las condiciones ambientales del
valle de Ojocaliente, éste haya formado parte de las extensas áreas de bosques de pino y encino que fueron
devastadas en el periodo de la intensa minería que sin duda fue también importante en la región, falta desde
luego la implementación de estudios específicos que nos ayuden a entender la magnitud del impacto
ambiental en esta porción zacatecana, sin embargo, un hecho indudable es, como lo veremos más adelante,
que durante la época prehispánica grupos humanos con diferentes formas de adaptación económica y
organización social, encontraron en estos territorios el ambiente propicio para el desarrollo de sus sistemas
sociales.
3 El manantial de aguas termales fue en algún tiempo rentado a unos empresarios de Zacatecas, quienes instalaron en él una alberca y baños públicos, sirviendo desde entonces como un espacio recreativo. El agua del manantial y el desagüe de la alberca estaban canalizados a una acequia que recogía también el agua de otros manantiales pequeños y el escurrimiento del pantano era conducido a una pequeña presa al sur del poblado (Álvarez 2003).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
28
FOTOGRAFÍA 6. Tierras con alto potencial agrícola aledañas al asentamiento, en la actualidad como en la época prehispánica, éstas han sido utilizadas para labores agrícolas.
FOTOGRAFÍA 7. El nopal representa en la actualidad una de las plantas más abundantes y características del paisaje de esta región.
29
CAPÍTULO 2
ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA
ARQUEOLOGÍA REGIONAL_______________________________________________________________________________________
2.1. LA PROBLEMÁTICA DE LA FLUCTUACIÓN DE LA FRONTERA NORTE
DE MESOAMÉRICA DESDE SU EXTREMO OESTE: ZACATECAS
“En realidad, cuando hablamos de una frontera noroccidental en Mesoamérica nos estamos refiriendo más o menos a cuatro diferentes fronteras, a saber: la del final del Preclásico-Protoclásico Tardío, de fecha aproximada entre 150 a 400 d.C. en esa región; la del final del Clásico de cerca de 750 a 850 d.C.; la que representa la máxima expansión de la cultura mesoamericana hacia el noroeste aproximadamente durante los años 1350 a 1450 d.C., en época del Postclásico, y, finalmente, la de la época de los contactos hispánicos, que representan la ocupación mesoamericana que se había retirado hacia el sur, casi junto al río Grande de Santiago, en el sur de Zacatecas y en el norte de Jalisco, sobre el extremo este de la Sierra Madre Occidental.”
Kelley y Abbott 1987:150
2.1.1. INTRODUCCIÓN
Es un hecho ampliamente conocido en el ámbito de la arqueología de Zacatecas, que los restos de la cultura
material (vestigios de arquitectura y complejos artefactuales asociados) que evidencian el desarrollo de
sociedades con un modo de vida sedentario, han sido generalmente interpretados dentro de un contexto
cultural en el que la principal problemática ha sido entender el comportamiento a través del tiempo de una
frontera en constante movimiento y transformación, la “Frontera Norte de Mesoamérica”. En términos más
precisos, dichos restos materiales han sido interpretados dentro de la dinámica cultural que caracterizó al
extremo oeste de dicha frontera (cfr. Kelley et al. 1961; Kelley 1963, 1971, 1974, 1990; Armillas 1964, 1969,
1987; Braniff 1965, 1974, 1989b, 1994, 2001; Jiménez Betts 1989, 1995; Jiménez y Darling 2000).
Antes de abordar esta problemática y evaluar su importancia para la arqueología regional, es
importante mencionar algunos datos relacionados con la historia y con el carácter general de la arqueología
zacatecana, cuyo desarrollo ha estado marcado también por otras problemáticas interesantes, entre las más
importantes podemos mencionar la acalorada discusión en torno a una mejor caracterización cultural del área,
en donde la definición de tres principales desarrollos culturales mesoamericanos regionales (Chalchihuites,
Malpaso y Bolaños-Juchipila; Kelley 1971, Jiménez y Darling 2000) contrastó profundamente con la macro
cultura Chalchihuites propuesta anteriormente y apoyada después por diversos investigadores (Mason 1937,
Lister y Howard 1955, Hers 1989). Otras problemáticas importantes se relacionan con el origen y desarrollo
de las culturas locales, y en identificar en que momento de ese proceso de desarrollo, tuvo lugar la adopción
del modo de vida básico mesoamericano y a que procesos obedece, además la problemática de entender la
dinámica de interacción entre las culturas regionales, y entre éstas y las culturas de Mesoamérica central, el
Bajío, el occidente y norte de México y el suroeste de los Estados Unidos.
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
30
2.1.2. LA ARQUEOLOGÍA DE ZACATECAS: PRIMERAS INVESTIGACIONES
Durante todo el periodo colonial (siglos XVI, XVII y XVIII) se hicieron diversas menciones y descripciones
del sitio arqueológico de La Quemada, ubicado en el municipio de Villanueva (valle de Malpaso) (Clavijero
1968 [1780-1781], Tello 1973 [1653], Torquemada 1975 [1615], Felix María Calleja [Rojas 1991] entre
muchos otros; ver Medina 2000). Sin embargo, el inicio de las investigaciones formales sobre el pasado
prehispánico de Zacatecas se remonta a la década de los años treinta del siglo XIX, en el contexto social de
un México recién independizado.
En ese momento el entonces gobernador del Estado Libre de Zacatecas, el señor Francisco García
Salinas (el conocido “Tatapachito”) observó algunas vasijas que le mostró el párroco de la villa de Juchipila,
cerámicas que supuestamente procedían de asentamientos prehispánicos ubicados en esa región (Jiménez
Betts 1988b), actualmente se cree que estos objetos fueron recuperados del sitio arqueológico del cerro de
Las Ventanas (Jiménez Betts 1988b), uno de los asentamientos prehispánicos de mayores dimensiones en el
cañón de Juchipila.
A partir de entonces y como resultado de su creciente interés por el pasado prehispánico de
Zacatecas, “Tatapachito” creó las condiciones necesarias para que en el año de 1831 el congreso
constitucional del estado promulgara el primer Decreto de Conservación de Monumentos Antiguos, que
representó la vanguardia en cuanto a protección de patrimonio arqueológico se refiere (Jiménez Betts 1988b,
Lelgemann 1996, Medina 2000), además de ser, como veremos más adelante, el detonador de las primeras
investigaciones arqueológicas formales no sólo en el territorio del estado (Jiménez Betts 1996) sino del norte
de México en general (Lelgemann 1996).
Es así que casi inmediatamente después de la promulgación del decreto, “Tatapachito” destinó los
fondos públicos necesarios para la realización de los primeros trabajos intensivos de registro, mapeo y
levantamientos topográficos a gran escala en algunos de los principales sitios arqueológicos de la entidad,
realizados por los ingenieros mineros Carl De Berghes y Joseph Burkart entre los años de 1832 y 1834
(Jiménez Betts 1988b, Lelgemann 1996), estos trabajos se realizaron principalmente en el sitio arqueológico
de La Quemada. Sin embargo, también se realizaron levantamientos topográficos en el sitio de Cruz de la
Boca (al que De Berghes llamó Cerro de Bueyes), ubicado en el municipio de Sombrerete y en el sitio de El
Teúl, en el municipio de Jiménez del Teúl (De Berghes 1996 [1855]).
De estos primeros trabajos se desprende una de las principales obras de De Berghes, la cual
representa hoy en día un antecedente indispensable para entender los orígenes de la arqueología zacatecana,
nos referimos a su Descripción de las ruinas de asentamientos aztecas durante su migración al Valle de
México, a través del actual estado libre de Zacatecas, de la que además se desprenden algunas de las
primeras interpretaciones con respecto a la historia cultural de los asentamientos, principalmente del sitio
arqueológico de La Quemada.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
31
Lamentablemente, esta obra escrita inicialmente en idioma español nunca se publicó y se quemó en
un incendio algunos años después de haberse escrito; De Berghes, al enterarse, volvió a redactar su trabajo
ahora en idioma alemán, volviendo a realizar también los mapas e ilustraciones que lo acompañaban, este
último trabajo data de 1855 y es a partir del cual se han difundido sus aportaciones a la arqueología
zacatecana, sin embargo, es conocido que esta obra ya no contenía en su conjunto ni la calidad ni la cantidad
de las descripciones, mapas y dibujos (De Berghes 1996 [1855], Salinas 1996).
En este trabajo y apoyándose en las primeras ideas de algunos cronistas de la época colonial
(principalmente Torquemada 1975 [1615], Tello 1963 [1653] y Clavijero 1968 [1780-1781])1, De Berghes
relacionó las primeras etapas de ocupación del asentamiento con un lugar de paso en una migración de
grupos de cultura tolteca que migraban del norte hacia el centro de México, así como las últimas etapas de
ocupación con el lugar llamado Coatl Camatl, otro lugar de paso ahora en la mítica migración azteca (De
Berghes 1996 [1855]) plasmada en la Tira de la Peregrinación o Códice Boturini (Graulich 2000).
Esta identificación de La Quemada con un sitio azteca de periodo temprano representa una ventana a
las ideas de los intelectuales del siglo XIX y tiene su antecedente en Francisco Javier Clavijero (1968) [1780-
1781] quien pensó que el sitio era el antiguo Chicomoztoc o “lugar de siete cuevas”, otro punto en la
peregrinación azteca (Medina 2000), interpretaciones que eran entonces de utilidad para comprender las
características arquitectónicas del sitio, tan parecidas a las de algunos sitios del centro de México, además de
que reafirmaban la idea de un origen norteño que los mismos toltecas y aztecas reivindicaron en su
tradiciones orales y pictográficas, sin embargo, la principal repercusión de esta idea se encuentra en el hecho
de que, a pesar de ya no corresponder con la información proporcionada por las investigaciones
arqueológicas, el nombre de Chicomoztoc persiste en el pensamiento colectivo y en la visión popular. Como
veremos a lo largo de este capítulo, esta asociación directa de La Quemada con el mítico Chicomoztoc de los
aztecas, así como muchas otras asociaciones directas que se hicieron posteriormente de éste y otros sitios de
la periferia noroeste con culturas “mayores” de la Mesoamérica nuclear (principalmente con teotihuacanos,
tarascos y toltecas) fueron cediendo una por una y de la mano de la investigación arqueológica de la segunda
mitad del siglo XX a la fecha, hacia la adopción de perspectivas cada vez más regionales y complejas
(Jiménez y Darling 2000). 1 Torquemada refiriéndose a la mítica migración azteca dice: “…en las mansiones que venían haciendo… y de esto hay mucho rastro en todas esas tierras hacía el norte, de los cuales vide yo siete leguas de Zacatecas, a la parte de mediodía, unos edificios y ruinas de poblaciones antiguas de los mayores y más soberbios que puedan pensarse” (Torquemada 1615 [1975]:80). Posteriormente y retomando las primeras ideas expresadas por Torquemada, Clavijero menciona: “…Siete leguas al sur de la ciudad de Zacatecas halló Torquemada a fines del siglo XVI unas soberbias casas muy antiguas que según tradiciones de los zacatecos fueron obra de los aztecas en su peregrinación. Hasta hoy subsisten estas fábricas aunque ya casi arruinadas… (Clavijero 1780-1781 [1968]:68). Por su parte Tello menciona con respecto a la misma migración: “y en un valle que llamaron de Tuitlan poblaron una gran ciudad, la que cercaron de una muralla y torres fuertísimas con cuatro castillos… y estas familias últimas que fueron las mexicanas, quando fueron a México y salieron de Tuitlan, no pasaron el río grande de Toluca, que entra en la provincia de Tzenticpac, por que lo dejaron a mano derecha, a la banda de mediodía” (Tello 1653 [1973]).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
32
Sin embargo y a pesar del carácter preliminar y especulativo de las interpretaciones de De Berghes,
destaca la importancia de sus descripciones de los edificios, de sus levantamientos topográficos, del registro
del extenso sistema de calzadas que atraviesa el valle de Malpaso, así como de las ilustraciones de los
monumentos, información que aún en la actualidad es de suma importancia para la investigación
arqueológica moderna, no sólo por su grado de precisión sino también porque representa un testimonio
inapreciable del estado de conservación en el que se encontraban los monumentos arquitectónicos de La
Quemada y otros sitios a principios del siglo XIX (Lelgemann 1996) 2.
ILUSTRACIÓN 1. La Quemada a principios de la década de 1830 (De Berghes 1996 [1855]).
Algunos años después el litógrafo alemán Carlos Nebel visitó La Quemada y realizó algunos dibujos
de las antiguas construcciones, los cuales fueron publicados en 1836 junto con uno de los planos del sitio
realizado por De Berghes. Algunas décadas más tarde y ya durante el periodo de la intervención francesa en
México, años de 1865-69, el explorador M. E. Féguex y el geólogo y militar Edmond Guillemin de Tarayre,
ambos de nacionalidad francesa y miembros de la Commision Scientifique du Mexique visitaron La Quemada
y realizaron algunas descripciones de los edificios. Tarayre por su parte y apoyándose en el plano de De
Berghes realizó algunas modificaciones al mismo e hizo un nuevo levantamiento topográfico que al igual que
el de De Berghes destaca por su exactitud (Jiménez Betts 1988b, Lelgemann 1996, Medina 2000).
2 Para ver un panorama más completo de los trabajos de Carl De Berghes y comprender mejor el ambiente académico de principios del siglo XIX, así como el valor de su aportación a la arqueología de Zacatecas, ver el propio trabajo de De Berghes 1996 [1855], así como el exhaustivo análisis historiográfico incluido en el trabajo de Medina 2000, quien opina que este periodo “debe ser considerado como la época de mayor importancia no sólo para el comienzo de los estudios arqueológicos en Zacatecas, sino también para la historia del desarrollo de la disciplina e interpretación arqueológica en México”(Medina 2000:123).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
33
A partir de estos primeros trabajos y en realidad desde tiempos anteriores (quizá desde el periodo
colonial) quedaba asentado un hecho indudable; el territorio del estado de Zacatecas contaba con un
interesante y rico patrimonio arqueológico en el que estaban presentes grandes asentamientos habitados por
grupos plenamente sedentarios (como La Quemada, el cerro de Las Ventanas, Cruz de la Boca y el Teúl), que
contaban con grandes espacios arquitectónicos, plazas públicas, basamentos piramidales, amplios recintos
residenciales y extensos sistemas de calzadas o caminos empedrados que comunicaban a los asentamientos
menores con los sitios rectores (estos caminos empedrados son especialmente notables en el valle de
Malpaso, pero también se ha reportado su presencia en varias regiones más del estado, ver Medina 2000).
En el año de 1882 el historiador y topógrafo Manuel Orozco y Berra ya había realizado una
descripción de otro de los sitios arqueológicos más importantes de la entidad, el ahora conocido como centro
ceremonial de Alta Vista, en Chalchihuites, en el noroeste del estado. Orozco mencionó desde entonces la
presencia de algunas “cavernas” que mostraban evidencia de la presencia pretérita del hombre (Cabrero
1993), las cuales fueron identificadas posteriormente por Phil Weigand como parte de un extenso sistema de
minas prehispánicas para la obtención de algunos minerales, entre ellos un conjunto de piedras azul-verdes
(Weigand 1968, 1978, 1982, 1995, 2001; Weigand et al. 1977, 1992, 2000; Schiavitti 1994, 1996, 2002).
A finales del siglo XIX y principios del veinte es cuando se llevan a cabo los primeros trabajos
realizados por antropólogos profesionales (Lelgemann 1996). En 1884 el arqueólogo Leopoldo Batres editó
un álbum que contenía siete fotografías del sitio de La Quemada, las primeras publicadas hasta entonces
(Medina 2000), poco tiempo después publicó una monografía con los resultados de una visita de inspección
que realizó al mismo sitio como Inspector y Conservador de Monumentos Arqueológicos de la República
Mexicana (Batres 1903), de dicha visita destaca su registro fotográfico de los materiales arqueológicos en
posesión de los entonces dueños de la hacienda cercana y su iniciativa de poner un primer vigilante en el sitio
(Jiménez Betts 1988b).
Además, Batres propuso que la arquitectura tenía amplias similitudes con la del sitio michoacano de
Tzintzuntzan (Las Yacatas) y por lo tanto que la construcción de La Quemada había sido obra de los tarascos
del occidente de México, con su principal periodo de ocupación durante el Postclásico Temprano de
Mesoamérica (Batres 1903), esta idea, ahora rebasada como veremos más delante, fue aceptada entonces por
una cantidad considerable de investigadores y perduró durante un tiempo prolongado en la interpretación de
este sitio en el contexto mesoamericano.
Esta idea de La Quemada como un centro tarasco del Postclásico Temprano tuvo una significación
más que local, ya que fortalecería la idea entonces aceptada de que toda la frontera noroeste pertenecía a este
periodo. Sin embargo, esta idea fue posteriormente desechada gracias al avance de la investigación
arqueológica regional, principalmente gracias al mayor entendimiento de la cronología del sitio y la cultura
del valle de Malpaso en general (Jiménez y Darling 2000).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
34
FOTOGRAFÍA 8. Materiales arqueológicos en posesión de los entonces dueños de la hacienda cercana y procedentes del sitio de La Quemada, fotografía tomada por Leopoldo Batres (1903) (Cortesía de Peter Jiménez Betts y Laura Solar Valverde).
Entre los años de 1898 y 1902 el antropólogo checo Alex Hrdlika (1903) realizó algunos recorridos
de reconocimiento de superficie por algunos sitios arqueológicos del sur de Zacatecas y barrancas del norte
de Jalisco -cañones de Juchipila y Bolaños y valle de Tlaltenango- y llevó a cabo cortas excavaciones en el
sitio de Totoate, ubicado en la cañada del río Bolaños, en Jalisco. Su informe titulado The Region of the
Ancient "Chichimecs," with Notes on the Tepecanos and the Ruin of La Quemada, Mexico representa un
primer intento de sintetizar el conocimiento arqueológico de la región. Además Hrdlika realizó una
descripción de La Quemada proponiendo que este sitio era una antigua fortificación, idea que ya tenía desde
entonces algunos antecedentes y que al igual que la idea de su principal ocupación en el periodo Postclásico
se arraigaría fuertemente en las interpretaciones posteriores que se hicieran sobre el sitio, sin embargo
Hrdlicka propuso también que a la par de una fortificación, este sitio era también un centro de carácter
teocrático (Hrdlicka 1903).
El año de 1908 es muy importante para la arqueología de Zacatecas, ya que se realiza la primer
excavación arqueológica formal dentro de su territorio, ésta se llevó a cabo en el centro ceremonial de Alta
Vista en Chalchihuites, en el noroeste del estado, aquí el arqueólogo Manuel Gamio excavó el salón de las
columnas y otros de los edificios principales, además de describir y registrar el conjunto de cavernas
asociadas, las cuales interpreta como antiguos refugios utilizados por el hombre (Gamio 1910).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
35
ILUSTRACIÓN 2. El salón de las columnas y otros vestigios arqueológicos inmediatos excavados por Manuel Gamio en el centro ceremonial de Alta Vista, Chalchihuites (Gamio 1910: Croquis Número 5).
Como resultado de sus trabajos, Gamio propuso que el área de Chalchihuites fue ocupada en tiempos
prehispánicos por una “cultura de transición” ubicada culturalmente entre los desarrollos de Mesoamérica y
las culturas del suroeste de los Estados Unidos, cultura que estaría representada por sitios fortificados como
Cerro de Moctehuma y centros ceremoniales como Alta Vista (Gamio 1910). Entre otros resultados
importantes de su trabajo se encuentran sus observaciones en torno a la similitud en los complejos
arquitectónicos y cerámicos de Alta Vista y otros sitios del oeste y sur de Zacatecas y norte de Jalisco,
mencionando desde este momento que la cerámica pseudo-cloisonné es un elemento común en estos sitios.
“Las pilastras ó columnas son idénticas, por su estructura y forma, a las de La Quemada, pues casi todas están formadas por lajas de piedra superpuestas en hiladas sucesivas…No cabe dudar sobre la estrecha relación que hay entre los monumentos de Alta Vista y varios otros que se encuentran en los estados de Zacatecas y Jalisco, como son los de La Quemada, Totoate, Momax, Teúl, Tlaltenango, Mezquitic, etc., etc., pues además de atestiguarse en la similaridad en la estructura de las construcciones y en el sistema de recintos fortificados que defienden a los poblados principales, existe un testimonio indubitable constituido por la presencia de cerámica de ornamentación superpuesta ú otra de cloisonnés, que es característica a este gran grupo de construcciones prehispánicas” (Gamio 1910:491).
Es indudable la importancia que tienen las primeras investigaciones de Gamio en Alta Vista, no sólo
por representar la primer intervención formal en la historia de la arqueología de Zacatecas, sino también por
su importancia para la posterior comprensión del sitio y de la cultura Chalchihuites en general, actualmente
el auditorio del museo de sitio que abrió al público este año y ubicado en la zona arqueológica de Alta Vista,
lleva su nombre.
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
36
ILUSTRACIÓN 3. Algunas cerámicas pintadas e inciso-esgrafiadas recuperadas durante las excavaciones de Manuel Gamio en el centro ceremonial de Alta Vista, en Chalchihuites, dibujos de L. Orellana T. (Marquina 1951:250).
Para este tiempo el antropólogo Eduard Seler (1908) hizo otra descripción de La Quemada y
presentó algunas ilustraciones de materiales arqueológicos que junto con las fotografías de Batres serían las
primeras que se publicarían de los materiales del sitio (Medina 2000). En el año de 1926 Eduardo Noguera
(1927, 1930) y Agustín García Vega (1927) visitaron La Quemada con el objetivo de revisar el estado de
conservación de los monumentos y llevan a cabo algunos trabajos de restauración y limpieza de algunos de
los principales edificios, además hicieron algunas correcciones menores al plano topográfico de Tarayre y
presentaron un nuevo plano. Por su parte Noguera repitió la idea de Batres de que La Quemada fue un centro
tarasco pero lo concebía dentro de una cultura que denominó “La Quemada-Chalchihuites”.
Por este tiempo, algunos años antes del inicio de la segunda guerra mundial J. Alden Mason (1937)
realizó algunos recorridos de reconocimiento arqueológico de superficie en el noroeste de Zacatecas y sur de
Durango, identificando un conjunto de sitios arqueológicos, los cuales pertenecían a lo que él llamó por
primera vez la “cultura Chalchihuites”, misma que definió como una cultura mesoamericana fronteriza.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
37
De esta manera y a partir del análisis de los tipos cerámicos Mason (1937) reconoce al igual que
Gamio la similitud entre los complejos cerámicos de Alta Vista y La Quemada y apoya la existencia de una
unidad cultural que incluía desde el valle de Malpaso hasta el norte de Durango, reafirmando la idea
entonces en boga de que se trataba de una “cultura tarasca degradada” con su principal momento de
ocupación durante el periodo Postclásico de Mesoamérica, reafirmando la idea de Batres con respecto a La
Quemada (Jiménez y Darling 2000).
A principios de la década de los años cuarenta Carlos Margain (1943) realizó algunos recorridos de
reconocimiento de superficie por varios estados del centro-norte del país, de cuyos resultados en Zacatecas
destacan sus reportes sobre La Quemada, El Teúl, algunos sitios del valle de Tlaltenango y el cerro de Las
Ventanas, destacando su reporte de la presencia de un juego de pelota en el sitio de El Teúl, lo que implicaba
toda una serie de relaciones simbólicas y una complejidad relacionada con los complejos culturales de
Mesoamérica. De estos recorridos se desprende posteriormente su excavación en el salón de las columnas de
La Quemada, la cual realizó junto con Hugo Moedano y representa la primer excavación formal en el sitio y
en el valle de Malpaso en general (Medina 2000), sin embargo de estos trabajos sólo se publica
posteriormente el análisis de los restos óseos que fueron recuperados (Faulhaber 1960).
Entre los años de 1951-52 el arqueólogo de origen español Pedro Armillas realizó sus primeros
trabajos de investigación en el valle de Malpaso, principalmente en el sitio de La Quemada, excavando el
conjunto arquitectónico conocido desde entonces como “El Cuartel”, de donde recuperó los restos de postes
quemados que anteriormente sostenían los techos de los edificios y con ellos las primeras muestras de carbón
que fueron posteriormente fechadas, dos de estas fechas publicadas después por Crane y Griffin (1958)
dieron como resultado una ocupación mayor del sitio durante los años de 550-1400 d.C. (Jiménez y Darling
2000) reafirmando una ocupación del sitio en el Postclásico Temprano y reforzando la antigua propuesta de
Batres de una filiación tarasca (Jiménez Betts 1988, Lelgemann 1996, Jiménez y Darling 2000, Fernández
2004b).
En el año de 1951 se publica la primera edición del libro del arquitecto Ignacio Marquina, en su
Arquitectura Mesoamericana dedica un espacio a la descripción de los principales conjuntos arquitectónicos
de La Quemada y Alta Vista, acompañadas de algunos dibujos de materiales arqueológicos y algunas
fotografías (Marquina 1955).
A partir del año de 1952 el arqueólogo norteamericano J. Charles Kelley de la Universidad del sur de
Ilinois realizó recorridos de reconocimiento en Chihuahua y sur de Durango, además de llevar a cabo algunas
excavaciones limitadas, su objetivo era adentrarse en la solución al problema de las antiguas relaciones entre
Mesoamérica y el suroeste americano (Kelley 1953). Sin embargo, a partir de estos trabajos sus
investigaciones se enfocaron en la cultura Chalchihuites, en el noroeste de Zacatecas y sur de Durango, desde
este momento Kelley estaría ligado al estudio de esta región durante más de treinta años de investigaciones,
actualmente el museo de sitio en Alta Vista, está dedicado a su trabajo y al de su esposa Ellen Abbott.
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
38
En el año de 1955 los arqueólogos Agnes Howard y Robert Lister realizaron una descripción general
de la cultura Chalchihuites, mencionando las principales características de su cultura material, principalmente
los tipos cerámicos identificados hasta ese momento y reafirmaron la idea de la presencia de una cultura
Chalchihuites extendida desde el valle de Malpaso hasta Durango (Howard y Lister 1955).
En este mismo año el arqueólogo José Corona Nuñez restaura varios edificios en La Quemada,
principalmente la base de la conocida pirámide votiva (Jiménez Betts 1988b). Un año más tarde, en el año de
1956 se descubrió una tumba de tiro en el sitio de El Teúl, y dos años más tarde el mismo José Corona Nuñez
(1962) realiza actividades de excavación en dicho asentamiento percatándose de la presencia del juego de
pelota anteriormente reportado por Margain (1943), la presencia de la tumba de tiro confirmaba una clara
asociación con las culturas del occidente de México.
Para inicios de la década de los años sesenta se aceptaba todavía que la mayoría de los sitios
arqueológicos del noroeste pertenecían al periodo Postclásico, sin embargo la información recuperada por las
primeras investigaciones de J. Charles Kelley en el valle de Guadiana en Durango y en la región del río
Colorado en el noroeste de Zacatecas empezaban a contrastar con esta idea, al empezar a esbozar la
existencia de la fase Alta Vista, la cual no sólo representaba la fase más temprana de ocupación de la cultura
Chalchihuites sino que evidenciaba una ocupación muy marcada durante el periodo Clásico en toda esa
región, sin embargo la idea de considerar a La Quemada como un asentamiento del periodo Postclásico
Temprano seguía fuerte (Jiménez y Darling 2000).
En el año de 1961 el Programa de Investigación Cooperativo Mesoamericano de la Universidad del
sur de Ilinois dirigido por Charles Kelley y Jon Loomis como asistente, realizó una serie de reconocimientos
y pequeñas excavaciones en sitios arqueológicos de Durango, Zacatecas y norte de Jalisco, incluyendo
recolección de cerámica en superficie en algunos de ellos y la inspección arqueológica de Totoate, el sitio
anteriormente reportado y excavado por Hrdlicka en el cañón de Bolaños (Kelley 1971, Medina 2000).
En estos años el INAH realizó también algunos trabajos de recorrido y excavación en un amplio
territorio que abarcaba desde el sur de Zacatecas hasta el área de Zape al norte de Durango, estos trabajos
estuvieron a cargo del arqueólogo Agustín Delgado y se llevaron a cabo previo el encuentro de la Sociedad
Mexicana de Antropología que se celebró en Chihuahua en 1961 (Piña Chán 1967), evento en el que se
reavivó el interés por las problemáticas del antiguo noroeste de Mesoamérica.
Relacionado también con la arqueología de Zacatecas, en la porción norcentral y nororiental de la
frontera norte de Mesoamérica, en este mismo año Beatriz Braniff (1961) dio a conocer sus primeras
observaciones con respecto a lo que desde entonces se conoce como la “sub-área arqueológica” del Tunal
Grande, en el altiplano potosino, norte de Guanajuato y sureste de Zacatecas, es a partir de este momento que
dicha investigadora inicia su larga trayectoria de investigación en los estados de San Luis Potosí, Guanajuato
y Querétaro, centrando su atención también en la problemática de las fluctuaciones de la frontera norte
mesoamericana en estos territorios.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
39
2.1.3. LOS GRUPOS NÓMADAS: LOS CAZADORES-RECOLECTORES
EN LAS FUENTES HISTÓRICAS
Retomando la problemática de fluctuación de la frontera, la información arqueológica recuperada hasta este
momento (inicio de la década de los años sesenta de siglo veinte) contrastaba profundamente con las
referencias que sobre la naturaleza de los grupos humanos de esta región se podía deducir del análisis de los
documentos históricos del siglo XVI y posteriores (Acuña 1988, Arlegui 1851, De la Mota y Escobar 1940,
García Gregorio 1729, Morfi 1949, Torquemada 1975).
Dichas fuentes, pero principalmente los informes y documentos redactados a partir del año de 1530
(año que marca las primeras incursiones de Nuño Beltrán de Guzmán y sus tropas por las márgenes derechas
del río Grande de Santiago y particularmente por algunas de las regiones del sur de Zacatecas), además de
poseer información muy importante de las primeras etapas de conquista de lo que posteriormente sería la
provincia española de Nueva Galicia, y de representar la evidencia del primer contacto de los españoles con
la región de nuestro interés, nos ofrecen también las primeras informaciones conocidas de la diversidad
cultural de los grupos indígenas que ocupaban la región de Zacatecas en este momento (Anónimo 1963,
López Portillo y Weber 1975, Tello 1653 (1973), Powell 1996, 1997; De las Casas 1944).
Si bien es cierto que debemos utilizar con reserva la información contenida en las fuentes históricas y
no podemos utilizarlas en un sentido literal, también es cierto que la información que hemos obtenido de ellas
ha sido de vital importancia para la reconstrucción de algunos aspectos que están relacionados con las
transformaciones culturales ocurridas en el pasado prehispánico de Zacatecas, principalmente para el periodo
inmediatamente anterior a la llegada de los primeros europeos a las regiones del centro-norte de México y la
etapa del prolongado proceso de anexión de los grupos autóctonos al sistema colonial español.
La importancia del análisis de dichas fuentes de información radica en que hacen constante referencia
a diversos grupos nómadas de cazadores-recolectores, estos grupos son conocidos desde ese momento con el
nombre náhuatl de “Chichimecas”, aunque todavía no se pueda determinar en el ámbito académico el
significado real de la palabra en tiempos del Postclásico (Powell 1996, 1997), la cual ha sido principalmente
entendida desde siempre en un sentido despectivo para hacer referencia a grupos humanos con un nivel
cultural bajo, resultado de la visión española en su necesidad de justificar la guerra de conquista (Fernández
2004).
Entre los grupos nómadas que se encontraban en el territorio zacatecano a la llegada de los españoles
se encuentran principalmente los Zacatecos, grupos que ocupaban una amplia región en el centro y norte de
la entidad, la mayoría de sus grupos eran nómadas aunque también se hace referencia a algunos grupos de
zacatecos que vivían en “rancherías” y que tenían algún tipo de cultivo (Powell 1996, 1997; De las Casas
1944).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
40
MAPA 12. Distribución aproximada de las principales “naciones chichimecas” durante el siglo XVI, en el periodo de la guerra chichimeca (Redibujado de Powell 1996:49).
Al sur, los caxcanes se extendían dominando un territorio de barrancas en lo que ahora es el suroeste
del estado de Zacatecas y el norte de Jalisco, así como algunas partes del actual estado de Aguascalientes, de
ellos se menciona que eran los grupos más sedentarios, mencionando la presencia de grandes asentamientos
ubicadas en los valles de Tlaltenango y Juchipila, de la práctica de algún tipo de agricultura y de sitios con
arquitectura, por lo que parecen no corresponder con la descripción de un grupo nómada clásico (Powell
1996, 1997).
Al este de la entidad se encontraban los grupos de Guachichiles que ocupaban territorios en el sureste
del estado y de los cuales se hace referencia como grupos con un modo de vida plenamente nómada
(Anónimo 1963, Powell 1996, 1997; De las Casas 1944). El sitio arqueológico de Buenavista se encuentra en
el territorio de frontera entre éstos y los grupos de Zacatecos, que habrían ocupado estos territorios en
tiempos posteriores al desuso del asentamiento.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
41
El historiador norteamericano Philip Powell, después de un análisis minucioso de los documentos,
menciona como principales características de estos grupos su habilidad en el uso del arco y la flecha,
artefacto indispensable en la guerra y en la caza, el detallado conocimiento que tenían de su territorio, el uso
de cavernas y agujeros en la roca o de primitivas chozas de paja en donde habitaban, y finalmente sus
prácticas religiosas tan diferentes, mismas que influyeron en la tenacidad con la que posteriormente
combatieron a los españoles y sus aliados indios (Powell 1996, 1997).
Estos grupos nómadas son mejor conocidos por el hecho de que, sólo una docena de años después de
los primeros reconocimientos de Nuño de Guzmán en la región, opusieron una obstinada resistencia al
establecimiento del sistema colonial español, primero en la conocida guerra del Mixtón (1541-1542), en la
que los Caxcanes y otros grupos enfrentaron a los españoles en un cerro ubicado al oeste del valle de
Juchipila, y después en la prolongada “guerra chichimeca”, conflicto que duraría 50 años (1550-1600) y que
involucraría amplios territorios en el centro-norte de México, culminando finalmente con el establecimiento
del sistema colonial español en esta porción del país (Carrillo 2000, Powell 1996, 1997, De las Casas 1944).
Aunado a esto, de las crónicas de Fray Antonio Tello (1963), Fray Juan de Torquemada (1975) y
Francisco Javier Clavijero (1968) se deduce el estado de abandono en el que se encontraban las
construcciones mayores de sitios como La Quemada, por lo menos a finales del sigo XVI, lugar de donde
sólo se hace referencia a una pequeña ranchería de indios zacatecos llamada Tuitlán que se encontraba junto
al río Malpaso, el cual tiene su curso al oriente de la actual zona arqueológica.
De esta manera se desprende la problemática inherente al estudio del pasado prehispánico de
Zacatecas: la aparente discontinuidad cultural entre el periodo de ocupación de grupos plenamente
sedentarios y tradición cultural mesoamericana y el periodo inmediatamente anterior a los contactos
hispánicos, cuando grupos nómadas de cazadores-recolectores ocupaban extensos territorios del centro norte
de México incluyendo a Zacatecas. Esta problemática de discontinuidad cultural toma un rumbo diferente a
mediados del siglo pasado, cuando sucede un acontecimiento clave para la antropología y arqueología
mexicanas.
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
42
2.1.4. EL CONCEPTO ETNOGRÁFICO DE “MESOAMÉRICA”
A principios del año de 1943 el historiador mexicano de origen alemán Paul Kirchhoff dictó una importante
conferencia en la Mesa Redonda de la SMA y en ella propuso el concepto de “Mesoamérica” para referirse a:
“una región cuyos habitantes, tanto los inmigrantes muy antiguos como los relativamente recientes, se vieron unidos por una historia común que los enfrentó como un conjunto a otras tribus del Continente, quedando sus movimientos migratorios confinados por regla general dentro de sus límites geográficos una vez entrados en la órbita de Mesoamérica. En algunos casos participaron en común en estas migraciones tribus de diferentes familias o grupos lingüísticos” (Kirchhoff 1960 [1943]:5).
A su vez propuso, sus límites geográficos, su composición étnica y sus características culturales, sin
embargo su propuesta se limitaba inicialmente, y como todos lo sabemos, al siglo XVI (Kirchhoff 1960
[1943]), mencionando desde entonces que:
“Falta… la profundidad histórica que la orientación misma de este trabajo implica, esto es, la aplicación de los mismos principios a épocas anteriores, retrocediendo paso por paso hasta la formación misma de la civilización mesoamericana” (Kirchhoff 1960:1[1943]).
De esta manera, Mesoamérica fue definida inicialmente como un conjunto de grupos étnicos y
lingüísticos que se asientan en un territorio con características ecológicas más a menos homogéneas y que
comparten principalmente una base común de subsistencia (la agricultura) pero también toda una serie de
rasgos culturales (bastón plantador, pirámides escalonadas, escritura jeroglífica, chinampas, espejos de pirita
etc.) que las distinguen de otras culturas del continente americano. Así Kirchhoff entendió inicialmente a
Mesoamérica como un lugar habitado por “cultivadores superiores” o “altas culturas” (entre las que se
encuentran principalmente las manifestaciones culturales del centro y sur de México y algunas de
Centroamérica) (Kirchhoff 1960 [1943]). Sin embargo Kirchhoff también mencionaba que:
“Falta … la división de esta superárea en áreas culturales que se distinguen no sólo por la presencia o ausencia de determinados “elementos” sino por el grado de desarrollo y complejidad que han alcanzado, siendo las más típicamente mesoamericanas las más desarrolladas y complejas” (Kirchhoff 1960:1[1943]).
Es por todos conocido el gran impacto que ha tenido a partir de entonces y hasta la fecha el concepto
de Mesoamérica en la antropología y arqueología mexicanas, siendo un concepto ampliamente utilizado por
el estado mexicano y por los arqueólogos, antropólogos, historiadores y otros científicos sociales, sin
embargo es también sabido que como todo concepto, éste ha estado sujeto a innumerables críticas y debates
en torno a su validez teórica y conceptual, las cuales han dado origen a las más acaloradas discusiones y han
sido el origen de la identificación de toda una serie de problemáticas de diferente índole ligadas a dicho
concepto.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
43
A pesar de esto ha sido también ampliamente aceptado que la utilidad de Mesoamérica reside en que
hace referencia a un espacio geográfico y cultural más o menos definido, sin embargo debemos decir que las
discusiones en torno a sus características, su validez teórica y conceptual, así como a la fluctuación de sus
límites está muy lejos de concluir (cfr. Litvak 1975, Chapman 1976, Olivé 1958, SMA XIX Mesa Redonda
celebrada en Querétaro, 1990, Matos 1994, Aguilar 2000, Rodríguez 2000, entre otros) y la problemática
referente a su frontera norte a la que hago constante referencia en este trabajo es sólo un ejemplo de ello, no
desconocemos tales discusiones y valoramos profundamente la importancia de problematizar en torno a
ellas, sin embargo hacer mención de las diferentes aristas del problema desviaría por completo el objetivo de
este trabajo.
En este sentido es pertinente aclarar que en este trabajo utilizamos el concepto de Mesoamérica con el
único objetivo de contextualizar al lector en un espacio geográfico y social específico, estando conscientes
de los problemas que la uniformidad cultural que presupone este concepto acarrea para la arqueología
mexicana.
Coincido plenamente con la arqueóloga Laura Solar (2002:6) cuando menciona que Mesoamérica,
como muchos otros conceptos que nacieron dentro del marco de la Historia Cultural, tiene problemas
relacionados con que la teoría arqueológica ha evolucionado constantemente desde entonces. La importancia
de hacer mención en este trabajo de los orígenes y el significado de este concepto radica principalmente en
que la problemática de la frontera norte de Mesoamérica, propiamente dicha, fue identificada a la par del
nacimiento mismo del concepto de Mesoamérica, ya que Kirchhoff en su trabajo menciona que:
“la frontera norte de Mesoamérica, se distinguió de la frontera sur por un grado mucho mayor de movilidad e inseguridad, alternando en ella épocas de expansión hacia el norte con otras de retracción hacia el sur” (Kirchhoff 1960 [1943]). Haciendo énfasis en la necesidad de: “más excavaciones en regiones que en el momento de la conquista quedaban fuera de Mesoamérica, pero que en tiempos anteriores formaban parte de ella, como ya sabemos, acerca de una amplia zona del norte de México” (Kirchhoff 1960 [1943]).
Así, en este trabajo Kirchhoff delimita la frontera septentrional de Mesoamérica para el siglo XVI de la
siguiente manera:
“desde la desembocadura del río de Sinaloa en el Océano Pacífico, remontando el curso de esa corriente y atravesando las cumbres de la Sierra Madre Occidental hasta sus estribaciones orientales; siguiendo el somontano hacia el sureste hasta encontrar el cauce del río Lerma cerca de su desague en el lago de Chapala; por el valle de dicho río hasta el extremo noroeste del actual Estado de Mejico y continuando hasta llegar a las fuentes del río Moctezuma en el extremo occidente del Estado de Hidalgo; siguiendo esa corriente aguas abajo hasta el borde de la meseta y desde ahí con rumbo Norte por lo alto del escape de la Sierra Madre Oriental hasta un lugar al poniente de la población de Ocampo, Estado de Tamaulipas; bajando la escarpadura para seguir con rumbo nordeste atravesando la cuenca del río Guayalejo, continuando por las estribaciones septentrionales de la Sierra de Tamaulipas –el macizo montañoso que se levanta al oriente del escarpe de la meseta- y siguiendo el curso inferior del río Soto la Marina hasta su desembocadura en el Golfo de México” (Delimitación de Kirchhoff (1960 [1943] con modificaciones menores de Armillas 1964:62).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
44
MAPA 13. Mesoamérica (Kirchhoff 1960 [1943]).
De esta manera, la frontera septentrional de Mesoamérica ha sido entendida como el límite norte de
los grupos sedentarios de tradición agrícola antes de penetrar en territorios norteños en los que el nomadismo,
la caza de animales silvestres y la recolección de plantas, frutos y semillas, fueron desde tiempos muy
remotos características esenciales del modo de vida de los grupos humanos. A partir de lo que hemos visto
anteriormente, es decir, del análisis de las fuentes históricas, de la información arqueológica recuperada y de
la información etnográfica (concepto de Mesoamérica), se deduce entonces la problemática que ha sido la
directriz de la arqueología regional, la fluctuación de la frontera septentrional de Mesoamérica en su extremo
oeste. En el siguiente apartado hablaremos del antecedente más importante con respecto a dicha
problemática, el cual como veremos a continuación, representó un parteaguas en la arqueología regional.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
45
2.1.5. EL PROYECTO ECOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO DE LA FRONTERA
NORTE DE MESOAMÉRICA (INAH-SIU)
A principios de los años sesenta se llevó a cabo el “Proyecto Ecológico y Arqueológico de la Frontera Norte
de Mesoamérica”, en el que diversos investigadores del INAH en México y de la SIU en los Estados Unidos
se coordinaron para llevar a cabo investigaciones ecológicas y arqueológicas en el área central de la frontera
septentrional de Mesoamérica (Kelley et al. 1961, Kelley 1963).
Diversos son los investigadores que coinciden en que la arqueología del noroeste mesoamericano
recibió su impulso decisivo a partir de este proyecto, ya que desde entonces se acumularon una gran cantidad
de datos, mismos que se reflejan en un número considerable de publicaciones, además de que desde ese
momento continuaron las investigaciones arqueológicas en el área (Jiménez Betts 1988b, Lelgemann 1996,
Medina 2000, Fernández 2004).
Este proyecto se proponía relacionar culturalmente un gran territorio geográfico, que incluía los
estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa y Nayarit, incluyendo
también algunas regiones del norte de Jalisco (Kelley 1963), examinar las evidencias correspondientes a los
primeros asentamientos sedentarios y al proceso general de la expansión y posterior retracción de la frontera,
así como determinar las posibles relaciones de estos desarrollos culturales fronterizos con la cuenca de
México, el occidente y norte de México y el suroeste de los Estados Unidos (Kelley 1963).
El proyecto fue diseñado con cinco objetivos principales (sub-proyectos) que pretendían generar
información en seis regiones geográficas del centro-norte y noroeste de México. El primero de estos sub-
proyectos, conocido como Proyecto A, se concentró en el área 2 (ver mapa 14), que abarcaba la parte sur del
estado de Durango y una parte del occidente del estado de Zacatecas, específicamente en los valles de los ríos
Suchil y sus dos principales afluentes, los ríos Colorado y San Antonio, así como también el cercano valle del
río Graceros, es decir, el área de la cultura Chalchihuites. Éste proyecto fue dirigido por el arqueólogo J.
Charles Kelley. Entre los objetivos principales se encontraban el establecimiento de la secuencia ocupacional
del área, misma que pudiera correlacionarse con áreas al sur, norte y este, además del conocimiento de las
características culturales de dichas manifestaciones (Kelley et al. 1961).
Recordemos que en el año de 1964 el arqueólogo de origen español Pedro Armillas presentó un
trabajo titulado Condiciones Ambientales y Movimientos de Pueblos en la Frontera Septentrional de
Mesoamérica, en este trabajo y en otros posteriores (1964, 1969, 1987) propuso que el comportamiento de la
frontera estuvo ligado a cambios ambientales que permitían o limitaban la práctica de la agricultura (de esta
hipótesis hablaremos más adelante), creando el concepto de “frontera dura” entre nómadas y sedentarios.
Así, el Proyecto B se propuso estudiar el área 4, es decir, los asentamientos ubicados en la cuenca
fluvial del río Malpaso-Juchipila, éste proyecto fue dirigido por el mismo Pedro Armillas. Dentro de este
proyecto se continuaron los trabajos iniciados por él mismo en los años de 1951-52 en La Quemada, con
énfasis en comprobar las hipótesis ecológicas con respecto al comportamiento de la frontera (Medina 2000).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
46
MAPA 14. Regiones estudiadas por el Proyecto Ecológico y Arqueológico de la Frontera Septentrional de Mesoamérica (Redibujado de Kelley et al. 1961, fig. 2).
El Proyecto C se concentró en el estudio del área 3, que son las profundas cañadas del río Mezquitic-
Bolaños en el suroeste de Zacatecas y norte de Jalisco, y fue igualmente dirigido por Charles Kelley (Kelley
et al. 1961). Con el objetivo de estudiar las culturas arqueológicas presentes en esta región, aclarar su
secuencia ocupacional y centrarse en la cultura Bolaños, que ya desde entonces mostraba rasgos distintivos
(Medina 2000).
Por su parte el proyecto D se encargó de investigar el área 5, que incluía varias regiones del sureste
de Zacatecas, este de Jalisco, una parte importante del estado de Guanajuato y una parte de San Luis Potosí
(el altiplano), este proyecto estuvo a cargo de Román Piña Chán (Kelley et al. 1961). Entre los resultados
más importantes se encuentran su excavación en el sitio de El Cuarenta y a la cual haremos mención
posteriormente.
Finalmente el Proyecto E, en el área 6, comprendía un gran territorio de la Provincia Fisiográfica de
la Mesa Central en San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, el objetivo principal era el entendimiento de la
adaptación y el aprovechamiento del medio ambiente por parte de los grupos nómadas, semisedentarios y
sedentarios, y conocer las características e historia cultural de las comunidades chichimecas (Medina 2000).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
47
FOTOGRAFÍAS 9 Y 10. Izquierda: Arqueólogo John Charles Kelley (1913-1997†) (http://www.saa.org/Publications/ saabulletin/16-2/SAA8.html). Derecha: Arqueólogo Pedro Armillas García (1914-1984†) (Foto del Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, INAH, Revista Arqueología Mexicana Número Especial 7. Imágenes Históricas de la Arqueología en México Siglo XX 2001:85).
Desde este momento Charles Kelley se dedicó al estudio de los procesos culturales ocurridos en la
frontera norte de Mesoamérica, principalmente en su porción noroeste y en el año de 1971 propuso la
existencia de los tres principales complejos culturales mesoamericanos regionales conocidos para el estado
de Zacatecas: Bolaños-Juchipila, en el suroeste de Zacatecas y norte de Jalisco; Malpaso, en el valle
homónimo ubicado en la región centro-oeste del estado; y Chalchihuites, en el noroeste de Zacatecas y el
oriente y sur de Durango.
Con respecto a la cultura Chalchihuites Kelley logró, después de trabajos de recorrido y excavación
en los sitios zacatecanos de La Cofradía, El Vesuvio, Cerro de Moctehuma y en el sitio durangueño de La
Atalaya, definir la extensión geográfica aproximada y la naturaleza material de dos ramas de la cultura
Chalchihuites: La rama Suchil, que se extiende sobre los drenajes de los Ríos Suchil, San Antonio y
Colorado, del occidente de Zacatecas; y la rama Guadiana en las la parte oriente y norte de Durango (Kelley
1963).
Por estos años los arqueólogos Román Piña Chán (1967) y Agustín Delgado (1961) excavaron en
algunos sitios menores del valle de Malpaso y Phil Weigand se centró en el estudio de la minería
prehispánica en el área de Chalchihuites (Weigand 1968, 1978, 1982), además de analizar los materiales
cerámicos de las excavaciones de Armillas en La Quemada, para posteriormente proponer la primer historia
cultural del valle de Malpaso basada en datos arqueológicos (Jiménez y Darling 2000).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
48
Como resultado de los trabajos
anteriores, en el año de 1972 J. Charles Kelley da
inicio a varias temporadas de excavación en el
centro ceremonial de Alta Vista en el área de la
cultura Chalchihuites, mismas que se
prolongaron hasta el año de 1976, ya que las
actividades se extendieron a varios sitios más
relacionados con la rama Suchil de dicha cultura.
Entre los principales objetivos era la mejor
definición de la fase Alta Vista, misma que había
sido definida desde hace tiempo y representaba la
ocupación en la región durante el periodo Clásico
de Mesoamérica, lo que permitiría la correlación
de estas manifestaciones culturales con las ya
conocidas en los alrededores como parte de los
diversos trabajos que emanaron del Proyecto
Ecológico y Arqueológico. De suma importancia
es la identificación de ciertos elementos y
espacios arquitectónicos que mostraban fuertes
similitudes a los reportados hasta entonces en
Teotihuacán (Medina 2000).
FOTOGRAFÍA 11. El centro ceremonial de Alta Vista, Chalchihuites, después de las temporadas de campo de Charles Kelley y su equipo (Kelley et al. 1982).
Estos elementos consistían en almenas escalonadas y un complejo que asemejaba a uno de los
conjuntos apartamentales teotihuacanos, además destaca la recuperación de las cerámicas Michilia esgrafiado
relleno en rojo y el tipo cerámico pseudo-cloisonné con iconografía aparentemente relacionada a la de la
metrópoli del Clásico, Teotihuacán (Medina 2000), este tipo había sido anteriormente recuperado en las
excavaciones previas de Gamio en el sitio.
Con todos estos elementos Kelley propuso una hipótesis que desde entonces y hasta la fecha a
generado mucha polémica, el pensaba que Alta Vista y el desarrollo cultural al que pertenece fue el resultado
de los intereses de explotación de Teotihuacán, que fundo un centro planeado por arquitectos extranjeros,
recordemos que ya entonces Kelley se encontraba estudiando la posición estratégica de Alta Vista cercana al
trópico de Cáncer (Medina 2000). Con base en la presencia de la cerámica pseudo-cloisonné propuso la
existencia de una esfera de interacción en el noroeste de Mesoamérica (Kelley 1974).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
49
2.1.6. LA ARQUEOLOGÍA DE ZACATECAS: INVESTIGACIONES RECIENTES
A mediados de los años setentas el arqueólogo norteamericano Charles D. Trombold de la Universidad de
Washington en St. Luis Missouri, emprendió un amplio proyecto arqueológico en el valle de Malpaso, en
donde realizó recorridos de superficie principalmente en la porción central del mismo, su objetivo principal
era corroborar el registro del extenso sistema de calzadas y los sitios arqueológicos reportados por De
Berghes a principios del siglo XIX, analizó el patrón de asentamiento y propuso un modelo jerárquico basado
en el tamaño de los asentamientos, además de explicar la dinámica económica y la organización política en el
valle. De este trabajo destacan las excavaciones en algunos sitios del valle, principalmente en el sitio
conocido como MV-206, su guía preliminar de los tipos cerámicos inciso-esgrafiados provenientes de los
distintos sitios arqueológicos del valle también es de gran utilidad (ver Trombold 1974, 1976, 1985b, 1985c,
1990, 1991a, 1991b, 2000, 2002).
En el año de 1974 iniciaron los trabajos del Proyecto de la Misión Arqueológica Belga en la sierra
del Nayar, con investigaciones arqueológicas en la barranca del río Chapalagana, ubicada en la frontera entre
los estados de Zacatecas y Jalisco, ahí se llevaron a cabo recorridos de superficie y temporadas de excavación
en el sitio arqueológico del cerro del Huistle. Los resultados de este proyecto fueron muy valiosos e
interesantes en cuanto a la descripción y registro de los asentamientos serranos asociados al río Chapalagana
y a sus posibles relaciones con sitios de la cultura Chalchihuites al norte, inferidas a partir de algunas
cerámicas en común (ver Hers 1976, 1978, 1989; Hers et al. 1977, 1985, 1988), y no así para el
entendimiento final de la antigua dinámica cultural del noroeste mesoamericano completo.
A mediados de los años ochenta los arqueólogos Peter Jiménez Betts y Christopher O’Neill (1985)
llevaron a cabo restauraciones y trabajos de intervención a gran escala en el sitio de La Quemada, en este
momento Peter Jiménez Betts dirigía el entonces Departamento de Arqueología de la Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno del Estado de Zacatecas, desde donde se comenzaron a realizar trabajos intensivos de
restauración, mantenimiento y excavación en los principales conjuntos arquitectónicos del sitio arqueológico
de La Quemada, esto como parte del Proyecto La Quemada (ver Jiménez Betts 1987, 1991, 1994, 1998b).
A partir de este momento y hasta la fecha el arqueólogo Peter Jiménez dirige el proyecto antes
mencionado, dentro del cual se continuaron algunas excavaciones en los principales conjuntos
arquitectónicos del asentamiento, ayudando con ello en el entendimiento del sitio y de su cronología, la cual
parece desde entonces estar firme dentro del periodo Clásico de Mesoamérica, paralela a la del área de
Chalchihuites al noroeste, además este investigador ha dedicado su tiempo ha correlacionar una serie de
materiales arqueológicos en todo el noroeste de Mesoamérica, ayudando con ello a redefinir la esfera de
interacción septentrional propuesta inicialmente por J. Charles Kelley (1974) (ver Jiménez Betts 1986a,
1986b, 1988a, 1989, 1992, 1995, 1998a, s/f, 2005, 2006, 2007; Jiménez y Darling 2000).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
50
A finales de los años ochenta da inicio un proyecto arqueológico en la cañada del río Bolaños
(Zacatecas y Jalisco) dirigido por la arqueóloga María Teresa Cabrero, quien desde entonces y apoyada por
su equipo de la UNAM ha realizado trabajos de investigación arqueológica en el valle de Valparaíso, en
Zacatecas y en el cañón de Bolaños, en Jalisco, identificando una extensión septentrional de la temprana
tradición cultural de las tumbas de tiro del occidente de México, pero también una serie de asentamientos
más tardíos y relacionados culturalmente con la esfera de interacción septentrional del Epiclásico que
veremos más adelante (ver Cabrero 1989, 1992, 1994, 1995, 1999, s/f; Cabrero y López 1993, 1997, 1998,
2002, 2005; López y Cabrero 1994).
A partir del año de 1987 el Proyecto Valle de Malpaso-La Quemada dirigido por el Dr. Ben A.
Nelson, primero representando a la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo EE. UU. y ahora a la
Universidad Estatal de Arizona en Tempe EE. UU., llevó a cabo en colaboración con el Proyecto La
Quemada del INAH el mapeo del área monumental del sitio y de las 56 terrazas habitacionales existentes en
el mismo, posteriormente dicho proyecto centró su atención en la excavación de la terraza 18, una de las
terrazas habitacionales ubicadas en el costado poniente del cerro, de la que se propuso posteriormente que
fuera una unidad residencial de elite en donde se realizaron actividades domésticas y ceremoniales (Nelson
1990).
Posteriormente dentro de este proyecto se realizaron pozos de sondeo en algunas acumulaciones de
basura detectadas en el mismo costado de la terraza 18 y como resultado de estas actividades se recuperaron
muestras de materiales orgánicos carbonizados, de los cuales se obtuvieron algunas fechas para establecer la
secuencia de construcción de la terraza, estas fechas no sólo fueron importantes para entender dicho espacio
arquitectónico sino que también representaron una aportación importante para el entendimiento de la
cronología de La Quemada y su región (Nelson 1997).
Este proyecto ha aportado información de diferente índole, sin embargo uno de sus resultados más
destacables es precisamente el relativo a la cronología. Así los arqueólogos Ben A. Nelson y Christian Wells
mencionan que: “Las excavaciones recientes en la región indican que La Quemada y los sitios del valle se
fechan a partir del año 500 d.C., hasta aproximadamente 900 d.C. con el crecimiento arquitectónico más
concentrado entre los siglos VII y VIII (ca. 600-800 d.C.)” (2004:285). Dejando clara la cronología de La
Quemada durante el periodo Clásico de Mesoamérica y principalmente durante el Epiclásico.
Posteriormente el proyecto amplió sus alcances de investigación a varios sitios arqueológicos más,
como Los Pilarillos y El Potrerito, sitios ubicados también en el valle de Malpaso, en donde se realizaron
recolecciones de materiales arqueológicos y excavaciones, de todas estas actividades hay diversos reportes de
investigación que pueden consultarse (ver Nelson 1989, 1990, 1992, 1994, 1997, 2002, s/f; Nelson et al.
1992a, 1992b; Nelson et al. 1993, Nelson et al. 1995, Nelson et al. 1997, Nelson et al. 1998, Nelson et al.
2001, Nelson et al. 2002).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
51
A finales de los años ochenta y principios de los noventa la arqueóloga Elizabeth Mozillo exploró el
cerro de Las Ventanas, en el cañón de Juchipila, trabajos de los que sólo se conoce un pequeño reporte
(Mozillo 1990). Entre los años de 1991-93 se reanudaron las excavaciones en el centro ceremonial de Alta
Vista en Chalchihuites, a cargo de los arqueólogos J. Charles Kelley y Baudelina García Uranga, trabajos de
los que deben existir los informes correspondientes entregados al Consejo de Arqueología del INAH y cuyos
resultados están aun por publicarse.
También por estos años el arqueólogo norteamericano Andrew Darling realizó un recorrido de
reconocimiento arqueológico de superficie en el valle de Tlaltenango, en donde identificó más de 150 sitios
arqueológicos y diversos yacimientos de obsidiana (Darling 1990, 1998), en un trabajo posterior y conjunto
con el arqueólogo Peter Jiménez Betts propusieron que los patrones de distribución de la obsidiana en estos
territorios emulaban a los patrones de distribución de la cerámica (Jiménez y Darling 2000).
A partir del año de 1994 el arqueólogo Achim Lelgemann de la Universidad de Bonn en Alemania se
abocó en la investigación arqueológica del espacio arquitectónico conocido como La Ciudadela de La
Quemada, en donde realizó algunas excavaciones, haciendo interesantes reportes (Lelgemann 1997, 2000).
Posteriormente centra sus objetivos más al sur y emprendió excavaciones en el sitio de cerro Tepizuasco en
el municipio de Jalpa, ubicado en el suroeste del estado, del que también se espera los resultados publicados.
A mediados de los años noventa el arqueólogo Vincent Shiavitti de la Unversidad de Nueva York
llevó a cabo un proyecto arqueológico en la región del río Suchil dentro de la cultura Chalchihuites,
centrando su atención principalmente en la relación existente entre los antiguos poblados y poniendo énfasis
en el extenso sistema de minas prehispánicas de sus alrededores estudiadas anteriormente por Phil Weigand
(Schiavitti 1994, 1996, 2002).
En el año 2000 el arqueólogo Humberto Medina retoma las propuestas del arqueólogo J. Charles
Kelley y del historiador Wigberto Jiménez Moreno sobre la periferia noroccidental de Mesoamérica y
propone un regreso hacia la idea de Kelley de una Mesoamérica Mayor, en una nueva interpretación de los
caminos o calzadas del valle de Malpaso, apoyado en la investigación etnográfica de algunos grupos
indígenas de Zacatecas y Jalisco (principalmente en la cosmología de los huicholes), propone que los
caminos son “innovaciones de ingeniería que fueron mutuamente transmitidas entre las unidades políticas
de la esfera (del Epiclásico en el noroccidente) para la realización de peregrinaciones religiosas en
determinadas festividades relacionadas con el calendario ritual” (Medina 2000:359). En su propuesta los
caminos unían puntos estratégicos que estaban cargados de un alto simbolismo religioso asociado a los cuatro
rumbos del universo y al recorrido del sol por la bóveda celeste, proponiendo que La Quemada posiblemente
represente al Cerro Quemado o “del primer amanecer”, haciendo una analogía con el ciclo mítico de los
huicholes, o bien sea la representación física del lugar donde se construyó la primer escalera de ascenso del
inframundo y el asiento donde el sol descansó antes de seguir su recorrido por la esfera celeste. La Quemada
sería parte de un Quincunce trazado ritualmente sobre el paisaje del valle de Malpaso (Medina 2000).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
52
En los últimos años el Centro INAH en Zacatecas ha estado llevando a cabo diversos proyectos
arqueológicos coordinados principalmente por el arqueólogo Peter Jiménez Betts, entre los que destacan los
trabajos realizados en el sitio del cerro de las Ventanas, en Juchipila y en el sitio de Cruz de la Boca, en
Sombrerete, sin embargo estos proyectos se encuentran aún en las etapas iniciales, por lo que se espera
también resultados importantes.
En el año 2005 los arqueólogos Guillermo Córdoba Tello y Estela Martínez Mora llevan a cabo el
Proyecto Arqueológico Valle del Río Suchil en Zacatecas y Durango (dentro del territorio de la cultura
Chalchihuites) con el objetivo de profundizar en el estudio del proceso de complejidad socioeconómica que
fueron experimentando los diversos grupos sedentarios que ocuparon la región, con énfasis en aspectos como
la producción minera y la producción de bienes de prestigio para comprender posteriormente las instituciones
del poder político e ideológico que las integraron, de esta manera realizaron trabajos de investigación en los
sitios de Alta Vista, Cerro Moctezuma, Mesa la Gloria, Ejido Cárdenas, Nopalera Grande, El Vesuvio, La
Soledad, Loma Flores, Punta Peñasco y La Lagunita (Córdoba 2007).
Haciendo un resumen de las principales investigaciones arqueológicas realizadas en el territorio del
estado, podemos decir que de manera general la historia de la arqueología de Zacatecas nos muestra cómo la
disciplina ha centrado su atención principalmente en los asentamientos prehispánicos asociados a algunos de
los afluentes derechos del río Grande de Santiago (Malpaso-Juchipila, Mezquitic-Bolaños y Chapalagana),
ubicados en regiones como el valle de Malpaso, la cañada del río Bolaños, el cañón de Juchipila en donde a
menor escala pero se han realizado algunos trabajos, así como en la sierra del Nayar y en las cuencas de los
ríos Suchil y Colorado, aunque estas últimas ya pertenecen a otra región hidrológica.
Como resultado de todas estas investigaciones se generaron una gran cantidad de hipótesis y se
reafirmaron las posturas en torno al fenómeno de la fluctuación de la frontera. Así las propuestas en torno al
proceso de avance del modo de vida mesoamericano hacia el norte han oscilado entre posturas encontradas,
es decir, entre quienes lo conciben como un evento repentino y violento, producto de una colonización de
pueblos mesoamericanos del sur que ocuparon por medio de la guerra territorios norteños ocupados por
grupos nómadas belicosos (Hers 1989, 1992, 1994; Hers y Polaco 1991), entre quienes lo conciben como un
fenómeno de colonización ligado a cambios ambientales a nivel global que determinaron las posibilidades de
practicar la agricultura en estos territorios (Armillas 1964, 1969, 1987; Braniff 1965, 1974, 1989a, 1989b,
1990, 2001), y quienes lo conciben como un proceso paulatino de colonización y lenta aculturación, en el
cual una serie de comunidades que comparten una cultura mesoamericana básica muestran también rasgos
regionales muy marcados (Kelley 1963, 1971, 1974), o bien como una compleja combinación de algunos o
todos los procesos mencionados (Kelley 1963, 1971, 1974).
Finalmente hay quienes han ligado el fenómeno de la presencia de sitios ocupados por grupos
sedentarios con una colonización directa de las sociedades complejas del centro de México -como
Teotihuacán o Tula-. Phil Weigand por ejemplo, propuso que el sitio de La Quemada tuvo su principal
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
53
ocupación durante en el periodo Postclásico Temprano y que su construcción seria el resultado de los
intereses de los toltecas para el establecimiento de una ruta de tierra adentro en la búsqueda de recursos
extraños, misma que incluiría un territorio inmenso, hasta el sitio de Chaco Canyon ubicado en el suroeste
estadounidense, por esta ruta de intercambio supuestamente transitaban materias primas muy valoradas en
ese momento como la turquesa (Weigand 1968, 1978), sin embargo y como lo mencionamos anteriormente la
cronología del sitio ya no parece apoyar una ocupación en este periodo y además se ha notado la marcada
ausencia de elementos toltecas en La Quemada que pudieran apoyar esta hipótesis (Nelson 1990).
Kelley por su parte y como lo mencionamos anteriormente, apoyándose en varios elementos
recuperados en sus excavaciones, consideraba al centro ceremonial de Alta Vista en Chalchihuites como un
centro de expansión teotihuacana (Kelley y Abbott 1987), sin embargo la naturaleza de la presencia
teotihuacana en el área aún se discute y ha llevado a los investigadores a posiciones cada vez más mesuradas
para explicar los rasgos observados por Kelley.
En el año de 1974 Kelley propuso un modelo que intentaba explicar el proceso de expansión de la
tradición cultural mesoamericana hacia el área del noroeste de México, a mi parecer y de acuerdo con varios
investigadores, este modelo es hasta la fecha el más coherente, dicho modelo funcionaba a partir de dos
mecanismos, al primero de ellos lo definió como “difusión blanda”, que consistía en la distribución paulatina
de rasgos culturales a través de la interacción de grupos humanos relacionados; al segundo lo denominó
“difusión dura” que era la introducción de grupos de comerciantes que acentuaban la presencia de ciertos
rasgos culturales en el área, este último relacionado con la hipótesis de los rasgos teotihuacanos mencionada
anteriormente (Kelley 1974).
Esta problemática del avance de la frontera que involucró a amplias regiones del centro norte de
México3, está relacionada actualmente con los asentamientos más tempranos y ha sido revisada con más
detalle en las partes noroccidental y central de dicha frontera (como lo vimos en el apartado del Proyecto
Ecológico y Arqueológico) y en contraparte ha sido poco estudiada en regiones como el sureste de Zacatecas,
donde se inserta el sitio arqueológico que nos ocupa. De la misma manera y como veremos más adelante,
existen diferentes posturas en torno a las causas que originaron el posterior abandono y el retroceso de la
frontera en estas regiones noroccidentales, que también cabe mencionar que igualmente han sido poco
estudiadas en la región en la que se encuentra el sitio arqueológico de Buenavista.
3 En 1964 Braniff llama “Mesoamérica Marginal” a los diversos asentamientos prehispánicos ubicados en los territorios de los actuales estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y Durango, así como algunas manifestaciones en San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua (1965:1, 1972: 276). Posteriormente ella misma menciona que el término Mesoamérica Marginal incluye una “idea de retraso en relación a una estructura nuclear de la cual se es un satélite o producto, retraso que tanto es cronológico, como en el sentido de no poseer la complejidad de aquel núcleo original” (Braniff 1989a: 443), por lo que decide dejar de utilizar este concepto para sustituirlo por el de Mesoamérica Septentrional con el cual ya sólo alude a una Mesoamérica Norteña (Braniff 1989a: 443).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
54
Con respecto a otras problemáticas interesantes, el noroeste de Mesoamérica ha sido delimitado de
diversas formas, dependiendo principalmente de la manera en que los investigadores han concebido la
dinámica cultural de este extenso territorio geográfico, el cual incluye algunas partes del occidente y otras
más del norte de México (ver Braniff 1965, 1974, 1989b, 1990, 1994, 2001; Cabrero 1989, Hers 1989,
Jiménez Betts 1989, 1992, 1995; Jiménez y Darling 2000, Kelley 1987, Kelley, Taylor y Armillas 1963).
Esta problemática de indefinición en lo que formalmente es la parte norte del occidente de México ha
estado hasta cierto punto determinada por la propia definición del occidente de México, ya que esta región
vista como un área “mesoamericana” ha sido también un tema bastante controvertido (ver Schondube 1990,
Williams 1994, s/f; Cabrero 1989, Weigand y Foster 1985). A este respecto las opiniones han oscilando en
diferentes perspectivas, primero se ha considerado al occidente como una de las múltiples zonas nucleares de
Mesoamérica con un estilo distintivo y propio (Meighan 1974, Schondube 1980, Weigand y Foster 1985,
Williams 1994, s/f), también como un conjunto de desarrollos culturales independientes y separados de
Mesoamérica (Sociedad Mexicana de Antropología 1948: 57), e incluso como “otra Mesoamérica” (Braniff
1975b), o como el elemento “padre” de Mesoamérica (con manifestaciones culturales como Capacha en
Colima, El Opeño en Michoacán, Chupícuaro en Guanajuato y la temprana Tradición de Tumbas de Tiro de
Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán que se desarrolló entre los periodos Formativo Tardío y Clásico
Temprano y que no parece tener relación alguna con lo “mesoamericano” (Williams s/f).
Posturas recientes proponen que el área cultural del occidente debe incluirse dentro de una
Mesoamérica ya redefinida (Gorenstein 1996: 89), lo cierto es que el occidente representa un caso difícil de
definir debido a una diversidad ambiental y cultural muy especial, en donde no menos de veintinueve sub-
áreas culturales han sido propuestas (Schondube 1980). Con respecto a la idea de que el occidente esté fuera
del patrón cultural básico de Mesoamérica proponen que esta idea puede ser aplicada sólo a ciertas regiones y
periodos de su secuencia, aplicándose con todos sus términos sólo a la temprana tradición de tumbas de tiro
(Meighan 1974, Williams 1994, s/f).
En el norte de México también son conocidos los problemas para crear delimitaciones y definiciones,
ya que se trata, al igual que el occidente, de una región que no constituye una unidad geográfica y mucho
menos cultural durante todos los periodos de su secuencia prehispánica. La estrecha relación existente entre
la región del occidente y el noroccidente ha sido tratada ya por diversos investigadores (Cabrero 1989,
Braniff 1992, Schondube 1980, Jiménez Betts 1989, 1995).
A pesar de lo anterior es generalmente aceptado que el noroccidente de la frontera mesoamericana
puede dividirse principalmente en dos grandes áreas, ubicadas al este y oeste de la Sierra Madre Occidental
respectivamente (Cabrero 1989: 34). En este trabajo los materiales arqueológicos nos obligaran a centrar
nuestra atención en el área ubicada al este de la Sierra Madre Occidental, en territorios del Altiplano Central
Mexicano, que incluye de manera general las siguientes regiones: el territorio de la cultura Chalchihuites –en
su rama Suchil- cultura ubicada en la parte noroeste de Zacatecas y sección centro-norte y sur de Durango, el
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
55
valle de Malpaso en el centro-oeste de Zacatecas, el cañón de Juchipila al suroeste del mismo estado, así
como la región de los Altos, la cañada del río Bolaños, y un pequeño territorio de la sierra del Nayar, todas
estas regiones ya en el estado de Jalisco (Kelley 1974, Braniff 1975, Cabrero 1989, Jiménez Betts 1989,
1995; Jiménez y Darling 2000, Hers 1989).
A lo largo de este trabajo, haremos también algunas menciones sólo a algunos aspectos relacionados
con la arqueología del valle de Atemajac (hoy ciudad de Guadalajara), así como de la región contigua de la
cuenca de Sayula, regiones que pertenecen plenamente tanto en términos culturales como geográficos al
occidente de México, pero que, sin embargo, los materiales arqueológicos que analizaremos aquí nos
obligaran también a revisar, de igual manera nos veremos obligados a voltear hacia la subárea arqueológica
del Tunal Grande en el altiplano potosino, región incluida dentro de la parte intermedia o central de la
frontera mesoamericana (Braniff 1974), así como también las llanuras del sureste de Zacatecas (en la que se
encuentra el sitio de Buenavista y la región del Bajío, estas áreas a veces incluidas dentro de la llamada zona
intermedia (Braniff 1974)4.
Mas allá de cuál haya sido el comportamiento y fluctuaciones de la frontera a través del tiempo, el
periodo de cultura esencialmente mesoamericana en Zacatecas y la frontera noroeste tiene a su vez otras
problemáticas centrales, éstas oscilan en reconocer el posible origen sureño de los primeros grupos humanos
plenamente sedentarios (cfr. Kelley et al. 1961, Braniff 1974 entre otros), si es que este fenómeno no es
explicable a través de un desarrollo cultural local, después la unidad o diversidad cultural del área (cfr.
Kelley 1971, Hers 1989, Jiménez y Darling 2000), e independientemente de esta problemática, la naturaleza
y la intensidad de las relaciones culturales entre los grupos del área tanto en el periodo del asentamiento
sedentario inicial como en la etapa posterior de desarrollos regionales en el Epiclásico (ver Jiménez y Darling
2000), así mismo se encuentra la problemática de entender las relaciones entre éstas y las culturas del
occidente de México, el Bajío y por supuesto con la Mesoamérica central (Cuenca de México) en las que se
incluyen las propuestas en torno a una posible colonización de ciertas regiones por parte de los poderosos
estados centrales como Teotihuacán y Tula a las que ya hemos hecho mención, así como con las culturas del
norte de México (quizás grupos nómadas cazadores-recolectores contemporáneos) y con el área del suroeste
de los Estados Unidos, lugar de asentamiento de diversos grupos sedentarios. En torno a todos estos temas
existen diversas opiniones y posturas encontradas y por lo tanto presentar aquí las diferentes facetas de estos
problemas desviaría la atención de nuestro objetivo de sólo presentar un panorama general.
4 La otra área del noroccidente incluye las secciones de las estribaciones occidentales de la Sierra Madre Occidental y hasta las tierras bajas terminando en el Océano Pacífico, desde el occidente de Jalisco pasando por Nayarit y hasta el norte de Sinaloa, es decir, por toda la franja costera, región en la que se desarrolló un complejo cultural (Aztatlán) principalmente en el periodo Postclásico y el cual se ha propuesto como relacionado al horizonte Mixteca-Puebla (Mountjoy 1990, 1994) y que consideramos forma parte de otras problemáticas, que representan un problema arqueológico cuyo análisis queda fuera de este trabajo (para estas problemáticas ver Ekholm 1942, Kelly 1938, 1945, Meighan 1971, Kelley y Winters 1960, Kelley 2000, Mountjoy 1990, 1994).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
56
De esta manera, entre las diversas problemáticas que envuelven la arqueología del occidente y
suroccidente del estado de Zacatecas, así como de las secciones adyacentes en las barrancas del norte de
Jalisco, las que mayor interés han despertado entre los investigadores del área son inicialmente tres: primero,
el intento por comprender los diferentes procesos sociales que durante los periodos Formativo Tardío y
Clásico Temprano de Mesoamérica dieron como resultado el establecimiento de las primeras aldeas
sedentarias (ubicadas principalmente en los valles intermontanos y en las tierras con potencial agrícola de las
estribaciones orientales de la Sierra Madre Occidental, y generalmente asociadas a los afluentes derechos del
río Grande de Santiago, así como en los valles de los ríos Suchil y Colorado, ubicados al norte del Santiago).
Una segunda problemática sería entender la relación que existe entre este fenómeno y la adopción de
la agricultura como principal actividad económica (desplazando a las actividades de caza y recolección que
continuaron practicándose sólo como complementos importantes de la dieta). Y finalmente una tercera
problemática es explicar los procesos de expansión hacia el norte de lo que se percibe como un “modo de
vida mesoamericano”, identificado a través de la presencia de ciertos rasgos culturales pero principalmente a
través de la representación física de paisajes rituales en la arquitectura ceremonial de los principales
asentamientos (Armillas 1964, 1969, 1987; Braniff 1965, 1974, 1989b, 1990, 1994, 2000, 2001; Hers 1989,
1992; Jiménez Moreno 1975, Jiménez Betts 1989, 1992, 1995; Jiménez y Darling 2000, Kelley 1963, 1971,
1974, 1987, 1990; Kelley, Taylor y Armillas 1961, Litvak 1975, Weigand 1978, Medina 2000).
Con base en la información arqueológica, podemos decir que estos primeros desarrollos culturales
regionales dieron como resultado, a través de su evolución y desarrollo, una intensa ocupación sedentaria en
la mayor parte del noroccidente durante todo el periodo Clásico de Mesoamérica (Jiménez Betts 1988a, 1989;
Jiménez y Darling 2000, Nelson 1990, 1997, 2002; Trombold 1990, Cabrero 1989, Hers 1989). Dicha
ocupación es especialmente notoria a partir del auge de los grandes asentamientos o centros ceremoniales en
el periodo Clásico Tardío o Epiclásico (600/700-900/1000 d.C.), periodo que parece corresponder con el
momento de auge regional (Kelley 1990, Nelson 1997, Jiménez Betts 1998, Jiménez Betts y Darling 2000,
Hers 1989, 1995; Braniff 2001, Trombold 1990, Elliot 2005).
Todo lo anterior, aunado a los procesos que dieron como resultado el posterior abandono y desuso de
la mayor parte de los asentamientos en el noroeste, y por ende el reacomodo de la frontera mesoamericana en
este extremo, a finales del periodo Clásico y principios del Postclásico, forman parte del fenómeno que
conocemos como la “Fluctuación de la Frontera Norte de Mesoamérica” (cfr. Armillas 1964, 1969, 1987;
Braniff 1965, 1974, 1989b, 1990, 1994, 2000, 2001; Hers 1989, 1992; Jiménez Moreno 1975, Jiménez Betts
1989, 1992, 1995; Jiménez y Darling 2000, Kelley 1963, 1971, 1974, 1987, 1990; Kelley et al. 1961,
Weigand 1978 entre otros)5.
5 Para conocer más acerca de la historia de la arqueología de Zacatecas consultar los trabajos de Cabrero 1985,1993; Jiménez Betts 1988b, 2005, Jiménez y Darling 2000, Lelgemann 1996, Medina 2000 y Fernández 2004.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
57
2.1.7. AVANCE DE LA FRONTERA, EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIMERAS ALDEAS Y EL
HORIZONTE CULTURAL CANUTILLO-MALPASO
“En realidad podemos afirmar que hacia épocas un poco tardías de alrededor de 100 d.C. una cultura esencialmente del Preclásico había colonizado el noroeste de Guanajuato, el norte de Jalisco y el occidente de Zacatecas, la que sirvió como base para procesos mesoamericanos posteriores, tales como las culturas de Bolaños-Totoate, Malpaso-Juchipila (La Quemada) y Chalchihuites”…“Un complejo cerámico básico era común a todos estos agricultores mesoamericanos que se movilizaban hacia el noroeste, un conjunto más bien uniforme de artefactos de piedra, arquitectura sencilla de mampostería y un patrón de asentamiento caracterizado por una o varias unidades de patios rectangulares, altares colocados en un patio central y gradería pavimentada rodeándolos, la cual tenía plataformas adosadas de mampostería sobre las cuales se asentaban casas de material deleznable”…“A partir de este complejo básico cultural, surgieron florecimientos locales en los principales valles de diversos ríos.”
Kelley y Abbott 1987:146-151
“Durante los primeros siglos de nuestra era todas estas regiones se encontraban pasando por un proceso correspondiente al formativo aldeano mesoamericano básico, lo que se ha propuesto como el horizonte Canutillo- Malpaso”
Jiménez Betts 2006:381
Es generalmente aceptado que los primeros asentamientos sedentarios en territorios del noroeste pertenecen a
un horizonte de cultura aldeana regional con raíces culturales de carácter mesoamericano (Kelley y Abbott
1966, Kelley y Abbott 1987, Kelley 1971, 1974), se ha propuesto que de existir una influencia procedente de
regiones al sur ésta pudo haber llegado principalmente de regiones como el occidente de México, el Bajío, o
de regiones más alejadas como el centro de México vía la región del Bajío (Weigand 1978: 213, Kelley y
Abbott 1987, Kelley 1971, 1974).
Estas primeras aldeas eran pequeñas y en su mayoría estaban ubicadas cerca de las márgenes de ríos
perennes, el patrón arquitectónico consistía en varios conjuntos que se caracterizaban principalmente por un
patio cuadrado que estaba rodeado por una banqueta elevada y en la cual se construían pequeñas plataformas
rectangulares, mismas que servían como base a las estructuras arquitectónicas; las habitaciones eran
generalmente de plantas rectangular, oval o circular y estaban construidas de materiales perecederos, tal vez
madera, zacate y paja, sin embargo, los cimientos eran de piedra o adobe, el acceso al patio central se hacía
por escaleras de piedra que en algunas ocasiones se recubrían de la misma manera que las plataformas, y en
el centro de la mayoría de los patios existía un altar pequeño de piedra, además de que en algunas de las
plataformas se encontraban alineados algunos fogones de barro (Abbott 1976, Deltour Levie 1993, Trombold
1985b, Weigand 1978, Lelgemann 1996). En estos sitios “El espacio para vivir era amplio y los compuestos
proporcionaban puntos atractivos pero simplemente focales para una vida doméstica y para las actividades
familiares orientadas hacia la religión” (Weigand 1978: 214).
El conjunto de los objetos de cerámica en estos sitios consistía generalmente en cerámica utilitaria de
color café, lisa o en ocasiones con alguna decoración, cerámica roja pulida y semipulida, otras cerámicas
amarillas y negras monocromas o bien con decoración incisa, en algunas ocasiones con relleno de pigmento
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
58
rojo y generalmente en forma de vasijas trípodes huecas y con decoración geométrica alrededor del borde
exterior de la pieza y con soportes en forma de ganchos (Kelley y Abbott 1987).
Atendiendo a la información arqueológica disponible para el estado de Zacatecas, estas primeras
aldeas han sido localizadas y son por ahora mejor entendidas en varias regiones del estado, primeramente
fueron identificadas en el valle del río Colorado en el área de la cultura Chalchihuites, en donde las
investigaciones de Charles Kelley pusieron al descubierto un patrón arquitectónico y un complejo artefactual
asociado con estos primeros aldeanos mesoamericanos y que se ha definido como fase Canutillo (Kelley y
Abbott 1966, Kelley 1971).
Kelley ubica la fase Canutillo de la cultura Chalchihuites entre los años de 200 a 650 d.C.
mencionando una fecha para la construcción del centro ceremonial de Alta Vista en el año de 450 d.C.
(Kelley 1985):
“Probablemente alrededor de los años 350 a 400 dC los participantes de esta cultura establecieron una población que más tarde se convertiría en el gran centro ceremonial de Alta Vista, localizado a unos ocho kilómetros de la población moderna de Chalchihuites, Zacatecas, en el lado poniente del río Colorado (río Chalchihuites) tributario del río Suchil” (Kelley y Abbott 1987:153).
En el sitio de Alta Vista, en esta fase son características las cerámicas decoradas en rojo sobre
amarillo y sobre crema, generalmente en formas como los tazones sin soportes, platos, jarras, ollas con
decoración geométrica en el interior, en el exterior o en ambos costados. Posteriormente las vasijas incisas y
rellenas de pigmento rojo de esta fase se iban a caracterizar por sus soportes de efigies y sus orejas perforadas
a la altura del borde (Kelley y Abbott 1987).
Es durante esta fase que inician las intensas actividades mineras dentro de la cultura Chalchihuites y
en este sentido se menciona que “las explotaciones de cantera y tal vez de las minas fueron abiertas. El
objetivo principal de las empresas mineras…parece haber sido la explotación de una serie de piedras azul-
verde…Estos colores y hasta las piedras tenían un gran significado ceremonial en las altas culturas de
Mesoamérica. Ellos representan la lluvia, el agua y la fertilidad” (Weigand 1978: 215).
Es también durante esta fase Canutillo que se iniciaron las actividades de intercambio de turquesa a
larga distancia (Kelley y Abbott 1987), análisis de activación de neutrones realizados en varias de las piezas
de turquesa de sitios de la Rama Suchil de la cultura Chalchihuites han demostrado que casi la mitad de los
especímenes de turquesa recuperados en Chalchihuites provienen de materias primas de las minas de
Cerrillos en Nuevo México, siendo el otro porcentaje de piezas procedente de las minas de la región de
Concepción del Oro ubicadas cerca de la frontera de Zacatecas con Coahuila, lo que implica no sólo la
intensa actividad minera sino también una dinámica de intercambio a larga distancia desde este periodo
(Weigand et al. 1977).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
59
Se ha propuesto desde hace tiempo que es muy probable que sitios contemporáneos y relacionados
con esta dinámica cultural se encuentren en la región del valle de Malpaso, ubicado en la boca norte del río
Juchipila, en donde algunos materiales cerámicos, principalmente de las excavaciones de Armillas en el valle
e investigaciones posteriores, han sido correlacionados con la fase Canutillo de Chalchihuites y han
permitido inferir su contemporaneidad (Trombold 1974 apud Jiménez Betts 1988, 1985b; Weigand 1978,
Jiménez Betts 1989, 1992, 1995; Jiménez y Darling 2000).
Recordemos que ya desde 1971 Kelley y Abbott mencionaban que “la cerámica básica ‘no
decorada’ de las culturas vecinas Malpaso-La Quemada y Bolaños-Juchipila son similares, sino idénticas a
aquellas de la cultura Chalchihuites, enfatizando el trasfondo común mesoamericano de todas estas culturas
marginales del norte de Jalisco, Zacatecas y Durango. En contraposición a esta base común de unidad
cerámica los tiestos realmente decorados servían para distinguir los desarrollos regionales y para rastrear
líneas artísticas y de trabajo manual a través de los siglos.” 6 (Kelley y Abbott 1971:175).
De la misma manera, desde los años sesenta Kelley había reportado la presencia de fuertes
desarrollos culturales mesoamericanos locales en el área de Juchipila y en la región contigua de Mezquitic-
Bolaños (Kelley 1971), regiones que han sido consideradas como plenamente mesoamericanas y ocupadas
desde el Preclásico (Weigand 1978).
A pesar de esto en el cañón de Juchipila existen materiales cerámicos que parecen ser muy tempranos
pero que parecen estar más relacionados con la tradición de tumbas de tiro del occidente de México y con el
complejo Morales descrito por Braniff como afín a Chupícuaro (1972). Lo anterior pone de manifiesto que
durante esta etapa temprana el cañón, si bien podría mostrar afinidades con los complejos cerámicos de la
fase Canutillo de Malpaso y Chalchihuites, como lo asientan Kelley y Abbott, tenía más fuertes los vínculos
hacía la región de Los Altos de Jalisco y la tradición de tumbas de tiro del occidente de México.
Entre la cerámica temprana del cañón de Juchipila destacan los cajetes trípodes de soportes
mamiformes generalmente decorados al negativo y los soportes mamiformes largos (Jiménez Betts 1988ª,
1995), cerámicas que a su vez parecen estar relacionadas de algún modo con las de Chupícuaro, una
manifestación del Preclásico Tardío en el río Lerma, en la frontera entre Guanajuato y Michoacán (Bell 1974,
Kelley 1971, Weigand 1978, Willams 1974), así como figurillas del tipo “los cornudos” relacionadas con la
tradición temprana de tumbas de tiro (Bell 1974).
Es importante recordar que desde los inicios de la arqueología regional se ha propuesto a la cultura
Chupícuaro como la responsable de la dispersión de asentamientos en el noroeste durante el periodo
Preclásico Tardío y Clásico Temprano, esto con base en la similitud de cierto tipo de cerámicas. Así Braniff
6 Cita original en Inglés “the basic ‘non-decorated’ ceramics of the neighboring Malpaso-La Quemada and Bolaños-Juchipila cultures are similar if not identical to those of the Chalchihuites Culture, emphasizing the common Mesoamerican background of all these marginal cultures of northern Jalisco, Zacatecas and Durango. Against this background of basic ceramic unity the true decorated wares serve to distinguish regional developments and to trace artistic and craft trends over the centuries” (Kelley y Abbott 1971:175).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
60
menciona que “la “cultura de Chupícuaro”, en el sentido de toda una serie de aldeas esparcidas no sólo en
el norte de Michoacán y sur de Guanajuato sino también en Hidalgo, Querétaro, todo Guanajuato y
probablemente Jalisco y Zacatecas. Estos grupos podrían integrarse dentro de una “cultura” la cual se
identificaría por lo pronto por cerámicas afines o relacionadas a las del sitio de Chupícuaro, pero que
debieron tener desarrollos locales y temporales diferentes a los de Chupícuaro mismo” (Braniff 1974: 40).
A este respecto existe un dato interesante con respecto a la correlación del noroeste con la región del
Bajío, la relación que se ha encontrado entre las cerámicas gris esgrafiada de la fase Morales y San Miguel
rojo/bayo de la fase San Miguel, ambas en Guanajuato, con las cerámicas esgrafiada Canutillo y rojo/bayo
Gualterio de la cultura Chalchihuites (Braniff 1972).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
61
MAPA 15. Las sombras representan las áreas en donde se han reportado asentamientos tempranos en Zacatecas y norte de Jalisco, las flechas son las probables vías de expansión del modo de vida mesoamericano en esta porción durante los periodos Formativo Tardío y Clásico Temprano y que coinciden con los principales afluentes derechos del río Grande de Santiago. En la expansión de rasgos mesoamericanos hacia la región del noroccidente se hace referencia a dos orígenes principales: el occidente de México y la región norcentral en donde destaca la región del Bajío (Chupícuaro) quizás a través de los Altos de Jalisco. Se ha mencionado cierta influencia del centro de México pero también a través de la región del Bajío.
DURANGO
SAN LUIS POTOSÍ
GUANAJUATO
CHALCHIHUITES
VALLE
MALPASO
BOLAÑOS
NAYAR
ALTOSJUCHIPILA
VALLE JEREZ
? ?
?
NAYARIT
CHUPÍCUARO
(BAJÍO)VALLE DE ATEMAJAC
N
COAHUILA
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
62
2.1.8. EL APOGEO DE LA FRONTERA NOROESTE: EL PERIODO EPICLÁSICO
“El periodo Clásico Tardío es la etapa mejor comprendida por la investigación arqueológica en los sectores sur y centro de la Periferia Noroccidental de Mesoamérica, lo que se debe a la gran cantidad de datos recabados pertenecientes a estos horizontes que constituyen los momentos más tardíos y resplandecientes de las sociedades prehispánicas asentadas en estas secciones del Noroeste. Entre 700 y 850 d.C. vivieron su absoluto apogeo que se expresa en el máximo nivel demográfico jamás alcanzado, probablemente debido a la intensificación del cultivo y la ampliación de los campos agrícolas. Además se registra una proliferación de la manufactura de productos artesanales, no pocos suntuarios, y una inmensa y ambiciosa actividad constructiva ante todo en los centros dominantes donde residían los grupos más altos de las sociedades en esta fase claramente estratificadas, por lo que podemos hablar de una existencia de noblezas locales que desde sus sedes controlaban territorios más o menos extensos”
Lelgemann 2000:24-25.
“Entre 550 y 600 d.C. el conjunto de las regiones manifiesta indicios de un marcado aumento en la organización social con el establecimiento de centros ceremoniales regionales. La jerarquización y aumento poblacional se reflejan en los patrones de asentamiento, entre los cuales los más estudiados son los de Chalchihuites y el valle de Malpaso… El Epiclásico marcó el apogeo de cada región en cuestión, manifestándose no sólo en la construcción de los centros ceremoniales y la presencia de estilos cerámicos distintivos en cada región, sino además en la intensa interacción interregional que literalmente hizo cuajar esta área dentro del mosaico mesoamericano… Si bien cada región manifiesta tipos cerámicos diagnósticos propios, la cerámica pseudocloisonné, las figurillas Tipo I y algunos elementos arquitectónicos como el patio cerrado con altar central indican que existía una interacción interregional entre elites…los grandes centros ceremoniales correspondían a unidades equipolentes”
Jiménez Betts 2006:381
“El periodo Epiclásico (600-900 d.C.) marcó un auge de complejidad sociocultural a nivel regional en el centro-oeste de Zacatecas. Los valles de Colorado, Suchil y Malpaso, atrora habitados por cazadores-recolectores y agricultores incipientes semisedentarios, experimentaron cambios dramáticos en la organización durante el Epiclásico y antes de este periodo, lo cual resultó en el surgimiento de varias sociedades complejas con centros ceremoniales regionales.”
Nelson y Wells 2001:253-254
2.1.8.1. PRINCIPALES MANIFESTACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DINÁMICAS CULTURALES
La región del noroeste muestra una intensa ocupación durante todo el periodo Clásico de Mesoamérica
(Jiménez Betts 1988a, 1989, 1995; Nelson 1990, Trombold 1990, Cabrero 1989, Hers 1989), pero tiene su
periodo de apogeo durante el Epiclásico o Clásico Tardío (Kelley 1990, Nelson 1997, Jiménez Betts 1998,
Jiménez y Darling 2000, Hers 1989, 1995; Braniff 2001, Trombold 1990).
En la región del valle de Malpaso las últimas investigaciones mostraron que el periodo Epiclásico es
en el que el sitio de La Quemada se alza como un sistema regional (Jiménez Betts 1989, 1997, 1998; Jiménez
y Darling 2000, Lelgemann 2000, Nelson 1993, 1997; Trombold 1990), en el llamado complejo La Quemada
que se data aproximadamente entre 600/650 y 850 d.C., el sitio alcanza su máxima extensión y nuevos tipos
cerámicos entran en uso, entre los tipos diagnósticos de este periodo para La Quemada se encuentran el
Coyotes Inciso-Esgrafiado, Ramos Rojo sobre Café y Tepozan Negativo, este último se muestra como una
cerámica sumamente elaborada y representativa de la tradición cerámica local, aunque es conocido que en
este periodo diversas cerámicas al negativo parecen proceder de regiones al sur como el cañón de Juchipila y
Altos de Jalisco (Jiménez y Darling 2000, Jiménez Betts 2006:383-384).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
63
MAPA 16. Principales manifestaciones arqueológicas del Noroeste de Mesoamérica, la mayoría de las áreas entran en auge durante el Epiclásico (Redibujado de Jiménez y Darling 2000:156 e incluyendo al sitio arqueológico de Buenavista).
En Alta Vista, Chalchihuites, además de una intensa remodelación y extensión del centro ceremonial
son notables los cambios en la cerámica de la fase Alta Vista (600-850 d.C.) en la que las cerámicas del tipo
Michilia Negro Inciso Esgrafiado y relleno de pigmento rojo incluye ya diseños geométricos antropomorfos y
zoomorfos así como elementos pseudoglíficos en una especie de reborde alrededor del exterior de la vasija y
justo debajo del borde, así como el tipo cerámico Suchil Rojo sobre Café en donde, de la misma manera,
están plasmados los diseños antropomorfos y zoomorfos (Kelley y Abbott 1987, Jiménez Betts 2006:381).
Además en este periodo se generalizó el uso de algunos estilos cerámicos y objetos de lujo, que son
diagnósticos de la participación de los sitios del noroeste en extensas redes de interacción. Algunos de estos
materiales fueron recuperados en el sitio arqueológico Buenavista, lo que por el momento puede permitirnos
ubicar una parte de la ocupación del sitio durante este momento.
AZTATLAN
..
..
..
.
.
.
.
LOMA SAN GABRIEL
CHALCHIHUITES RAMA GUADIANA
CHALCHIHUITES RAMA SUCHIL
TEUCHITLAN
BOLAÑOS MALPASO-JUCHIPILA
ALTOS
BAJIO
Guasave
Culiacán
Chametla
Amapa
Tomatlan
La Quemada
Alta Vista
La Ferreria
Zape
Etzatlan
Buenavista .
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
64
Entre estos materiales se encuentra la cerámica pseudo-cloisonné, en la cual profundizaremos en el
capítulo siguiente y la figurilla Tipo I, elementos que se distribuyen conformando la esfera Septentrional
durante este periodo, principalmente en un área que incluye el valle de Atemajac, los Altos de Jalisco, el
cañón de Juchipila, el valle de Malpaso y el área de Chalchihuites (Jiménez Betts 1989:16, Jiménez Betts
2006).
“En cuanto a las figurillas sólidas, la más común es el tipo I. Este tipo de figurilla se caracteriza por una cabeza alargada y cuerpo plano; hay un prognatismo en la parte inferior de la cabeza, correspondiente a la nariz, la cual termina con un efecto de ‘rebanado’. Hay indicaciones del uso del pastillaje para una nariguera. Los ojos son de forma ovalada tanto hondonados como punzonados” (Jiménez Betts 1988a:44).
Ilustración 4. Figurilla del tipo I procedente de Juanacatlán, Jalisco y actualmente en el museo regional de Guadalajara (Jiménez Betts 1995: 48, fig 3).
Acompañando a estos materiales se encuentra un patrón arquitectónico muy característico (Jiménez y
Darling 2000, Jiménez Betts 2006). A este respecto el arqueólogo Achimm Lelgemann menciona que “La
arquitectura ceremonial o no habitacional no sólo de La Quemada sino también de otros sitios mayores de
la periferia noroccidental mesoamericana se caracteriza por un conjunto altamente canonizado en su
composición que se ha bautizado conjunto-patio (patio compound) […] se trata de un grupo de edificios
erigidos encima de plataformas elevadas que rodean un patio hundido. Este patio cuenta invariablemente
con un altar en su centro y en la mayoría de los casos una pirámide de reducidas dimensiones en uno de los
lados. Generalmente forma parte del conjunto una sala de extensión considerable, mientras que las demás
construcciones que conforman el conjunto se componen de varios cuartos” (Lelgemann 1997:101-105).
Investigaciones arqueológicas realizadas en el centro ceremonial de Alta Vista, asentamiento ubicado
muy cerca del Trópico de Cáncer, han demostrado la implementación de cálculos astronómicos en la
orientación de los principales edificios (Aveni et al.1982). Además de la traza del centro ceremonial de Alta
Vista, un rasgo sobresaliente del sitio es que éste responde a la replicación de un paisaje ritual y un sistema
cosmológico (Medina 2000).
Además, en fechas recientes se ha retomado el interés por el tema de la arquitectura y se ha reportado
en el sitio de La Quemada un complejo sistema de planeación arquitectónica en el que están presentes
orientaciones astronómicas, mediciones exactas de las distancias entre los puntos principales, y el cálculo de
sus áreas de manera que los valores numéricos corresponden a los periodos del calendario mesoamericano
(Lelgemann 1997:99).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
65
FOTOGRAFÍA 12. Detalle del sitio arqueológico de La Quemada ubicado en el valle de Malpaso, municipio de Villanueva Zacatecas, uno de los principales sitios arqueológicos del noroeste de Mesoamérica (Fotografía de Gerardo Fernández Martínez).
FOTOGRAFÍA 13. Detalle del centro ceremonial de Alta Vista en Chalchihuites, Zacatecas, otro de los principales sitios arqueológicos del noroeste de Mesoamérica (Fotografía de Juan Ramón Rodríguez Torres).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
66
FOTOGRAFÍA 14. Vasija pintada en Rojo/Bayo en donde se pueden observar motivos de perros o coyotes, procedente del sitio arqueológico de La Quemada, periodo Clásico (Braniff 2001:41).
FOTOGRAFÍAS 15 Y 16. Izquierda: Plato con representaciones de serpientes estilizadas decorado en Rojo/Café y procedente de la cultura Chalchihuites, Zacatecas durante el periodo Clásico. Derecha: Plato en Rojo/Bayo que muestra un diseño de serpiente con cabeza humana, es del periodo Clásico y procede de la cultura Chalchihuites, Zacatecas (Weigand 2001:37).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
67
MAPA 17. Principales asentamientos ocupados durante el periodo Epiclásico en el estado de Zacatecas y regiones aledañas, según las investigaciones arqueológicas.
A continuación revisaremos las principales investigaciones realizadas en las áreas que por su
cercanía geográfica, pero sobre todo por las características de sus materiales arqueológicos, se presentan
como de vital importancia para contextualizar al sitio arqueológico de Buenavista, de esta manera
comenzaremos mencionando los antecedentes arqueológicos del sureste zacatecano, región en la que se
encuentra dicho asentamiento, posteriormente hablaremos del altiplano potosino también conocido como
Tunal Grande, posteriormente revisaremos el área de los Altos de Jalisco y finalmente veremos los
antecedentes de la arqueología de Aguascalientes.
.
..
LA QUEMADA
ALTA VISTA
LA FLORIDA
BUENAVISTA
SITIOS EL CERRITO Y
SANTA ELENA
CERRO TEPISUAZCO
LAS VENTANASEL TEÚL
.. ..
. ..
.
LOS PILARILLOS.TOTOATE.
CERRO DEL HUISTLE.
CERRO ENCANTADO.EL CUARENTA.
REGIÓN DE LA MONTESA. . .PINOS.
CERROS DEL ZAPOTE Y JARAL. SANTIAGO.EL CÓPORO.
N
JALISCO
SAN LUIS POTOSÍ
DURANGO
COAHUILA
.
IXTLÁN DEL RÍO.NAYARIT
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
68
2.1.8.2. LA ARQUEOLOGÍA DEL SURESTE DE ZACATECAS
La región que comprende el sureste del estado de Zacatecas y en donde se encuentra el asentamiento
prehispánico de Buenavista comprende el territorio de los municipios de Ciudad Cuauhtémoc [1], Ojocaliente
[2], Pánfilo Natera [3], Luis Moya [4], Villa González Ortega [5], Loreto [6], Noria de Ángeles [7], Villa
García [8], Villa Hidalgo [9] y Pinos [10].
MAPA 18. El sureste del estado de Zacatecas, división municipal (Datos INEGI SPP 1981).
En esta región se han realizado pocas investigaciones arqueológicas, principalmente se trata de
reconocimientos de superficie, por lo que la mayor parte de la información con la que contamos hace
referencia sólo a algunas características de los asentamientos y a sus materiales arqueológicos asociados,
también se hace referencia constantemente a la tradición de manifestaciones gráfico rupestres, que parecen
ser un rasgo característico de los sitios arqueológicos identificados en esta porción zacatecana; sin embargo,
y a pesar de ser escasas las investigaciones que se han realizado hasta el momento, éstas han representado
intentos importantes de acercamiento a la dinámica prehispánica de la región, ya que este primer
conocimiento de las características de los asentamientos ha motivado las primeras interpretaciones
preliminares en torno a su posible filiación cultural y cronológica; a pesar de esta situación es evidente que
estamos lejos todavía de poseer la cantidad de información con la que contamos para otras regiones del
estado e incluso para algunas de las regiones vecinas de otros estados, como San Luis Potosí, Jalisco y
Guanajuato.
AGUASCALIENTES
0 25 50 km
N
GUANAJUATO
SAN LUIS POTOSÍ
JALISCO
10
9
8
6
1
23
5
74
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
69
Antes de comenzar con la presentación de los datos arqueológicos que tenemos para el área, es
importante remarcar que en algunas partes de este territorio, y principalmente en aquellas que pertenecen a la
región del Tunal Grande, las fuentes históricas del siglo XVI hacen mención de la presencia de grupos
nómadas, identificados como la “nación” de los Guachichiles (Powell 1996), grupo del que sólo se conocen
algunos datos y del que haremos mención con más profundidad en el apartado siguiente.
Sin embargo, desde hace ya algún tiempo los vestigios arqueológicos observados ya mostraban que
durante periodos anteriores al siglo XVI esta región fue también ocupada por grupos humanos con un modo
de vida sedentario y con una tradición cultural mesoamericana (Braniff 1992, Crespo 1976), como se detalló
en apartados previos.
Con respecto a las características de los vestigios arqueológicos, en el año de 1892 el historiador
zacatecano Elías Amador, en su Bosquejo Histórico de Zacatecas, hace mención de algunas excavaciones
que se realizaron en el territorio del municipio de Ojocaliente, haciendo referencia también a algunos de los
materiales arqueológicos recuperados entonces:
“en el punto conocido por Sauceda de Mulatos, Partido de Ojocaliente, parece que hace pocos años se descubrieron vestigios de una antigua ranchería de indígenas… Entre un punto denominado Sauceda de Mulatos y el Chepinque, al practicar excavaciones se encontraron restos de cadáveres colocados en posición vertical, pero tan mal conservados que se descomponían enteramente al tocarlos y extraerlos. Dentro de algunos sepulcros había objetos que sin duda indicaban la categoría o sexo de los difuntos, en algunos aparecieron fragmentos de utensilios propios del sexo femenino como vasijas, comales, metates, etc., en otros flechas, hachas, pitos de barro, cuchillos, etc. Inmediatos a dicha localidad se percibían también vestigios de habitaciones diseminadas en una extensión de un cuarto de legua. Se asegura que pueden encontrarse en la superficie del terreno mencionado hachas de piedra, chuzos de pedernal y fragmentos de vasijas de barro, pintadas unas y otras con forma de relieve sus dibujos. Algunos ancianos oyeron contar a sus mayores que aquí existió una antigua ranchería de indios chichimecos” (Amador 1982 tomo I).
Con respecto a estas mismas excavaciones, en el año de 1991 el entonces cronista de la ciudad de
Ojocaliente, el señor Don Juan Álvarez, hace mención de los datos presentados por Elías Amador y aporta
algunos datos más al respecto, mencionando que dichas excavaciones consistieron en pozos circulares de
aproximadamente 1.5 metros de diámetro y de 1 a 2 metros de profundidad (Álvarez 1991:15), aunque no se
conoce más información.
Más recientemente y desde hace algún tiempo, tenemos conocimiento de la presencia de varios
asentamientos agrícolas en territorio del sureste zacatecano (Crespo 1976, Braniff 1992), y en algunos
trabajos se menciona el sitio de “El Cerrito”7 ubicado en el municipio de Pinos (Meade 1942b, Cabrera 1958,
Crespo 1976, Brown 1985, Braniff 1974, 1992), asentamiento en el que se conoce la presencia de algunas
plataformas, de una estructura de planta rectangular ubicada en la cima del cerro y de un conjunto de
manifestaciones gráfico rupestres ubicadas en uno de los paneles de roca, mismo que presenta motivos
7 Este sitio se ubica en las laderas y cima del Cerro Gordo, al sur de la cabecera municipal de Pinos, aproximadamente a 1.5 kilómetros de la comunidad de Santa Genoveva (Aparicio 2003, 2003a, 2003b).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
70
pintados en figuras antropomorfas, zoomorfas y abstractas (Meade 1942b, Cabrera 1958, Aparicio 2003,
2003a, 2003b).
En el año de 1960 la arqueóloga Beatriz Braniff realizó en este sitio algunos pozos estratigráficos, y
como resultado de esta intervención reporta haber encontrado evidencia de ocupación de grupos sedentarios
durante el periodo Clásico (Braniff 1974:43), así mismo, la presencia del tipo cerámico policromo Valle de
San Luis la lleva a proponer que este sitio es contemporáneo del sitio de Villa de Reyes, en San Luis Potosí,
en donde el principal desarrollo ocurre en el periodo Epiclásico (Braniff 1961 en Crespo 1976:122). Sin
embargo, hasta este momento los trabajos permanecían todavía en un estado muy preliminar, ya que con
respecto a estas intervenciones Braniff menciona:
“Ya desde 1960 habíamos hecho los primeros pininos arqueológicos en el Tunal y cavamos lo que se suponía eran pozos estratigráficos en el Cerrito, Zac., y en las Rusias, SLP. Pero entonces ni estábamos preparados técnicamente, ni conocíamos las áreas vecinas que podrían conectar al Tunal con otras áreas mesoamericanas, de manera que los datos obtenidos entonces no tuvieron mucho que decir” (Braniff 1992:18).
El siguiente sitio del que se tenía conocimiento se ubica en las cercanías de la comunidad de Santa
Elena (Braniff 1992, Crespo 1976), en el mismo municipio de Pinos. En este sitio es notable la presencia de
varias estructuras arquitectónicas de planta rectangular y circular, así como materiales arqueológicos
asociados de lítica y cerámica (Aparicio 2003, 2003a, 2003b); de la misma manera que en el sitio de El
Cerrito, la presencia de la cerámica policroma característica del Valle de San Luis ha llevado a correlacionar
cronológicamente este asentamiento con aquellos del Tunal Grande (Braniff 1992, Ramírez y Llamas 2006).
Se conoce también, aunque de manera muy somera, la existencia del sitio llamado “Pinos” (Braniff
1974:43, Crespo 1976), que Braniff sólo menciona y del que por ahora no se conoce ubicación exacta
(Aparicio 2003, 2003a, 2003b), aunque se tienen datos de que se encuentra en las inmediaciones de la
cabecera municipal de Pinos (Crespo 1976). A este sitio sólo se le identifica por la presencia de la cerámica
policroma característica del Valle de San Luis (Crespo 1976, Aparicio 2003, 2003a, 2003b).
En el año de 1975, Otto Schöndube y Javier Galván, arqueólogos del entonces Centro Regional del
INAH en Occidente, realizan una visita de inspección en atención a una denuncia de saqueo en un sitio
arqueológico ubicado cerca de la cortina de la presa Montoro, en la región conocida como La Montesa,
dentro del municipio de Villa García. Lo interesante de esta visita es que en su reporte mencionan la
presencia en el sitio de cuatro montículos pequeños, así como de restos de artefactos líticos y cerámicos,
presentando algunas consideraciones importantes en torno al material cerámico observado, ya que notan una
relación cerámica con el área de Teocaltiche en los Altos de Jalisco. Como parte de esa misma inspección
visitan otro sitio cercano, reportando la presencia de manifestaciones gráfico rupestres (Schöndube y Galván
apud Valencia 1992).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
71
Más recientemente se tiene ya conocimiento del asentamiento prehispánico ubicado en las cercanías
de la comunidad de Buenavista, en el municipio de Ojocaliente (Fernández 2001, 2003, 2004) sitio en el que,
desde el año 2003 y hasta la fecha, un equipo de la Universidad de Zacatecas, dirigido por el arqueólogo
Gerardo Fernández Martínez, ha llevado a cabo la investigación arqueológica más exhaustiva de todo el
sureste zacatecano, investigación de la que se desprende este trabajo y de la que haremos mención detallada
en el siguiente apartado.
De igual manera se tenía ya conocimiento de la presencia de sitios con arquitectura y materiales
arqueológicos asociados en localidades cercanas como Ciudad Cuauhtémoc, Palmillas, Las Bocas y
Chepinque, así como de la presencia de manifestaciones gráfico rupestres en los territorios que ocupan
actualmente los municipios de Luis Moya, Ojocaliente, Pinos, Villa García y Villa Hidalgo, además de
municipios contiguos del vecino estado de Aguascalientes, como Asientos, San José de Gracia, y Tepezala
(Aparicio s/f).
Algo que se va a hacer notar en varios de los asentamientos en esta región, es la relación que parece
existir entre las manifestaciones gráfico rupestres y los sitios en donde también se encuentra algún tipo de
arquitectura.
La presencia en varios sitios de la región del tipo cerámico policromo característico de los
asentamientos prehispánicos del Tunal Grande y específicamente de los valles de San Francisco y San Luis
(Tipo Valle de San Luis) (Braniff 1992:69), ha llevado a relacionar preliminarmente estos asentamientos,
tanto cultural como cronológicamente, con los sitios presentes en el altiplano potosino (Braniff 1992). Estas
primeras observaciones acerca de las características de algunos asentamientos a nivel regional y de sus
materiales arqueológicos asociados mostraban ya indicios de que en esta región habían ocurrido
transformaciones culturales importantes, causadas por la ocupación de grupos con diferentes modos de
subsistencia y organización política y social, además de que permitieron realizar las primeras inferencias
acerca de su relación con los asentamientos de la sub-área arqueológica del Tunal Grande (Braniff 1992).
Como parte de las actividades del Proyecto de Identificación, catalogación y conservación de sitios
con pintura rupestre en el Edo. de Aguascalientes, el arqueólogo Daniel Valencia registró algunos sitios que
contaban exclusivamente con manifestaciones gráfico rupestre (pinturas) en el sureste de Zacatecas, en los
municipios colindantes con el municipio de Asientos en Aguascalientes (Valencia y Bocanegra 1995:21).
En fechas recientes el centro regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Zacatecas
ha estado llevando a cabo actividades de reconocimiento arqueológico en esta región, como parte del
“Proyecto Atlas Arqueológico del Estado de Zacatecas”. Así, entre los años de 2002 y 2006 Amanda
Ramírez Bolaños y Salvador Llamas Almeida realizaron reconocimientos de superficie en los municipios de
Ciudad Cuauhtémoc, Luis Moya, Villa García, Pinos y Ojocaliente, dichos reconocimientos se hicieron con
el objetivo de actualizar la base de datos con respecto al patrimonio arqueológico estatal, y con la finalidad
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
72
de generar propuestas para la conservación, protección e investigación de los asentamientos (Ramírez y
Llamas 2005, 2006).
Como resultado de estos trabajos ahora conocemos las características de algunos de los
asentamientos prehispánicos de la región, para el municipio de Ojocaliente reportan algunos sitios
caracterizados por la presencia de manifestaciones gráfico rupestres (pinturas y petrograbados), así como de
una serie de sitios más en donde es posible observar algún tipo de arquitectura (alineamientos de piedra
evidenciando la presencia de estructuras (rectangulares y cuadrangulares), así como terrazas. Dentro de los
materiales arqueológicos asociados, reportan lítica, cerámica y hueso, destacando la presencia de la cerámica
Valle de San Luis en sitios como El Chepinque y La Joya; estos investigadores agregan que la industria lítica
es muy similar en estos asentamientos, caracterizada principalmente por tajadores, raspadores, raederas,
navajas, puntas de proyectil, núcleos y desechos de talla (lascas) fabricados con materias primas como el
pedernal, el jaspe, el cuarzo de segregación, la riolita y en menor medida la obsidiana negra, en cuanto a la
lítica pulida mencionan la presencia de hachas, manos y metates ápodos fabricados en basalto y riolita
(Ramírez y Llamas 2006:15-20).
Acerca del municipio de Villa García mencionan que es la región mas estudiada en términos
arqueológicos ya que se han registrado 19 asentamientos con pinturas rupestres, 8 sitios más sin evidencia de
estructuras y 5 más con ellas, reportan la presencia de varios asentamientos arqueológicos, algunos
caracterizados por los restos de alineamientos de antiguas estructuras construidas principalmente con riolita
asociadas a una industria lítica muy similar a la de los sitios reportados en la región de Ojocaliente, y material
cerámico; Entre estos sitios destaca el asentamiento cercano a la presa Montoro anteriormente visitado por
Schöndube y Galván, en donde se reporta la presencia del tipo cerámico Valle de San Luis Polícromo.
También reportan algunos asentamientos en donde se encuentran manifestaciones gráfico rupestres asociadas
a la presencia de estructuras arquitectónicas, de los cuales destaca el Cerro de los Indios en el que Daniel
Valencia (1994a: 56-57, 1994b) había registrado ya algunos paneles con pinturas, en algunos casos estos
sitios cuentan también con petrograbados (Ramírez y Llamas 2006:7-12).
En el municipio de Pinos durante varias temporadas de campo en 2004 y 2005 registraron un total de
ocho sitios arqueológicos, en donde verificaron el estado de conservación de dos sitios y se realizaron
propuestas de delimitación para Santa Elena, El Refugio, El Cerrito y la Vaquita8. Entre los sitios principales
mencionan a “Santa Elena”, “El Refugio” y “El Cerrito”, en donde se encuentran estructuras arquitectónicas
de diversas formas, así como pinturas rupestres y petrograbados. Así mismo mencionan la presencia de más
sitios con estructuras y materiales arqueológicos asociados, entre los que destaca la misma industria lítica
mencionada para los demás sitios reportados por ellos y cerámicas monocromas, confirmando la presencia
8 Consideran que es una propuesta de delimitación ya que está basada en criterios puramente arqueológicos, ya que para hacer una delimitación formal del sitio se requiere un consenso con ejidatarios y dueños de terrenos (Ramírez, com. pers. 2007).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
73
del tipo Valle de San Luis principalmente en los sitios de Santa Elena, ubicado en el extremo sureste de la
sierra de Morenos (el sitio más grande con 120 hectáreas aproximadamente de extensión) y El Cerrito
(Ramírez y Llamas 2006:13).
Dentro del municipio de Ciudad Cuauhtémoc en la región del río San Pedro o río Verde Grande
reportan la presencia de varios sitios con manifestaciones gráfico rupestres, así como de algunos sitios en
donde es posible observar la distribución de estructuras arquitectónicas con plantas de diversas formas
(cuadrangular, rectangular y circular) y terrazas asociadas a materiales que representan la misma industria
lítica mencionada anteriormente para otros asentamientos de la región (Ramírez y Llamas 2006:35-38).
En el municipio de Luis Moya registran dos sitios arqueológicos caracterizados por la presencia de
material arqueológico disperso, entre el que destaca la industria lítica ya mencionada y cerámicas
monocromas (Ramírez y Llamas 2006:41).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
74
2.1.8.2.1. EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO OJOCALIENTE Y EL
ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA
Con respecto al sitio arqueológico de Buenavista, es el único asentamiento prehispánico del sureste
zacatecano en el que el proceso de investigación ha tomado mayor profundidad. Este sitio fue identificado
por el Proyecto INAH-PROCEDE (Fernández 2000) y delimitado con base en las evidencias arqueológicas
de superficie, que consistían en estructuras arquitectónicas (algunas observadas a través de pozos de saqueo y
otras más por elevaciones artificiales en el terreno), así como también diversas concentraciones de materiales
arqueológicos, como fragmentos de cerámica y artefactos o fragmentos de lítica9.
Los vestigios arqueológicos en la superficie de dicho asentamiento sugerían la presencia pretérita de
un grupo de agricultores sedentarios, ya que sus vestigios son indicadores directos de sus adaptaciones
socioeconómicas (Fernández 2001:11).
En el año 2001 el arqueólogo Gerardo Fernández Martínez presenta al Consejo de Arqueología del
INAH el Proyecto Arqueológico Ojocaliente, en él se presentó la propuesta para la investigación del sitio
arqueológico Buenavista, con el objetivo principal de recuperar información referente a la integración social,
política y económica de sus habitantes durante la época prehispánica (Fernández 2001). En este sentido el
Proyecto Arqueológico Ojocaliente plantea inicialmente los siguientes objetivos:
Primero caracterizar culturalmente a los grupos humanos que ocuparon la región y el asentamiento
de Buenavista durante los diferentes periodos de su historia prehispánica, después inferir la naturaleza y la
intensidad de las relaciones existentes entre dichos grupos humanos y aquellos asentados en áreas culturales
contiguas (objetivo en el que se inserta este trabajo), realizar una delimitación precisa del sitio arqueológico
con base en la evidencia de superficie, elaborar un levantamiento topográfico detallado del asentamiento,
establecer una retícula de control que cubra el asentamiento y que permita la posterior ubicación de cualquier
material o vestigio importante, realizar el análisis de los materiales observados en superficie, identificar los
materiales diagnósticos que nos apoyen en la caracterización cultural de dichos grupos y capacitar a los
estudiantes de la Licenciatura en Antropología con especialidad en Arqueología de la Universidad Autónoma
de Zacatecas (Fernández 2001: 12).
Con base en lo anterior el proyecto consideró tres hipótesis iniciales:
I. El grupo humano que habitó en Buenavista durante la época prehispánica tuvo un modo de vida sedentario, y tenía su base económica en las actividades agrícolas.
II. Las investigaciones arqueológicas a nivel regional indican que las principales manifestaciones culturales del Noroccidente de Mesoamérica tuvieron su principal desarrollo en el periodo Clásico Tardío o Epiclásico
9 También existen pequeñas colecciones de materiales arqueológicos en propiedad de algunos pobladores de la comunidad y ejido de Buenavista.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
75
(600-900 d.C.), por lo que debido a la presencia de algunos materiales que podemos inicialmente correlacionar con dichas investigaciones regionales se propone que:
Buenavista y sus vestigios arquitectónicos son el reflejo de una ocupación autóctona prehispánica que tuvo su principal desarrollo durante el periodo mencionado.
III. Atendiendo a la ubicación geográfica del asentamiento es muy probable que sus pobladores hayan mantenido una intensa dinámica de interacción con los grupos humanos que ocuparon áreas circunvecinas, siendo posible que estos contactos pudieran abarcar inclusive áreas geográficas alejadas, como por ejemplo el estado de Guanajuato, el norte de Jalisco y la zona de la cultura Aztatlán en la costa del Pacífico(Fernández 2001).
Si la principal ocupación del sitio Buenavista se da en el periodo Epiclásico es evidente que a partir del
siglo IX, siglo en el que se presume su abandono, y hasta el siglo XVI ocurren una serie de transformaciones
culturales, por lo que dicho proyecto propone también ayudar en la explicación y entendimiento de todos
estos procesos (Fernández 2001:10-12).
De esta manera, un equipo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas dirigidos por el
Arqueólogo Gerardo Fernández inician los trabajos de la primera temporada de campo en el mes de marzo
del año 200310. En principio se decidió corroborar la delimitación anterior del sitio arqueológico, realizada
por el programa INAH-PROCEDE; para llevar a cabo dicha revisión se realizó un nuevo recorrido en las
cincuenta y dos hectáreas de los límites del área comunal, y de esta manera se pudo detectar, en la parte
sureste del cerro, la presencia de algunos materiales arqueológicos y de vestigios de arquitectura en el
subsuelo, mismos que estaban fuera de la delimitación mencionada. Por lo anterior se propuso realizar una
nueva delimitación del área de la zona arqueológica que abarcara los nuevos elementos, por lo que a través
del trazado de una nueva poligonal de protección se determinó una nueva delimitación, misma que tiene una
superficie total de 68 hectáreas, y tiene una forma cuadrangular11 (Fernández 2003, 2005).
La nueva poligonal abarca la totalidad del área de la zona arqueológica, tanto sus vestigios observables
en superficie como aquellos que no son tan evidentes. Aunque cabe aclarar que la nueva delimitación no es
definitiva ya que en un futuro se pueden detectar más vestigios arqueológicos, lo que llevaría a corregirla
nuevamente (Fernández 2003, 2005).
10 La primer temporada de campo se llevó a cabo gracias al apoyo financiero que otorgó la Presidencia Municipal de Ojocaliente, así como al apoyo otorgado por los habitantes del ejido y poblado de Buenavista, y del Departamento de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Fernández 2003, 2005). 11 La nueva poligonal de protección tiene 850m de longitud en el eje este-oeste y 800m en el eje norte-sur, y se localiza tanto en el área comunal como en parcelas bajo el régimen de pequeña propiedad. Sus coordenadas UTM son: esquina sureste E 791230 N 2481450, esquina suroeste E 790380 N 2481450, esquina noreste E 791230 N 2482250, esquina noroeste E790380 N2482250, con referencia a la carta topográfica de INEGI DETENAL F13B79 (Luis Moya) (Fernández 2003, 2005).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
76
Posteriormente se llevó a cabo un levantamiento topográfico detallado12, esto con la finalidad de contar
con una referencia gráfica confiable acerca de las características físicas del terreno en el que se encuentra el
antiguo asentamiento (Fernández 2003, 2005). Una vez generado el plano, éste fue segmentado
imaginariamente en cuatro grandes sectores y posteriormente en una retícula de control 13 (Fernández
2005:9-11).
MAPA 19. Cuatro sectores en los que se dividió el sitio arqueológico Buenavista (Fernández 2005) (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
12 El levantamiento topográfico se realizó con teodolito y estadal, posteriormente los datos se corroboraron con un levantamiento realizado con el Sistema de Posicionamiento Geográfico Satelital (GPS) y con una brújula tipo Brunton, lo que permitió la realización de un plano general del área del sitio arqueológico (Fernández 2003, 2005). 13 La retícula de control imaginaria se compone de 272 sectores de 100 metros cuadrados, mismos que se clasifican a partir de su posición con respecto al centro de la retícula, y cada uno de estos sectores se divide a su vez en cuatro cuadros de 50 m² que son nombrados a través de una letra del alfabeto. Estos cuadros son divididos en cuadros más pequeños de 5 metros cuadrados, lo que permite tener un total control del registro de los materiales arqueológicos de superficie y de la ubicación de las posteriores unidades de excavación (Fernández 2005:9-10).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
77
A principios del año 2004 se presentó la propuesta para llevar a cabo la Primera Etapa de la Segunda
Temporada, en la que se establecieron los siguientes objetivos:
I. Recolección de materiales arqueológicos de superficie. II. Análisis de materiales arqueológicos de superficie. III. Limpieza y exploración de la estructura I (ubicada en la cima de la meseta). IV. Excavación de un pozo estratigráfico en la estructura I.
El trabajo de esta temporada dio inicio el mes de abril del año 200414 con la recolección de los materiales
arqueológicos de superficie, misma que se realizó teniendo como base la retícula de control imaginaria. En
dicha retícula se seleccionó de manera aleatoria sólo uno de los cuadros de cada sector, con esto se pretendía
garantizar que la muestra fuese representativa de la totalidad de los materiales existentes en todo el sitio, sin
embargo, es importante mencionar que la distribución del asentamiento no es uniforme y que la cima del
cerro y sus faldas son áreas en donde los materiales son removidos con facilidad hacia las partes bajas del
valle por agentes erosivos como la lluvia y el viento (Fernández 2005).
En las partes bajas de los sectores sureste y norte del cerro se localizaron las mayores concentraciones de
materiales arqueológicos, debido a que coinciden con el espacio que ocupan los barbechos, en donde la tierra
está en constante movimiento y los materiales salen a la superficie con más frecuencia (Fernández 2005).
Los materiales recolectados consisten en fragmentos de cerámica, artefactos (puntas de proyectil y
raspadores) y fragmentos de lítica, mismos que están fabricados en diversos minerales como riolita,
obsidiana, silex, basalto y cuarzo. Posteriormente se llevaron a cabo los análisis tanto del material cerámico
como lítico. Las particularidades del análisis que se llevó a cabo con el material cerámico serán presentadas
en el Capítulo III de este trabajo.
Los trabajos que se llevaron a cabo en la cima de la meseta permitieron identificar los vestigios de varias
estructuras arquitectónicas, entre las que destaca la estructura I, de planta poligonal15. Dicha estructura fue
construida a partir de mampostería de piedra careada y tierra, se encuentra en un estado de conservación muy
pobre debido a que por estar sobre el afloramiento y en una posición topográfica elevada siempre ha estado
vulnerable a los diferentes agentes erosivos. Es importante también mencionar la existencia de un pozo de
saqueo reciente ocasional simple, en su fachada este (Fernández 2006a).
14 Esta temporada se llevó a cabo gracias al apoyo financiero proporcionado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y por el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Zacatecas (FOMIX) (Fernández 2005:2).15 La estructura I tiene en su fachada oeste los restos deteriorados de lo que pudo haber sido la escalinata de acceso, misma que tiene 2 metros de largo por 3 metros de ancho. Dicha escalinata se apoya en un muro que corre en dirección norte-sur y que tiene 8.5 metros de longitud. Desde los dos extremos de este muro se desplantan otros dos, que corren en dirección este y que alcanzan los 5.5 metros de largo, mismos que giran posteriormente en un ángulo recto y conforman junto con la fachada oeste un par de extensiones laterales que sobresalen del cuadrángulo de la estructura y que miden 1.5 metros de ancho, en general la longitud aproximada de este elemento arquitectónico es de 23 metros (Fernández 2005:55).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
78
ILUSTRACIÓN 5. Planta y perfil de la estructura I, de planta poligonal y ubicada en la parte media de la cima del cerro de “La Mesilla”, los restos al extremo derecho del dibujo corresponden probablemente con la escalinata de acceso al edificio ahora destruido, se puede observar la orientación cardinal de la planta del edificio (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
Después de haber llevado a cabo las labores de limpieza de dicha estructura se pudo realizar un
detallado levantamiento de su silueta poligonal y un registro fotográfico (Fernández 2005). La ubicación de
esta estructura en la parte media de la cima, su silueta poligonal y su orientación cardinal (este-oeste) la
convierten en un elemento importante en la interpretación cultural, ya que es probable que haya sido diseñada
con base en algún fenómeno astronómico (equinoccio), por lo que pone de manifiesto su función relacionada
con actividades ceremoniales de carácter cíclico, es decir, tal vez relacionadas con el cálculo del ciclo
agrícola (Fernández 2005:54).
N
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
79
FOTOGRAFÍA 17. Estructura I, ubicada sobre la cima del Cerro de “La Mesilla” (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
Actualmente los vestigios que se conservan de este edificio nos permiten inferir que se trataba de un
pretil de altura desconocida, que muy posiblemente sirvió para sostener un conjunto de muros de adobe o
madera de los cuales ya no tenemos vestigios, mismos que estarían rematados con techo posiblemente de
bajareque (Fernández 2005:55).
Es importante mencionar que, como parte de las actividades del proyecto ya mencionado, el día 20 de
marzo del año 2005 (equinoccio de primavera) se realizaron algunas observaciones astronómicas en la cima
de la meseta y se pudo observar cómo la ruta del sol a través de la bóveda celeste parte la Estructura I por la
mitad, saliendo en el este y poniéndose en el oeste, frente al acceso principal, lo que indica que los
constructores de este espacio tenían la capacidad de realizar sofisticados cálculos astronómicos (Fernández
2006a).
A pesar de que los elementos constructivos que constituían este edificio se han ido colapsando a
través del tiempo, y a pesar de que los agentes erosivos han trasladado hacia las partes bajas del cerro la
mayoría de los materiales arqueológicos asociados a dicha estructura, se decidió realizar un pozo de sondeo
de dos metros cuadrados en la parte media del basamento poligonal, esto con la intención de recuperar
información relevante con respecto al sistema constructivo utilizado, a su posible función, y los materiales
arqueológicos asociados, los cuales se esperaba ayudaran en la ubicación cronológica del edificio y por ende
del asentamiento (Fernández 2005:55).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
80
Posteriormente, dentro de las mismas actividades de la segunda temporada se realizaron trece pozos
de sondeo en el sector sureste del asentamiento, algunos de los pozos se realizaron siguiendo la excavación
de antiguas operaciones de saqueo que evidenciaban la presencia de cimientos de estructuras arquitectónicas.
Los materiales arqueológicos que fueron recuperados en estos pozos muestran una mayor variedad
con respecto a los materiales recuperados en superficie, ya que además de los fragmentos de cerámica y lítica
también se recuperaron algunos artefactos en materiales como concha (cuentas) y hueso (punzones), además
de restos óseos humanos y animales.
La excavación de los pozos de sondeo formó una idea de las características de los vestigios
arquitectónicos presentes en el área por lo que se planeó la excavación de varias calas de exploración y
liberación de estructuras (Fernández 2006a).
FOTOGRAFÍA 18. Excavación de un pozo de sondeo en la parte sureste del asentamiento (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
81
Las investigaciones en este sector han puesto al descubierto ya una serie de estructuras
arquitectónicas que fueron construidas a base de piedra, tierra y adobe, así mismo los materiales
arqueológicos asociados a esta área del sitio sugieren que éste fue un espacio en el que se realizaban
actividades de carácter ceremonial (Fernández 2006a:13).
FOTOGRAFÍA 19. Sector sureste del asentamiento prehispánico de Buenavista después de las actividades de excavación. Se observan algunos vestigios de su arquitectura (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
Entre los elementos arquitectónicos más significativos podemos mencionar los restos de un muro de
piedra que presenta sobre su parte exterior los restos de un aplanado de adobe, este muro tal vez delimitaba
un enorme patio de aproximadamente cincuenta metros cuadrados cuyos vértices estaban orientados hacia los
rumbos cardinales. De la misma manera que el edificio de la cima, es muy probable que este muro represente
el pretil que sostenía muros de adobe o madera ahora desaparecidos (Fernández 2006b:14).
En este sector se encuentran también otras estructuras arquitectónicas que dan muestra de una serie
de reutilizaciones del espacio, mismas que a su vez nos demuestran la ocurrencia de una serie de
transformaciones culturales ocasionadas por la utilización del asentamiento a través de su historia
ocupacional (Fernández 2006a:13).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
82
FOTOGRAFÍA 20. Muro de piedra que forma parte de los vestigios arquitectónicos en el sector sureste del asentamiento (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
FOTOGRAFÍA 21. Fotografía que muestra un detalle de uno de los elementos arquitectónicos presentes en el sector sureste del sitio arqueológico (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
83
FOTOGRAFÍA 22. Elementos encontrados en la excavación del sector sureste, abajo en el centro un fogón y más atrás parte de un entierro y un fragmento de piso (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
FOTOGRAFÍA 23. Restos de una estructura arquitectónica en el sector sureste del sitio (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
84
Los trabajos de excavación y análisis de materiales aún continúan, y actualmente se está llevando a
cabo la exploración en el cuadrante norte del cerro en donde la evidencia arqueológica indica la presencia de
algunos espacios habitacionales y de algunas áreas de actividad, mismas que están aportando información
con respecto a la utilización de los espacios y de los diferentes sistemas constructivos, así como de las
transformaciones culturales del asentamiento a lo largo de su historia ocupacional (Fernández 2006:8-9).
Varios estudiantes miembros del proyecto se encuentran actualmente realizando los análisis de los
materiales y preparando más trabajos acerca de diversos aspectos y materiales del sitio (Candelas y Aguilar
2005, 2006; Rivera 2005, 2006; de Lira 2006, Haro 2005, Vázquez 2004, 2006; Vázquez y Pérez 2005,
2006). El análisis de los materiales cerámicos ha sido importante en el entendimiento de las características
culturales de los antiguos habitantes del asentamiento, así como para proponer una cronología tentativa.
Además producto del análisis del material cerámico es este trabajo.
En opinión del arqueólogo Gerardo Fernández este antiguo complejo cultural tuvo su máximo nivel
de complejidad social durante los siglos VII y X d.C., es decir durante el periodo Epiclásico, posteriormente
la región estuvo ocupada principalmente por grupos sociales con una dinámica económica diferente (caza y
recolección), dinámica que persistirá hasta el siglo XIV, por lo que en su opinión el sitio arqueológico puede
percibirse como un espacio de transformación cultural (Fernández 2006a).
Producto del interés por el pasado de esta región, algunos pasantes y estudiantes de arqueología de la
Universidad Autónoma de Zacatecas han elaborado trabajos con respecto a las características de algunos de
los asentamientos prehispánicos de la región, entre los que destacan los de Aparicio 2001, 2003, 2003a,
2003b, 2003c, s/f; Álvarez 2005, López s/f, Frausto 2002, Jáquez s/f y Raygoza 2001.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
85
2.1.8.3. LA ARQUEOLOGÍA DEL ALTIPLANO POTOSINO: EL TUNAL GRANDE
“Los sitios están localizados en los arroyos que forman el Alto Santa María, en los valles de Bledos, San Francisco y San Luis, en el valle de Arriaga y localidades próximas de Zacatecas y Altos de Jalisco…Esta es la zona más árida del Altiplano y quizás a esto se deba su relativa pobreza y simplicidad. Sitios localizados en general en las laderas de los cerros”
Braniff 1965a:11
En el territorio del occidente del estado de San Luis Potosí, y en pequeñas porciones adyacentes de
Guanajuato y del sureste de Zacatecas, se extiende la región conocida como el Tunal Grande16, que también
forma parte de la provincia semiárida de la Mesa Central descrita anteriormente (Braniff 1974:41; 2001:110).
En el siglo XVI esta región era identificada por los conquistadores españoles como el principal
centro de población de los “Guachichiles”17, grupo de nómadas cazadores recolectores que vivían en este
territorio aprovechando los diversos recursos existentes en el área, se alimentaban principalmente de los
frutos del nopal y del mezquite, así como de la gran variedad de especies animales presentes en la región
(Powell 1996:48). Es probable que este grupo nómada ya ocupara este territorio desde siglos anteriores18, sin
embargo esto no será posible aclararlo hasta que la arqueología de estos grupos ponga al descubierto la
profundidad temporal de sus manifestaciones culturales.
La mayor parte de la información que se tiene acerca de los Guachichiles y en general acerca de los
diferentes grupos nómadas que ocuparon durante este periodo gran parte del centro y norte de México,
corresponde con lo escrito en las diversas fuentes históricas coloniales, escritas durante el proceso de la
expansión y la colonización española hacia el norte de México, es decir durante el proceso de la prolongada
“Guerra Chichimeca”19 (Powell 1996).
16 El nombre de Tunal Grande fue utilizado inicialmente por los conquistadores españoles para referirse a esta región en donde era especialmente notoria la presencia de extensas áreas cubiertas por grandes nopaleras (Braniff 2001:110). 17 La palabra “Guachichiles” es de lengua náhuatl y significa “cabezas pintadas de rojo”, ya que se cree que llevaban tocados de plumas rojas, se pintaban el pelo de rojo o llevaban algún bonetillo en la cabeza que estaba pintado de este color (Powell 1996:48). 18 El problema acerca de si este grupo nómada ya ocupaba el territorio del Tunal Grande en épocas anteriores al siglo XVI y desde cuándo, es un tema que puede resultar controvertible, ya que contamos con poca información, la arqueología de los grupos nómadas que ocuparon extensos territorios del centro norte de México durante largos periodos de su historia no se ha realizado todavía o no se ha hecho con la profundidad que se requiere, por lo que arqueológicamente la información que tenemos al respecto es muy poca. En San Luis Potosí el Proyecto Arqueológico Alaquines ha realizado investigaciones en la zona media potosina y nos ha dado a conocer un área de contacto entre nómadas y sedentarios, caracterizada por una serie de asentamientos con elementos culturales tanto de grupos nómadas como de grupos sedentarios, estos asentamientos están asociados a sitios plenamente sedentarios en los que los materiales demuestran una ocupación en el periodo Epiclásico y a sitios plenamente de cazadores recolectores, lo anterior ha llevado a la arqueóloga Mónica Tesch a proponer que en esta región y desde por lo menos este periodo se daba una coexistencia pacífica entre grupos nómadas y sedentarios (Tesch 1991). 19 Se conoce como “Guerra Chichimeca” al conflicto bélico que durante toda la segunda mitad del siglo XVI, enfrentó a los españoles y a sus aliados (grupos indígenas sedentarios) con varias “naciones” nómadas de cazadores recolectores, entre ellas se encontraba la de los Guachichiles; estas agrupaciones nacionales, tal y como ellos las distinguieron, opusieron una gran resistencia a la colonización europea en un territorio inmenso del centro y norte de México (Powell 1996).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
86
Con base en la información recuperada de las fuentes históricas se considera que, de todos estos
grupos nómadas, los Guachichiles ocupaban el territorio más extenso20, ya que eran un grupo especialmente
numeroso. Hablaban un idioma que incluía muchos dialectos, lo que representó una desventaja para su
evangelización.
Generalmente se hace referencia a algunos de los aspectos de su vida, principalmente a su
belicosidad, a su valor como guerreros y a su crueldad con sus enemigos españoles e indios, inclusive, en
torno a su crueldad se menciona que algunos de los grupos de estos Guachichiles practicaban el canibalismo
(Powell 1996:48-51).
Los Guachichiles eran el grupo nómada en el cual era más fácil identificar sus núcleos políticos y
militares, además se reconocía en ellos la habilidad en la creación de alianzas tribales, habilidad que les fue
de gran utilidad en la guerra en contra de los españoles. De esta manera el territorio del Tunal Grande fue
especialmente conflictivo para los europeos ya que el camino real de tierra adentro por el que se trasladaban
los minerales extraídos de las minas de Zacatecas pasaba muy cerca de esta región, lo que facilitaba el ataque
de este camino por los Guachichiles (Powell 1996:48-51).
Para épocas muy anteriores al siglo XVI, las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en esta
región (Meade 1941, 1942a, 1942b, 1948; Braniff 1961, 1992; Lessage 1966, Cabrera 1958, Crespo 1976)
han puesto al descubierto una serie de asentamientos que, por sus características arquitectónicas y por sus
complejos artefactuales asociados han demostrado la existencia de grupos con un modo de vida plenamente
sedentario durante el periodo Clásico de Mesoamérica, por lo que esta región es considerada para este
periodo como una sub-área arqueológica mesoamericana, así como también la más árida de sus porciones
(Braniff 1974:41, 1992:18) y el límite de la frontera de dicha área cultural (Braniff 1974:41, 1992, 2001:111).
La sub-área mesoamericana del Tunal Grande es identificada como tal debido a los elementos antes
mencionados, pero principalmente por la presencia compartida de algunos elementos culturales, entre los que
destaca un tipo de cerámica policroma muy particular, conocida con el nombre de “Valle de San Luis”
(Braniff 1961,1992; Crespo 1976, 1991), cerámica que, como veremos más adelante y a pesar de tener una
amplia distribución geográfica fue primero identificada en el valle del mismo nombre, lo que explica que su
nombre haga referencia a dicho valle (Braniff 2001:110). Es importante mencionar desde ahora que esta
20 Con respecto al territorio que ocupaban los Guachichiles se dice que “merodeaban desde Saltillo en el norte hasta San Felipe en el sur, y desde la división de la Sierra Madre Occidental hasta la ciudad de Zacatecas. Sin embargo, a menudo rebasaron estos límites para atacar más al sur de San Felipe, en las sierras de Guanajuato o al oeste de Zacatecas” (Powell 1996:48). A pesar de esto se menciona que, “El centro principal de los Guachichiles fue el Tunal Grande (los valles y tierras que rodean el que luego sería el campo minero y la ciudad de San Luis Potosí)” (Powell 1996:48). Había tres grupos principales de Guachichiles, el primero se encontraba al oeste de las minas de Zacatecas aunque un poco alejado de ellas, un segundo grupo se asentaba en territorios muy cercanos a dichas minas y estaba dividido en rancherías compuestas por cerca de cien habitantes, y un tercer grupo ocupaba el territorio desde Ciénega Grande, muy cerca del camino real de tierra adentro hacia Portezuelo y llegaba hasta la región del Tunal Grande, este grupo se dividía a su vez en grupos más pequeños que vivían separados en rancherías (Powell 1996:51-52).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
87
cerámica es considerada un elemento diagnóstico de la fase San Luis (650-900 d.C.) correspondiente al
Epiclásico o Clásico Tardío, periodo de mayor desarrollo en la región del Tunal Grande (Braniff 2001).
Los asentamientos prehispánicos que conforman la sub-área arqueológica del Tunal Grande han sido
identificados y registrados a través de varios trabajos de recorrido en el valle (Meade 1942a, 1942b; Cabrera
1958, Braniff 1961, Lessage 1966). Estos asentamientos son descritos como pequeñas aldeas ubicadas
regularmente al pie de los cerros y cercanas a las fuentes de abastecimiento de agua (Crespo 1976:38, Braniff
1992).
La arquitectura consiste en habitaciones de planta rectangular con cimientos de piedra y muros de
adobe (Braniff 1992), los techos eran probablemente construidos con materiales perecederos, lo que puede
deducirse del hallazgo, en el sitio de Villa de Reyes, de trozos de arcilla quemada que muestran la impronta
de las varas que se utilizaron (Crespo 1976:77). Fue muy importante la utilización de la tierra como material
constructivo, ya que ésta era utilizada de diferentes maneras, tanto apisonada como mezclada con zacate para
levantar el nivel de las construcciones, así como también en pisos, muros, rellenos, pilastras y recubrimientos
(Braniff 1992). En términos arquitectónicos Braniff percibe la región del Tunal Grande de la siguiente
manera:
“El Tunal Grande se diferencia fácilmente de las subáreas arqueológicas vecinas: al este, los grupos de la cuenca del Río Verde y del norte de Querétaro son poblados mucho mayores con construcciones de piedra como pirámides y conos truncados, juegos de pelota, plazas, etcétera…Hacia el sur, en Guanajuato, los sitios arqueológicos son también distintos y ellos se caracterizan por otras cerámicas; por la presencia de la pirámide que limita por un lado a plazas rectangulares usualmente cerradas y hechas de piedra. Hacia los Altos de Jalisco, Zacatecas y Durango parece continuarse este complejo pirámide-plaza y, por consiguiente, nuestro Tunal Grande es una unidad muy simple comparada con las contiguas” (Braniff 1992:17).
Dentro de esta sub-área arqueológica, en el valle de San Francisco, se encuentra el sitio arqueológico
de Villa de Reyes (o Electra) (Braniff 1961, 1992), mismo que representa la manifestación prehispánica
mejor conocida de toda la región del Tunal Grande.
En este sitio Braniff y su equipo llevaron a cabo una investigación arqueológica formal durante los
años de 1966 y 1967, como resultado de dichas investigaciones y tomando en consideración elementos como
la arquitectura y la cerámica, inicialmente propone tres fases de ocupación en el asentamiento (Braniff 1992).
La primera de ellas es la fase San Juan, a la que le asigna una temporalidad de entre 100 y 600 d.C.,
fase que corresponde con el periodo Clásico Temprano, caracterizada por el uso de cerámicas de color rojo,
bayo, rojo sobre bayo y blanco sobre rojo (Braniff 1992).
Una segunda fase llamada fase San Luis, ubicada entre los años de 600 y 900 d.C., misma que
corresponde al periodo Epiclásico o Clásico Tardío (Braniff 1992), y caracterizada por el uso de la cerámica
policroma típica del Valle de San Luis, por el tipo de cerámica Electra policromo, el uso de figurillas y pipas,
y por cerámicas muy semejantes a las de la Huasteca, como los tipos San Diego naranja fino y Zaquil Negro
(Crespo 1976:31; Braniff 1992).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
88
“es interesante ver que el tipo Valle de San Luis representa el 82% del total de tiestos que provienen de excavación y este porcentaje puede utilizarse para inferir que la ocupación más intensa del sitio (Villa de Reyes) corresponde a la Fase San Luis, esto es, el Clásico Final” (Braniff 1992:118).
Braniff encuentra en varios sitios del Tunal Grande algunos tiestos que identifica con el tipo
cerámico Zaquil Negro Esgrafiado de la Huasteca, lo que debido a su asociación con la cerámica policroma
Valle de San Luis la lleva a correlacionar la fase Panuco IV o fase Zaquil del Epiclásico de la Huasteca con
la fase San Luis del valle (Braniff).
Y por último una tercera fase, llamada fase Reyes, correspondiente al Postclásico Temprano, en la
que identifica algunos elementos culturales toltecas caracterizada por el uso de cerámicas como los tipos
Reyes gris, Mazapan, Naranja/Blanco, Blanco Levantado, Café, Plomizo, Naranja Fino, braseros, figurillas y
pipas (Braniff 1992).
Es importante notar que inicialmente se propuso una continuidad entre las tres fases ocupacionales
propuestas, sin embargo posteriormente Braniff identificó un largo periodo de abandono entre la primera y la
segunda fase (Braniff 2001), por lo que el tiempo de la primera fases de ocupación se reduce
considerablemente. Con respecto a las tres fases anteriores, Braniff nos menciona (nótense los ajustes en la
cronología para las primeras dos fases):
“Lo interesante de estas tres fases es que no muestran una evolución que llevara de una hacia la otra, sino totalmente diferentes, de lo cual se infiere que fueron colonizaciones de poblaciones distintas y que la separación cronológica entre las primeras dos fases implica un abandono del sitio por muchos años. La primera fase, que ubicamos cronológicamente hacia 70-200 d.C., se distingue por cuartos de muros de tierra y una cerámica bien hecha, cuya vajilla decorada con líneas rojas recuerda lejanamente la tradición de diseños simétricos originada en Chupícuaro y que persistió en Guanajuato. La fase principal, llamada San Luis y ubicada cronológicamente entre 650 y 900 d.C., está representada por un gran pueblo planificado, donde hay plataformas y casas bien construidas de tierra y un ‹‹centro ceremonial››-pirámide, que curiosamente no está en el centro del pueblo. La cerámica característica es policroma con diseños lineales en negro sobre el fondo rojo naranja y el color natural de ollas y platos. Esta cerámica está muy bien elaborada, y aparece en grandes cantidades desde su inicio, lo que nos sugiere que viene de otra parte. La cerámica intrusiva proviene de la región vecina de Río Verde, donde destacan las pipas de cazoleta. Esta fase San Luis corresponde cronológicamente a los tiempos de auge de toda la región septentrional mesoamericana…Inmediatamente después, hacia 900 d.C., hace su aparición la gente que lleva la cerámica de Tula, caracterizada por las figurillas Mazapa, el Naranja a Brochazos, el Blanco Levantado, las vasijas con soportes zoomorfos y el Plomizo. Si bien esta nueva población se dispersa en la aldea, no parece haber construido nada nuevo. La cantidad de materiales es muy escasa, de lo cual se infiere que su presencia aquí no era importante. En el Valle de San Luis, luego de la desaparición de los toltecas no encontramos nada indígena sino hasta tiempos de la Colonia” (Braniff 2001:111-112).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
89
ILUSTRACIÓN 6. Plataforma ceremonial del sitio de Villa de Reyes, San Luis Potosí (Crespo 1976).
En opinión de Braniff el máximo desarrollo cultural en el sitio de Villa de Reyes ocurre en la fase
San Luis (650-900 d.C), periodo que corresponde con el de mayor ocupación y complejidad del sitio, tanto en
profundidad como en extensión, así como en cantidad de materiales arqueológicos recuperados, siendo
observable también una mayor variedad en los tipos de la arquitectura presente (Braniff 1992, 2001).
En términos arquitectónicos, dentro de la Fase San Luis Crespo describe elementos como muros de
piedra y terrazas y nos menciona que el asentamiento estaba distribuido en cinco unidades habitacionales, dos
de ellas construidas con piedra y adobe y levantadas sobre un sistema de terrazas encima de algunas
construcciones de época anterior, una tercera unidad muestra cimentos de cuartos, sin embargo no hay restos
de terrazas, sino que las construcciones se levantan desde el suelo, y las otras dos unidades restantes se
ubican en una loma (Crespo 1976:74).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
90
La unidad habitacional número dos parece estar más relacionada con actividades de carácter ritual,
esto por sus diferencias arquitectónicas y por la presencia de una ofrenda en los muros de una terraza, misma
que consistía en un cráneo infantil asociado a un esqueleto de ave, a una pipa de barro y a dos escudillas
policromas, también se puede mencionar un entierro ritual encontrado bajo un piso sellado en un patio
(Crespo 1976:78).
Crespo también reporta la existencia de una gran plataforma formada por cuatro terrazas, mismas que
le dan un aspecto escalonado, sobre la última terraza se encuentra una estructura de unos tres metros de altura
con muros en talud y sobre la cual seguramente se erigía un templo, enfrente se encontraron los restos de un
altar rectangular (Crespo 1976:81).
Para el periodo Clásico Medio se puede establecer una relación entre los sitios del Tunal Grande y
aquellos contemporáneos en Guanajuato con los cuales comparten similitudes en términos arquitectónicos y
cerámicos (Crespo 1976:95).
Para la fase San Luis se reporta un tipo de casa multihabitacional que sugiere que eran familias
extensas, tal vez vinculadas por linajes y con una de las familias formando el estrato superior dentro de su
organización social, tal vez habitando en la unidad habitacional con características más complejas en el norte
del poblado (Crespo 1976:95)
En esta fase Crespo menciona la existencia de especialistas religiosos, esto por la presencia de
edificios destinados a actividades religiosas (Crespo 1976:96), además se nota un cambio formal en el sitio
de Villa de Reyes (Crespo 1976:99), ya que los habitantes participaron de una tradición común a los
asentamientos de todo el Tunal Grande (Crespo 1976:99). De esta manera Villa de Reyes es un desarrollo
regional que participó de una activa dinámica de intercambio con asentamientos en zonas periféricas (Crespo
1976:100).
Según Crespo (1976:100), las causas del abandono del sitio de Villa de Reyes después de su fase San
Luis pueden encontrarse tal vez en la ruptura del equilibrio entre el número de habitantes y los recursos
necesarios para obtenerlos.
Braniff menciona como sitios contemporáneos de Villa de Reyes en el periodo Clásico a los sitios de
Morales y El Cóporo en Gto., para el periodo Clásico Tardío menciona como contemporáneos a los sitios de
San Miguel de Allende y La Magdalena en Gto, y el sitio de El Cerrito en Zacatecas, a su vez en la fase
Reyes menciona sólo al sitio de Carabino en Gto. (Braniff 1992).
Entre los asentamientos importantes de esta sub-área arqueológica del Tunal Grande, Braniff
menciona el sitio de Cerro de Silva, mencionado también en el trabajo de Lessage (1966), así como el sitio de
Peñón Blanco, en Salinas San Luis Potosí, que durante la época prehispánica debió ser importante por la
presencia del yacimiento de sal, producto que debió distribuirse en el área del Tunal Grande y posiblemente a
grandes centros cercanos importantes como el de La Quemada en Zacatecas. Parece que durante la época
colonial continuó la importancia de este yacimiento como centro abastecedor de sal (Braniff 2001:110).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
91
Otro sitio importante es el de Peñasco, en el que se reporta la presencia de algunos montículos y
material cerámico (Meade 1948). Otro sitio que se menciona es el de El Cuecillo, en donde se reportan las
estructuras arquitectónicas más grandes de la región (grandes montículos y muros de piedra) (Cabrera 1958).
Es importante mencionar que desde 1974 Braniff hace mención de la relación existente entre las
áreas del Tunal Grande y Río Verde, esta última zona relacionada con los desarrollos culturales de la Sierra
de Tamaulipas, con sitios como El Tajín y con el área de la Huasteca, además hace mención de la relación del
Tunal con zonas en Zacatecas, Jalisco y Durango aunque menciona que son más imprecisas (Braniff
1974:41).
En sitios como El Cerrito Zacatecas y Cerro de Silva Braniff hace mención de la presencia de
elementos que demuestran la existencia de grupos no mesoamericanos, tales como entierros de gente
dolicoide y gran cantidad de artefactos de piedra como raspadores y puntas de proyectil, artefactos
generalmente asociados a los grupos nómadas. Esto la lleva a inferir que entre unos y otros existían buenas
relaciones, ya que menciona que dichos sitios son abiertos y no muestran características defensivas (Braniff
2001:111).
Otro trabajo de importancia al interior del Tunal Grande es el de François Rodríguez Loubet,
(1985:25) quien se propone llevar a cabo “la identificación y la definición tecno-económica de los grupos
humanos que existieron en la región y las evidencias de interacciones que hubiesen surgido entre ellos, en
diferentes momentos”.
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
92
2.1.8.4. LA ARQUEOLOGÍA DE LOS ALTOS DE JALISCO
La región de los Altos se extiende principalmente en la sección oriental del estado de Jalisco, en las tierras
ubicadas al este del río Grande de Santiago, sin embargo, como región geográfica sobrepasa los límites
estatales para abarcar pequeñas partes de los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas (López
Mestas et al. 1994: 280). En esta región se han llevado a cabo más investigaciones arqueológicas formales de
las que se han realizado en las regiones aledañas de Aguascalientes o el sureste de Zacatecas, por lo que
tenemos más conocimiento acerca de las características de sus asentamientos, de sus materiales
arqueológicos y de sus principales tipos cerámicos. A continuación presentamos un resumen de las
principales investigaciones que se han realizado en esta región.
En el año de 1970 la arqueóloga Betty Bell realiza actividades de excavación en el sitio de Cerro
Encantado, este asentamiento está ubicado en la parte norte de esta región, muy cercano a la actual
comunidad de Teocaltiche y asociado al curso principal del río Verde Grande. En este asentamiento dicha
investigadora realizó cuarenta y tres pozos de excavación en los que reporta la presencia de arquitectura de
piedra, cerámica policroma, cuentas y figurillas de cerámica del tipo denominado “los cornudos”, estas
figurillas se caracterizan por ser huecas y estar decoradas con la técnica al negativo; dichas figurillas se
encontraban a manera de ofrenda en un entierro primario. Con respecto a la cronología del asentamiento, Bell
hace referencia a una fecha obtenida por el método del radiocarbono y que muestra una ocupación muy
temprana de 100/150 d.C. (Bell 1974).
Los hallazgos en este sitio según dicha investigadora están relacionados con la tradición cultural de
los constructores de tumbas de tiro del occidente y una parte de la cerámica recuperada tiene formas y
motivos decorativos que sugieren una relación con la cerámica de la cultura Chupícuaro del Preclásico
Tardío, por lo que una de las conclusiones de Bell es que este sitio representa una cultura que si bien recibió
algunas ideas de otras cercanas, tuvo un desarrollo propio (Bell 1974).
En el año de 1974 Glyn Williams da a conocer los resultados de un recorrido de superficie que
realizó en la región de Los Altos de Jalisco, específicamente en la parte superior de la cuenca del río Verde
Grande, en el límite con el estado de Zacatecas. Como resultado de este recorrido identifica trece
asentamientos prehispánicos cercanos al río, éstos varían en tamaño y en la complejidad de su arquitectura,
además realiza un análisis tipológico de las figurillas de cerámica recuperadas y propone la existencia de
cuatro tipos diferentes, determinando que existen similitudes estilísticas con la cultura de Chupícuaro de
Acámbaro Guanajuato, sin embargo también concluye que la influencia de Chupícuaro se modificó por una
tradición local que, al combinarse con otra tradición procedente de la cuenca del río Magdalena y de Nayarit
dio lugar a otra tradición con un carácter cultural propio, misma que se puede encontrar en la región de los
Altos durante el periodo Preclásico Tardío (Williams 1974).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
93
Los datos que Williams recupera le sugieren la presencia de grupos humanos desde el periodo
Preclásico Medio en la cuenca del río Verde Grande, grupos que estarían de cierta manera relacionados con
los valles centrales y con las culturas del Occidente de México, destacando los rasgos de Chupícuaro en el
Preclásico Tardío. Además plantea la posibilidad de que desde este momento y durante todo el periodo
Clásico de Mesoamérica la influencia teotihuacana alcanzó esta región a través del Bajío, una influencia que
posteriormente se consolidaría en el desarrollo cultural de estos grupos en los Altos de Jalisco (Williams
1974).
Según Williams la figurilla que él identifica como el tipo I de esta región y que después sería
identificada por distintas investigaciones en todo el noroccidente de México (Jiménez 1988,1989; Jiménez et
al. 2000) se relaciona en algunas características con la variedad de tipos de los valles centrales de México,
esto en rasgos como los ojos, corte plano en la nariz y la nariguera; pero la principal asociación de estilo que
propone este autor es con los tipos E y H que reporta Vaillant para el Preclásico Tardío del centro de México
y a su vez sugiere una derivación de las fases Zacatenco Temprano y El Arbolillo y menciona que este tipo
de figurillas se encuentran también en sitios como La Quemada, El Ixtepete y la región del Bajío (Williams
1974:25-27). Es precisamente por los hallazgos en sitios como éstos que se sabe que la cronología de esta
figurilla es bastante más tardía de lo que originalmente propuso Williams.
En el año de 1992 Roy Brown, en un trabajo sobre arqueología y paleoecología del norcentro de
México, incluye a los sitios identificados por Williams (1974), así como al sitio de Cerro Encantado
excavado por Bell (1974) y los incorpora dentro de lo que él llama la sub-área cultural río Verde, misma que
a su vez propone queda insertada en el área cultural del Bajío (Brown 1992: 30).
En la región de los Altos de Jalisco se han realizado varios trabajos en los que la cerámica ha
desempeñado un papel importante en la interpretación del desarrollo cultural de la región. A mediados de la
década de los 70’s Román Piña Chán y Joan Taylor realizaron trabajos de excavación en el sitio arqueológico
de El Cuarenta, ubicado en San Miguel de los Cuarenta, municipio de Lagos de Moreno. En cuanto a los
materiales cerámicos que recuperaron se encuentran diecisiete tipos diferentes, mismos que ellos dividen en
dos grupos, que a su vez parecen marcar dos periodos de ocupación, el primero que va de 500 a 750 d.C., y el
segundo de 750 a 1000 d.C. (Piña Chán y Taylor 1976).
Los autores opinan que sus exploraciones indicaron una relación del sitio con sitios como el de La
Quemada, Chalchihuites, El Teúl, La Tirisia, Los Pilarillos y La Mesita y establecieron que esta expansión
cultural parte de Zacatecas y alcanza el sitio de El Cuarenta en Jalisco y se proyecta hacia el Tunal Grande en
San Luis Potosí en sitios como Electra o Villa de Reyes, los cuales serán tratados posteriormente, y también
al sur de Guanajuato (Piña Chan y Taylor 1976).
En los años 80’s Carolyn Baus Czitrom y Sergio Sánchez Correa se proponen correlacionar datos
etnohistóricos de los Tecuexes con datos arqueológicos; los Tecuexes son un pueblo que vivió en Jalisco
durante el siglo XVI, y para ello recopilan los pocos datos que aparecen en las fuentes históricas, al mismo
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
94
tiempo que realizan recorridos en la parte noreste de la región de los Altos de Jalisco, con el objetivo de
identificar los sitios arqueológicos que correspondan a los antiguos poblados de este grupo humano.
En 1986, en una ponencia titulada “Arqueología en la región Tecuexe”, nos informan de los
materiales cerámicos recuperados en superficie de tres de los sitios arqueológicos identificados, éstos son
Cerro Támara, Teocaltitán y Tlacuitapan, ubicados cerca de las actuales poblaciones de Jalostotitlan,
Teocaltitán y Lagos de Moreno al noreste de los Altos; estos sitios están ubicados dentro de una anterior
delimitación del territorio ocupado por los Tecuexes hecha por la misma Carolyn Baus bajo la dirección del
profesor Wigberto Jiménez Moreno. Es interesante que entre la cerámica de los tres sitios reportados por los
autores antes mencionados, que es bastante homogénea tanto en sus formas como en su decoración (Czitrom
et al.1986:5), y además reportan la presencia de varios elementos cerámicos que han sido recuperados
también tanto en la recolección de superficie como en la excavación del sitio arqueológico de Buenavista,
entre estos elementos se encuentra el llamado ‘borde revertido’ o también llamado de paréntesis, la base
anular y ciertos tipos de figurillas que identifican con la anterior clasificación de Williams (1974) como los
tipos I y IV (los detalles acerca de la cerámica reportada para esta región serán presentados en el capítulo
siguiente).
En el mismo trabajo los autores también hacen referencia al patrón de asentamiento regional y a las
características generales de la arquitectura presente, al respecto mencionan:
“Respecto al patrón de asentamiento, dichos sitios se sitúan en cimas de cerros que presentan en su mayor parte abruptas laderas y están cercanos a los cauces de agua. Su situación topográfica privilegiada, además de presentar resguardos naturales como son afloramientos rocosos, muestra modificaciones hechas por el hombre. Hay altos taludes en terrazas y plataformas, así como posibles muros […] El pleno dominio visual de las regiones circundantes da a estos sitios un carácter defensivo y estratégico que parece indicar una gran inestabilidad en la época en que fueron construidos. En el aspecto arquitectónico podemos decir que el patrón básico de elementos no difiere de muchos sitios localizados en el Bajío, ya que la idea es la misma. Sólo varían en cuanto a su distribución en función de la topografía del terreno al igual que aquéllos. El patrón al que nos referimos es que dichos sitios presentan un conjunto arquitectónico relevante de estructuras cuya función parece que fue cívico-religiosa. Es la asociación de patios cerrados o “hundidos”, o plazas delimitadas por plataformas planas, con un montículo de mayor altura de planta cuadrada, situado en el lado oriental de aquel elemento. Los otros elementos periféricos son también plataformas cuadradas o rectangulares, patios, plazas, y en dos casos un par de estructuras alargadas paralelas que sugieren canchas de juego de pelota. Hay también un sistema de terrazas con muros de contención de rocas bien adaptado a la topografía” (Czitrom y Sánchez 1986:2-4).
“En las regiones vecinas a los Altos donde hay la misma idea de este patrón arquitectónico tenemos sitios como El Cuarenta, Jalisco, y El Cóporo, Guanajuato. Al occidente del estado de Guanajuato podemos mencionar entre otros La Gloria, Viejo Cueramaro, El Cobre y Peralta” (Sánchez y Zepeda apud Czitrom y Sánchez 1986: 4).
“También se presenta en otras partes del mismo Estado como los sitios Rancho Viejo, Agua Espinoza y Tres Cruces en el río de la Laja, y sus elementos arquitectónicos principales también se componen de plazas y patios cerrados o ‘hundidos’, una estructura principal de mayor altura, así como plataformas e inclusive
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
95
claros restos de habitaciones. Cabe señalar que tales sitios en Guanajuato se consideran representativos del Clásico Tardío y Postclásico Temprano, ya que algunos elementos, como los patios o plazas cerradas, se ven como una extensión de la tradición arquitectónica teotihuacana” (Brown 1985 apud Czitrom y Sánchez 1986:5).
Consideran importante para esta región supuestos grandes movimientos que ocurrieron durante el
periodo del Epiclásico y que alteraron indudablemente el panorama cultural de la región (Czitrom y Sánchez
1986:12). A su vez estos investigadores consideran la región de los Altos de Jalisco como una pieza más del
rompecabezas del Noroccidente de Mesoamérica, ya que mencionan que los elementos anteriormente
descritos para los sitios de esta región dan muestra de su importancia en la posterior comprensión de la
dinámica cultural de algunas regiones vecinas (como es el caso del sur de Zacatecas, el Bajío guanajuatense,
el valle de Atemajac, la cuenca del río Magdalena, entre otras), regiones entre las que ellos consideran existió
indiscutiblemente una interacción, ya que la presencia de algunos elementos dan constancia de una dinámica
sociocultural que dio características particulares a la región de Los Altos y en donde confluyeron tradiciones
del Occidente, Centro y Norte de México (Czitrom y Sánchez 1986:13).
En 1988 Blás Román Castellón y Jorge Ramos, como parte del proyecto que realizara la ENAH en la
región Atotonilco-Tototlán, reportan la presencia de 29 asentamientos localizados en los municipios de
Atotonilco el Alto, Arandas, Tototlán y Ayotlán, en la parte sur de la región de los Altos de Jalisco.
Posteriormente realizaron actividades de excavación en el sitio de Cerrito de Moctezuma ubicado cerca de
Tepatitlán, en donde los complejos cerámicos identificados les permitieron proponer un prolongado lapso de
ocupación en el asentamiento, mismo que abarca desde el periodo Preclásico Superior hasta el Clásico Tardío
o Epiclásico (Castellón et al. 1988 en López Mestas et al. 1994:281).
Durante los años de 1990 y 1991 el Proyecto Arqueológico Altos de Jalisco llevó a cabo actividades
de registro y catalogación de asentamientos prehispánicos identificando y diagnosticando el estado de
conservación de los asentamientos presentes, con el objetivo de generar proyectos de rescate, salvamento e
investigación, dicho proyecto aportó datos importantes con respecto al patrón de asentamiento regional, tipos
de asentamientos, arquitectura y sus materiales arqueológicos asociados (López Mestas et al. 1994). Se
identificaron asentamientos prehispánicos principalmente en los municipios de Acatic, Tepatitlán, Valle de
Guadalupe, Jalostotitlán y Lagos de Moreno, en donde hacen mención de sitios con un buen estado de
conservación como El Támara, La Mesa de los Acahuales, Tlacuitapán, y Cerrito de Santa Teresa,
mencionando actividades como el saqueo y el uso agrícola del suelo como algunas de las principales
problemáticas que contribuyen a la alteración y destrucción del patrimonio arqueológico de esta región
(López Mestas et al. 1994:283).
Identifican tres tipos de patrón de asentamiento (López Mestas et al. 1994), en el primero de ellos los
sitios están ubicados en la parte alta de los cerros, mismos que pueden formar parte de algún sistema
montañoso o ser cerros aislados como en el caso del Peñol del Chiquihuitillo (ver Weigand et al.1999), este
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
96
patrón de asentamiento es común en la parte sur de los Altos, en los sitios localizados por Blas Román
Castellón (et al. 1988 apud López Mestas et al. 1994), así como en algunos sitios de la zona norte del río
Verde Grande, como el de Cerro de los Antiguos, El Tuiche y el Cerro de Chihuahua, cercanos a Nochistlán,
Zacatecas (Williams 1974).
En cuanto a las características de estos sitios mencionan la presencia de un área cívico ceremonial
representada regularmente por arquitectura monumental como grandes plataformas asociadas a otros espacios
y estructuras como plazas, patios interiores, sectores de residencia y habitación, juegos de pelota y
adoratorios, así mismo mencionan que en algunos casos las grandes plataformas se encuentran delimitadas
por muros que definen y diferencian los distintos sectores de los asentamientos, las áreas habitacionales están
relacionadas con la terrazas, mismas que generalmente están ubicadas en las laderas de los cerros y
relacionadas con actividades agrícolas, sirviendo las áreas aledañas como áreas de sustentación del
asentamiento para el abastecimiento de agua, caza y recolección de alimentos, así como para la extracción de
materias primas (López Mestas et al. 1994).
Así, se reconoce a Tlacuitapa como uno de los asentamientos representativos de esta región en el
Epiclásico (Ramos y López Mestas 1999), destacando en él la forma arquitectónica de la plataforma
rectangular que tuvo gran aceptación en otras zonas, siendo una forma arquitectónica muy recurrente de los
asentamientos en la región septentrional (Ramos y Crespo 2005).
“Tlacuitapa resultó ser uno de los sitios más relevantes dentro de Los Altos –equiparable con El Támara del área de Jalostotitlán, Jalisco, y con Los Edificios en la sierra de Comanja, Guanajuato- debido a la construcción de las murallas perimetrales que separan los distintos sectores que conforman los asentamientos. En este sentido, el carácter de monumentalidad se expresa en plataformas, plazas, juego de pelota y montículos piramidales, los que se ven delimitados por barreras arquitectónicas que marcan un claro control de acceso a los espacios” (Ramos y Crespo 2005).
“El patrón arquitectónico de la plataforma excavada en Tlacuitapa es uno de los de mayor distribución espacial y muy probablemente temporal de la “tradición cultural de los patios cerrados”, y corresponde a la forma 1 de la tipología sugerida para la región del río Laja, en donde es considerado como prototipo arquitectónico. En la sierra de Comanja, Guanajuato, se le identificó en 25% de los asentamientos” (Ramos y Crespo 2005).
También hacen mención de algunos sitios que están asociados a alguna materia prima en específico,
en este caso mencionan el sitio de El Támara, en donde dicen haber localizado bancos de basalto y riolita, así
como las áreas de extracción y fabricación de artefactos.
Un segundo patrón de asentamiento lo identifican en los sitios de una sección a la orilla del río Verde
Grande, estos asentamientos están ubicados en partes de difícil acceso junto al acantilado del río, la
arquitectura se caracteriza por lo presencia de plataformas y estructuras piramidales y, en uno de ellos, en el
sitio Los Cuartos se identificó un muro o muralla de protección, mismo que en opinión de los autores denota
un claro carácter defensivo. A pesar de que mencionan que se trata de asentamientos de tamaño reducido
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
97
también es posible identificar áreas habitacionales asociadas a zonas de explotación agrícola, las áreas
habitacionales son identificadas por “hiladas” de piedras que evidencian la existencia de estructuras y las
zonas de explotación agrícola por los muros de contención que sostienen las terrazas (López Mestas et al.
1994:285).
Es muy importante la mención que hacen del sitio de San Antonio de la Garza, mismo que en su
opinión está relacionado con el sitio de Tlacuitapán, al que mencionan como sede de uno de los complejos
ceremoniales más importantes de los que hasta ese momento se habían localizado en la región de los Altos,
relación que les sugiere la existencia de asentamientos en zonas aledañas a este complejo ceremonial (López
Mestas et al. 1994:285).
Los autores también presentan algunas observaciones preliminares con respecto a los materiales
arqueológicos que recuperaron durante los recorridos, sobre todo con respecto a aspectos cronológicos y de
relaciones interregionales. De esta manera, basándose en un estudio comparativo con los materiales del valle
de Atemajac proponen la existencia de dos fases de ocupación en la región.
La primera de ellas (200 a.C.–300 d.C.) está representada por tipos cerámicos como el Rojo/Café que
correlacionan con el grupo Colorines del valle de Atemajac y están presentes en ollas con cuellos
divergentes, ollas con soportes cónicos, globulares y de araña huecos, y cuello dentado, tecomates con
soportes globulares huecos, ollas con borde de tipo campana, mismo que mencionan como el antecedente
directo de los bordes que estarán presentes en los tipos Negro/Naranja y Blanco Levantado durante el Clásico
en la región del Bajío guanajuatense; cerámicas pulidas características del grupo Tabachines de Atemajac,
como los tipos Rojo/Crema y Negro Pulido en gran variedad de formas como vasos, platos, cajas urna, ollas,
tecomates “miniatura”, en los que a veces es aplicada una decoración de líneas rectas y onduladas formando
algunas veces diseños geométricos en donde los diseños triangulares son abundantes, estando también los
rombos, cuadros y decoraciones lineales; en última instancia se encuentra representado el grupo Arroyo Seco
en su variante Arroyo Simple en diferentes tonalidades pero prevaleciendo el color negro representado por
cajetes semi-esféricos de boca cuadrangular (López Mestas et al. 1994:285-286).
El establecimiento de esta primera fase de ocupación en la región de los Altos de Jalisco, que
corresponde con los periodos del Preclásico Tardío y Clásico Temprano de otras partes de Mesoamérica,
estuvo basada en las fechas sugeridas por Shöndube y Galván (1978) y por Shöndube (1980) de 200 a.C. para
el inicio de la tradición de las tumbas de tiro en el occidente y por la fecha de C14 que Bell recupera en el
sitio de Cerro Encantado (1974), así como en la relación que existe entre las cerámicas de esta zona con
algunos elementos característicos del complejo Morales del Preclásico Tardío en Guanajuato, y con las
cerámicas del grupo Colorines definidas por Galván (1991) para la fase I del valle de Atemajac, complejo
cerámico relacionado con la tradición de las tumbas de tiro en Occidente (Ramos et al. 1999:247).
Una segunda fase (300-900 d.C.) está representada por las cerámicas del grupo Naranja/Guinda que
se caracteriza por ser muy abundante, representando a las cerámicas de tradición local, en este tipo de
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
98
cerámicas son las ollas con borde revertido, las ollas pequeñas con representaciones antropomorfas en los
bordes y los cajetes de base anular las cerámicas que, en opinión de los autores, definen una clara asociación
con la fase Ixtépete-El Grillo del valle de Atemajac, de 350 a 700 d.C. Otros tipos de este periodo son el
Rojo/Bayo y Rojo/Naranja, de los que mencionan que su presencia es más útil en cuanto a la información que
proporcionan con respecto al aspecto espacial ya que temporalmente son cerámicas que en el occidente de
México tienen un amplio rango desde el Preclásico hasta el Epiclásico. Así mismo mencionan el tipo
Negativo Tardío, que consideran como indicador más directo con Zacatecas en donde tiene una asociación
temporal de 600 a 900 d.C. y se caracteriza por cajetes de base anular, ollas globulares, platos y escudillas21.
Entre los elementos de esta fase mencionan nuevas formas como la base anular, los soportes sólidos,
punzonados, bordes distintivos, el uso de la técnica decorativa del pseudo-cloisonné y una distribución
diversificada de estilos cerámicos, que en opinión de los autores marcan una nueva forma de interrelación
entre los grupos humanos del norcentro de Mesoamérica.
En cuanto a la presencia de figurillas reportan tres tipos, primeramente identifican un tipo asociado a
materiales de la primera fase, luego identifican fragmentos de la figurilla tipo IV en la clasificación de
Williams, estas figurillas, al igual que algunos fragmentos de la figurilla tipo II, son comunes en las vasijas
efigie de las tumbas de caja del valle de Atemajac, asociadas a la segunda fase previamente establecida;
finalmente mencionan la presencia de dos figurillas procedentes del sitio de Varas Dulces ubicado a orillas
del río Verde Grande y que sugieren una asociación marcada con la zona de Atemajac, asociadas también con
la segunda fase (López Mestas et al. 1994:287).
Con base en la información anterior los autores concluyen preliminarmente que la región central de
Los Altos muestra una ocupación humana desde el Formativo Tardío (200 a.C.–300 d.C.), misma que está
representada principalmente por las cerámicas pulidas relacionadas con la tradición de tumbas de tiro del
valle de Atemajac, notando una clara ausencia, como ya se dijo, en materiales de superficie de los negativos
tempranos que caracterizan este momento en la zona norte del río Verde Grande. Como también ya se
mencionó, el periodo Clásico (300-900 d.C.) está representado por las cerámicas de tradición local (Grupo
Naranja/Guinda variantes policromos y Negativo Tardío), mientras que el periodo Postclásico no está
representado aun en sus investigaciones a pesar de las referencias históricas que mencionan la presencia de
grupos como los tecuexes y cocas al momento del contacto con los españoles (López Mestas et al. 1994:287-
288).
En épocas recientes el arqueólogo Antonio Porcayo (2002) ha realizado algunos trabajos en la región
de Lagos de Moreno, definiendo varios tipos de asentamiento e identificando cerca de 145 sitios
21 Mencionan la ausencia del tipo negativo precursor de éste, detectado por Bell en Cerro Encantado y correlacionado con los de la fase Morales identificada por Braniff, este tipo temprano se distingue por su asociación con las figurillas huecas conocidas como los “cornudos”, trípodes con soportes cónicos y platos con decoración geométrica, elementos que caracterizan la zona del cañón (López Mestas et al. 1994:286-287).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
99
arqueológicos, propone que la región fue ocupada por grupos sedentarios alrededor del año 800 d.C. para
abandonarse aproximadamente en el año 1200 d.C. Lo interesante de su trabajo es que presenta un cuadro en
el que recopila las principales propuestas cronológicas realizadas para el área de los Altos.
AUTOR SITIO O REGIÓN PROPUESTA
Betty Bell (1974)
Román Piña Chán (1976)
Jorge Ramos y Lorenza López (1992)
Blás Castellón Huerta (1993)
Alfonso Araiza (1999)
Antonio Porcayo (2002)
Teocaltiche
El Cuarenta
San Juan de los Lagos
Atotonilco-Arandas
Lagos de Moreno
Lagos de Moreno
100-250 d.C. (Carbono 14)
Fase I: 500-750 d.C. Fase II: 750-1000 d.C.
Fase I: 200 a.C.-300 d.C.
Fase II: 300-900 d.C. (materiales de
superficie y excavación)
100-900 d.C. (material de superficie)
Fase Lagos: 350-400 a 700-800 d.C.
(materiales de excavación)
Fase I: 802-950 d.C.
Fase II: 950-1028 d.C. (Carbono 14)
ILUSTRACIÓN 7. Cronologías de la región de los Altos de Jalisco. Tomado de Antonio Porcayo (2002).
Como ya en 1975 notaba acertadamente Otto Shöndube, la cerámica de la región del sureste
zacatecano muestra marcadas similitudes con la cerámica de la región de los Altos de Jalisco, y la cerámica
del sitio arqueológico Buenavista, como veremos más adelante, muestra las mayores semejanzas con las
cerámicas de la fase II (300-900 d.C.) descrita por Ramos y López (López Mestas et al. 1994; Ramos et al.
1999) misma que puede correlacionarse con el periodo Clásico Medio-Tardío en otras partes de
Mesoamérica. De esta manera podemos correlacionar una ocupación en Buenavista como contemporánea a
los sitios del valle de Atemajac, en donde se encuentra el mismo complejo cerámico, y también de los sitios
en los Altos. Por lo que creo que podemos inicialmente considerar al sitio Buenavista como una
manifestación prehispánica del periodo Clásico Tardío de Mesoamérica.
Además de estas similitudes debemos hacer mención de los fragmentos de figurillas que parecen
pertenecer al tipo IV de la clasificación hecha por Williams (1974), que parecen corresponder a fragmentos
de vasijas efigie características del occidente, rasgo que parecen también compartir los complejos
artefactuales comparados. Algunas de ellas recuperadas por Sánchez Correa y Bauz de Czitrom (1986) en
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
100
sitios de los Altos, mismas que muestran una similitud muy clara con los fragmentos recuperados en el sitio
arqueológico de Buenavista, en el sureste de Zacatecas (ver figurillas o fragmentos de vasijas efigie al final
del capítulo 3).
Atendiendo lo anterior y retomando un poco lo que mencionábamos en el capítulo I, es factible
considerar al río Verde como un elemento importante del paisaje en torno al cual se asentaron grupos
humanos que comparten elementos de su cultura material. Es interesante que, a pesar de que ha habido pocos
trabajos de investigación en los sitios cercanos a las márgenes del río, los recorridos de superficie, las pocas
excavaciones y las anotaciones que se han hecho sobre los materiales arqueológicos presentes en sitios
cercanos al río, y en general en los Altos de Jalisco, sugieren que sociedades del occidente de México en los
tiempos en los que se dio la expansión de grupos agrícolas ocuparon regiones al norte del río Verde Grande,
en un proceso quizá similar al definido por Charles Kelley como difusión blanda, dando como resultado la
expansión de grupos con cultura muy similar a los reportados en estas áreas del valle de Atemajac y Altos de
Jalisco. Es importante señalar que Kelley (1974) y posteriormente Braniff (1992) notaban la existencia de dos
tradiciones culturales en el noroeste y norte de Mesoamérica, una de ellas con sus orígenes en las tradiciones
del Golfo de México y otra con sus orígenes en las sociedades tempranas del occidente, fenómeno que de
cierta manera se está percibiendo al notar las similitudes tan marcadas en los materiales presentes en el sur de
Zacatecas y Altos de Jalisco y que parecen estar relacionados con el Valle de Atemajac. Finalmente
recordemos que en 1944 la doctora Isabel Kelly mencionaba, acerca del área del cañón de Juchipila, que ésta
debe ser estudiada en conjunción con el área de los Altos de Jalisco.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
101
2.1.8.5. LA ARQUEOLOGÍA DE AGUASCALIENTES
“nos encontramos en un nivel de identificación y descripción de la evidencia material de los grupos humanos… Los antecedentes regionales enfocados a la descripción de la evidencia material y al señalamiento de influencias interregionales, tan sólo ubican cronológicamente algunos rasgos de estas culturas locales”
Valencia et al.1995
En la parte occidental del altiplano mexicano y dentro de la sección central del país se encuentra el estado de
Aguascalientes, aquí se han realizado pocas intervenciones arqueológicas formales y algunos de los datos
existentes han sido recuperados por aficionados, exploradores o coleccionistas anónimos, factor que dificulta
encontrar publicaciones serias y especializadas sobre el tema (Valencia 1992). En algunos casos es muy
interesante observar que para hacer referencia a la dinámica prehispánica de Aguascalientes se haga uso de
los datos recuperados en regiones aledañas como el sur de Zacatecas y los Altos de Jalisco, sin embargo las
pocas investigaciones formales que se han realizado en su territorio han resultado actualmente en una mejor
comprensión de las características generales de su patrimonio arqueológico.
Entre los antecedentes de esta región se encuentra el reporte de 1926 en el que Moisés Herrera
menciona por primera vez la existencia de estructuras arquitectónicas prehispánicas en el cerro de Monte
Huma, municipio de Calvillo, en el suroeste del estado (Valencia 1992), este sitio aparece posteriormente
mencionado en el Atlas Arqueológico de la República Mexicana publicado en el año de 1939, a pesar de esto
actualmente se desconoce su ubicación exacta en la cartografía (Valencia 1992), y pese a la importancia de
dicho reporte actualmente se desconocen también las características de sus manifestaciones arquitectónicas y
de los materiales arqueológicos asociados.
Pocos años después, en 1943 el arqueólogo Carlos Margain presenta un trabajo titulado “Zonas
Arqueológicas de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas”, mismo que fue expuesto en la III
Reunión de la Sociedad Mexicana de Antropología; el objetivo de este trabajo era dar a conocer el estado de
la arqueología de la región central del país, sin embargo, y a pesar del titulo de su trabajo, paradójicamente
no se mencionan datos relacionados con el territorio de Aguascalientes (Valencia 1992), por lo que su
dinámica prehispánica seguía siendo intuida sólo a través de los datos e interpretaciones dados para la
explicación del pasado de las regiones aledañas.
En el año de 1968 el historiador local Topete del Valle reporta la presencia de cerámica prehispánica
en el territorio de los municipios de Asientos y Tepezalá, en el noreste del estado (Valencia 1992), sin
embargo dicho reporte no rebasa la sola mención de la presencia de dichos materiales.
En el año de 1985 los arqueólogos Rosalba Delgadillo y Sergio Sánchez, entonces del Departamento
de Salvamento Arqueológico del INAH, llevan a cabo una inspección en el derecho de vía de un poliducto de
Pemex que se estaba construyendo en el límite con el estado de Zacatecas. Dicha inspección reportó una total
ausencia de vestigios arqueológicos, sin embargo en ese momento los investigadores recibieron información
con respecto a la presencia de asentamientos prehispánicos en las sierras y pie de monte, así como en los
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
102
valles templados y fértiles como el de Huejucar; de la misma manera reciben información de antiguos
asentamientos en los municipios de Tepezalá, Asientos y en algunas localidades como El Chichimeco, El
Chiquihuite y El Tepozán, sin embargo, en esta ocasión sólo mencionan que la intervención de dichos
asentamientos requiere de un programa de investigación a largo plazo (Valencia 1992), de manera que, a
pesar de que no se implementó dicho programa de investigación, al menos ya se tenía más conocimiento
acerca de la vastedad del patrimonio arqueológico de la entidad.
A finales de 1985 José Luis Lorenzo y Lorena Mirambell, arqueólogos del Departamento de
Prehistoria del INAH, realizan el registro de algunos sitios correspondientes a la etapa lítica en el territorio de
los estados de Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Como resultado de este trabajo registraron dos sitios
ubicados en cuevas, el Tepozan I y el Tepozan II, ambos ubicados en el municipio de Calvillo, en el suroeste
del estado, de la misma manera registran el sitio de Las Raíces, ahora conocido como El Ocote, ubicado en el
municipio de Aguascalientes, también en el suroeste del estado, señalando desde entonces la presencia de
manifestaciones gráfico rupestres en el primero y tercero de los sitios mencionados, así como de material
lítico en superficie, concluyendo que los sitios ubicados en cuevas pueden ser posteriormente excavados para
la recuperación de información con respecto a la etapa lítica en esta región (Lorenzo y Mirambell 1986).
Hasta este momento la mayoría de los trabajos que se habían llevado a cabo en el territorio del estado
no rebasaban la sola mención de los asentamientos o de los materiales arqueológicos presentes en diferentes
regiones y localidades del estado, sólo en algunos casos se reporta la presencia de “estructuras
arquitectónicas” pero todavía sin precisar las características de las mismas, y en otros casos se dan a conocer
los resultados preliminares de trabajos de recorrido de superficie que no fueron muy exhaustivos. En el año
de 1992 el arqueólogo Daniel Valencia comentaba:
“Son pocos los datos que se tienen sobre la arqueología del estado de Aguascalientes y su región. Si bien es cierto que historiadores locales informan sobre la presencia de cerámica prehispánica al noreste del estado, no pasan de ser noticias para rellenar huecos correspondientes a la historia prehispánica del estado. También se pueden encontrar ediciones donde se señala la presencia de hachas de piedra, puntas de proyectil y tiestos…las cuales tampoco rebasan la simple descripción de una masa heterogénea de objetos definidos como arqueológicos” (Valencia 1992:12-13).
La cita anterior refleja la imagen que se tenía en el medio académico a principios de los años
noventas con respecto a la arqueología de esta región, sin embargo, y a pesar de que esta imagen no ha
cambiado mucho en la actualidad, es importante mencionar que el año de 1991 ha sido considerado como un
año importante para la arqueología de esta entidad, ya que es en este año en el que da inicio el “Proyecto de
Registro, Catalogación y Conservación de Sitios con Pinturas Rupestres”, como parte de las actividades de
su centro INAH regional (Valencia et al.1995).
Como primer resultado de este proyecto destaca la realización de la primera Mesa de Trabajo sobre
Registro de Pictografías y Petrograbados, como una manera de reconocer la importancia regional que tiene
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
103
la amplia presencia de manifestaciones gráfico rupestres, esta reunión tenía como finalidad la unificación de
criterios de registro para la actualización de la cédula nacional de sitios arqueológicos con estas
características (Valencia 1994a).
También en el año de 1991 el centro regional del INAH en Aguascalientes dio inicio al “Proyecto de
Identificación y Catalogación de Sitios Arqueológicos en el Estado de Aguascalientes” (Castellanos 1994),
de esta manera el arqueólogo Eloy Castellanos Conde realiza actividades de recorrido de superficie,
recolección de materiales arqueológicos, croquización de sitios y llenado de cédulas de registro (Castellanos
1994).
Los datos recuperados durante los trabajos realizados por ambos proyectos forman parte importante
de lo que sabemos actualmente de la arqueología de esta parte central del país, destacando el reporte de Eloy
Castellanos en el que menciona haber identificado diecisiete sitios arqueológicos, la mayoría de ellos
ubicados en cerros, éstos son: Cerrito de Enmedio, Cerrito del Meco, Arroyo Zamora, El Camuezo, Los
Arquitos, Plan de Potrerillos, Arroyo Tepezalá, Hacienda Santiago, Cerro de San Mateo, Cerro de la
Calavera, El Alype, El Puertecito, Cerro de la Guardiana, Mesa de los Apaches, Cerro del Chichimeco, Cerro
de la Iglesia y Arroyo la Toma; lo preocupante es que la mayoría de estos asentamientos muestran huellas de
deterioro tanto por factores naturales como, y principalmente, por el saqueo (Castellanos 1994).
De la misma manera y durante varias temporadas de campo realizadas entre los años de 1991 y 1993,
el arqueólogo Daniel Valencia reporta la presencia de treinta y nueve sitios arqueológicos que incluyen
centros ceremoniales pequeños, talleres líticos, frentes rocosos con manifestaciones gráfico rupestres,
campamentos estacionales y bloques aislados con petrograbados (Valencia 1994a, 1994b), de esta manera
actualmente se sabe de la presencia de antiguos campamentos estacionales en localidades como Cerrito de
Enmedio y Casita de los Indios, municipio de San José de Gracia, así como de antiguos talleres líticos y
pequeños campamentos en sitios como El Camuezo, Arroyo Zamora y Las Pilas, municipio de Tepezalá,
además de algunos asentamientos en donde abundaban materiales como lítica tallada y pulida (Valencia et
al.1995). Además se identifican sitios que se caracterizan sólo por la presencia de manifestaciones gráfico
rupestres como lo son El Ocote I y El Ocote II, sitios que como veremos más adelante habían sido
anteriormente identificados y descritos por otros investigadores, o como el sitio de El Tepozán en el
municipio de Calvillo, y el de Letreros en el de Rincón de Romos (Valencia et al.1995).
En este momento se advierte que el sitio arqueológico El Ocote I tiene un amplio rango de ocupación
y cuenta con arquitectura de piedra, destacando los vestigios de un antiguo juego de pelota, estructuras que
estaban asociadas a material cerámico que denotaba una ocupación entre los años 600-900 d.C., es decir del
periodo Epiclásico (Valencia et al. 1995).
Finalmente mencionaremos que como parte de los trabajos de recorrido que se realizaban al este del
estado de Aguascalientes como parte de los proyectos de su centro INAH, se reporta el sitio de Rincón
Grande ubicado ya en territorio de los Altos de Jalisco, en el que existe una gran terraza de 100 metros de
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
104
largo por unos 30 de ancho sobre la que se asientan pequeños montículos de base cuadrada, ahora ya
destruidos por el saqueo, además de algunos cimientos de cuartos cuadrados en donde se llegan todavía a
apreciar algunos fogones, y una plataforma rectangular con huellas de dos escalos en su cara este, que por el
material cerámico observado se infiere tiene la misma temporalidad que el anterior (Valencia et al. 1995).
Además en la temporada de campo de 1992 se recorrió la zona oriental del estado en las secciones
adyacentes a los estados de Zacatecas y Jalisco, identificándose veintitrés sitios arqueológicos con pinturas
rupestres y dos sitios más con petrograbados. En la mayoría de los casos estas manifestaciones no se
encontraban asociadas a otros materiales arqueológicos o asentamientos mayores, aunque en pocos de ellos sí
están presentes tanto manifestaciones rupestres como asentamientos con arquitectura y cerámica, entre los
que se encuentra el sitio arqueológico de la Montesita, que cuenta con aproximadamente 12 montículos de
piedra, mismos que son de poca altura y de planta circular y cuadrangular, la cerámica presente y aquella que
se encuentra en colecciones particulares han llevado a proponer una cronología preliminar del Clásico medio
y tardío para este sitio (Valencia et al. 1995). Para el año de 1993 se complementó el catalogo de sitios de la
región oriental del estado y posteriormente se enfocaron los trabajos a la región de la Sierra Fría (Valencia et
al.1995).
En el año de 1993 Michael Foster, entonces arqueólogo titular del Servicio de Parques del estado de
California, realizó un recorrido de superficie en algunas secciones de la Sierra Fría, que corre de sur a norte
en territorio de los municipios de San José de Gracia, Calvillo y Rincón de Romos. El objetivo de este
recorrido era la creación de una reserva ecológica que funcionara como área natural protegida, además de
realizar un registro del potencial de los recursos arqueológicos existentes en el territorio de dicha reserva;
como resultado de este recorrido identifica varias localidades arqueológicas, entre las que se encuentran áreas
de actividad, campamentos de caza y cuevas, sitios en los que se encuentra material arqueológico asociado,
principalmente artefactos líticos, además recibe información de algunos pobladores locales de otros sitios
arqueológicos en diversas áreas de la Sierra Fría, de los cuales sólo menciona algunos datos generales (Foster
1994). A pesar de la importancia de este proyecto después de dicho recorrido no se le dio seguimiento.
Posteriormente, en el año de 1994 los arqueólogos Alicia Bocanegra y Daniel Valencia publican un
trabajo titulado “Cabecitas Prehispánicas de la Región de Aguascalientes”, en este trabajo presentan los
resultados de una clasificación tipológica de algunos fragmentos de figurillas de cerámica que habían sido
anteriormente donadas al Museo Regional de Historia en la ciudad de Aguascalientes. La colección constaba
de aproximadamente 290 piezas, sin embargo se percatan de que algunas figurillas son evidentemente de
otras áreas culturales, ya que algunas mostraban características olmecas y otras más parecían corresponder al
estilo de las figurillas teotihuacanas, por lo que los autores se apoyan en uno de los anteriores donantes de
dicha colección, un ingeniero local quien les indicó algunas de las piezas que habían sido recuperadas por él
y los lugares de donde procedían, de esta manera realizaron una selección de las piezas que muy
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
105
probablemente pertenecían al territorio de Aguascalientes, quedando la muestra de sólo 9 fragmentos
(Bocanegra et al. 1994).
En los nueve fragmentos mencionados determinaron la presencia de figurillas Tipo I y Tipo 0,
atendiendo a las anteriores descripciones que realizan Williams (1974) y Jiménez Betts (1989), por lo que los
autores adoptan la cronología propuesta por Jiménez Betts (1989) para la figurilla Tipo I de 650-850 a 900
d.C., que corresponde al periodo Clásico Tardío, y para la figurilla Tipo 0 de 300-500 a 600 d.C., que
corresponde al periodo Clásico Temprano (Bocanegra et al.1994).
ILUSTRACIÓN 8. Figurillas de cerámica reportadas para la región de Aguascalientes y Altos de Jalisco [sin escala] (Tomadas de Bocanegra et al. 1994 y Valencia et al. 1995).
Al suroccidente de la ciudad de Aguascalientes y dentro del municipio del mismo nombre se
encuentra la principal referencia arqueológica de la entidad, se trata del sitio ya mencionado de El Ocote,
asentamiento prehispánico que se extiende en el cerro de los Tepehuanes. En la parte oriental de este cerro
esta un panel de roca en el que se plasmó un conjunto de pinturas rupestres, así como algunos alineamientos
de piedra que evidencian la presencia de antiguas estructuras arquitectónicas y material arqueológico lítico y
cerámico asociado (Valencia 1992a).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
106
Este sitio había sido anteriormente registrado por José Luis Lorenzo y Lorena Mirambell en su
reporte de sitios de la etapa lítica en Aguascalientes, posteriormente en el año de 1989 en atención a una
denuncia había sido visitado y descrito por los arqueólogos Peter Jiménez y Baudelina García del centro
regional del INAH-Zacatecas, quienes desde entonces mencionaron la presencia de terrazas prehispánicas
(Valencia 1992a).
Desde el año 2000 y hasta la fecha, los arqueólogos Ana María Pelz Marín y Jorge Luis Jiménez
Meza, investigadores del Centro Regional del INAH-Aguascalientes han estado llevando a cabo un proyecto
de investigación en este sitio, realizando varias temporadas de excavación, por lo que actualmente representa
el único de la entidad en el que se han llevado a cabo actividades de excavación y por ende en donde el
proceso de investigación ha sido más extenso. Como resultado de estas investigaciones ahora ya se conoce de
este sitio la presencia de estructuras arquitectónicas representadas por muros, terrazas, escalinatas y
plataformas, estructuras a las que se asocia material cerámico (Pelz Marín com. pers. 2001).
Durante la temporada de 2004 se excavaron algunas unidades habitacionales en el sitio dando como
resultado el descubrimiento de una docena de enterramientos, de los cuales once pertenecían a individuos
adultos y uno de ellos a un menor de edad, en los contextos de enterramiento se localizaron diferentes objetos
ornamentales como collares de concha y barro, lo que puede aportar información con respecto a un grupo
jerárquicamente importante así como aportar datos acerca de extensas redes de comercio, ya que la concha
probablemente haya sido traída del Pacífico. Entre los artefactos líticos destaca la presencia de puntas de
proyectil, raspadores y desfibradores, así como hachas, cinceles y metates, elaborados en minerales como
obsidiana y sílex, además de la presencia de objetos de cerámica como vasijas, malacates y figurillas,
también objetos de piel, trozos de textiles, algunas placas ornamentales de turquesa y cerámica policromada y
con decoración al negativo; el asentamiento tiene una cronología tentativa de entre 300 y 900 d.C.
(Ana María Pelz Marín en http://www.lasnoticiasmexico.com/AO3.html, 2006).
“Evidencias encontradas en el sitio arqueológico El Ocote, muestran la existencia de un asentamiento humano, socialmente organizado, basado en la agricultura … Los primeros trabajos arrojaron elementos arqueológicos que mostraban la existencia de un asentamiento prehispánico: un basamento situado en la cima del cerro con evidentes huellas de saqueo, así como fragmentos de cerámica, utensilios en piedra y algunos textiles. Los distintos objetos encontrados nos indican que estamos frente a un grupo agrícola y sedentario, socialmente complejo, y con relaciones comerciales y culturales con pueblos del área de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas, en los que se encuentra la misma técnica de decoración de su cerámica” (Pelz 2006) http://www.visitingmexico.com.mx/turismo-en-mexico/arqueologico/tur-arqueologico-aguascalientes.php).
Recientemente el arqueólogo Antonio Porcayo (2001) realizó un recorrido de salvamento en un
tramo de 204 kilómetros por territorio de los estados de Guanajuato, Jalisco, y Aguascalientes, en este
recorrido identificó 51 sitios arqueológicos, sin embargo menciona que de ellos el más importante pese a su
estado avanzado de deterioro es el sitio de Peñuelas, mismo que se encuentra ubicado en la parte sur-central
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
107
del estado de Aguascalientes, a veinte kilómetros de la capital del estado. Este sitio es descrito por el autor
como un asentamiento de un grupo sedentario que cuenta con un montículo de tierra de más de dos metros de
altura y algunos alineamientos.
Además realiza el análisis de los materiales cerámicos de superficie reportando la presencia de
algunos elementos interesantes, entre los que podemos mencionar los tipos cerámicos Rojo/Bayo,
Rojo/Crema, Rojo-Negro en Negativo/Bayo y Café/Bayo Pulido, también formas como el borde revertido, la
base anular, el soporte rectangular y el soporte de botón (Porcayo 2001).
Recientemente el “Proyecto de Prospección Arqueológica en el Suroccidente del estado de
Aguascalientes” ha llevado a cabo trabajos de recorrido de superficie en un área de diversos nichos
ecológicos ubicada entre el valle de Aguascalientes y la sierra del Laurel (es sabido que las sociedades de
tradición cultural mesoamericana se establecieron en las estribaciones y faldas de la sierra Madre
Occidental), en donde se localizaron 20 asentamientos prehispánicos asociados a la corriente fluvial del río
Verde Grande, entre los que se encuentran sitios con arquitectura de algún tipo y materiales arqueológicos
asociados, sitios con manifestaciones gráfico rupestres (pinturas y petrograbados), y sitios que sólo se
caracterizan por la presencia de materiales cerámicos y líticos, sin embargo los resultados de dicha
investigación se han abocado a los sitios permanentes que por sus materiales y arquitectura denotan una
ocupación durante el periodo Clásico (300-900 d.C.) y de los cuales se asume que eran pueblos que
mantuvieron relaciones con los Altos de Jalisco y El Bajío. Estos sitios son principalmente El Jaral, El
Colorín, El Zapote, El Chimalote, El Potosí, Mesa de los Montoya, Huijolotes, Las Iglesias, El Salteador,
Mesa El Ocote, Los Hornos, Mesa del Tigre y Los Infiernitos, sitios en los que se han recuperado algunos
materiales importantes, entre los que destacan los tipos cerámicos Rojo/Bayo y Negativo Policromo y
ornamentos de concha, obsidiana y piedra (Macías 2006, 2007).
Estos sitios fueron categorizados tomando en cuenta distintos aspectos, y de los 20 asentamientos
reportados sólo 16 cuentan con algún tipo de arquitectura de piedra, de los cuales destacan los sitios de El
Jaral y El Zapote que son los más grandes y los únicos que entran dentro de la denominada categoría A, ya
que ambos cuentan con plataformas, basamentos piramidales, terrazas, cimientos de planta rectangular o
circular así como espacios con grandes concentraciones de material arqueológico (cerámica y lítica),
preliminarmente se estima que cada uno de estos dos asentamientos posee en promedio de 50 a 100
estructuras arquitectónicas (Macías 2006, 2007).
Destacan también elementos arquitectónicos como terrazas (una de ellas de 7 metros de altura) en
algunas de las cuales pueden observarse alineamientos de piedra que representan los restos de los antiguos
cimientos de algunas estructuras, plataformas que contienen estructuras de diversas formas y dimensiones,
posiblemente escalinatas, pequeños montículos, hiladas de piedra que representan los cimientos de cuartos
(no mayores a 4 metros por lado), y posiblemente patios hundidos (Macías 2006, 2007).
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
108
En estos sitios es posible identificar tanto terrazas situadas en las laderas de superiores de los cerros
sin estructuras arquitectónicas, como otras que contienen diversos tipos de estructuras, como ya se dijo,
alineamientos y pequeños montículos, estructuras de planta rectangular, cuadrada y circular (muros de una y
dos hiladas) ubicadas en las cimas o laderas, y plataformas que poseen una configuración que se adapta y
queda delimitada por las condiciones del terreno, mismas que cuentan en algunos casos con estructuras,
montículos o basamentos piramidales de entre 1 y 2 metros de altura que suelen utilizar como arranque o
cimiento los afloramientos rocosos de las cimas de los cerros, así como pequeños cúmulos de piedra
asociados a posibles áreas habitacionales, escalinatas y rampas de acceso con alfardas y muros que delimitan
o restringen el acceso a la cima de los sitios (Macías 2006, 2007).
En cuanto a su patrón de asentamiento, este se distingue por que la mayoría de los sitios se ubican en
cimas de mesas aisladas o cerros escarpados de difícil acceso, sitios ubicados en cerros no escarpados y sobre
pendientes poco pronunciadas y sitios ubicados en laderas poco pronunciadas de las mesas y cercanos a los
lechos de los arroyos (Macías 2006). Estos sitios se encuentran en áreas cercanas a suelos del tipo Feozem y
sus subcategorías, tierras con alto potencial agrícola (Macías 2006, 2007) y asociados a corrientes de agua
temporales o permanentes vinculadas con el río Verde Grande en tres microcuencas que atraviesan la región
de estudio (Cañada de los Caños, Cañón de Huijolotes y el Rincón del Ocote), áreas seguramente elegidas
por los antiguos habitantes debido a que el agua que se obtiene a través de los escurrimientos de los lomeríos
conservaba por mayor tiempo un nivel de humedad en los suelos que en el valle situado al oriente de la
región, situación que a la larga generó un nicho ecológico propicio para el desarrollo de recursos elementales
para la subsistencia de grupos agrícolas (Macías 2006, 2007).
“Los sitios se caracterizan por poseer elementos arquitectónicos construidos sobre las laderas, cimas de cerros y mesetas. Las construcciones en estos terrenos son en su mayoría terrazas y plataformas, que además de ganar espacios a la pendiente, permitieron erigir diversas estructuras cuyas áreas tal vez se emplearon para llevar a cabo actividades productivas, de habitación o ceremoniales” (Macías 2006).
En esta misma región, en un importante reporte de investigación reciente con respecto a los trabajos
arqueológicos llevados a cabo en los últimos años en el sitio arqueológico El Ocote, otro de los
asentamientos asociados al curso principal del río Verde Grande y ubicado en la misma región que los antes
mencionados, los arqueólogos Ana María Pelz y Jorge Luis Jiménez (2007) mencionan que la extensión del
asentamiento es de aproximadamente 60 hectáreas, y se pueden distinguir plataformas y terrazas en donde se
encuentran algunos montículos y cimientos de estructuras tanto en las laderas como en la cima del cerro de
los Tecuanes. Con respecto al sistema constructivo nos mencionan que dichos vestigios tenían
presumiblemente muros de bajareque y techos de materiales perecederos como el zacate o la palma (Pelz y
Jiménez Meza 2007).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
109
Es importante mencionar que reportan la presencia de dos estructuras en la cima del cerro, las cuales
tienen una orientación que sugiere la importancia que le daban los antiguos habitantes del asentamiento a los
fenómenos celestes como el movimiento ascendente y descendente del sol. Con respecto a los materiales
arqueológicos que fueron recuperados destacan los cajetes decorados al negativo, los bordes revertidos y la
cerámica pseudo-cloisonné (Pelz y Jiménez Meza 2007). En este sentido llama la atención su vínculo con los
Altos de Jalisco y cómo este se manifiesta a través de los mismos materiales que tenemos en Buenavista, y
también en la misma época, ya que con respecto a la cronología del asentamiento dichos investigadores
refiriéndose al periodo Epiclásico mencionan:
“Por lo que respecta al sitio de El Ocote, comparativamente podría colocarlo temporalmente para ese momento, pero aún hace falta la información con respecto a las fechas de Carbono 14 y otra serie de resultados que permitirán correlacionar fechamientos más fidedignos y ver si el asentamiento y la ocupación es más temprano que el de los otros lugares”(Pelz y Jiménez Meza 2007:98) y posteriormente refuerzan la idea diciendo: “Comparativamente y de acuerdo a toda una serie de elementos culturales como la cerámica, la lítica, las características del asentamiento, su distribución, etcétera, se ha considerado a El Ocote con una cronología relativa para el clásico tardío (600-900 d.C.) (Pelz y Jiménez Meza 2007:102).
Finalmente y siguiendo el curso principal del río Verde Grade hacia el norte, desde hace ya algún
tiempo se tenía también conocimiento acerca de la existencia del sitio arqueológico de Santiago (Castellanos
s/f), ubicado en el municipio de Pabellón de Arteaga, dicho asentamiento sedentario se caracteriza por la
presencia de arquitectura monumental y se encuentra asociado a la corriente fluvial del río Verde Grande o
río Aguascalientes. La investigación de los diversos asentamientos ubicados en las tierras de alto potencial
agrícola asociadas con este río se presenta de vital importancia para el entendimiento de algunas de las
principales problemáticas en la frontera norte de Mesoamérica. De esta manera la arqueología de
Aguascalientes es en la actualidad de suma importancia para el entendimiento del contexto en el que debe
analizarse el sitio arqueológico de Buenavista, uno de los asentamientos de mayores dimensiones ubicado en
la boca norte de esta gran corriente fluvial, muy posiblemente las investigaciones futuras en el sitio de
Santiago confirmaran la relación a través de los mismos materiales arqueológicos.
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
110
2.1.9. EL RETROCESO DE LA FRONTERA, EL ABANDONO DE LOS GRANDES CENTROS CEREMONIALES DEL
EPICLÁSICO Y LA HIPÓTESIS DEL DETERIORO AMBIENTAL EN EL CENTRO-NORTE DE MÉXICO
Es también generalmente aceptado entre los investigadores del área, que a finales del periodo Clásico Tardío
y principios del Postclásico Temprano la frontera se había vuelto a replegar y había quedado de manera
general en la posición que corresponde a la delimitación realizada por Kirchhoff (1960 [1943]), es decir en
una frontera delimitada por el río Panuco en el este y pasando por el Lerma hasta el río Sinaloa en el
occidente (cfr. Armillas 1964, 1969, 1987; Braniff 1965, 1974, 1989b, 1990, 1994, 2000, 2001; Hers 1989,
1992; Jiménez Betts 1989, 1992, 1995; Jiménez y Darling 2000, Kelley 1963, 1971, 1974, 1987, 1990;
Kelley et al. 1961, Weigand 1978 entre otros). De esta manera “La estabilidad de la frontera así establecida
fue sólo temporal, aproximadamente en el 1350 d.C., ésta se había retraído levemente en ambas costas y
retrocedió en una distancia considerable a lo largo del lado oriental de la Sierra Madre Occidental, desde el
norte de Durango y sur de Zacatecas, y en el centro echó marcha atrás, aproximadamente sobre la línea del
lago de Chapala y el río Lerma, con una saliente Chichimeca que llegó casi hasta el estado de México”
(Kelley et al. 1961 apud. Medina 2000).
Dentro de las posturas que tratan de explicar el abandono y retroceso de la frontera noroccidental, ha
tenido gran influencia en los estudios regionales, aquella que se inscribe dentro del determinismo ecológico,
se trata del trabajo del arqueólogo de origen español Pedro Armillas, quien basándose en estudios
atmosféricos realizados en México formula la hipótesis del cambio climático. Este hipotético cambio
climático, de haber ocurrido, habría afectado una gran área geográfica del centro-norte de México y habría
sido un factor importante en las fluctuaciones de la frontera de los grupos sedentarios en dicho territorio.
La hipótesis de Armillas se apoya en la idea del desplazamiento de zonas climáticas, de esta manera
propone que el territorio antes mencionado (aproximadamente 100,000 km²), se encontraría en una zona de
transición entre los climas de pradera y de estepa (Armillas 1964:76). En la hipótesis de Armillas, estos
cambios en la precipitación pluvial y otros elementos del régimen climático determinaron el índice de aridez
en esta región, mismo que afectaría las condiciones ambientales que permiten o no la práctica de una
agricultura de temporal, elemento básico para el mantenimiento de la economía de los pueblos sedentarios y
agrícolas mesoamericanos (Armillas 1964:76).
Para Armillas, esto propició que entre los años 500 y 900 d.C., ocurrieran movimientos de
colonización que, mezclados con procesos de transculturación, dieron origen a una nueva frontera de los
grupos sedentarios mesoamericanos en el norte del Altiplano Central Mexicano, así como a lo largo de la
Sierra Madre Occidental, llegando hasta el extremo norte del estado de Durango (Armillas 1964) y que
dieron lugar a la expansión de la que tratamos al principio de este capítulo. En sentido opuesto en opinión de
Armillas esta frontera volvió a retraerse cuando se inició un periodo de enfriamiento en el siglo XII, periodo
en el que se redujeron los índices de precipitación pluvial (Armillas 1964). Sin embargo, consideraba que el
cambio climático no fue el único factor que limitó la fluctuación de la frontera.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
________________________________________________________________________________________________________________________
111
MAPA 20. Posición aproximada de la frontera norte de Mesoamérica en el momento de su máxima expansión, atendiendo a la información arqueológica.
La propuesta de Armillas ha tenido un gran peso en la arqueología de esta gran área geográfica y ha
sido utilizada para la interpretación del abandono de algunos de los sitios, sin embargo, recordemos que
también se han mencionado como un punto en contra la continuidad cultural que durante el periodo
Postclásico se aprecia en algunas áreas del centro-norte y noroccidente, continuidad que no puede ser
explicada a través de un cambio climático drástico. Sería importante considerar las propuestas en torno a que
el cambio climático es posterior, de época colonial y relacionado con actividades productivas como la
minería, agricultura e introducción de ganado europeo, como se expuso en el Capítulo 1 de este trabajo
(páginas 21-28). En este sentido dicha propuesta ha sido un tanto rebasada y lo importante es empezar a
preguntarse cuales serían entonces las alternativas de explicación con respecto al retraimiento de dicha
frontera.
CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES: BREVE PANORAMA DE LA ARQUEOLOGÍA REGIONAL
________________________________________________________________________________________________________________________
112
MAPA 21. Posición aproximada de la frontera norte de Mesoamérica durante el siglo XVI de acuerdo con los datos de Paul Kirchhoff (1960 [1943] con modificaciones menores de Armillas 1964:62).
Pese a la importancia del trabajo de Pedro Armillas es importante señalar que trabajos paleo-
ecológicos posteriores no encontraron la evidencia para confirmar su hipótesis (Brown 1992), y que el
principal problema reside en la cronología, ya que él plantea este retroceso para el siglo XIII y las
investigaciones arqueológicas en estas regiones sugieren que este retroceso ocurre por lo menos tres siglos
antes (Solar 2002), por lo que cabe comenzar a buscar otras explicaciones en virtud de que, como se
mencionó en el Capitulo 1 de este trabajo, existen datos suficientes para pensar que el cambio climático tuvo
lugar principalmente en el siglo XVI y como resultado de las intensas actividades productivas implementadas
por el sistema colonial español.
En este sentido es un hecho indudable la discontinuidad cultural, ya que se ha mencionado
anteriormente que el momento en el que ocurre el incendio de los principales edificios de La Quemada a
finales del periodo Epiclásico tiene un significado más que regional, ya que coincide con el abandono general
de los sitios de los agricultores sedentarios de todo el noroeste mesoamericano (Jiménez y Daring 2000).
113
CAPÍTULO 3
LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
________________________________________________________________________________________
3.1. INTRODUCCIÓN: MATERIALES CERÁMICOS DEL SURESTE ZACATECANO Y
REGIONES INMEDIATAS
Después de hacer la revisión de las principales investigaciones arqueológicas que se han realizado a nivel
regional, hemos observado que las descripciones de materiales cerámicos de la región del sureste zacatecano
son todavía muy escasas (Braniff 1961, 1992; Crespo 1976, Cabrera y Piña 1958, Meade 1942a, Brown 1985a
Schöndube y Galván apud. Valencia 1994a, Valencia et al. 1995, Jiménez Betts en prensa, Jiménez y Darling
2000, Aparicio 2003 varios trabajos, García 1998, Fernández 2003, 2004, 2005, 2006, 2006b, s/f; Ramírez y
Llamas 2005, 2006; Vázquez 2004, 2006; Vázquez et al.2005, 2006; López s/f), esto en comparación con el
conocimiento que tenemos actualmente de los materiales cerámicos de otras regiones del estado,
principalmente del occidente y suroccidente de la entidad (regiones de Chalchihuites, valle de Malpaso y
cañones de Juchipila-Bolaños), así como de las regiones inmediatas del norte de Jalisco (cañón de Bolaños y
Altos).
En la mayoría de las referencias existentes para esta región del sureste zacatecano sólo se hace
mención de la presencia de algunos tipos cerámicos considerados diagnósticos (principalmente el tipo Valle
de San Luis), elementos que han servido a diversos investigadores para sugerir las primeras correlaciones
cronológicas y culturales, apoyándose en la información arqueológica de áreas culturales vecinas. Sin
embargo, y a pesar de que algunas investigaciones en el área han sido significativas y han aportado
información importante, podemos decir que existe todavía cierto desconocimiento de los tipos cerámicos
regionales (tipos locales –cerámica doméstica y vajilla ritual–), y la poca información que existe es todavía
muy fragmentaria. Esta problemática se relaciona con la escasez de investigaciones arqueológicas en la región
y sobre todo con el número tan limitado de proyectos a largo plazo, tan necesarios para dar profundidad a la
investigación arqueológica de esta porción zacatecana.
Pese a lo anterior, destacan por la relevancia que adquieren para esta investigación algunos datos
cerámicos del sureste de Zacatecas y regiones geográficas relacionadas. Primero que nada, es de suma
importancia la identificación de los tipos cerámicos característicos del área del Tunal Grande, ubicada
directamente al sureste de Buenavista (Braniff 1961, 1992; Crespo 1976, Meade 1941, 1942a, 1942b, 1948);
aquí el proceso de investigación, principalmente en el sitio de Villa de Reyes o Electra, así como el análisis de
su cerámica y materiales asociados, ha permitido a los investigadores proponer una secuencia ocupacional
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
114
que inicia desde por lo menos el Preclásico Tardío y se extiende hasta el Postclásico Temprano (Braniff 1961,
1992, 2001; Crespo 1976).
Dicha secuencia ocupacional se entiende de la siguiente manera: una primera fase abarca parte del
Preclásico Tardío y los periodos Clásico Temprano y Medio, caracterizada por la utilización de los tipos
cerámicos San Juan Bayo (vajilla doméstica –ollas, escudillas ápodas, platos, tecomates y miniaturas–), San
Juan Rojo (vajilla doméstica –ollas, tecomates, platos y escudillas, en algunos casos de base anular–), San
Juan Rojo/Bayo (vajilla doméstica –ollas, escudillas, platos y tecomates–), San Juan Blanco/Rojo (se
encuentra en poca cantidad, es probable que su función sea de lujo –escudillas, platos y ollas–), San Juan
Policromo (variante del tipo Rojo/Bayo sólo que con algunos elementos pintados en negro como líneas,
puntos o comas –ollas–), así como el tipo San Luis Negativo, el cual aparece desde esta fase pero será más
común en la siguiente; de la misma manera y aunque poco comunes se encuentran algunos fragmentos de
pipas y el tipo Río Verde Naranja Fino de la Huasteca, aunque la presencia de este tipo intrusivo será también
más notoria en la fase siguiente (Braniff 1992: 42-118).
En una segunda fase de ocupación, que corresponde temporalmente al periodo Clásico Tardío o
Epiclásico, se encuentra el tipo Valle de San Luis (ollas, escudillas, tecomates y vasijas miniaturas) asociado
al tipo San Luis Negativo (uso ritual o de lujo –escudillas, en ocasiones con base anular, ollas y tecomates– en
ocasiones con diseños esgrafiados), entre otros elementos. Para este periodo son características las pipas, el
tipo Río Verde Naranja Fino (función de lujo y objetos de comercio –escudillas, cuencos, vasos–) y el tipo
Zaquil Negro (función personal o de lujo –escudillas ápodas y tecomates–). En opinión de Braniff, los dos
últimos tipos muestran claras relaciones con manifestaciones culturales de Río Verde en San Luis Potosí, la
Sierra Gorda de Querétaro, Veracruz y Tamaulipas. Además se encuentran el tipo Electra Policromo
(escudillas de silueta compuesta y base anular) y el tipo Policromo Mate (en algunos casos formas de base
anular); en esta fase también aparece el tipo San Juan Rojo, aunque en menor importancia que en la etapa
anterior (Braniff 1992: 42-118).
Finalmente en la última fase propuesta para el Tunal Grande, perteneciente al Postclásico Temprano,
han sido reportadas cerámicas como los tipos Reyes Burdo y Reyes Escobillado (vajilla doméstica –ollas,
posiblemente los dos sean variedades de un solo tipo–),y otras consideradas por Braniff como cerámicas de
Tula o de los valles centrales: Reyes Gris (escudillas trípodes, usualmente molcajetes, a veces con soportes
zoomorfos o cónicos, y ollas), Reyes Micaceo (escudillas y ollas), el tipo Naranja sobre Blanco o Blanco de
Tula (escudillas), Mazapa Rojo/Bayo (platos y escudillas de fondo plano con soportes), el tipo “Vaso
Mixteco” y el tipo Reyes Blanco Levantado, que según la misma investigadora se relaciona con el tipo San
Miguel Blanco Levantado de Guanajuato y sur de Querétaro. En Colima la técnica del Blanco Levantado
aparece desde el Preclásico Tardío y en Guanajuato corresponde al periodo Clásico, mientras que en el Tunal,
al igual que en los valles centrales, parece ser del Postclásico Temprano; estos últimos materiales están
asociados a elementos como figurillas del tipo “Mazapa”, y parece ser común la reutilización de la cerámica
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
115
en forma de discos con y sin orificio en medio. También son comunes en la cerámica del Tunal algunos tipos
esgrafiados, quizás dentro de las tres fases (Braniff 1992: 42-118).
En el sureste zacatecano, recientemente se ha reportado la presencia de materiales cerámicos en varios
sitios, principalmente en la sub-provincia fisiográfica de los Llanos de Ojuelos-Aguascalientes, entre los que
destacan las cerámicas decoradas en Rojo/Bayo, Bayo, Rojo, Negro, Café, Rojo/Blanco y Valle de San Luis,
en sitios como El Cerrito, Santa Elena, El Jonuco y Jaltomate, ubicados en el municipio de Pinos, así como en
el sitio de Las Bocas en el municipio de Ojocaliente; en el sitio de La Joya, también en Ojocaliente, se reporta
la presencia de cerámicas esgrafiadas, y en el mismo municipio en el sitio de El Meco se menciona la
presencia de cerámicas negras esgrafiadas en asociación a cerámicas del tipo Valle de San Luis y algunas de
color bayo (Aparicio 2003 varios trabajos, Ramírez y Llamas 2005, 2006).
En el mismo municipio de Ojocaliente, se ha reportado cerámica esgrafiada y roja en el sitio de
Palmillas, y en el de Loma de Alberto hay cerámicas de color café y naranja; de igual manera al sur de la
comunidad de Triana, dentro del ejido de Buenavista en Ojocaliente se encuentra el sitio conocido como El
Bordo, en donde se han observado cerámicas en color rojo y Valle de San Luis (en opinión de los mismos
investigadores es probable que por su cercanía este sitio pertenezca al mismo asentamiento de Buenavista). Al
norte del sitio arqueológico de Buenavista, ya en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, se encuentra el sitio El
Colorín, donde se han reportado cerámicas de color naranja y rojo. En los sitios conocidos como Doña Lola y
El Jardín, ubicados en el municipio de Luis Moya, se conoce de cerámicas rojas, rojo sobre bayo y café. En el
sitio de El Lobo, ubicado en el municipio de Loreto, se ha notado la presencia de cerámicas en color rojo, y el
tipo Rojo/Bayo (Aparicio 2003, Ramírez y Llamas 2006).
Al norte de la ciudad de Villa Hidalgo está el sitio conocido como El Salto, en donde existe cerámica
de color rojo, lo mismo en el municipio de Villa González Ortega en el sitio de Mesita Redonda. Como rasgos
característicos de los asentamientos de la Sub-provincia de los Llanos de Ojuelos-Aguascalientes se
mencionan un tipo cerámico Rojo/Bayo, en donde las bandas rojas son comunes en el borde exterior e interior
de las vasijas, además de su asociación al tipo Valle de San Luis (Aparicio 2003).
En varios asentamientos localizados principalmente en una franja que corre en dirección norte-sur
siguiendo el pie de monte de la sierra de Ganzules se reporta cerámica de colores rojo, bayo, un tipo
Rojo/Bayo con la franja roja sobre el borde y cerámicas con decoración al negativo, además de una cerámica
naranja con bandas rojas delineadas en negro que posiblemente corresponda al tipo Valle de San Luis
(Aparicio 2003).
En la sierra de Morenos, en el sitio de Milpillas, en la margen norte del arroyo Las Tapias, se
reportan cerámicas también de color rojo, rojo con blanco, café esgrafiado, bayo y Valle de San Luis, así
como figurillas con ojos al pastillaje. En la misma área pero en la ladera norte de la mesa del Pino se reporta
también un sitio con cerámica Valle de San Luis, y finalmente en la cima de la mesa Las Tapias se localiza el
sitio conocido con el mismo nombre en el que se reporta cerámica monocroma de color rojo (Aparicio 2003).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
116
Resumiendo lo anterior, los complejos cerámicos del área están caracterizados por cerámicas en
donde es común la aplicación de engobes bayo, rojo, naranja, rojo/bayo, café, negro y desde luego el tipo
Valle de San Luis, aunque como ya se dijo hace falta desarrollar tipologías para establecer con más precisión
los estilos cerámicos compartidos y sus temporalidades. De cualquier modo la presencia en muchos de ellos
del tipo Valle de San Luis resulta significativo en cuanto a los primeros esbozos de una esfera cerámica, como
veremos más adelante.
Lo anterior ha propiciado que se conciba a los asentamientos de esta parte de Zacatecas como cultural
y cronológicamente relacionados a los asentamientos del Tunal, aunque hasta ahora las correlaciones más
evidentes se limitan a la presencia compartida de un solo tipo cerámico. En esta misma región, en 1975 Otto
Schöndube y Javier Galván visitan un sitio ahora inundado por las aguas de la Presa Montoro, en el municipio
de Villa García, en La Montesa, donde mencionan que las cerámicas que observaron en superficie son
similares a aquellas del área de Teocaltiche, en la región de los Altos de Jalisco (Schöndube y Galván apud
Valencia 1994a) avizorando con ello nuevas problemáticas que como veremos más adelante se verán
confirmadas en este trabajo.
En la región de La Montesa y Villa García, en el mismo sureste de Zacatecas, se ha reportado la
presencia de figurillas sólidas del tipo I, recordemos que éste es un elemento importante en la composición de
la esfera de interacción septentrional del Epiclásico en el noroeste de Mesoamérica, cajetes de base anular
característicos de la región de los Altos de Jalisco y cerámica polícroma del tipo Valle de San Luis, además de
los tipos Villanueva y Cuisillo, del complejo de cerámicas inciso-esgrafiadas del complejo La Quemada
(Jiménez y Darling 2000). De esta manera y con base en la información que los materiales arqueológicos
ofrecen, actualmente se piensa que “La región de La Montesa parece marcar una zona de transición en
donde tres esferas importantes para el Epiclásico y sus elementos diagnósticos –Figurillas del tipo I, copas
de base anular de la región de los Altos de Jalisco y Valle de San Luis Policromo– se reúnen”1 (Jiménez y
Darling 2000:180).
En el estado de Aguascalientes se menciona la presencia de cerámica prehispánica en el noreste del
estado, en los municipios colindantes con el sureste zacatecano (Valencia 1992: 12-13). En el sitio de La
Montesita, muy cercano a la región de La Montesa, se ha mencionado que la cerámica sugiere también una
ocupación del Clásico Medio y Tardío (Valencia et al. 1995).
Para los territorios inmediatos en el noreste de Jalisco, en la región de Lagos de Moreno, Piña Chán y
Taylor realizan excavaciones en la década de los setenta, en el sitio de El Cuarenta, en donde reportan
diecisiete tipos cerámicos, mismos que dividen en dos grupos ya que parecen marcar dos periodos diferentes
de ocupación; el primero de 500 a 750 d.C. y otro de 750 a 1000 d.C. (Piña Chán y Taylor 1976). Además se
1 Cita original en ingles: “The La Montesa region seems to mark a transitional zone where three major spheres for the Epi-Classic and their diagnostic elements–the Type I figurine, the annular based Altos type bowls, and Valle San Luis Polychrome–come together” (Jiménez y Darling 2000: 180 Nota 13).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
117
sabe de la presencia de cerámica Valle de San Luis aquí, y en el cercano sitio de Chinampas (Braniff 1992,
Solar 2002).
En el mismo estado de Aguascalientes, un análisis de figurillas realizado por Bocanegra y Valencia
(1994) reconoce la presencia de los tipo I y 0 atendiendo las anteriores definiciones de Williams (1974) y
Jiménez Betts (1989), los autores adoptan una cronología del Epiclásico para la figurilla tipo I y del Clásico
Temprano para el tipo 0 (Bocanegra et al. 1994).
Del sitio El Ocote (asociado al curso fluvial del río Verde Grande) en el suroccidente de la entidad,
muestran una ocupación en el periodo Epiclásico (Valencia et al. 1995); posteriormente se menciona la
presencia en el sitio de cerámicas policromas con decoración al negativo y una cronología para el
asentamiento de 300-900 d.C., además se menciona que esta cerámica es evidencia de antiguas relaciones
culturales y comerciales con las manifestaciones de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas (Pelz
2006).
En un importante reporte de investigación reciente con respecto a los trabajos arqueológicos llevados
a cabo en los últimos años en este sitio arqueológico, otro de los asentamientos asociados al curso principal
del río Verde Grande, los arqueólogos Ana María Pelz y Jorge Luis Jiménez (2007) nos reportan el hallazgo
de una serie de entierros en las partes bajas del cerro cuyos restos óseos se encontraban acompañados por un
cajete de silueta compuesta, de base anular y decorado al negativo y una olla miniatura, además de la
presencia en el sitio de un tipo de Rojo/Bayo, algunas cerámicas crema y cafés con decoración incisa y
esgrafiada, bordes revertidos y bases anulares como formas comunes, además de cajetes con decoración al
negativo y pseudo-cloisonné.
En esta misma región del suroeste de la entidad, en sitios también asociados con el curso fluvial del
río Verde Grande y muy cercanos al sitio de El Ocote se han reportado cerámicas al negativo (Tipo Negativo
Policromo Tardío) y Rojo/Bayo en varios de los sitios mayores como el de Cerro del Zapote y el Cerro del
Jaral (Macías 2006).
En un recorrido de salvamento por el centro-sur de Aguascalientes se reportan elementos cerámicos
muy interesantes en varios asentamientos, principalmente en la zona sur central del estado, destacando los
tipos cerámicos Rojo/Bayo, Rojo/Crema, y se menciona un tipo Rojo-Negro en Negativo/Bayo (posiblemente
se trata del tipo Negativo Policromo que es común en las regiones de los Altos de Jalisco y cañón de
Juchipila), Café/Bayo Pulido, así como algunas formas diagnósticas como son el borde revertido, la base
anular y los soportes rectangular y de botón (Porcayo 2001).
En el noreste de Guanajuato, municipio de Ocampo, en el año de 1962 Braniff (1963) realizó algunos
trabajos de investigación en el sitio arqueológico El Cóporo, directamente al sureste del sitio arqueológico
Buenavista. En este lugar, después de hacer un análisis cerámico propone una secuencia de ocupación que
abarcaba prácticamente todo el periodo Clásico de Mesoamérica y finaliza en el Postclásico Temprano
(Braniff 1962); posteriormente Braniff modifica la cronología y propone expandir la ocupación en el sitio,
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
118
justificando una ocupación desde el Preclásico Tardío y reporta la presencia de cerámica Pseudo-cloisonné,
misma que fue identificada para la fase Cóporo Medio (300-900 d.C.) en la que es notable su asociación a
cerámicas como el Blanco Levantado, Valle de San Luis y Anaranjado Delgado, fase que según la
investigadora coincide temporalmente con la fase Teotihuacan IV de la Cuenca de México (Braniff 1963,
1972: 276). Como veremos adelante éstas han sido objeto de recientes revisiones (Álvarez 2005, Torreblanca
et al. 2007).
En el año 2002 da inicio el Proyecto Arqueológico El Cóporo con un programa de excavaciones
extensivas en el centro ceremonial y áreas habitacionales del antiguo asentamiento (Nicolau 2003, 2003b,
2004, 2005). En un informe preliminar sobre la cerámica del sitio recuperada por el proyecto, tanto en
superficie como en excavación, Antonio Álvarez menciona que hasta ese momento no se había encontrado
pseudo-cloisonné, Anaranjado Delgado ni Plumbate, cerámicas que habían sido anteriormente reportadas por
Braniff (1963, 1972), y que fueron base importante de su propuesta cronológica, por lo que propone que debe
hacerse una reevaluación de la cronología propuesta por dicha investigadora para este asentamiento (Álvarez
2005, Torreblanca et al. 2007). Por otro lado menciona la presencia de los tipos Bayo Pulido, Rojo/Bayo
Pulido (en ocasiones en formas con base anular), Café Pulido, Rojo Pulido, Valle de San Luis, Blanco
Levantado, Negro/Naranja, Negativo, Inciso, Negro doméstico, cerámica naranja monocroma, Bandas
Rojas/Negro, Negro/Rojo, Alisado Pintado y Sellado, Blanco/Negro, Pintura Blanca, Líneas Negras/Bayo,
Pintura Blanca y Negra, un fragmento de vasija efigie y de figurilla del tipo I (Álvarez 2005)2.
Otra región de suma importancia para este trabajo son los Altos de Jalisco, siguiendo el curso fluvial
del río Verde Grande hacia el suroeste, es en esta región en la que se encuentra el área de Teocaltiche en la
que se han reportado materiales cerámicos muy interesantes, recuperados principalmente en la excavación de
Betty Bell (1972, 1974) en el sitio Cerro Encantado. Dichos materiales muestran claras similitudes con los
materiales característicos de la temprana tradición de tumbas de tiro del occidente de México, entre los que
destacan los espejos de pirita, los caracoles conocidos como trompeta y las figurillas grandes huecas del estilo
“cornudos” decoradas al negativo (cerámicas asociadas con una fecha temprana de radiocarbono de 100-150
d.C.). De la misma manera Bell reconoce una relación de estos materiales con la manifestación cultural de
Chupícuaro en el Preclásico Tardío, así como con la fase Canutillo de la cultura Chalchihuites al norte (Bell
1972, 1974). En este sentido se ha propuesto (Jiménez Betts 1995: 40) que la cerámica de Cerro Encantado
pertenece al complejo Morales definido por Braniff (1972), el cual es afín a Chupícuaro pero con un
desarrollo en tiempo y lugares diferentes.
2 Cabe aclarar que, aunque no se había recuperado cerámica pseudo-cloisonné en excavación, una vasija decorada con esta técnica fue donada al proyecto por un habitante de la localidad quien asegura proviene de un terreno aledaño al sitio (ver imagen más adelante). Ahora ya se han recuperado algunos tiestos (Torreblanca com. pers. 2007). En este sentido la mención de Braniff sobre la existencia de pseudo-cloisonné en el Cóporo no resulta descabellada, a diferencia de su referencia al Plumbate y al Anaranjado Delgado, que posiblemente fueron confundidos por la autora con otras cerámicas que sí están bien representadas (Álvarez 2005) pero que corresponden a tipos distintos que no tienen las mismas implicaciones de aquéllos.
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
119
Williams (1974) en recorrido por la región de la parte superior del río Verde Grande en los Altos de
Jalisco reporta diversos tipos de figurillas, entre ellos la figurilla tipo I que después será identificada en todo
el noroccidente, así como algunas identificadas posteriormente como caras moldeadas que formaban parte de
vasijas efigie (Jiménez Betts 1995). Los datos que Williams recupera le sugieren la presencia de grupos
humanos desde el periodo Preclásico Medio en la cuenca del río Verde Grande, grupos que estarían de cierta
manera relacionados con los valles centrales y con las culturas del occidente de México, destacando los
rasgos de Chupícuaro en el Preclásico Tardío.
También en los Altos de Jalisco, en un trabajo titulado “Arqueología en la región Tecuexe” se
reportan materiales cerámicos de superficie de tres sitios arqueológicos (Cerro Támara, Teocaltitán y
Tlacuitapa), ubicados cerca de las actuales poblaciones de Jalostotitlan, Teocaltitán, y Lagos de Moreno; aquí
se menciona la presencia de borde revertido o también llamado de paréntesis, base anular y algunos tipos de
figurillas que identifican con la anterior clasificación de Williams (1974) como tipos I y IV (Czitrom y
Sánchez 1986).
Como parte del Proyecto Arqueológico Altos de Jalisco, en la región de Atotonilco-Tototlán se
reportan antiguos asentamientos localizados en los municipios de Atotonilco el Alto, Arandas, Tototlán y
Ayotlán, en la parte sur de la región de los Altos de Jalisco, en donde los complejos cerámicos identificados
han permitido proponer un prolongado lapso de ocupación que abarca desde el periodo Preclásico Superior
hasta el Clásico Tardío o Epiclásico (Castellón et al. 1988 apud. López Mestas et al. 1994:281).
Dentro de este mismo proyecto, posteriormente se identificaron asentamientos prehispánicos
principalmente en los municipios de Acatic, Tepatitlán, valle de Guadalupe, Jalostotitlán y Lagos de Moreno,
en donde hacen mención de sitios con un buen estado de conservación como El Támara, La Mesa de los
Acahuales, Tlacuitapán y Cerrito de Santa Teresa. En la región se reportan dos fases a través de la correlación
con los materiales del valle de Atemajac, la primera de ellas, de 200 a.C. a 300 d.C., está representada por
tipos cerámicos como el Rojo/Café que corresponde al grupo Colorines y está presente en ollas con cuellos
divergentes, ollas con soportes cónicos, globulares y de araña huecos y cuello dentado, tecomates con
soportes globulares huecos, ollas con borde de tipo campana (mismo que mencionan como el antecedente
directo de los bordes de los tipos Negro/Naranja y Blanco Levantado durante el Clásico en la región del Bajío
guanajuatense), cerámicas pulidas características del grupo Tabachines como los tipos Rojo/Crema y Negro
Pulido en gran variedad de formas como vasos, platos, cajas urna, ollas y tecomates “miniatura”, en los que a
veces se aplica una decoración de líneas rectas y onduladas formando algunas veces diseños geométricos
entre los cuales los diseños triangulares son abundantes, aunque también hay rombos, cuadros y decoraciones
lineales; en última instancia se encuentra representado el grupo Arroyo Seco en su variante Arroyo Simple, en
diferentes tonalidades pero prevaleciendo el color negro representado por cajetes semi-esféricos de boca
cuadrangular (López Mestas et al. 1994: 285-286).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
120
Una segunda fase (300-900 d.C.) está representada por las cerámicas de tradición local del grupo
Naranja/Guinda que se caracteriza por ser muy abundante. En este tipo de cerámicas las ollas tienen borde
revertido, hay ollas pequeñas con representaciones antropomorfas en los bordes y cajetes de base anular,
cerámicas que en opinión de los autores definen una clara asociación con la fase Ixtépete-El Grillo del valle
de Atemajac, de 350 a 700 d.C. Otros tipos de este periodo son el Rojo/Bayo y Rojo/Naranja, que mencionan
son más útiles en cuanto a la información que proporcionan en el aspecto espacial, ya que temporalmente son
cerámicas que en el occidente de México abarcan un amplio rango desde el Preclásico hasta el Epiclásico; así
mismo mencionan el tipo Negativo Tardío, que consideran un indicador relacionado más directamente con
Zacatecas, en donde tiene una asociación temporal de 600-900 d.C. y se caracteriza por cajetes de base anular,
ollas globulares, platos y escudillas. Por último mencionan la ausencia del tipo negativo precursor de aquél,
detectado por Bell en Cerro Encantado y correlacionado con los de la fase Morales identificada por Braniff
(este tipo temprano se caracteriza por su asociación con las figurillas huecas conocidas como “cornudos”), y
además la presencia de cajetes trípodes con soportes cónicos y platos con decoración geométrica, elementos
que caracterizan la zona del cañón de Juchipila (López Mestas et al. 1994:286-287).
En cuanto a la presencia de figurillas reportan tres tipos, primeramente identifican un tipo asociado a
materiales de la primera fase, y fragmentos de la figurilla tipo IV de la clasificación de Williams, el cual se
entiende como una variante del tipo I. Estas últimas figurillas, al igual que algunos fragmentos de la figurilla
tipo II, son comunes en las vasijas efigie recuperadas en las tumbas de caja del valle de Atemajac, asociadas a
la segunda fase. Finalmente mencionan la presencia de dos figurillas procedentes del sitio de Varas Dulces,
ubicado a orillas del río Verde, que sugieren una asociación marcada con la zona de Atemajac también
durante la segunda fase (López Mestas et al. 1994: 287).
En el cañón de Juchipila, en el suroeste del estado de Zacatecas, una región que se ha propuesto que
debe ser estudiada en conjunción con el área entera de los Altos de Jalisco (Kelly 1948) se ha reportado que
los materiales cerámicos de la región del cañón de Juchipila muestra claras similitudes con la cerámica de la
región de los Altos de Jalisco en su segunda fase mencionada (Jiménez Betts 1995: 40).
También en Guanajuato, en una región que podemos considerar como intermedia entre Los Altos de
Jalisco y el Bajío, se encuentra la sierra de Comanja, aquí el Centro Regional del INAH en esa entidad realizó
trabajos de investigación arqueológica a mediados de la década de los ochenta (principalmente recorridos de
reconocimiento y algunas excavaciones en los sitios de Cerrito de Rayas y Alfaro), de estos trabajos se
desprende la identificación de las cerámicas características de los asentamientos prehispánicos del área
(López Mestas 1992).
Lorenza López (1992) describe las siguientes tipos: café –representado por cajetes semiesféricos con
base anular y fondo esgrafiado, cuencos, escudillas con paredes rectas y rectodivergentes, platos, tecomates y
ollas, en algunos casos con soportes cónicos sólidos y asas–, café rojizo –representado por ollas con un
acabado de superficie pulido en su exterior–, naranja pintado –ollas con diferentes tipos de borde, cajetes
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
121
semiesféricos con base anular y fondo esgrafiado, escudillas de paredes rectas y con base pedestal, cajetes con
soportes de botón y tecomates–, naranja –ollas de gran tamaño con soportes sólidos en forma cónica y largos,
y asas redondas, copas de base pedestal, cajetes semiesféricos de base anular, y con esgrafiado en el fondo–,
negro sobre naranja –ollas globulares con diferentes tipos de borde– y blanco levantado –ollas de cuerpo
globular y cuello corto con diferentes tipos de borde–, todos estos tipos forman un grupo de cerámicas
fabricados con una pasta gruesa.
Entre los tipos fabricados con pastas más finas y que tienen las paredes más delgadas se encuentran
los tipos café pulido –cuencos, cajetes semiesféricos de base anular y fondo esgrafiado, escudillas de base
plana y paredes rectas, y ollas–, rojo sobre bayo –escudillas de fondo plano y paredes divergentes, platos,
tecomates, cajetes con base anular y base pedestal corta–, rojo pulido –cajetes de silueta compuesta y ollas de
cuello largo–, naranja fino –ollas pequeñas de cuello largo y bordes convergentes, cajetes semiesféricos con
fondo esgrafiado y base anular, y soportes planos y cortos–, naranja pulido – platos, escudillas, cajetes, copas
con base pedestal y ollas– y el Negativo –escudillas de paredes recto-divergentes, platos, ollas de cuello largo
y bordes cortos, y cajetes semiesféricos de base anular– el cual considera como un tipo foráneo. Estas
cerámicas le lleva a considerar varios aspectos cronológicos que de manera general abarcan desde el
Preclásico Tardío hasta el Clásico Terminal (López Mestas 1992:122-140).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
122
3.2. LA CERÁMICA DE BUENAVISTA: GENERALIDADES
Durante las dos temporadas de campo del Proyecto Arqueológico Ojocaliente, realizadas a partir del año 2003
hasta la fecha y destinadas a la investigación del sitio arqueológico Buenavista, se han recuperado materiales
cerámicos tanto en recorridos sistemáticos de superficie como en algunos contextos excavados,
principalmente en el sector sureste del asentamiento (zona considerada ahora como un espacio ceremonial
importante del mismo), aunque también se recuperaron materiales de un pozo realizado en la Estructura I del
sitio ubicada en la cima del cerro, así como en algunas intervenciones en el sector noreste (Fernández 2005).
La cerámica del sitio arqueológico Buenavista fue analizada con el método tipo-variedad3 (Vázquez
2004, 2006), tomando como base la propuesta de Gifford (1960). En dicho análisis la determinación de los
tipos cerámicos y sus variedades se realizó tomando en consideración, por orden de relevancia, los siguientes
aspectos: 1.-Decoración, 2.-Forma, 3.-Pasta, 4.-Desgrasante, 5.-Cocción, y 6.-Acabado, dando como resultado
el establecimiento de una primera tipología interna (Vázquez 2006, ver Anexo 1).
Es indudable la importancia que tiene para el entendimiento del sitio arqueológico y su cerámica
prehispánica la primera tipología cerámica de Buenavista (Vázquez 2006), sin embargo es necesario
mencionar que es una tipología que se basa en los colores, es decir, que es una clasificación que emana de un
análisis macrométrico que se fundamenta en la apreciación subjetiva de gamas cromáticas y acabados y no
considera ni las cantidades ni los tipos de desgrasantes, ni tampoco los factores físicos y químicos que pueden
ocasionar cambios de color en una misma pieza, o que pueden alterar las gamas cromáticas originales a través
del tiempo o como resultado de las condiciones existentes en la matriz de depósito, cabe señalar también que
todos los materiales que se utilizaron para crear esta tipología son de superficie, y todas estas circunstancias
señalan que, pese a la importancia de esta tipología para la realización de este trabajo, ésta se encuentra sujeta
a posibles cambios conforme avancen los estudios en la localidad.
La recuperación del material arqueológico de superficie se realizó a través de recorridos sistemáticos
en los 272 sectores en los que se dividió el asentamiento. Cada sector está dividido a su vez en cuatro
secciones de 50m² cada una, y mediante un método de selección en orden progresivo se eligió un cuadro de
cada sector para llevar a cabo la recolección, misma que tenía como base la retícula de control imaginaria. El
método de recolección tenía la finalidad de que el material recuperado fuera una muestra representativa de los
3 En Mesoamérica el sistema de análisis cerámico tipo-variedad (type-variety) (Gifford 1960, Smith et al. 1960) ha sido generalmente utilizado en el estudio de la cerámica maya (ver por ejemplo los trabajos de Robles 1990, Willey et al. 1961, 1967; Smith 1955, 1971, et al. 1960), aunque también ha sido utilizado en menor medida en otras regiones. Este método y el propuesto por Caso, Bernal y Acosta (1967) son los dos métodos formales para el análisis de la cerámica en Mesoamérica, sin embargo no han sido utilizados en la mayoría de las investigaciones, el método tipo-variedad consiste en un sistema que proporciona nombres para las unidades básicas de análisis en distintos niveles, entre los que se incluyen los conceptos de “loza”, “grupo”, “tipo” y “variedad”, así como “atributos específicos”, este sistema ha sido objeto de muchas modificaciones y adaptaciones por diversos investigadores a través del tiempo (Cobean 2005:57-60). De manera general este método es un “sistema estandarizado de clasificación cerámica que define diversas clases de una manera jerárquica o progresivamente incluyente, partiendo de variedades (unidades mínimas), a través de tipos y grupos hasta vajillas” (Rice 1987:484).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
123
diferentes sectores del sitio; sin embargo, se recuperaron materiales cerámicos sólo en 82 secciones (ver
Mapa), recuperándose un total de 1458 tiestos (Fernández 2005: 12). Los pozos de sondeo fueron excavados
en varios de los cuadros del cuadrante sureste del asentamiento, cada pozo fue de 2 m², las calas fueron de
diferentes medidas y se realizaron también en el sector sureste del asentamiento.
A pesar de que la muestra cerámica no es muy grande creemos en la utilidad que tiene para mostrar
los tipos representativos del asentamiento, y su importancia para proponer ideas preliminares en la tarea de
contextualizar tanto cultural como temporalmente la ocupación en Buenavista, a través de la correlación de
sus tipos, formas o estilos.
Hasta la fecha se han establecido para el sitio treinta tipos cerámicos, y en algunos de ellos se
designaron también algunas variedades (Vázquez 2006 y Anexo 1 de este trabajo). Las técnicas decorativas
aplicadas son diversas, están presentes tanto cerámicas pintadas (monocromas, bicromas y policromas), como
técnicas decorativas más complejas, entre las que destacan la técnica del pseudo-cloisonné, la decoración al
negativo y las cerámicas inciso-esgrafiadas (Vázquez 2006: 36). En algunas cerámicas se aplicaban elementos
al pastillaje (Fernández 2005: 20).
En cantidades predomina la decoración monocroma, destacando por su abundancia la aplicación de
engobe rojo y café, y en menor proporción el negro y gris; le siguen en cantidad las cerámicas con decoración
bicroma, destacando el rojo sobre bayo –cerámica relacionada con varios estilos decorativos que aparecen de
manera continua desde por lo menos el Preclásico Tardío hasta el Postclásico en Guanajuato y Querétaro
(Braniff 1972, Saint Charles 1990: 51-52) –, rojo sobre crema, café sobre bayo y la decoración al negativo;
finalmente y en menor cantidad se encuentran las cerámicas con decoración policroma, destacando las
decoradas con la técnica de pseudo-cloisonné y aquellas decoradas con la técnica al negativo, además del
Valle de San Luis (Vázquez 2006:50).
En los diferentes tipos cerámicos se han identificado varias formas, entre las que destacan ollas,
cuencos, platos, copas, cajetes de base anular y se han identificado también caras moldeadas en los bordes de
los recipientes (vasijas efigie) y ollas con borde revertido. Las formas fueron elaboradas principalmente con
dos técnicas (modelado y enrollado) (Vázquez 2006:36), y se utilizaron diferentes pastas (fina, media, gruesa
y mixta), esto dependiendo también del tipo de desgrasante utilizado (Vázquez 2006:47). La cocción se
encontró tanto regular como irregular y oxidación incompleta (Vázquez 2006:49). Hay también diferentes
acabados: engobe, pulido, y alisado (Vázquez 2006).
Con respecto a los minerales utilizados para la fabricación de las cerámicas, éstos fueron analizados
por el geólogo Juan Carlos Mendoza de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Con un análisis petrográfico
preliminar pudo detectar que las arcillas que fueron utilizadas para la elaboración de la cerámica
corresponden posiblemente a minerales transportados por procesos de intemperismo desde la sección superior
del cerro de “La Mesilla” y posteriormente depositados como aluvión en yacimientos cercanos a dicho cerro
(Fernández 2005:17).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
124
MAPA 22. El cerro de “La Mesilla” dividido por sectores, los que se encuentran en gris son aquellos en los que se recolectó material cerámico en superficie (Fernández 2004:14 Mapa 3).
Las arcillas utilizadas se mezclaban con desgrasantes de diversos minerales, como cuarzo, sílex,
horblenda riolítica (ferro magnesiana), plagioclasa sódica, andradita (granate), basaltos y feldespatos, así
como también con algunas partículas de Scarn, roca metamórfica que tiene su origen en formaciones calizas
más antiguas, y que tampoco es una roca ajena a la geología regional (Fernández 2005:17-18). La presencia
de estos minerales como desgrasantes coincide con la composición mineralógica del cerro de “La Mesilla”
(Fernández 2005:18).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
125
ILUSTRACIÓN 9. Sector de excavación en donde se han recuperado la mayor cantidad de materiales cerámicos en el sitio arqueológico Buenavista (Fernández 2006a).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
126
Con base en el análisis antes mencionado, podemos por ahora indicar que la materia prima utilizada
en el proceso de elaboración de la cerámica proviene de yacimientos locales, lo que nos lleva a pensar que fue
fabricada por los habitantes del sitio, quienes habrían utilizado los bancos de arcilla aledaños al asentamiento.
Sin embargo, es importante señalar que la compleja composición mineralógica del cerro de La Mesilla es, en
términos generales, característica de las formaciones cuaternarias de toda la provincia fisiográfica de la Mesa
Central, y en este sentido es posible que existan, en la muestra analizada, tipos cerámicos que no fueron
elaborados en el asentamiento y que provengan de otras regiones cuyas características geológicas son
similares (Fernández 2005:18). Debido a que el análisis de los minerales fue realizado a través de métodos
macroscópicos, no resulta suficiente para determinar el origen último de los componentes (Fernández
2005:18).
Como resultado de las investigaciones que se han llevado a cabo en Buenavista, actualmente se tiene
una mejor comprensión de la historia ocupacional del asentamiento y de las características de las
manifestaciones culturales que se desarrollaron en él. En opinión del arqueólogo Gerardo Fernández Martínez
la cronología del sitio puede dividirse de manera preliminar en tres fases sucesivas de ocupación, la primera
de ellas denominada Fase Buenavista que se caracteriza por la utilización de un espacio arquitectónico amplio
representado en el contexto arqueológico por algunos muros de gran tamaño y por la asociación de éstos a
materiales cerámicos tales como el pseudo-cloisonné, el negativo, y los tiestos de Valle de San Luis
Polícromo, dicha fase se ubicaría temporalmente entre los años 600-750 d.C. y correspondería a los primeros
sedentarios que practicaban la agricultura en el área; posteriormente identifica la Fase La Mesilla,
caracterizada por algunas estructuras arquitectónicas que se sobreponen a la estructura del periodo anterior, es
decir, esta fase se caracteriza por la reutilización de dicho espacio, y correspondería temporalmente a los años
750-900 d.C. Estas dos primeras fases se encuentran dentro del periodo Epiclásico y a ellas se limita la
ocupación mesoamericana o sedentaria del asentamiento, ya que la tercera fase, llamada Fase Ojocaliente,
está caracterizada por la ausencia de tipos cerámicos diagnósticos del periodo Postclásico, lo que a la par de
algunas evidencias materiales tales como puntas de proyectil, raspadores tipo Coahuila, tiestos redondeados
(reutilizados) y algunos fogones, dan constancia de la presencia de grupos de cazadores-recolectores nómadas
entre los años 900-1200 d.C. (Fernández 2006b). Se cree que después de 1200 d.C. se mantuvo la larga
tradición cultural de estos grupos nómadas hasta la llegada de los españoles.
Algunos de los resultados de los análisis de los materiales han aportado datos importantes acerca de la
dinámica cultural regional. Como veremos en el siguiente apartado, dicho análisis confirma que el sitio tuvo
su principal ocupación durante el periodo Epiclásico (600-900 d.C.) (Fernández Martínez 2006b), y es
precisamente durante esta época que participó en intensas redes de interacción interregional.
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
127
3.3. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN
INTERREGIONAL EN BUENAVISTA
El sitio arqueológico Buenavista, ubicado en la boca norte de uno de los afluentes derechos más grandes del
río Grande de Santiago (río Verde Grande), en el valle de Ojocaliente, se encuentra en una región en la que
desafortunadamente sabemos muy poco de las antiguas sociedades agrícolas y sedentarias, por ende
desconocemos en gran medida las relaciones culturales que mantuvieron los grupos de esta región (sureste
zacatecano) con las manifestaciones culturales en áreas geográficas vecinas.
A través de una comparación tipológica, formal y estilística de algunos materiales cerámicos
diagnósticos de áreas culturales relacionadas, hemos podido identificar en este sitio algunos tipos cerámicos y
formas diagnósticas que representan la evidencia material de la interacción entre los antiguos habitantes del
asentamiento de Buenavista y pueblos más allá de su región (interacción Interregional), La identificación de
estos elementos cerámicos tuvo como base los reportes y las descripciones realizadas anteriormente en otros
asentamientos o regiones culturales, y por lo tanto están definidos en función de los criterios previamente
establecidos por los investigadores en las áreas de donde son materiales diagnósticos.
La descripción e ilustración de estos elementos, así como el análisis del alcance de su distribución
geográfica, serán de gran utilidad para lograr el objetivo de aproximarnos a la dinámica de interacción
interregional de la que fueron partícipes Buenavista y su región, ya que a través del entendimiento de la
presencia de ciertos materiales cerámicos en este pequeño sitio del valle de Ojocaliente nos adentraremos en
la amplia dispersión de rasgos diagnósticos, en la que va implícita una compleja red de conceptos estéticos e
ideológicos, es decir, amplias redes de comunicación que abarcan extensas regiones geográficas, y porqué no
pensar en el comercio de diversos objetos de carácter orgánico (intangible en el registro arqueológico) e
inorgánico (la cerámica por ejemplo).
Los elementos cerámicos que mostramos a continuación se presentan como indicios de distintos tipos
de interacción, orientada hacia diferentes direcciones y mantenida con diferentes intensidades a través del
desarrollo cultural del antiguo asentamiento de Buenavista. De esta manera la evidencia arqueológica nos
llevará a revisar con detalle algunos aspectos de la cultura material de antiguas sociedades en las áreas
conocidas como el noroccidente de Mesoamérica, el altiplano potosino, los Altos de Jalisco y la región del
Bajío guanajuatense, regiones estas últimas que han sido consideradas como parte de o como muy
relacionadas con la dinámica cultural del mismo noroccidente de Mesoamérica (Esfera Septentrional)
(Jiménez y Darling 2000, Solar 2002).
Entendemos que un análisis de esta naturaleza generalmente es aceptado cuando se ha trabajado con
cantidades considerables de cerámica, y que procedan de un sitio conocido por años y años de investigación;
en ese sentido la muestra en la que se basa este análisis es en realidad muy pequeña, sin embargo y a pesar de
esto creemos en su potencial ya que algunos de los materiales provenientes de superficie u observados en
pequeñas colecciones particulares, y que al principio sólo habían sugerido que el sitio había participado en
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
128
una dinámica de interacción muy compleja, ya han sido recuperados en contextos excavados, así la presencia
de elementos cerámicos diagnósticos registrados en asociación nos hacen pensar en los procesos de los que
podrían ser la evidencia.
De esta manera, aunque la muestra cerámica no es muy grande sí creemos que las proporciones en las
que se presentan los tipos diagnósticos pueden variar ya muy poco, pues los porcentajes se muestran
constantes en las distintas unidades de excavación y recolección que se han revisado hasta ahora, en este
sentido privilegiamos la presencia de estos elementos sobre su cantidad, aunque es evidente que también es
un dato necesario para llevar un estudio a mayor profundidad acerca de las antiguas relaciones de sus
fabricantes hacia el exterior. Comencemos entonces con la presentación de los datos.
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
129
3.3.1. CERÁMICA PSEUDO-CLOISONNÉ: LA TÉCNICA DECORATIVA
La técnica decorativa conocida en Mesoamérica como pseudo-cloisonné, cuya aplicación se ha documentado
principalmente sobre objetos de cerámica, requiere la utilización de pigmentos minerales de diversos orígenes
para crear piezas únicas con una decoración polícroma muy característica. Tanto la complejidad de la técnica
como su policromía, a partir de la cual se plasma una intrincada iconografía relacionada con aspectos de
carácter ritual, han sido los factores que han motivado el interés por el estudio de esta cerámica (Kelley y
Kelley 1966, 1971; Kelley 1971, 1974; Holien 1977, Holien y Pickering 1978, Jiménez Betts 1988, 1989,
1992, 1995, 1998; Jiménez y Darling 2000, Stracizich 2002).
Los objetos de cerámica decorados con esta técnica están presentes en varias regiones y en diferentes
periodos de la historia mesoamericana, aunque también se ha reportado su utilización en otros lugares del
continente (como por ejemplo en algunos asentamientos del suroeste de los Estados Unidos), sin embargo, y a
pesar de su aparición en sitios y regiones tan distantes, como veremos en las siguientes páginas esta cerámica
ha sido claramente identificada como un “componente básico de la vajilla ritual del Epiclásico [Clásico
Tardío] en el noroccidente de Mesoamérica” (Solar 2006:8).
El cloisonné o esmalte vidrioso cloisonné, es una técnica que fue utilizada principalmente durante la
Edad Media europea, y consistía en soldar alambres de bronce en la superficie de un objeto de cobre para
formar un diseño. Los espacios delineados por los alambres de bronce se rellenaban con pastas de esmalte de
diferentes colores y se colocaba el objeto en el horno; después de la cocción, el esmalte se contraía y producía
una superficie irregular, era entonces necesario rellenar los sitios vacíos con la pasta del esmalte del mismo
color varias veces (Holien 1977). Los objetos esmaltados que habían sido cocidos requerían que sus
superficies fuesen pulidas para lograr que el patrón soldado con alambre de bronce y el esmalte se integrasen;
finalmente, los alambres de bronce que quedaban expuestos entre las partes de los patrones del diseño, así
como el fondo y la boca del objeto, donde no se había aplicado esmalte, se bañaban en oro. Esta técnica se
difundió posteriormente al oriente, al territorio de China, en donde se popularizó tanto su utilización y se
alcanzó tal calidad en dicha decoración que se le ha considerado un arte chino por excelencia (Holien 1977).
En Mesoamérica, atendiendo a la definición de Noguera (1975), se desarrolló una técnica decorativa
similar aplicada sobre objetos de cerámica, consistía en que una vez cocida la pieza se aplicaba una capa
delgada de barro muy fino, sobre la cual se sobreponía una capa de varios milímetros de espesor de algún
pigmento color verdoso o negrusco. La superficie era excavada con un instrumento agudo creando figuras
geométricas o realistas, y estos espacios sumidos se rellenaban con pigmentos minerales de diferentes colores,
dando como resultado un efecto de mosaico de colores separado por una línea de color neutro (Noguera
1975:42). El aspecto final de las piezas polícromas decoradas con esta técnica es muy similar a la apariencia
de los objetos decorados con la técnica del esmalte vidrioso cloisonné, similitud de la que se deriva la
adopción del nombre.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
130
3.3.1.1. ANTECEDENTES: EL COMPLEJO “COPA-OLLA” DEL NOROESTE DE MESOAMÉRICA
“El tipo cerámico más distinguido del Epiclásico septentrional es el pseudocloisonné (Kelley y Abbott Kelley 1971, Holien 1977). La distribución de este tipo abarca además de la Esfera Septentrional varias regiones contiguas como la cañada de Bolaños, Jalisco y varios sitios dentro de la esfera del Valle de San Luis.”
Jiménez Betts 2006:383
En el año de 1977 Thomas Holien presenta los resultados de un amplio y detallado trabajo de investigación
sobre ésta y otras técnicas decorativas, entre las ideas más importantes de su trabajo propone que las
cerámicas decoradas con la técnica del cloisonné eran utilizadas en un complejo ceremonial relacionado al
consumo ritual de pulque que formaba parte de un culto mayor al dios Tezcatlipoca. Además realiza un
detallado análisis estilístico y tecnológico que lo lleva a proponer una larga temporalidad en el uso de esta
técnica en Mesoamérica y definir rasgos que se generalizaron en ciertas épocas y/o regiones definiendo así
una serie de complejos, como el complejo “copa-olla”, mismo que para él muestra relación con el arte
ceremonial de Teotihuacan (Holien 1977). En Alta Vista Chalchihuites las vasijas decoradas con esta técnica
están relacionadas con los tipos Suchil Rojo sobre Café y Gualterio Rojo sobre Crema principalmente en la
iconografía (Holien 1977).
En el noroccidente las piezas de pseudo-cloisonné con forma de copa de base pedestal se han
relacionado con un uso ritual asociado a ceremonias religiosas en donde se practicó el sacrificio humano con
el desmembramiento de los cuerpos y la exposición de los restos (Holien y Pickering 1978). Al examinar el
contexto de la cerámica pseudo-cloisonné (complejo “copa-olla”) en relación con los entierros del salón de las
columnas en Alta Vista, se ha propuesto una correlación de dicho complejo funerario y el rito de Toxcatl del
culto a Tezcatlipoca (Holien and Pickering 1978).
3.3.1.2. LA CERÁMICA PSEUDO-CLOISONNÉ EN LOS SITIOS QUE CONFORMAN LA
ESFERA DE INTERACCIÓN SEPTENTRIONAL DEL EPICLÁSICO
Con respecto a la presencia de estas cerámicas en las regiones del occidente y noroccidente de Mesoamérica,
el antropólogo noruego Carl Lumholtz, en su viaje por México a principios del siglo pasado y en su paso por
la región del occidente, adquiere algunas vasijas (ollas del tipo efigie que se muestran adelante) decoradas al
pseudo-cloisonné en Estanzuela, Jalisco, procedentes de unos entierros cercanos (Lumholtz 1902). Se ha
propuesto recientemente que estas vasijas proceden de algún contexto funerario relacionado con la cultura
Ixtepete-El Grillo del valle de Atemajac, así como de áreas aledañas con ocupación del periodo Clásico
(Jiménez 1989:4, 1995); las piezas se encuentran actualmente en el Museo de Historia Natural de Nueva York
en los Estados Unidos.
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
131
ILUSTRACIÓN 10. Ollas compradas por Lumholtz en Estanzuela, en el centro de Jalisco (Imágenes tomadas de: Archaeological Research in Jalisco-Pseudo-Cloisonne Ceramic Decoration and Iconography
http://www.members.aol.com/cbeekman/research/ cloisonne.html:2006).
En el mismo año en el que se publica el libro de Lumholtz (1902), el antropólogo Ales Hrdlicka en
sus recorridos de reconocimiento de superficie en regiones del sur de Zacatecas y las barrancas del norte de
Jalisco, continúa con pequeñas excavaciones en el sitio de Totoate en la parte norte de la cañada del río
Bolaños, intervenciones que ya había iniciado previamente en el año de 1898. En este sitio reporta la
presencia de un par de vasijas pseudo-cloisonné asociadas a unos entierros (Hrdlicka 1903), posteriormente
Charles Kelley revisa los materiales de Hrdlicka y duda de la asociación de las vasijas pseudo-cloisonné con
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
132
el sitio de Totoate, sin embargo, tiempo después el mismo Kelley en sus excavaciones en el mismo sitio
recupera tres fragmentos de este tipo cerámico (Kelley 1971:771).
En el año de 1903 Batres inspeccionó el sitio arqueológico de La Quemada y publicó una monografía
sobre el sitio, documentando fotográficamente algunos materiales arqueológicos en posesión de la familia
Franco, entonces dueños de la hacienda cercana, materiales entre los que se encontraban algunos fragmentos
de cerámica pseudo-cloisonné, además de figurillas (algunas del tipo I), pipas y artefactos de piedra y concha
(Batres 1903, Jiménez Betts 1988).
Manuel Gamio (1910) reporta la presencia de cerámica pseudo-cloisonné en sus trabajos pioneros de
excavación en el salón de las columnas del centro ceremonial de Alta Vista, en Chalchihuites en 1908 y
menciona lo siguiente:
“Las piezas de cerámica de ornamentación superpuesta, ó de cloissonés, constan de una forma primitiva o núcleo de barro obscuro y poroso, sobre cuyas paredes exteriores está adherida una capa de arcilla de diversos colores; ampliando más este punto, diré que primeramente se nota sobre el núcleo una serie de contornos de arcilla negra, siendo el ancho de esa tira contornal negra de 2 a 4 milímetros, y el espesor de su relieve, de medio milímetro á 1 milímetro. Los espacios libres que forman los contornos representanfiguras humanas, animales, frutos, flores y motivos geométricos formados por arcillas incrustadas en los espacios, las que aun presentan colores muy vivos y variados: verde, rojo, azul y blanco.
En una de la piezas de esta clase, que apareció quebrada se encuentran todavía colocados, como en una paleta, los colores que probablemente eran mezclados á la arcilla; en otra pieza entera puede verse, dentro de la parte inferior que la soporta, alguna cantidad de resina semiquemada.
La forma típica en las vasijas de esta cerámica consiste en unas ánforas ó copas armónicamente delineadas […], las cuales están formadas por el cuerpo superior, que es un casquete esférico; el inferior un trozo de cono, y la garganta paraboidal que los une. Como observación final debo decir que ninguna de estas ánforas ó copas presenta huella de barniz alguno en el interior ni en el exterior” (Gamio 1910:486).
FOTOGRAFÍA 24. Copas de cerámica pseudo-cloisonné recuperadas en Alta Vista por Manuel Gamio en 1908 (Gamio 1910: Lámina 6).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
133
No tengo conocimiento si en el trabajo en el que Agnes Howard y Robert Lister (1955) realizan la
descripción de la cultura Chalchihuites, se hace mención a dicha cerámica, o si se menciona en los primeros
trabajos de recorrido y excavación de Kelley en los territorios de la cultura Chalchihuites en el sur de
Durango desde 1952, así como a partir de 1954 en los resultados del proyecto que ya para ese momento se
desarrollaba en coordinación entre el INAH y la Southern Illinois University (Kelley 1956).
A mediados de la década de los sesenta ya se tenía conocimiento de la amplia distribución geográfica
de esta cerámica, reconociéndose su presencia en una vasta región que incluía los estados de Zacatecas,
Jalisco, Michoacán, Nayarit y Guanajuato (Braniff 1965, 1972; Castillo 1968:57), además de que se reconocía
un amplio rango temporal en su uso, que iba desde el 250 hasta el 800 d.C. (Castillo 1968:57), y se distinguía
su presencia para épocas más tardías (Postclásico) en Durango y Chihuahua en el norte (Castillo 1968:57), y
en el sitio de Tula Hidalgo al sur (Braniff 1965, Castillo 1968:57, Paredes 1990:193, Cobean 1990:493) en
donde aparece durante la fase Tollan (ver Solar 2006:8 nota 7).
Los trabajos de Kelley en el valle del río San Antonio entre los años de 1961 y 1965 incluyendo
excavaciones en el sitio de Cerro de Montehuma, dieron como resultado que un año más tarde (1966) Kelley
y Abbott Kelley presentaran un trabajo donde definen dos ramas para la cultura Chalchihuites (la rama Suchil,
con una cronología perteneciente al periodo Clásico y representada por el centro ceremonial de Alta Vista, y
la rama Guadiana, con una cronología que corresponde al periodo Postclásico Temprano y representada
principalmente por sitios en el centro y sur de Durango, como La Ferrería por ejemplo). En este trabajo
mencionan la presencia de cerámica pseudo-cloisonné en el centro ceremonial de Alta Vista (1966:334) e
identifican en esta cerámica una influencia cultural indirecta procedente de Teotihuacán, específicamente de
la fase Teotihuacan III, tal vez relacionada a la producción mineral en Chalchihuites, proponiendo la
posibilidad de una colonización teotihuacana (Kelley y Kelley 1966).
En el año de 1971 dan inicio las excavaciones sistemáticas de los Kelley en el sitio de Alta Vista,
intervenciones que se prolongarían hasta el año de 1976, y es en aquel año (1971) cuando publican otro
trabajo importante, esta vez sobre las cerámicas decoradas de la cultura Chalchihuites, en el que proponen que
el pseudo-cloisonné es el producto del trabajo de artesanos de alguna corporación artístico ceremonial, ya que
tanto su técnica decorativa como su iconografía ceremonial estarían relacionadas con la cultura teotihuacana,
misma que según estos autores probablemente habría alcanzado a los grupos norteños a través de un centro de
comercio y de proselitismo que estaría ubicado en los alrededores de la actual ciudad de Guadalajara (Kelley
y Abbott 1971:161-163). De esta manera la cerámica pseudo-cloisonné (denominada tipo Vista en la
clasificación de Chalchihuites), es considerada por los Kelley como evidencia de una asociación estrictamente
ceremonial y como producto de alfareros viajeros, asignándole una cronología entre 300-500 d.C. (Kelley y
Abbott 1971:162). Kelley y Abbott describen esta técnica decorativa aplicada en las copas ceremoniales de
Alta Vista de la siguiente manera:
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
134
“La decoración fue aplicada en la totalidad de la superficie exterior de la copa y al interior de la misma. Aparentemente después de la cocción, un recubrimiento muy delgado de pigmento gris muy oscuro o negro fue aplicado sobre la superficie rugosa del objeto. Después, un diseño muy elaborado e intrincado fue recortado sobre esta capa negra hasta la superficie del recipiente dejando las líneas del pigmento negro original como “divisores”, delineando el diseño. Estas cavidades fueron después rellenadas con pigmentos compactados de muchos colores, que después recibieron un pulimento que incluye el recubrimiento. Aparentemente, la decoración resultante no fue cocida y aunque el pigmento negro tiende a ser muy resistente a los elementos, los colores de relleno sí son bastante fugitivos. Pigmentos en muchos tonos y tintes de rojo, rosa, amarillo, verde, amarillo rojizo, púrpura y blanco se utilizan en la composición del diseño, y pueden diferenciarse más de treinta colores individuales o tonos” (Kelley y Abbott 1971: 161).
ILUSTRACIÓN 11. Copa de cerámica decorada con la técnica pseudo-cloisonné, del tipo llamado Vista Paint Cloisonné procedente del sitio La Escondida, fase Alta Vista de la cultura Chalchihuites (Fotografía: pieza actualmente en el Museo Arqueológico de Alta Vista,Zacatecas; Dibujos de Kelley y Abbott 1971. Fotografía del autor).
0 3
centímetros
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
135
Tres años más tarde, Kelley (1974) planteaba la problemática de explicar la expansión de algunos
rasgos mesoamericanos hacia la región del noroccidente de México, principalmente al área de la cultura
Chalchihuites (recordemos aquí la propuesta de los procesos de “difusión blanda” y “difusión dura”
explicados en el capítulo anterior). Para estas fechas Kelley ya había recuperado cerámica pseudo-cloisonné
procedente de diversos contextos funerarios de la cultura Chalchihuites y pertenecientes a las fases Canutillo,
Vesuvio, Alta Vista y Calichal4 (Holien 1977, Jiménez Betts 1988ª, Weigand 1978 parte I:214), de esta
manera se percata de la presencia de artefactos comunes en una amplia zona geográfica del occidente y
noroccidente de México, entre los que destaca la importancia de la cerámica pseudo-cloisonné como
marcador importante de dicha distribución, por lo que propone que la presencia de estos rasgos en regiones
tan distantes entre sí es el resultado de una “esfera de interacción” entre los años de 200 y 600 d.C.
Esta esfera de interacción incluía los sitios de la cultura Chalchihuites en Zacatecas y Durango, el
sitio de La Quemada y otros sitios en el curso fluvial del río Malpaso-Juchipila en Zacatecas y Jalisco, el sitio
de Totoate y otros asociados a la cañada del río Bolaños en Jalisco, así como sitios en Nayarit y Michoacán en
donde era comúnmente encontrada en asociación a cerámicas decoradas al negativo, los sitios del valle de
Atemajac (hoy ciudad de Guadalajara) y parte de la sierra del Nayar en el estado de Jalisco (Kelley 1974,
Jiménez Betts 1995). En general dicha interacción incluía entonces desde el sur de Durango hasta Michoacán,
y en lo ancho desde Guanajuato hasta Nayarit.
Kelley creía que la asociación ceremonial de la cerámica pseudo-cloisonné tenía relación con la
cerámica elaborada “al fresco”, que es característica de Teotihuacan. Así mismo asocia la presencia de la
cerámica pseudo-cloisonné con la cerámica decorada con la técnica al negativo (Kelley 1974:23).
En el mismo trabajo Kelley emplea la cerámica pseudo-cloisonné para proponer la hipótesis de la
existencia de rutas de comercio en el occidente de México, cuyas culturas probablemente compartieron rasgos
culturales, en especial el ceremonialismo (Kelley 1974). La esfera de interacción propuesta por Kelley
consistía, en las propias palabras del autor, en:
“una concentración geográfica de varias culturas diversas participando como grupo en una o más actividades, lo cual les proporciona un grado de unidad no compartida con otras culturas. Así, series de culturas arqueológicas más o menos contiguas, unidas por la presencia compartida de uno o más ‘estilos de horizonte’, se puede decir que forman una ‘esfera de interacción’ en términos de los estilos compartidos, dentro de la cual el compartir implica un cierto grado de interacción cultural5” (Kelley 1974: 33).
4 En el año de 1985 Kelley presenta una serie de nuevos fechamientos para la rama Suchil de la cultura Chalchihuites y modifica la cronología antes propuesta, de esta manera la ocupación en estos territorios abarca de 200 d.C. a 1000 d.C. en donde la fase Canutillo de 200-650 d.C., con una fecha de fundación del centro ceremonial de Alta Vista, se propone para 450 d.C., posteriormente la fase Vesuvio de 650-750 d.C. seguida por la fase Alta Vista que abarca un periodo aproximado de 700-850 d.C., la fase Calichal de 850-950 d.C. y finalmente la fase Retoño que abarca el periodo final de 950-1000 d.C. (apud Jiménez Betts 1988: 41-42). 5 Cita original en ingles: “As used here, the term ‘interaction sphere’ refers to a geographic cluster of several diverse cultures participating as a group in one or more activities which give them a degree of unity not shared with other cultures. Thus, a series of more or less contiguous local archaeological cultures united by the shared presence of one or
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
136
MAPA 23. Sombra que representa la distribución de la cerámica pseudo-cloisonné en el Occidente y Noroccidente de Mesoamérica de acuerdo con la propuesta de Kelley (Después de Kelley 1974:23).
A pesar de su amplia distribución, esta cerámica fue considerada un rasgo cerámico diagnóstico de la
cultura Chalchihuites (Kelley y Kelley 1966, 1971; Kelley 1974), ya que además de en Alta Vista (Gamio
1910, Kelley y Abbott 1971) se conoce su presencia en más sitios de la rama Suchil como La Lagunita,
Cerrito de la Cofradía, La Escondida, Potrero del Calichal y Cerro Chapín, además de en algunos
asentamientos asociados con el río San Antonio o Suchil, como Gualterio Abajo y Cerro de Moctehuma
durante la fase Canutillo, además en el sitio de El Vesuvio (Kelley y Kelley 1971, Holien 1977). En la rama
Guadiana de la misma cultura se ha reportado en los sitios de La Atalaya, Navacoyán y Schroeder (La
Ferrería) (Holien 1977).
more “horizon styles” may be said to form an ‘interaction sphere’ in terms of the shared styles, the sharing of which implies some degree of cultural interaction” (Kelley 1974: 33).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
137
FOTOGRAFÍA 25. Olla decorada al pseudo-cloisonné procedente del centro ceremonial de Alta Vista Chalchihuites, periodo 550-850 d.C. actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en la ciudad de México –sin escala– (Hers 2001:127).
ILUSTRACIÓN 12. Copas del tipo Vista Paint Cloisonné, fase Alta Vista, cultura Chalchihuites (Tomado y modificado de Kelley y Kelley 1971165-167).
centímetros
0 3
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
138
FOTOGRAFÍA 26. Copa pseudo-cloisonné procedente del sitio arqueológico de Alta Vista Chalchihuites, actualmente en el Museo Arqueológico de Alta Vista –sin escala- (Fotografía de Javier Hinojosa).
El hallazgo más sobresaliente de este tipo cerámico fue recuperado en la excavación del salón de las
columnas en Alta Vista Chalchihuites en donde Kelley y su equipo de trabajo localizaron un entierro masivo
con ofrenda de cuatro copas pseudo-cloisonné (Aveni, Hartung y Kelley 1982).
“Sin embargo, otro tipo de cerámica aparece en pequeñas cantidades formando parte de esa fase [canutillo] y en Alta Vista es la llamada Vista Paint Cloisonné encontrada en un entierro que se supone se refiere a Tezcatlipoca. Esta cerámica muestra técnica y diseño sofisticados y es claramente una intrusa en la cultura local así como en las locales de La Quemada y Totoate. En Jalisco y Michoacán se han encontrado lozas emparentadas ampliamente distribuidas; los diseños se parecen a los de Mesoamérica Central, incluyendo a los de Teotihuacan, y son de un contenido altamente ceremonial. En la cultura Chalchihuites es una cerámica para tumbas asociada al sacrificio humano. Parece haber tenido su origen en un centro del occidente de México que representó tal vez una unidad política regional que caía bajo el control teotihuacano” (Aveni, Hartung y Kelley 1982: 208).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
139
FOTOGRAFÍA 27. Cuatro copas de cerámica y un fragmento de flauta pseudo-cloisonné procedentes de un contexto excavado por J.C. Kelley en el Salón de las Columnas de Alta Vista Chalchihuites, actualmente en el Museo Arqueológico de Alta Vista (fotografía del autor).
FOTOGRAFÍA 28. En detalle una de las copas de arriba –sin escala-.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
140
En la región del valle de Malpaso se había notado, como ya vimos, cerámica pseudo-cloisonné en los
materiales fotografiados por Batres en 1903, presumiblemente procedentes del sitio arqueológico de La
Quemada (Batres 1903). La cerámica pseudo-cloisonné de La Quemada fue analizada inicialmente por Noemí
Castillo (1968). En el año de 1976 Trombold reporta la presencia de cerámica pseudo-cloisonné en superficie
procedente de sus recorridos en el valle de Malpaso, en asociación con algunos tipos entonces identificados
como diagnósticos de la cultura Chalchihuites como Mercado Rojo sobre Crema y Michilia Red Filled
Engraved característicos de las fases Alta Vista y Calichal (Trombold 1976). Posteriormente, en excavaciones
relacionadas con el “Cuartel” en La Quemada se recuperaron algunas variedades previamente desconocidas
de este tipo cerámico (Jiménez y Darling 2000:164), y tuve la oportunidad de observar fragmentos de esta
cerámica entre los materiales del proyecto que dirige el doctor Ben Nelson en La Quemada, procedentes de
éste y otros sitios del valle. Actualmente se conoce su presencia en sitios como Los Pilarillos, Presa de
Ambosco, Potrero Nuevo, Palo Verde y Tabla de Garabatillo (Holien 1977). La presencia de cerámica
pseudo-cloisonné en el sitio arqueológico de La Quemada ha sido reportada por varios investigadores (Batres
1903, Castillo 1968, Trombold 1976, Jiménez Betts 1989, 1992, 1995; Jiménez y Darling 2000, Lelgemann
2000, Schiavitti y Nelson 1996, Wells y Nelson 2004, Stracizich 2002).
FOTOGRAFÍA 29. Fragmentos erosionados de una copa pseudo-cloisonné procedente del valle de Malpaso (Nelson y Shiavitti 1996).
0 3
centímetros
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
141
Durante las excavaciones en el espacio arquitectónico conocido como La Ciudadela, en el sitio de La
Quemada el arqueólogo Achimm Lelgemann reporta la presencia de esta cerámica, que considera como un
elemento importante de la vajilla de ollas y copas en entierros y depósitos rituales de personajes de alto rango
en el occidente y noroccidente de Mesoamérica durante el Clásico Tardío o Epiclásico y menciona que:
“Nuestro corpus de cerámica decorada en esta técnica comprende las dos copas depositadas en los puntos norte y oeste de la ofrenda en la pirámide así como 48 tiestos y fragmentos que se encontraban esparcidos encima alrededor del juego de vasijas cardinadas. Con estos fragmentos pudieron restaurarse partes de cuatro copas… sin lugar a dudas intencionalmente quebradas y diseminadas sobre el entierro y la ofrenda colocada encima. Aumentan la cantidad total dos tiestos muy erosionados que se recuperaron del escombro encima de la escalera principal del patio y al pie del Muro Perimétrico, respectivamente.” (Lelgemann 2000:194).
ILUSTRACIÓN 13. Copas recuperadas en una ofrenda de la pirámide de la Ciudadela de La Quemada (Lelgemann 2000 figuras. 58 y 59).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
142
Nichola Strazicich, quien ha estudiado esta cerámica en el sitio de La Quemada, hace mención de
aspectos relacionados con el proceso de su producción y menciona los diseños intrincados y las escenas del
ceremonialismo mesoamericano plasmadas en esta cerámica; nos dice que las nuevas pistas acerca de las
técnicas utilizadas por los artesanos mesoamericanos en la fabricación de esta cerámica provienen del análisis
de los pigmentos con los que está hecha, y la ubica en un periodo entre 400 y 900 d.C. (Strazicich 2002).
En diversos trabajos ya se ha puesto de manifiesto la relación y similitud entre los complejos
cerámicos del valle de Malpaso y Chalchihuites al norte, destacando las cerámicas inciso-esgrafiadas y rojo
sobre café, así como la relación entre el complejo cerámico de La Quemada y regiones al sur como el cañón
de Juchipila, Altos de Jalisco, y a través de éstas con regiones más al sur-occidente como el valle de Atemajac
(Jiménez 1989, 1992, 1995, 1998; Jiménez y Darling 2000).
Es importante mencionar que la cerámica pseudo-cloisonné del tipo Vista y otros tipos cerámicos, así
como algunas características de la arquitectura, encontrados tanto en la cultura Chalchihuites como en los
sitios del valle de Malpaso, han sido utilizados como la evidencia de que no sólo ambas manifestaciones
culturales son contemporáneas y tuvieron fuertes nexos entre ellas sino que también fueron partícipes de una
interacción mayor con regiones más distantes (Kelley 1974, Jiménez Betts 1988: 42).
En el cañón de Juchipila también ha sido considerada uno de sus rasgos cerámicos más característicos
(Jiménez 1989:13); en esta región ha sido recuperada en el sitio de La Purísima (Holien 1977) y en el sitio de
La Tirisia en donde se han encontrado también bases anulares, soportes mamiformes largos, figurillas de “los
cornudos”, figurilla del tipo I y una cerámica característica en formas y decoración policroma al negativo,
elementos cerámicos con los que se encuentra asociado el sitio de Cerro Encantado de Teocaltiche (Jiménez
1988a:49).
Resulta muy significativo que durante la segunda fase propuesta para el cañón de Juchipila, en la que
está presente el pseudo-cloisonné y que abarca aproximadamente el periodo de 300-350 a 850-900 d.C -fase
que por los vínculos cerámicos estaría relacionada con la cultura Ixtepete-El Grillo y con fuertes nexos hacia
regiones norteñas como el valle de Malpaso, es cuando los sitios mayores del cañón como Las Ventanas
estuvieron en auge, y es también en esta fase en la que se reporta el pseudo-cloisonné en asociación con
cerámicas decoradas al negativo (Rojo y Negro sobre Bayo) elaboradas con elementos figurativos, cerámicas
Rojo sobre Bayo o Café, negro esgrafiado relleno con pigmento rojo, y negro inciso, y las formas
identificadas son cajetes de base anular, molcajetes trípodes de fondo punzonado con soportes huecos (a veces
con sonaja) en forma de cuerno y vasijas trípodes con soportes abombados (Jiménez 1995:43).
Además, el pseudo-cloisonné se encuentra asociado a caras moldeadas a los bordes de las vasijas,
piezas que también reporta Williams para los sitios de San Aparicio y otros en la región de los Altos de
Jalisco (Williams 1974) y que también fueron reportadas en algunas vasijas recuperadas en el sitio del El
Grillo en el Valle de Atemajac (Galván 1976, Schondube y Galván 1978, Jiménez 1995). Jiménez (1995:44)
considera que estas vasijas están relacionadas con las que Lumholtz compró en Estanzuela, algunas de las
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
143
cuales también cuentan con una cara moldeada en su borde, sólo que, a diferencia de las del Grillo que están
decoradas al negativo, éstas están decoradas al pseudo-cloisonné (Jiménez 1995:44). De importancia es su
asociación con la figurilla sólida conocida como Tipo I, recuperada en el cañón de Juchipila (Jiménez
1995:44-5).
En algunos elementos arquitectónicos del Epiclásico en el sitio de Cerro Tepizuasco en Jalpa ha sido
recuperada cerámica pseudo-cloisonné, en donde se reporta una variedad específica anteriormente
identificada en los sitios de La Quemada y Totoate (Jiménez y Darling 2000: 170).
En la cañada del río Bolaños ya mencionábamos que fue recuperada esta cerámica en el sitio de
Totoate, pero también fue posteriormente recuperada durante los trabajos del proyecto de la UNAM en la
cañada en sitios como La Florida, Zacatecas, así como en los sitios de El Piñón y Pochotitán, Jalisco (Cabrero
1989, Villalobos 2001 versión digital). Cabrero reporta la presencia de varios fragmentos de pseudo-cloisonné
en donde identificó la utilización de varios colores (negro, verde y rojo) formando motivos geométricos y
grecas; en cuanto a las formas en las que aparece esta cerámica, la autora cree que se trata de una copa de base
anular similar a las reportadas por Kelley en Chalchihuites, lo interesante es que propone que tal vez estas
piezas hayan sido introducidas a través del intercambio comercial que tenían los sitios del cañón con el centro
ceremonial de Alta Vista, en cuanto a su posición cronológica la autora le asigna inicialmente una
temporalidad temprana asociada con las primeras fases de esta cultura (Cabrero 1989:222-223).
Posteriormente Villalobos considera que el pseudo-cloisonné representa en el cañón de Bolaños un
tipo que no es de manufactura local, al igual que los tipos champlevé y molcajetes en negro sobre anaranjado.
Reporta cuatro fragmentos, tres del sitio de Pochotitán y uno del sitio del Piñón, en donde la ausencia de este
tipo cerámico en los contextos funerarios de las tumbas de tiro aunada al hallazgo de cinco vasijas del tipo
Vista Paint Cloisonné asociadas a un entierro y reportadas por Kelley en Alta Vista (1974) son la evidencia
necesaria para ubicar este tipo cerámico dentro de la fase El Piñón, que corresponde al periodo Epiclásico de
la cultura Bolaños, a diferencia de la propuesta inicial de Cabrero que le asignaba a esta cerámica una fecha
más temprana (Villalobos 2001).
En sitios asociados al río Huaynamota o Chapalagana se ha reportado cerámica pseudo-cloisonné en
los sitios de Cerro Blanco y Cerro de las Víboras (Holien 1977) así como en el Cerro del Huistle, en donde
además se ha documentado la aplicación de esta técnica sobre otros materiales, tales como textiles y guajes
(Hers 1983). En donde:
“En los ajuares funerarios, se conservan frágiles y misteriosos objetos quizás de cueros o cortezas que desaparecieron sin dejar más rastros que los de su decoración al seudocloisonné hecha de vivos colores, mientras que cuencos de madera o guajes eran pintados, con los mismos pigmentos, con la técnica al seco más simple… entre numerosos personajes ricamente adornados de faldellines y collares de concha, dotados de suntuosos objetos pintados al seudocloisonné, y acompañados de piezas exóticas del estilo Lagunillas, tres jóvenes adultos llaman la atención” (Hers 2001:124).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
144
ILUSTRACIÓN 14. Tiestos de cerámica con decoración pseudo-cloisonné procedentes del sitio arqueológico Cerro del Huistle, Jalisco, en la región serrana asociada al río Chapalagana (Hers 1983:33).
En 1983 Hers reporta la presencia de diez tiestos de cerámica pseudo-cloisonné producto de sus
investigaciones en el sitio arqueológico del Cerro del Huistle y expresa algunas ideas con respecto a la
cronología de esta cerámica, menciona que dos de los tiestos provienen de capas que corresponden a la última
fase de ocupación (550-750 d.C.) el resto proviene del relleno de construcciones de esa misma fase, por lo
tanto podrían ser anteriores (Hers 1983: 27).
En el estado de Aguascalientes, los arqueólogos Ana María Pelz Marín y Jorge Luis Jiménez Meza
reportan la presencia de esta cerámica durante sus excavaciones en el sitio arqueológico El Ocote, ubicado en
el suroccidente de esa entidad y mencionan que:
“de este tipo de decoración se han localizado fragmentos de cajete y olla miniatura, en pasta café y café compacta, paredes rectodivergente y curvoconvergente, combinando una variedad de motivos geométricos, tríangulos, líneas, círculos, semicírculos y grecas, utilizando para ello una variedad de colores como negro, rojo, verde, naranja, y café... La cerámica pseudocloisonné localizada en el sitio servirá como un marcador cronológico aunada a los restantes materiales, lo que permitirá a su vez establecer tipologías cerámicas para el actual estado de Aguascalientes… Ramos y López Mestas (1999) mencionan esta cerámica para los Altos de Jalisco entre 700-900 d.C.”(Pelz y Jiménez Meza 2007:97).
En la región de Guadalajara se ha reportado esta cerámica en sitios asociados con el río Ameca como
Estanzuela, Tala y Ahualulco, y en Sayula y la cuenca de Zocoalco en los sitios de Cruz Vieja y Rancho
Reparo (Holien 1977). En la cuenca del lago de Chapala se ha reportado en el sitio de Jiquilpan, Michoacán.
También ha aparecido en el sitio de Momax, Zacatecas, asociado al río Colotlán-Tlaltenango (Holien 1977);
en sitios asociados al río Verde se encuentra en Cerro Encantado en Teocaltiche, Jalisco (Holien 1977), donde
Bell muestra una vasija con base anular de pseudo-cloisonné procedente del Cerro Encantado y la relaciona
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
145
con una fecha temprana, pero hay que tomar en cuenta que dicha pieza proviene de una colección particular
de saqueo y sin un contexto estratigráfico (1974: 159 apud Jiménez Betts 1995: 52). Williams (1974) reporta
pseudo-cloisonné en los sitios de Belén del Refugio y San Aparicio en Los Altos de Jalisco.
Se ha mencionado que aparece en la región media del río Lerma aunque no se conoce exactamente en
qué sitios (Holien 1977), aunque se exhiben ejemplares en el museo de sitio de Plazuelas, Gto. En Jalisco, se
reporta en el sitio de San Gregorio y, como ya mencionamos, en el sitio de Estanzuela, de donde provienen las
vasijas que compró Lumholtz (Holien 1977). En el valle de Atemajac el pseudo-cloisonné se encuentra entre
los materiales de la cultura Ixtépete- El Grillo (Galván 1976, Schondube y Galván 1978: 162, Schondube
1983 apud Jiménez 1995: 52). En los Altos de Jalisco es un tipo que aparece en la segunda fase de ocupación
(300-900 d.C.) (Ramos y López 1994) generalmente en copas de base pedestal, cajetes de base anular y ollas,
la decoración combina diversos motivos tanto
geométricos (grecas escalonadas) como antropomorfos
(personajes rícamente ataviados) o diseños zoomorfos,
apoyando la idea de Holien y Pickering (1978) de que
parecen estar relacionados con la iconografía del centro
de México (López y Ramos 1994:245). En algunos casos
es reconocida la técnica aplicada sobre cerámicas como
el negativo tardío, el cual es contemporáneo del pseudo-
cloisonné, marcándose una distribución temporal entre
700 y 900 d.C (López y Ramos 1994:257). En esta fase
este tipo está asociado a otros tipos como el blanco sobre
rojo, negro sobre naranja negativo, café, negro sobre
café, blanco levantado, rojo y blanco sobre naranja, entre
otros (López y Ramos 1994:257).
Fotografía 30. Pieza antropomorfa decorada con la técnica pseudo-cloisonné y procedente de las inmediaciones del sitio arqueológico El Cóporo,-vista de espaldas (Cortesía de Armando Nicolau 2007).
La cerámica pseudo-cloisonné en las áreas del enlace A-J-M-C de ca. 650-850 d.C pertenece al
“complejo copa olla” examinado detalladamente por Holien (Jiménez 1989:14). Además se ha encontrado en
sitios del noroeste de Guanajuato (Braniff 1965:13, Castillo 1968), como el Cóporo (Braniff 1962, Álvarez
2005, Torreblanca com. pers.), de donde se conoce una pieza antropomorfa de cerámica decorada con esta
técnica y que fue donada por un habitante de la localidad en El Cóporo (ver Fotografía 30) (Alvárez 2004).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
146
MAPA 24. El complejo “copa-olla” del noroccidente de Mesoamérica: Principales sitios arqueológicos en donde se ha reportado la presencia de la cerámica pseudo-cloisonné 1.- Alta Vista 2.- La Quemada 3.- Ixtépete-El Grillo, 4.- Cerro Encantado 5.- Totoate 6.- El Cóporo 7.- Cerro del Huistle 8.- La Florida 9.- Estanzuela 10.- Buenavista 11.-La Purísima 12.- Schroeder 13.- Momax 14.- Los Pilarillos 15.- Ahualulco 16.- Ixtlán del río 17.- Jiquilpan 18.- Cerro Tepizuasco 19.- San Aparicio. 20.- El Teúl 21.-El Ocote 22.- El Piñon
La esfera de interacción propuesta por Kelley (1974) y en la cual el pseudo-cloisonné es uno de sus
rasgos diagnósticos, es reconocida posteriormente por Jiménez Betts (Jiménez 1988, 1989, 1992, 1995;
Jiménez y Darling 2000) quien correlaciona rasgos y materiales comunes en una extensa área geográfica del
noroccidente mesoamericano ajustando dicha esfera y destacando su importancia como articuladora de la
región de Chalchihuites con áreas vecinas, y con el corredor Lerma-Santiago (Jiménez 1989:2, 1992).
En 1986 Jiménez Betts había considerado que los rasgos compartidos de estas áreas, entre ellos la
cerámica pseudo-cloisonné, eran el resultado de una antigua vía de comercio (1986a, 1986b en Jiménez 1989:
9), ya que, como Jiménez menciona, es posible que los lazos de interacción que se dieron entre las áreas que
forman el enlace A-J-M-C durante el Clásico hayan prevalecido en el Epiclásico, cuando dichas áreas
mantenían vigente su participación en un sistema de intercambio regional (Jiménez 1989: 15).
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
..
.
..
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
.
13
14
15
16
17
.18
.19
20
.21 22 .
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
147
Las áreas geográficas que incluye la esfera redefinida por Jiménez Betts son las siguientes: El área de
la cultura Chalchihuites, el valle de Malpaso, el cañón de Juchipila, los Altos de Jalisco, la cañada del río
Bolaños, el valle de Atemajac y una parte de la sierra del Nayar (Jiménez 1989:2). En términos de
arquitectura se menciona para las áreas que conforman esta esfera de interacción, un patrón constructivo que
se caracteriza por estar compuesto de patio-plataforma (Jiménez Betts 1989:10).
Así mismo examina la arqueología de las áreas incluidas dentro de dicha esfera (1989), desde 1988
Jiménez menciona la contemporaneidad de las manifestaciones culturales presentes en la región de
Chalchihuites y el Valle de Malpaso, así como algunos sitios de los Altos de Jalisco y el sitio de Ixtépete en el
valle de Atemajac, e incluso indica la presencia de una red de comercio que inicia precisamente en este sitio
de Ixtépete, pasando por el río Juchipila hasta el valle de Malpaso en donde se desvía hacia Chalchihuites, red
en la que probablemente La Quemada represente un asentamiento intermedio (Jiménez 1988:358). Como ya
se dijo, la cerámica pseudo-cloisonné en las áreas que conforman la esfera de interacción pertenece al
complejo “copa-olla” examinado detalladamente por Holien en 1977 (Jiménez Betts 1989:14).
En opinión de Jiménez el complejo “copa-olla” y la figurilla “Tipo I” indican una posible interacción
entre las áreas que componen el enlace hacia 650-850/900 dC, esto podría ser el resultado de un proceso de
“regionalización” en varias regiones de Mesoamérica debido a la desintegración de la influencia política y
económica de Teotihuacán, ya que una vez deteriorado el sistema de la economía mundo que vinculaba las
periferias, éstas entraron en un periodo de auge regional debido a su vez a un intercambio de bienes y recursos
más favorable (Jiménez 1989: 14).
Además considera que para 300/350 d.C. en el valle de Atemajac se da un proceso en el que se
integran las áreas del cañón de Juchipila, el valle de Malpaso y posteriormente Chalchihuites en la economía-
mundo que tenía como uno de sus principales cauces el eje Lerma Santiago (Jiménez Betts 1989: 11).
De manera general se reconoce el carácter ceremonial de este tipo cerámico, su estandarización
formal y funcional, su cohesión iconográfica como un referente ideológico, la asociación recurrente de
artefactos específicos, contextos recurrentes de deposición (contextos funerarios), así como una práctica de
uso contemporáneo a nivel regional (Kelley 1974, Holien 1979, López y Ramos 1994).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
148
3.3.1.3. OTROS HALLAZGOS DE PSEUDO-CLOISONNÉ, VARIOS SITIOS Y ÉPOCAS
Fuera del complejo “copa-olla”, en Huitzilapa, Jalisco en el contexto de una tumba de tiro se ha reportado la
aplicación de la técnica del pseudo-cloisonné en la ornamentación de caracoles, en donde se plasman diseños
de cruces y serpientes bicéfalas, ubicados como ofrenda al personaje principal de la cámara norte y fechado
hacía 65 d.C. (Ramos y López Mestas 1996).
Se ha reportado su existencia tardía entre los materiales cerámicos en la región central del Altiplano
en Tula, sitio asociado al río Pánuco Moctehuma (río Tula), durante el Postclásico Temprano (Braniff 1972:
292, Holien 1977); y en la sierra nevada en el sitio de Tenenepango, en Puebla. De temporalidad incierta
aparece en la cuenca de México (Braniff 1972: 292) en sitios como Atzcapotzalco, Teotihuacán y Culhuacán
(Holien 1977), en la zona Maya aparece en Chichen Itzá (complejo Sotuta) del Postclásico Temprano 900-
1200 d.C. (Archaeological Research in Jalisco-Pseudo-Cloisonne Ceramic Decoration and Iconography
http://www.members.aol.com/cbeekman/research/ cloisonne.html:2006). Braniff cree que las vasijas
decoradas con esta técnica fueron objeto de un gran comercio por lo que llegaron hasta sitios tan alejados
como Chichen Itzá (Braniff 1965:13).
Al norte de nuestra región de interés y de igual manera fuera del denominado complejo “copa-olla” se
ha reportado en el sitio de Guasave en el norte de Sinaloa (Ekholm 1942), en el suroeste de los Estados
Unidos en los sitios Grewe y Snaketown asociados al río Colorado (río Gila), en el sitio de Pueblo Bonito
cerca del río San Juan, en la región del Bolsón de Mapimí se ha reportado su presencia en los materiales de La
Cueva de la Paila, y finalmente en el área de la Huaxteca aunque aún se desconoce el sitio exacto (Holien
1977).
Para los fines de este trabajo nos interesan especialmente aquellos sitios y materiales relacionados con
el complejo “copa-olla” por ser al que corresponden los tiestos de Buenavista, y por las implicaciones
cronológicas y de dinámicas de interacción que esto conlleva.
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
149
3.3.1.2. LA CERÁMICA PSEUDO-CLOISONNÉ EN BUENAVISTA
En el sitio arqueológico Buenavista la cerámica pseudo-cloisonné ha sido recuperada tanto en
superficie como en contextos excavados (Fernández 2005, Vázquez 2006).
ILUSTRACIÓN 15. Fragmento de copa pseudo-cloisonné recuperado en el sector sureste del recorrido de superficie del sitio arqueológico Buenavista (Fernández 2005:36).
En superficie fue recuperado un fragmento de este tipo cerámico en el cuadrante sureste del
asentamiento, área considerada como un espacio ceremonial importante. Un fragmento más de superficie
fue recuperado en el sector suroeste, muy cerca de la cima del cerro “La Mesilla”.
En excavación se recuperaron dos fragmentos en el pozo de sondeo 3 (niveles I y V) asociados a
cerámicas decoradas al negativo, Valle de San Luis y bordes revertidos, en el pozo 4 fueron recuperados tres
fragmentos (niveles I, III y V) asociados también a cerámica Valle de San Luis, Negativo Policromo, otros
tipos de negativo, y bordes revertidos; en el pozo 12 se recuperó nuevamente un fragmento asociado con
elementos como bases anulares, bordes revertidos y cerámicas decoradas al negativo.
La mayor parte de los tiestos de pseudo-cloisonné recuperados en el sitio arqueológico de Buenavista
proceden de la Cala 2 y Cala 2 Norte, ubicadas en la misma zona en donde se realizaron los pozos de sondeo
ya que de estas intervenciones se recuperaron diecisiete fragmentos; en la Cala 2 se recuperaron cuatro
fragmentos en el nivel I y siete fragmentos más sin un nivel asignado, en la Cala 2 Norte se recuperaron 2
fragmentos en el primer nivel de excavación (nivel superficie 0-30cm), en el nivel I se recuperaron tres
fragmentos, y finalmente en la Cala 2 Norte Unidad de Exploración se recuperó un fragmento en el nivel II.
0 3
centímetros
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
150
FOTOGRAFÍA 31. Fragmentos de pseudo-cloisonné procedentes de excavación en el sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
FOTOGRAFÍA 32. Fragmento de copa procedente del sitio arqueológico de Buenavista, pueden observarse los restos de la decoración policroma exterior e interior de la pieza (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
La cerámica pseudo-cloisonné de Buenavista se encuentra en copas de base pedestal, y muy
probablemente en cajetes de base anular y ollas; se utilizó para su fabricación una pasta muy fina en la que se
incorporaron desgrasantes minerales blancos (sílex), blancos cristalizados (cuarzos) y grises (horblendas), su
cocción es regular y tiene un acabado de superficie alisado; con respecto a la decoración la pieza inicialmente
es monocroma, posteriormente lleva un recubrimiento policromo elaborado con diversos pigmentos y con
diseños geométricos en el exterior e interior de las piezas, el recubrimiento inicial antes de recortar la pieza es
centímetros
0 3
centímetros
0 3
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
151
de color gris azulado (GLEY 2 6/ 10B), en el relleno de las cavidades se utilizan pigmentos de diversos
colores como rojo, blanco, verde, naranja y amarillo, los motivos decorativos son abstractos (Vázquez 2006).
FOTOGRAFÍA 33. Fragmentos de cerámica pseudo-cloisonné procedentes de excavación en el sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
centímetros
0 3
centímetros
0 3
centímetros
0 3
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
152
FOTOGRAFÍA 34. Fragmentos de cerámica pseudo-cloisonné procedentes de excavación en el sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
FOTOGRAFÍA 35. Fragmento de cerámica pseudo-cloisonné procedente de excavación en el sitio arqueológico de Buenavista se puede observar la decoración exterior e interior (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
La cerámica pseudo-cloisonné de Buenavista corresponde al “complejo copa-olla” identificado por
Holien (1977) lo que tiene implicaciones cronológicas importantes, ya que es un claro indicador de que si
bien las relaciones regionales no se limitan a una sola época, sí es evidente que su presencia en Buenavista
indica que principalmente entre los años 600 y 900 d.C. el sitio participó en la red de comunicación e
intercambio (materiales e ideológia) que articuló las regiones de Chalchihuites, Malpaso, cañón de Juchipila,
Altos de Jalisco, y valle de Atemajac. Es importante mencionar que anteriormente Holien había llamado la
atención al río Verde como una de las subregiones donde se manifiesta una posible variedad de esta cerámica
dentro del complejo “copa-olla”.
centímetros
0 3
centímetros
0 3
centímetros
0 3
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
153
3.3.2. TIPO CERÁMICO VALLE DE SAN LUIS
“es el tipo diagnóstico y común del Valle de San Luis y de San Francisco [en San Luis Potosí y Guanajuato respectivamente] y de localidades al extremo oriente de Zacatecas y noreste de Jalisco; pero en Guanajuato (fuera del Valle de San Francisco) aparece en minoría […] El Tipo Valle de San Luis es el diagnóstico de la fase San Luis y por consiguiente se le asigna una temporalidad de fines del Clásico”
Braniff 1992:69
“La cerámica característica [del valle de San Luis] es policroma con diseños lineales en negro sobre el fondo rojo naranja y el color natural de ollas y platos. Esta cerámica está muy bien elaborada, y aparece en grandes cantidades desde su inicio, lo que nos sugiere que viene de otra parte.”
Braniff 2001: 112
“la presencia de cerámica Valle de San Luis Policromo en La Quemada indicaría que la esfera septentrional estuvo vinculada con la esfera Valle de San Luis, con un área de traslape de esferas a 90 Km al este de La Quemada, en la zona de El Cerrito/Sta. Elena/ La Montesa, Zacatecas donde Beatriz Braniff lo identificó como diagnóstico desde hace tiempo…La extensión de la distribución de Valle de San Luis Policromo indica además vínculos con la región de Río Verde, SLP…, y al sureste hasta el sitio de El Cerrito, Querétaro, donde se asocia con las cerámicas Garita y Cantinas del sur de Guanajuato…”
Jiménez Betts 2001:3
ANTECEDENTES
El tipo cerámico policromo conocido como “Valle de San Luis”, es al igual que el tipo “Electra Policromo”,
uno de los elementos diagnósticos de los asentamientos prehispánicos que conforman la denominada “sub-
área arqueológica del Tunal Grande”, región en la que se le considera como un marcador de la Fase San Luis
–ca. 650-900 d.C. – (Braniff 2001:111-112), que corresponde al periodo Clásico Tardío o Epiclásico de
Mesoamérica –ca. 600-900 d.C. – (Crespo 1976: 37-38, Braniff 1992: 17-18, 2001; Jiménez y Darling 2000:
168-180, Solar 2002:189-192).
ILUSTRACIÓN 16. Tiestos del tipo Valle de San Luis procedentes del sitio de Villa de Reyes en San Luis Potosí (Braniff 1992:74).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
154
Atendiendo a la primera descripción de Joaquín Meade (1948), así como a las posteriores definiciones
que hicieran Braniff (1992: 69-92) y Crespo (1976: 53) para los ejemplares del sitio de Villa de Reyes en San
Luis Potosí, este tipo cerámico se caracteriza por ser una cerámica en general delgada, compacta y fuerte, en
la que destaca la utilización de desgrasantes minerales de color blanco, el color de la pasta varía entre un color
café oscuro y un color amarillento, su cocción es en general incompleta y en algunas ocasiones se pueden
observar manchas de humo en su pasta (Braniff 1992:69-70). El acabado de la superficie tiene un bruñido
disparejo y el color de las vasijas es bayo, superficie sobre la cual se aplica una decoración de bandas en rojo
ó naranja y líneas en color negro que las delimitan, estas líneas negras en algunas ocasiones se tornan
blanquecinas (Braniff 1992:70), fenómeno que también puede observarse en los tiestos del sitio arqueológico
Buenavista.
Braniff menciona que en el caso específico de las ollas se bruñe el cuerpo y el interior del labio, la
parte exterior sólo se alisa y queda de un color mate. En algunos casos el interior de las vasijas también se
alisa y en el caso de las escudillas se aplica engobe por dentro y por fuera, pero sólo se bruñe ligeramente por
dentro (Braniff 1992:70).
ILUSTRACIÓN 17. Tiestos del tipo Valle de San Luis procedentes del sitio de Villa de Reyes, San Luis Potosí (Braniff 1992:74).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
155
Con respecto a la decoración, en algunas piezas se agregaron elementos al pastillaje, principalmente
una banda de pequeños botones (Crespo 1976:53, Braniff 1992:69-92). En algunas escudillas y ollas se ha
encontrado que se combinaba también la decoración al negativo, en donde motivos como líneas, puntos y
manchas realizadas en esta técnica se encuentran sobrepuestos a la decoración polícroma característica de este
tipo cerámico (Crespo 1976:53, Braniff 1992: 70).
Son también característicos los trazos rectos y ondulados formando diversos motivos, entre los que
destacan los ganchos, volutas, y en algunas piezas un punteado continuo que enmarca diferentes motivos
(Crespo 1976:53). Algunas ollas llevan sobre el borde una franja roja que circunda la boca y que
generalmente está delimitada por dentro y por fuera por una línea negra horizontal, así como líneas rojas
verticales que llegan al borde y que son delimitadas por la línea negra; tan característica, también se
encuentran las líneas en zigzag en forma vertical, mismas que llegan al cuello y que también están delimitadas
por la línea negra, entre los diseños menos usuales que aparecen en el sitio de Villa de Reyes se encuentran
también algunos diseños circulares (Braniff 1992: 69-92).
ILUSTRACIÓN 18. Olla del tipo Valle de San Luis procedente del sitio de Villa de Reyes, San Luis Potosí (Braniff 1992:71).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
156
En algunas ocasiones, a la franja roja del borde delimitada con la línea negra, se le agregaban otros
elementos, tales como líneas paralelas, grecas, puntos, ganchos, triángulos, cruces, rombos y círculos (Braniff
1992: 69-92). En algunos de los casos en los que el cuello cuenta en su parte interna con la franja roja
horizontal, a partir de esta franja se aplicaban diversos motivos geométricos, que consistían en una banda o
una serie de bandas horizontales circundantes y dentro de ellas se colocaban elementos decorativos como
líneas rectas, onduladas, y zig-zags, que a su vez pueden estar acompañados de puntos, ganchos, grecas
escalonadas y otros diseños. Debajo de estas bandas horizontales pintadas se encuentran en ocasiones
aplicaciones al pastillaje formando pegotes de una o dos líneas que circundan la vasija (botones que pueden
estar hundidos o cortados en cruz), o también un filete de barro liso o con hendiduras para figurar una cuerda,
algunas veces, por debajo de estas aplicaciones al pastillaje se dibujan haces verticales rectos que se limitan y
dividen por las líneas negras. En un solo caso se reporta una cabeza humana formando parte de los motivos
decorativos (Braniff 1992:69-92).
ILUSTRACIÓN 19. Tiestos del tipo Valle de San Luis procedentes del sitio de Villa de Reyes, San Luis Potosí (Braniff 1992:86).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
157
Con respecto a su distribución geográfica podemos decir que es amplia e incluye un territorio que
abarca el suroeste de San Luis Potosí (altiplano potosino o valle de San Luis), el norte de Guanajuato (valle de
San Francisco), el noreste de Jalisco (región de Los Altos), así como el extremo sureste de Zacatecas y el
oriente del estado de Aguascalientes (Crespo 1976: 37-38, Braniff 1992: 17-18, Jiménez y Darling 2000: 168-
180, Solar 2002: 189-192). Su presencia se reporta hasta los asentamientos asociados al río San Damián,
afluente del río Laja, y muy cerca de San Miguel de Allende en Guanajuato (Braniff 1992:17-18).
Aparece como material intrusivo en otras regiones culturales como es el caso de varios asentamientos
del centro de Guanajuato y del extremo occidental del estado de Querétaro (Braniff 1992, Crespo 1991,
1998). En el estado de Zacatecas aparece aunque en poca cantidad en por lo menos dos de los asentamientos
del valle de Malpaso (Jiménez y Darling 2000, Nelson y Shiavitti 1996 –Borde Policromo–), así como en la
cuenca del Río Verde en San Luis Potosí durante la denominada Fase B de ca. 700-900 d.C. (Michelet 1984,
Braniff 1992, Crespo 1998).
ILUSTRACIÓN 20. Motivos decorativos (ganchos y volutas) que aparecen en la cerámica del tipo Valle de San Luis en el sitio de Villa de Reyes (Braniff 1992:90).
Este tipo cerámico fue reportado por primera vez en la región del Tunal Grande por Joaquín Meade
(1941, 1942, 1942a, 1948), quien lo recuperó en varios sitios del valle de San Luis, Braniff (1992:17)
menciona que algunos fragmentos fueron encontrados por Du Solier en la excavación del sitio de Buenavista
Huaxcamá, al noreste de Villa de Reyes, pero el autor no lo especifica en su monografía de la cerámica (Du
Solier 1991 [1947]), y posteriormente Braniff lo identificó en varios sitios del Tunal Grande, principalmente
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
158
en Villa de Reyes o Electra (Crespo 1976:38, Braniff 1992:17-18) donde ha sido reportado en abundancia.
Además de en este sitio, en el estado de San Luis Potosí esta presente en los sitios de El Peñasco (Meade
1941, Crespo 1976, Braniff 1992:69), El Salitre (Meade 1942, Crespo 1976), Hacienda de Pardo (Meade
1942a, Crespo 1976), Majada del Gato (Crespo 1976), La Moctezuma (Cabrera 1958, Crespo 1976), Labor
del Río (Cabrera 1958, Crespo 1976), Cerro de Silva (Lessage 1966, Crespo 1976), Santa Genoveva (Lessage
1966, Crespo 1976), Cueva del Indio (Lessage 1966, Crespo 1976) y San Juan sin Agua o Peñón Blanco
(Braniff 1961, 1992: 69; Crespo 1976). En la región de Río Verde, en donde aparece como material intrusivo,
se ha reportado en el sitio de La Mezclita (Braniff 1992:69).
En el estado de Guanajuato se ha reportado en los sitios de San Bartolo de Berrio (Braniff 1961,
Crespo 1976), El Cóporo (Brown 1985:224, Braniff 1963, 1972: 276, 1992:69; Nicolau 2005, Álvarez 2005);
Cerrito de Rayas (Ramos et al. 1988:313); Agua Espinoza y Tierra Blanca (Brown 1985:224, Braniff
1972:283), La Gavia (Jiménez y Darling 2000), La Magdalena (Brown 1985:224), y Tlacote (Crespo 1991).
En el suroeste de Querétaro se ha encontrado en El Cerrito (Crespo 1991a).
En la región de Los Altos de Jalisco se ha encontrado en los sitios de Chinampas y El Cuarenta
(Braniff 1992:69, Brown 1985:224), así como en Ciénega de Mata (Braniff 1992: 17-18). En la región del
valle de Malpaso se reporta para el sitio de La Quemada como intrusivo (Jiménez y Darling 2000:164,180), y
además tuve la oportunidad de observarlo entre los materiales cerámicos recuperados por el doctor Ben
Nelson y su equipo de la Universidad de Arizona, tanto provenientes de La Quemada como del sitio de Los
Pilarillos en el mismo valle de Malpaso; en la tipología de Ben Nelson y Shiavitti aparece como Borde
Policromo o Policromo Red and Black and Orange. A pesar de que se habla de la presencia de este tipo
cerámico en el oriente de Aguascalientes (Braniff 1992:17-18) se desconocen los sitios en donde se ha
reportado.
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
159
.1
.2 .3
.4
..5
6 .7
..8
9
.10 .11 .12 .13 .
14 .15 .16 .17 .18 .19 20 .
MAPA 25. Principales sitios en donde se ha reportado el tipo cerámico Valle de San Luis 1.- Villa de Reyes S.L.P., 2.- Peñasco S.L.P., 3.- Buenavista Huaxcama S.L.P., 4.- Río Verde S.L.P., 5.- El Cerrito Zac., 6.- Buenavista Zac., 7.- La Quemada Zac., 8.- Chinampas Jal., 9.- Cuarenta Jal., 10.- El Cóporo Gto., 11.- Carabino Gto., 12.- Alfaro Gto., 13.- Cerrito de Rayas Gto., 14.- La Gavia Gto., 15.- La Gloria Gto., 16.- Agua Espinoza o Tierra Blanca Gto., 17.- Cañada de la Virgen Gto., 18.- Morales Gto., 19.- La Magdalena, Gto., 20.- El Cerrito Qtro., 21.- Pinos, Zac., 22.- Cienega de Mata Jal., 23.- San Juan sin Agua S.L.P., 24.- Presa Montoro Zac.
En el sureste de Zacatecas se ha reportado principalmente en el sitio de El Cerrito, que es del que
mayor mención se hace en la arqueología de esta región, en donde fue observado en superficie (Meade 1942a,
Cabrera Ipiña 1958, Crespo 1976, Brown 1985:224, Braniff 1992:69, Ramírez y Llamas 2006, Aparicio 2003,
López s/f), y también fue recuperado en varios pozos estratigráficos realizados por Braniff en 1961, en
asociación con cerámicas del tipo Zaquil Negro Esgrafiado (Braniff 1992) característico de la Huasteca. De la
misma manera se ha reportado también su presencia en superficie en los sitios de Pinos –antiguo asentamiento
cercano a la capital del municipio del mismo nombre– (Crespo 1976), Santa Elena –en grandes cantidades–
(Braniff 1992, Crespo 1976, Aparicio 2003, Ramírez y Llamas 2006, López s/f), Chepinque, ubicados en el
municipio de Ojocaliente (Aparicio 2003, Ramírez y Llamas 2006), y “La Joya” en el mismo municipio, así
como “Presa Montoro” ubicado en el municipio de Villa García (Ramírez y Llamas 2006, Aparicio 2003).
.
.21
.22
. 23
24
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
160
.
.
..
.
.
.
...
..
MAPA 26. Sitios de Zacatecas en donde se ha reportado el tipo cerámico Valle de San Luis (se mencionan también algunos sitios de San Luis Potosí y Jalisco) 1.- El Cerrito, 2.- Santa Elena, 3.- Pinos, 4.- Región de La Montesa sitio “Presa Montoro”, 5.- Buenavista, 6.- La Joya, 7.- Chepinque, 8.- San Juan sin Agua o Peñón Blanco, 9.- Panteón de los Indios, 10.- La Quemada, 11.-Chinampas, 12.- Ciénega de Mata.
Como ya hemos hecho mención, desde finales de la década de los años ochenta Peter Jiménez ha
retomado el trabajo pionero de Charles Kelley y ha realizado un trabajo de correlación de rasgos y materiales
arqueológicos en el occidente y noroccidente de Mesoamérica, redefiniendo así la “Esfera de Interacción
Septentrional”. La amplia distribución del tipo cerámico que estamos refiriendo motivó la propuesta teórica
de una sub-esfera de interacción Valle de San Luis, misma que, al igual que la sub-esfera Altos-Juchipila, no
sólo forma parte de la dinámica cultural de la Esfera de Interacción Septentrional, sino que permite la
articulación de ésta con la esfera del Bajío (Jiménez y Darling 2000:168).
Aguascalientes
Jalisco
San Luis Potosí
0 25 50 km
N
1
2
?
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Guanajuato
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
161
MAPA 27. Esferas de Interacción del norcentro y noroccidente de Mesoamérica, puede observarse la sub-esfera de interacción Valle de San Luis Polícromo. Sitios: A. Alta Vista, B. La Quemada, C. La Montesa, D. El Cóporo, E. La Gloria, F. El Cobre, G. Zapotlanejo, H. El Ixtepete, I. Las Ventanas, J. San Aparicio, Cerro Belen, Cerro Encantado/ Altos de Jalisco, K. Cerro Tepizuasco-Jalpa, L. La Florida, M. Totoate, N. Cerro del Huistle-Nayar, O. Cuenca de Sayula, P. Sierra de Comanjá, Gto. Q. Lago Cuitzeo (El Varal/Zinaparo), (Después de Jiménez y Darling 2000:168).
Un aspecto importante del tipo cerámico Valle de San Luis radica en su asociación con el tipo
cerámico Zaquil Negro Esgrafiado, mismo que se considera diagnóstico de la Fase Pánuco IV o Fase Zaquil,
que marca el Clásico Tardío o Epiclásico de la Huasteca; de esta manera Braniff correlaciona las
manifestaciones culturales del Tunal Grande con aquellas ubicadas al este (Braniff 1972:276, 1974: 43, 1992:
17; Crespo 1976: 56, Jiménez Betts 2001: 6), además destaca la presencia en la misma Fase San Luis del tipo
cerámico San Diego Naranja Fino (Crespo 1976: 56); con respecto a éste y al tipo Zaquil, Crespo menciona
“Ambos tipos son del Clásico Tardío y representan la tradición desarrollada en el altiplano potosino, basada
en patrones cerámicos de la vertiente del Golfo” (Crespo 1976:56).
Esfera Septentrional
Sub-esfera Altos -Juchipila
Sub-esfera Valle de San Luis Policromo
A
B C
D
E
F G
H
O
Q
J K
I
M
N L
P
L. Chapala
R. Lerma
R. Santiago
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
162
El tipo Valle de San Luis se encuentra generalmente en asociación con tipos como el Blanco
Levantado y vasijas decoradas con la técnica al negativo, y en algunas ocasiones con pseudo-cloisonné
(Brown 1985:224, Braniff 2000: 41, Solar 2002: 190). En el sitio de Villa de Reyes el tipo Valle de San Luis
aparece asociado al tipo San Luis Negativo (de uso ritual o de lujo, presente en escudillas, en ocasiones con
base anular, ollas y tecomates, y algunas veces combinan diseños esgrafiados), a las pipas, características de
este periodo, al tipo cerámico Río Verde Naranja Fino (con una función de lujo u objetos de comercio,
presente en escudillas, cuencos y vasos), y al tipo cerámico Zaquil Negro (con una función personal o de lujo,
presente en escudillas ápodas y tecomates), estos dos últimos tipos muestran las relaciones con
manifestaciones culturales de la región de Río Verde en San Luis Potosí, y con la Sierra Gorda de Querétaro,
Veracruz y Tamaulipas. Además se encuentra el tipo Electra Polícromo (presente en escudillas de silueta
compuesta y base anular), y el tipo Policromo Mate (en algunos casos en formas de base anular); en esta fase
también aparece el tipo San Juan Rojo aunque en menor importancia que en la etapa anterior (Braniff
1992:69-92).
Uno de los aspectos más relevantes del tipo Valle de San Luis es su utilidad como marcador
cronológico. Además de su asociación con otros materiales diagnósticos ubicados cronológicamente en otros
lugares, destaca su alta frecuencia durante la fase San Luis:
“En forma drástica desaparecen estos tipos [de la Fase San Juan -Clásico Temprano y Medio-] y aparece el tipo Valle de San Luis para marcar la fase San Luis [Clásico Tardío o Epiclásico], en la cual este tipo representa siempre más del 90% de la cerámica. Acompaña a este tipo, aunque en números mucho más modestos, el Electra Policromo. Estos dos tipos son usuales en todo el Valle de San Luis” (Braniff 1992:117).
Con respecto a la función de ese tipo de cerámicas Crespo (1976) y Braniff (1992) nos mencionan
que pudieron haber sido utilizadas para varios usos:
“Algunas de las vasijas del tipo Valle de San Luis estuvieron destinadas a funciones rituales; se encontraron 2 escudillas asociadas a un entierro secundario, así como los tiestos bien pulidos que correspondían a una olla de ofrenda. Con base en lo anterior, es posible conjeturar que, dentro de un mismo tipo cerámico, las vasijas elaboradas con mayor pulimento se dedicaban a usos rituales, y las menos trabajadas, a usos domésticos. En este tipo cerámico se cuenta con vasijas de posible uso ritual, las cuales están decoradas con espirales, círculos concéntricos y diseños parecidos al descrito como signo de Venus” (Crespo 1976: 53).
“A flor de tierra apareció un entierro del cráneo de un niño con la primera vértebra cervical y 3 costillas, que estaba colocado dentro de un agujero circular pequeño, cortado en un piso de tierra apisonada. La parte del rostro y la mandíbula estaban destruidos pero se refiere, por la posición del resto del cráneo, que tenía el rostro hacia arriba y la parte posterior se orientaba hacia el sureste. En el pequeño agujero se encontró como ofrenda un platito Valle de San Luis, otro más pequeño monocromo gris, una concha perforada, una pipa de barro y huesesillos de animal. En el relleno del entierro había 23 tiestos tipo Valle de San Luis”(Braniff 1992: 39).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
163
Crespo reporta que algunos tiestos de este tipo cerámico fueron recortados discoidalmente y
posiblemente los utilizaban como tejos en algunos juegos, mientras que otros los recortaban de la misma
manera pero también les hacían una perforación central, siendo posible que éstos hayan sido utilizados como
pesas de telar o como malacates; algunos muestran huellas de haber sido utilizados como alisadores y uno de
ellos como aguzador (Crespo 1976:56). En cuanto a las vasijas que comparten también la decoración al
negativo Crespo nos menciona que no es posible interpretar si estas vasijas estaban destinadas a un uso
especial (Crespo 1976:53).
Con respecto a las relaciones hacia el exterior del Tunal, la presencia del tipo cerámico Blanco
Levantado en el Tunal Grande, considerando también la presencia de Valle de San Luis en los sitios del
centro de Guanajuato y el suroeste de Querétaro, confirma una concurrencia entre la esfera del Bajío y la
Septentrional (Jiménez Betts 2001:6), insinuando además la relación de ambas esferas con las
manifestaciones culturales de la Huasteca, ubicadas al este (Solar 2002: 190).
Braniff ha mencionado en diversos trabajos que la relación más estrecha que mantuvieron las regiones
del Tunal Grande y el Bajío fue con la región del occidente de México (Braniff 1992, 2000), (se ha propuesto
recientemente que dicha relación pudo ocurrir vía la sub-esfera Altos-Juchipila, Solar 2002:191), esto
tomando en consideración que algunos tipos cerámicos de Villa de Reyes podrían ser reminiscentes del tipo
Chametla Policromo de Sinaloa, y que las figurillas también son muy similares a las que se encuentran en los
asentamientos de la costa de occidente, y considerando también que en los sitios de La Gloria y Peralta en
Guanajuato se han reportado elementos arquitectónicos de la llamada tradición Teuchitlán (Braniff 2000). Lo
que también se puede relacionar con el hecho de que el llamado “borde de escalón” o “borde revertido”,
característico de las formas del grupo naranja-guinda de los Altos de Jalisco, se haya encontrado en el Valle
de San Luis durante la fase San Luis y hasta Río Verde San Luis Potosí, lo que evidencia la interrelación de
formas características del norcentro y occidente hacia el oriente de Mesoamérica (Ramos y López Mestas
1999:225).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
164
3.3.2.2. EL TIPO VALLE DE SAN LUIS EN BUENAVISTA
Este tipo cerámico se observó en pequeñas colecciones en propiedad de algunos de los habitantes de la
comunidad de Buenavista, posteriormente se recuperaron 9 fragmentos en el recorrido sistemático de
superficie, específicamente en algunos cuadros de los cuadrantes noreste y noroeste del asentamiento. En la
serie de pozos estratigráficos de sondeo que se realizaron en el cuadrante sureste se recuperó un fragmento en
el nivel II del pozo 1; en el pozo 3 se recuperó 1 fragmento en el segundo nivel, asociado con tiestos de
cerámicas decoradas al negativo; en el pozo 4 también se recuperaron 2 fragmentos de este tipo, uno en el
nivel de superficie y otro más en el nivel I en donde aparece asociado a cerámicas al negativo y pseudo-
cloisonné, en el pozo 5 apareció un fragmento en el nivel superficie y otro más en el nivel I, donde también se
encuentra asociado a cerámicas al negativo y de base anular; en el pozo 7 apareció un fragmento en el nivel II
asociado a cerámicas al negativo y bordes revertidos, y 1 en el nivel III asociado también a tiestos de
cerámica al negativo; en el pozo 9 fue recuperado 1 fragmento en el nivel I, en el pozo 10 se recuperó un
fragmento en el nivel V, en el pozo 11 se recuperó 1 fragmento en asociación a bordes revertidos, bases
anulares y cerámicas decoradas al negativo, y posteriormente se recuperaron varios fragmentos en las Calas 1,
2 y 3 realizadas en el mismo cuadrante sureste.
ILUSTRACIÓN 21. Fragmento de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico Buenavista, pueden observarse ambas caras (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
centímetros
0 3
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
165
La cerámica del tipo Valle de San Luis que está presente en el sitio arqueológico Buenavista, está
decorada con los colores bayo (7.5 YR 5/3), rojo oscuro (10 R 3/6) y negro (5 YR 2.5/1), en cuanto a las
formas hasta ahora se han identificado sólo ollas. La pasta es mixta (fina, media y gruesa), en los desgrasantes
se utilizaron minerales como sílex, cuarzos, plagioclasas y horblendas, en la cocción se ha observado
oxidación incompleta e irregular y en el acabado el pulido (Vázquez 2006).
ILUSTRACIÓN 22. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico Buenavista, pueden observarse ambas caras (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
De la misma manera que en Villa de Reyes, se trata de vasijas de color bayo en las cuales se
sobreponen diseños decorativos que consisten en franjas rojas o naranjas delimitadas por líneas negras; se
encuentran las líneas negras onduladas, en greca o rectas delimitando diversos motivos en rojo o naranja. No
hemos encontrado hasta el momento ningún ejemplo de la sobreposición de motivos al negativo ni tampoco la
utilización del pastillaje, aunque no descartamos la utilización de estas técnicas. Destaca sin embargo la
ausencia, en la cerámica de Buenavista, de motivos como ganchos y volutas, que son característicos de la
cerámica de este tipo en Villa de Reyes (Braniff 1992:69-92) y otros sitios.
0 3
centímetros
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
166
ILUSTRACIÓN 23. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
En Buenavista se encuentran algunos tiestos de este tipo recortados discoidalmente, práctica que
describe Crespo (1976) para el sitio de Villa de Reyes. Entre los diseños de Buenavista se encuentran algunos
de líneas negras horizontales que tienen unidos diseños como semicírculos, así como líneas verticales que
dividen páneles de colores rojo y bayo; de la misma manera, entre las líneas negras horizontales se encuentran
alternados los colores rojo y bayo, se encuentran diseños en los cuales dos franjas rojas se colocan entre una
de color bayo en la que se dibujan círculos con una línea negra gruesa, y se encuentran motivos en los que una
línea roja que rodea el borde de la vasija está delimitada en el interior por una línea negra que separa el color
rojo del café de la cerámica, en donde se coloca una línea en greca también de color negro.
ILUSTRACIÓN 24. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
0 3
centímetros
0 3
centímetros
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
167
ILUSTRACIÓN 25. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
ILUSTRACIÓN 26. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
0 3
centímetros
0 3
centímetros
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
168
ILUSTRACIÓN 27.Cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
centímetros
0 3
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
169
ILUSTRACIÓN 28.Cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
0 3
centímetros
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
170
ILUSTRACIÓN 29.Cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
centímetros
0 3
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
171
ILUSTRACIÓN 30.Cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
También en Buenavista esta cerámica aparece asociada a pseudo-cloisonné, Rojo/Bayo,
cajetes de base anular y decorados al negativo (Negativo Policromo), cerámicas inciso-esgrafiadas
(aunque sin la complejidad de las cerámicas del complejo La Quemada) y varios tipos más de
cerámicas decoradas al negativo, vasijas con borde revertido, y caras modeladas de las que son
características de vasijas efigie. Destaca hasta el momento la ausencia del tipo Electra Policromo,
mismo que en el Valle de San Luis acompaña al tipo homónimo aunque en números más modestos.
Posiblemente se trate de una variedad local del Valle de San Luis, lo que explicaría su ausencia en
los lugares donde se generalizó este último.
0 3
centímetros
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
172
3.3.3. CERÁMICAS AL NEGATIVO
3.3.3.1. LA TÉCNICA DECORATIVA Y LOS CAJETES DE BASE ANULAR, UN RASGO DIAGNÓSTICO
DEL EPICLÁSICO EN LOS ALTOS DE JALISCO
Atendiendo a la definición dada por Eduardo Noguera (1965), la técnica decorativa del negativo consiste
principalmente en cubrir con algún material pastoso (quizás algún tipo de cera natural o resina) las partes de
la vasija que se desea decorar, cubriendo y formando con esta pasta los motivos decorativos, mismos que
fueron previamente dibujados, el resto de la pieza sólo se pinta de otro color, por lo que cuando la pieza se
mete al horno el material pastoso se derrite durante el proceso de la cocción, de modo que el color natural de
la vasija es el que al final forma los diseños decorativos, mismos que quedan enmarcados por una superficie
más oscura (Noguera 1965:43), aunque cabe señalar que dentro de la técnica se han reconocido varios
procedimientos que dan como resultado algunas variaciones en el acabado y la apariencia final de las piezas
(Forster 1955 en Noguera 1965:44).
Esta técnica decorativa ha sido considerada como una de las más utilizadas en la decoración de
cerámica en las culturas prehispánicas del continente americano, principalmente durante el periodo que
conocemos en Mesoamérica como Formativo, ya que se han recuperado cerámicas decoradas al negativo en
contextos arqueológicos de varios países de Sudamérica, principalmente en Colombia, Venezuela, Ecuador,
Perú y Panamá (Barrera 2007, Cabrero 1994).
En Mesoamérica las cerámicas decoradas con esta técnica han sido recuperadas en diversas regiones,
sitios y contextos arqueológicos (Noguera 1965), un ejemplo de ello son las cerámicas recuperadas en varios
sitios del Formativo y del Clásico en el área Maya (Lowe y Navarrete 1959, Muñoz 2001, Coe 1960). En la
cuenca de México por ejemplo, se reporta su presencia en varios sitios desde por lo menos el periodo
Preclásico Medio (Piña Chán 1967), como Tlapacoya, en el que efectivamente aparece durante el Formativo
(Gámez 1993), y por supuesto durante el Clásico en Teotihuacán (Nelson y Crider 2005, Rattray 2001).
En algunas culturas formativas de la costa del Golfo aparece también desde el Preclásico (Padilla
1993). En la región del Bajío se utiliza durante el desarrollo de la tradición cultural de Chupícuaro
perteneciente al Preclásico Tardío (Saint Charles et al. 2005), así como durante la fase San Miguel
relacionada con otra dinámica cultural en la región (Braniff 1999).
En Mesoamérica se ha reconocido la aplicación de la técnica al negativo en la decoración de objetos
de cerámica prácticamente en todos los periodos de la secuencia, es decir, desde las primeras etapas del
Formativo hasta las últimas etapas del periodo Postclásico (Noguera 1965). Lo anterior es muestra no sólo de
la diversidad en la aplicación de la técnica, sino también de la gran extensión geográfica en la que se ha
reportado su presencia, además de su amplia profundidad temporal, es por ello que dentro de la técnica al
negativo se pueden distinguir una gran variedad de estilos y tipos cerámicos que son diagnósticos de diversas
regiones y periodos.
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
173
En un contexto más regional y acercándonos cada vez más a la región de nuestro interés, las
cerámicas decoradas con esta técnica representan uno de los rasgos más característicos de la región del
occidente de México, región en donde se ha documentado ampliamente su aplicación en objetos cerámicos
desde tiempos muy tempranos (periodos Preclásico Tardío y Clásico Temprano, y quizás desde las primeras
etapas de ocupación sedentaria en la región) (Barrera 2007, Bell 1971, Cabrero 1989, 1992, 1993, 1994,
1995; Cabrero y López 1993, 1997, 1998, 2002, s/f, s/f; Furst 1967, Galván 1976, 1991; Grosscup 1964,
Nuñez 1955, Jiménez y Darling 2000, Kelley 1971, Long 1966, Oliveros 1974, 1989; Shöndube y Galván
1978, Shöndube 1980, 1983, 1990; Townsend 1999, Weigand 1974, 1976, 1979, 1985, 1993; Williams 1994,
s/f; Valdez 1994). En esta región se trata también de una técnica complementaria, ya que también es común
que las cerámicas estén decoradas principalmente con otras técnicas como el esgrafiado o pintado y tengan
sólo algunos motivos en negativo (Grosscup 1964).
Las cerámicas decoradas con esta técnica forman parte importante de los complejos cerámicos de los
periodos Preclásico Tardío y Clásico Temprano en dicha región, principalmente dentro de la tradición
cultural de las tumbas de tiro, que se extendió por una gran parte del occidente de México, principalmente en
los estados de Nayarit (centro y sur), Jalisco (parte central y cañón de Bolaños), Colima (en el norte),
Michoacán (parte noroccidental), así como una pequeña parte de Zacatecas (algunas secciones en el
suroeste), tradición que se manifestó con rasgos particulares en cada región (Barrera 2007:73), es aquí en
donde se han encontrado individuos inhumados en tumbas de tiro de una o varias cámaras y acompañados de
suntuosas ofrendas, entre cuyos objetos se encuentran cerámicas decoradas con esta técnica (grandes
figurillas huecas, vasijas trípodes, ollas, cuencos y platos) (Barrera 2007, Bell 1971, Cabrero 1989, 1992,
1993, 1994, 1995; Cabrero y López 1993, 1997, 1998, 2002, s/f, s/f; Furst 1967, Galván 1976, 1991; Nuñez
1955, Long 1966, Oliveros 1974, 1989; Shöndube y Galván 1978, Shöndube 1980, 1983, 1990; Weigand
1974, 1976, 1979, 1985, 1993; Williams 1994, s/f; Valdez 1994).
La extensión geográfica de esta tradición cultural (Tumbas de Tiro) incluyó también y durante el
periodo Clásico Temprano (100-200 d.C.) algunas porciones en el suroeste del estado de Zacatecas,
principalmente en el valle de Valparaíso, mismo que representa la parte más norteña del cañón de Bolaños, y
se ha propuesto como resultado de una extensión de grupos procedentes de las inmediaciones del lago
Magdalena en Jalisco con el propósito de mantener una ruta comercial con regiones más septentrionales
como Chalchihuites (Cabrero 1989, 1992, 1993, 1994, 1995; Cabrero y López 1993, 1998, 2002 s/f, s/f;
Jaramillo 1984, 1995), así como también en la zona del Teúl de González Ortega cercano al cañón de
Juchipila (Nuñez 1955b).
En esta región del cañón de Bolaños (Jalisco y Zacatecas), este tipo de decoración se identificó en las
primeras cerámicas recuperadas en el sitio de Totuate, Jalisco (Hrdlicka 1903, Kelley 1971), así como dentro
de las tumbas de tiro descubiertas (en los sitios de Chimaltitán y San Martín de Bolaños), asociadas a los
edificios de los centros ceremoniales más tempranos de la región (Cabrero 1994:71), en donde de manera
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
174
general se reportan dos variantes de este tipo cerámico: el rojo sobre crema y el café sobre crema con diseños
como bandas lineales u ondulantes con puntos en negativo, las formas comunes son cajetes trípodes con
soportes en formas cilíndrico-esféricos (Jaramillo 1984:184, Cabrero 1989:215, 1994:71, Cabrero y López
1997).
Con respecto a la cronología de este tipo cerámico en dicha región Teresa Cabrero menciona que tal
vez esté presente desde el primer periodo de la ocupación de Bolaños, en donde fue encontrado en asociación
a pseudo-cloisonné, y por lo tanto cree en su contemporaneidad con los materiales de Chalchihuites y
también de Cerro Encantado en Teocaltiche, donde aparecen también cerámicas al negativo asociadas a
pseudo-cloisonné con en una fecha propuesta de 100-250 d.C. (Bell 1974).
Dentro de esta tradición cultural, la presencia de cerámica al negativo asociada a ciertas formas en
los patrones funerarios (tumbas de tiro) y algunos rasgos en las figurillas, así como en las formas de la
cerámica en general, entre otros aspectos culturales que están presentes tanto en las culturas del occidente de
México como en la costa del Pacífico sudamericano (principalmente algunas manifestaciones culturales de
Panamá, Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador), han llevado a proponer una posible influencia en la región
del occidente de México procedente de esta parte de América del sur o viceversa, quizás por vía marítima
(Barrera 2007, Cabrero 1994, Noguera 1955).
Con respecto a la parte norte del occidente de México recordemos que ya desde los últimos años de
la década de los ochenta se han correlacionado algunos rasgos y materiales arqueológicos en una extensa
área del noroccidente mesoamericano, dichas correlaciones redefinen la "Esfera de Interacción
Septentrional" propuesta originalmente por Charles Kelley (1974) (Jiménez Betts 1989; 1992; 1995, 2001;
Jiménez y Darling 2000). La esfera de interacción septentrional es importante porque “articula el área de
Chalchihuites con áreas vecinas y con el corredor Lerma-Santiago" (Jiménez Betts 1989:9). Así mismo
Jiménez y Darling (2000) delimitan dos subesferas en el sur de la Esfera Septentrional que la articulan con la
del Bajío y que son: Altos-Juchipila y Valle de San Luis Policromo, de la que ya hablamos (Jiménez y
Darling 2000).
Así, en el noroccidente de Mesoamérica esta técnica decorativa es muy diagnóstica de los
asentamientos prehispánicos de una región que comprende principalmente el suroeste del estado de
Zacatecas y el noroeste del estado de Jalisco (cañón de Juchipila y Altos de Jalisco) (Jiménez Betts 1989,
1992, 1995, Jiménez y Darling 2000, Ramos y López 1992).
En esta región es particularmente especial un tipo de cajetes con base anular y decoración polícroma
al negativo (Jiménez Betts 1989, 1992, 1995, Jiménez y Darling 2000). Este tipo de cajetes tienen una
distribución geográfica aproximada que va desde el valle de Tlaltenango y cañón de Juchipila (suroeste de
Zacatecas, en el cerro de El Teúl, el cerro de Tepisuazco en Jalpa, y zona de Apozol), atravesando la región
de los Altos de Jalisco hacia el este hasta León, Guanajuato. En el norte se encuentra desde la región de
Encarnación de Díaz (Jalisco y Aguascalientes) hasta la región de Villa García en el sureste de Zacatecas; al
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
175
sur hasta el valle de Atemajac (hoy ciudad de Guadalajara), se le ha encontrado en forma intrusiva o en
menores cantidades en los asentamientos de la cuenca de Sayula (López et al. 1994, López y Ramos 1992,
Schöndube y Galván 1978, Loyola 1994: 79; apud Jiménez y Darling 2000:170). Estas piezas se consideran
diagnósticas del Epiclásico.
La cerámica policroma al negativo en forma de cajetes con bases anulares principalmente del cañón
de Juchipila muestra marcadas relaciones con las cerámicas del vecino valle de Atemajac donde tanto las
formas como la iconografía son casi idénticas (Jiménez Betts 1989: 3).
Recordemos que todas estas áreas forman parte de lo que se propuso como el enlace (Atemajac-
Altos-Juchipila-Malpaso-Chalchihuites), el cual destaca por una marcada interacción, y se ha considerado
anteriormente como una vía de comercio (Jiménez Betts 1986a, 1986b en Jiménez Betts 1989:9). Esto en sí
representa el cuadro general dentro del cual los desarrollos subsistémicos (locales), estarían funcionando,
articulados a su vez a redes de intercambio estratificadas local, regional y panregionalmente (Jiménez Betts
1989:9). En Guanajuato los sitios de Cerrito de Rayas y La Gavia en Guanajuato muestran la articulación de
las subesfera Altos y Bajío a través de las cerámicas al negativo (Jiménez y Darling 2000).
“Hacia la parte sureste de la esfera septentrional hemos definido una “subesfera de los Altos-Juchipila caracterizada por un elaborado y diagnóstico tipo cerámico de cuencos con base anular al negativo. Esta subesfera llega hasta la región de Pénjamo y León (Guanajuato), donde se traslapa con la esfera Garita/Cantinas que se extiende por el Bajío hasta la región del río San Juan (Querétaro)” (Jiménez Betts 2005:68).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
176
MAPA 28. Esferas de Interacción del norcentro y noroccidente de Mesoamérica, puede observarse la sub-esfera de interacción Altos-Juchipila. Sitios: A. Alta Vista, B. La Quemada, C. La Montesa, D. El Cóporo, E. La Gloria, F. El Cobre, G. Zapotlanejo, H. El Ixtepete, I. Las Ventanas, J. San Aparicio, Cerro Belén, Cerro Encantado/Altos de Jalisco, K. Cerro Tepizuasco-Jalpa, L. La Florida, M. Totoate, N. Cerro del Huistle-Nayar, O. Cuenca de Sayula, P. Sierra de Comanjá, Gto. Q. Lago Cuitzeo (El Varal/Zinaparo), (Después de Jiménez y Darling 2000:168).
Para una época más temprana hay cajetes trípodes y platos con una decoración al negativo y
polícromos procedentes de la zona de Apozol y Juchipila que son análogos a los encontrados en el Cerro
Encantado de Teocaltiche (Bell 1974) ubicado en el área vecina de Los Altos de Jalisco y están relacionados
con tipos del complejo Morales identificado en el noroeste de Guanajuato (Braniff 1972) (Jiménez y Darling
2000). En los Altos de Jalisco predomina un tipo temprano que está asociado con la tradición de tumbas de
tiro del occidente, en Rojo sobre negro negativo y Bayo o Crema en formas como platos, cajetes trípodes,
ollas trilobulares, ollas globulares y patojos, la decoración consistía en puntos y círculos en el interior y
exterior de las vasijas (Ramos y López 1999), en un patrón muy similar al Negativo A reportado para el área
de Chalchihuites (Kelley y Abbott 1971) y para el cañón de Bolaños (Jaramillo 1984:184, Cabrero 1989:215,
1994:71, Cabrero y López 1997), ya que en las ollas también son frecuentes las líneas ondulantes o
triángulos en la parte donde comienza el cuello de la vasija, en el exterior de los cajetes también existen estas
Esfera Septentrional
Sub-esfera Altos -Juchipila
Sub-esfera Valle de San Luis Policromo
A
B C
D
E
F G
H
O
Q
J K
I
M
N L
P
L. Chapala
R. Lerma
R. Santiago
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
177
líneas ondulantes tan característicos, mientras que en el interior los diseños son más variados y complejos
(Ramos y López 1999:249).
De este mismo tipo se reporta una variante que tiene además color blanco, en el que se decoran las
figurillas huecas conocidas como “cornudos” que en ocasiones presentan líneas a lo largo del cuerpo, otra de
las variantes es el negro negativo con rojo, con pasta de color bayo o crema y que esta cubierta con una capa
transparente de color rojo principalmente en cajetes trípodes, del cual se menciona que tiene una relación con
la cerámica de Chupícuaro y Morales del Formativo Tardío en el Bajío, así como con las cerámicas de la fase
Loma Alta de Michoacán entre 100 a.C. y 100 d.C. En esta misma región se ha identificado un tipo más
tardío, que llaman Negativo Tardío y en el que aparecen cajetes de base anular, el cual se utilizó en una fase
que va de 300 a 900 d.C., que se correlacionó a través de los materiales cerámicos compartidos con el valle
de Atemajac, en este nuevo tipo se incluyen también nuevas formas como la base anular, soportes sólidos y
punzonados (Ramos y López 1999:249-250).
Este tipo presenta los mismos colores que el negativo temprano, rojo transparente sobre negro
negativo y crema con un bruñido fino, en formas como ollas globulares de cuello largo y corto, cajetes
semiesféricos con base anular, platos y escudillas de paredes recto-divergentes y la decoración exhibe
principalmente motivos figurativos, este tipo esta asociado a Rojo sobre bayo tardío, el grupo Naranja-
Guinda y pseudo-cloisonné.
En el cañón de Juchipila la cerámica decorada con esta técnica ha sido ubicada principalmente para
la segunda fase de ocupación que va desde el 300/350 al 850/900 d.C., y se caracteriza por un tipo muy
característico (rojo y negro sobre bayo con elementos figurativos en su decoración), y que está asociado a
cerámicas como el tipo rojo sobre bayo, negro esgrafiado relleno con rojo, negro inciso y cerámica pseudo-
cloisonné. Las vasijas hasta ahora observadas son cajetes de base anular (relacionados con el área de Los
Altos de Jalisco), molcajetes trípodes de fondo punzonado, con soportes en forma de “cuerno”, huecos (a
veces con sonaja) y vasijas trípodes con soportes abombados (Jiménez Betts 1995: 43).
Se ha propuesto que los cajetes de base anular característicos del cañón de Juchipila nos muestran las
marcadas relaciones de ésta área con el valle de Atemajac (hoy ciudad de Guadalajara) en donde se
menciona que las formas y la iconografía plasmada son casi idénticas (Jiménez Betts 1989:3-4). En el sitio
de El Cuarenta en Jalisco se ha reportado una cerámica decorada al negativo (Piña Chan y Taylor 1976). En
la región de los Altos se ha reportado en el sitio de Cerro Encantado y otros (Bell 1972, 1974; Williams
1974),
Desde hace poco más de treinta años J. Charles Kelley (1974) notó la relación que existía entre la
presencia de cerámicas decoradas al negativo y el complejo de cerámica ritual pseudo-cloisonné En la
cultura Chalchihuites se ha reportado cerámica decorada al negativo (negativo tipo A) durante la fase
Canutillo (200-650 d.C.) aunque se hace más común en la fase Alta Vista (750-900 d.C.) (Kelley y Abbott
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
178
1971). En el sitio de Totoate, Kelley recupera un tipo similar al negativo A de Chalchihuites y lo denomina
como negativo B.
En el valle de Malpaso (La Quemada) los cajetes policromos de base anular se consideran como uno
de los tipos cerámicos más elaborados pero se consideran provenientes del cañón de Juchipila y quizás de
regiones más al sur (Jiménez Betts 1995:49), sin embargo también se ha reconocido un tipo negativo de
manufactura local (tipo Tepozán) también con una decoración sumamente elaborada (Jiménez y Darling
2000).
A pesar de que las cerámicas al negativo se han reportado en Chalchihuites desde la fase formativa
de Canutillo (Kelley y Abbott 1971), la importancia que adquiere la utilización de esta técnica decorativa en
regiones más noroccidentales (Chalchihuites y valle de Malpaso) se puede apreciar más claramente a partir
del periodo Epiclásico 600-900 d.C. que es cuando esta representada por tipos muy diagnósticos (Jiménez y
Darling 2000).
En la región del Tunal Grande, cerámicas con decoración al negativo son reportadas en el sitio de
Villa de Reyes, como por ejemplo el tipo San Luis Negativo, mismo que aparece en las tres fases de
ocupación del sitio pero que es más común durante la fase San Luis correspondiente al periodo Epiclásico
(Braniff 1992:56) y parecen estar relacionados estratigráficamente con la cerámica Valle de San Luis, ya que
“Algunos tiestos decorados al negativo son hechos del mismo barro y tienen las mismas formas que el Valle
de San Luis” (Braniff 1992:56) en cuanto a su función Braniff menciona que:
“éste aparece en las tres fases de Electra pero es más común en la fase San Luis y en especial en la unidad G entre los tiestos asociados al osario dentro del patio, por lo cual se infiere que aunque esta técnica era conocida desde el principio su frecuencia es más alta en los estratos que representan algún aspecto ritual o de lujo…Por su buen acabado y por su asociación se infiere una función de lujo…Hay pocos tiestos que corresponden a olla” (Braniff 1992:56).
Las formas usuales en este tipo de Villa de Reyes son las escudillas, en menor cantidad ollas y pocas
veces tecomates (Braniff 1992:56) la decoración al negativo es aplicada sobre el fondo natural de la vasija y
sobre rojo y en algunas ocasiones combinada con la técnica del esgrafiado, los motivos son triángulos,
círculos, meandros, ganchos, espirales y combinaciones de los mismos, y líneas delgadas al negativo
acompañando diseños grandes (Braniff 1992:56), a su vez los motivos esgrafiados que acompañan la
decoración al negativo son líneas rectas que forman triángulos cruces y triángulos achurados (Braniff
1992:56). En otras regiones como el noreste de Michoacán durante el periodo Clásico esta técnica decorativa
alcanza un nivel de refinamiento, logrando piezas realmente especiales (Carot 1994).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
179
MAPA 29. Algunos sitios en donde se ha reportado la presencia del tipo cerámico Policromo Negativo característico por los cajetes de base anular durante el periodo Epiclásico 1.- Las Ventanas 2.- Cerro Tepizuasco 3.- La Quemada 4.- El Ixtepete 5.- El Teúl 6.- Cerrito de Rayas 7.- La Gavia 9.- Buenavista 10.- Región de la Montesa 11.- El Cuarenta 12.- Cerros Zapote y Jaral (asociados al sitio El Ocote) 13.- El Piñón. 14.- Cerro Encantado de Teocaltiche.
...
..
.
...
1
2
3
4
5 .
7
6
9
10
11 .12 .13
.14
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
180
3.3.3.2. LAS CERÁMICAS AL NEGATIVO EN BUENAVISTA
En el sitio arqueológico de Buenavista se han identificado varios tipos de cerámicas decoradas con esta
técnica, sin embargo por sus características tan diagnósticas destacan los cajetes de base anular y
principalmente con una decoración policroma en rojo y negro sobre bayo (ver fotografía en esta página),
hasta el momento este es el único tipo que hemos podido correlacionar con materiales de otras áreas
geográficas, como ya hemos mencionado en este mismo apartado estas cerámicas son características de la
región del suroeste de Zacatecas (cañón de Juchipila) y noroeste de Jalisco (Altos).
De esta manea la técnica del negativo incluye en Buenavista las siguientes variedades: Café (10 YR
4/3), Rojo Oscuro (10 R 3/6) y Gris muy Oscuro (10 YR 3/1); Café Amarillento Suave (10 YR 6/4), Gris
muy Oscuro (10 YR 3/1), Rojo (10 R 4/6); Café (10 YR 5/3), Rojo Oscuro (10 R 3/6), Negro (10 YR 2/1);
Café Amarillento Suave (10 YR 6/4), Rojo Oscuro (10 R 3/6), Gris Oscuro (10 YR 4/1). Formas: Ollas.
Pasta: Mixta (fina y media). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris, rojo y café (Vázquez 2006).
Cocción: Fina, regular y oxidación incompleta. Acabado: Pulido. Decoración: Policroma Motivos
decorativos: Abstractos, geométricos y líneas (Vázquez 2006).
FOTOGRAFÍA 36. Cajete de base anular con decoración policroma procedente del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
181
FOTOGRAFÍA 37. Fragmento de cerámica con decoración al negativo procedente del Sitio Arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
centímetros
0 3
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
182
3.3.4. BASES ANULARES Y BORDES REVERTIDOS
3.3.4.1. ANTECEDENTES DE LAS FORMAS
La base anular, de la cual ya hemos hecho mención en el apartado sobre las cerámicas al negativo, en
muchas ocasiones comparte la decoración de un engobe rojo pulido, pero en otras aparece en vasijas con una
decoración polícroma muy característica, la cual inicialmente es una vasija decorada en rojo/bayo pero que
después es decorada con la técnica al negativo. En la descripción de Czitrom y Sánchez (1986) lo
correlacionan con otro tipo de Jalisco que comparte las características de ser una cerámica rojo/café con
diseños geométricos elaborados con la técnica al negativo y que se encuentra también en el sitio de Ixtepete-
El Grillo en el valle de Atemajac (Shondube y Galván 1978:160 en Czitrom y Sánchez 1986: 8), mismo que
sitúan entre los años 600-900 dC (Czitrom y Sánchez 1986: 8).
También se ha reportado en áreas como El Cerrito, en el valle de Guadalupe, en donde se sitúa
cronológicamente entre 600-1150 dC (Piña Chán y Barba de Piña 1980, en Czitrom y Sánchez 1986: 9), así
como en el sitio de El Cuarenta en la misma región de los Altos de Jalisco, situado cronológicamente entre
500-750 (Piña Chán y Taylor 1976). A su vez Sánchez encuentra semejanzas con el tipo Rojo/Bayo Negativo
de La Gloria, Guanajuato, situado hacia el Clásico, y también encuentran semejanzas con el negativo común
del valle de Malpaso en Zacatecas, relacionado con el sitio de La Quemada y con los de la cultura
Chalchihuites, situado a su vez cronológicamente en el periodo entre 300-800 dC (Jiménez Betts, en Czitrom
y Sánchez 1986: 9).
Braniff reporta la presencia de base anular perteneciente al tipo San Juan Rojo del Clásico temprano
en los materiales cerámicos del sitio de Villa de Reyes (Braniff 1992:42), así como también del tipo Electra
Polícromo mismo que pertenece en la estratigrafía a la misma fase San Juan aunque sigue presente con
menos importancia en la posterior fase San Luis del Epiclásico (Braniff 1992:47), así como en el tipo San
Luis Negativo de la fase San Luis (Braniff 1992:56).
La forma del borde revertido es característica de varias culturas prehispánicas del continente
americano, se han reportado estos bordes en cerámicas de las fases Chorrera y Tejar en Ecuador así como en
la fase Conchas de Guatemala (Coe 1960). De la misma manera las bases anulares se han considerado un
rasgo característico de las culturas de Colombia, Ecuador, Panamá y en el occidente de México, en la cultura
Bolaños durante su segundo periodo de ocupación que corresponde al Epiclásico (Cabrero 1994).
En Mesoamérica el borde revertido o también conocido como borde de ‘escalón’ o de ‘paréntesis’ es
una forma muy característica del grupo cerámico naranja-guinda de los Altos de Jalisco y se ha reportado
hasta el valle de San Luis Potosí durante la fase San Luis y en la región de Río Verde en San Luis Potosí "lo
que amplía la interrelación de las formas diagnósticas del norcentro-occidente hacia la zona oriental de
Mesoamérica" (Ramos y López, 1999:255).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
183
Este borde se distribuye principalmente “en una amplia zona que abarca Jalisco, Colima y
Zacatecas” y se caracteriza por tener “una acanaladura no muy ancha en el interior cerca del borde, en
ocasiones poco marcada” (Czitrom y Sanchez 1986:6).
En un trabajo en el que describen el material de superficie en tres sitios en Los Altos de Jalisco,
Czitrom y Sánchez (1986) mencionan que la decoración de las cerámicas que cuentan con estos bordes es
principalmente un engobe rojo pulido exterior y a veces con engobe crema sin pulir en el interior, siendo la
olla la forma más común de este tipo de bordes, sin embargo mencionan también la posibilidad de que
algunos de los bordes pertenezcan a cajetes, siendo una variante en la que el engobe rojo se presenta sobre el
crema en la decoración exterior, así como también en el borde y parte del cuello (Czitrom y Sánchez 1986:
5).
Este mismo borde es reportado por Isabel Kelly (1949: 95-96 en Czitrom y Sánchez 1986: 6) en el
sitio de Tuxcacuesco en Jalisco mencionando que “el borde revertido [‘returned rim’] es sumamente
característico de la cerámica roja de Tuxcacuesco, aunque no muy común” (1949:95-96 en Czitrom y
Sánchez 1986: 6). Estos bordes están ilustrados en la misma obra de Kelly (Figs. 47-b, 68-f, y 68-h) y parece
que todos son de ollas, su cronología según estos autores va desde aproximadamente 400 a.C. a 100 d.C. (en
Czitrom y Sánchez 1986: 6), sin embargo, vale recordar que los datos de estos investigadores provienen de
superficie.
En la parte oriente del estado de Jalisco lo reporta también Otto Schondube (1973-1974 I: 101; II:
Lám. 59: 1-4, Lám. 60: 21-29 en Czitrom y Sánchez 1986: 6) en tres complejos del área Tamazula-Tuxpan-
Zapotlán con una cronología que va desde 600 hasta 1523 dC. (Czitrom y Sánchez 1986: 6). Posteriormente
Isabel Kelly le informa personalmente a Carolyn Baus y Sergio Sánchez que tenía algunos ejemplos del
borde revertido de Colima pero sin los datos de su asociación cronológica (Czitrom y Sánchez 1986: 6).
En el estado de Zacatecas el mismo borde lo identifica en abundancia Jiménez Betts en la región del
cañón de Juchipila y el valle de Tlaltenango, con una cronología de 300/400 dC a 900dC (Czitrom y Sánchez
1986: 6). También se tiene referencia de este tipo de borde para la región del norte de Michoacán, cerca del
río Lerma, esto para fines del periodo Clásico y principios del Postclásico (Michelet en Czitrom y Sánchez
1986: 6), así como en el estado de Guanajuato, en Agua Espinosa, río Laja, y especialmente en la fase San
Miguel en el Clásico (Brown, en Czitrom y Sánchez 1986: 6). De lo anterior se ha propuesto que este tipo de
borde tiene un amplio rango cronológico que va desde el Preclásico tardío hasta fines del Postclásico
(Czitrom y Sánchez1986: 6-7).
Aunque el borde revertido tiene una amplia duración y distribución, y aunque no se le haya fechado
todavía con exactitud en Los Altos y sur de Zacatecas, es significativo que esta forma de borde se asocie con
los sitios del Epiclásico en estas regiones (forma parte de los complejos cerámicos epiclásicos de Bolaños
[Cabrero 2005], el Teúl y Las Ventanas [Solar y Padilla 2007]), además de que existen ejemplares decorados
con la técnica del pseudo cloisonné correspondientes al complejo copa-olla del Epiclásico en el centro de
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
184
Jalisco. Estas razones, aunadas al porcentaje de rasgos diagnósticos de esa época en Buenavista, nos
permiten sugerir, de manera preliminar, que la introducción de esta forma en el sitio se generaliza también en
ese momento.
3.3.4.2. LA BASE ANULAR Y EL BORDE REVERTIDO EN BUENAVISTA
En Buenavista las cerámicas que cuentan con el borde revertido tienen en general una pasta muy fina y en su
mayoría tienen un tipo de cocción incompleta, en el 75% de los bordes recuperados en superficie destaca el
engobe rojo pulido e incluso algunos muestran el engobe crema en el interior y la decoración exterior en rojo
sobre crema o bayo tal y como es descrito para los ejemplos de Los Altos de Jalisco, además destaca la olla
como la forma más característica de las piezas con este borde.
La decoración presente en este tipo de vasijas con base anular son de varios tipos, algunas presentan
una decoración en Rojo [10R 4/6] sobre Bayo [10YR 6/3-5/3], otras en engobe café [7.5YR 5/6] y también
en café rojizo [10R 3/6 y 10YR 6/3], así como también en Rojo [2.5YR 4/6] (Vázquez 2006:42), así como la
decoración polícroma en rojo sobre bayo y con diseños al negativo.
ILUSTRACIÓN 31. Forma de algunas bases anulares del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
0 3
centímetros
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
185
ILUSTRACIÓN 32. Forma de algunas bases anulares del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
0 3
centímetros
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
186
ILUSTRACIÓN 33. Base anular procedente del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
FOTOGRAFÍA 38. Fragmento de cerámica con decoración al negativo procedente del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente)
0 3
centímetros
0 3 0 3
centímetros centímetros
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
187
ILUSTRACIÓN 33. Base anular procedente del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
FOTOGRAFÍA 39. Base anular procedente del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
0 3
centímetros
0 3
centímetros
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
188
3.3.5. FIGURILLA TIPO RÍO VERDE
Otro de los rasgos más interesantes en la región de nuestro interés es la presencia generalizada de un tipo
muy característico de figurilla, la cual sólo ha sido reportada anteriormente por Czitrom y Sánchez (1986) en
una interesante descripción de materiales cerámicos de superficie recuperados en tres sitios de los Altos de
Jalisco. Ellos tratan de identificar esta figurilla con relación a la anterior clasificación para figurillas de esta
región publicada por Glyn Williams (1974), quien establece una serie de tipos. Czitrom y Sánchez
identifican los tipos I y IV de esta clasificación, las cuales tienen las características de ser modeladas,
sólidas, planas y con una concavidad en la parte posterior de la cabeza (Czitrom y Sánchez 1986:10). Sin
embargo cabe mencionar que una de las figurillas que ellos identifican como del tipo I, atendiendo a las
variaciones observables con respecto a aquélla y numerosos ejemplares de reciente aparición en varios sitios
distantes, considero que se trata de un tipo con características muy propias y diferentes a las del tipo I,
excepto en la nariz y en la presencia de una nariguera, que son los únicos rasgos que comparten.
Dentro de las figurillas tipo I que identifican los autores muestran los dibujos de varias de ellas, entre
los cuales se encuentra el dibujo de un fragmento de figurilla que corresponde de manera casi exacta en
características y medidas a dos fragmentos recuperados en el sitio arqueológico de Buenavista, uno de ellos
en la recolección de superficie en el sector sureste del sitio arqueológico y uno más recuperado en las
actividades de excavación en el mismo sitio. Es importante mencionar que los propios Czitrom y Sánchez
percibieron ciertas diferencias de este ejemplar con el resto de los que componen su grupo del tipo I. Para el
fragmento que estos autores recuperan en el sitio de “Cerro Tamara” mencionan:
“una de ellas tiene características diferentes: presenta orificios en la nariz y en la boca abierta con los dientes marcados por incisión” (Czitrom y Sánchez 1986: 10).
Una referencia más a este tipo de figurillas se pudo encontrar en una fotografía en la que se muestran
algunos materiales en propiedad de la familia Franco, entonces dueños de la hacienda de La Quemada en el
valle de Malpaso, tomada por Leopoldo Batres a principios del siglo pasado (Batres 1903). En la misma
imagen hay ejemplares del tipo I y nuevamente brincan las diferencias entre éstos y la figura que estamos
subrayando, especialmente notables en el tamaño y el manejo de la boca. Posteriormente en las excavaciones
de Pedro Armillas en la Quemada se recupera otro fragmento de este tipo de figurilla (Jiménez Betts com.
pers. 2007, ver foto más adelante).
Finalmente, varios fragmentos de este tipo tan específico de figurillas se pueden observar entre los
materiales arqueológicos que se encuentran en la colección de la Casa de Cultura Municipal de Jalpa en el
suroeste de Zacatecas (Solar com. pers. 2007).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
189
A continuación se muestra una imagen en la que se pueden observar juntas la figurilla extraída de la
fotografía de Leopoldo Batres, la figurilla recuperada en Los Altos de Jalisco (Cerro Tamara) y uno de los
ejemplos de esta figurilla procedente del material de superficie del sitio arqueológico de Buenavista,
posteriormente se muestran algunos ejemplos más de este tipo provenientes del mismo sitio de Buenavista y
aquellas que se encuentran en la colección de Jalpa.
ILUSTRACIÓN 34. La primera imagen (a) es tomada de una fotografía de Leopoldo Batres, exhibida en el museo Smithsonian de algunos de los materiales entonces propiedad de la familia Franco, dueños de la hacienda de La Quemada (ver Fotografía 8 en página 34), la figura de enmedio fue recuperada en el recorrido de superficie del sitio arqueológico de Buenavista, la tercera es un dibujo que aparece en una publicación de Sergio Sánchez Correa y Carolyn Bauz de Czitrom (1986, 1995) en el que presentan los materiales resultado de un recorrido de superficie por la región de los Altos de Jalisco.
Entre las imágenes que aquí se reproducen se puede observar que estas figuras, que aquí
denominamos “río Verde” por su clara asociación con los sitios vinculados a esta vía fluvial tienen tamaños
muy semejantes y rasgos tan estandarizados que en algunos casos parecen hechas con el mismo molde. Otro
dato interesante es que exhiben un patrón de fractura también muy semejante. Su punto débil es a la altura de
los ojos y cuello, por lo tanto se desconocen los tocados y los cuerpos. Como ya se dijo, los únicos rasgos
que comparte con la Tipo I son la nariz y la nariguera, en tamaño y grosor son muy diferentes, y la tipo I
carece del principal rasgo de ésta, que es la insistencia en remarcar los dientes y las comisuras (recuerda a las
imágenes tardías de desollados). En La Quemada puede ser un tipo intrusivo ya que a pesar de los numerosos
programas de excavación y recorrido en este sitio a la fecha sólo se ha recuperado uno. La distribución de
esta figurilla Tipo río Verde también alcanza la región de los Altos, y seguramente trabajos posteriores
demostrarán una distribución mayor.
a b c
0 3
centímetros
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
190
FOTOGRAFÍA 40. Figurilla tipo río Verde procedente de las excavaciones de Pedro Armillas en La Quemada (Archivo personal de J. Charles Kelley, cortesía de Peter Jiménez Betts 2007).
FOTOGRAFÍA 41. Fragmentos de figurilla procedentes de superficie y contextos excavados en el sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Buenavista).
0 3
centímetros
centímetros
0 3
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
191
ILUSTRACIÓN 35. Comparación entre una de las figurillas de Buenavista y la recuperada en Cerro Tamara en los Altos de Jalisco (Proyecto Arqueológico Ojocaliente, Czitrom y Sánchez 1986).
0 3
centímetros
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
192
FOTOGRAFÍA 42. Figurillas del tipo río Verde ubicadas en la Casa de la Cultura Municipal de Jalpa –sin escala- (Cortesía Laura Solar y Ariadna Padilla 2007).
CAPÍTULO 3 LA CERÁMICA DE BUENAVISTA. ALGUNOS INDICADORES CERÁMICOS DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL
_________________________________________________________________________________________________________________________
193
3.3.6. BORDES DE VASIJAS EFIGIE
El siguiente elemento se ha podido identificar gracias a los recorridos realizados por Glyn Williams (1974) en
la región de los Altos de Jalisco, en donde reportó un tipo de figurilla (tipo II) de la que posteriormente se
sabe que en realidad son la parte superior de vasijas efigie, tan características de la parte central de Jalisco
(valle de Atemajac) y regiones cercanas. Muchos de los sitios en los que se recuperaron ejemplos de esta
figurilla también están asociados con el curso principal del río Verde Grande descrito en el primer capítulo de
este trabajo.
ILUSTRACIÓN 36. Figurilla del tipo II recuperada por Williams en la región de Los Altos de Jalisco (Williams 1974).
FOTOGRAFÍA 43. Figurilla del tipo II de Williams recuperada en la excavación del sector sureste en el sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente).
0 3
centímetros
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
194
ILUSTRACIÓN 37. Izquierda: fragmento de vasija efigie recuperada durante las excavaciones del sitio arqueológico de Buenavista. Derecha: Fragmento de vasija efigie ilustrada por Jiménez Betts (1995).
0 3
centímetros
195
CAPÍTULO 4
EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA
SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DURANTE EL EPICLÁSICO________________________________________________________________________________________
En este capítulo expresaremos algunas ideas con respecto a la dinámica de interacción interregional que
articuló a diversas regiones del occidente, noroccidente y norcentro de Mesoamérica durante el Epiclásico,
dinámica en la que también se vincularon algunos de los grupos sedentarios que se asentaron en el territorio
del sureste del estado de Zacatecas.
Partimos del análisis tipológico, formal y estilístico de algunas cerámicas diagnósticas recuperadas en
Buenavista por el Proyecto Arqueológico Ojocaliente. La presencia en este pequeño asentamiento de algunas
técnicas decorativas, tipos cerámicos, formas y figurillas diagnósticas de otras regiones, nos ha permitido
reflexionar en torno a las distintas direcciones, tipos e intensidades de la interacción que mantuvo el sureste
zacatecano, pero principalmente Buenavista, con sitios más allá de su región.
En el mapa arqueológico de la frontera norte de Mesoamérica, este asentamiento se encuentra a
diferentes distancias de las siguientes manifestaciones arqueológicas: al sureste de la región de Chalchihuites,
al este de los valles de Valparaíso y Malpaso, al noreste de la cañada del río Bolaños, valle de Tlaltenango,
Altos de Jalisco, cañón de Juchipila y valle de Aguascalientes, al noroeste del altiplano potosino (valle de San
Luis) y al sur de una amplia región que por las características de sus vestigios arqueológicos, se considera que
estuvo habitada principalmente por grupos nómadas y seminómadas.
Dentro de este escenario, destaca la ubicación de Buenavista, en un punto muy cercano al nacimiento
del río Verde Grande, uno de los principales afluentes derechos del río Grande de Santiago, el cual tiene su
origen aproximadamente a 20 km al sur de la ciudad de Zacatecas. El cerro de “La Mesilla”, en cuya cima y
alrededores se extiende la parte más importante del asentamiento, se encuentra asociado a los escurrimientos
y pequeños tributarios que bajan de las pequeñas sierras cercanas (como la sierra de Ganzules) y que
alimentan posteriormente el curso principal de este río.
El curso principal del río Verde Grande, sigue una dirección en sentido noreste-suroeste. Al nacer en
el territorio del sur de Zacatecas, municipio de Genaro Codina, el curso principal de este río comienza a correr
hacia el sur, pasando por las tierras del municipio de San Pedro, y se interna en el norte del estado de
Aguascalientes, posteriormente vuelve a internarse en territorio zacatecano, municipio de Luis Moya, punto
en donde está más cercano a Buenavista, de aquí vuelve a internarse para atravesar todo el estado de
Aguascalientes, en donde es conocido como río Aguascalientes o río San Pedro, para después internarse en el
estado de Jalisco e irrigar las tierras del oeste de los Altos y unirse posteriormente al río Grande de Santiago
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
196
en un punto ubicado a unos cuantos kilómetros al noreste del valle de Atemajac (hoy ciudad de Guadalajara),
para finalmente desembocar en las aguas del océano Pacífico.
La asociación de Buenavista al río Verde Grande y su ubicación entre diversas manifestaciones
arqueológicas relativamente conocidas, son sólo dos de los aspectos que ya nos anticipaban la importancia de
este sitio para la arqueología regional, pero sobre todo para la de aquellos asentamientos asociados a los
afluentes derechos del río Grande de Santiago, ubicados en el sur de Zacatecas y el centro y norte de Jalisco.
La importancia que tuvo el río Verde Grande como arteria de comunicación durante la época
prehispánica y específicamente durante el periodo Epiclásico, ya había sido previamente sugerida por algunos
investigadores (Jiménez Betts 1989, 1995; Jiménez y Darling 2000; Brown 1992, Macías 2006, 2007 entre
otros). A este respecto Jiménez y Darling (2000: 180) han anticipado que: “La distribución geográfica de los
cajetes de base anular de los Altos con decoración policroma y pintada al negativo está centrada en su
mayor parte en el Río Verde, lo que probablemente es un indicio de su importancia como arteria de
comunicación en el Epiclásico”1.
En este sentido la importancia que reviste para este trabajo la asociación entre Buenavista y el río
Verde Grande radica precisamente y como hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores, en que diversos
materiales cerámicos recuperados en éste y otros sitios relacionados con esta importante corriente fluvial, nos
ha permitido reconocer plenamente la importancia de este río como vía de comunicación por la que muy
posiblemente transitaron bienes materiales pero con toda seguridad una serie de conceptos ideológicos.
Posturas recientes han presentado las evidencias de que el Epiclásico en Mesoamérica, lejos de ser un
periodo de fragmentación, de inestabilidad política y de conflictos constantes, como se ha propuesto en
muchas ocasiones, fue un periodo de intensos apogeos regionales que estuvo caracterizado por una intensa
interacción regional, interregional y macroregional cuyas redes fueron establecidas desde tiempos más
tempranos (Jiménez y Darling 2000, Solar 2002).
En la frontera noroeste de Mesoamérica la información arqueológica confirma que el periodo
Epiclásico marca el momento de máxima expansión y apogeo de La Quemada y otros sitios mayores de la
frontera noroeste (Jiménez Betts 1995, Nelson 1993, 1997; Jiménez y Darling 2000, Trombold 1990,
Lelgemann 2000). Este momento es conocido en el valle de Malpaso como el complejo La Quemada datado
entre 600/650 y 850 d.C. Se ha propuesto que es durante este periodo que se incrementa la interacción de este
sitio hacia regiones al sur, vía el afluente Malpaso-Juchipila, mientras que por el otro lado parece mantener
sus lazos con la región de Chalchihuites (Jiménez y Darling 2000).
La historia de la arqueología regional, pero sobre todo la de aquellos sitios asociados a los diversos
afluentes derechos del Santiago, nos muestra cómo a lo largo de las últimas seis décadas los arqueólogos han
1 Cita original en inglés: “The geographical distribution of the Altos annular-based negative painted polycrome bowl is for the most part centered on the Rio Verde, which probably hints of its importance as an Epi-Classic communication artery” (Jiménez y Darling 2000: 180. Nota 13).
CAPÍTULO 4 EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA. SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DURANTE EL EPICLÁSICO
_________________________________________________________________________________________________________________________
197
centrado su atención en los afluentes Malpaso-Juchipila, Mesquitic-Bolaños y Chapalagana o Huaynamota, y
sus asentamientos están ubicados principalmente en los valles de Valparaíso, Tlaltenango y Malpaso, el cañón
de Juchipila, la cañada del río Bolaños, la sierra del Nayar y una parte del sur de la región de Chalchihuites.
En comparación con la investigación realizada en estas áreas, los asentamientos prehispánicos asociados al río
Verde Grande han quedado relativamente relegados de la investigación arqueológica.
A pesar de esta problemática, contamos con algunos trabajos en sitios asociados al curso principal de
este río o a sus pequeños tributarios, estos trabajos ya han sido mencionados en los dos capítulos anteriores,
sin embargo baste comentar que de ellos destacan sólo algunos, principalmente por los materiales cerámicos
diagnósticos y por las correlaciones que nos han permitido establecer.
Como recordaremos, algunos de ellos se remontan al Proyecto D, dentro del aún mayor Proyecto
Ecológico y Arqueológico de la Frontera Norte de Mesoamérica, principalmente en sitios como El Cuarenta
(Piña y Taylor 1976) y Chinampas (Braniff 1992), ambos ubicados en el noreste de los Altos de Jalisco, así
como en el sitio de El Cóporo (Braniff 1962) en el noroeste de Guanajuato.
Algunos trabajos en la cuenca del río Verde Grande se generaron a partir de proyectos independientes
de recorrido o excavación en sitios específicos, como es el caso de la investigación en el Cerro Encantado de
Teocaltiche (Bell 1972, 1974) en los Altos de Jalisco y el recorrido por algunos sitios como Cerro Chihuahua
y San Aparicio en la misma región de los Altos (Williams 1974), además de algunos sitios reportados en
recorridos de superficie en el suroccidente del estado de Aguascalientes (Macías 2006).
Otras investigaciones han sido parte de las actividades de los centros regionales del INAH en los
estados de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, entre las que destacan en dirección noreste
suroeste y siguiendo el curso del río, las siguientes: el Proyecto Atlas Arqueológico del Estado de Zacatecas
que realizó recorridos en el sureste de la entidad, municipios de Luis Moya, Ojocaliente y Villa García
(Ramírez y Llamas 2005, 2006); los primeros trabajos en el sitio arqueológico de Santiago, ubicado en la
parte media de Aguascalientes (Careta y Pérez 2005); algunos recorridos en el valle de Aguascalientes, sitio
de Peñuelas (Porcayo s/f) y la reciente excavación en el sitio de El Ocote, en el suroccidente de
Aguascalientes (Pelz y Jiménez Meza 2007). En Jalisco destaca el Proyecto Arqueológico Altos de Jalisco
(López Mestas et al. 1994, Ramos et al. 1999), así como algunos otros recorridos en la misma región
(Sánchez y Czitrom 1986, 1995; Gutiérrez 1998, 1999, 2000), y finalmente en Guanajuato, en donde es
indudable la relevancia de los resultados de los últimos años en el Proyecto Arqueológico El Cóporo (Nicolau
2003, 2003b, 2004, 2005; Torreblanca et al. 2007).
A continuación, reflexionaremos en torno a cada uno de los distintos indicadores cerámicos de
interacción interregional que han sido recuperados en Buenavista (ver capítulo 3), los cuales, como veremos,
nos ofrecerán correlaciones de distinta naturaleza, intensidad y en distintas direcciones.
Uno de los principales indicadores de interacción interregional recuperados en Buenavista, es sin
duda la cerámica pseudo-cloisonné perteneciente al complejo “copa-olla”. Aquí vale la pena recordar que
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
198
hace ya poco más de treinta años que J. Charles Kelley (1974) definió una esfera de interacción en el noroeste
de Mesoamérica, tomando como marcador la amplia distribución de esta cerámica, algunos años después
Thomas Holien (1977) retomó la distribución propuesta por Kelley y la identificó con un complejo cerámico
específico, el llamado complejo “copa-olla”.
Esta esfera de interacción fue redefinida a finales de los años ochenta por el arqueólogo Peter Jiménez
(1989, 1995, et al. 2000), quien desde entonces ha correlacionado un conjunto de rasgos y materiales
cerámicos y se ha percatado de que la distribución de la cerámica pseudo-cloisonné no es el único elemento
diagnóstico de dicha interacción, sino que también coincide con la distribución de las figurillas del tipo I,
inicialmente reportadas en los Altos (Williams 1974); pero quizás aún más importante, se percató de que la
distribución de estos materiales también coincide con la presencia de un patrón arquitectónico muy particular,
caracterizado principalmente por la presencia de una plaza cerrada, un altar central y pirámide.
De acuerdo con Peter Jiménez, si se pudiera determinar el punto de origen y movimiento de este
patrón, se podría correlacionar con la aparición de los tipos cerámicos incisos-esgrafiados y rojo sobre bayo y
así podría ser posible caracterizar la ola inicial de presencia mesoamericana en el área (Jiménez y Darling
2000).
En palabras del arqueólogo Peter Jiménez (1989: 9) la importancia que tiene esta esfera de interacción
mayor radica principalmente en que “articula el área de Chalchihuites con áreas vecinas y con el corredor
Lerma-Santiago”. Esta red de interacción es perceptible desde por lo menos el Clásico Temprano, periodo en
el que se ha notado claramente la relación entre tipos inciso-esgrafiados y tipos rojo sobre bayo, en
Chalchihuites, Malpaso, cañón de Juchipila, Guanajuato y Querétaro (Braniff 1972; Jiménez Betts 1989,
1995; Jiménez y Darling 2000, Solar 2002). Es claro que dicha relación cerámica permaneció por varios
siglos más y que se percibe claramente durante el Epiclásico, momento en el que además involucró a varias
regiones más (Jiménez 1989, 1995, Jiménez y Darling 2000, Solar 2002: 186).
Es posible que en el transcurso del río Verde Grande la interacción con otras partes del noroeste y el
centro norte tenga también antecedentes de mayor profundidad, por el momento esto ha sido corroborado sólo
en su porción sur (región de los Altos de Jalisco y suroeste de Zacatecas) en donde, durante los periodos
Preclásico Tardío y Clásico Temprano, los rasgos característicos de la tradición de tumbas de tiro y algunos
rasgos de Chupícuaro/Morales, parecen dispersarse por esta corriente fluvial, al menos en esta porción
(Shöndube 1980, Jiménez Betts 1989, 1995; Williams 1974, Bell 1972, 1974; Jiménez y Darling 2000).
Sin embargo, en el Epiclásico esta articulación incluyó a distintas sociedades desde el área de
Chalchihuites, el valle de Malpaso, el cañón de Juchipila, los Altos de Jalisco, el valle de Atemajac y el
noroeste de Guanajuato, espacio en el que el patrón arquitectónico antes mencionado, la distribución de la
figurilla tipo I y la cerámica pseudo-cloisonné en su complejo “copa-olla” son vistos como claros marcadores
de un horizonte cultural (Jiménez Betts 1989, 1995, et al. 2000; Solar 2002). Conclusión, se trata de una red
de interacción enorme, a la que no permaneció ajena nuestra área de estudio.
CAPÍTULO 4 EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA. SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DURANTE EL EPICLÁSICO
_________________________________________________________________________________________________________________________
199
La presencia del complejo “copa-olla” en Buenavista sugiere, en principio, la existencia de un
conjunto de rituales y conceptos específicos ligados con la utilización de esta cerámica ritual. Desde una
perspectiva más amplia parece un claro indicador de la activa participación de este sitio y quizás varios más
de su región (sureste de Zacatecas) dentro de la red mayor (esfera septentrional), lo cual sería el reflejo de una
estrecha comunicación entre élites locales y regionales, misma que daría como resultado la adopción conjunta
de un discurso ideológico exitoso que da sustento político a las élites en sus respectivas comunidades. Es
decir, detrás de la amplia dispersión y aceptación de los conceptos ideológicos ligados con la utilización de
este complejo de cerámica ritual se encontraría un discurso político-religioso (Kelley 1974, Holien 1977).
Con respecto a la distribución de esta cerámica, no tenemos aún evidencia empírica que apoye su
intercambio a larga distancia por medio de redes comerciales, por el contrario el análisis de Noemí Castillo
(1968) con tiestos de La Quemada, mostró que muy probablemente se trate de una cerámica producida
localmente y que sólo se dispersaron los conocimientos técnicos para su fabricación, sin embargo, ya sea
física o conceptualmente, no debemos olvidar que “en el caso específico de Mesoamérica se puede
considerar al intercambio de bienes de prestigio como un factor decisivo en la transmisión de información
simbólica y en la consolidación de redes de interacción política y económica” (Solar 2002:5).
Es importante aclarar que la presencia de cerámica pseudo-cloisonné en Buenavista no revela de
ninguna manera una relación directa entre el valle de Ojocaliente y regiones como Chalchihuites o el valle de
Malpaso, ya que está claro que no son parte de una misma provincia cerámica (las cerámicas que son
diagnósticas de Malpaso y Chalchihuites durante este periodo no están presentes en el valle de Ojocaliente),
pero sí nos revela claramente la participación de todos estos sitios y regiones dentro de la esfera de
interacción septentrional mayor del Epiclásico.
La aparente ausencia en Buenavista durante este periodo de la figurilla tipo I genera también una
discusión interesante y plantea múltiples interrogantes, sin embargo, es posible que en algún momento de la
investigación aparezca algún ejemplar, aunque de cualquier manera no deja de llamar la atención su escasa
representatividad. A este respecto, es importante considerar que la figurilla que bautizamos como tipo río
Verde había sido considerada previamente como tipo I (Sánchez y Czitrom 1986, 1995; Peter Jiménez com.
pers.), sin embargo algunos rasgos muy propios en ésta y que están ausentes en la tipo I nos permiten
identificarla como un tipo diferente o quizás un sub-tipo de la I (ver capítulo 3). Sin embargo, es muy
entendible que haya sido confundida inicialmente como tipo I, ya que comparte la forma tan característica de
la nariz y su nariguera, lo que consideramos es un indicio de que ambas son contemporáneas, ya que la
figurilla tipo río Verde ha sido recuperada con materiales con los que suele encontrarse el tipo I en otras áreas.
En este sentido, la figurilla tipo río Verde puede ser considerada una expresión paralela a las figurillas del tipo
I pero con rasgos locales que comparten hasta este momento los asentamientos asociados de alguna manera al
río Verde Grande.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
200
MAPA 30.
Jiménez y Darling (2000) identificaron dos sub-esferas, ubicadas en la porción sur de la esfera
septentrional, las cuales fueron identificadas a partir de ciertos elementos que tienen, en el registro
arqueológico, una distribución más restringida; éstas son la sub-esfera Altos-Juchipila, caracterizada
principalmente por los cajetes de base anular con decoración policroma y pintada al negativo, y la sub-esfera
Valle de San Luis Policromo, caracterizada por el tipo cerámico del mismo nombre.
A este respecto recordemos que para la región del sureste de Zacatecas, área de La Montesa, en el
municipio de Villa García, también asociada a los pequeños arroyos tributarios del río Verde Grande y
ubicada aproximadamente a 46 km al sureste de Buenavista, se ha propuesto que representa un zona de
b
a
Distribución conjunta de base anular con decoración al negativo, borde revertido y figurillas tipo II y río Verde
Distribución aproximada de la cerámica pseudo-cloisonné(complejo copa-olla) (b)
Distribución aproximada de la cerámica Valle de San Luis (a)
CAPÍTULO 4 EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA. SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DURANTE EL EPICLÁSICO
_________________________________________________________________________________________________________________________
201
transición en donde los materiales diagnósticos de las tres diferentes esferas cerámicas se reúnen, éstos son la
figurilla tipo I (esfera septentrional), los cajetes de base anular decorados al negativo (sub-esfera Altos-
Juchipila) y el tipo Valle de San Luis (sub-esfera Valle de San Luis Policromo) (Jiménez y Darling 2000).
Ahora podemos decir que, de modo semejante y destacable, en el sitio arqueológico de Buenavista se
presentan también diversos y muy claros indicadores cerámicos de la sub-esfera Altos-Juchipila, los cuales
confirman, por un lado, la importancia que tuvo el río Verde Grande como arteria de comunicación durante el
Epiclásico, como se ha mencionado en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo; y por el otro los
vínculos estrechos entre Buenavista y los sitios ubicados en regiones al suroeste, en Aguascalientes, Altos de
Jalisco y valle de Atemajac. El complejo cerámico de Buenavista se conoce en forma más detallada que el de
La Montesa por haberse recuperado como producto de una investigación sistemática, por ello podemos añadir
que, además de los fragmentos de cajetes de base anular decorados al negativo en rojo y negro sobre bayo,
otros rasgos en común con las áreas apenas mencionadas son las vasijas efigie (caras moldeadas que forman
parte de los bordes de las vasijas, tipo II de la clasificación de Wiliams 1974), figurillas del tipo río Verde
Grande, bordes revertidos y bases anulares, elementos muy diagnósticos de esta sub-esfera.
La sub-esfera Altos-Juchipila, como fue originalmente propuesta se extiende principalmente en una
región que incluye los Altos de Jalisco, el cañón de Juchipila y el valle de Atemajac, pero también el sur de
Aguascalientes, el oeste de Guanajuato y una parte del sureste de Zacatecas, que ahora podemos extender con
certeza hasta nuestra área de estudio. Se sabe además que algunos de sus elementos son intrusivos en regiones
como el valle de San Luis al este, así como en la cuenca de Sayula al sur (Jiménez y Darling 2000, Solar
2002, Williams 1974, Bell 1972, 1974; Braniff 1992, Ramírez Urrea 2005, Pelz y Jiménez Meza 2007).
En este punto es pertinente recordar las observaciones que hicieran Otto Schöndube y Javier Galván
(1975), quienes a raíz de una vista de inspección en el área de La Montesa resaltaran el parecido que
observaron entre las cerámicas del sureste zacatecano y las del área de Teocaltiche, en los Altos de Jalisco,
observaciones que sin duda han encontrado eco en este trabajo y es evidente que no estaban equivocados.
Las caras moldeadas de vasijas efigie son un elemento muy diagnóstico de la región de los Altos
(Williams 1974) y cañón de Juchipila (Jiménez Betts 1995, Jiménez y Darling 2000), pero también están
presentes en el complejo cerámico de la fase El Grillo del valle de Atemajac (Shöundube y Galván 1978,
Shöndube 1993) y llegan a estar presentes en algunos sitios de la cuenca de Sayula (Ramírez Urrea 2005).
La figurilla del tipo río Verde, de lo que proponemos, es un elemento diagnóstico importantísimo,
recordemos que estas figurillas han sido recuperadas en superficie y excavación en Buenavista, una más
procede de superficie del sitio del Cerro Tamara en la región de Los Altos de Jalisco (Sánchez y Czitrom
1986, 1995), otra más fue recuperada en las excavaciones de Armillas en La Quemada, en el valle de
Malpaso (Peter Jiménez com. pers. 2007) y finalmente varias se encuentran entre los materiales del museo de
la casa de cultura municipal de Jalpa, probablemente procedentes de asentamientos cercanos (Solar Valverde
com. pers. 2007). La presencia de esta figurilla reafirma una vez más la importancia del río Verde Grande y
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
202
confirma la interacción de La Quemada y Buenavista con regiones al sur, vía los afluentes Malpaso-Juchipila
y Verde Grande, respectivamente.
Lo más interesante de este tipo de figurilla es la asombrosa regularidad de sus características y
tamaño entre los ejemplares de las diferentes regiones en donde ha sido registrada, haciéndonos suponer que
quizás fueran hechas con molde, ya que algunas tienen sorprendentemente hasta las mismas medidas. Otro
aspecto que llama la atención es que todas parecen romperse de la misma o muy semejante manera, como si
la técnica empleada en su manufactura dejara frágil esa parte o más interesante aún, como si el patrón de
fractura resultara de alguna conducta intencional (¿ritual?) relacionada con su función (Antonio Álvarez com.
pers. 2007). Esta figurilla quizás representa uno de los más claros indicios de intercambio entre estas
regiones, aunque esto deberá ser corroborado o desmentido en un análisis posterior.
Hemos observado que la distribución de las figurillas no necesariamente coincide con la distribución
de otros rasgos de los complejos cerámicos, de ahí que deben estudiarse por separado y problematizarse sobre
su posible función, los complejos ceremoniales a los que pertenecen y la correspondencia cultural de todo
esto, y por qué este nivel de expresión no se manifiesta de la misma manera que otros rasgos culturales. En
estos aspectos queda aún pendiente profundizar en otra fase de la investigación.
Con los conocimientos que tenemos hasta ahora es evidente que Buenavista pertenece a la sub-esfera
de interacción Altos- Juchipila, ya que las coincidencias de materiales arqueológicos lo hacen corresponder,
por una suma de atributos. Pero es importante aclarar que a la fecha esta correspondencia se limita a los
aspectos cerámicos, por lo tanto esta pendiente conocer si la relación cultural que estas similitudes reflejan es
extensiva a otros aspectos como la arquitectura. Las investigaciones que actualmente se realizan en sitios
como Las Ventanas, El Cóporo, El Ocote, etc. Seguramente arrojaran información valiosa en ese sentido. Es
importante mencionar que esta sub-esfera se engancha con otras hasta conformar la esfera septentrional. De
acuerdo con la arqueóloga Laura Solar es posible observar en los materiales cerámicos que el vínculo con
regiones distantes se deriva indudablemente de la concurrencia de vínculos con regiones inmediatas (Solar
2002: 4), cobra sentido que la sub-esfera Altos-Juchipila se articule con otras esferas hasta formar la esfera
septentrional de alcance mayor y de rasgos de distribución más amplia.
Como ya lo hemos observado anteriormente en este trabajo (ver capítulo 2), la región del sureste
zacatecano en donde se encuentra el sitio arqueológico de Buenavista había sido conceptualizada, tanto por la
información histórica (Powell 1996, 1997) como arqueológica (Braniff 1992, Crespo 1976, Jiménez y Darling
2000, Aparicio 2003, Ramírez y Llamas 2006), como de cierta manera relacionada cultural y
cronológicamente con la región del cercano valle de San Luis en el altiplano potosino (región conocida
también como Tunal Grande), principalmente por la presencia en varios sitios del sureste zacatecano de una
cerámica diagnóstica con características inconfundibles (el tipo Valle de San Luis), diagnóstica de la fase San
Luis en el Tunal Grande y cuya fecha de producción generalizada se ha correlacionado con el Epiclásico
(Crespo 1976, Braniff 1992, Jiménez y Darling 2000, Solar 2002).
CAPÍTULO 4 EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA. SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DURANTE EL EPICLÁSICO
_________________________________________________________________________________________________________________________
203
El sitio de Buenavista, al pertenecer y encontrarse en el límite noreste de la sub-esfera Altos-
Juchipila, es de esperarse que integre algunos rasgos diagnósticos de esferas vecinas, en este caso de la sub-
esfera Valle de San Luis Policromo. En este sentido no es extraño que este tipo cerámico haya sido
recuperado tanto en contextos de superficie como de excavación.
La presencia de esta cerámica policroma es un excelente indicador de vínculos entre sociedades
humanas, y vincula éste y otros sitios del sureste zacatecano con una región representada principalmente por
el altiplano potosino (valles de San Luis y San Francisco), extremo sureste de Zacatecas (sitios de El Cerrito y
Santa Elena), noreste de los Altos de Jalisco (sitios como Chinampas y El Cuarenta), y norte de Guanajuato
(sitio de El Cóporo) (Braniff 1992, Crespo 1986, Jiménez y Darling 2000, Solar 2002, Ramírez y Lamas
2005, 2006; Aparicio 2003).
Sin embargo, este tipo se ha recuperado como intrusivo, es decir en baja proporción, en el extremo
este de Aguascalientes, el valle de Malpaso, el centro de Guanajuato, el sur de Querétaro (Crespo 1976,
Michelet 1984, Braniff 1992, Jiménez y Darling 2000, Solar 2002), y por supuesto en Buenavista (Fernández
2005, 2006a, 2006b Vázquez 2004, 2006; Vázquez y Pérez 2005, 2006), en donde se encuentra
aparentemente aislado del resto de las cerámicas con las que convive en el altiplano potosino, donde se ha
asumido su origen. A diferencia de lo que sucede con la sub-esfera Altos-Juchipila, el vínculo de Buenavista
con la sub-esfera Valle de San Luis Policromo se manifiesta a partir de un tipo cerámico, no de un complejo
cerámico. Esto es aún más notorio con la ausencia en Buenavista del tipo Electra Policromo, el cual
constituye la pareja inseparable del tipo Valle de San Luis en la región potosina (Braniff 1992).
El vínculo entre el sitio de Buenavista y la región del altiplano potosino muy probablemente no fue
directo sino el resultado de sus vínculos estrechos con regiones inmediatas, de esta manera la presencia de
esta cerámica en grandes cantidades en los sitios hacia el sureste como por ejemplo en los sitios de Santa
Elena y El Cerrito, es la evidencia de ello, además de otros elementos cerámicos en común con esos sitios.
Con respecto a la cerámica Valle de San Luis queda aún pendiente determinar el foco inicial de su
distribución ya que, a pesar de su identificación como elemento importante del complejo cerámico del valle
de San Luis, su presencia en cantidades mayores en sitios como Santa Elena y El Cerrito en el sureste de
Zacatecas nos hace reflexionar en esta problemática.
La importancia de estas dos sub-esferas (Altos-Juchipila y Valle de San Luis Policromo) es que en
algunos de sus límites nos permiten observar cómo se traslapa la esfera septentrional, a la que estas sub-
esferas pertenecen, primero con la esfera del Bajío al sur y después con la Huasteca al este. Hasta el momento
el dato más cercano a Buenavista de la presencia de estos elementos indicadores del traslape es la referencia
al tipo Zaquil Negro de la Huasteca, diagnóstico del área de Pánuco durante la fase Pánuco IV, el cual
supuestamente fue recuperado en asociación con el tipo Valle de San Luis en el sitio del El Cerrito, ubicado
en el sureste de Zacatecas, municipio de Pinos (Braniff 1992).
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
204
Otro de los elementos importantes a considerar en Buenavista es un tipo cerámico muy peculiar, el
cuál fue encontrado sólo en uno de los pozos de excavación del sitio. En una visita a Buenavista este tipo
cerámico fue reconocido por el arqueólogo Achim Lelgemann como un tipo muy característico del cañón de
Juchipila, en su opinión diagnóstico de un periodo de transición entre el Clásico Tardío y el Postclásico
Temprano, recordemos que él se encontraba realizando una investigación en el sitio de Cerro Tepizuasco en
Jalpa. Este tipo cerámico fue posteriormente identificado por Peter Jiménez (com. pers. 2007) como un tipo
plenamente característico del valle de Tlaltenango y la cañada del río Bolaños y como diagnóstico del
Epiclásico. Recientemente, como resultado del primer análisis de materiales del sitio del Teúl, este tipo es
referido como uno de los mejor representados en la colección, con el nombre de motivos rojos delineados en
blanco (Solar y Padilla 2007).
MAPA 31. Área aproximada de dispersión conjunta de: cajetes de base anular con decoración al negativo (a, b, c), borde revertido (d, e), y
figurillas tipos II (f) y río Verde (g).
b
c
d
e
a
f g
CAPÍTULO 4 EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA. SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DURANTE EL EPICLÁSICO
_________________________________________________________________________________________________________________________
205
Con respecto al periodo más temprano de la frontera noroeste (horizonte Canutillo) y de acuerdo con
Jiménez y Darling (2000), los procesos que dieron lugar a la adopción del estilo de vida mesoamericano y que
parecen haber ocurrido en los primeros tres siglos d.C. son aún pobremente entendidos, y hasta la fecha el
modelo de Kelley (1974) de una “difusión suave” es visto como el más coherente.
De cualquier manera la denominada fase Canutillo temprana, vista como un conjunto de cerámicas y
formas arquitectónicas que reflejan un horizonte cultural básico mesoamericano en las áreas de Malpaso y
Chalchihuites, está ausente en el sitio arqueológico de Buenavista, planteando una problemática muy
interesante, ya que estas cerámicas marcan el horizonte más temprano hasta ahora conocido de la frontera
noroeste (Preclásico Tardío y Clásico Temprano) (Jiménez y Darling 2000).
Esta ausencia del complejo de cerámicas negras inciso-esgrafiadas y las formas arquitectónicas a las
que suelen asociarse podría explicarse de la siguiente manera: o bien la extendida base común de agricultores
mesoamericanos no fue parte del mismo proceso en esta región y por lo tanto confirma la ocupación tardía del
asentamiento, es decir, sólo durante el Epiclásico, o bien existe un complejo de cerámicas tempranas de
carácter muy local y que probablemente fueron contemporáneas de las vasijas negras inciso-esgrafiadas y
estamos aún sin identificarlas, las cuales serían la evidencia de una fase temprana en la región.
Tomando en cuenta la importancia de la corriente fluvial a la que se encuentra asociado el sitio de
Buenavista, además de sus posibles condiciones climáticas para la época prehispánica, es muy difícil imaginar
en el mapa de los asentamientos tempranos asociados a los afluentes derechos del Santiago un sureste
zacatecano vacío y sin ocupación de asentamientos agrícolas durante el periodo contemporáneo del horizonte
cultural Canutillo. Muy posiblemente los hubo, sin embargo, o no tenemos la evidencia o se nos ha
dificultado verla.
Es importante notar que el complejo de cerámicas inciso-esgrafiadas del complejo La Quemada
permanecen hasta el Epiclásico y en este sentido la ausencia en Buenavista de esos tipos tardíos de este
complejo también nos hacen pensar en que quizás durante este periodo pertenezca a otra dinámica.
Es posible que en esa época no fueran grupos con rasgos “mesoamericanos” en el sentido estricto en
el que lo queremos ver, aunque por su relación con Los Altos no sería de extrañar que en trabajos posteriores
aparezcan, no necesariamente en íntima relación con el centro ceremonial del Epiclásico pero sí en la misma
región o localidad, evidencias del establecimiento, por lo menos durante el Formativo Tardío, de aldeas de
agricultores y horticultores que compartían el complejo cerámico también de Los Altos y sur de Zacatecas,
que incluye los cajetes trípodes de filiación Morales, o las figurillas de “cornudos” reportadas por Betty Bell
(1974).
Las evidencias materiales de aldeas tempranas (cfr. Darras) no son fácilmente perceptibles en
superficie, se tienen que hacer prospecciones puntuales y sondeos estratigráficos. Si en esa época la relación
fuera, como tiempo después, más estrecha con los Altos y el sur de Zacatecas, no cabe esperar rasgos
vinculados con Canutillo pues tampoco los hay en esas regiones, sino más bien con Morales como una
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
206
extensión del Bajío que sí se percibe en Teocaltiche (Bell 1972, 1974), Apozol y Jalpa (Jiménez Betts y Solar
Valverde com. pers.).
Sin embargo hasta la fecha el dato más cercano a Buenavista del horizonte Canutillo se presenta de
cierta manera contradictorio, éste es el reporte de la presencia de cerámicas del complejo inciso-esgrafiado del
valle de Malpaso en la región de La Montesa, municipio de Villa García, en el sureste de Zacatecas, en donde
se han observado cantidades relativamente altas de los tipos Villanueva y Quisillo del complejo mencionado,
diagnóstico del periodo ca. 350/400 – 600/650 d.C. (Jiménez y Darling 2000). Cabe mencionar que en las
áreas del norte del Bajío, los Altos de Jalisco y el cañón de Juchipila, el período cerámico temprano está aún
siendo estudiado en el presente (Jiménez y Darling 2000).
Podemos concluir que por el momento el complejo cerámico de Buenavista nos indica una muy
marcada e intensa ocupación en el sureste de Zacatecas durante el Epiclásico, sin embargo no podemos
descartar una ocupación anterior o posterior a este periodo, tanto a nivel de sitio como regional, es posible que
ante la ausencia del complejo de cerámicas negras inciso-esgrafiadas que marcan el horizonte canutillo de la
frontera noroeste, sea posible encontrar sitios en las riveras de los ríos en donde se recuperen elementos
cerámicos del complejo Morales temprano, o bien el complejo de cerámicas inciso-esgrafiadas.
En cuanto a una ocupación posterior al Epiclásico, debemos remarcar la ausencia en Buenavista de
todos los elementos cerámicos que tanto en el altiplano potosino como en el Bajío Braniff (1992) y otros
investigadores han considerado de naturaleza tolteca, sin embargo, siempre cabe la posibilidad de que existan
indicadores de esta época que aún no hemos podido correlacionar ya que los desconocemos.
De esta manera, es importante remarcar que en esta tesis hemos podido aportar información relevante
únicamente para el mejor entendimiento de la naturaleza, extensión y comportamiento de la red de interacción
del Epiclásico en esta región, y también con respecto a las características generales y dinámica cultural del
principal periodo de ocupación en el asentamiento prehispánico de Buenavista.
Atendiendo a la información arqueológica con la que contamos en el presente, el río Verde fungió
como una importante arteria de comunicación que articuló durante el Epiclásico una amplia región que
incluye principalmente el sureste de Zacatecas, Aguascalientes, Altos de Jalisco y valle de Atemajac, en un
sentido que corresponde con la sub-esfera Altos-Juchipila propuesta por Jiménez y Darling (2000) y en donde
es posible observar toda una gama de indicadores cerámicos que ponen en evidencia una de las facetas más
interesantes de una compleja dinámica de interacción interregional, que al traslaparse con la sub-esfera Valle
de San Luis forma parte de la red mayor, esfera septentrional.
Haciendo un resumen de información importante
Recapitulando y atendiendo a la información arqueológica reciente, Buenavista fue durante la época
prehispánica un asentamiento conformado por un conjunto de estructuras arquitectónicas, la mayoría de ellas
CAPÍTULO 4 EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA. SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DURANTE EL EPICLÁSICO
_________________________________________________________________________________________________________________________
207
de planta cuadrada y rectangular, dichas estructuras nos revelan un sistema constructivo que estuvo
caracterizado principalmente por pequeñas plataformas y cimientos de mampostería, elementos sobre los
cuales se desplantaban posteriormente muros de adobe y piedra. Los techos de dichas construcciones estaban
hechos probablemente con materiales perecederos como la madera, la paja y posiblemente la tierra (ver
capítulo 2).
Algunas estructuras del sitio, por su ubicación, forma y orientación, nos sugieren una clara función
ceremonial (como es el caso de la Estructura I), mientras que otras tienen un carácter claramente doméstico
(algunas unidades habitacionales del sector noreste). Asociado con estos vestigios arquitectónicos, se
encuentra un complejo de cultura material en el que destacan principalmente los objetos de cerámica, las
herramientas y otros implementos de piedra manufacturados en diversos minerales, entre los que destacan la
riolita, el sílex y el basalto, así como otros artefactos fabricados en materias primas como la obsidiana, el
hueso y la concha.
Hasta el momento, las características arquitectónicas del asentamiento y sus materiales arqueológicos
asociados nos han permitido ubicarlo, con toda certeza, dentro del periodo en el que amplios territorios del
centro-norte y norte de México fueron ocupados por grupos de tradición cultural mesoamericana,
aproximadamente entre los años 100-200 d.C. y 900-1000 d.C., ocupación que corresponde plenamente con el
fenómeno de fluctuación de la frontera norte de Mesoamérica, problemática de la que ya hemos hablado en
los capítulos anteriores (ver capítulo 2).
Con mayor certeza, aproximadamente hacia el año 600 d.C. Buenavista ya era un asentamiento que
albergaba a una población con un modo de vida plenamente sedentario y que tenía su principal sustento
económico en las actividades agrícolas, sin embargo, complementaba su dieta con la caza de animales
pequeños y con la recolección de plantas, frutos y semillas. Las condiciones ambientales y el entorno natural
eran particularmente diferentes en aquella época y la región era apta para el desarrollo de diversas especies
animales y vegetales. Además es muy probable que el intercambio de diversos productos alimenticios
procedentes de otras regiones fuera también un factor importante en la complementación de su dieta.
Por el momento no nos ha sido posible designar una filiación étnica específica a los antiguos
habitantes de Buenavista y en consecuencia desconocemos aspectos tan importantes como lo es el idioma que
hablaron, sin embargo, en el presente, todas las evidencias, tanto históricas como arqueológicas, apuntan
hacia una discontinuidad cultural muy marcada entre los habitantes de este sitio y los grupos nomádicos de
Guachichiles que ocupaban la región en el siglo XVI. Desconocemos también muchos otros aspectos
relacionados con su forma de vida, organización social y política.
La forma del cerro de “La Mesilla” constituye un elemento muy distintivo del paisaje circundante ya
que asemeja un gran basamento piramidal truncado, con base en esto, es posible sugerir que éste haya sido
uno de los criterios que fueron tomados en cuenta en la construcción de la estructura ceremonial colocada en
su cima (Estructura I), esto nos remite evidentemente a Mesoamérica y a la ideología específica de concebir a
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
208
los cerros y montañas como elementos sagrados del paisaje, ideología ligada y ampliamente analizada en las
culturas mesoamericanas, desde los olmecas hasta los mexicas.
En este sentido, la orientación de la Estructura I hacia los puntos cardinales nos muestra otro aspecto
de suma importancia, los conocimientos astronómicos aplicados en el cálculo del ciclo agrícola y solar, uno
de los rasgos más característicos de la ideología y pensamiento mesoamericanos plasmados en la arquitectura;
este aspecto está ligado evidentemente a un ámbito económico, la agricultura, pero también ritual. Sobre la
orientación de ciertos edificios y la utilización de criterios astronómicos en la planificación de los
asentamientos ya se han hecho algunos estudios en sitios mayores de la frontera noroeste de Mesoamérica,
como son el centro ceremonial de Alta Vista (Aveni et al. 1982, Kelley y Abbott 2000) y el sitio de La
Quemada en el valle de Malpaso (Lelgemann 1997, 2000).
La arquitectura y el sistema constructivo de Buenavista, caracterizado por la ausencia de grandes
estructuras y basamentos piramidales y la presencia de estructuras con muros de adobe erigidas sobre
plataformas y cimientos de mampostería, se asemeja a la arquitectura descrita por Braniff (1992) y Crespo
(1976) para el área del altiplano potosino, así como al patrón observado en sitios como El Cuarenta (Piña y
Taylor 1976), Chinampas (Braniff 1992) y El Cóporo (Braniff 1962, Nicolau 2003, 2003b, 2004, 2005), sin
embargo esto requiere de estudios más amplios.
Es tan impresionante la distribución geográfica de la cerámica pseudo-cloisonné en su complejo
“copa-olla” como sus implicaciones en tanto una extensa red de interacción articulando sociedades diversas y
distantes. Así mismo llama notablemente la atención la amplia dispersión que alcanzaron los rasgos
cerámicos diagnósticos de la sub-esfera Altos-Juchipila, los cuales tienen una distribución enorme, aunque
menor a la apenas mencionada, extendiéndose en dirección noreste y a través del río Verde Grande hasta el
sureste de Zacatecas, y hacia el suroeste, en Jalisco, hasta la cuenca de Sayula, en donde aparecen algunos de
sus rasgos aunque considerados como intrusivos. El valor que tiene la presencia de algunos tipos cerámicos
con una distribución relativamente más restringida como el tipo Valle de San Luis es indispensable para
entender las relaciones de carácter más estrecho entre sociedades.
A pesar de que este estudio se basa principalmente en el análisis de la presencia de algunos elementos
cerámicos muy diagnósticos, sería muy limitado no preguntarnos la procedencia de las materias primas que
tienen un evidente origen foráneo, entre las que se encuentran la obsidiana y la concha, las cuales podrían
ayudarnos a pensar en las posibles redes comerciales y de intercambio de productos, la mayoría de ellos no
representados en el registro arqueológico, y que posiblemente emularon los patrones de distribución de la
cerámica claramente observados.
Es muy probable que, al igual que en otras regiones de Mesoamérica, en el sureste zacatecano la
distribución de la cerámica coincida con la distribución de otros productos como la obsidiana y la concha, ya
mencionadas y muchos otros de carácter perecedero, como por ejemplo la sal o el pescado u otros productos
alimenticios.
CAPÍTULO 4 EL ASENTAMIENTO PREHISPÁNICO DE BUENAVISTA. SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN INTERREGIONAL DURANTE EL EPICLÁSICO
_________________________________________________________________________________________________________________________
209
Si nuestras suposiciones son correctas en torno a la vinculación estrecha de Buenavista con los Altos-
Juchipila, a partir de su relación con el sistema fluvial del río Verde Grande, de posteriores trabajos cabría
esperar que reiteraran esta asociación en cuanto a las dinámicas de adquisición de aquellos productos, por
ejemplo a través del valle de Tlaltenango. Quizás se pudo tener acceso a la obsidiana de La Lobera, un
importante yacimiento en la zona de Huitzila que sabemos fue explotado intensivamente en el Epiclásico
(Darling 1998).
También, siendo éste un estudio que centró su atención en el análisis estilístico, formal y tipológico
de la cerámica, nos falta aún el conocimiento práctico de las arcillas locales que estuvieron a la disposición de
los alfareros de Buenavista, en este sentido, estudios posteriores al respecto nos podrán poner en mejor
posición para poder rastrear de mejor manera las posibles vías de intercambio de la cerámica y las provincias
productoras.
Así, durante el Epiclásico se da una relación muy estrecha entre Buenavista y el sureste de Zacatecas,
con regiones y sitios ubicados en Aguascalientes, Altos de Jalisco, cañón de Juchipila y valle de Atemajac, y
no resulta de ninguna manera extraño que es precisamente en este mismo periodo en el que La Quemada
parece incrementar su interacción hacia al sur (Jiménez Betts 1995, Jiménez y Darling 2000), interacción
atestiguada principalmente por la presencia de los mismos cajetes de base anular decorados al negativo y la
figurilla del tipo río Verde, presentes también en Buenavista.
No sabemos de qué tipo son las relaciones que articulan la red mayor septentrional, aunque se puede
intuir que a través de ellas se tiene acceso a los bienes de procedencia lejana, y tampoco sabemos cuáles los
tipos de relaciones denotadas por la expresión compartida más restringida de los otros componentes de los
complejos cerámicos. Pero lo que es claro es que el destino de la unidad sociopolítica a la que perteneció
Buenavista, en cuanto a los tiempos y duración de su apogeo y mayor grado de ‘mesoamericanización’ si
estuvieron afectados por el comportamiento de la red mayor (esfera septentrional), no debe ser coincidencia
que el ciclo que marca la ocupación-apogeo-abandono del sitio coinciden con los tiempos de operación de
esta red y con los apogeos y abandonos de otros sitios que estuvieron igualmente articulados por ella.
La presencia del complejo “copa-olla” de cerámica pseudo-cloisonné en contextos rituales de los
grandes centros ceremoniales del occidente y noroccidente mesoamericanos, como La Quemada o Alta Vista,
pero también su presencia en sitios que aparentemente no comparten esa monumentalidad o complejidad
arquitectónica, nos sugiere que la adopción de este elemento básico de la cerámica ceremonial en el
Epiclásico y su iconografía relacionada, son el resultado de la aceptación de elites a diferentes niveles dentro
de un sistema ideológico mayor. En este sentido, no es arriesgado proponer que en el caso de Buenavista la
aceptación de su elite es el resultado del reconocimiento de su autoridad a nivel local, que da legitimidad a su
poder y a su vez lo incorpora dentro de ese marco ideológico de gran alcance. Esta idea concuerda con las
propuestas de la inexistencia de un solo centro dominante y está más apegada a la idea de percibir a los
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
210
diferentes sitios del noroeste mesoamericano, incluyendo a Buenavista, como unidades políticas autónomas
pero de ninguna manera aisladas entre si.
En este sentido, los elementos diagnósticos con distribución más limitada, como aquellos que son
característicos de regiones como el valle de San Luis y Altos de Jalisco pueden representar la evidencia de los
vínculos estrechos que son necesarios para el establecimiento de redes de interacción mayor, de esta manera
la aparente pertenencia de Buenavista, en términos culturales, a la llamada sub-esfera Altos-Juchipila es el
reflejo de la importancia que adquirió el río Verde Grande como un elemento cohesionador de sociedades
humanas, las cuales a su vez se articularon a una red mayor (esfera septentrional).
Es muy alentador darse cuenta de que en la frontera norte de Mesoamérica, como en el mundo
moderno, las distancias geográficas no siempre son indicadores de aislamiento ideológico.
211
1
PRIMERA TIPOLOGÍA CERÁMICA DEL SITIO
ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
Abigaid Vázquez de Santiago ________________________________________________________________________________________
CERÁMICAS MONOCROMAS
Tipo: La Mesilla. Decoración: Engobe Rojo (2.5 YR 5/6). Rojo Oscuro Pulido (2.5 YR 3/6). Formas: Ollas. Pasta: Mixta (fina, media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris, café y negro. Cocción: Regular e irregular. Acabado: Pulido. Variedades: Rojo (10 R 4/6); Rojo Arenoso (2.5 YR 3/2), Rojo Pulido (10 R 4/4), Rojo Oscuro (10 R 3/6)
Tipo: Buenavista. Decoración: Engobe Café Rojizo (2.5 YR 4/4). Formas: Ollas. Pasta: Mixta (fina, media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris, café, negro y rojo. Cocción: Regular e Irregular. Acabado: Pulido y alisado. Variedades: Café Rojizo (5 YR 5/4), Café Rojizo Pulido (5 YR 4/4), Café Rojizo Oscuro (2.5 YR 3/3;3/4).
Tipo: Ojocaliente. Decoración: Engobe Café (7.5 YR 4/4). Formas: Ollas. Pasta: Mixta (fino, media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris, café, negro y rojo. Cocción: Regular e irregular. Acabado: Pulido y alisado. Variedades: Café (10 YR 5/3), Café Claro (10 YR 6/3), Café Grisáceo (10 YR 5/2), Café Grisáceo Oscuro (10 YR 3/2), Café obscuro (7.5 YR 3/2), Café muy Oscuro (7.5 YR 2.5/2), Café Fuerte (7.5 YR 5/6), Café Claro Verdoso (2.5 Y 5/3).
Tipo: Triana. Decoración: Engobe Café Amarillento Suave (2.5 Y 6/3). Formas: Figurillas. Pasta: Mixta (muy fina, fina y media). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, café, gris y rojo. Cocción: Regular e irregular. Acabado: Pulido.
ABIGAID VÁZQUEZ DE SANTIAGO PRIMERA TIPOLOGÍA CERÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
212
Variedades: Café Amarillento (10 YR 5/4), Café Amarillento Suave (10 YR 6/3), Amarillento Café Obscuro (10 YR 4/4).
Tipo: Malpaso Inciso. Decoración: Engobe Café Amarillento Oscuro (10 YR 4/4), con incisiones. Formas: Cuencos. Pasta: Mixta (fina y media). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, café, gris y negro. Cocción: Irregular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: geométrico líneas paralelas y zig-zag.
Tipo: Águila Gris. Decoración: Engobe Gris muy Oscuro (GLEY 1 3/N). Formas: No definidas. Pasta: Mixta (fina, media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris, café y rojo. Cocción: Regular e irregular. Acabado: Pulido. Variedades: Gris Oscuro (10 YR 4/1), Gris muy Oscuro (10 YR 3/1).
Tipo: Cuitzillicue. Decoración: Engobe Negro (10 YR 2/1) Formas: No definidas. Pasta: Media. Desgrasante: blanco, blanco cristalizado, gris y café. Cocción: Regular. Acabado: Pulido.
CERÁMICAS BÍCROMAS
Tipo: Rojo/Bayo. Decoración: Rojo Oscuro (10 R 3/6) sobre Café suave (10 YR 6/3). Formas: Ollas. Pasta: Media. Desgrasante: Mixto (fino y medio). Cocción: Oxidación incompleta. Acabado: Alisado y pulido.
Tipo: Rojo/Crema. Decoración: Rojo Suave (10 R 4/4) sobre Crema (10 YR 7/2 gris suave) Formas: No definidas. Pasta: Media. Desgrasante: Mixto (fino y medio). Cocción: Irregular. Acabado: Pulido.
Tipo: Negativo. Formas: Ollas. Pasta: Mixta (fina, media y gruesa) Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, café, rojo, gris y negro. Cocción: Regular, irregular y oxidación incompleta.
ANEXO PRIMERA TIPOLOGÍA CERÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA�
_________________________________________________________________________________________________________________________
213
Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Geométricos, líneas, círculos y motivos abstractos. Variedades: Negro (10 YR 2/1) / Gris; Rojo (2.5 YR 4/6) / Café Rojizo Oscuro (2.5 YR 3/3); Café rojizo obscuro (2.5 YR 3/3;3/4) / Rojo (10 R 4/6); Rojo Obscuro Pulido (2.5 YR 3/6) y Negro (10 YR 2/1); Gris muy obscuro (10 YR 3/1) / Café Palido (10 YR 6/3); Rojo Arenoso (2.5 YR 3/2) / Rojo (10 R 4/6); Negro (10 YR 2/1)/ Café (10 YR 5/3); Café Amarillento Suave (10 YR 4/4) y Café Obscuro (10 YR 3/3); Negro (10 YR 2/1) / Rojo (10 R 4/6); Negro (10 YR 2/1) / Amarillo Café (10 YR 6/6); Negro (10 YR 2/1) / café (7.5 YR 5/4; 4/4); Negro (10 YR 2/1) / Café Pálido (10 YR 6/3).
Tipo: Gris/Café. Decoración: Gris (7.5 YR 7/2 gris rosáceo) sobre Café (7.5 YR 5/6). Formas: No definidas. Pasta: Fina. Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris, café y negro. Cocción: Irregular Acabado: Pulido
Tipo: Café Rayado. Decoración: Café (7.5 YR 4/4) y rayas en Negro (10 YR 2/1). Formas: No definidas. Pasta: Mixta (media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris y café. Cocción: Regular. Acabado: Pulido.
Tipo: Rojo Rayado. Decoración: Engobe Rojo (10 R 4/4) y líneas en Rojo (2.5 YR 5/6). Formas: No definidas. Pasta: Mixta (fina y media). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris y café. Cocción: Irregular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: geométricos, líneas y zig-zag.
Tipo: Café/Café Oscuro. Decoración: Café (10 YR 5/3) sobre Café Oscuro (7.5 YR 5/6). Formas: No definidas. Pasta: Fina. Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris y café. Cocción: Irregular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Geométricos (zig-zag).
Tipo: Rojo Amarillento/Gris Obscuro. Decoración: Rojo Amarillento (5 YR 5/8) sobre Gris Oscuro (10 YR 4/1). Formas: No definidas. Pasta: Mixta (fina y media). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado y café. Cocción: Regular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Abstractos.
ABIGAID VÁZQUEZ DE SANTIAGO PRIMERA TIPOLOGÍA CERÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
214
Tipo: Café Fuerte/Gris Oscuro. Decoración: Café Fuerte (7.5 YR 5/6) sobre Gris Oscuro (10 YR 4/1) Formas: No definidas. Pasta: Mixta (fina y media). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, café y gris. Cocción: Irregular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Geométricos.
Tipo: Café Oscuro/Café Claro. Decoración: Café Oscuro (10 YR 3/3) sobre Café Claro (2.5 Y 6/3). Formas: No definidas. Pasta: Fina. Desgrasante: blanco, blanco cristalizado y café. Cocción: Regular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Abstractos.
Tipo: Café Oscuro/Café Claro Verdoso. Decoración: Café Oscuro (7.5 YR 3/3) sobre Café Claro Verdoso (2.5 Y 5/3). Formas: Ollas. Pasta: Fina. Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado y café. Cocción: Regular. Acabado: Muy pulido. Motivos decorativos: Abstractos.
Tipo: Café Amarillento/Café Oscuro. Decoración: Café Amarillento (10 YR 4/4) sobre Café Oscuro (7.5 YR 3/3). Formas: No definidas. Pasta: Fina. Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris, negro y café. Cocción: Regular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Abstractos.
Tipo: Rojo Oscuro/Café Fuerte. Decoración: Rojo Oscuro Pulido (2.5 YR 3/6) sobre Café Fuerte (7.5 YR 5/6; 5/8). Formas: No definidas. Pasta: Mixta (media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado y gris. Cocción: Irregular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Geométrico (líneas).
Tipo: Café Amarillento/Café Rojizo Pulido. Decoración: Café Amarillento (10 YR 5/4; 5/6) sobre Café Rojizo (5 YR 4/4 y 2.5 YR 3/3; 3/4) Variedades: Polícroma: Café (7.5 YR 4/4), Rojo Arenoso (2.5 YR 3/2), y Rojo Pulido (10 R 4/4). Formas: Ollas. Pasta: Mixta (Fina, media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris, café y negro. Cocción: Regular. Acabado: Pulido.
ANEXO PRIMERA TIPOLOGÍA CERÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA�
_________________________________________________________________________________________________________________________
215
Cerámicas Polícromas
Tipo: Negativo. Variedades: Café (10 YR 4/3), Rojo Oscuro (10 R 3/6) y Gris muy Oscuro (10 YR 3/1); Café Amarillento Suave (10 YR 6/4), Gris muy Oscuro (10 YR 3/1), Rojo (10 R 4/6); Café (10 YR 5/3), Rojo Oscuro (10 R 3/6), Negro (10 YR 2/1); Café Amarillento Suave (10 YR 6/4), Rojo Oscuro (10 R 3/6), Gris Oscuro (10 YR 4/1). Formas: Ollas. Pasta: Mixta (fina y media). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris, rojo y café. Cocción: Fina, regular y oxidación incompleta. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Abstractos, geométricos y líneas.
Tipo: Valle de San Luis Policromo. Decoración: Rojo Oscuro (10 R 3/6), Café (7.5 YR 5/3) y Negro (5 YR 2.5/1). Formas: Ollas, platos. Pasta: Mixta (fina, media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, café y gris. Cocción: Oxidación incompleta e irregular. Acabado: Pulido.
Tipo: Pseudo-Cloisonné. Formas: Copas. Pasta: Muy fina. Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado y gris. Cocción: Regular. Acabado: Alisado. Motivos decorativos: Abstracto.
Tipo: Rojo/Café Polícromo. Decoración: Rojo sobre Café en el interior y Gris en el exterior. Formas: Ollas. Pasta: Mixta (fina y media). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris y café. Cocción: Regular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Abstractos.
Tipo: Líneas Blancas. Decoración: Diseños en Rojo Oscuro (2.5 YR 3/6) delimitados por líneas en Blanco (5Y 8/1) sobre engobe Gris Café (2.5 Y 5/2). Formas: No definidas. Pasta: Mixta (fina, media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, naranja, gris, café y rojo. Cocción: Regular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Geométrico (líneas en zig-zag).
ABIGAID VÁZQUEZ DE SANTIAGO PRIMERA TIPOLOGÍA CERÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
216
Cerámicas sin decoración
Tipo: Alisado. Decoración: Sin decoración. Formas: No definidas. Pasta: Media. Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris y café. Cocción: Irregular. Acabado: Alisado.
Tipo: Alisado Medio. Decoración: Sin decoración. Formas: No definidas. Pasta: Mixta (media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris y café. Cocción: Irregular. Acabado: Medio alisado.
Tipo: Sin alisar. Decoración: Sin decoración. Formas: No definidas. Pasta: Gruesa. Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, gris, café y negro. Cocción: Irregular. Acabado: Sin alisar.
Cerámicas inciso esgrafiadas Tipo: Inciso. Variedades: Champlevé y Bícroma. Decoración: Champlevé: Engobe Café con incisiones gruesas en forma de líneas onduladas, mismas que están rellenas de pigmentos de color rojo. Bícroma: Rojo (10 R 4/6) sobre Café (2.5 Y 5/4) con incisiones. Gris Oscuro (10 YR 4/1) sobre Café (10 YR 5/3). Formas: Cuencos. Pasta: Mixta (fina, media y gruesa). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, café, gris y naranja. Cocción: Regular. Acabado: Pulido y alisado. Motivo decorativo: Geométrico (líneas gruesas).
Tipo: Esgrafiado. Decoración: Engobe Café Grisáceo Oscuro (10 YR 3/2) con motivos esgrafiados. Formas: Cuencos. Pasta: Mixta (fina y media). Desgrasante: Blanco, blanco cristalizado, café, negro y gris. Cocción: Regular. Acabado: Pulido. Motivos decorativos: Líneas.
ANEXO PRIMERA TIPOLOGÍA CERÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA�
_________________________________________________________________________________________________________________________
217
PRINCIPALES FORMAS
OLLAS
En su mayoría las ollas tienen un acabado pulido y una decoración monocroma de engobe rojo [2.5 YR4/6-
2.5YR 3/61], sin embargo también existe en ellas la decoración en Valle de San Luis Policromo, el diámetro
de la boca de la mayoría de estas es de 11-12 cm, aunque también existen algunas entre los 18-22cm, en estas
se pueden identificar tres tipos de cuellos corto, medio y largo, el cuello corto es el más abundante, las formas
de labio que más predominaron son el redondeado y el ensanchado, algunas ollas tienen el borde revertido
identificándose en estos bordes una pasta muy fina, del proceso de cocción se observó en la mayoría
oxidación incompleta.
CUENCOS
Tienen el borde redondeado, la pasta fina y media, el proceso de cocción es regular, están pulidos, algunos
presentan engobe café [7.5YR 4/4], y otros color rojo claro [10R 4/4], aunque también existe la decoración en
Rojo/Bayo e incisa.
CAJETES
La mayoría tiene labio redondeado, la pasta fina y cocción regular, la superficie de los tiestos es pulida y su
decoración es monocroma color rojo [2.5YR 4/4], algunos tienen una decoración en Rojo [10R 3/6] sobre
Bayo [10YR 6/3].
PLATOS
En la mayoría el labio es redondeado y están elaborados con una pasta mixta de partículas finas y medias,
cocción regular y con un acabado pulido, en cuanto a la decoración se presentan el Rojo/Bayo, el
Rojo/Crema, y la decoración Valle de San Luis Policromo.
BASES ANULARES
La decoración presente en este tipo de vasijas con base anular son de varios tipos, algunas presentan una
decoración en Rojo [10R 4/6] sobre Bayo [10YR 6/3-5/3], otras en engobe café [7.5YR 5/6] y también en
café rojizo [10R 3/6 y 10YR 6/3], así como también en Rojo [2.5YR 4/6].
SOPORTES
Las formas que existen en los materiales de Buenavista se encuentran el soporte sonaja, curvo sencillo, y
cilíndrico cónico, la pasta es mixta en la mayoría de ellos con partículas de desgrasante fino y medio, la
cocción es regular en ellos y el acabado es alisado, en cuanto a la decoración se utilizaban los engobes rojo
oscuro [2.5 YR 3/6], Rojo [10R 4/6], café muy oscuro [7.5YR 2.5/2] y café amarillento suave [10YR 6/4].
1 Los colores están referidos a la tabla Munsell 2004.
ABIGAID VÁZQUEZ DE SANTIAGO PRIMERA TIPOLOGÍA CERÁMICA DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
218
TIESTOS REUTILIZADOS
También se recuperaron algunos tiestos que fueron desgastados hasta darles una forma redonda, algunos
tienen una perforación en el centro y algunos más tienen solo el inicio de la perforación, se realizaron en
cerámicas de pasta fina y con cocción irregular, con acabado pulido y con engobes monocromos como el café
y gris sobre café.
219
2
TIPOS DE SUELO PRESENTES EN LA SUB-PROVINCIA FISIOGRÁFICA DE LAS
LLANURAS DE OJUELOS-AGUASCALIENTES________________________________________________________________________________________
INTRODUCCIÓN
El panorama edáfico de esta sub-provincia esta compuesto por siete tipos de suelo (Síntesis Geográfica de
Zacatecas SPP INEGI 1981:83). A continuación se presenta la descripción de cada uno de estos con la
finalidad de complementar la información presentada en el primer Anexo, ya que aún falta el estudio
detallado de las pastas y de los desgrasantes utilizados en la fabricación de las cerámicas que presentamos,
baste por el momento la presentación del panorama edáfico que nos ayude a comprender de mejor manera la
región, el sitio y su cerámica prehispánica. Los tipos de suelos de la Sub-provincia fisiográfica de las
Llanuras de Ojuelos Aguascalientes son los siguientes:
LITOSOL
Suelos que se caracterizan por tener menos de 10 centímetros de profundidad y estar limitados por la roca, el
tepetate o el caliche cementado y se caracterizan también por el intemperismo reciente e imperfecto y se
encuentran más frecuentemente en las pendientes más empinadas, la mayoría de estos suelos son ahora
clasificados como Ortents o suelo de montaña (Síntesis Geográfica de Zacatecas INEGI SPP 1981:78).
PLANOSOL MÓLICO
Suelos que tienen una capa superficial oscura y rica en humus, estos suelos son muy fértiles y tienen un
drenaje deficiente debido a que presentan en el subsuelo una capa de muy baja permeabilidad, se caracterizan
también por tener una capa superficial lixiviada arriba de una costra endurecida, se desarrollan en superficies
altas y planas (Síntesis Geográfica de Zacatecas INEGI SPP 1981:50).
FEOZEM HÁPLICO
Suelos que tienen una capa superficial oscura, suave y rica en materiales orgánicos y nutrientes (Síntesis
Geográfica de Zacatecas INEGI SPP 1981:78).
REGOSOL EUTRICO
Suelos formados por material suelto y distinto del material aluvial reciente, como dunas, cenizas volcánicas,
playas, etc. Estos suelos no presentan capas distintas y frecuentemente son someros y pedregosos. Así mismo
ANEXO TIPOS DE SUELO PRESENTES EN LA SUB-PROVINCIA DE LAS LLANURAS DE OJUELOS-AGUASCALIENTES
_________________________________________________________________________________________________________________________
220
son suelos delgados que se les encuentra en cualquier tipo de clima y generalmente en la topografía
accidentada (Síntesis Geográfica de Zacatecas INEGI 1981).
XEROSOL HÁPLICO
Suelos que se caracterizan por tener un subsuelo con acumulación de arcillas y suelen ser de color rojizo o
pardo (Síntesis Geográfica de Zacatecas INEGI SPP 1981).
XEROSOL LÚVICO
De la misma manera que en el apartado anterior se trata de suelos que se caracterizan por tener un subsuelo
con acumulación de arcilla, son rojizos o pardos y en ocasiones acumulan más agua que otros xerosoles
(Síntesis Geográfica de Zacatecas INEGI SPP 1981).
SOLONETZ GLÉYICO
Es un suelo que se localiza en climas variados, sin embargo es común su presencia en zonas en donde se
acumulan sales; particularmente de sodio, y su principal característica es tener un subsuelo arcilloso,
presentando terrones duros en forma de columnas, presenta también a veces un alto contenido de álcali, y una
capa en la que se estanca agua que es de color gris ó azuloso y se mancha de color rojo al exponerse al aire.
(Síntesis Geográfica de Zacatecas INEGI SPP 1981:83).
221
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS________________________________________________________________________________________
ACUÑA RENÉ (EDITOR). 1988 Relaciones Geográficas del Siglo XVI: Nueva Galicia. Tomo X, Instituto de Investigaciones
Antropológicas, UNAM, México.
ÁLVAREZ JORGE. 2005 Tipología para raspadores del municipio de Villa García. Tesis de Licenciatura en Antropología con
especialidad en Arqueología, Unidad Académica de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, México.
ÁLVAREZ LÓPEZ JUAN. 1991 Monografía del municipio de Ojocaliente, Zacatecas. Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades
Mexicanas, Asociación Civil. 2003 “Así era Ojocaliente” en: http://enciclopedia.us.es/index.php/Municipio_Ojocaliente_(Zacatecas).
ÁLVAREZ RAMÍREZ JOSÉ ANTONIO. 2005 Primer Informe Parcial: Análisis Cerámico del Proyecto Arqueológico El Cóporo. Armando Nicolau
(Coordinador). Archivo Técnico del Consejo Nacional de Arqueología/INAH, México.
AMADOR ELÍAS. 1892 Bosquejo Histórico de Zacatecas. Desde los Tiempos Remotos hasta el año de 1810. Tomo Primero,
Reimpreso en 1943 por orden expresa del Supremo Gobierno del Estado, Partido Revolucionario Institucional, Comité Directivo Estatal, Talleres Tipográficos “Pedroza” Aguascalientes, México.
ARAIZA GUTIÉRREZ ALFONSO. 1998 "Arqueología de salvamento en la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí". En Revista
Arqueología Mexicana, núm 31, vol. VI. Raíces-INAH-CNCA. México. 1999 Rescate carretera Lagos de Moreno (Jalisco)-San Luis Potosí. Informe final. (2 vols.). Dirección de
Salvamento Arqueológico, INAH. México. 2000. Estudio arqueológico del valle del río de Lagos, Jalisco. Tesis profesional. Licenciatura en Arqueología, Escuela Nacional de Antropología e Historia. México (mecanoscrito).
ARLEGUI JOSÉ. 1851 Crónica de la Provincia de Nuestro Señor Padre San Francisco de Zacatecas. Reimpresa en México:
Por cumplido, calle de los Rebeldes No. 2.
ARMILLAS PEDRO. s/f Diario. La Quemada, Diciembre 1951-Enero1952, Southern Illinois University Museum, 5 páginas
(mecanoscrito). 1963 “Investigaciones Arqueológicas en el Estado de Zacatecas”, en INAH Boletín No. 14, pp 16-17,
México. 1964 "Condiciones Ambientales y Movimientos de Pueblos en la Frontera Septentrional de Mesoamérica",
en Homenaje a Fernando Márquez Miranda, Publicaciones del Seminario de Estudios Americanistas y el Seminario de Antropología Americana, Universidades de Madrid y Sevilla, Madrid España, pp. 62-82.
1969 "The Arid Frontier of the Mexican Civilization", in Transactions of The New York Academy of Sciences, Ser. II, Vol. 31, No. 6, June, New York Academy of Sciences, USA, pp. 697-704.
1987 “Chichimecas y Esquimales: La Frontera Norte de Mesoamérica”, en La Aventura Intelectual de Pedro Armillas, COLMICH.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
222
APARICIO CRUZ ISIDRO. 2001 “Las Huellas de los Antiguos Pobladores de Ojocaliente”, en Crónica Municipal, Honorable
Ayuntamiento de Ojocaliente 1998-2001, Zacatecas, México. 2003 “Los Asentamientos Prehispánicos de la Sub-provincia de los Llanos de Ojuelos-Aguascalientes”,
ponencia presentada en el Segundo Congreso de la Gran Chichimeca, Instituto de Investigaciones Humanísticas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 30 de Mayo (mecanoscrito).
2003a “Los Asentamientos Prehispánicos del Municipio de Pinos, Zacatecas”, En Gaceta Amalgama, Año 9 Número 96, Junio, Centro Cultural Ricardo Acosta Gómez, Secretaría de Educación y Cultura, Pinos, Zacatecas.
2003b “Apuntes para la Arqueología de la Sierra de Morenos (en el contexto del Tunal Grande)”, Ponencia presentada en el Segundo Foro para la Historia de Pinos. Centro Cultural “Mtro. Ricardo Acosta Gómez”, Unidad Académica de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas. Pinos, Zacatecas, 7 de Diciembre (mecanoscrito).
2003c “Chepinque, tras la huella de sus antiguos pobladores”, Gobierno del Municipio de Ojocaliente, Julio, (mecanoscrito).
s/f “Notas preliminares de la pintura rupestre de la cueva de Avalos, Ojocaliente, Zacatecas”, ponencia presentada en el Congreso de los Chichimecas, San Luis Potosí (mecanoscrito).
AVENI ANTHONY F, HORST HARTUNG Y J. CHARLES KELLEY. 1982 “Alta Vista, Un Centro Ceremonial Mesoamericano en el Trópico de Cáncer: Implicaciones
Astronómicas”, en Interciencia, Volumen 7, Número 4, pp. 200-209.
BAKEWELL P. J. 1997 Minería y sociedad en el México colonial Zacatecas (1546-1700). Sección de obras de Historia.
Fondo de Cultura Económica, México.
BARRERA RODRÍGUEZ RAÚL. 2007 “Arqueología en El Cajón, Nayarit”, en Revista Arqueología Mexicana, Núm. 84, La Guerra en
Mesoamérica (Marzo-Abril), Vol. XIV.
BATRES LEOPOLDO. 1903 Visita a los Monumentos Arqueológicos de La Quemada, Zacatecas, México. Imprenta Vda. De
Francisco Díaz de León.
BAUZ DE CZITROM Y SERGIO SÁNCHEZ CORREA. 1986 “Arqueología en la Región Tecuexe”, Ponencia (mecanoscrito). 1995 "Arqueología en la Región Tecuexe", en Arqueología del Norte y del Occidente de México,
Homenaje al Dr. Charles Kelley, Barbro Dalhgren y Ma. De los Dolores Soto (Edit), UNAM, IIA, Mexico.
BEEKMAN CHRIS S. 1996 “El Complejo El Grillo del centro de Jalisco; una revisión de su cronología y significado”, en Las
Cuencas del Occidente de México (Época Prehispánica), Eduardo Williams y Phil C. Weigand (editores), ORSTOM, COLMICH, CEMCA.
BELL BETTY. 1971 “Archaeology of Nayarit, Jalisco, and Colima. In Archaeology of Northern Mesoamerica, Parte dos,
editado por G.F. Ekholm y I. Bernal, pp 694-753, Vol. 10, R. Wauchope editor general, Universidad de Texas, Press Austin.
1972 “Archaeological Excavations in Jalisco, México”. Sience 175, Washington. 1974 “Excavations at el Cerro Encantado, Jalisco”, en The archaeology of West México. Sociedades
Estatales Avanzadas del Occidente de México, Betty Bell (Ed.) A.C. Ajijic, Jalisco, México.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
223
BOCANEGRA ALICIA Y DANIEL VALENCIA CRUZ. 1994 “Cabecitas prehispánicas de la región de Aguascalientes” en Investigación y Ciencia, Año 4, # 11.
Abril Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguscalientes.
BRAND DONALD. 1939 “Notes on the Geography and Archaeology of Zape, Durango”, So Live the Works of Men,
University of New Mexico Press, Albuquerque.
BRANIFF CORNEJO BEATRIZ. 1961 “Exploraciones arqueológicas en el Tunal Grande” en Boletín del INAH, no. 5, México. 1963 Breve informe sobre las excavaciones en El Cóporo, Guanajuato, en Junio de 1962. Documento del
archivo personal de J. Charles Kelley, Center For Big Bend Studies SRSU Box C-71, Alpine Texas 79832.
1965 “Culturas del Occidente y Marginales”, novena conferencia del 31 de Marzo en auditorio del Museo Nacional de Antropología, en ciclo de conferencias sobre Antropología en México, MNA- Departamento de Difusión Cultural, SEP, INAH, mecanoscrito en Biblioteca Juan Comas, IIA, UNAM, México, Febrero-Abril.
1965a “Investigaciones arqueológicas en Guanajuato, México, 1965. Consideraciones preliminares”. Documento del Archivo personal de J. Charles Kelley, Center For Big Bend Studies SRSU Box C- 71, Alpine Texas 79832.
1972 “Secuencias arqueológicas en Guanajuato y la Cuenca de México: Intento de correlación”, en Teotihuacán, vol. II, XI Mesa Redonda, Sociedad Mexicana de Antropología, pp. 273-323, México.
1974 “Oscilación de la frontera septentrional mesoamericana” en The Archaeology of West Mexico. Sociedad de Estudios Avanzados del Occidente de México, Betty Bell (editora), México.
1975a “Arqueología del Norte de México”, en Los pueblos y señoríos teocráticos; El periodo de las Ciudades Urbanas México, Panorama histórico y cultural VII; 217-272 INAH. México.
1975b “The West Mexican Tradition and the Southwestern United States”, en The Kiva, v. 41, Num. 2, pp 215-222.
1977 “La Posibilidad de Comercio y Colonización en el Noroeste de México, vista desde Mesoamérica”, en Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, XXIII.
1989a “El Formativo en el norte” en El Preclásico o Formativo: avances y perspectivas. Seminario de arqueología “Dr. Roman Piña Chán, Martha Carmona (editora) pp.443-460, México, INAH.
1989b “Oscilación de la frontera norte mesoamericana: un nuevo ensayo”, en Arqueología, segunda época, No. 1, pp 99-114, México.
1990 “Mesoamerica y el noroeste de Mexico", en La validez teórica del concepto Mesoamérica, XIX Mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropologia, Colección Científica, INAH, SMA, CONACULTA, México.
1992 La estratigrafía arqueológica de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Colección Científica, Serie Arqueología, INAH, México D.F.
1994 “La frontera septentrional de Mesoamérica”, en Historia antigua de México, volumen 1, El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte Preclásico, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coord.), INAH, UNAM, Porrúa ediciones, pp. 114-137, México.
2000 “A Summary of the Archaeology of North-Central Mesoamerica: Guanajuato, Querétaro, and San Luis Potosí”, en Greater Mesoamerica. En The Archaeology of West and Nortnwest Mexico, Michael S. Foster and Shirley Gorenstein (editores), The University of Utah Press, Salt Lake City, pp. 35-42.
2001 “La colonización mesoamericana en la Gran Chichimeca La tradición del Golfo y la tradición Chupícuaro Tolteca”, en La Gran Chichimeca. El lugar de las rocas secas, Beatriz Braniff (coordinadora), CONACULTA Jaca Book, México.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
224
BROWN B. ROY. 1985 “A Synopsis of the Archaeology of the Central Portion of the Northern Frontier of Mesoamérica”, en
The Archaeology of West and Northwest Mesoamérica; Michael S. Foster y Phil C. Weigand (eds.) pp. 219-235; Westview Press/Boulder y Londres.
1992 Arqueología y Paleoecología del Norcentro de México. Serie Arqueología, INAH, México, D.F.
CABRERA IPIÑA OCTAVIANO. 1958 Informe sobre la región del Tunal Grande en San Luis Potosí. Archivo del Departamento de
Monumentos Prehispánicos del INAH, México.
CABRERO MARÍA TERESA. 1985 “Balance y perspectiva de la arqueología en los estados de Jalisco, Zacatecas y Durango”, en Anales
de Antropología, 22:13-40, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México. 1989 Civilización en el Norte de México, UNAM IIA, México. 1992 “La cultura Bolaños como respuesta a una tendencia expansiva”, en Origen y desarrollo de la
civilización en el Occidente de México, Homenaje a Pedro Armillas y Ángel Palerm, Brigitte Boehm de Lameiras y Phil C. Weigand (coord.) Colegio de Michoacán, pp. 339-358.
1993 “Historia de la arqueología del Norte de México”, en II Coloquio Pedro Bosch Gimpera, M. T. Cabrero G. (ed.), pp 175-194, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México.
1994 “Las costumbres funerarias de la cultura Bolaños y su relación con la tradición de las tumbas de tiro del Occidente de México”, en Arqueología del Occidente de México. Nuevas aportaciones, Eduardo Williams y Robert Novella (coordinadores), Colmich.
1995 La muerte en el occidente del México prehispánico, UNAM, México, D.F. s/f “La cultura Bolaños durante el periodo de tumbas de tiro 1 a 440 d.C.” (mecanoscrito). s/f “Resultados preliminares en la arqueología de la cañada del río Bolaños (Estados de Zacatecas y
Jalisco)”, en …. 1999 La cultura Bolaños y su tradición funeraria. En revista Ancient Mesoamerica 10 (1999), 105–113 Copyright © 1999 Cambridge University Press. Printed in the U.S.A. CABRERO MARÍA TERESA Y CARLOS LÓPEZ CRUZ. 1993 “Hallazgo de una tumba de tiro sellada en el cañón de Bolaños, Jalisco”, en Antropológicas, número
8, nueva época, México, UNAM-IIA, pp 74-78. 1997 Catálogo de piezas de las tumbas de tiro del cañón del Río Bolaños, México, Instituto de
Investigaciones Antropológicas, UNAM. 1998 “Las tumbas de tiro de El Piñón, en el cañón de Bolaños, Jalisco, México”, en Latin American
Antiquity, 9 (4), pp 328-341. Society for American Archaeology. 2002 Civilización en el norte de México, Volumen II, UNAM IIA, México. 2005 “Secuencia ocupacional y arquitectónica en la parte central del cañón de Bolaños, Jalisco”, en IV
Coloquio Pedro Bosch Gimpera, El occidente y centro de México, Ernesto Vargas Pacheco (editor), UNAM, IIA.
s/f “Hallazgos recientes en el cañón de Bolaños, Zacatecas y Jalisco”
CANDELAS REYES YVONNE Y AGUILAR FLORES RAFAEL ALEJANDRO.2005 “Avances preliminares de la investigación en un área de actividad dentro de los confines de la Gran
Chichimeca”, en Memorias del IV Congreso de la Gran Chichimeca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Humanísticas 26, 27 y 28 de Mayo de 2005, San Luis Potosí, Compilador Abraham Sánchez Flores.
2006 “Propuesta de la distribución espacial en el asentamiento prehispánico de Buenavista, un acercamiento a la organización social de la comunidad”, Ponencia presentada en V Congreso de la Gran Chichimeca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Humanísticas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
225
CASO ALFONSO, IGNACIO BERNAL Y JORGE ACOSTA. 1967 La cerámica de Monte Albán, México, INAH, (Memorias del INAH, XIII).
CASTELLANOS CONDE ELOY. 1994 “Investigación Arqueológica del estado de Aguascalientes” en Ameyaltotonquin, Boletín del Centro
INAH-Aguascalientes, # 1 abril-junio. s/f Identificación y Catalogación de Sitios Arqueológicos en el estado de Aguascalientes. Informe final,
Centro INAH Aguascalientes.
CAROT PATRICIA. 1994 “Loma Alta, antigua isla funeraria en la ciénega de Zacapu, Michoacán, en Arqueología del
Occidente de México. Nuevas Aportaciones, Eduardo Williams y Robert Novella (coordinadores), Colmich.
CARRILLO CAZARES ALBERTO. 2000 El debate sobre la Guerra Chichimeca 1531-1585, derecho y política en la Nueva España. El
Colegio de Michoacán, El Colegio de San Luis, 2 Vols. México.
CASTILLO NOEMÍ. 1968 Algunas técnicas decorativas de la cerámica arqueológica de México. Serie Científica, 16, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, México.
CHAPMAN ANNE. 1976 “¿Historia o Estructura? A propósito de Mesoamérica”, en Antropología, Boletín Oficial del INAH,
Num. 19. Segunda Época.
CLAVIJERO P. FRANCISCO JAVIER. 1780-1781 (1968) Historia Antigua de México, Ed. Porrúa (Sepan Cuántos…” 29), Mexico.
COBEAN ROBERT. 1990 La cerámica de Tula, Hidago. INAH, México, Colección Científica 215. 2005 “El análisis de la cerámica en Mesoamérica: Comentarios sobre enfoques y metodología”, en La
producción alfarera en el México antiguo I, Beatriz Leonor Merino y Ángel García Cook (cords.), INAH, México.
COE M. D. 1960 Archaeological Linkages with North and South America at La Victoria, Guatemala, in American
Anthropologist, no. 62, pp. 363-393.
CONSEJO DE RECURSOS MINERALES.1992 Geological-Mining Monograph of the State of Zacatecas. Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal, Subsecretaría de Minas e Industria Básica, México, 154 páginas.
CÓRDOBA TELLO GUILLERMO. 2007 Proyecto Arqueológico Valle del Río Suchil, Zacatecas y Durango. Famsi Versión Imprimible.
CORONA NUÑEZ JOSÉ. 1955a Informe de los trabajos realizados en las ruinas arqueológicas de la ciudad de Tuitlán (La Quemada),
Zacatecas durante los meses de mayo-junio de 1955. Archivo del Departamento de Monumentos Prehispánicos, vol. 163, INAH-México.
1955b Tumba El Arenal, Etzatlán Jalisco. Informe 3, pp 1-26 Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
226
1962 Exploración de las ruinas del Teúl de González Ortega, Zacatecas, Departamento de Investigaciones Sociales, Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas.
CRANE H R Y JAMES GRIFFIN. 1958 “University of Michigan Radiocarbon Dates II”, Science 127.
CRESPO OVIEDO ANA MARÍA. 1976 Villa de Reyes San Luis Potosí. Un núcleo agrícola en la frontera norte de Mesoamérica. Colección
Científica del INAH, Serie Arqueología, No. 42, SEP-INAH, México. 1991 “Variantes del asentamiento en el valle de Querétaro. Siglos I a X d.C.”, en: Querétaro prehispánico;
Ana María Crespo y Rosa Brambila (coords.) pp. 99-135, Colección Científica del INAH, México. 1991a “El recinto ceremonial de El Cerrito”, en Querétaro Prehispánico; Ana María Crespo y Rosa
Brambila (coords.), pp. 163-223; Colección Científica del INAH, México.
CRÓNICAS DE LA CONQUISTA DEL REINO DE NUEVA GALICIA EN TERRITORIO DE LA NUEVA ESPAÑA (1530). 1963 H. Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, Instituto Jalisciense de Antropología e Historia (IJAH,
Serie de Historia, 4), Instituto Nacional de Antropología e Historia, Guadalajara, México.
DARLING J. ANDREW. 1990 Informe de la primera temporada del Proyecto Arqueológico valle de Tlaltenango, Zacatecas. Report
on File, Archivo Técnico del INAH, Zacatecas. 1998 Obsidian Distribution and Exchange of the North-Central Frontier of Mesoamerica. Dissertation,
Department of Anthropology, University of Michigan, Ann Arbor.
DELGADO AGUSTÍN. 1961 “Exploraciones arqueológicas en el noroeste de México”, en Boletín del INAH, no. 5, pp 2-3,
México.
DE BERGHES CARL.1996 (1855) Descripción de las ruinas de asentamientos aztecas durante su migración al Valle de México,
a través del actual Estado Libre de Zacatecas. Traducción, estudio introductorio y notas de Achim Lelgemann, Gobierno del Estado de Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas y Centro Bancario del Estado, Colección Joyas Bibliográficas Zacatecanas II.
DE LAS CASAS GONZALO. 1944 La Guerra de los Chichimecas. Biblioteca Aportación Histórica, noticia de la obra José F. Ramírez,
conjeturas de quién pudo ser el autor Luis González Obregón. Editor Vargas Rea, México.
DE LA MOTA Y ESCOBAR ALONSO. 1940 Descripción Geográfica de los Reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León. Pedro
Robledo (editor), México, 238 páginas.
DE LA VEGA ENCISO SALVADOR. 1979 “Notas sobre la geología del estado de Zacatecas”, en Anuario de Historia, Centro de Investigaciones
Históricas, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
DE LIRA MURILLO MÓNICA ELIZABETH. 2006 “Una propuesta para hacer arqueología experimental a través de puntas de proyectil”, ponencia
presentada en el V Congreso de la Gran Chichimeca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Humanísticas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
227
DELTOUR-LEVIE CLAUDINE. 1993 L’architecture des villages préhispaniques dans la sierra del Nayar. Prospections de la misión
archéologique belge au Mexique. Projet Sierra del Nayar, Publications d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université Catholique de Louvain LX-LXI, Louvain-la-Neuve.
DU SOLIER WILFRIDO, ALEX D KRIEGER AND JAMES B GRIFFIN. 1947 “The Archaeological Zone of Buenavista Huaxcama, San Luis Potosí”, in American Antiquity, vol.
13, No. 1, pp 15-32.
EKHOLM GORDON. 1942 “Excavations at Guasave, Sinaloa”, Anthropological Papers American Museum of Natural History, v.
XXXVIII. 1944 “Excavations at Tampico and Pánuco in the Huaxteca, México”, in Anthropological papers of the
American Museum of Natural History, vol. 38, New York.
ELLIOT MICHELLE. 2005 “Evaluating evidence for warfare and environmental stress in settlement pattern data from the
Malpaso valley, Zacatecas, Mexico”, in Journal Anthropological Archaeology 24.
FAULHABER JOHANNA. 1960 “Breve análisis osteológico de los restos humanos de ‘La Quemada’, Zac.”, en Anales del INAH 12
(41), pp 131-149, México.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ GERARDO. 2000 Informe del Proyecto Atlas Arqueológico de Zacatecas 2001 “Proyecto Arqueológico Ojocaliente”. Estado de Zacatecas, Proyecto de Investigación que presenta al
Consejo de Arqueología. Archivo Técnico de Arqueología del INAH. 2003 Informe técnico correspondiente a la primera temporada (Marzo-Junio) del “Proyecto Arqueológico
Ojocaliente”, Archivo técnico de Arqueología del INAH, México. 2004 “Proyecto Arqueológico Ojocaliente”. Estado de Zacatecas, Proyecto de Investigación para la
segunda temporada de campo (modificado según recomendaciones del Consejo de Arqueología), Archivo Técnico de Arqueología del INAH, México.
2004b Un balance historiográfico de la arqueología en Zacatecas. Tesis de Maestría en Humanidades, Área Historia, Universidad Autónoma de Zacatecas.
2005 Informe técnico correspondiente a la primera etapa de la segunda temporada (Abril-Septiembre) del “Proyecto Arqueológico Ojocaliente”, en Archivo Técnico del INAH, México.
2006a “Transformaciones Culturales en la Frontera Norte de Mesoamérica” (mecanoscrito). 2006b “Una propuesta cronológica para el sitio arqueológico Buenavista, Ojocaliente, Zacatecas”, ponencia
presentada en el V Congreso de la Gran Chichimeca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Humanísticas, Mayo 2006; Presentada también en X Congreso de Antropología Aniversario de la Unidad Académica de Antropología Universidad Autónoma de Zacatecas.
2007 “Arqueología de la región centro-norte de Mesoamérica”, en Paleontología, Arqueología y Demografía. La reinvención de la memoria. Ensayos para una nueva historia de Aguascalientes. Tomo 1. González Esparza Víctor Manuel (Coordinador).
FLORESCANO ENRIQUE. 2000 El Mito de Quetzalcóatl. Cuadernos de la Gaceta 83, Fondo de Cultura Económica, Mexico.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
228
FOSTER MICHAEL S. 1989 “El Formativo en el Noroeste de México: Perspectiva”, en El Preclásico o Formativo Avances y
Perspectivas. Seminario de Arqueología “Dr. Román Piña Chán”, M. Carmona (Editora), pp. 425- 442, México, INAH.
FOSTER W. JOHN. 1994 “Notas sobre la arqueología de la Sierra Fría”, en Espacios, # 13, pp, 3-14, enero-febrero, Instituto
Cultural de Aguascalientes.
FRAUSTO ORTIZ PATRICIA. 2002 “Notas preliminares de las pinturas rupestres de los valles de Ojuelos-Aguascalientes”, Ponencia
presentada en el I Congreso de lo Chichimeca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
FURST PETER. 1976 “Tumbas de tiro y cámara: un posible eslabón entre México occidental y los Andes” , en Eco 26,
Instituto Jaliciense de Antropología e Historia, Guadalajara, México.
GALVÁN JAVIER. 1976 Rescate Arqueológico en el Fraccionamiento Tabachines, Zapopan, Jalisco. Cuadernos de los
Centros INAH, México. 1991 Las Tumbas de Tiro del valle de Atemajac. Colección Científica, núm. 239, México, INAH.
GÁMEZ ETERNOD LORENZA. 1993 “Crecimiento del sitio de Tlapacoya, Estado de México, durante el Horizonte Formativo” en A
propósito del Formativo, María Teresa Castillo Mangas (coordinadora), Subdirección de Salvamento Arqueológico, INAH.
GAMIO MANUEL. 1910 Los monumentos arqueológicos de las inmediaciones de Chalchihuites, Zacatecas. Sobretiro del
tomo II de los Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, México, pp. 469- 492, Biblioteca personal de J. Charles Kelley, Center for Big Bend Studies SRSU Box C-71 Alpine, Texas 79832.
GARCÍA GREGORIO FRAY. 1729 Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales. Segunda Edición, Francisco Martínez
Abad (ed.) México.
GARCÍA URANGA BAUDELINA. 1998 Informe de la comisión de trabajo llevada a cabo el día 18 de diciembre de 1998 en el cerro el
Chepinque, municipio de Ojocaliente, Zacatecas, Archivo Técnico de la Sección de Arqueología, INAH Zacatecas.
GARCÍA VEGA AGUSTÍN. 1927 “Informe sobre una inspección de La Quemada”, en Boletín de la Secretaria de Educación Pública, 6
(4), pp 81-93, México.
GIFFORD C. JAMES. 1960 The type-variety method of ceramic classification as an indicator of cultural phenomena, in American
Antiquity 25. Num. 25. pp. 126.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
229
GONZÁLEZ LEOS BRENDA ELIZABETH, JUAN IGNACIO MACÍAS QUINTERO Y ENRIQUE PÉREZ CORTÉS. 2002 “Informe de recorrido de superficie en el estado de Aguascalientes, Julio 2002. Realizado del 1 al 19
de Julio del 2002. Centro INAH Aguascalientes, documento interno. Proyecto coordinado por a arqueóloga Ana María Pelz Marín.
GORENSTEIN SHIRLEY. 1996 Reseña del libro Arqueología del Occidente de México. in Latin American Antiquity 7(1), pp. 89-90.
GRAULICH MICHAEL. 2000 “Entre el mito y la historia. Las migraciones de los mexicas”, en Revista Arqueología Mexicana No.
45, Vol. VIII Palenque. Trabajos recientes. Nuevas interpretaciones, septiembre-octubre.
GROSSCUP G. L. 1964 The Ceramics of West Mexico. Doctoral Dissertation, University of California in Los Angeles,
Anthropology.
GUTIÉRREZ DE MACGREGOR MA. TERESA. 1993 “El Norte de México”, en El Poblamiento de México: Una visión histórico-demográfica. Tomo I. El
México Prehispánico. Secretaría de Gobernación. Consejo Nacional de Población.
HARO PATIÑO EZRA URIEL.2005 “Evidencias arqueológicas del Epiclásico en el sitio de Buenavista, Ojocaliente, Zacatecas” en
Memorias del IV Congreso de la Gran Chichimeca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Humanísticas, 26-28 de Mayo 2005, San Luis Potosí, Abraham Sánchez Flores (compilador).
HERS MARIE ARETI. 1976 “Primeras Temporadas de la Misión Arqueológica Belga en la Sierra del Nayar”; Boletín Número 16,
INAH, 41-44. 1978 “Misión Arqueológica Belga en la Sierra del Nayar. Primera Etapa de los Trabajos”; Zacatecas. En
Anuario de Historia, Departamento de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, pp. 249-258.
1983 "La pintura Pseudocloisonne, una manifestación temprana en la cultura Chalchihuites", en Anales, Instituto de Investigaciones Estéticas, Edit Xavier Moyssen, No. 53, Vol. XIV, UNAM, pp. 25-39.
1989 Los toltecas en tierras chichimecas, Cuadernos de Historia del Arte 35, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México.
1992 “Colonización mesoamericana y patrón de asentamiento en la Sierra Madre Occidental” en Brigitte Boehm de Lameiras y Phil C. Weigand (coord.) Origen y desarrollo de la civilización en el occidente de México, Colegio de Michoacán, Homenaje a Pedro Armillas y Ángel Palerm, pp. 103- 136, 1992.
1995 "La Zona Noroccidental en el Clásico", en Historia antigua de México,Vol 2, El Horizonte Clásico, Linda Manzanilla y Lenoardo López Luján (coord), INAH, UNAM, Gpo. Porrúa, pp. 227-259, México.
2001 “La sombra de los desconocidos: los no mesoamericanos en los confines tolteca-chichimecas” y “Zacatecas y Durango. Los confines tolteca chichimeca”, en La Gran Chichimeca. El lugar de las rocas secas, Beatriz Braniff (coordinadora), CONACULTA Jaca Book, México.
HERS MARIE ARETI, MICHELE CALLUT, CLAUDINE DELTOUR-LEVIE Y ERIC AMERYCKX. 1977 “Premières Recherches Archéologiques Belges au Mexique. Campagne 1974 dans la ‘Sierra del
Nayar’”; Bulletin des Muisées, 47 Anné 1975, Brusells, pp. 207-209.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
230
HERS MARIE ARETI Y ANNICK DANEELS. 1988 “Misión Arqueológica Belga en México”, en La Antropología en México, Panorama histórico, tomo
8, C, García Mora y M. Mejía Sánchez (eds.), México INAH.
HERS MARIE ARETI Y CLAUDINE DELTOUR-LEVIE.1985 “Dix ans des recherches archéologiques belges dans la Sierra del Nayar”, en Bulletin des Musées
Royaux d’Art et Histoire 56 (1): 105-117, Bruxelles.
HERS MARIE ARETI Y ÓSCAR POLACO. 1991 “Colonización mesoamericana y resistencia de los nómadas”, (mecanoscrito).
HOLIEN THOMAS E. 1977 Mesoamerican Pseudo-Cloisonné and Other Decorative Investments. A Dissertation Submitted in
Partial Fulfillment of the Requirements for the Doctor of Philosophy Degree. Department of Anthropology in the Graduate School, Southern Illinois University.
HOLIEN THOMAS E., PHIL WEIGAND, NICOLA STRAZICICH, Y OTROS. 2006 Archaeological research in Jalisco-Pseudo-Cloisonné Ceramic Decoration and Iconography, en
http://www.members.aol.com/cbeekman/research/ cloisonne.html
HOLIEN THOMAS E., Y ROBERT B. PICKERING. 1978 “Analogues in a Chalchihuites culture sacrificial burial to late Mesoamerican ceremonialism”, en
Middle Classic Mesoamerica: A.D. 400-700, editado por E. Paztory, Columbia University Press, New York, pp. 145-157.
HRDLICKA ALES. 1903 “The Chichimecs and Their Ancient Culture, with notes on the Tepecanos and the ruin of La
Quemada, Mexico”, in American Anthropologist, n.s., pp. 385-440.
INEGI CARTAS TOPOGRÁFICAS
1: 250 000 Zacatecas F13-6, Aguascalientes F13-9 y Guadalajara F13-12, Carta Hidrológica Zacatecas F-13-6 Aguas Superficiales DETENAL Secretaria de Programación y Presupuesto.
1: 50 000 CETENAL Ciudad Cuauhtémoc F-13-B-78, Luis Moya F-13-B-79, Ojocaliente F-13-B-69, y Guadalupe F-13-B-68.
INEGI-DATOS GEOGRÁFICOS BÁSICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, Página web. 2002 http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/datosgeogra/basicos/estados/zac_geo.cfm
INEGI Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS - H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE. 1999 Cuaderno Estadístico Municipal, Ojocaliente, Estado de Zacatecas.
INEGI Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE ZACATECAS
1981 Síntesis Geográfica del Estado de Zacatecas. JAQUEZ OROZCO MOISÉS. s/f “Los motivos de las pinturas rupestres de El Cerrito de Dolores Pinos, Zacatecas”, Unidad Académica
de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas. (mecanoscrito).
JARAMILLO LUQUE RICARDO. 1984 Patrón de asentamiento en el valle de Valparaíso, Zacatecas. Tesis, Escuela Nacional de Antropología
e Historia, México.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
231
1995 "Consideraciones sobre la arqueología del Valle de Valparaíso, Zacatecas”, en Arqueología del Norte y del Occidente de México, Homenaje al Dr. Charles Kelley, Barbro Dalhgren y Ma. De los Dolores Soto (Editores), UNAM, IIA, México.
JIMÉNEZ BETTS PETER FRANCIS. 1986a “Relaciones cerámicas de la arqueología de Zacatecas”. Ponencia presentada en el Primer taller de
cerámicas prehispánicas del Centro Occidente de México. INAH, Morelia, Michoacán. 1986b “Algunas observaciones sobre la dinámica cultural de la arqueología de Zacatecas”, ponencia
homenaje a J. Charles Kelley, INAH-UNAM, Zacatecas. 1987 Proyecto La Quemada. Centro Regional del INAH en Zacatecas y GODEZAC. Archivo Técnico de la
Dirección de Monumentos Prehispánicos del INAH. 1988a “Ciertas inferencias de la arqueología del sur de Zacatecas”, Ponencia (mecanoscrito). 1988b “La arqueología en Zacatecas”, en La antropología en México, panorama histórico. La antropología
en el norte de México, Carlos García Mora, Martín Villalobos Salgado (Coordinadores), Colección Biblioteca del INAH, Vol. 12.
1989 "Perspectivas sobre la arqueología de Zacatecas: una visión periférica", en Arqueología 1 época, No. 5, Dirección de Monumentos prehispánicos, INAH, México.
1990 “Proyecto La Quemada Temporada 1987-1988”, en Boletín del Consejo de Arqueología, INAH, México.
1991 “Proyecto La Quemada”, en Boletín del Consejo de Arqueología INAH, México. 1992 “Una red de interacción del noroeste de Mesoamérica", en Origen y desarrollo de la civilización en el
occidente de México, Colegio de Michoacán, Homenaje a Pedro Armillas y Ángel Palerm, pp 177- 204.
1994 “La Quemada”, en Revista Arqueología Mexicana, Número 6 Paquimé, Febrero-Marzo, pp. 45-47 Editorial Raíces.
1995 “Algunas observaciones sobre la dinámica cultural de la arqueología de Zacatecas”, en Arqueología del norte y del occidente de México, homenaje al Dr. J. Charles Kelley, Barbro Dalhgren, Ma. De los Dolores Soto de Arechaveleta (edit) UNAM, IIA.
1996 “Prefacio”, en Descripción de las ruinas de asentamientos aztecas durante su migración al valle de México, a través del actual estado libre de Zacatecas. Por Carl de Berghes. Traducción, introducción y notas de Achim Lelgemann. Gobierno del estado de Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas y Centro Bancario del Estado de Zacatecas.
1998a “Áreas de interacción del noroeste mesoamericano: consideraciones y tiestos”, en Arqueología, Historia y Medio Ambiente. Perspectivas Regionales Actas del IV Coloquio de Occidentalistas, Universidad de Guadalajara (OSTROM).
1998b “La Quemada” en revista Arqueología Mexicana, Vol. 5 núm. 30 Editorial Raíces, México pp. 33. 2001 “Alcances de la interacción entre el Occidente y el Noroeste de Mesoamérica en el Epiclásico”,
ponencia presentada en el Taller de Arqueología del CEMCA, México D.F. 30 de Marzo (mecanoscrito).
2005 “Llegaron, se pelearon y se fueron: los modelos, abusos y alternativas de la migración en la arqueología del norte de Mesoamérica” en Reacomodos demográficos del Clásico al Posclásico en el centro de México. Linda Manzanilla (Editora), UNAM-IIA.
2006 “La problemática de Coyotlatelco vista desde el noroccidente de Mesoamérica”, en El fenómeno Coyotlatelco en el centro de México: tiempo, espacio y significado. Memoria del Primer Seminario- Taller sobre Problemáticas Regionales. Laura Solar Valverde (Editora), INAH-CNA.
2007 “El Noroeste en el Epiclásico y sus vínculos con el Bajío”. Ponencia presentada en la Mesa Redonda La cerámica del Bajío y regiones aledañas en el Epiclásico: Cronología e interacciones. 15 y 16 de octubre del 2007 CEMCA, Lomas de Chapultepec, México D.F.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
232
JIMÉNEZ BETTS PETER FRANCIS Y ANDREW DARLING.2000 “Archaeology of Southern Zacatecas. The Malpaso, Juchipila, and Valparaiso-Bolaños Valleys”, in
Greater Mesoamerica. The Archaeology of West and Northwest Mexico, Edit by Michael S. Foster and Shirley Gorenstein, The University of Utah Press, Salt Lake City.
JIMÉNEZ BETTS PETER FRANCIS Y CRISTOPHER O’NEILL. 1985 Informe final de trabajos de restauración efectuados en la zona arqueológica de La Quemada,
Villanueva, Zacatecas; 23 de agosto a 17 de Octubre de 1985. Archivo Técnico de la Dirección de Monumentos Prehispánicos del INAH.
JIMÉNEZ MORENO WIGBERTO. 1959 “Síntesis de la historia pretolteca de Mesoamérica”, en Esplendor del México Antiguo; Carmen Cook
de Leonard (editora); Vol. II, pp 1019-1108; Centro de Investigaciones Antropológicas de México. 1975 “Mesoamérica”, en Enciclopedia de México, vol VIII, pp. 471-483, México.
KELLEY ELLEN ABBOTT. 1976 “Gualterio Abajo: An early Mesoamerican settlement on the northwestern frontier”, en Las Fronteras
de Mesoamérica, XIV Mesa Redonda de la Sociedad Méxicana de Antropología, I, 41-50, México.
KELLEY JOHN CHARLES. 1953 “Reconnaissance and Excavation in Durango and Southern Chihuahua Mexico”, in American
Philosophical Society, Year Book, pp. 172-176. 1956 Settlement patterns in north central Mexico. In Prehistory Settlement Patterns in the New World,
Gordon Willey (Editor). Viking Fund Publications in Anthropology, No 23, Wenner-Gren Foundation for Anthropological research, New York.
1963 Northern Frontier of Mesoamerica. First Annual Report, August 15, 1961-August 15. 1962 by J. Charles Kelley (editor). A Report of Research Under the Auspices of the National Science Foundation and the University Museum and Mesoamerican Cooperative Research of The Southern Ilinois University, Carbondale, Ilinois, February.
1971 “Archaeology of the Northen Frontier: Zacatecas y Durango, in Archaeology of Northem Mesoamerica”, Part 2, G. F: Ekholm an I. Bernal (edits), in Handbook of Middle Americans Indians, vol. 11, University of Texas Press, Austin, pp. 768-801.
1974 “Speculations on the Culture History of Nortwestern Mesoamerica”, in The Archaeology of West Mexico, Betty Bell (edit), Sociedad de Estudios Avanzados del Occidente de México, Ajijic, Jalisco, México, pp 19-39.
1985 “The Chronology of the Chalchihuites Culture”, en The Archaeology of West and Northwest Mesoamerica, Michael Foster y Phil Weigand (Editores), Westview Press, Boulder, 1985.
1989a The Classic Epoch in the Chalchihuites Culture of the State of Zacatecas, en La época clásica: nuevos hallazgos, nuevas ideas, Seminario de arqueología, Amalia Cardós de Mendez (coord), INAH, MNA.
1989b "The Retarded Formative of the Northwest Frontier of Mesoamerica", en El Preclásico o Formativo: avances y perspectivas. Seminario de Arqueología "Dr. Roman Piña Chán", Martha Carmen Macías (coord), MNA, INAH, México.
1990 "Evaluación del concepto de Mesoamérica desde la frontera noroccidental", en La validez teórica del concepto Mesoamérica, XIX Mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, Colección Científica, INAH, SMA, CONACULTA, México, 1990.
2000 The Aztatlán Mercantile System: Mobile Traders and the Northwestward Expansion of Mesoamerican Civilization, en Greater Mesoamerica. The Archaeology of West and Northwest Mexico, editado por M.S. Foster y S. Gorenstein, pp. 137-154. University of Utah Press, Salt Lake City.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
233
KELLEY J. CHARLES Y ELLEN ABBOTT. 1966 "The Cultural Sequence on the North Central Frontier of Mesoamerica" en XXXVI Congreso
Internacional de Americanistas, separate Vol. 1, Sevilla, Sevilla, España, pp. 325-344. 1971 An Introduction to the ceramics of the Chalchihuites culture of Zacatecas and Durango, México, Part
I: The decorated wares. Mesoamerican Studies 5, Research records of the University Museum, Carbondale, Southern Ilinois University.
1987 “Florecimiento y decadencia del Clásico desde la perspectiva de la frontera noroccidental de Mesoamérica”, en El auge y la caída del Clásico en el México Central, J. B. Mountjoy y D.L. Brockington (eds.) Serie Antropológica 89 (Arqueología), México, Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM.
2000 “The archaeoastronomical system in the río Colorado Chalchihuites Polity, Zacatecas An Interpretation of the Chapín I Pecked Cross-Circle”, en Greater Mesoamerica. The Archaeology of West and Northwest Mexico, Edit by Michael S. Foster and Shirley Gorenstein, The University of Utah Press, Salt Lake City.
KELLEY J. CHARLES Y HOWARD D. WINTERS. 1960 “A revision of the archaeological sequence in Sinaloa, México”, in American Antiquity Vol. 25,
Número 4, Abril, 547-561.
KELLEY J. CHARLES, WALTER TAYLOR Y PEDRO ARMILLAS. 1961 Application to the National Science Foundation for Research Support for Project Studies of the North-
Central Frontier of Mesoamerica. Archaeological and Ecological Investigation of the North- Central Frontier of Mesoamérica and the Relationships of the Cultures of Central Mesoamerica, the Gran Chichimeca, and the American Southwest, September 1, 1961-August 31, 1963, Submitted by Southern Ilinois University Carbondale, Ilinois, U.S.A.
KELLY ISABEL. 1938 “Excavations at Chametla, Sinaloa”, Ibero-Americana, no. 14, University of California Press. 1945 “Excavations at Culiacan, Sinaloa”, Ibero- Americana, no. 25, University of California Press. 1948 “Ceramic provinces of Northwestern Mexico”, en El Occidente de México, Cuarta Reunión de la
Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, México.
KIRCHHOFF PAUL. 1960 (1943) Mesoamérica: Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales,
Suplemento de la revista Tlatoani, Número 3, segunda edición, México. 1954 “Gatherers and Farmers in the Greater Southwest: A Problem in Classification, in American
Anthropologist, Vol. 56, no. 4 August.
LELGEMANN ACHIM. 1996 “Estudio introductorio: Balance de la arqueología de Zacatecas”, en Descripción de las ruinas de
asentamientos aztecas durante su migración al Valle de México, a través del actual Estado Libre de Zacatecas. Por Carl de Berghes, Traducción, Gobierno del Estado de Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas y Centro Bancario del Estado de Zacatecas, Colección Joyas Bibliográficas Zacatecanas II.
1997 “Orientaciones Astronómicas y el Sistema de Medida en La Quemada, Zacatecas, México”, en Indiana Ibero-Amerikanisches Institut Preussischer Kulturbesitz, vol. 14.
2000 Proyecto Ciudadela de La Quemada, Zacatecas. Informe final presentado al Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto de Antropología Americana de la Universidad de Bonn Alemania, Septiembre, Partes 1 y 2.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
234
LESSAGE JEAN. 1966 Recherches prehistoriques au Nord du Mexique. Introduction. Archivo del Departamento de
Monumentos Prehispánicos del INAH, México.
LISTER ROBERT H. Y AGNES M. HOWARD. 1955 “The Chalchihuites Culture of Northwest Mexico”, in American Antiquity, 21 (2), pp. 122-129.
LITVAK KING JAIME. 1975 “En torno al problema de la definición de Mesoamérica”, en Anales de Antropología, vol. 12, pp.
171-195, UNAM, México.
LÓPEZ AGUILAR FERNANDO. 2000 En la mirada del arqueólogo, una Mesoamérica ciega (entre mesoaméricanistas te veas), en
Dimensión Antropológica. Vol. 19 INAH, México.
LÓPEZ AGUILAR RUBÉN. s/f “Análisis de algunos sitios arqueológicos del municipio de Pinos, Zacatecas, a través de su cultura
material y su nivel de organización social”, Unidad Académica de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas (mecanoscrito).
LÓPEZ CARLOS C. Y CABRERO MARÍA TERESA. 1994 "Hallazgos recientes en el cañón de Bolaños, Zacatecas y Jalisco", Eduardo Williams, editor, en
Contribuciones a la arqueología y etnohistoria del occidente de México, Colmich. México.
LÓPEZ LUJÁN LEONARDO. 1989 Nómadas y sedentarios: El pasado prehispánico de Zacatecas. INAH, México.
LÓPEZ MESTAS LORENZA. 1992 Investigaciones arqueológicas en la sierra de Comanja-Guanajuato, Tesis profesional de Licenciatura
en Arqueología, Universidad Autónoma de Guadalajara.
LÓPEZ MESTAS LORENZA, JORGE RAMOS DE LA VEGA Y CARLOS SANTOS RODRÍGUEZ. 1994 “Sitios y materiales: avances del Proyecto Altos de Jalisco”, en Contribuciones a la Arqueología y
Etnohistoria del Occidente de México, Eduardo Williams (editor), COLMICH, México, pp. 245-267.
LÓPEZ PORTILLO JOSÉ Y WEBER. 1975 La Conquista de la Nueva Galicia. Colección Peña Colorada, México.
LORENZO JOSÉ LUIS Y MIRAMBELL LORENA. 1983 Cerámica: un documento arqueológico, Cuaderno de Trabajo, Departamento de Prehistoria. INAH,
México. 1986 Recorrido para la localización de sitios de la etapa lítica por los estados de Aguascalientes, Zacatecas
y Durango. Departamento de Prehistoria, INAH, México.
LOWE G. Y C. NAVARRETE. 1959 Research in Chiapas, México, New World Archaeological, Foundation, Publication 3.
LUMHOLTZ CARL.1945 (1902) México Desconocido. Cinco años de exploraciones entre las tribus de la Sierra Madre
Occidental; en la Tierra Caliente de Tepic y Jalisco, y entre los tarascos de Michoacán. Volumen I y II. Ediciones Culturales de Publicaciones Herrerías. México.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
235
LYON G. FRANCIS. 1828 “Journal of a residence and tour in the republic of México in the year 1826, 2 volúmenes., John
Murray, London.
MACÍAS QUINTERO JUAN IGNACIO. 2006 Prospección arqueológica en el suroccidente de Aguascalientes. Tesis de Licenciatura en
Antropología con especialidad en Arqueología, Unidad Académica de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, México.
2007 La arqueología de Aguascalientes: Nuevas aportaciones a la historia prehispánica regional. Colección Primer Libro. Instituto Cultural de Aguascalientes, México.
MACÍAS QUINTERO JUAN IGNACIO Y ENRIQUE PÉREZ CORTÉS. 2002 “Evidencias arqueológicas en Aguascalientes dentro del contexto de la Gran Chichimeca”. Ponencia
presentada en el Primer Congreso Internacional de la Gran Chichimeca. Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
MARGAIN CARLOS. 1943 “Zonas arqueológicas de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco”, en El Norte de México y
el Sur de los Estados Unidos, III Mesa Redonda, Sociedad Mexicana de Antropología, pp. 145-148, México.
MARQUINA IGNACIO. 1951 Arquitectura Prehispánica, Memorias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, SEP,
México.
MASON ALDEN. 1937 “Late Archaeological Sites in Durango, México, from Chalchihuites to Zape”, Twentyfifth
Aniversary Studies, vol 1, pp. 127-146, Philadelphia Anthropological Society, Philadelphia.
MATOS MOCTEZUMA EDUARDO. 1994 “Mesoamérica”, en Historia Antigua de México, Vol. 1 El México Antiguo, sus áreas culturales y el
horizonte Preclásico. Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (Coordinadores). CNCA-INAH- UNAM-IIA, México.
MEADE JOAQUÍN. 1941 Valle de San Luis Potosí. Hacienda de Peñasco. Informe en Archivo del Departamento de
Monumentos Prehispánicos del INAH, México. 1942a Valle de San Luis Potosí o Tangamanga. Reconocimiento de los núcleos arqueológicos situados en
los lugares de Villa de Reyes, El Cuicillo y El Salitre. Archivo del Departamento de Monumentos Prehispánicos del INAH, México.
1942b Hacienda de El Cerrito, San Luis Potosí. Informe en Archivo del Departamento de Monumentos Prehispánicos del INAH, México.
1948 Arqueología del sur de San Luis Potosí, en Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México.
MEDINA GONZÁLEZ JOSÉ HUMBERTO. 2000 El paisaje ritual del valle de Malpaso, Tesis de Licenciatura en Arqueología, ENAH-INAH, SEP,
México. 2003 La Quemada, Zacatecas CONACULTA-INAH Arqueología: Diálogos con el pasado.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
236
MEIGHAN CLEMENT W. 1971 “Archaeology of Sinaloa”, in Handbook of Middle American Indians, vol. 11, Wauchope (editor),
Austin Texas. 1974 Prehistory of West Mexico, Science 184, pp, 1254-1261.
MICHELET DOMINIQUE. 1984 Río Verde San Luis Potosí (Mexique), México, CEMCA, (Collection Études Mésoaméricaines I-9). MORFI FRAY JUAN DE. 1949 Viaje de Indios y diario del Nuevo México. Porrúa, México.
MOUNTJOY JOSEPH B. 1990 “El desarrollo de la cultura Aztatlán en el Occidente de México visto desde su frontera suroeste”, en
Mesoamérica y norte de México siglos IX-XIII: seminario de arqueología "Wigberto Jiménez Moreno", editado por Federica Sodi Miranda, vol. 2, pp. 541-564. INAH, México.
1994 “Las tres transformaciones más importantes en la habitación indígena de la costa del Occidente de México”, en Transformaciones mayores en el Occidente de México, editado por Ricardo Ávila, pp. 167-178. Universidad de Guadalajara.
MOZILLO ELIZABETH. 1990 “Proyecto Las Ventanas”, en Boletín del Consejo de Arqueología 1989: 91-96, México.
MUÑOZ ARTURO RENÉ. 2001 “Las cerámicas de Piedras Negras, Guatemala, Informe presentado a la Foundation for the
Mesoamerican Studies.
MURIÁ JOSÉ MARÍA. 1976 Historia de las divisiones territoriales de Jalisco, Colección Científica, Número 34, Historia, Centro
Regional de Occidente, INAH, México.
NELSON BEN A. 1989 Preliminary Report of Suny Buffalo Investigations at La Quemada, Zacatecas 1987 and 1988 seasons.
Department of Anthropology, State University of New York at Buffalo, February. 1990 “Observaciones acerca de la presencia tolteca en La Quemada, Zacatecas”, en Federica Sodi
(coordinadora), Mesoamérica y el norte de México, siglos IX-XII, México, MNA-INAH, pp 521-540. 1992 "El maguey y el nopal en la economía de subsistencia de la Quemada, Zacatecas", en Brigitte Boehm
de Lameiras y Phil C. Weigand (coord.) Origen y desarrollo de la civilización en el occidente de México, Colegio de Michoacán, Homenaje a Pedro Armillas y Ángel Palerm, pp. 359-382.
1994 “Outposts of Mesoamerican Empire and Architectural Patterning at La Quemada, Zacatecas”, in Culture and Contact: Charles Di Peso Gran Chichimeca, A.I. Woosley and J. Ravesloot (editores),
col. Amerind Foundation New World Studies Series; n. 2, University of New Mexico Press, Albuquerque, pp. 173-179.
1997 "Chronology and Stratigraphy at La Quemada, Zacatecas, México", in Journal of Field Archaeology, Vol. 24 Number 1, Spring, Boston University.
2002 "La Quemada, a Monument on the Mesoamerican Frontier", in Archaeology Southwest, Center for Desert Archaeology, Vol. 16, No. 1, pp. 1-3, winter.
s/f Excavaciones de un enterratorio en la plaza I de los Pilarillos, Zacatecas México. Informe presentado a FAMSI versión imprimible.
NELSON BEN A, ANDREW DARLING Y DAVID A. KICE. 1992a "Mortuary Practice and the Social Order at La Quemada, Zacatecas, México", in Latin American
Antiquity, num. 3(4), Society of American Archaeology, USA, pp. 298-315.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
237
NELSON BEN A. Y CHRISTIAN WELLS. 2001 "Manufactura de cerámica e innovación tecnológica en el Valle de Malpaso, Zacatecas", en Estudios
cerámicos en el Occidente y Norte de México, Eduardo Williams y Phil Weigand (eds), COLMICH, e Instituto Michoacano de Cultura, México.
NELSON BEN A. Y DESTINY CRIDER. 2005 “Posibles pasajes migratorios en el norte de México y el Suroeste de los Estados Unidos durante el
Epiclásico y el Postclásico” en Reacomodos Demográficos del Clásico al Posclásico en el centro de México, Linda Manzanilla (editora), UNAM, IIA.
NELSON BEN A., JOHN MILLHAUSER Y DENISE TO
1998 Burial Excavations in Plaza 1 of Los Pilarillos, Zacatecas, México 1997 Season. Report to the Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies. Departamento de Antropología, Universidad Estatal de Arizona, Tempe Arizona EE. UU.
NELSON BEN A., LONI KANTOR, IAN ROBERTSON, VINCENT W. SCHIAVITTI, NICOLA STRAZICICH Y PAULA
TURKON. 1995 Informe Parcial del Proyecto Valle de Malpaso-La Quemada Temporada 1993. Department of
Anthropology, State University of New York at Buffalo, Buffalo New York, EE. UU.
NELSON BEN A., PAULA TURKON, JOHN MILLHAUSER, E. CHRISTIAN WELLS, DENISE TO Y VINCENT
SCHIAVITTI. 2002 Informe Técnico Parcial del Proyecto Valle de Malpaso La Quemada Temporada 1997-98. Preparado
para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Departamento de Antropología, Universidad Estatal de Arizona, Tempe Arizona EE. UU.
NELSON BEN A., PAULA TURKON, LONI KANTOR Y VINCENT SCHIAVITTI. 1997 Informe Parcial del Proyecto Valle de Malpaso-La Quemada Temporada 1995. Departamento de
Antropología, Universidad Estatal de Arizona, Tempe Arizona EE. UU.
NELSON BEN A., PAULA WEINTRAUB Y VINCENT SCHIAVITTI. 1993 Informe Parcial del Proyecto Valle de Malpaso-La Quemada Temporada 1992. Department of
Anthropology, State University of New York at Buffalo, Buffalo New York, EE. UU.
NELSON BEN A. Y VINCENT SCHIAVITTI (COMPILADORES). 1992b Trabajos conducidos por la State University of New York dentro del Proyecto La Quemada 1989-90.
State University of New York at Buffalo, Buffalo New York, EE. UU.
NICOLAU ROMERO ARMANDO.2003 Informe Técnico: Muestreo de superficie y excavaciones de sondeo, Temporada II / 2003 Proyecto
Arqueológico El Cóporo Archivo Técnico del Consejo Nacional de Arqueología, INAH, México. 2003b Proyecto Arqueológico El Cóporo. Informe Técnico Administrativo Marzo-Junio. 2004 Proyecto Arqueológico El Cóporo. Informe Temporadas III y IV. 2005 “El Cóporo, un sitio arqueológico mesoamericano en el altiplano central” en Boletín 26 del Archivo
General del Estado de Guanajuato/Nueva Época, Julio-Noviembre.
NIETO SAMANIEGO ÁNGEL FRANCISCO, SUSANA ALICIA ALANIZ-ÁLVAREZ Y ANTONI CAMPRUBÍ Í CANO
2005 “La Mesa Central de México: estratigrafía, estructura y evolución tectónica cenozoica”, en Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Volumen Conmemorativo del Centenario Temas Selectos de la Geología Méxicana, Tomo LVII, número 3, pp 285-318.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
238
NOGUERA EDUARDO. 1930 “Ruinas Arqueológicas de la Quemada, Zacatecas”, en Ruinas Arqueológicas del Norte México.
Casas Grandes (Chihuahua), La Quemada, Chalchihuites Zacatecas, SEP, México. 1960 La Quemada-Chalchihuites, Guía Oficial INAH.1955 “Distribución de tumbas de tiro o pozo”, apéndice de Tumba El Arenal por Corona Nuñez, José,
Informe 3, pp. 27-35, INAH, México. 1965 La cerámica arqueológica de Mesoamérica. Instituto de Investigaciones Antropológicas, segunda
edición, UNAM-IIA, México, D.F.
OLIVEROS ARTURO. 1974 “Nuevas exploraciones en el Opeño, Michoacán”, en The Archaeology of West Mexico, editado por
Betty Bell, pp 182-201, Ajijic, Jalisco. 1989 Las tumbas más antiguas de Michoacán. En Historia General de Michoacán, Vol 1, Época
prehispánica, Editado por M. Castro Leal, pp 123-134, Instituto Michoacano de Cultura, Morelia.
OLIVÉ JULIO CÉSAR. 1958 “Estructura y dinámica de Mesoamérica”, en Carta Antropológica, 1, 3, Segunda Época.
PADILLA Y YEDRA JUDITH. 1993 Las culturas del Golfo de México, en A propósito del Formativo, María Teresa Castillo Mangas
(coordinadora), Subdirección de Salvamento Arqueológico, INAH.
PAREDES GUDIÑO BLANCA. 1990 Unidades habitacionales en Tula, Hidalgo. INAH, México Colección Científica 210.
PELZ MARÍN ANA MARÍA. 2006a Entrevista en: Visitingmexico.com.mx Turismo Arqueológico en México, Aguascalientes Fuente de información Arqueóloga Ana María Pelz Marín adscrita al Centro Regional del INAH en
Aguascalientes. 2006b http://www.visitingmexico.com.mx/turismo-en-mexico/arqueologico/tur-arqueologico-
aguascalientes.php Entrevista en: Las Noticias de México Hallazgo modificará historia arqueológica de Aguascalientes, 10 de Agosto (Notimex) Noticia y entrevista con la arqueóloga Ana María Pelz Marín adscrita al Centro Regional del INAH
en Aguascalientes http://www.lasnoticiasmexico.com/AO3.html
PELZ MARÍN ANA MARÍA Y JORGE LUIS JIMÉNEZ MEZA. 2007 “Arqueología en Aguascalientes. El Ocote”, en Paleontología, Arqueología y Demografía. La
reinvención de la memoria. Ensayos para una nueva historia de Aguascalientes. Tomo 1. González Esparza Víctor Manuel (Coordinador).
PÉREZ CORTÉS ENRIQUE. 2004 Informe Técnico. Recolección de materiales cerámicos de superficie en el sitio arqueológico de
Buenavista. Archivo del Proyecto Arqueológico Ojocaliente. 2005 Informe Técnico. Presencia de tipos cerámicos foráneos en superficie y pozos estratigráficos del sitio
arqueológico de Buenavista. Archivo del Proyecto Arqueológico Ojocaliente. 2007 “La región del río Verde Grande y sus cerámicas diagnósticas: Algunos comentarios a la dinámica de
interacción interregional en el sureste de Zacatecas durante el Epiclásico. Ponencia presentada en el
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
239
la Mesa Redonda La Cerámica del Bajío y regiones aledañas en el Epiclásico: Cronología e Interacciones. 15 y 16 de octubre del 2007 CEMCA, Lomas de Chapultepec, México D.F.
PIÑA CHÁN ROMÁN.1967 Una visión del México Prehispánico, México, UNAM, IIH, Serie Culturas Mesoamericanas I.
PIÑA CHÁN ROMÁN Y JOAN TAYLOR. 1976 Cortas excavaciones en El Cuarenta, Jalisco. Departamento de Monumentos Prehispánicos, INAH,
México, Boletín 1.
PORCAYO MICHELINI ANTONIO. 2001 “La cerámica prehispánica de Aguascalientes”. Ponencia presentada en el CEMCA (meconoscrito).
2002 Testimonio de una colonización efímera. Historia prechichimeca de Lagos de Moreno, Jalisco. CONACULTA-INAH. Archivo Histórico Municipal. Lagos de Moreno, México.
POWELL PHILIP WAYNE1996 La Guerra Chichimeca (1550-1600), Sección de obras de Historia, Fondo de Cultura Económica,
México. 305 páginas. 1997 Capitán Mestizo: Miguel Caldera y la Frontera Norteña. La Pacificación de los Chichimecas (1548-
1597) Fondo de Cultura Económica, Sección de obras de Historia, México.
RAISZ E. 1959 Landforms of Mexico, scale ca. 1:3 000 000: Cambridge, Massachussetts, U. S. Office of Naval
Research, Geography Branch, 1 mapa.
RAMÍREZ BOLAÑOS AMANDA Y LLAMAS ALMEIDA SALVADOR. 2005 “Reconocimientos arqueológicos en el municipio de Pinos, Zacatecas, Nuevas aportaciones y
medidas para su protección”, archivo pdf. 2006 “Asentamientos prehispánicos en el sur de Zacatecas: sitios arqueológicos de nuevo registro”, Centro
INAH Zacatecas, Proyecto Atlas Arqueológico del Estado de Zacatecas. Ponencia presentada en el V Congreso de la Gran Chichimeca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Humanísticas, San Luis Potosí, 25-27 Mayo, archivo pdf.
RAMÍREZ URREA SUSANA. 2005 “El papel interregional de la cuenca de Sayula, Jalisco, en el Epiclásico y Posclásico Temprano.
Observaciones preliminares” en IV Coloquio Pedro Bosch Gimpera, El occidente y centro de México, Ernesto Vargas Pacheco (editor), UNAM, IIA.
RAMOS DE LA VEGA JORGE Y ANA MARÍA CRESPO. 2005 “Reordenamiento de los patrones arquitectónicos del centro-norte de México del Clásico al
Epiclásico”, en El Antiguo Occidente de México Nuevas Perspectivas sobre el pasado prehispánico, Eduardo Williams, Phil C. Weigand. Lorenza López Mestas y David Grove (editores), COLMICH.
RAMOS DE LA VEGA JORGE Y LORENZA LÓPEZ MESTAS. 1999 “Materiales cerámicos en la región alteña de Jalisco”, en Eduardo Williams y Phil C. Weigand
(editores), en Arqueología y Etnohistoria de la Región del Lerma, CIMAT COLMICH, pp 279-296.
RANGEL GASPAR ELISEO. 1984 Francisco García Salinas “Tata pachito”. Editorial Magisterio “Benito Juárez” dependiente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
240
RATTRAY EVELYN CHILDS. 2001 Teotihuacán: cerámica, cronología y tendencias culturales, University of Pittsburgh.
RAYGOZA CASTRO MARIANA RUBÍ. 2001 “Informe: Recorrido en Chepinque, Luis Moya”, Unidad Académica de Antropología, Universidad
Autónoma de Zacatecas, Mecanoscrito.
RENFREW COLIN Y PAUL BAHN. 1993 Arqueología. Teorías, métodos y práctica. Ediciones Akal, Madrid (España).
RIVERA BELMONTES JUAN GERARDO. 2005 “Evidencias probables de canibalismo en la frontera norte de Mesoamérica”, en Memorias del IV
Congreso de la Gran Chichimeca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Humanísticas 26, 27 y 28 de Mayo, San Luis Potosí, Compilador Abraham Sánchez Flores.
2006 “Análisis preliminar de dos unidades habitacionales en el sitio arqueológico de Buenavista, Ojocaliente, Zacatecas”, ponencia presentada en V Congreso de la Gran Chichimeca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Humanísticas.
ROBLES CASTELLANOS J.F. 1990 La secuencia cerámica de la región de Coba Quintana Roo, México, INAH.
ROCHA BENJAMÍN Y RODRÍGUEZ FLORES EMILIO. 2002 El Estado de Zacatecas. Ediciones Nueva Guía. Supervisión de Manuel González Ramírez.
Zacatecas-Gobierno del Estado 1998-2004, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde.
RODRÍGUEZ TORRES JUAN RAMÓN. 2005 El sitio arqueológico cerro de las Ventanas y sus terrazas prehispánicas. Tesis de Licenciatura en
Antropología con Especialidad en Arqueología, Unidad Académica de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas.
ROJAS BEATRIZ. 1991 “Felix María Calleja en La Quemada”, en revista Relaciones. Vol. XII, Núm. 47, 1991, pp.121-125.
PRUDENCE RICE M. 1987 Pottery analysis: A Sourcebook. The University of Chicago Press/Chicago and London. Printed in the
United States of America.
SAINT CHARLES ZETINA JUAN CARLOS. 1990 Cerámicas arqueológicas del Bajío: Un estudio metodológico. Tesis de la Licenciatura en
Arqueología; Universidad Veracruzana, México 1990.
SALINAS E. ENRIQUE. 1996 “Presencia y ausencia de Carl de Berghes en la documentalia zacatecana”, en Descripción de las
ruinas de asentamientos aztecas durante su migración al valle de México, a través del actual estado libre de Zacatecas. Por Carl de Berghes. Traducción, introducción y notas de Achim Lelgemann. Gobierno del estado de Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas y Centro Bancario del Estado de Zacatecas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
241
SAUCEDO CARDONA ULISES R. s/f Análisis tecnológico y morfológico de puntas de proyectil del sureste del estado de Zacatecas, Tesis
de Licenciatura en Antropología con especialidad en Arqueología, Unidad Académica de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas.
SCHIAVITTI VINCENT W. 1994 “La minería prehispánica de Chalchihuites”, en revista Arqueología Mexicana, Núm. 6 Paquimé,
(Febrero-Marzo) Editorial Raíces pp 48-51. 1996 Organization of the Prehispanic Súchil Mining District of Chalchihuites, Mexico, A.D. 400-950,
Tesis doctoral, Buffalo, State University of New York. 2002 "The Chalchihuites Mines", La Quemada, a Monument on the Mesoamerican Frontier, in
Archaeology Southwest, Center for Desert Archaeology, Vol. 16, No. 1, pp. 8, winter.
SCHIAVITTI W. VINCENT AND BEN NELSON IN CONSULTATION WITH PETER JIMÉNEZ BETTS AND ANDREW DARLING.
1996 Photographic Guide to Decorated Ceramics of the Malpaso Valley. Department of Anthropology, Arizona State University, Tempe, AZ, U.S.A. en:
http://archaeology.la.asu.edu/vm/mesoamerica/zacdecocer/default.htm
SCHÖNDUBE B. OTTO. 1980 Historia de Jalisco (Desde tiempos prehistóricos hasta fines del siglo XVII), Gobierno del estado de
Jalisco Secretaria General, Universidad de Guadalajara, José María Muriá (ed.), México. 1990 “El Occidente de México, ¿marginal a Mesoamérica?”, en La validez teórica del concepto
Mesoamérica, XIX Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, Serie Antropología, INAH, México.
SCHÖNDUBE B. OTTO Y JAVIER GALVÁN.1978 “Salvage archaeology at El Grillo-Tabachines, Zapopan, Jalisco”, en Across de Chichimec Sea:
papers in honor of J. Charles Kelley, Carroll L. Riley y Basil C. Hendrick (eds.), Carbondale, Ilinois, Southern Ilinois University Press, pp. 144-164.
SELER EDUARD. 1908 “Die Ruinen von La Quemada im Staate Zacatecas” en Gesammelte Abhandlungen zur
Americanischen Sprach- und Alterthumskunde III: 545-559, Berlín, Behrend y Co.
SMITH R.E. 1955 Ceramic Sequence at Uaxactún, Guatemala, Nueva Orleans, Tulane University, Middle American
Research Institute, núm. 20. 1971 The Pottery of Mayapan, 2 Vols., Cambridge, Papers of the Peabody Museum of Archaeology and
Ethnology, vol. 66.
SMITH R.E., J.R. WILLEY Y J.C. GIFFORD
1960 “The Type-Variety Concept as a Basin for the Analysis of Maya Pottery”, in American Antiquity, vol. 25 (3), pp. 330-340.
SOCIEDAD MEXICANA DE ANTROPOLOGÍA. 1948 El Occidente de México. Cuarta Reunión de la Mesa Redonda sobre problemas antropológicos de
México y Centroamérica, México. 1990 La validez teórica del concepto Mesoamérica; XIX Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de
Antropología; Colección Científica del INAH. México.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
242
SOLAR VALVERDE LAURA. 2002 Interacción interregional en Mesoamérica. Una aproximación a la dinámica del Epiclásico. Tesis de
Licenciatura en Arqueología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH-SEP, México. 2006 “El fenómeno Coyotlatelco en el centro de México: Consideraciones en torno a un debate
académico”, en Laura Solar (ed.) El fenómeno Coyotlatelco en el centro de México: Tiempo, espacio y significado. Memoria del Primer Seminario Taller sobre problemáticas regionales, INAH Cordinación Nacional de Arqueología, México pp. 1-29.
SOLAR VALVERDE LAURA Y ARIADNA PADILLA GONZÁLEZ. 2007 “Elementos diagnósticos de los complejos cerámicos del Epiclásico en el sur de Zacatecas: valle de
Tlaltenango y cañón de Juchipila”. Ponencia presentada en el la Mesa Redonda La cerámica del Bajío y regiones aledañas en el Epiclásico: Cronología e interacciones. 15 y 16 de octubre del 2007 CEMCA, Lomas de Chapultepec, México D.F.
STRAZICICH NICOLA M 1995 Prehispanic pottery production in the Chalchihuites and La Quemada regions of Zacatecas, México.
A dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the State University of New York at Buffalo in partial fulfilment of the requeriments for the degree of Doctor of Philosophy.
2001 “Manufactura e intercambio de cerámica en la región de Alta Vista y La Quemada, Zacatecas (400- 900 d.C.)” en Estudios cerámicos en el Occidente y Norte de México, Eduardo Williams y Phil Weigand (eds), COLMICH, e Instituto Michoacano de Cultura, México.
2002 “La Quemada’s Pseudo-Cloisonné Tradition” La Quemada, a Monument on the Mesoamerican Frontier, in Archaeology Southwest, Center for Desert Archaeology, Vol. 16, No. 1, pp. 1-3, winter.
SUGIURA YAMAMOTO YOKO. 2004 “La cerámica en la historia mesoamericana”, en Gran Historia de México Ilustrada I, El Mundo
Prehispánico, Lorenzo Ochoa (coord.), PLANETA DeAGOSTINI, CONACULTA-INAH, México.
TAMAYO JORGE Y ROBERT WEST. 1964 “The Hidrography of Middle America”, in Natural Environmental and Early Cultures, Handbook of
Middle American Indians, Vol I, pp 84-121.
TELLO FRAY ANTONIO. 1653 (1973) Crónica Miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco, 2 Vols., Gobierno del Estado de
Jalisco, Universidad de Guadalajara, Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Guadalajara.
TESCH MONIKA. 1991 “Área de contacto entre nómadas y sedentarios Proyecto Arqueológico Alaquines”, en Arqueología,
Revista de la Dirección de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia / Segunda época, Número 5, ENERO-JUNIO, México.
TORQUEMADA FRAY JUAN DE. 1615 (1975) Monarquía Indiana. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 7 Vols.
TORREBLANCA PADILLA CARLOS ALBERTO, JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ RAMÍREZ Y CRISTÓBAL C. LUJÁN. 2007 “Los materiales cerámicos del Cóporo y su contexto en la frontera septentrional de Mesoamérica”,
Ponencia presentada en el la Mesa Redonda La cerámica del Bajío y regiones aledañas en el Epiclásico: Cronología e interacciones. 15 y 16 de octubre del 2007 CEMCA, Lomas de Chapultepec, México D.F.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
243
TROMBOLD CHARLES D. 1976 “Spatial Distribution Functional Hierarchies and Patterns of Interaction in Prehistoric Communities
Around La Quemada, Zacatecas, Mexico”, en Archaeological Frontiers: Papers on New World High Cultures in Honor of J. Charles Kelley, ed. R. Pickering, Carbondale, Southern Ilinois University Museum Studies, pp 148-182.
1985a Conceptual Innovations in Settlement Pattern Methodology on the Northern Mesoamerican Frontier, in Contributions to the Archaeology and Ethnohistory of Greater Mesoamerica, ed. W. Folan. Southern Ilinois University Press in Carbondale.
1985b “La Quemada y la desintegración de la frontera septentrional”, en Primera Reunión sobre Sociedades Prehispánicas en el Centro Occidente de México, Querétaro, Querétaro, 21-23 de Noviembre.
1985c “A Summary of the Archaeology of the La Quemada Region”, en Michael Foster y P. C. Weigand (eds.) The Archaeology of West and Northwest Mesoamerica, Boulder: Westview Press, pp. 237-267.
1988 "Algunos patrones emergentes en la arqueología de la frontera mesoamericana", en Primera reunión sobre las Sociedades Prehispánicas en el Centro Occidente de México. Memoria, col Cuaderno de Trabajo 1, Centro Regional Querétaro, INAH, México, pp. 377-398.
1990 “A reconsideration of Chronology for the La Quemada Portion of the Northern Mesoamerican Frontier”, in American Antiquity, 55 (2), pp. 308-324.
1991a “Causeways in the context of strategic planning in the La Quemada region, Zacatecas, México” en Ancient Roads Networks and Settlement Hieranchies in the New World, Charles Trombold (editor),
New Directions in Archaeology, Cambridge University Press, Great Britain, pp. 145-168. 1991b “Una Guía de la cerámica común en el Valle de Malpaso (La Quemada), Zacatecas México”.
Departamento de Antropología de la Universidad de Washington, E.U.A (mecanoscrito). 2000 Informe Técnico Preliminar al Consejo de Arqueología INAH, sitio MV206, primer temporada, 27
Enero a 11 de Noviembre de 1999, Villanueva, Zacatecas, México. Washington University Press. 2002 "Patios and La Quemada´s Hinterland Settlements", La Quemada, a Monument on the Mesoamerican
Frontier, in Archaeology Southwest, Center for Desert Archaeology, Vol. 16, No. 1, pp. 5, winter.
TOWNSEND RICHARD E. (EDITOR). 1999 Ancient West Mexico Art and Archaeology of the Unknown Past. Thames and Hudson. The Art
Institute of Chicago.
VALDEZ FRANCISCO. 1994 “Tumbas de tiro en Usmajac (Jalisco): hacía una reorientación de la temática”, en revista Trace,
número 25, pp 96-111.
VALENCIA CRUZ DANIEL. 1992 “Arqueología de Aguascalientes, antecedentes para su estudio” en revista Arqueología, # 39, pp 12-
23, México. 1994a “Proyecto Pinturas Rupestres” en Ameyaltotonquin, Boletín del Centro INAH-Aguascalientes, # 1,
abril-junio. 1994b Informe Técnico Final del Proyecto: Identificación, Catalogación y Conservación de Sitios con
Pintura Rupestre en el Estado de Aguascalientes, Centro Regional INAH Aguascalientes.
VALENCIA CRUZ DANIEL Y BOCANEGRA ISLAS ALICIA E. 1995 “Perspectivas de la Arqueología en Aguascalientes”, en IV Congreso Internacional de Historia
Regional Comparada, Actas, Volumen 1 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
VÁZQUEZ DE SANTIAGO TERESA ABIGAID. 2004 Informe: Análisis del Material Cerámico de Superficie del Sitio Arqueológico Buenavista,
Ojocaliente, Zacatecas, Unidad Académica de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas, Archivo del Proyecto Arqueológico Ojocaliente.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS LA REGIÓN DEL RÍO VERDE GRANDE Y EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA
_________________________________________________________________________________________________________________________
244
2006 Análisis Cerámico del Sitio Arqueológico de Buenavista, Ojocaliente Zacatecas. Tesis de Licenciatura en Antropología con especialidad en Arqueología, Unidad Académica de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
VÁZQUEZ DE SANTIAGO TERESA ABIGAID Y PÉREZ CORTÉS ENRIQUE. 2005 “Resultados Preliminares del Estudio Cerámico en el Sitio Arqueológico de Buenavista, Ojocaliente,
Zacatecas”, en Memorias del IV Congreso de la Gran Chichimeca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Humanísticas 26, 27 y 28 de Mayo, San Luis Potosí, Abraham Sánchez Flores (compilador).
2006 “Resultados Preliminares del Estudio de la Cerámica del Sitio Arqueológico de Buenavista, Ojocaliente, Zacatecas”, ponencia presentada en el Coloquio de Estudiantes de Arqueología en Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 22-24 de Marzo de 2006.
VELASCO ALFONSO LUIS. 1894 Geografía y Estadística de la República Mexicana. Tomo XV, Geografía y Estadística del Estado de
Zacatecas, México.
VILLALOBOS ACOSTA CÉSAR. 2001 Tipología e Interpretación de la cerámica arqueológica del Cañón del Río Bolaños, Jalisco. Tesis de
Licenciatura, ENAH, México (versión digital).
WEIGAND PHIL C. 1968 “The Mines and Mining Techniques of the Chalchihuites Culture”, in American Antiquity, Vol. 33,
No. 1. (Jan., 1968), pp. 45-61. 1974 The Ahualulco Site and the Shaft Tomb Complex of the Etzatlán Area, in The Archaeology of West
México, editado por B. Bell, pp 120-131. Sociedad de Estudios Avanzados del Occidente de México. 1976 “Circular Ceremonial Structure Complexes in the Highlands of Western Mexico”, en Robert
Pickering (editor). Archaeological Frontier: Papers in honor of J. Charles Kelley, Southern Ilinois University, Carbondale, Museum Studies 4, pp 183-227.
1978 "La prehistoria del estado de Zacatecas: una intepretación", Parte I y Parte II, en Zacatecas: en Anuario de Historia, No. 1, Depto. De investigaciones históricas, Universidad de Zacatecas,
Zacatecas, México, pp. 203-248. 1979 “The formative-Classic and Classic-Postclassic Transitions in the Teuchitlán Zone of Jalisco”, en Los
procesos de cambio en Mesoamérica y areas circunvecinas, Volumen 1, México, Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, pp 413-423.
1982 “Mining and Mineral Trade in Prehispanic Zacatecas, Phil C. Weigand y G. Gwynne (eds.), Mining and Mining Techniques in Ancient Mesoamerica, in Special Issue Anthropology, 6 (1-2): 87-134.
1985 “Evidence for Complex Societies during the Western Mesoamerican Classic Period”, en Michael Foster y Phil Weigand (editores). The Archaeology of West and Northwest Mesoamerica. Boulder. Colorado: Westview Press, pp. 47-91.
1991 "Mining Societes as Interactive Agencies on the Northern Frontier of Mesoamerica: the Case-Study of Chaco Canyon", in Internal Developments an External Involvements in the Prehistory of Northern Mexico, organized by: Elizabeth Mozillo and Monika Tesch, for the 47th International Congress of Americanists, 7-11 July 1991, New Orleans.
1993 Evolución de una civilización prehispánica. Arqueología de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. COLMICH, Zamora.
1995 "Minería prehispánica en las regiones noroccidentales de Mesoamérica, con énfasis en la turquesa", en Arqueología del Occidente y Norte de México, Eduardo Williams y Phil C. Weigand (editores), Colegio de Michoacan, Zamora, Michoacan, pp. 115-137.
2001 “El Norte Mesoamericano”, en revista Arqueología Mexicana, El Norte de México, Serie Tiempo Mesoamericano IX, Vol. IX- Núm. 51 (Septiembre-Octubre), Editorial Raíces, pp 34-39.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
_________________________________________________________________________________________________________________________
245
WEIGAND PHIL C. Y GARCÍA DE WEIGAND ACELIA. 1999 “Arqueología de los Altos de Jalisco el Peñol del Chiquihuitillo y su contexto regional” en
Arqueología y Etnohistoria, la región del Lerma, pp 269-285, COLMICH 1999. 2000 "Dinámica socioeconómica de la frontera prehispánica de Mesoamérica", en Nómadas y sedentarios.
Homenaje a Beatriz Braniff, Marie-Areti Hers, María de los Dolores Soto (editores), UNAM, pp.113- 14.
WEIGAND PHIL C. Y GARMAN HARBOTTLE. 1992 "The Role of Turquoises in the Ancient Mesoamerica Trade Structure", in The American Southwest
and Mesoamerica: Systems of Prehistoric Exchange, edited by Jonathon E Ericson and Timothy G. Baugh. Plenum Press, New York.
WEIGAND PHIL C, GARMAN HARBOTTLE Y EDWARD SAYRE. 1977 “Turquoise sources and source analysis: Mesoamérica and Southwestern U.S.A.” En Exchange
Systems in Prehistory, J. R Ericson and T.K. Earle, Academic Press, New York, pp. 15-34.
WEIGAND PHIL C. Y MICHAEL S. FOSTER. 1985 “Introduction”, en The archaeology of west and northwest Mesoamerica. Michael S. Foster y Phil
Weigand (editores), pp 1-8, Wesview Press.
WELLS CHRISTIAN E. Y BEN A. NELSON. 2004 “La cerámica y la cocha del periodo Epiclásico en el valle de Malpaso, Zacatecas”, en Bienes
estratégicos del antiguo Occidente de México, Eduardo Williams (editor), Colegio de Michoacán.
WILLEY G.R. Y J.C. GIFFORD. 1961 “Pottery of the Holmul 1 Style from Barton Ramie, British Honduras”, en Lothrop, S. K. et al. (eds.),
Essays in Pre-Columbian Art and Archaeology, Cambridge, Harvard University, pp. 152-170.
WILLEY G. R, T. P. CULBERT Y R. E. W. ADAMS. 1967 “Maya Lowland Ceramics: A Report from the 1965 Guatemala City Conference”, in American
Antiquity, núm. 32, pp.289-315.
WILLIAMS EDUARDO. 1994 “El Occidente de México: una perspectiva arqueológica”, en Arqueología del Occidente de México
nuevas aportaciones, Eduardo Williams y Robert Novella (coord.), Colegio de Michoacán, México. s/f El Antiguo Occidente de México: Un área cultural Mesoamericana. Informe presentado a FAMSI,
versión digital.
WILLIAMS GLYN. 1974 "External Influences and the Upper Río Verde Drainage basin at Los Altos, West Mexico", in
Mesoamerican Archaeology, New Approaches, N. Hammond (ed.), University of Texas Press, USA, pp. 21-50.
246
LISTA DE ILUSTRACIONES________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 1
MAPAS
MAPA 1. El sitio arqueológico de Buenavista en México (Dibujo de Jorge Pérez Robles) página 5.
MAPA 2. El sitio arqueológico de Buenavista en el centro-norte de México (Dibujo de Jorge Pérez Robles) página 6.
MAPA 3. El sitio arqueológico de Buenavista en el municipio de Ojocaliente (Redibujado de INEGI SPP 1981 y Cuaderno Estadístico Municipal INEGI 1999. Dibujo de Jorge Pérez Robles, Rocío Ortega Cortés y Enrique Pérez Cortés) página 7.
MAPA 4. Provincias geológicas o fisiográficas en el estado de Zacatecas (Redibujado de INEGI SPP 1981. Dibujo de Jorge Pérez Robles) página 8.
MAPA 5. El cerro de “La Mesilla” en su contexto inmediato (Detalle de la carta topográfica F-13-B-79 Luis Moya DETENAL INEGI, escala 1: 50 000) página 10.
MAPA 6. Clima actual en el estado de Zacatecas (Modificado de INEGI SPP 1981: Anexo Cartográfico) página 12.
MAPA 7. Regiones hidrológicas en el estado de Zacatecas (Cortesía del Ingeniero Francisco Román Villa, Departamento de Ingeniería de CONAGUA, Gerencia Estatal Zacatecas 2006) página 14.
MAPA 8. El asentamiento prehispánico de Buenavista y su asociación al curso principal del río Verde Grande, el más grande e importante de los afluentes derechos del río Grande de Santiago, pueden observarse también los otros afluentes derechos [Juchipila, Bolaños y Chapalagana ó Huaynamota] dentro del sistema hidrológico Lerma-Chapala-Santiago (Datos: Síntesis Geográfica de Zacatecas INEGI SPP 1981, Cartas Topográficas INEGI 1: 250 000 Zacatecas F13-6, Aguascalientes F13-9 y Guadalajara F13-12, Carta Hidrológica Zacatecas F-13-6 aguas superficiales DETENAL SPP, Cartas topográficas CETENAL Ciudad Cuauhtemoc F-13-B-78, Luis Moya F-13-B-79, Ojocaliente F-13-B-69, y Guadalupe F-13-B-68, Ingeniero Francisco Román Villa del Departamento de Ingeniería de CONAGUA, com. pers. 2006) (Mapa base, dibujo de Jorge Pérez Robles) página 16.
MAPA 9. Provincia fisiográfica de la Mesa Central (Basado en datos y redibujado de Nieto Samaniego et al. 2005. Mapa base, dibujo de Jorge Pérez Robles) página 17.
MAPA 10. Provincia de la Nueva Galicia a principios del siglo XVII (De acuerdo con los datos de Domingo Lázaro de Arregui y basado en el mapa de Muria 1976) (Mapa base, dibujo de Jorge Pérez Robles) página 23.
MAPA 11. Camino Real de Tierra Adentro en su trayecto desde la ciudad de México hasta la ciudad de Zacatecas (Modificado de Powell 1996:36. Mapa base dibujo de Jorge Pérez Robles) página 25.
FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍA 1. Cerro de “La Mesilla”, lugar en donde se encuentra el asentamiento prehispánico de Buenavista. (Fotografía del autor) página 9.
FOTOGRAFÍA 2. Vista aérea del cerro de “La Mesilla” (Ortofoto INEGI) página 9.
FOTOGRAFÍA 3. Yuca característica de la región (Fotografía del autor) página 20.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA: UNA APROXIMACIÓN A SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN... _________________________________________________________________________________________________________________________
247
FOTOGRAFÍA 4. Serpiente de cascabel, especie característica de la región (Fotografía de Pablo César Hernández Romero) página 21.
FOTOGRAFÍA 5. Detalle de un tramo del Camino Real de Tierra Adentro en el municipio de Ojocaliente (Cortesía de Amanda Ramírez Bolaños y Salvador Llamas Almeida 2006) página 24.
FOTOGRAFÍA 6. Tierras con alto potencial agrícola aledañas al asentamiento, en la actualidad como en la época prehispánica, éstas han sido utilizadas para labores agrícolas (Fotografía del autor) página 28.
FOTOGRAFÍA 7. El nopal representa en la actualidad una de las plantas más abundantes y características del paisaje de esta región (Fotografía del autor) página 28.
CAPITULO 2
MAPAS
MAPA 12. Distribución aproximada de las principales “naciones chichimecas” durante el siglo XVI, en el periodo de la guerra chichimeca (Redibujado de Powell 1996: 49, Mapa base dibujo de Jorge Pérez Robles) página 40.
MAPA 13. Mesoamérica (Kirchhoff 1960 [1943]) página 44.
MAPA 14. Regiones estudiadas por el Proyecto Ecológico y Arqueológico de la Frontera Septentrional de Mesoamérica (Redibujado de Kelley, Taylor y Armillas 1961, fig. 2. Mapa base dibujó Jorge Pérez Robles) página 46.
MAPA 15. Las sombras representan las áreas en donde se han reportado asentamientos tempranos en Zacatecas y norte de Jalisco, las flechas son las probables vías de expansión del modo de vida mesoamericano en esta porción durante los periodos Formativo Tardío y Clásico Temprano y que coinciden con los principales afluentes derechos del río Grande de Santiago. En la expansión de rasgos mesoamericanos hacia la región del noroccidente se hace referencia a dos orígenes principales: el occidente de México y la región norcentral en donde destaca la región del Bajío (Chupícuaro) quizás a través de los Altos de Jalisco. Se ha mencionado cierta influencia del centro de México pero también a través de la región del Bajío (Mapa base dibujo de Jorge Pérez Robles) página 61.
MAPA 16. Principales manifestaciones arqueológicas del Noroeste de Mesoamérica (Redibujado de Jiménez y Darling 2000:156 e incluyendo al sitio arqueológico de Buenavista. Mapa base dibujo de Jorge Pérez Robles) página 63.
MAPA 17. Principales asentamientos ocupados durante el periodo Epiclásico en el estado de Zacatecas y regiones aledañas, según las investigaciones arqueológicas (Mapa base dibujo de Jorge Pérez Robles) página 67.
MAPA 18. El sureste del estado de Zacatecas, división municipal (Datos INEGI SPP 1981) (Mapa base dibujo de Jorge Pérez Robles) página 68.
MAPA 19. Cuatro sectores en los que se dividió el sitio arqueológico Buenavista (Fernández 2005) (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 76.
MAPA 20. Posición aproximada de la frontera norte de Mesoamérica en el momento de su máxima expansión, atendiendo a la información arqueológica (Mapa base dibujo de Jorge Pérez Robles) página 111.
MAPA 21. Posición aproximada de la frontera norte de Mesoamérica durante el siglo XVI de acuerdo con los datos de Paul Kirchhoff (1960 [1943] con modificaciones menores de Armillas 1964:62. Mapa base dibujo de Jorge Pérez Robles) página 112.
LISTA DE MAPAS, FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES
_________________________________________________________________________________________________________________________
248
FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍA 8. Materiales arqueológicos en posesión de los entonces dueños de la hacienda cercana y procedentes del sitio de La Quemada, fotografía tomada por Leopoldo Batres (1903) (Cortesía de Peter Jiménez Betts y Laura Solar Valverde) página 34.
FOTOGRAFÍA 9. Arqueólogo John Charles Kelley (1913-1997) (http://www.saa.org/Publications/saabulletin/16-2/SAA8.html) página 47.
FOTOGRAFÍA 10. Arqueólogo Pedro Armillas García (1914-1984†) (Foto del Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología, INAH, Revista Arqueología Mexicana Número Especial 7. Imágenes Históricas de la Arqueología en México Siglo XX 2001:85) página 47.
FOTOGRAFÍA 11. El centro ceremonial de Alta Vista después de las temporadas de campo de Charles Kelley y su equipo (Kelley et al. 1982) página 48.
FOTOGRAFÍA 12. Detalle del sitio arqueológico de La Quemada ubicado en el valle de Malpaso, municipio de Villanueva Zacatecas, uno de los principales sitios arqueológicos del noroeste de Mesoamérica (Fotografía de Gerardo Fernández Martínez) página 65.
FOTOGRAFÍA 13. Detalle del centro ceremonial de Alta Vista en Chalchihuites, Zacatecas, otro de los principales sitios arqueológicos del noroeste de Mesoamérica (Fotografía de Juan Ramón Rodríguez Torres) página 65.
FOTOGRAFÍA 14. Vasija pintada en Rojo/Bayo en donde se pueden observar motivos de perros o coyotes, procedente del sitio arqueológico de La Quemada, periodo Clásico (Braniff 2001:41) página 66.
FOTOGRAFÍA 15. Plato con representaciones de serpientes estilizadas decorada en Rojo/Café procedente de la cultura Chalchihuites, Zacatecas durante el periodo Clásico (Weigand 2001:37) página 66.
FOTOGRAFÍA 16. Plato en Rojo/Bayo que muestra un diseño de serpiente con cabeza humana, es del periodo Clásico y procede de la cultura Chalchihuites, Zacatecas (Weigand 2001: 37) página 66.
FOTOGRAFÍA 17. Estructura I, ubicada sobre la cima del Cerro de “La Mesilla” (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 79.
FOTOGRAFÍA 18. Excavación de un pozo de sondeo en la parte sureste del asentamiento (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 80.
FOTOGRAFÍA 19. Sector sureste del asentamiento prehispánico de Buenavista después de las actividades de excavación. Se observan algunos vestigios de su arquitectura (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 81.
FOTOGRAFÍA 20. Muro de piedra que forma parte de los vestigios arquitectónicos en el sector sureste del asentamiento (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 82.
FOTOGRAFÍA 21. Fotografía que muestra un detalle de uno de los elementos arquitectónicos presentes en el sector sureste del sitio arqueológico (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 82.
FOTOGRAFÍA 22. Elementos encontrados en la excavación del sector sureste, abajo en el centro un fogón y más atrás parte de un entierro y un fragmento de piso (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 83.
FOTOGRAFÍA 23. Restos de una estructura arquitectónica en el sector sureste del sitio (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 83.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA: UNA APROXIMACIÓN A SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN... _________________________________________________________________________________________________________________________
249
ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 1. Ruinas de La Quemada a principios de la década de 1830 (De Berghes 1996 [1855]) página 32.
ILUSTRACIÓN 2. El salón de las columnas y otros vestigios arqueológicos inmediatos excavados por Manuel Gamio en el centro ceremonial de Alta Vista, Chalchihuites (Gamio 1910: Croquis Número 5) página 35.
ILUSTRACIÓN 3. Algunas cerámicas pintadas e inciso-esgrafiadas recuperadas durante las excavaciones de Manuel Gamio en el centro ceremonial de Alta Vista, en Chalchihuites, dibujos de L. Orellana T. (Marquina 1951:250) página 36.
ILUSTRACIÓN 4. Figurilla del tipo I procedente de Juanacatlán, Jalisco y actualmente en el museo regional de Guadalajara (Jiménez Betts 1995: 48, fig 3) página 64.
ILUSTRACIÓN 5. Planta y perfil de la estructura I, de planta poligonal y ubicada en la parte media de la cima del cerro de “La Mesilla”, los restos al extremo derecho del dibujo corresponden probablemente con la escalinata de acceso al edificio ahora destruido, se puede observar la orientación cardinal de la planta del edificio (Proyecto Arqueológico Ojocaliente. Dibujo de Yvonne Candelas Reyes) página 78.
ILUSTRACIÓN 6. Plataforma ceremonial del sitio de Villa de Reyes, San Luis Potosí (Crespo 1976) página 89.
ILUSTRACIÓN 7. Cronologías de la región de los Altos de Jalisco. Tomado de Antonio Porcayo (2002) página 99.
ILUSTRACIÓN 8. Figurillas de cerámica reportadas para la región de Aguascalientes y Altos de Jalisco [sin escala] (Tomadas de Bocanegra et al. 1994 y Valencia et al. 1995) página 105.
CAPITULO 3
MAPAS
MAPA 22. El cerro de “La Mesilla” dividido por sectores, los que se encuentran en gris son aquellos en los que se recolectó material cerámico en superficie (Fernández 2004:14 Mapa 3) página 124.
MAPA 23. Sombra que representa la distribución de la cerámica pseudo-cloisonné en el Occidente y Noroccidente de Mesoamérica de acuerdo con la propuesta de Charles Kelley (Después de Kelley 1974:23) página 136.
MAPA 24. El complejo “copa-olla” del noroccidente de Mesoamérica: Principales sitios arqueológicos en donde se ha reportado la presencia de la cerámica pseudo-cloisonné 1.- Alta Vista 2.- La Quemada 3.- Ixtépete-El Grillo, 4.- Cerro Encantado 5.- Totoate 6.- El Cóporo 7.- Cerro del Huistle 8.- La Florida 9.- Estanzuela 10.- Buenavista 11.-La Purísima 12.- Schroeder 13.- Momax 14.- Los Pilarillos 15.- Ahualulco 16.- Ixtlán del río 17.- Jiquilpan 18.- Cerro Tepizuasco 19.- San Aparicio 20.- El Teúl, página 146.
MAPA 25. Principales sitios en donde se ha reportado el tipo cerámico Valle de San Luis 1.- Villa de Reyes S.L.P., 2.- Peñasco S.L.P., 3.- Buenavista Huaxcama S.L.P., 4.- Río Verde S.L.P., 5.- El Cerrito Zac., 6.- Buenavista Zac., 7.- La Quemada Zac., 8.- Chinampas Jal., 9.- Cuarenta Jal., 10.- El Cóporo Gto., 11.- Carabino Gto., 12.- Alfaro Gto., 13.- Cerrito de Rayas Gto., 14.- La Gavia Gto., 15.- La Gloria Gto., 16.- Agua Espinoza o Tierra Blanca Gto., 17.- Cañada de la Virgen Gto., 18.- Morales Gto., 19.- La Magdalena, Gto., 20.- El Cerrito Qtro., 21.- Pinos, Zac., 22.- Cienega de Mata Jal., 23.- San Juan sin Agua S.L.P., 24.- Presa Montoro Zac, página 159.
MAPA 26. Sitios de Zacatecas en donde se ha reportado el tipo cerámico Valle de San Luis (se mencionan también algunos sitios de San Luis Potosí y Jalisco) 1.- El Cerrito, 2.- Santa Elena, 3.- Pinos, 4.- Región de La Montesa sitio “Presa Montoro”, 5.- Buenavista, 6.- La Joya, 7.- Chepinque, 8.- San Juan sin Agua o Peñón Blanco, 9.- Panteón de los Indios, 10.- La Quemada, 11.-Chinampas, 12.- Ciénega de Mata, página 160.
LISTA DE MAPAS, FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES
_________________________________________________________________________________________________________________________
250
MAPA 27. Esferas de Interacción del norcentro y noroccidente de Mesoamérica, puede observarse la sub-esfera de interacción Valle de San Luis Polícromo. Sitios: A. Alta Vista, B. La Quemada, C. La Montesa, D. El Cóporo, E. La Gloria, F. El Cobre, G. Zapotlanejo, H. El Ixtepete, I. Las Ventanas, J. San Aparicio, Cerro Belen, Cerro Encantado/ Altos de Jalisco, K. Cerro Tepizuasco-Jalpa, L. La Florida, M. Totoate, N. Cerro del Huistle-Nayar, O. Cuenca de Sayula, P. Sierra de Comanjá, Gto. Q. Lago Cuitzeo (El Varal/Zinaparo), (Después de Jiménez y Darling 2000:168) página 161.
MAPA 28. Esferas de Interacción del norcentro y noroccidente de Mesoamérica, puede observarse la sub-esfera de interacción Altos-Juchipila. Sitios: A. Alta Vista, B. La Quemada, C. La Montesa, D. El Cóporo, E. La Gloria, F. El Cobre, G. Zapotlanejo, H. El Ixtepete, I. Las Ventanas, J. San Aparicio, Cerro Belén, Cerro Encantado/Altos de Jalisco, K. Cerro Tepizuasco-Jalpa, L. La Florida, M. Totoate, N. Cerro del Huistle-Nayar, O. Cuenca de Sayula, P. Sierra de Comanjá, Gto. Q. Lago Cuitzeo (El Varal/Zinaparo), (Después de Jiménez y Darling 2000:168) página 176.
MAPA 29. Algunos sitios en donde se ha reportado la presencia del tipo cerámico Policromo Negativo característico por los cajetes de base anular durante el periodo Epiclásico 1.- Las Ventanas 2.- Cerro Tepizuasco 3.- La Quemada 4.- El Ixtepete 5.- El Teúl 6.- Cerrito de Rayas 7.- La Gavia 9.- Buenavista 10.- Región de la Montesa 11.- El Cuarenta 12.- Cerros Zapote y Jaral (asociados al sitio El Ocote) 13.- El Piñón. 14.- Cerro Encantado de Teocaltiche, página 179.
MAPA 30. Distribución de los principales elementos cerámicos diagnósticos del Noroeste de Mesoamérica, página 200.
MAPA 31. Área aproximada de dispersión conjunta de de cajetes de base anular con decoración al negativo, borde revertido y figurillas tipos II y río Verde, página 204.
FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍA 24. Copas de cerámica pseudo-cloisonné recuperadas en Alta Vista por Manuel Gamio en 1908 (Gamio 1910: Lámina 6) página 132.
FOTOGRAFÍA 25. Olla decorada al pseudo-cloisonné procedente del centro ceremonial de Alta Vista Chalchihuites, periodo 550-850 d.C. actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en la ciudad de México –sin escala– (Tomada de Hers 2001:127) página 137.
FOTOGRAFÍA 26. Copa pseudo-cloisonné procedente del sitio arqueológico de Alta Vista, Chalchihuites, actualmente en el Museo Arqueológico de Alta Vista (Fotografía de Javier Hinojosa) página 138.
FOTOGRAFÍA 27. Cuatro copas de cerámica y un fragmento de flauta pseudo-cloisonné procedentes de un contexto excavado por Kelley en el salón de las columnas de Alta Vista Chalchihuites, actualmente en el Museo Arqueológico de Alta Vista (fotografía del autor) página 139.
FOTOGRAFÍA 28. En detalle una de las copas de arriba, página 139.
FOTOGRAFÍA 29. Fragmentos erosionados de copa pseudo-cloisonné procedente del valle de Malpaso (Nelson y Shiavitti 1996) página 140. FOTOGRAFÍA 30. Pieza antropomorfa decorada con la técnica pseudos-cloisonné y procedente de las inmediaciones del sitio arqueológico El Cóporo, -vista de espaldas- (Cortesía de Armando Nicolau 2007) página 145. FOTOGRAFÍA 31. Fragmentos de pseudo-cloisonné procedentes de excavación en el sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 150.
FOTOGRAFÍA 32. Fragmento de copa procedente del sitio arqueológico Buenavista, pueden observarse los restos de la decoración policroma exterior e interior de la pieza (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 150.
FOTOGRAFÍA 33. Fragmentos de cerámica pseudo-cloisonné procedentes de excavación en el sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 151.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA: UNA APROXIMACIÓN A SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN... _________________________________________________________________________________________________________________________
251
FOTOGRAFÍA 34. Fragmentos de cerámica pseudo-cloisonné procedentes de excavación en el sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) 152.
FOTOGRAFÍA 35. Fragmento de pseudo-cloisonné procedente de excavación en el sitio arqueológico de Buenavista, se puede observar la decoración exterior e interior (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 152. FOTOGRAFÍA 36. Cajete de base anular con decoración policroma procedente del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 180.
FOTOGRAFÍA 37. Fragmento de cerámica con decoración al negativo procedente del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 181.
FOTOGRAFÍA 38. Perfil y parte superior del borde revertido característico de la cerámica del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 186.
FOTOGRAFÍA 39. Base anular procedente del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 187.
FOTOGRAFÍA 40. Figurilla tipo río Verde procedente de las excavaciones de Armillas en La Quemada (Archivo personal de J. Charles Kelley, cortesía de Peter Jiménez Betts 2007) página 190.
FOTOGRAFÍA 41. Fragmentos de figurilla procedentes de superficie y contextos excavados en el sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Buenavista) página 190.
FOTOGRAFÍA 42. Figurillas del tipo río Verde ubicadas en la Casa de la Cultura Municipal de Jalpa (Cortesía Laura Solar y Ariadna Padilla 2007) página 192.
FOTOGRAFÍA 43. Figurilla del tipo II de Williams recuperada en la excavación del sector sureste del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 193.
ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN 9. Sector de excavación en donde se han recuperado la mayor cantidad de materiales cerámicos en el sitio arqueológico Buenavista (Fernández 2006a) página 125.
ILUSTRACIÓN 10. Ollas compradas por Lumholtz en Estanzuela, en el centro de Jalisco (Imágenes tomadas de: Archaeological Research in Jalisco-Pseudo-Cloisonne Ceramic Decoration and Iconography http://www.members.aol.com/cbeekman/research/ cloisonne.html:2006) página 131.
ILUSTRACIÓN 11. Copa de cerámica decorada con la técnica pseudo-cloisonné, del tipo llamado Vista Paint Cloisonné procedente del sitio La Escondida, fase Alta Vista de la cultura Chalchihuites (Fotografía: pieza actualmente en el Museo Arqueológico de Alta Vista, Zacatecas; Dibujos de Kelley y Abbott 1971. Fotografía del autor) página 134.
ILUSTRACIÓN 12. Copas del tipo Vista Paint Cloisonné, fase Alta Vista, cultura Chalchihuites (Tomado y modificado de Kelley y Kelley 1971:165-167) página 137.
ILUSTRACIÓN 13. Copas recuperadas en una ofrenda de la pirámide de la Ciudadela de La Quemada (Lelgemann 2000 figuras 58 y 59) página 141.
ILUSTRACIÓN 14. Tiestos de cerámica con decoración pseudo-cloisonné procedentes del sitio arqueológico Cerro del Huistle, Jalisco, en la región serrana asociada al río Chapalagana (Hers 1983:33) página 144.
ILUSTRACIÓN 15. Fragmento de copa pseudo-cloisonné recuperado en el sector sureste del recorrido de superficie del sitio arqueológico Buenavista (Fernández 2005:36) página 149.
ILUSTRACIÓN 16. Tiestos del tipo Valle de San Luis procedentes del sitio de Villa de Reyes en San Luis Potosí (Braniff 1992:74) página 153.
LISTA DE MAPAS, FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES
_________________________________________________________________________________________________________________________
252
ILUSTRACIÓN 17. Tiestos del tipo Valle de San Luis procedentes del sitio de Villa de Reyes, San Luis Potosí (Braniff 1992:74) página 154.
ILUSTRACIÓN 18. Olla del tipo Valle de San Luis procedente del sitio de Villa de Reyes, San Luis Potosí (Braniff 1992:71) página155.
ILUSTRACIÓN 19. Tiestos del tipo Valle de San Luis procedentes del sitio de Villa de Reyes, San Luis Potosí (Braniff 1992:86) página 156.
ILUSTRACIÓN 20. Motivos decorativos (ganchos y volutas) que aparecen en la cerámica del tipo Valle de San Luis en el sitio de Villa de Reyes (Braniff 1992:90) página 157.
ILUSTRACIÓN 21. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico de Buenavista, pueden observarse ambas caras (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 164.
ILUSTRACIÓN 22. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico de Buenavista, pueden observarse ambas caras (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 165.
ILUSTRACIÓN 23. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 166.
ILUSTRACIÓN 24. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico de de Buenavista (cortesía Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 166.
ILUSTRACIÓN 25. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 167.
ILUSTRACIÓN 26. Tiesto de cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 167.
ILUSTRACIÓN 27.Cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 168.
ILUSTRACIÓN 28.Cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 169.
ILUSTRACIÓN 29.Cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 170.
ILUSTRACIÓN 30.Cerámica del tipo Valle de San Luis procedente de excavación del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 171.
ILUSTRACIÓN 31. Forma de algunos bordes revertidos del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 184.
ILUSTRACIÓN 32. Forma de algunas bases anulares revertidos bases anulares del sitio arqueológico Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 185.
ILUSTRACIÓN 33. Base anular procedente del sitio arqueológico de Buenavista (Proyecto Arqueológico Ojocaliente) página 187.
ILUSTRACIÓN 34. La primera imagen (a) es tomada de una fotografía de Leopoldo Batres, exhibida en el museo Smithsonian de algunos de los materiales entonces propiedad de la familia Franco, dueños de la hacienda de La Quemada, la figura de enmedio fue recuperada en el recorrido de superficie del sitio arqueológico Buenavista, la tercera es un dibujo que aparece en una publicación de Sergio Sánchez Correa y Carolyn Bauz de Czitrom en el que presentan los materiales resultado de un recorrido de superficie por la región de los Altos de Jalisco, página 189.
ENRIQUE PÉREZ CORTÉS EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE BUENAVISTA: UNA APROXIMACIÓN A SU DINÁMICA DE INTERACCIÓN... _________________________________________________________________________________________________________________________
253
ILUSTRACIÓN 35. Comparación entre una de las figurillas de Buenavista y la recuperada en Cerro Tamara en los Altos de Jalisco (Proyecto Arqueológico Ojocaliente, Czitrom y Sánchez 1986) página 191.
ILUSTRACIÓN 36. Figurilla del tipo II recuperada por Williams en la región de Los Altos de Jalisco (Williams 1974) página 193.
ILUSTRACIÓN 37. Izquierda: fragmento de vasija efigie recuperada durante las excavaciones del sitio arqueológico de Buenavista. Derecha: Fragmento de vasija efigie ilustrada por Jiménez Betts (1995), página 194.