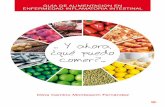Perspectivas de la enfermedad mental. Una investigación teórica para la revisión del concepto de...
Transcript of Perspectivas de la enfermedad mental. Una investigación teórica para la revisión del concepto de...
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
1
“Ha llegado el momento que continúe solo, es tiempo de que yo decida
dónde quiero estar. He querido ser un héroe, vencer y aniquilar la
realidad, ser más fuerte que la realidad misma, pero ésta me ha
derrotado a mí y esta derrota no la acepto y seguiré tratando de llegar a
los límites de la realidad dando saltos mortales”.
Alberto.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
2
INDICE
INTRODUCCION .................................................................................................................. 5
CAPITULO I: LA PERSPECTIVA BIOLOGICA ................................................................ 6
1. Introducción ........................................................................................................................ 6
2. Clasificación y descripción de las enfermedades mentales ................................................ 7
2.1. Enfermedades mentales somatógenas ............................................................................. 7
A. Demencias.......................................................................................................................... 8
B. Psicosis orgánicas ............................................................................................................ 10
2.2. Enfermedades mentales endógenas ............................................................................... 11
A. Concepto de endogenidad ................................................................................................ 11
B. Esquizofrenia ................................................................................................................... 13
C. Trastornos afectivos ......................................................................................................... 16
2.3. Enfermedades mentales psicógenas............................................................................... 20
A. Neurosis ........................................................................................................................... 20
B. Trastornos de la personalidad .......................................................................................... 25
3. Genética ............................................................................................................................ 28
3.1. Introducción ................................................................................................................... 28
3.2. Transmisión hereditaria ................................................................................................. 29
A. Método familiar o de consanguinidad ............................................................................. 29
B. Estudio de gemelos .......................................................................................................... 29
C. Estudio de adoptados ....................................................................................................... 30
D. Conclusión ....................................................................................................................... 31
3.3. Modo de herencia .......................................................................................................... 32
4. Neurofisiología ................................................................................................................. 33
4.1. Introducción ................................................................................................................... 33
4.2. Esquizofrenia ................................................................................................................. 34
4.3. Trastornos afectivos ....................................................................................................... 35
5. Terapias biológicas ........................................................................................................... 36
5.1. Historia .......................................................................................................................... 36
5.2. Farmacoterapia .............................................................................................................. 37
A. Fármacos antipsicóticos ................................................................................................... 37
B. Fármacos antidepresivos .................................................................................................. 39
5.3. Terapia electroconvulsiva .............................................................................................. 40
Bibliografía ........................................................................................................................... 43
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
3
CAPITULO II: LA PERSPECTIVA PSICOANALITICA .................................................. 47
1. La antropología freudiana ................................................................................................. 47
1.1. Introducción ................................................................................................................... 47
1.2. Primera tópica ................................................................................................................ 48
1.3. Segunda tópica ............................................................................................................... 50
A. El super-yo y el complejo de Edipo ................................................................................. 50
B. El yo y el ello ................................................................................................................... 54
1.4. Conclusión ..................................................................................................................... 56
2. Psicoanálisis de las psicosis .............................................................................................. 57
2.1. Neurosis y psicosis en Freud ......................................................................................... 57
A. El caso Schreber .............................................................................................................. 57
B. Pérdida de la realidad ....................................................................................................... 63
2.2. Psicosis y depresión en Melanie Klein .......................................................................... 66
A. Posición esquizo-paranoide ............................................................................................. 66
B. Posición depresiva ........................................................................................................... 69
C. Enfermedad mental y normalidad .................................................................................... 72
2.3 Las psicosis en Jacques Lacan ........................................................................................ 74
A. Introducción teórica ......................................................................................................... 74
B. Psicosis ............................................................................................................................. 80
3. Consideraciones sobre psicoterapia .................................................................................. 83
3.1. Generalidades ................................................................................................................ 83
3.2. Psicoterapia de las psicosis ............................................................................................ 85
Bibliografía ........................................................................................................................... 88
CAPITULO III: LA PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA ............................................... 91
1. Fundamentos epistemológicos .......................................................................................... 91
1.1. Ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu............................................................ 91
1.2. El método fenomenológico ............................................................................................ 93
2. La antropología existencial ............................................................................................... 94
2.1. La antropología derivada de la metafísica de Heidegger .............................................. 94
2.2. Estructuras existenciales básicas del hombre ................................................................ 96
3. El análisis existencial en psiquiatría ................................................................................. 98
3.1. Introducción ................................................................................................................... 98
3.2. Análisis existencial de las psicosis endógenas ............................................................ 101
A. Concepto de endogenidad .............................................................................................. 101
B. La melancolía ................................................................................................................. 104
C. Esquizofrenia ................................................................................................................. 114
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
4
4. Consideraciones sobre psicoterapia ................................................................................ 122
4.1. Psicoterapia existencial................................................................................................ 122
4.2. Normalidad y anormalidad en el análisis existencial .................................................. 124
4.3. La positividad de la locura........................................................................................... 127
Bibliografía ......................................................................................................................... 129
CAPITULO IV: ENFERMEDAD MENTAL E IMPUTABILIDAD ................................ 130
1. Perspectivas de la enfermedad mental ............................................................................ 130
1.1. La perspectiva biológica .............................................................................................. 130
A. La causa de la enfermedad mental ................................................................................. 130
B. Naturaleza y ambiente.................................................................................................... 131
1.2. La perspectiva psicoanalítica ....................................................................................... 132
A. El sentido de la enfermedad mental ............................................................................... 132
B. Estatuto epistemológico del psicoanálisis ...................................................................... 134
1.3. La perspectiva antropológica ....................................................................................... 136
A. La esencia de la enfermedad mental .............................................................................. 136
B. Estatuto epistemológico de la psiquiatría antropológica ............................................... 137
1.4. Conclusión ................................................................................................................... 138
A. La enfermedad mental como alteración biológica ......................................................... 138
B. La enfermedad mental como conflicto psíquico ............................................................ 139
C. La enfermedad mental como existencia ......................................................................... 141
D. Psicoanálisis y análisis existencial ................................................................................ 142
2. Revisión del concepto jurídico penal de imputabilidad ................................................. 143
2.1. Concepto de imputabilidad .......................................................................................... 143
A. El planteamiento clásico ................................................................................................ 143
B. El planteamiento positivista ........................................................................................... 146
C. El concepto tradicional de imputabilidad ...................................................................... 148
2.2. Concepto tradicional de imputabilidad y crítica de la culpabilidad ............................ 150
A. La vulnerabilidad ........................................................................................................... 150
B. El sujeto responsable ..................................................................................................... 153
2.3. Conclusión ................................................................................................................... 154
A. Crítica de la imputabilidad............................................................................................. 154
B. Enfermedad mental e imputabilidad .............................................................................. 161
Bibliografía ......................................................................................................................... 169
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
5
INTRODUCCION
La psiquiatría es la rama de la medicina que se ocupa del estudio y tratamiento de
las enfermedades mentales. Es una disciplina de la medicina que se ha provisto de todo un
saber científico sobre la enfermedad mental. El presente trabajo es una indagación en este
saber, una investigación de las principales corrientes de la psiquiatría. Pero, es sólo una
investigación teórica, es decir, un intento por conocer las principales orientaciones teóricas
de la psiquiatría, sus diferentes perspectivas. El objetivo consiste en que el mundo del
Derecho penal tenga un conocimiento más amplio de la enfermedad mental, disponga de
más orientaciones que dote de mejores fundamentos la interpretación de las leyes que
aluden a ella. En otras palabras, se trata de que el mundo jurídico penal tenga una visión
más completa de la enfermedad mental, que no se reduzca a una sola perspectiva u
orientación teórica.
Para ello, se han estudiado tres perspectivas de la enfermedad mental, dentro de los
límites que siempre impone la indagación en saberes diferentes del propio. Son perspectivas
que recogen tres de las principales tradiciones del pensamiento occidental moderno: la
científico natural, la psicoanalítica y la fenomenológica existencial. Esta investigación
teórica muestra lo sabia que ha sido la psiquiatría al recoger estas tres grandes tradiciones
del pensamiento moderno para así obtener un conocimiento más acabado de la enfermedad
mental. No podía ser de otra manera, pues la complejidad de su objeto de estudio le ha
obligado a enriquecerse de diferentes perspectivas.
El segundo objetivo de este trabajo es sacar consecuencias de esta investigación
teórica para el concepto de imputabilidad. Porque pareciera que la dogmática penal, al
momento de enfrentarse al problema de la enfermedad mental, sólo ha tenido en cuenta la
perspectiva científico natural de ella, lo que le ha impedido aproximarse en forma adecuada
a dicho problema. Esta visión estrecha de la enfermedad mental pareciera haber permitido
no sólo afirmaciones sumamente discutibles sobre ella sino que además la construcción de
un régimen diferencial para los enfermos mentales, con menos garantías que las
reconocidas a los imputables. En la dirección propuesta por Juan Bustos Ramírez1, esta
investigación intenta una revisión del concepto de imputabilidad, sin recurrir a los
planteamientos de la psiquiatría alternativa seguidos por dicho autor.
1 Véase “Bases críticas de un nuevo Derecho penal”, pp. 87 y ss., y “Manual de Derecho penal. Parte general”, pp. 329 y ss.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
6
CAPITULO I: LA PERSPECTIVA BIOLOGICA
1. Introducción
Desde sus inicios en el siglo XIX, la psiquiatría ha intentado demostrar que las
enfermedades mentales tienen un substrato biológico. Sin embargo, esta pretensión se vio
frustrada durante un extenso período, quedando la psiquiatría rezagada frente a los notables
progresos del resto de la medicina y de la biología. Mientras la medicina lograba avanzar en
el campo de las enfermedades pulmonares, cardíacas, del sistema digestivo, etc., y los
estudios bacteriológicos y de patología celular alcanzaban importantes éxitos con Pasteur,
Koch y Virchow, la psiquiatría debía conformarse con clasificar las enfermedades mentales,
explicar sus síntomas por supuestas lesiones en el cerebro, creer que eran causadas por la
herencia y utilizar técnicas de nulo efecto terapéutico (César Ojeda, “El cuerpo biológico
(Bios) en psiquiatría”: p. 24).
Este panorama se mantuvo hasta que en la década del ’50 se descubrió el primer
fármaco antipsicótico: la cloropromacina. Este fármaco conseguía disminuir los principales
síntomas de las psicosis, como son los delirios y las alucinaciones, dando así inicio a la
primera terapia psiquiátrica con real eficacia. Deslumbrados, los psiquiatras empezaron a
investigar el mecanismo de acción de éste y otros fármacos que fueron apareciendo en el
curso de dicha década, concluyendo que éstos actuaban sobre determinados
neurotransmisores del cerebro. Dedujeron, entonces, que los síntomas se debían a una
alteración de las funciones que cumplen los neurotransmisores investigados. La psiquiatría
comenzaba a demostrar el substrato biológico de las enfermedades mentales planteado ya
no en términos de lesiones anatómicas en el cerebro sino que de alteraciones en la fisiología
del sistema nervioso central. Nació, entonces, la psiquiatría biológica (Ojeda: pp. 24/26)2.
La psiquiatría biológica, entonces, “relaciona la enorme complejidad del
funcionamiento cerebral humano con los desórdenes mentales partiendo de la premisa que
la conducta humana, la afectividad, el pensamiento lógico, etc., son el producto final de la
2 Se trató de una verdadera revolución científica: “Se han producido tres grandes revoluciones en la historia de la psiquiatría. La primera fue protagonizada por Pinel, cuando liberó a los alineados de sus cadenas durante la revolución francesa. La segunda, originada en la Viena del siglo XIX, tuvo como protagonista a Freud, cuyas teorías han ejercido una enorme influencia en la psiquiatría y la cultura occidental. La tercera, iniciada con la moderna psicofarmacología, y en la cual nos encontramos inmersos, es una revolución biológica” (Hernán Silva y César Carvajal, “Progresos en psiquiatría biológica”: p. 13).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
7
actividad integrada de múltiples circuitos interrelacionados en el sistema nervioso central”
(Ariel Gómez: p. 21). En términos más amplios, se puede decir que es la perspectiva de la
psiquiatría que investiga el substrato biológico de las enfermedades mentales, buscando en
el organismo las causas de los síntomas que las configuran.
A continuación, se exponen los logros obtenidos por esta perspectiva en los campos
de la genética, de la neurofisiología y de las terapias. No obstante, previo a ello se presenta
una clasificación de las enfermedades mentales y una breve descripción de las principales3.
2. Clasificación y descripción de las enfermedades mentales
El criterio utilizado tradicionalmente para clasificar las enfermedades mentales es el
de la génesis de las mismas, es decir, el campo de causas que las provocan. A partir de este
criterio, las enfermedades de la psique se clasifican en tres grandes grupos: las
somatógenas, las endógenas y las psicógenas (Ojeda, “Acerca del concepto de génesis en
psiquiatría”: pp. 39/40)4. En el curso de este trabajo, se dará prioridad al estudio de las
enfermedades mentales endógenas, puesto que constituyen el centro de la patología mental,
lo que cotidianamente se denomina locura, y por la especial relevancia que tienen para
efectos penales.
2.1. Enfermedades mentales somatógenas
Las enfermedades mentales somatógenas son aquellas perturbaciones psíquicas
causadas desde el soma u organismo. En estos trastornos de la psique existen claras
relaciones de causalidad entre los síntomas y determinadas enfermedades somáticas o
disfunciones del organismo, por lo que no pueden ser descritos sin hacer referencia a las
causas particulares que los provocan. Destacan en este grupo las demencias y las psicosis
orgánicas.
3 La clasificación que se expone es propia de la psiquiatría clásica, tendencia antecesora de la psiquiatría biológica, entre cuyos autores pueden mencionarse a Emil Kraepelin, Eugen Bleuler, Karl Jaspers, Kurt Schneider, etc. Sin embargo, para la descripción particular de las enfermedades mentales se han usado textos de estudio basados en la 3ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales -DSM III- de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. 4 Otro criterio distingue entre enfermedades mentales agudas y crónicas. Las agudas son aquellas “constituidas por síntomas cuya yuxtaposición u organización permiten prever su carácter transitorio. Se trata de crisis, accesos o episodios más o menos largos que, ciertamente, pueden reproducirse, pero que presentan una tendencia natural a la remisión e, incluso, a la restitutio ad integrum”. Las crónicas, por el contrario, presentan “espontáneamente una evolución continua o progresiva que altera de manera persistente la actividad psíquica” (Henri Ey: pp. 209/211).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
8
A. Demencias
A.1. Concepto
La palabra demencia proviene del término latino de -de o fuera de- y mens -mente-,
vale decir, “estar fuera de la propia mente”, significado que suele ser el utilizado en el habla
cotidiana (Charles Wells, “Síndromes orgánicos: demencia”: p. 844). Sin embargo, la
palabra es usada en un sentido más restringido en psiquiatría:
“En terminología médica, demencia alude a un síndrome clínico que se manifiesta, sobre todo, pero
no exclusivamente, por una alteración de la orientación, la memoria y el conocimiento y por cambios
conductuales que son el resultado de estos defectos” (ídem).
A.2. Síntomas
La demencia generalmente cambia con el paso del tiempo, no es un cuadro estable.
En su fase inicial los síntomas son “la pérdida de vigor, pérdida de entusiasmo por el
trabajo y otras actividades habitualmente satisfactorias, disminuida tolerancia a la
frustración, estar más absorto en sí mismo, falta de sensibilidad y consideración hacia los
demás; suspicacia o compulsividad anormales, inatención a los detalles, carácter jocoso o
chistoso inhabitual, ausencia de malestar tras una pérdida o devastación, o sutil deterioro de
los modales, la indumentaria o la higiene” (Wells: p. 845). La pérdida de memoria es un
síntoma notorio en esta etapa, sin embargo, pasa generalmente inadvertida por el paciente y
su familia, al igual que los otros síntomas (ídem).
La fase intermedia se caracteriza “por el reconocimiento de que algo va mal en el
funcionamiento mental del paciente” (p. 845):
“La alteración de la memoria y habitualmente de la orientación suele detectarse siempre en esta fase
de la enfermedad. Característicamente, la memoria a corto plazo está en especial alterada. Como los cambios
de la memoria a corto plazo son casi universales con el envejecimiento, ¿en qué difieren los cambios de esta
función de los del envejecimiento normal? En el olvido senescente benigno, el trastorno es principalmente de
la evocación: la persona tiene una menor capacidad de recuperar a voluntad un recuerdo que ha almacenado
(...) Al menos inicialmente, la memoria de los sucesos remotos está menos alterada que la de los sucesos
recientes, pero habitualmente puede identificarse cierta falta de claridad en el recuerdo remoto en el momento
en que la memoria reciente está gravemente alterada” (ídem).
Esta fase se caracteriza además por una dilapidación de las funciones intelectuales
(p. 846):
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
9
“Disminuye el suministro de información; los cálculos resultan imprecisos o imposibles; la capacidad
de conceptualizar y discriminar decrece. A medida que aumentan los problemas de orientación, el paciente se
puede perder fácil y reiteradamente, lo cual le produce a veces una considerable ansiedad. Decrece la
capacidad para comprender y seguir las directrices; falla el juicio” (ídem).
La fase final de la demencia “testifica la merma de los aspectos más
característicamente humanos de la persona en cuestión” (p. 846):
“La pérdida de memoria es profunda y a menudo tan grave que el paciente puede incluso no recordar
a sus familiares más íntimos. Las identificaciones erróneas son comunes; las personas del entorno actual
suelen ser identificadas como individuos de un pasado lejano. Se pierde totalmente la orientación temporal y
espacial, además de la capacidad de aprender, con lo que el paciente se queda totalmente perdido y sin
entender nada, a veces incluso en su casa (...) Su habla suele ser pobre, a menudo hasta el punto de que sólo
repite algunos estribillos o frases (...) El paciente se vuelve incapaz de vestirse y alimentarse a pesar de
conservar una buena fuerza y motilidad (...) Se resiente el apetito, con la pérdida de peso concomitante, y
suele alterarse también el sueño. Aparece incontinencia urinaria y fecal (...) Eventualmente, estos pacientes se
quedan postrados en cama y siguen viviendo con nula conciencia de lo que sucede a su alrededor, hasta que
fallecen víctimas de una infección o alteración cardíaca” (ídem).
A.3. Causas
La demencia es un cuadro clínico que puede ser provocado por diversas causas. Se
distinguen las causas tratables de aquellas que carecen de un tratamiento específico. Entre
las causas tratables están determinados trastornos endocrinos -por ejemplo, hipo e
hipertiroidismo-, enfermedades hepáticas -como la encefalopatía hepática-, renales -como
la encefalopatía urémica-, cardiovasculares -como los infartos múltiples-, del pulmón -
como la encefalopatía respiratoria-, estados de deficiencia de vitamina B y ácido fólico,
drogas, toxinas, tumores intracraneales, y procesos infecciosos -como la meningitis-. En
estos casos, el tratamiento de la enfermedad o trastorno orgánico permite la recuperación de
la salud del paciente (Wells: pp. 848/854).
Otra es la situación de la demencia provocada por enfermedades para las cuales no
se dispone actualmente de tratamiento. En entre ellas están la enfermedad de Alzheimer -
cuya etiología sigue siendo desconocida-, la de Creutzfeldt-Jakob -caracterizada por una
pérdida neuronal causada por un agente transmisible-, la de Huntington -caracterizada por
movimientos coreiformes y anomalías mentales- y la de Pick -caracterizada también por
una grave pérdida neuronal-. Las demencias causadas por estas enfermedades desembocan
generalmente en la muerte (Wells: pp. 854/858).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
10
B. Psicosis orgánicas
B.1. Síndrome del delirium
Entre las psicosis orgánicas destaca el síndrome del delirium:
“El nombre delirium deriva del latín de (de o desde) y lira (surco o huella). Por su significación, el
término sugiere un descarrilamiento o separación de una ruta o vía. Supone una desviación brusca del estado
habitual del individuo” (Wells, “Síndromes orgánicos: delirium”: p. 831).
Se caracteriza por un comienzo agudo o subagudo, una acusada variabilidad de
manifestaciones clínicas de paciente a paciente y de uno a otro momento en el mismo
paciente, una evidencia de disfunción difusa del tejido nervioso, reversibilidad potencial de
dicha disfunción y ausencia de cambios patológicos cerebrales (Wells: p. 832)5.
B.2. Síntomas
El síntoma característico del delirium es la alteración de la conciencia, que viene
señalada por un cambio del conocimiento y de la atención. Tiene lugar una reducción de la
conciencia de sí mismo y del entorno, como asimismo “un cambio en la atención del
paciente delirante -alerta, vigilancia o disposición a responder a los estímulos- hacia sí
mismo y el entorno”, atención que puede ser mayor o menor (Wells: p. 833). Otros
síntomas son las alteraciones de la percepción como la desorientación -temporal y
espacial-, las ilusiones -percepciones erróneas o identificaciones erróneas de los estímulos
sensoriales- y las alucinaciones -percepciones experimentadas sin una estimulación
sensorial reconociblemente relevante-. La modalidad sensorial que se ve especialmente
afectada por las ilusiones y alucinaciones es la visual. Así, por ejemplo, una ilusión puede
consistir en interpretar erróneamente una grieta en la pared como una serpiente y una
alucinación en ver una serpiente donde no hay ni siquiera una mancha (ídem)6.
Un tercer grupo de síntomas son las alteraciones del pensamiento. La memoria de
recuerdos recientes se ve alterada y son comunes los delirios, entendidos éstos como falsas
creencias que surgen a menudo en respuesta a las percepciones distorsionadas o imprecisas
antes descritas, como por ejemplo ver un incendio donde solo hay una puesta de sol (Wells:
5 “El delirium no va asociado a ninguna alteración característica o patognomónica de la morfología cerebral. Esto es lógico, pues el delirium es, por definición, un trastorno reversible, siempre que pueda identificarse y tratarse adecuadamente su causa” (Wells, “Síndromes orgánicos: delirium”: p. 838). 6 “En el delirum, las alucinaciones suelen carecer de las implicaciones personales asociadas con frecuencia a las experiencias alucinatorias de la esquizofrenia” (Wells: p. 833).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
11
p. 834)7. Por otra parte, se presentan alteraciones de la afectividad, de la actividad
psicomotora y motora, y del sistema nervioso vegetativo -palidez, rubor, sudoración,
taquicardia, hipotensión, hipertensión, fiebre, etc.- (pp. 834/835)8.
B.3. Causas
El delirium es resultado de una anormalidad del metabolismo celular del sistema
nervioso9, la cual es provocada por numerosos estados patológicos que se desarrollan cerca
o lejos del propio cerebro (Wells: p. 832). Entre éstos hay causas intracraneanas -como la
epilepsia y los traumatismos cerebrales-, causas extracraneanas -como fármacos y venenos-
, disfunciones endocrinas y enfermedades de otros órganos no endocrinos -como hígado,
riñón, pulmón, etc.- (Wells: p. 837).
2.2. Enfermedades mentales endógenas
A. Concepto de endogenidad
La palabra endógeno tiene un significado más difícil de precisar en psiquiatría:
“La palabra se origina en el griego y significa ‘origen interno’. Su aplicación en el mundo científico
es tardía, siendo utilizada en el siglo pasado para caracterizar a cierto tipo de plantas (monocotiledóneas)
cuyas raíces se desarrollan a partir de células yacentes en el interior del tejido vegetal. De modo inverso, al
crecimiento vegetal que parte de las células de la superficie se le llamó ‘exógeno’. En psiquiatría, los
conceptos complementarios de ‘endógeno’ y ‘exógeno’ parecen surgir a fines del siglo XIX. En 1883 Möbius
(...) utiliza la tradicional doctrina médica de dividir las enfermedades de acuerdo a si las condiciones
fundamentales de ellas incidan en el individuo desde fuera, o estén contenidas en él mismo, es decir, en un
elemento ‘disposicional’ (...) Desde esta perspectiva, lo endógeno es lo que expresa algo prefigurado en la
persona, en cambio, lo exógeno es lo accidental, que interrumpe, quiebra o deforma lo que ‘debió ser’”
(Ojeda, “Acerca del...”: p. 41).
7 “Aunque a menudo hay una sensación de peligro o posible tragedia en estas creencias falsas, habitualmente no incluyen la sensación de estar dirigidas individualmente hacia el paciente, como los delirios de los esquizofrénicos” (Wells: p. 834). 8 Existen otras psicosis orgánicas como el síndrome delirante orgánico y la alucinosis orgánica. El primero “se caracteriza clínicamente por la presencia de delirios que pueden ser atribuidos a algún factor orgánico específico” -tal como drogas, epilepsia, lesiones cerebrales, etc.-, sin que se presente la alteración de la conciencia propia del delirium ni la de las capacidades intelectuales característica de las demencias (Wells, “Otros síndromes cerebrales orgánicos”: pp. 865/866). La alucinosis orgánica consiste en “alucinaciones persistentes o recurrentes que pueden atribuirse a algún factor orgánico específico” -tal como drogas, abuso de alcohol, etc.-, sin que tampoco se presente el cambio del estado de conciencia característico del delirium ni la pérdida de las capacidades intelectuales de las demencias (p. 867). 9 “Se comprende por metabolismo, todas aquellas transformaciones que sufren en el organismo las sustancias presentes en él. El metabolismo consta de dos fases, las cuales corren paralelas: a) anabolismo, mecanismo por el cual se reconstruyen las estructuras y se reemplazan las materias utilizadas; y b) catabolismo, mecanismo de descomposición de las sustancias orgánicas” (Edmundo Fisher y J. Fernández Pardal: pp. 386/387).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
12
La palabra es utilizada en dicho sentido por la psiquiatría. Así, Emil Kraepelin dice
de las psicosis endógenas que “ellas no son ocasionadas desde fuera sino que emergen
desde causas internas” (citado por Ojeda: p. 41)10. Para Karl Jaspers, “causa ‘exógena’ se
refiere a las influencias externas del mundo circundante y causa ‘endógena’ a aquellas
derivadas de la ‘disposición interna’” (Ojeda: p. 41):
“Sin embargo, está lejos de la delicadeza conceptual de Jaspers el dejar las cosas ahí. Y agrega: ‘El
fenómeno de la vida consiste en realizarse en un mundo circundante que se configura desde su propio
interior, del cual depende y cuyos efectos experimenta’. ‘Desde esta unidad -continúa- sólo distinguimos
efectos causados predominantemente por lo endógeno y predominantemente por lo exógeno’” (pp. 41/42).
No obstante, surge el problema de poder distinguir lo endógeno de lo somatógeno,
puesto que si las enfermedades mentales endógenas se caracterizan por ser causadas desde
dentro, ¿qué otros elementos que los somáticos podrían formar parte de este campo de
causas? Al respecto, tanto Jaspers como Kurt Schneider, no obstante que tienen la firme
convicción en la existencia de un fundamento somático de estas enfermedades, admiten que
éste es por el momento desconocido. Es por eso que Schneider va a exclamar que “las
psicosis endógenas son la piedra de escándalo de la psiquiatría”, porque aun cuando
constituyen el centro mismo de la patología mental, sus aspectos somáticos no se
encuentran probados (Ojeda: p. 42).
En la época en que estos autores escriben, que corresponde aproximadamente a la
primera mitad del siglo XX, no se habían empezado a demostrar los procesos biológicos de
estas enfermedades, la psiquiatría no había establecido aún una firme conexión con la
biología. En consecuencia, lo endógeno se entendía negativamente, esto es, como un campo
de causas todavía por descubrir11 12.
10 Se ha optado por la terminología o nomenclatura tradicional que distingue entre demencias, psicosis endógenas y neurosis, porque ayuda a la claridad, no obstante los problemas que suscita el concepto de endogenidad. Esta distinción se pierde en cierta medida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales -3ª edición- que se refiere a los trastornos mentales -orgánicos, esquizofrénicos, neuróticos, etc.-. Además, esta opción terminológica permite otorgarle continuidad a este trabajo. 11 Este concepto negativo de endogenidad sólo tendrá un vuelco significativo con Hubert Tellenbach, quien, como se verá en el Capítulo III, le dará un contenido positivo y permitirá una mejor comprensión (Ojeda: p. 42). 12 En este sentido, resulta útil tener en cuenta otra clasificación de las enfermedades mentales, que distingue entre las orgánicas y las funcionales: “los trastornos funcionales y orgánicos podrían ser considerados como un continuo. El extremo orgánico del continuo está ocupado por aquellos trastornos en los que está probada la relación entre la sintomatología y la disfunción cerebral subyacente en su sentido literal, por ejemplo, en la demencia producida por enfermedad de Alzheimer. El extremo funcional está ocupado por aquellos trastornos en los que esta relación es menos clara en términos de las aberraciones neuroquímicas o neurofisiológicas identificadas”, como por ejemplo, en la esquizofrenia y los trastornos afectivos (Wells, “Presentación general de los trastornos mentales orgánicos”: p. 827).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
13
De este modo, es posible definir las enfermedades mentales endógenas como
aquellos trastornos mentales causados desde lo endógeno. En este conjunto de
enfermedades se incluyen la esquizofrenia en sus diferentes formas, la psicosis maníaco-
depresiva y la depresión endógena, agrupándose actualmente estas dos últimas entre los
llamados trastornos afectivos.
B. Esquizofrenia
B.1. Concepto
Fue Eugen Bleuler quien le dio el nombre esquizofrenia a la enfermedad que antes
había sido llamada demencia precoz por Kraepelin (Heinz Lehmann y Robert Cancro,
“Esquizofrenia: rasgos clínicos”: p. 675):
“Bleuler derivó el nombre de la enfermedad de su idea de escisión mental. La iniciativa se escinde en
una diversidad de potencialidades equivalentes, y de esta forma el paciente queda separado de la realidad; los
pensamientos y las asociaciones se fragmentan y vacían de significado, y el afecto ya no es adecuado o
apropiado a la situación” (ídem).
Por su parte, Manfred Bleuler -hijo de Eugen Bleuler- consideró como rasgos
esenciales “la extraña combinación de procesos mentales psicóticos y normales en la misma
persona, cambios de sus procesos asociativos, alteraciones de la emotividad y experiencias
por parte del paciente de tener su mente controlada por agentes externos la mayor parte de
las veces invisibles” (p. 676).
Hoy en día, es considerado un rasgo esencial de la esquizofrenia el marcado
simbolismo, que se manifiesta “en la conducta, ideación y lenguaje a menudo extravagante
del paciente” (p. 676). Otro rasgo es la extrema sensibilidad de los esquizofrénicos, que
“con facilidad se sienten heridos incluso por conductas ligeramente agresivas o rechazantes,
conductas que, en la mayoría de los casos, apenas serían advertidas por una persona de
sensibilidad normal” (ídem). Los pacientes esquizofrénicos se caracterizan también por el
retraimiento social, “por la distancia emocional que se experimenta en su presencia y por la
falta de capacidad para establecer relaciones con los demás” (ídem). Otro rasgo
característico es la llamada pérdida de los límites del yo:
“Este síntoma peculiar puede darle al paciente la convicción delirante de que es capaz de leer en las
mentes de los demás o de que está siendo controlado por los pensamientos de otras personas. También hace
que el enfermo quede extremadamente vulnerable a cualquier clase de estimulación externa. Su propia
identidad puede fundirse con la de cualquier objeto del universo que le rodea y puede sufrir personalmente
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
14
cuando se hace consciente de que algún objeto de su ambiente es atacado. Así, por ejemplo, alguien que esté
blandiendo una tabla a cien metros del enfermo puede hacer que éste sienta casi dolor físico o que se
enfurezca por este tipo de conducta agresiva” (ídem).
Por último, un rasgo fundamental es la variabilidad o incongruencia impredecible
del paciente esquizofrénico, el cual “puede ser incapaz, en un momento determinado, de
llevar a cabo una conversación racional y simple y, no obstante, media hora después puede
escribir una carta importante y bien redactada a sus familiares” (p. 677).
B.2. Síntomas
Los síntomas de la esquizofrenia se agrupan, en primer término, en los trastornos de
la percepción. Estos consisten “en hipersensibilidad a la luz, cambios en la percepción del
rostro y las figuras de los demás, percepciones alteradas del movimiento, hipersensibilidad
al sonido, al gusto o al olor, y otros cambios en estos sentidos” (p. 677). Entre estos
trastornos destacan las alucinaciones, siendo las más comunes las auditivas:
“En ocasiones se oye la voz de Dios y la del diablo; otras veces son las voces de familiares y vecinos.
Con frecuencia, el paciente no puede recordar ni entender las voces. Más característicamente, dos o más voces
hablan sobre el paciente, discutiendo acerca de él en tercera persona (...) Los esquizofrénicos experimentan la
audición de sus propios pensamientos. Cuando leen en silencio, por ejemplo, pueden verse alterados por el
hecho de oír cada una de las palabras que están leyendo pronunciadas con claridad” (ídem).
Otras alucinaciones comunes son las cinestésicas, esto es, “sensaciones de alteración
de los estados orgánicos corporales sin que ningún aparato receptor especial explique estas
sensaciones, por ejemplo, una sensación de quemadura en el cerebro, o una sensación de
presión en la médula ósea” (p. 677). Menos frecuentes son las alucinaciones visuales,
táctiles, olfativas y gustativas (ídem).
Un segundo grupo de síntomas son los trastornos cognitivos, destacándose entre
ellos los delirios, especialmente los de persecución:
“La convicción de ser controlado por una fuerza misteriosa invisible que ejerce influencia a distancia
es casi patognomónica de la esquizofrenia. Se presenta en la mayoría de los esquizofrénicos en uno u otro
momento, y en muchos de ellos es una experiencia diaria. Los pacientes que están convencidos de ser
perseguidos por entidades poderosas, a menudo desarrollan convicciones delirantes de grandeza; si tanto se
esfuerzan en perseguirles, deben de ser personas importantes (...) El esquizofrénico actual cuyos delirios se
relacionan con la civilización científica puede preocuparse por la energía nuclear, los rayos X o satélites que
controlan su mente y su cuerpo. También son típicas de muchos pacientes esquizofrénicos las fantasías
delirantes de destrucción del mundo” (p. 678).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
15
Los delirios se desarrollan en fases. La primera es la fase de trema -del alemán
pavor-, en que “el paciente cobra conciencia de que le sucede algo espantoso. De algún
modo, cambia el mundo circundante, sintiéndose el paciente bloqueado, hostigado e
impotente” (p. 678). A esta fase le sigue la de apofanía -expresión griega que sugiere súbita
revelación o iluminación del intelecto-, en que “el paciente se vuelve absolutamente seguro
de determinados nuevos ‘hechos’” de su persecución (p. 679). Después, viene la fase
apocalíptica, “durante la cual el mundo del paciente se vuelve cada vez más fragmentario”,
y la fase terminal, “en la cual el paciente se transforma en una especie de vegetal” (ídem).
Otros trastornos de la cognición son las alteraciones del pensamiento:
“El rasgo común a todas las manifestaciones de la alteración del pensamiento esquizofrénico es que
el paciente esquizofrénico piensa y razona en sus propios términos autistas, según sus propias e intrincadas
reglas privadas de lógica. El esquizofrénico puede ser muy inteligente, ciertamente, no hallarse confuso y ser
muy agudo en sus abstracciones y deducciones, pero sus procesos de pensamiento son extraños y no conducen
a conclusiones basadas en la realidad o la lógica universal (...) El esquizofrénico puede considerar dos cosas
idénticas simplemente porque tienen idénticas propiedades o predicados. Por el contrario, en el pensamiento
lógico normal, la identidad se basa en objetos idénticos y no en idénticos predicados. El paciente
esquizofrénico puede razonar así: ‘Jesús era judío; yo soy judío; luego yo soy Jesús’” (p. 679).
Un tercer grupo de síntomas son los trastornos de la conducta verbal, como el
simbolismo y al mismo tiempo concreción excesivos en el lenguaje del esquizofrénico.
Asimismo, manifiesta incoherencia en su lenguaje, sus “producciones verbales y gráficas
suelen ser o bien vacías o bien oscuras” (p. 681). A veces, el esquizofrénico crea una
palabra nueva, un neologismo, cuando tiene necesidad de expresar un concepto para el cual
no existen palabras ordinarias (p. 683). Otros trastornos son el mutismo -que puede durar
horas-, la ecolalia -repetir en las respuestas las preguntas del entrevistador utilizando
normalmente la mayoría de las mismas palabras que ha utilizado éste-, la verbigeración y el
lenguaje afectado (ídem).
Un cuarto grupo de síntomas son los trastornos de la conducta, como los
manierismos del habla y los movimientos, los estados estuporosos, la ecopraxia -imitación
de movimientos y gestos de la persona que el esquizofrénico está observando-, la
obediencia automática, el negativismo -incapacidad de los pacientes para cooperar sin que
exista ningún tipo de razón aparente para ello-, la conducta estereotipada y el deterioro del
aspecto y los modales (pp. 683/684).
Por último, se presentan trastornos afectivos y síntomas somáticos. Entre los
trastornos afectivos están la reducción de la intensidad de las respuestas emocionales, la
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
16
anhedonia -incapacidad de experimentar o incluso de imaginar una emoción placentera-, las
reacciones emocionales inapropiadas -como por ejemplo, hablar de la muerte de un hijo con
una sonrisa- y emociones anormales -como por ejemplo, sentimientos oceánicos de unidad
con el universo, éxtasis religiosos, etc.-. Entre los síntomas somáticos destacan, en las
primeras fases de la enfermedad, dolor de cabeza, dolores reumáticos, de espalda, tensión
muscular, etc. (p. 685).
B.3. Síndromes
Existen diferentes tipos de esquizofrenia denominados síndromes. Entre éstos
destaca el síndrome catatónico, el que a su vez puede presentarse en dos formas: la
catatonía estuporosa, en que el paciente sufre un estado de completo estupor o muestra una
notable disminución de los movimientos y de la actividad espontánea, y la catatonía
agitada, en la cual el paciente muestra una extremada agitación psicomotora, hablando y
gritando casi sin parar (pp. 686/687). Otro síndrome es el hebefrénico, caracterizado “por
una acusada regresión a una conducta primitiva, desinhibida y desorganizada” (p. 688).
Un tercer síndrome importante es el paranoico:
“Se caracteriza principalmente por delirios de persecución o grandeza. Los esquizofrénicos
paranoides son, por lo general, mayores que los catatónicos o los hebefrénicos, cuando enferman por primera
vez; es decir, suelen encontrarse en la última parte de la tercera década o en la cuarta. Los pacientes que se
han encontrado bien hasta esa edad, por lo general han establecido ya un lugar y una identidad en la
comunidad. Los recursos de su yo son mayores que los de los pacientes catatónicos y hebefrénicos. Los
pacientes paranoicos muestran menos regresión de las facultades mentales, de las respuestas emocionales y de
la conducta que los otros tres subtipos de esquizofrenia” (pp. 688/689).
Otra forma de la esquizofrenia es la esquizoafectiva, en que se presenta, junto a los
síntomas esquizofrénicos, “un fuerte elemento de afecto depresivo o eufórico” (p. 692). Por
último, cabe mencionar la esquizofrenia indiferenciada, en la cual el paciente manifiesta
claramente síntomas esquizofrénicos sin que pueda ser incluido en uno de los subtipos
puesto que satisface los criterios de más de uno (ídem).
C. Trastornos afectivos
C.1. Concepto
Los trastornos afectivos “constituyen un amplio grupo de enfermedades
caracterizadas por alteraciones del estado de ánimo” (Robert Cancro, “Nociones
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
17
generales acerca de los trastornos afectivos”: p. 754). Estos trastornos son alteraciones
patológicas del estado de ánimo, que deben distinguirse de las alteraciones normales del
mismo:
“Todos los seres humanos muestran fluctuaciones en el estado de ánimo en reacción a diversos
sucesos vitales. En este sentido, un estado de ánimo deprimido no representa un trastorno. Obviamente, se
desea la felicidad, pero la infelicidad -sobre todo como respuesta apropiada- no constituye una categoría
diagnóstica. La infelicidad o tristeza normal no debe confundirse con el síndrome de la depresión” (ídem).
De hecho, los enfermos depresivos graves no pueden sentir la tristeza normal (Heinz
Lehmann, “Rasgos clínicos de los trastornos afectivos”: p. 787):
“La tristeza común, que puede ser compartida con los demás y es, por lo tanto, más llevadera, es el
dolor psíquico experimentado por alguien que ha sido dañado por un acontecimiento o persona, que
permanecen, sin embargo, presentes en su mente y plenos de significado aun cuando se trate de una pérdida
física. Sin embargo, las personas con depresión patológica consideran el mundo como algo remoto y vacío,
carente de toda significación o potencial” (ídem)13.
Por otro lado, el estado de ánimo enérgico debe distinguirse de la euforia (Cancro:
p. 754):
“La euforia es un síntoma importante en la constelación más general denominada ‘manía’. Sin
embargo, no hay que confundir la manía con el estado de ánimo exaltado o un alto nivel de energía. La
mayoría de las personas enérgicas no tienen un trastorno maníaco, y la mayoría de los individuos maníacos
gastan considerable energía, pero hacen escasas cosas valiosas durante sus episodios maníacos” (ídem).
C.2. Clasificación
Los trastornos afectivos se dividen en unipolares y bipolares (Lehmann: pp. 783 y
785; Hernán Silva, “Aspectos clínicos y nosología actual de los trastornos afectivos”: p.
144). Entre los trastornos afectivos unipolares destaca la depresión endógena o melancolía,
consistente en “una agrupación sintomatológica caracterizada por manifestaciones más
biológicas como marcada disminución del apetito y del peso, insomnio del despertar,
fluctuación diurna de la sintomatología con empeoramiento matinal y agitación o retardo
psicomotor” (Silva: p. 145).
Entre los trastornos afectivos bipolares destaca el trastorno bipolar mayor o psicosis
maníaco-depresiva (Cancro: p. 755; Lehmann: pp. 784/785). Al respecto, Hernán Silva
13 Tampoco debe confundirse la depresión con el duelo: “El duelo es la reacción normal a una pérdida, ya sea de una persona, objeto o estado, por ejemplo, la salud, el prestigio o la autoestima. Una reacción así precisa recibir simpatía y seguridad, pero no terapia médica” (Lehmann: p. 790).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
18
sostiene que “el concepto de trastorno bipolar está bien definido y ampliamente sustentado
por la investigación y la experiencia clínica. El criterio utilizado es claro: evidencia de un
episodio maníaco actual o pasado” (p. 144):
“Si alguna vez ha habido un episodio maníaco, incluso si no ha tenido lugar una enfermedad
depresiva, se establece el diagnóstico de trastorno bipolar. Cuando los pacientes bipolares muestran cambios
del estado de ánimo en la dirección de la manía y la depresión, los ciclos no tienen que ser alternantes y, de
hecho, rara vez lo son. La mayoría de los pacientes bipolares no tratados tienen la tendencia a mostrar
cambios del estado del ánimo más depresivos que los episodios maníacos” (Cancro: p. 755).
C.3. Síntomas
a. Estados depresivos
En general, los estados depresivos muestran una combinación de tres síntomas
psicológicos: 1) estado de ánimo deprimido -sentimientos de desesperanza, culpa,
inutilidad, dolor psíquico-; 2) inhibición de pulsiones -pérdida de energía-; y 3) ansiedad
(Lehmann: p. 785):
“Estos síntomas psicológicos van asociados a ciertos síntomas funcionales que habitualmente
incluyen alteraciones del apetito, sueño y libido sexual. Los síntomas conductuales, como el retraimiento
social, los ataques de llanto y la conducta suicida se dan conjuntamente a una actitud depresiva típica y cara
con ceño fruncido, comisuras de los labios bajas y falta de animación. El paciente deprimido se vuelve,
típicamente: 1) menos productivo de lo habitual; 2) menos capaz de disfrutar de la vida; 3) menos capaz de
interesarse por vinculaciones con personas, causas o cosas. Estos cambios persisten durante un período de
tiempo impropiamente prolongado” (ídem).
Entre los síntomas específicos están las variaciones diurnas del ánimo que, en el
caso de los depresivos endógenos, se muestra deprimido en la mañana y mejora al
anochecer. Otros síntomas son la ansiedad, que se presenta en virtualmente todos los
pacientes deprimidos; la agitación en las depresiones agitadas, en que predomina el
componente de ansiedad; y el retardo en las retardadas, en que prima el componente
inhibitorio propio de la depresión. Asimismo, se presentan sentimientos de insuficiencia
personal o baja autoestima, más que de culpa; la indecisión, incluso en cuestiones
intrascendentes de la vida diaria; la fatiga o falta de energía; la falta de concentración; la
pérdida del apetito que determina una sustancial pérdida de peso; el estreñimiento; la
pérdida de apetito sexual; la hipocondría; las quejas de dolor -de cabeza, del pecho, etc.-; y
las ideas obsesivas y repetitivas (pp. 788/789).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
19
Otros síntomas importantes son el trastorno del sueño, que en su forma de insomnio
se da en el 90% de los pacientes deprimidos; el desamparo, “medidor vitalmente
importante de la gravedad de la depresión y riesgo inmediato de suicidio”; y los
pensamientos suicidas que “se presentan en la mayoría de los pacientes deprimidos graves,
probablemente al menos en el 70% de éstos” (p. 789). Por último, cabe tener en cuenta que
en un 15 o 20% de los pacientes con depresión grave se presentan síntomas psicóticos como
alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, etc., casos diagnosticados como
depresión psicótica (p. 790).
b. Estados maníacos
Los episodios maníacos son menos frecuentes que los depresivos (p. 790):
“En las primeras fases de estos episodios, que son clasificados como hipomaníacos, los pacientes se
sienten realmente mejor de lo normal y parecen más radiantes, incluso más jóvenes de lo que son, y más
enérgicos de lo habitual (...) en realidad, algunos escritores, músicos, científicos y otras personas han
realizado valiosas contribuciones creativas durante estos períodos. En las fases finales de las condiciones
maníacas graves, como también de las condiciones depresivas graves, los pacientes son ya incapaces de
funcionar normalmente” (pp. 790/791).
La imagen típica del maníaco “es la de una persona ‘exaltada’, es decir,
extrovertida, extremadamente atenta, excesivamente autoconfiada, con una indumentaria
extravagante y exceso de maquillaje, y un optimismo casi patológico, que convierte la
tragedia en un suceso positivo” (p. 791). Muestra “una actitud jocosa, con chistes,
chascarrillos, bromas, risas y juegos” (ídem). Sin embargo, no todos los pacientes maníacos
encajan en este cuadro de exaltación, pues pueden “presentar, por el contrario, un afecto
inestable, irritable, colérico o agresivo, pero aun así, rara vez desarrollan violencia física”
(ídem):
“Lo que es común a todos estos estados afectivos es su expansividad y extroversión, en contraste con
la inhibición retraída del paciente deprimido. Los pacientes maníacos siempre están hablando (habla forzosa)
y moviéndose. Aunque su habla y movimiento no carecen de objeto, rara vez las completan o concluyen con
vistas a alcanzar algún resultado de interés (...) Los pacientes maníacos son muy distraíbles y tienen
dificultades para concentrarse porque su umbral de atención es extremadamente corto (...) El funcionamiento
cognitivo del paciente maníaco se caracteriza por un flujo de ideas incontenido y acelerado. Esta fuga de ideas
debe ser distinguida de las disgresiones normales y quizá circunstanciales de los individuos con relación a
algo que tienen que decir y a lo que eventualmente vuelven en un momento posterior (...) La fuga de
pensamientos del paciente maníaco puede parecer descoordinada a primera vista; sin embargo, si se le presta
atención, se puede discernir una cadena de asociaciones superficiales que le dan cierta estructura” (pp.
791/792).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
20
Otros rasgos característicos del estado maníaco son la euforia y la desinhibición,
que “conducen al conocido grandiosismo y alteración del juicio que impulsan al paciente
maníaco a juegos insensatos en los negocios, compromisos financieros excesivos y, sobre
todo, arrebatos de consumo” (p. 792). Asimismo, “la hipersexualidad, seducción,
promiscuidad e indiscreción son aspectos frecuentes de la desinhibición del paciente
maníaco” (ídem). Por último, al “igual que los pacientes deprimidos, entre 15 y 20% de los
pacientes maníacos desarrollan estados psicóticos con presencia de alucinaciones y delirios
congruentes con el afecto”, es decir, “en el caso del paciente maníaco, el contenido de las
alucinaciones indicaría ánimo expansivo, grandiosismo y euforia” (ídem).
2.3. Enfermedades mentales psicógenas
Las enfermedades mentales psicógenas son generadas, como su nombre lo indica,
desde lo psíquico (Ojeda, “Acerca del...”: pp. 39/40). En otras palabras, son trastornos
causados psíquicamente, sin que puedan hallarse alteraciones del organismo o disposiciones
internas en el origen de los mismos. Ello no significa que no tengan eventualmente
expresiones somáticas. Pueden tenerlas, pero ellas no son causas sino consecuencias de
estos trastornos o concomitantes a sus síntomas.
En este grupo de enfermedades mentales se ubican las neurosis y los trastornos de la
personalidad, también llamados estos últimos psicopatías.
A. Neurosis
Las neurosis son definidas como “un trastorno mental cuya alteración predominante
es un síntoma, o grupo de síntomas, que resulta molesto para el individuo y es reconocido
por él como un fenómeno inaceptable y extraño a él (egodistónico); la comprobación de la
realidad está esencialmente intacta. La conducta no viola activamente las normas sociales
fundamentales (aunque puede estar considerablemente alterada). La alteración es
relativamente duradera o recurrente sin tratamiento y no se limita a una reacción transitoria
a los estímulos generadores de estrés. No existe una etiología o factor orgánico
demostrable” (Harold Kaplan y Benjamin Sadock: p. 876). A continuación, se describen
brevemente las principales neurosis.
A.1. Neurosis de angustia
Previo a considerar este tipo de neurosis, resulta necesario definir los términos
angustia y ansiedad:
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
21
“En la literatura anglosajona se utiliza exclusivamente la palabra anxiety, no así en los idiomas
francés, alemán y castellano, en los cuales se emplean ambos vocablos (...) Etimológicamente se puede
establecer una distinción entre ansiedad y angustia, ya que angustia deriva de angor -opresión, estrechez-, lo
cual denota un fenómeno transitorio y ansiedad proviene de anxietas que apunta a una predisposición
permanente. Sin embargo, el uso indistinto en la clínica es preferible ya que evita aumentar dificultades de
definición y comunicación” (Sergio Gloger: p. 67).
Clínicamente, la ansiedad es definida como “una emoción de carácter desagradable
en la cual en el plano psicológico la expectación aprensiva es el elemento central; ésta se
caracteriza por una anticipación de algo desconocido o amenazante. Se percibe la sensación
de aprensión, tensión o incomodidad, acompañada de una respuesta de hiperactivación
autonómica y tensión muscular, que produce molestias de orden físicas características”
tales como constricción torácica, estrechez en la garganta, dificultades respiratorias y
debilidad en las piernas (p. 68). Se distingue la ansiedad normal de la patológica:
“La ansiedad debe considerarse una emoción normal cuando responde a estímulos ambientales de
connotación amenazante o peligrosa, o bien ante demandas de tipo intelectual o interpersonal complejas, que
exigen del individuo maximizar la atención, y reaccionar de un modo oportuno y eficiente (...) La ansiedad
debe considerarse patológica cuando es excesiva en intensidad, o duración, en relación al estímulo que la
indujo. En este caso constituye un síntoma, ya que a diferencia de su función adaptativa, interfiere con las
capacidades habituales en lugar de optimizarlas” (ídem).
Ahora bien, la neurosis de angustia se divide, según “la presencia o no de crisis de
angustia de pánico”, en el trastorno por pánico y el trastorno por ansiedad generalizada (p.
70). El trastorno por pánico se caracteriza por la presencia de crisis recurrentes de pánico,
entendidas éstas como:
“Episodios de angustia paroxística, con la sensación de un crescendo de intenso temor, que en
algunos minutos alcanza su clímax y que luego decrece gradualmente en un plazo de tiempo que en general
fluctúa entre media a dos horas. La vivencia de esta crisis de angustia de pánico tiene elementos de trauma
psicológico para los individuos afectados, principalmente porque se trata de una experiencia sorpresiva,
impredecible en cuanto a su recurrencia y en ausencia de herramientas emocionales o mentales eficaces para
detener el curso del episodio. Esta sensación de pérdida de control puede tener como contenido manifiesto el
temor a la muerte inminente, a la pérdida de la razón y en ocasiones menos frecuentes, un sentimiento de
despersonalización o desrealización intensas” (p. 72).
En consecuencia, el afectado suele desarrollar, gradual o rápidamente, “una
ansiedad anticipatoria por la posibilidad de nuevos episodios, como asimismo conductas de
evitación de severidad variable” (p. 72). Es frecuente que las crisis de pánico se presenten
sobre un fondo de ansiedad crónica o trastorno por ansiedad generalizada que afecte al
paciente, “en el cual muchos de los síntomas de la fase aguda han estado ya presentes con
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
22
menos intensidad durante largos períodos” (John Nemiah, “Estados ansiosos (neurosis de
angustia)”: p. 884).
El trastorno por ansiedad generalizada se caracteriza por:
“La ansiedad o preocupación irreal o excesiva -expectación aprensiva- en al menos dos o más
circunstancias vitales, por ejemplo estar preocupado por alguna desgracia que pudiera sucederle a un hijo (que
no está en peligro) y preocupaciones financieras (sin causa justificada), durante seis meses o más, durante las
cuales la persona se ha sentido afectada por estas aprensiones una mayor cantidad de días que en los cuales ha
habido ausencia de las molestias. Cuando la persona se siente angustiada, hay numerosos signos de tensión
motora, hiperactividad autonómica y de un estado de hiperalerta” (Gloger: p. 74).
A.2. Neurosis fóbicas
El rasgo predominante de las neurosis fóbicas es “la persistente conducta de
evitación secundaria a miedos irracionales de un objeto, actividad o situación específica. El
miedo es reconocido por el paciente como un miedo no razonable ni justificado por la
peligrosidad real del objeto, actividad o situación” (Nemiah, “Trastornos fóbicos (neurosis
fóbicas)”: p. 888). Entonces, el síntoma central es la fobia, caracterizada ésta “por provocar
en el paciente una gran ansiedad que, a menudo, produce pánico en circunstancias
específicas en cada individuo, circunstancias que, en realidad, no justifican las reacciones
emocionales que provocan” (p. 892). Según las fobias específicas que afecten al paciente,
se distinguen, entre otras, las fobias simples, la agorafobia y las fobias sociales (ídem).
La fobia simple consiste en la ansiedad provocada por un objeto determinado (p.
892). La agorafobia es una fobia a las situaciones o espacios, en que el paciente “se ve
sobrecogido cuando se le fuerza a entrar en una situación en que puede tener la sensación
de desamparo o humillación resultante de la erupción de los ataques de pánico a los que es
propenso” (p. 893). La característica común de estos espacios es que en ellos el paciente
“no puede sustraerse fácilmente a la contemplación pública”, especialmente lugares
abiertos o públicos (ídem). Por último, las fobias sociales se caracterizan por la
preocupación del paciente de “resultar avergonzado, estúpido o inepto en presencia de los
demás. En particular, los individuos temen que su conducta -p. ej., hablar o escribir en
público-, o una de sus funciones corporales, como comer, orinar o enrojecer, sea el foco de
desdeñoso examen por las personas que les rodean, un hecho que altera a menudo su
actuación en presencia de otros” (p. 894).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
23
A.3. Neurosis obsesivo-compulsiva
La neurosis obsesivo-compulsiva es:
“Un trastorno crónico pero ocasionalmente episódico, cuyo rasgo predominante son las obsesiones
y/o compulsiones. Las obsesiones se definen como ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y
persistentes, que son considerados egodistónicos por el sujeto. No son experimentados como algo voluntario,
sino más bien como ideas que invaden el campo de la conciencia. El individuo afectado realiza intentos para
ignorarlas o suprimirlas. Las compulsiones son conductas no experimentadas como resultado de la propia
voluntad del paciente, sino que van acompañadas tanto por la sensación de compulsión subjetiva como por el
deseo de resistirse” (Nemiah, “Trastorno obsesivo-compulsivo (neurosis obsesivo-compulsiva)”: p. 899).
Los síntomas de esta neurosis son, entonces, los pensamientos obsesivos, esto es,
pensamientos, palabras, imágenes mentales que aparecen contra la voluntad en la
conciencia del paciente (p. 904); las compulsiones, vale decir, impulsos irracionales a
efectuar algún tipo de acción que, sin embargo, permanecen meramente como impulsos, y
no son ejecutados por el paciente, independientemente que éste tema perder el control de su
conducta; y los actos compulsivos que, o bien “dan expresión a necesidades o impulsos
primarios, que subyacen en ellos”, -”como el caso de aquella joven soltera que se veía
obligada a dejar su diafragma encima de la Biblia”-, o son “intentos por controlar o
modificar una obsesión o compulsión primaria, bien porque el paciente tema las
consecuencias de su obsesión o porque tenga miedo de que no será capaz de controlar su
impulso” (p. 905).
A.4. Neurosis histérica
La neurosis histérica se divide en la neurosis histérica de conversión y la de
disociación. La primera se caracteriza por una tendencia a la somatización que puede
simular la mayor parte de las enfermedades corporales conocidas (Nemiah, “Trastornos
somatoformes”: pp. 920 y 925). Así, pueden presentarse alteraciones motoras como
movimientos anormales -temblores rítmicos de cabeza, brazos y piernas, tics, contracciones
coreiformes, movimientos convulsivos, etc.-, y parálisis de las extremidades -la mano, el
antebrazo o todo el brazo-; alteraciones sensoriales como cambios en la sensibilidad de la
piel, pérdida de función de los órganos de los sentidos e incluso alucinaciones; síntomas
que simulan una enfermedad física, como por ejemplo la enfermedad causante de la muerte
de un ser querido; y, síntomas que complican una enfermedad física, como por ejemplo una
crisis histérica que imita una epiléptica auténtica (pp. 925/926).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
24
Una característica frecuente de esta forma de neurosis histérica es la llamada belle
indifférence del paciente, consistente en una falta inadecuada de preocupación por estos
síntomas, “que puede procurarle beneficio secundario mediante la atracción de simpatía o
liberación de responsabilidades desagradables” (p. 920).
El rasgo esencial de la neurosis histérica de disociación es:
“Una súbita alteración temporal de las funciones normalmente integradoras de la conciencia,
identidad o conducta motora. Si la alteración es consciente, no pueden recordarse importantes
acontecimientos personales. Si tiene lugar con la identidad, o bien se olvida temporalmente la identidad
habitual del individuo y se adopta una nueva identidad, o bien se pierde la sensación habitual de la realidad de
uno mismo, que se sustituye por una sensación de irrealidad. Si la alteración tiene lugar en la conducta
motora, también hay una alteración concurrente de la conciencia o identidad, como en el deambular que tiene
lugar durante una fuga psicógena” (Nemiah, “Trastornos disociativos (neurosis histérica de disociación)”, p.
935).
En consecuencia, los síntomas pueden ser el sonambulismo, en que el paciente
muestra “una alteración de la percepción consciente de su entorno, y a menudo tiene unos
recuerdos alucinatorios muy vivos de algún acontecimiento emocionalmente traumático del
pasado, del cual no puede recordar nada durante su estado normal de vigilia”; la amnesia
psicógena, por la cual “el paciente adquiere súbitamente conciencia de que tiene una
pérdida de memoria para los sucesos correspondientes a un período que puede ir desde unas
pocas horas (forma localizada) hasta toda una vida (forma generalizada)”; la fuga
psicógena caracterizada porque el paciente “empieza a vagabundear por lo general lejos del
hogar y durante algunos días cada vez”, período durante el cual “olvida completamente su
vida y sus asociaciones anteriores, pero, a diferencia del paciente con amnesia, es
inconsciente de que haya olvidado nada” hasta que vuelve a su yo anterior recordando el
tiempo anterior a la fuga, y, a diferencia de los estados de sonambulismo, el paciente no
aparenta ante los demás comportarse en forma anormal ni representa ningún recuerdo de
acontecimientos traumáticos; y la personalidad múltiple en que “el paciente se ve
dominado por una, dos o más personalidades distintas, cada una de las cuales determina la
naturaleza de su conducta y las actitudes durante el período que adopta el control de la
conciencia” transitando repentinamente de una a otra (pp. 939/941).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
25
B. Trastornos de la personalidad
B.1. Concepto
Los rasgos de personalidad son “pautas duraderas de percibir, relacionarse y
concebir el entorno y a uno mismo, y se exhiben en una amplia gama de contextos sociales
y personales importantes. Sólo cuando los rasgos de la personalidad son inflexibles y
desadaptados y producen o una alteración significativa del funcionamiento social u
ocupacional o un malestar subjetivo constituyen trastornos de la personalidad” (George
Vaillant y Christopher Perry: p. 949).
Estos trastornos se caracterizan, en primer término, por una “respuesta inflexible y
desadaptada al estrés” (p. 949):
“En segundo lugar, en la escala de la salud mental, los trastornos de la personalidad se sitúan entre
las neurosis y las psicosis (...) Los individuos con trastornos de la personalidad tienen siempre problemas en el
trabajo y en el amor. Con sólo penetrar el armazón o escudo protector del trastorno de la personalidad, el
clínico halla ansiedad y depresión. Los adjetivos dependiente, oral, narcisista, autodubitativo, pesimista y
pasivo pueden aplicarse virtualmente a todas las personas con trastorno de la personalidad. Estos individuos
no modulan su cólera o cualquier emoción realmente fuerte de forma flexible y consistentemente adecuada”
(pp. 949/950).
En tercer lugar, estos trastornos son desencadenados por conflictos interpersonales
(p. 949):
“Un trastorno de la personalidad debe considerarse una forma de intentar un penoso truco con
personas con las que no se puede ni vivir ni dejar de vivir (...) Al carecer de empatía con los demás, los
individuos con trastornos de la personalidad no pueden concebirse a sí mismos como les conciben los demás.
Por consiguiente, su conducta molesta permanentemente a los demás, lo que hace que se les considere
malvados o enfermos, esto último en sentido peyorativo” (p. 950).
Por último, los trastornos de la personalidad se caracterizan por “la fusión de los
límites personales”, esto es, una peculiar capacidad para “meterse bajo la piel” de los otros
que se manifiesta “en el profundo efecto que tienen estas personas sobre los demás” (pp.
949/950):
“Este efecto se ejerce de la forma sutil e inconsciente en que los amantes o las madres y sus hijos se
afectan mutuamente (...) Un persona querida o detestada puede producir súbitamente un dolor en el cuerpo de
un hipocondríaco, y las promiscuas ensoñaciones de un ministro pueden ser expresadas de forma misteriosa
por su hija antisocial” (p. 950).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
26
B.2. Trastornos particulares de la personalidad
Entre los trastornos de la personalidad destaca el trastorno paranoide, cuyo rasgo
esencial “es la permanente suspicacia de la persona y su desconfianza de la gente en
general” (p. 960):
“Los sujetos de personalidad paranoide se distinguen, además, por el hecho de que rechazan la
responsabilidad de sus propios sentimientos e imputan la responsabilidad a los demás. Esta categoría incluye
muchos de los tipos de carácter más desagradables: el intolerante, el recolector de injusticias, el cónyuge con
celos patológicos y el chiflado litigante (...) Los sujetos paranoides suelen estar interesados por los
instrumentos mecánicos, la comunicación, la electrónica y la automoción. Prestando una gran atención al
poder y al rango, expresan su desdén por las personas que consideran débiles, blandas, enfermizas o
defectuosas. En las situaciones sociales, la hipervigilancia de los sujetos paranoicos suele generar malestar,
temor y conflicto en los demás” (pp. 960/961).
Otro tipo importante es el trastorno esquizoide de la personalidad, que “se
diagnostica en los pacientes que muestran una pauta de retraimiento social de por vida” (p.
961):
“Su malestar en las interacciones humanas, su introversión y su afecto blando y constreñido son muy
acusados. Los sujetos de personalidad esquizoide suelen ser considerados por los demás como personas
excéntricas, aisladas o solitarias (...) Aparentemente tranquila, distante, independiente y no sociable, esta
personalidad puede llevar una vida con escasa necesidad o deseo de vínculos emocionales con los demás (...)
La personalidad esquizoide es capaz de invertir enorme cantidad de energía afectiva en intereses tan
remotamente humanos como las matemáticas o la astronomía. Una persona así suele participar en programas
de dietas y salud, estar enrolada en movimientos filosóficos y esquemas de reforma social, sobre todo aquellos
que no exigen una implicación personal (...) Aunque los sujetos de personalidad esquizoide parecen absortos
en sí mismos y desarrollan frecuentes ensoñaciones, no muestran pérdida de la capacidad para organizar la
realidad” (pp. 961/962).
Este trastorno se distingue del trastorno esquizotípico de la personalidad:
“La persona con trastorno esquizotípico de la personalidad es aquella que, incluso para el profano,
resulta notablemente rara o extraña. El pensamiento mágico, las ideas de referencia, ilusiones y
despersonalización forman parte del mundo cotidiano del paciente (...) Los rasgos clínicos de la personalidad
esquizotípica representan la zona límite entre la personalidad esquizoide y la esquizofrenia. En el trastorno
esquizotípico de la personalidad, hay alteraciones de la percepción, el pensamiento y la comunicación. Al
igual que los esquizofrénicos, los sujetos de personalidad esquizotípica pueden no conocer sus propios
sentimientos, pero ser exquisitamente sensibles para detectar los sentimientos de los demás, sobre todo afectos
tan negativos como la ira. Pueden ser supersticiosos o pretender tener clarividencia (...) Aunque no tienen
trastornos manifiestos del pensamiento, su habla suele requerir interpretación. Esto se debe a los raros usos de
las palabras y las metáforas que emplean o los significados ambiguos que asocian a términos o ideas comunes
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
27
(...) Ocasionalmente tienen pensamiento paranoide y síntomas psicóticos transitorios y circunscritos” (p.
963)14.
Otro trastorno de la personalidad es el histriónico, que se caracteriza por “una
conducta colorista, dramática y extrovertida en personas excitables y emotivas” (p. 964):
“Sin embargo, a pesar de su llamativa personalidad, suele haber una alterada capacidad para
mantener vínculos profundos y duraderos (...) El paciente histriónico utiliza las expresiones emocionales para
llamar la atención y los fines deseados y para rehuir las responsabilidades externas no deseadas y los afectos
internos desagradables. La persona histriónica no es ni constante ni congruente; la labilidad emocional y
volubilidad de creencias o afectos puede exasperar tanto a los amigos como al clínico (...) Aunque el paciente
histriónico parece en ocasiones ingenuamente inconsciente de su actitud sexual, su atuendo es seductor,
provocativo e incluso exhibicionista. Al hablar a los demás, la persona embellece superlativamente una parte
de su discurso. Hace muchos gestos, expresiones faciales acusadas y ademanes (...) En vez de ansiedad o
depresión, el paciente puede mostrar ingenuidad o la belle indifférence” (pp. 964/965).
El trastorno antisocial de la personalidad no debe considerarse sinónimo de
criminalidad (p. 966):
“Más bien, el trastorno refleja una conducta antisocial continuada y crónica relacionada con muchos
aspectos de la adaptación adolescente y adulta del paciente” (ídem).
Antes de los 15 años, se manifiesta en síntomas tales como vagancia, expulsión o
suspensión de la escuela por mala conducta, delincuencia, fugas del hogar, mentiras
persistentes, relación sexual repetida con relaciones casuales, abuso de alcohol o drogas,
rendimiento académico inferior al esperado, etc. (p. 966). Sin embargo, se diagnostica
como tal sólo después de los 18 años, en que manifiesta incapacidad para mantener una
conducta laboral apropiada, falta de capacidad para funcionar como progenitor responsable,
incapacidad de aceptar las normas sociales con respecto a la conducta social, incapacidad
para mantener una pareja sexual duradera, irritabilidad y agresividad, irresponsabilidad
financiera, incapacidad para planificar o impulsividad en los proyectos, desprecio por la
verdad, etc. (pp. 966/967).
Por último, cabe mencionar el trastorno límite de la personalidad que, a veces,
parece estar en la frontera con la psicosis, manifestando un afecto, conducta, relaciones
personales y autoimagen extraordinariamente inestables (p. 969):
14 Se habla de un espectro esquizofrénico que va desde la esquizofrenia en su extremo más grave a los trastornos esquizotípico, paranoide y esquizoide de la personalidad en su extremo más sano (Vaillant y Perry: p. 961).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
28
“Aunque gran parte de la literatura se ha centrado en los síntomas psicóticos, los episodios psicóticos
de los sujetos límite son breves y casi siempre están circunscritos, son fugaces o van acompañados de una
buena comprobación de la realidad (...) La conducta del sujeto límite es altamente impredictible; en
consecuencia, rara vez rinden hasta el nivel de sus posibilidades. La penosa naturaleza de sus vidas se refleja
en los actos repetitivos autodestructivos: realizan cortes en las muñecas u otras automutilaciones por
motivaciones diversas; para pedir ayuda de los demás, expresar una ira inaceptable y disociarse de los afectos
abrumadores. Como sienten intensamente tanto la dependencia como la hostilidad, las relaciones
interpersonales de los sujetos límite son tumultuosas (...) En su capacidad para manipular a grupos de
personas, los sujetos límite no tiene par entre los demás trastornos de personalidad. Los pacientes límite
toleran muy mal el estar solos y a menudo prefieren una frenética búsqueda de compañía, por muy
insatisfactoria que sea, a permanecer con sentimientos de soledad y vaciedad. Esta faceta de la conducta
excluye a los sujetos límite del espectro esquizofrénico” (p. 971)15.
3. Genética
3.1. Introducción
Durante mucho tiempo la psiquiatría se debatió entre dos grandes enfoques de la
enfermedad mental: el biológico y el psicológico. Los partidarios del enfoque biológico
buscaban demostrar que las causas de la enfermedad mental se encontraban en el
organismo, mientras que los seguidores del enfoque psicológico sostenían que las causas se
hallaban en el ambiente. De estos enfoques se derivaban terapias biológicas, por una parte,
y psicoterapias, por la otra (John Rainer: p. 25):
“La mayoría de los psiquiatras, apresados en las antiguas dicotomías naturaleza/crianza y
mente/cuerpo, tendían a distinguir y elegir entre los enfoques biológicos y los psicológicos de la etiología y el
tratamiento” (ídem).
Hoy en día, la psiquiatría reconoce “una interacción continua del organismo con las
fuerzas del ambiente”, de modo que para explicar la enfermedad mental investiga todos los
factores que afectan al desarrollo humano, sean éstos genéticos, cromosómicos,
citoplasmáticos, bioquímicos, embriológicos, metabólicos, experimentales o sociales (p.
25). No obstante, fue en el contexto de la dicotomía antes reseñada que la psiquiatría de
orientación biológica, bajo el impulso por demostrar las causas biológicas de la enfermedad
mental, puso de manifiesto los factores genéticos de la misma. En este campo, sus objetivos
principales han sido los siguientes: primero, demostrar que estas enfermedades se
transmiten hereditariamente; y, segundo, determinar el modo como esto sucede.
15 Otros trastornos de la personalidad son: el narcisista, el dependiente, el compulsivo, el pasivo-agresivo, etc.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
29
3.2. Transmisión hereditaria
Para demostrar que las enfermedades de la psique se transmiten hereditariamente, la
psiquiatría biológica ha utilizado principalmente tres métodos.
A. Método familiar o de consanguinidad
El método familiar o de consanguinidad consiste en un tipo de investigación
estadística que compara el número de casos de trastornos que se presenta entre los
familiares consanguíneos de un enfermo mental con el índice de la misma enfermedad en la
población general. De esta manera, si se constata que la presencia del trastorno mental es
significativamente más alta entre los familiares consanguíneos del enfermo mental que en
la población general, ello sería prueba de la actuación de factores genéticos en la causación
del trastorno investigado (Robert Cancro, “Historia y noción general de la esquizofrenia”:
pp. 631/632).
Por ejemplo, respecto de la psicosis maníaco-depresiva -o trastorno afectivo bipolar-
el riesgo de enfermedad en la población media es alrededor del 0.4% en tanto que para los
hijos de enfermos es de 24 a 50%, según los estudios citados por Henri Ey (p. 279). En el
caso de la depresión monopolar, “el riesgo de la misma enfermedad en familiares de primer
grado tiene un promedio de alrededor del 9% en los varones y del 14% en las mujeres en
comparación con el 1.8% y el 2.5% respectivamente, para los hombres y mujeres de la
población general” (John Rainer: p. 39).
Sin embargo, el uso de este método no hace más que sugerir una interacción entre
factores genéticos y ambientales (Rainer: p. 34) puesto que, como lo destaca Mario Seguel,
“en una familia no se transmiten sólo los genes, sino también se comparte un medio con
características similares en los patrones de conducta, tipos de comunicación, factores socio-
culturales y nutricionales” (p. 191)16.
B. Estudio de gemelos
Un segundo método utilizado es el estudio de gemelos. Los gemelos pueden ser
monocigóticos, esto es, los que derivan de un mismo huevo fertilizado y, por ende, inician
16 “Los genes pueden ser definidos como estructuras unitarias que transmiten información biológica de generación en generación” (Edmundo Covarrubias: p. 264).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
30
su vida embrionaria con la misma sustancia genética, o dicigóticos, es decir, los que
provienen de huevos fertilizados separados y, por tanto, no son más similares que cualquier
pareja de hermanos (Rainer: p. 34). La estrategia de investigación, entonces, consiste en
comparar la aparición de un trastorno mental en los dos gemelos monocigóticos con la
presencia de esa enfermedad en los gemelos dicigóticos, de manera que si el índice de
concordancia es mayor en los primeros que en los segundos, es posible colegir la influencia
de factores genéticos en el trastorno estudiado. En otras palabras, si el número de veces en
que los gemelos monocigóticos se ven ambos afectados por una misma enfermedad mental
es mayor que en los gemelos dicigóticos, ello sería un claro indicio de la actuación de
factores genéticos porque los primeros tienen una misma constitución genética a diferencia
de los segundos.
Por ejemplo, los índices de concordancia de esquizofrenia son notoriamente
superiores en los gemelos monocigóticos -de 0.0% a 86%- en comparación con los gemelos
dicigóticos -2 a 17%-, según los estudios citados por Herbert Weiner (p. 649). Por otra
parte, respecto de los trastornos afectivos, existe “una clara diferencia entre la concordancia
en monocigóticos -aprox. 67%- y dicigóticos -aprox. 15%- en numerosos estudios de
gemelos”, según Elliot Gershon y colaboradores (p. 772).
No obstante, si la enfermedad mental dependiese exclusivamente de factores
genéticos, el índice de concordancia debiera ser del 100% en los gemelos monocigóticos.
Pero, como lo subraya John Rainer, “hay muchas vías desde la estructura genética en la
concepción hasta la expresión de los rasgos conductuales” (p. 35). Es decir, son muchos los
sucesos que pueden ocurrir desde la fecundación hasta la manifestación de la enfermedad
en un individuo, de modo que difícilmente podría esperarse un tal índice de concordancia.
Otra vez, se reconoce una interacción entre factores genéticos y ambientales, sin perjuicio
de sostener que este tipo de estudios confirman la influencia de la constitución genética en
las enfermedades mentales.
C. Estudio de adoptados
Un tercer método aplicado por la psiquiatría biológica es el estudio de adoptados.
Este método compara la aparición de una enfermedad entre los hijos de padres enfermos
dados tempranamente en adopción, los que conforman el grupo índice, con la presencia del
mismo trastorno mental entre los hijos de padres normales dados en adopción, grupo
llamado de control. La utilidad de este tipo de investigación es que permite separar con
cierta nitidez la influencia genética de la ambiental, puesto que si el hijo biológico de un
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
31
padre enfermo mental es dado en adopción y manifiesta igualmente la enfermedad, no
obstante haber variado el ambiente y la crianza, ello es prueba de una influencia puramente
genética. Es lo que subraya el doctor Mario Seguel al señalar que “cuando los padres,
quienes proporcionan a sus hijos sus genes, no son los mismos que los crían y educan, se
presentan condiciones favorables para el estudio de la influencia de factores genéticos y
ambientales” (p. 196).
Por ejemplo, respecto de la esquizofrenia, los estudios más prestigiosos fueron los
realizados en Dinamarca en los que se identificaron más casos de esta enfermedad entre los
hijos biológicos de padres esquizofrénicos dados en adopción -grupo índice- que entre los
hijos biológicos de padres normales dejados en adopción -grupo de control- (Robert
Cancro: p. 634; John Rainer: pp. 37/38). En otro estudio relativo a los trastornos afectivos,
se constataron casos de enfermedades afectivas en un 31% de los padres biológicos de
sujetos bipolares dados en adopción en comparación con un 2% en los padres biológicos de
adoptados normales (Gershon y colaboradores: p. 772).
Sin embargo, también se han efectuado objeciones a los estudios de adopción. Así,
se ha observado que las madres de niveles socioeconómicos bajos podrían estar
excesivamente representadas en las muestras estudiadas, circunstancia que permitiría dudar
de la exclusividad de los factores genéticos. También se ha hecho notar que “los sucesos
que ocurren en la vida del niño entregado en adopción, el cual pudiendo ser portador de
secuelas de un embarazo patológico o de complicaciones perinatales (desnutrición, retardo
en el desarrollo psicomotor, etc.), presenta desventajas en relación a sus hermanos
adoptivos”, lo que indicaría la presencia de factores de crianza (Seguel: p. 198).
D. Conclusión
En virtud de las investigaciones empíricas que han sido realizadas aplicando los tres
métodos expuestos -estudios de familiares consanguíneos, de gemelos y de adoptados-, se
puede concluir que los factores genéticos se encuentran entre las causas de las
enfermedades mentales. En este sentido, Henri Ey señala que “la herencia de las
enfermedades mentales constituye un hecho en realidad conocido desde siempre, ha sido,
pues, demostrada por las estadísticas” (p. 714). Es decir, la psiquiatría biológica, utilizando
los tres métodos explicados, ha logrado demostrar que las enfermedades de la psique se
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
32
transmiten hereditariamente, especialmente en el caso de las psicosis endógenas -
esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva- y de la depresión melancólica17.
3.3. Modo de herencia
Ahora bien, en lo que concierne al segundo objetivo aludido, cual es el de
determinar el modo de transmisión hereditaria una vez que ésta ha sido demostrada
estadísticamente, puede señalarse que se han planteado diferentes hipótesis. Una de ellas es
la hipótesis monogénica, en que la enfermedad es causada por un gen patológico, el cual
puede ser dominante o recesivo según las leyes de Mendel (Henri Ey: pp. 700/702). Otra
hipótesis es la poligénica, en que el trastorno se encuentra determinado “por la acción
combinada de varios o muchos genes” (John Rainer: p. 28). Una tercera, compatible con la
hipótesis monogénica, es la herencia ligada al sexo, en que el factor patógeno se localiza en
el cromosoma sexual18 -cromosoma X-, de manera tal que la enfermedad sólo se presenta
en los descendientes de un sexo determinado (Henri Ey: p. 702).
Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, una de las causas de demencia,
respondería a un modo de herencia dominante (Charles Wells, “Síndromes orgánicos:
demencia”: p. 857)19. Respecto de la esquizofrenia, Herbert Weiner afirma que “no hay un
modo de transmisión de la esquizofrenia aceptado generalmente. Los datos genéticos han
sido interpretados de diferentes maneras o explicados por diferentes teorías del modo de
herencia. Sin embargo, resulta claro que la herencia de la esquizofrenia no sigue principios
mendelianos simples” (p. 652). En cuanto a los trastornos afectivos en general, Gershon y
colaboradores afirman que “se desconoce todavía la exacta naturaleza de los defectos
genéticos” (p. 772).
17 Así, Herbert Weiner afirma que “el papel de los factores genéticos en la esquizofrenia es incontrovertible” (p. 656); Henri Ey asegura que “la psicosis maniacodepresiva depende innegablemente de factores
genotípicos” (p. 279); Mariano Querol señala que “no puede negarse la influencia de los factores genéticos en la depresión, particularmente en la conocida como depresión endógena” (p. 139). Por el contrario, según Edmundo Covarrubias, “comparadas con las psicosis endógenas, las neurosis presentan un pobre lado genético” (p. 267). En lo que concierne a los trastornos de la personalidad, George Vaillant y Christopher Perry citan una serie de investigaciones que indicarían un componente genético en la etiología de las psicopatías, especialmente en los trastornos esquizotípico, paranoide y antisocial de la personalidad. Sin embargo, los autores no son categóricos en este sentido (pp. 952, 963, 968). 18 Los genes están contenidos en los cromosomas. En la dotación cromosómica se distinguen los cromosomas sexuales de los demás denominados autosomas. 19 Respecto de la enfermedad de Alzheimer, principal enfermedad que provoca demencia, Charles Wells señala que “la importancia de los factores hereditarios parece segura, aun cuando no se disponga de pruebas de cómo ejercen su acción los factores genéticos en la aparición de la enfermedad” (“Síndromes orgánicos: demencia”: p. 856).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
33
En consecuencia, es posible afirmar que si bien la psiquiatría orientada
biológicamente ha logrado demostrar con bastante certeza que las enfermedades mentales
se transmiten hereditariamente, no ha podido aún determinar el modo como ello sucede.
4. Neurofisiología
4.1. Introducción
Antes de exponer las principales alteraciones neurofisiológicas que se presentan en
la enfermedad mental, resulta necesario explicar brevemente en qué consiste la fisiología
sináptica. Al respecto, puede decirse que, básicamente, la neurotransmisión consiste en el
traspaso de una señal eléctrica que se produce desde una neurona -neurona presináptica- a
otra -neurona postsináptica- a través de una sustancia química llamada neurotransmisor:
“Se sabe que el cerebro contiene billones de neuronas, cada una de las cuales interactúa con las
demás por medios electroquímicos. Cuando una neurona es estimulada, el impulso resultante, o potencial de
acción eléctrico, produce una descarga de una sustancia química (‘neurotransmisor’) de una región
especializada en estrecha proximidad a una neurona vecina. El neurotransmisor es liberado a un espacio
situado entre dos neuronas, denominado ‘hendidura sináptica’. La neurona que conduce a la hendidura
sináptica se denomina ‘neurona presináptica’; la neurona en la que desemboca la hendidura sináptica se
denomina ‘neurona postsináptica’. El neurotransmisor liberado a la hendidura sináptica desde la neurona
presináptica interactúa brevemente con un receptor de la neurona postsináptica, produciendo o una
estimulación eléctrica (aumentado la probabilidad de un potencial de acción) o por inhibición eléctrica
(disminuyendo la probabilidad de un potencial de acción) de la neurona postsináptica” (Joseph Schildkraut,
Alan Green y John Mooney: p. 764).
Es decir, hay tres elementos que pueden distinguirse en este proceso: la terminación
presináptica, el espacio sináptico y la estructura postsináptica (Ariel Gómez: p. 22). Desde
la terminación presináptica se liberan los neurotransmisores, también denominados aminas
biógenas -como por ejemplo, la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina,
etc.-, al espacio sináptico para su interacción con los receptores ubicados en la estructura
postsináptica. La distinción de esos tres elementos básicos permite entender los defectos
neuro-funcionales que se producen en las enfermedades de la psique y el mecanismo de
acción de los fármacos para corregirlos, los que serán expuestos a continuación.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
34
4.2. Esquizofrenia
En el sistema nervioso central existen varios neurotransmisores que hacen posible
su funcionamiento, uno de los cuales es la dopamina20. Según la principal hipótesis
utilizada por la psiquiatría biológica para explicar los defectos neurofisiológicos que se
presentan en la esquizofrenia, es este neurotransmisor el que, de uno u otro modo, ve
alterada su función en esta enfermedad mental.
Esta hipótesis explicativa ha sido formulada principalmente de dos maneras. Una
indica que hay en el cerebro de los esquizofrénicos una excesiva cantidad de dopamina, lo
que provocaría los síntomas psicóticos. La segunda señala que el problema se presenta no
por el aumento de la dopamina en el espacio sináptico sino por una excesiva sensibilidad o
abundancia de los receptores de la dopamina ubicados en la neurona postsináptica, lo que
provocaría los síntomas aun cuando los niveles de dopamina fuesen normales (Herbert
Weiner: p. 670). Sin embargo, en general se afirma que es la función dopaminérgica la que
se ve alterada en la esquizofrenia, es decir, la neurotransmisión que se efectúa a través de
esta sustancia química, sin especificar el modo exacto como ello ocurre puesto que no se
cuenta con pruebas suficientes ni siquiera para sostener la hipótesis misma.
Efectivamente, y tal como antes se mencionara, esta hipótesis ha sido formulada a
partir de los efectos que producen los fármacos antipsicóticos en el sistema nervioso central
de los esquizofrénicos, de lo cual no pueden colegirse conclusiones definitivas sobre la
etiología de la esquizofrenia. Ello porque la alteración de la función dopaminérgica que se
presentaría en esta enfermedad de la psique, y que vendría ha ser corregida por dichos
fármacos, no necesariamente es causa de la misma puesto que aquélla puede ser provocada
a su vez por otros factores incluso sociales (Weiner: p. 648). En consecuencia, puede
decirse que la perspectiva biológica en psiquiatría ha podido demostrar que la función
dopaminérgica se encuentra de alguna manera implicada en la fisiopatología de la
esquizofrenia pero no ha logrado probar que esta alteración tenga la calidad de causa de
dicha enfermedad mental (Herbert Weiner: pp. 671, 673; Robert Cancro, “Historia...”: p.
635).
20 Otros neurotransmisores son las ya mencionadas acetilcolina, noradrenalina -que es una catecolamina al igual que la dopamina-, serotonina, etc.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
35
4.3. Trastornos afectivos
En los trastornos afectivos, al igual que en la esquizofrenia, las hipótesis sobre las
alteraciones neurofisiológicas que se presentan en ellos se formularon a partir de la
investigación sobre el mecanismo de acción de los fármacos antidepresivos descubiertos a
finales de los años ’50 (Hernán Silva: p. 107; Schildkraut, Green y Mooney: p. 764).
Una primera hipótesis indica que en las depresiones se presenta un déficit de una de
las catecolaminas, la noradrenalina, afectándose de este modo la función noradrenérgica en
el cerebro de los enfermos. En cambio, en la manía habría un exceso de noradrenalina
(Hernán Silva: p. 108; Schildkraut, Green y Mooney: p. 764). Otra hipótesis señala que la
función que se ve afectada es la serotoninérgica, esto es, en las depresiones hay “una
reducción de los niveles funcionales de serotonina cerebral” (Hernán Silva: p. 108). Sin
embargo, estas explicaciones fueron consideradas posteriormente por la psiquiatría
biológica como simplificaciones de mecanismos biológicos complejos, por lo que se
comenzó a investigar no sólo los niveles de las aminas biógenas que se liberan a la
hendidura sináptica sino también la actuación de los receptores de las mismas ubicados en
la neurona postsináptica (Shildkraut, Green y Mooney: pp. 764 y 766; Silva: p. 109).
Más aún, la psiquiatría orientada biológicamente comenzó a estudiar las relaciones
que podían existir entre las disfunciones cerebrales y las alteraciones que podían
presentarse en el sistema endocrino. Dentro de este sistema, hay varios ejes en que
interactúan diferentes glándulas ubicadas, a su vez, en distintas zonas del organismo, como
por ejemplo el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenales21. Así, en este eje se produce una
interacción de las hormonas secretadas por esas glándulas que terminan por regular la
neurotransmisión efectuada a través de la acetilcolina, la serotonina y la noradrenalina en
los trastornos afectivos (Shildkraut, Green y Mooney: pp. 767/768). De este modo, la
fisiopatología de estos trastornos adquiere mayor complejidad puesto que interviene otro
sistema como es el endocrino.
No obstante estas investigaciones, la psiquiatría biológica no ha podido todavía
sacar conclusiones acabadas sobre la fisiopatología de los trastornos afectivos. Sólo ha
logrado demostrar que, de alguna manera, determinadas aminas biógenas -la noradrenalina
y la serotonina- y la neurotransmisión que a través de ellas se efectúa, así como ciertas
alteraciones en el sistema endocrino, se ven implicadas y se relacionan con los síntomas
propios de estos trastornos. En este sentido, Heinz Lehmann sostiene que:
21 Otros son el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, el eje hipotálamo-hipófisis-hormona del crecimiento, etc.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
36
“Sin ninguna duda, en los últimos años se han realizado enormes esfuerzos para identificar los
factores químicos y hormonales asociados con la depresión clínica. Sin embargo, no existen pruebas finales
de que estos factores sean una causa directa de la depresión, sino sólo de que se dan simultáneamente a ésta”
(p. 781).
5. Terapias biológicas
5.1. Historia
Las primeras décadas del siglo XX se caracterizaron por el internamiento
generalizado de los enfermos mentales en los hospitales psiquiátricos que, por esos años, en
poco se diferenciaban de las cárceles. La psiquiatría no contaba entonces con medios
terapéuticos racionales, de modo que su labor se reducía al mero control de los pacientes. El
panorama de esa época es descrito por George Simpson y Philip May de la siguiente
manera:
“Los pacientes con cualquier tipo de psicosis eran hospitalizados invariablemente durante largos
períodos de tiempo, ya fuesen ricos o pobres, pero éstos en número mayor (...) Los hospitales públicos estaban
ubicados lejos de las zonas residenciales, difíciles de visitar por los familiares, y su estructura era similar a la
de las cárceles. Estos hospitales cuidaban a enfermos mentales crónicos y agudos, estaban saturados y tenían
dormitorios de 50 y más camas, sin ofrecer posibilidad alguna de intimidad al paciente (...) Las terapéuticas
ocupacionales y recreativas, si existían, estaban centralizadas, pero de hecho no estaban al alcance de la
mayoría de los pacientes. El tratamiento consistía en hipnóticos a la hora de acostarse, sedantes no
específicos, bromuros, barbitúricos, hidroterapia y bolsas de hielo” (pp. 707/708).
La situación comenzó a cambiar durante la década de los ’30 con el uso de nuevas
técnicas. En 1933, Manfred Sakel introdujo el coma insulínico para el tratamiento de la
esquizofrenia, terapéutica que consistía en provocar, mediante el suministro de dosis de
insulina, un estado de coma después del cual el paciente experimentaba una mejoría
(Robert Campbell: p. 1563). Por esos años, en 1936, Egas Moniz realizó la primera
lobotomía prefrontal con el objetivo de eliminar la conducta agresiva en pacientes
intratables, partiendo de la hipótesis que la agresividad se localizaba en esa zona del
cerebro22 (John Donnely: p. 1558). En 1938, Ugo Cerletti y Lucio Binni practicaron el
22 Hoy en día, las lobotomías propiamente tales han dejado de practicarse. Lo que se utiliza es la psicocirugía, definida por John Donnelly como “la intervención quirúrgica consistente en cortar las fibras que conectan una parte del cerebro con otra, o suprimir, destruir o estimular el tejido cerebral con la intención de modificar o suprimir alteraciones para las cuales no puede demostrarse una causa orgánica patológica mediante las pruebas y técnicas establecidas” (p. 1558).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
37
primer electrochoque en un esquizofrénico agudo, con lo cual se introdujo una técnica que
sigue utilizándose hasta hoy (Richard Weiner: p. 1553).
Sin embargo, esas técnicas traían una serie de complicaciones y no siempre
producían los efectos buscados. Es por eso que el cambio más significativo se produjo en la
década de los ’50 con la introducción de los fármacos al arsenal terapéutico de la
psiquiatría.
Fue Laborit, un cirujano francés, quien, buscando una droga que atenuara las
reacciones adversas de los pacientes después de las operaciones, descubrió el particular
efecto de la cloropromacina. Al ver que los pacientes no necesitaban analgésicos y tenían
un estado de conciencia poco habitual, comunicó este efecto conductual a los psiquiatras
franceses Delay y Denicker quienes, entonces, probaron la cloropromacina con pacientes
psiquiátricos en 1952 (George Simpson y Philip May: p. 709). El primer fármaco
antipsicótico había sido descubierto y la psiquiatría cambió entonces profundamente, como
antes se dijera.
5.2. Farmacoterapia
El tratamiento farmacológico es hoy el principal medio terapéutico utilizado por la
psiquiatría para enfrentar las enfermedades mentales. Existen en esta terapéutica dos
grandes grupos: los agentes antipsicóticos y los antidepresivos23.
A. Fármacos antipsicóticos
Entre los agentes antipsicóticos, habitualmente llamados neurolépticos, hay dos
grupos principales de fármacos con estructuras químicas distintas: las fenotiacinas y las
butirofenonas. Por ejemplo, en el grupo de las fenotiacinas destaca la cloropromacina24 y,
entre las butirofenonas, el haloperidol. Sin embargo, ambos grupos de neurolépticos
“tienen actividades farmacológicas extremadamente afines” (Solomon Snyder: p. 52), es
decir, no difieren notablemente en sus efectos.
En general, puede decirse que los neurolépticos están indicados en las psicosis -
psicosis orgánica, depresión psicótica, manía, esquizofrenias-, porque justamente la
principal propiedad de estos fármacos es su capacidad para reducir la conducta psicótica de
23 La psiquiatría utiliza también sedantes como los barbitúricos y agentes anti-ansiedad como las benzodiacepinas (John Davis, “Tranquilizantes menores, sedantes e hipnóticos”: pp. 1531 y 1538/1539). 24 Otra fenotiacina es, por ejemplo, la tioridacina.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
38
alucinaciones y delirios (John Davis, “Fármacos antipsicóticos”: p. 1480; George Simpson
y Philip May: p. 709). Sin embargo, es importante aclarar que, al contrario de lo que podría
pensarse a primera vista, los neurolépticos no son tranquilizantes. Los neurolépticos no son
sedantes, no tranquilizan uniformemente, sino que “tienen un efecto normalizador”,
disminuyen las alucinaciones y los delirios, actúan sobre la conducta anormal activando,
por ejemplo, al esquizofrénico inhibido y atenuando al excitado (John Davis: p. 1478).
Ahora bien, desde que se descubriera la cloropromacina la investigación
farmacológica fue paralela a los estudios sobre los neurotransmisores involucrados en las
psicosis. En virtud de esas investigaciones, se han propuesto hipótesis sobre el mecanismo
de acción de los neurolépticos, siendo la principal la teoría dopaminérgica. Esta teoría
postula que estos fármacos lo que hacen es bloquear los receptores de la dopamina en la
neurona postsináptica, produciéndose así una disminución de la actividad dopaminérgica.
Como lo señala John Davis, “aunque esta teoría no está probada, está claro que la acción
antipsicótica producida por estos fármacos es una acción antidopaminérgica” (p. 1479).
No obstante, el cerebro es un órgano de extrema complejidad y, por ende, resulta
difícil lograr actuar sobre un mecanismo específico sin alterar otros, más aún si se tiene en
cuenta que el cerebro forma parte de un sistema más amplio como es el nervioso. Así pues,
si bien los neurolépticos tienen la propiedad de atenuar las alucinaciones y los delirios
también producen una serie de efectos secundarios importantes. Entre ellos están los efectos
secundarios vegetativos, como boca y garganta seca, enrojecimiento cutáneo,
estreñimiento, retención urinaria, etc., y los efectos secundarios extrapiramidales que son,
sin duda, los más graves, como las distonías, la acatisia y el parkinsonismo. Las distonías
son “movimientos extraños de la lengua, cara y cuello, incluidos los movimientos
bucofaciales con salivación” (John Davis: p. 1500). La acatisia es “una inquietud motora en
la que el paciente manifiesta una gran necesidad de moverse y tiene una considerable
dificultad en permanecer sentado” (John Davis: p. 1501). Y, por último, el parkinsonismo
provocado por los neurolépticos presenta los mismos síntomas de la enfermedad de
Parkinson, es decir, temblor en los músculos de la cara y del cuello que se difunde luego a
los hombros, brazos y el tronco, marcha vacilante y retardo motor (Simpson y May: p. 716;
John Davis: p. 1500)25.
25 El parkinsonismo que se presenta como efecto secundario de los neurolépticos constituye un dato en favor de la teoría dopaminérgica de la actuación de estos fármacos y de la fisiopatología de la esquizofrenia, puesto que los síntomas de la enfermedad de Parkinson se deberían justamente a una deficiencia de dopamina (Solomon Snyder: p. 52; John Davis, “Fármacos antipsicóticos”: p. 1478). Por su parte, los efectos secundarios vegetativos se deberían principalmente a las propiedades anticolinérgicas, esto es, a que la actuación de los fármacos afecta también la función colinérgica -acetilcolina- (John Davis: p. 1500).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
39
En fin, se puede concluir que la introducción de los neurolépticos a la psiquiatría le
ha permitido controlar, no sin efectos adversos, las dos manifestaciones principales de las
psicosis, cuales son las alucinaciones y los delirios. Tal como antes se señalara, los
fármacos antipsicóticos tienen un efecto normalizador, es decir, al reducir las alucinaciones
y los delirios restituyen el enfermo a la normalidad, siendo entonces necesario aclarar qué
se entiende por normalidad y por anormalidad.
B. Fármacos antidepresivos
Existen dos grandes grupos de agentes antidepresivos: los antidepresivos tricíclicos
y los inhibidores de la monoaminooxidasa. Estos dos grupos se distinguen por sus
diferentes mecanismos de acción (Solomon Snyder: p. 50), destacándose la imipramina en
el primero26 y la isocarboxacida en el segundo (John Davis, “Fármacos antidepresivos”: pp.
1508; Jorge Cabrera: p. 163).
Pues bien, los fármacos señalados están indicados para todos los trastornos
afectivos, siendo los antidepresivos tricíclicos la estrategia de primera línea para el
tratamiento de las depresiones (Jorge Cabrera: p. 158). Por su parte, los inhibidores de la
monoaminooxidasa parecen ser menos efectivos que los anteriores, aunque están indicados
especialmente cuando los pacientes “presentan una depresión que se acompaña de ataques
de pánico, marcada angustia y en la disforia histeroide” (Jorge Cabrera: p. 163; John Davis:
pp. 1514 y 1521). Para el tratamiento de la psicosis maníaco-depresiva está indicado el
litio27, el cual puede ser asociado a los neurolépticos (Anastasios Georgotas: p. 822;
Cabrera: p. 166).
Dado que estos fármacos están indicados para el tratamiento de las depresiones, se
podría pensar que son estimulantes. Sin embargo, lo cierto es que los antidepresivos no son
estimulantes puesto que “no influyen notablemente en el organismo normal en estado base,
sino que corrigen más bien una situación anormal” (John Davis: p. 1507)28. Al respecto, la
hipótesis más aceptada sobre el mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos es la
que postula que actúan, en el sistema nervioso central, sobre la terminación presináptica
26 Otro antidepresivo tricíclico es la clorimipramina (John Davis, “Fármacos antidepresivos”: p. 1511). La fluoxetina, por otra parte, es un antidepresivo de segunda generación bastante utilizado hoy en día (Cabrera: p. 160). 27 El carbonato de litio es una simple sal cuya aplicación terapéutica fue propuesta en la década del ’50. Sin embargo, sólo a fines de los ’60 y principios de los ’70 fue reconocido su valor terapéutico para la psicosis maníaco-depresiva, “postulándose más tarde un modelo de su acción en los receptores serotoninérgicos” (Ojeda, “El cuerpo...”: pp. 25/26). 28 “Los fármacos del tipo de la imipramina y los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) son antidepresivos, no euforizantes o estimulantes (...) En contrapartida, la anfetamina es un euforizante y estimulante, pero no es un antidepresivo en el exacto sentido de la palabra” (John Davis: p. 1507).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
40
inhibiendo su mecanismo de recaptación de determinados neurotransmisores liberados al
espacio sináptico, es decir, bloquean un mecanismo ubicado en la neurona presináptica que,
por decirlo de alguna manera, trae de vuelta a ésta parte de los neurotransmisores liberados
a la hendidura sináptica. De esta manera aumenta la disponibilidad de las catecolaminas -
noradrenalina y dopamina- y de la serotonina, potenciándose así la función sináptica que
cumplen estas aminas biógenas (Jorge Cabrera: p. 158; Ariel Gómez: pp. 25/27). Por su
parte, los agentes inhibidores de la monoaminooxidasa lo que hacen justamente es inhibir
una enzima -la monoaminooxidasa- que degrada29 las catecolaminas y la serotonina en el
cerebro, aumentando de esta manera los niveles de estas aminas biógenas y facilitándose,
en definitiva, la neurotransmisión que a través de ellas se realiza (John Davis: p. 1528;
Hernán Silva, “Aspectos bioquímicos...”: p. 108).
Sin embargo, los antidepresivos, al igual que los neurolépticos, producen una serie
de efectos secundarios puesto que además de sus efectos terapéuticos, es decir, de corregir
la función anormal, alteran otras funciones del sistema nervioso central. Así, son típicos los
efectos vegetativos como boca seca, palpitaciones, taquicardia, visión borrosa,
estreñimiento, etc., por las propiedades anticolinérgicas de los antidepresivos tricíclicos, es
decir, porque los mismos no sólo potencian la neurotransmisión de las catecolaminas -
noradrenalina y dopamina- y la serotonina sino que también alteran la función que cumple
la acetilcolina (John Davis: p. 1519). Asimismo, estos fármacos pueden traer
complicaciones cardiovasculares, reacciones alérgicas y temblor persistente, fino y rápido
en las extremidades superiores (John Davis: p. 1520). Por otro lado, los inhibidores de la
monoaminooxidasa pueden precipitar un episodio hipomaníaco o maníaco, una crisis
hipertensiva y cefalea y producen también efectos secundarios vegetativos -boca seca,
vértigo, estreñimiento, etc.- (John Davis: p. 1521).
En conclusión, se puede decir que la psiquiatría cuenta hoy con fármacos que, bien
suministrados, le permiten a las personas que padecen trastornos afectivos superarlos y de
este modo continuar con una vida normal y productiva, lo que, en todo caso, deja sin
resolver problema antes mencionado de poder definir la normalidad y la anormalidad.
5.3. Terapia electroconvulsiva
La terapia electroconvulsiva “consiste en una serie de crisis convulsivas por
inducción eléctrica” administradas a un determinado ritmo de sesiones semanales (Richard
Weiner: p. 1553). Hoy, el electrochoque continúa practicándose aunque con resguardos que
29 Ver nota 9 en la p. 11 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
41
no se tomaban en un principio, lo que dio lugar a severas críticas dirigidas contra la
psiquiatría de la época. De esta manera, antes de iniciarse esta terapia se realizan una serie
de evaluaciones como electrocardiograma, electroencefalograma, radiografías de la
columna y del cráneo, etc. También se evalúa la medicación que pueda estar recibiendo el
paciente para prevenir interacciones adversas entre las terapias. Antes de comenzar la
inducción de las crisis convulsivas, se anestesia levemente al paciente para prevenir una
parálisis respiratoria, se inyecta por vía intravenosa un relajante muscular y se le oxigena
salvo en el momento mismo de la estimulación eléctrica. Luego se inducen eléctricamente
las crisis convulsivas por una cantidad de segundos que puede variar según sea el umbral de
crisis del paciente (Richard Weiner: pp. 1553/1555).
En cuanto a las enfermedades en que esta terapia está indicada, cabe decir que en la
esquizofrenia no constituye el tratamiento de primera línea sino que sólo se justifica su
empleo cuando los neurolépticos no han resultado eficaces (César Carvajal y Hernán Silva,
“Terapéutica de la esquizofrenia”: p. 254). Entre los trastornos afectivos, el electrochoque
está especialmente indicado para el episodio depresivo mayor (Richard Weiner: p. 1556).
También se recurre en último lugar a este medio en los casos de manías refractarias que no
han respondido al tratamiento farmacológico (Anastasios Georgotas: p. 824).
Respecto del mecanismo de acción del electrochoque, no existen pruebas claras. La
hipótesis más común es que esta terapéutica aumenta la síntesis de catecolaminas (John
Davis, “Fármacos antidepresivos”: p. 1528), lo que permite explicar porque está
especialmente indicada en la depresión mayor y sólo es un recurso subsidiario en la
esquizofrenia.
Por último, entre los efectos adversos de la terapia electroconvulsiva se ha estimado
una tasa de mortalidad de entre 1 en 1.000 y 1 en 10.000 pacientes30, generalmente por
complicaciones cardiovasculares. Aparte de otros efectos de menor importancia, destacan
las alteraciones leves y persistentes de la memoria como una secuela típica de esta
terapéutica. Lo que aún no se ha podido demostrar es si el electrochoque produce
efectivamente lesiones irreversibles en el cerebro (Richard Weiner: p. 1557).
En conclusión, la terapia electroconvulsiva ya no constituye el medio al cual
habitualmente recurría la psiquiatría para enfrentar las enfermedades mentales graves.
30 César Carvajal y Hernán Silva hablan de una proporción de 1 en 60.000 pacientes (“Terapéutica de la esquizofrenia”: p. 254).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
42
Ahora sólo es aplicada para tratar determinados episodios agudos y con una serie de
resguardos que le permiten al paciente superar esos estados, aunque no definitivamente.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
43
Bibliografía:
o Cabrera, Jorge: “Tratamiento farmacológico de la enfermedad afectiva monopolar y
bipolar” en “Progresos en psiquiatría biológica”, Hernán Silva y César Carvajal -
Editores-, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1990.
o Campbell, Robert: “Terapéuticas orgánicas diversas” en “Tratado de psiquiatría”,
Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo II, Salvat Editores S.A., 2ª
edición, Barcelona, 1989.
o Cancro, Robert:
o “Historia y noción general de la esquizofrenia” en “Tratado de psiquiatría”,
Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores
S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o “Nociones generales acerca de los trastornos afectivos” en “Tratado de
psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o Covarrubias, Edmundo: “Genética y psiquiatría” en “Enciclopedia de psiquiatría”,
Guillermo Vidal, Hugo Bleichmar y Raúl Usandivaras, Editorial “El Ateneo”, 2ª
edición, Buenos Aires, 1979.
o Davis, John:
o “Tranquilizantes menores, sedantes e hipnóticos” en “Tratado de
psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo II, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o “Fármacos antipsicóticos” en “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y
Benjamin Sadock -Directores-, tomo II, Salvat Editores S.A., 2ª edición,
Barcelona, 1989.
o “Fármacos antidepresivos” en “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y
Benjamin Sadock -Directores-, tomo II, Salvat Editores S.A., 2ª edición,
Barcelona, 1989.
o Donnelly, John: “Psicocirugía” en “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y
Benjamin Sadock -Directores-, tomo II, Salvat Editores S.A., 2ª edición, Barcelona,
1989.
o Ey, Henri; Bernard, Paul; y Brisset, Charles: “Tratado de psiquiatría”, Toray-
Masson S.A., 2ª edición, Barcelona, 1969.
o Fischer, Edmundo y Fernández, J.: “Neuroquímica: química y metabolismo del
sistema nervioso central” en “Enciclopedia de psiquiatría”, Guillermo Vidal, Hugo
Bleichmar y Raúl Usandivaras, Editorial “El Ateneo”, 2ª edición, Buenos Aires,
1979.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
44
o Georgotas, Anastasios: “Trastornos afectivos: farmacoterapia” en “Tratado de
psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o Gershon, Elliot; Nurnberger, John; Berrettini, Wade, y Goldin, Lynn: “Genética de
los trastornos afectivos” en “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin
Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o Gloger, Sergio: “Clínica y epidemiología de la ansiedad” en “Progresos en
psiquiatría biológica”, Hernán Silva y César Carvajal -Editores-, Ediciones
Universidad Católica de Chile, Santiago, 1990.
o Gómez, Ariel: “Fisiología sináptica” en “Progresos en psiquiatría biológica”,
Hernán Silva y César Carvajal -Editores-, Ediciones Universidad Católica de Chile,
Santiago, 1990.
o Kaplan, Harold y Sadock, Benjamin: “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y
Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición, Barcelona,
1989.
o Lehmann, Heinz: “Rasgos clínicos de los trastornos afectivos” en “Tratado de
psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o Lehmann, Heinz y Cancro, Robert: “Esquizofrenia: rasgos clínicos” en “Tratado de
psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o Nemiah, John:
o “Estados ansiosos (neurosis de angustia)” en “Tratado de psiquiatría”,
Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores
S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o “Trastornos fóbicos (neurosis fóbicas)” en “Tratado de psiquiatría”, Harold
Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª
edición, Barcelona, 1989.
o “Trastorno obsesivo-compulsivo (neurosis obsesivo-compulsiva)” en
“Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-,
tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o “Trastornos somatoformes” en “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y
Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición,
Barcelona, 1989.
o “Trastornos disociativos (neurosis histérica de disociación)” en “Tratado de
psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
45
o Ojeda, César:
o “El cuerpo biológico (Bios) en psiquiatría” en “Corporalidad, mente y
salud”, Rafael Parada -Director-, Beatriz Banfi y Jorge Villafranca -
Editores-, Laboratorios Recalcine S.A., Santiago, 1995.
o “Acerca del concepto de génesis en psiquiatría” en “Las psicosis
endógenas”, Andrés Heerlein y Fernando Lolas -Editores-, Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía – Asociación ACTA Chilena A.G.,
Santiago, 1993.
o Querol, Mariano: “Depresión” en “Enciclopedia de psiquiatría”, Guillermo Vidal,
Hugo Bleichmar y Raúl Usandivaras, Editorial “El Ateneo”, 2ª edición, Buenos
Aires, 1979.
o Rainer, John: “Genética y psiquiatría” en “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y
Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición, Barcelona,
1989.
o Schildkraut, Joseph; Green, Alan y Mooney, John: “Aspectos bioquímicos de los
trastornos afectivos” en “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock
-Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o Seguel, Mario: “Genética de la esquizofrenia” en “Progresos en psiquiatría
biológica”, Hernán Silva y César Carvajal -Editores-, Ediciones Universidad
Católica de Chile, Santiago, 1990.
o Silva, Hernán:
o “Aspectos clínicos y nosología actual de los trastornos afectivos” en
“Progresos en psiquiatría biológica”, Hernán Silva y César Carvajal -
Editores-, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1990.
o “Aspectos bioquímicos en los trastornos afectivos” en “Progresos en
psiquiatría biológica”, Hernán Silva y César Carvajal -Editores-, Ediciones
Universidad Católica de Chile, Santiago, 1990.
o Silva, Hernán y Carvajal, César:
o “Progresos en psiquiatría biológica”, Hernán Silva y César Carvajal -
Editores-, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1990.
o “Terapéutica de la esquizofrenia” en “Progresos en psiquiatría biológica”,
Hernán Silva y César Carvajal -Editores-, Ediciones Universidad Católica de
Chile, Santiago, 1990.
o Simpson, George y May, Philip: “Esquizofrenia: tratamiento somático” en “Tratado
de psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
46
o Snyder, Solomon: “Fundamentos de psicofarmacología” en “Tratado de
psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o Vaillant, George y Perry, Christopher: “Trastornos de la personalidad” en “Tratado
de psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o Weiner, Herbert: “Esquizofrenia: etiología” en “Tratado de psiquiatría”, Harold
Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición,
Barcelona, 1989.
o Weiner, Richard: “Terapéuticas convulsivas” en “Tratado de psiquiatría”, Harold
Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo II, Salvat Editores S.A., 2ª edición,
Barcelona, 1989.
o Wells, Charles:
o “Presentación general de los trastornos mentales orgánicos” en “Tratado de
psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o “Síndromes orgánicos: demencia” en “Tratado de psiquiatría”, Harold
Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª
edición, Barcelona, 1989.
o “Síndromes orgánicos: delirium” en “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan
y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición,
Barcelona, 1989.
o “Otros síndromes cerebrales orgánicos” en “Tratado de psiquiatría”, Harold
Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª
edición, Barcelona, 1989.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
47
CAPITULO II: LA PERSPECTIVA PSICOANALITICA
1. La antropología freudiana
1.1. Introducción
El primero que se dedicó a escuchar al enfermo mental fue Sigmund Freud (Michel
Foucault, “Historia de la locura en la época clásica”: p. 529; Jacques Derrida: p. 133;
Michel Thibaut y Gonzalo Hidalgo: p. 66). A partir de esta persistente escucha, Freud, al
principio junto a Josef Breuer, descubrió una nueva dimensión del ser humano: el
inconsciente (Foucault: p. 528; Derrida: p. 133; León Grinberg: p. 464)31.
A fines del siglo XIX, Breuer y Freud descubrieron que los fenómenos histéricos
eran causados por sucesos traumáticos ocurridos en la infancia que las pacientes se resistían
a recordar32. Hipnotizándolas, lograron conocer esos recuerdos que se habían “conservado
con maravillosa nitidez y con toda su acentuación afectiva a través de largos espacios de
tiempo”, consiguiendo luego la desaparición de los síntomas (“La histeria: el mecanismo
psíquico de los fenómenos histéricos”: p. 28). De este modo, entonces, dedujeron que estos
recuerdos ocupaban un lugar de la psique difícil de penetrar, pues las enfermas oponían una
férrea resistencia33 que sólo podía ser vencida mediante la hipnosis. Sin embargo, ya en
esos años Freud manifestó sus dudas respecto de la hipnosis, con lo cual comenzaba a
separarse de Breuer y, de esta manera, empezaba a crear el psicoanálisis como una técnica
también apta para vencer dicha resistencia, consiguiendo mediante ella explorar ese lugar
de la psique que ya entonces denominaba lo inconsciente (“La histeria: psicoterapia de la
histeria”: p. 119; Grinberg: p. 464; Thibaut e Hidalgo: pp. 15/16)34. Posteriormente, Freud
31 Freud fue el primero en escuchar al enfermo mental en la medida en que fue él y no Breuer el creador de una técnica que permite la escucha de y el habla con el enfermo mental, es decir, el diálogo con el mismo: es la técnica psicoanalítica (Michel Thibaut y Gonzalo Hidalgo: pp. 10/12; León Grinberg: pp. 464/465). En este sentido, Michel Foucault señala que “es preciso hacer justicia a Freud (...) Janet enumeraba los elementos de una separación, hacía el inventario, anexaba aquí y allá, acaso conquistaba. Freud volvía a tomar a la locura al nivel de su lenguaje (...) restituía al pensamiento médico la posibilidad de un diálogo con la sinrazón” (“Historia de la locura en la época clásica”: pp. 528/529). 32 Los casos expuestos por Freud y Breuer en los famosos “Estudios sobre la histeria”, que ahora se mencionan, son de pacientes mujeres. 33 En esa época, Freud define la resistencia, concepto relevante en psicoanálisis, como “una fuerza psíquica opuesta en el paciente a la percatación consciente (recuerdo) de las representaciones patógenas” (“La histeria: psicoterapia de la histeria”: p. 111). 34 Ya en esos años Freud designa como inconsciente este sector de la psique: “Habremos de reflexionar sobre el hecho de que en tales análisis podemos perseguir un proceso mental desde lo consciente a lo inconsciente (esto es, a lo no reconocido como recuerdo), viéndole atravesar luego de nuevo lo consciente y terminar otra vez en lo inconsciente (...)” (“La histeria: psicoterapia de la histeria”: p. 128).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
48
alcanzó una conceptualización más clara y sistemática del inconsciente en la que se ha dado
en denominar la primera tópica freudiana.
1.2. Primera tópica35
La primera tópica versa sobre tres sistemas de la psique, cuales son los sistemas
inconsciente -Inc.-, preconsciente -Prec.-36 y consciente -Cc.-. El punto de partida consiste
en negar la identificación que se hace entre lo psíquico y lo consciente (“Lo inconsciente”:
p. 188)37. Llama consciente “a la representación que se halla presente en nuestra conciencia
y es objeto de nuestra autopercepción” (“Algunas observaciones sobre el concepto de lo
inconsciente en el psicoanálisis”: p. 178). Pero también existe un conjunto de
representaciones que no se hallan presentes en la conciencia ni son objetos de
autopercepción sino que están latentes. Entre ellas es necesario hacer una diferenciación
fundamental consistente en separar aquellas representaciones que por su debilidad se
mantienen latentes y en cuanto adquieren fuerza se hacen conscientes, y aquellas otras “que
no penetran en la conciencia por fuertes que sean”. Freud denomina preconscientes a las
ideas del primer grupo38 y propiamente inconscientes a las del segundo39 (p. 180). Define
de la siguiente manera:
“Lo inconsciente es una fase regular e inevitable de los procesos que cimientan nuestra actividad
psíquica; todo acto psíquico comienza por ser inconsciente, y puede continuar siéndolo o progresar hasta la
conciencia, desarrollándose según tropiece o no con una resistencia” (p. 182).
Debe tenerse en cuenta que lo inconsciente no es exclusivo de los fenómenos
patológicos sino que también encuentra expresión en una serie de actos habituales en los
individuos sanos, siendo los sueños una de sus principales manifestaciones40. En este
35 En general, la exposición que sigue se basa en el texto de Michel Thibaut y Gonzalo Hidalgo (especialmente las páginas 22 a 26 y 47 a 55). 36 Preconsciente y no subconsciente es el nombre dado por Freud: “habremos de rechazar, por ser incorrecto y muy susceptible de inducir en error, el término ‘subconciencia’” (“Lo inconsciente”: p. 191). 37 En otra parte, afirma que el psicoanálisis niega “enérgicamente la equiparación de lo psíquico y lo consciente. No; el ser consciente no puede ser la esencia de lo que es psíquico. Es sólo una cualidad de lo que es psíquico, y desde luego una cualidad inconstante, que se halla muchas más veces ausente que presente” (“Algunas lecciones elementales de psicoanálisis”: p. 238). 38 Estas ideas “no están presentes en el campo actual de la conciencia y son, por consiguiente, inconscientes en el sentido ‘descriptivo’ del término, pero se diferencian de los contenidos del sistema inconsciente por el hecho de que son accesibles a la conciencia (por ejemplo, conocimientos y recuerdos no actualizados)” (Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis: p. 283). 39 En esta tópica, Freud asimila, en la mayor parte de sus textos, lo inconsciente propiamente tal a lo reprimido (Laplanche y Pontalis: p. 194). Se verá luego que se dará cuenta de lo inexacta que es esta asimilación. 40 “Existe un producto psíquico que encontramos en las personas más normales y que, sin embargo, ofrece una singularísima analogía con los más extraños e intensos de la locura y que no ha sido para los filósofos más comprensible que la locura misma. Me refiero a los sueños. El psicoanálisis se basa en el análisis de los sueños; la interpretación onírica es la labor más completa que nuestra joven ciencia ha llevado a cabo hasta hoy” (“Algunas observaciones sobre el concepto de lo inconsciente en el psicoanálisis”: p. 183).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
49
sentido, Freud señala que ciertas “perturbaciones funcionales que aparecen con extrema
frecuencia en los individuos sanos, por ejemplo, los lapsus linguae, los errores de memoria,
el olvido de nombres, etcétera, pueden ser referidos sin dificultad a la actuación de intensas
ideas inconscientes, lo mismo que los síntomas neuróticos”, contestando, de esta manera, a
quienes critican el psicoanálisis por aplicar a los normales consecuencias deducidas
principalmente del estudio de estados patológicos (p. 181).
Ahora bien, al momento de caracterizar el sistema inconsciente, el fundador del
psicoanálisis expone las siguientes cualidades:
“El nódulo del sistema Inc. está constituido por representaciones de pulsiones que aspiran a derivar
su carga, o sea por impulsos optativos41. Estas mociones pulsionales se hallan coordinadas entre sí y coexisten
sin influir unas sobre otras ni tampoco contradecirse (...) En este sistema no hay negación ni duda alguna, ni
tampoco grado ninguno de seguridad. Todo esto es aportado luego por la labor de la censura que actúa entre
los sistemas Inc. y Prec. (...) En el sistema Inc. no hay sino contenidos más o menos enérgicamente cargados.
En cambio, reina en él una mayor movilidad de las intensidades de carga. Por medio del proceso del
desplazamiento puede una representación transmitir a otra todo el montante de su carga, y por el de la
condensación, acoger en sí toda la carga de varias otras. A mi juicio, deben considerarse estos dos procesos
como caracteres del llamado proceso psíquico primario (...) Los procesos del sistema Inc. se hallan fuera del
tiempo; esto es, no aparecen ordenados cronológicamente, no sufren modificación ninguna por el transcurso
del tiempo y carecen de toda relación con él (...) Los procesos del sistema Inc. carecen también de toda
relación con la realidad. Se hallan sometidos al principio del placer y su destino depende exclusivamente de
su fuerza y de la medida en que satisfacen las aspiraciones de la regulación del placer y el displacer.
Resumiendo, diremos que los caracteres que esperamos encontrar en los procesos pertenecientes al sistema
Inc. son la falta de contradicción, el proceso primario (movilidad de las cargas), la independencia del tiempo
y la sustitución de la realidad exterior por la psíquica” (“Lo inconsciente”: pp. 207/209).
Respecto de esta última característica, cual es que este sistema se encuentra regido
por el principio del placer, explica en otra parte que estos procesos “tienden a la
consecución de placer, y la actividad psíquica se retrae de aquellos actos susceptibles de
41 La pulsión es un “proceso dinámico consistente en un empuje (carga energética, factor de motilidad) que hace tender al organismo hacia un fin. Según Freud, una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal (estado de tensión); su fin es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional; gracias al objeto, la pulsión puede alcanzar su fin” (Laplanche y Pontalis: p. 324; ver más abajo nota 52 sobre la palabra objeto en psicoanálisis). Al respecto, agrega Jorge Carpinacci que “el término pulsión (...) es de origen francés y corresponde a la traducción del vocablo alemán Trieb que significa impulso, movimiento orgánico tendiente a un fin (...) Algunos autores utilizan en sus exposiciones, indistintamente, términos equivalentes en sus respectivos idiomas de las nociones alemanas de Trieb e Instinkt -instinto-. Freud, en cambio, emplea, habitualmente este último para designar a las secuencias de comportamiento heredadas, específicas y relativamente fijas con que los etólogos definen dentro del campo de la zoología al instinto animal en general” (p. 356). Como sea, hasta 1920 Freud relaciona tanto el concepto de pulsión como el de instinto con el de libido, palabra esta última que, según afirma, ha sido “tomada de la teoría de la afectividad. Llamamos así la energía, considerada como una magnitud cuantitativa (aunque actualmente no pueda medirse), de las pulsiones que tienen relación con todo aquello que puede designarse con la palabra amor” (citado por Laplanche y Pontalis: p. 211). En el año aludido, Freud postula la existencia de un instinto de muerte que tiende a la destrucción y que se opone, en el sujeto, a la libido, al instinto de vida, trabándose un conflicto fundamental entre ambos (Jorge Carpinacci: pp. 355/356; Thibaut e Hidalgo: p. 25).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
50
engendrar displacer” (“Ensayos: los dos principios del suceder psíquico”: p. 403). Sin
embargo, estas necesidades internas no siempre consiguen satisfacción real, de manera que,
en un inicio, el mecanismo utilizado es la alucinación, donde simplemente se representa lo
deseado:
“La decepción ante la ausencia de la satisfacción esperada motivó luego el abandono de esta tentativa
de satisfacción por medio de alucinaciones, y para sustituirla tuvo que decidirse el aparato psíquico a
representar las circunstancias reales del mundo exterior y tender a su modificación real. Con ello quedó
introducido un nuevo principio de la actividad psíquica. No se representaba ya lo agradable, sino lo real,
aunque fuese desagradable” (ídem).
Freud denomina este nuevo principio que rige una parte de la actividad psíquica
como el principio de la realidad. La introducción de este principio trae consigo una serie de
consecuencias en la psique como son la conciencia, la memoria, el discernimiento y el
pensamiento (pp. 403/404). No obstante, este principio no excluye al anterior, como a
continuación aclara:
“Así como el yo sometido al principio del placer no puede hacer más que desear, laborar por la
adquisición de placer y eludir el displacer, el yo regido por el principio de la realidad no necesita hacer más
que tender a lo útil y asegurarse contra todo posible daño. En realidad, la sustitución del principio del placer
por el principio de la realidad no significa una exclusión del principio del placer, sino tan sólo un
afianzamiento del mismo. Se renuncia a un placer momentáneo, de consecuencias inseguras, pero tan sólo
para alcanzar por el nuevo camino un placer ulterior y seguro” (p. 405; destacado agregado).
1.3. Segunda tópica
En la década del ’20, Freud revisa los conceptos hasta ese momento elaborados,
dando así inicio a la etapa de su pensamiento conocida como la segunda tópica freudiana.
En esta tópica, reformula su concepción del aparato psíquico distinguiendo tres instancias
estructurales fundamentales que en esos años comienza a llamar el super-yo, el ello y el yo
(Thibaut e Hidalgo: p. 24).
A. El super-yo y el complejo de Edipo
Para comenzar el análisis de la primera instancia mencionada, Freud considera útil
observar lo que sucede en la enfermedad mental pues ella, “con su poder de amplificación y
concreción, puede evidenciarnos circunstancias normales, que de otro modo hubieran
escapado a nuestra perspicacia” (“Nuevas aportaciones al psicoanálisis: la división de la
personalidad psíquica”: pp. 813/814). En su concepto, los locos “se han apartado de la
realidad exterior pero precisamente por ello saben más de la realidad psíquica interior, y
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
51
pueden describirnos cosas que de otro modo serían inaccesibles para nosotros” (p. 814). Un
grupo de ellos sufre la manía de ser observados por poderes desconocidos y alucinaciones
en las que oyen que publican los resultados de tal observación. Se pregunta, luego, qué
pasaría si estos enfermos tuvieran razón, en el sentido que fuera efectivo que existiera en
todos nosotros “una tal instancia, vigilante y amenazadora, que en los enfermos mentales
sólo se hubiera separado francamente del yo y hubiera sido erróneamente desplazada a la
realidad exterior” (ídem). Lo cierto es que tienen razón, pues existe una instancia regular en
la psique humana que observa y vigila, que prepara el juicio y el castigo:
“No hay nada en nosotros que tan regularmente separemos de nuestro yo y enfrentemos a él como
nuestra conciencia moral. Me siento inclinado a hacer algo de lo que me promete placer, pero dejo de hacerlo
con el fundamento de que mi conciencia no me lo permite. O la magnitud de la expectación de placer me ha
llevado a hacer algo contra lo cual se pronunciaba la voz de mi conciencia, y después del acto mi conciencia
me castiga con penosos reproches, haciéndome sentir remordimientos” (ídem).
Además de la conciencia moral, esta instancia cumple otras funciones como la
autoobservación, premisa de la actividad juzgadora de la primera. Freud da a esta instancia
de la psique el nombre de super-yo (ídem). El papel que realiza el super-yo es desempeñado
en un inicio por los padres, es decir, por un poder exterior. Son los padres quienes ponen
límites a los deseos del niño, el cual, mediante el mecanismo de la identificación42 con
aquéllos, termina por internalizar la instancia parental constituyéndose así el super-yo (pp.
815/816). Señala que la construcción de esta estructura se halla íntimamente relacionada
con el complejo de Edipo, que es heredera del mismo (p. 816), de modo que es necesario
detenerse un momento a analizar cómo se constituye el super-yo antes de mencionar las
demás funciones que desempeña.
Para comprender este proceso, es menester dirigirse al período de la infancia y, al
respecto, tener en cuenta que el psicoanálisis ha derrumbado el mito que afirma que los
niños no tienen vida sexual:
“El psicoanálisis puso fin a los cuentos de hadas sobre el carácter asexual de la infancia; demostró
que en el niño pequeño, desde el comienzo de la vida, se registran intereses y prácticas sexuales (...) Discernió
que la vida sexual de la primera infancia culmina en el llamado complejo de Edipo, la ligazón afectiva con el
progenitor del sexo opuesto y la actitud de rivalidad hacia el del mismo sexo, aspiración que en esta época de
la vida se continúa, todavía no inhibida, en un anhelo directamente sexual” (Freud citado por Thibaut e
Hidalgo: p. 51)43.
42 La identificación es “la equiparación de un yo a otro yo ajeno, equiparación a consecuencia de la cual el primer yo se comporta, en ciertos aspectos, como el otro, le imita y, en cierto modo, le acoge en sí” (“Nuevas aportaciones al psicoanálisis: la división de la personalidad psíquica”: p. 816). Es lo que le sucede al niño con sus padres. 43 No está demás decir que la teoría del complejo de Edipo comenzó a ser desarrollada ya en la primera tópica.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
52
Esta ligazón afectiva que se traba entre el niño y el progenitor de sexo opuesto
termina, en el caso del infante masculino, con la amenaza de castración:
“Cuando el sujeto infantil de sexo masculino ha concentrado su interés sobre sus genitales lo revela
con manejos manuales y no tarda en advertir que los mayores no están conformes con aquella conducta. Más
o menos precisa, más o menos brutal, surge la amenaza de privarle de aquella parte tan estimada de su
cuerpo” (“Ensayos: el final del complejo de Edipo”: p. 409).
Sin embargo, esta amenaza no surte efectos sino cuando el niño tiene la oportunidad
“de contemplar la región genital de una niña y convencerse de la falta de aquel órgano, del
que tan orgulloso está, en un ser tan semejante a él”, pues sólo entonces se hace “posible
representarse la pérdida de su propio pene” (p. 410). Y, entre el interés narcisista por esta
parte del cuerpo y la ligazón libidinosa con la madre, el niño termina por vencer el conflicto
optando por el primer poder y apartándose del complejo de Edipo (ídem). No obstante,
dicho complejo no desaparece sino que es objeto de represión44, hundiéndose de esta
manera en el inconsciente de su psique (p. 411). Es en este momento cuando se constituye
el super-yo en el niño, instancia en vías de formación que se afianza con esta verdadera
prohibición del incesto impuesta por los padres (p. 410)45.
La niña también desarrolla un complejo de castración y uno de Edipo, pero de una
forma distinta que viene dada por las diferencias anatómicas. Ocurre en ella un proceso
inverso al masculino; el complejo de castración no da fin sino inicio al de Edipo. Pero no se
trata de un miedo a la castración inducido por los padres sino que, al comparar la niña sus
genitales con los del niño, cree que ha sido castrada tempranamente:
“El clítoris de la niña se comporta al principio exactamente como un pene, pero cuando la sujeto
tiene ocasión de compararlo con el pene verdadero de un niño encuentra pequeño el suyo y siente este hecho
como una desventaja y un motivo de inferioridad. Durante algún tiempo se consuela con la esperanza de que
crecerá con ella, iniciándose en este punto el complejo de masculinidad de la mujer. La niña no considera su
falta de pene como un carácter sexual, sino que la explica suponiendo que en un principio poseía un pene
44 La represión es “una operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones (pensamientos, imágenes, recuerdos) ligados a una pulsión. La represión se produce en aquellos casos en que la satisfacción de una pulsión (susceptible de procurar por sí misma placer) ofrecería el peligro de provocar displacer en virtud de otras exigencias. La represión es particularmente manifiesta en la histeria, si bien desempeña también un papel importante en las restantes afecciones mentales, así como en la psicología normal. Puede considerarse como un proceso psíquico universal, en cuanto se hallaría en el origen de la constitución del inconsciente como dominio separado del resto del psiquismo” (Laplanche y Pontalis: p. 375). Por lo tanto, lo que se reprime no es directamente un afecto o sentimiento sino una representación o idea (Freud, “Lo inconsciente”: p. 201). 45 Esto ocurre a los 5 o 6 años de edad; entonces se interrumpe la evolución sexual del niño hasta la pubertad. Freud llama período de latencia a este lapso en que se paraliza la actividad sexual (“Ensayos: el final del complejo de Edipo”: pp. 410/411; Thibaut e Hidalgo: p. 53).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
53
igual al que ha visto en el niño, pero que lo perdió luego por castración (...) la niña acepta la castración como
un hecho consumado, mientras que el niño teme la posibilidad de su cumplimiento” (p. 411).
En consecuencia, la niña siente el deseo de poseer un pene, una envidia del pene
masculino completo. Al ver que este deseo no se realiza, ella termina por renunciar al pene
pero no sin una compensación, cual es el deseo “de recibir del padre, como regalo, un niño,
tener de él un hijo”. Entonces, la envidia del pene se torna en deseo de tener un hijo del
padre, por lo que asume una actitud femenina respecto de él y desarrolla su complejo de
Edipo. Este complejo es en definitiva sepultado en el inconsciente, pues este otro deseo
tampoco llega jamás a cumplirse. El hecho que el complejo de Edipo de la mujer termine de
este modo y no por el intenso miedo a la castración, como sucede en el hombre, introduce
una diferencia importante en la formación del super-yo y la interrupción de la organización
genital infantil, los que dependen más bien “de la educación, de la intimidación exterior que
amenaza con la pérdida del cariño de los educadores” (p. 411)46.
Concluye, entonces, que la organización genital infantil, en contraste con la
organización genital definitiva del adulto, se da alrededor de un solo órgano llamado falo,
que no es estrictamente el pene masculino sino su representante simbólico. Porque en los
años de infancia la organización genital gira en torno a este símbolo, sea en la forma del
deseo de la madre sepultado por la amenaza de castración de ese órgano, como ocurre con
el niño, sea a la manera de una envidia del pene transformada en deseo de tener un hijo del
padre, como sucede con la niña. En consecuencia, sostiene Freud, en esa época
condicionante de la vida anímica posterior, no hay un primado simplemente genital sino un
primado del falo (Thibaut e Hidalgo: p. 52).
Ahora bien, hecha esta breve exposición sobre el complejo de Edipo y su
sepultamiento, se hace posible comprender mejor otras dos funciones desempeñadas por el
super-yo, además de las mencionadas conciencia moral y autoobservación. Una es ser
substrato del ideal del yo:
“En la época en que el complejo de Edipo deja el puesto al super-yo, los padres son aún algo excelso;
más tarde pierden mucho (...) Hemos de citar aún una importantísima función que adscribimos a este super-
yo. Es también el substrato del ideal del yo con el cual se compara el yo, al cual aspira y cuya demanda de
perfección siempre creciente se esfuerza en satisfacer. No cabe duda de que este ideal del yo es el residuo de
la antigua representación de los padres, la expresión de la admiración ante aquellas perfecciones que el niño le
atribuía por entonces” (“Nuevas aportaciones...”: pp. 816/817).
46 Freud reconoce las limitaciones de sus planteamientos: “Pero en general hemos de confesar que nuestro conocimiento de estos procesos evolutivos de la niña es harto insatisfactorio e incompleto” (“Ensayos: el final...”: p. 411).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
54
Una cuarta función es la de ser depositario de la tradición:
“De nuestras observaciones sobre su génesis resulta que tiene por premisas un hecho biológico
importantísimo y un hecho psicológico decisivo para los destinos del individuo -la prolongada dependencia
del sujeto bajo la autoridad de sus padres y el complejo de Edipo-, hechos que, a su vez se hallan íntimamente
enlazados entre sí. El super-yo es para nosotros la representación de todas las restricciones morales, el
abogado de toda aspiración a un perfeccionamiento; en suma, aquello que de lo que llamamos más elevado en
la vida del hombre se nos ha hecho psicológicamente aprehensible (...) Por lo regular, los padres y las
autoridades análogas a ellos siguen en la educación del niño las prescripciones del propio super-yo (...) De
este modo, el super-yo del niño no es construido, en realidad, conforme al modelo de los padres mismos, sino
al del super-yo parental; recibe el mismo contenido, pasando a ser el substrato de la tradición de todas las
valoraciones permanentes que por tal camino se han trasmitido a través de las generaciones” (pp. 817/818;
destacado agregado).
B. El yo y el ello
En este estado de su pensamiento, Freud se percata que la resistencia que los
pacientes oponen a hacer consciente lo reprimido es también inconsciente, hecho al cual no
le había prestado la atención debida. Sin embargo, la resistencia es obra del yo y no de lo
reprimido que, por el contrario, pugna por salir a la conciencia. Asimismo, la represión de
la idea penosa, en su momento, fue realizada por el yo. Con la introducción del concepto de
super-yo, se da cuenta que más exactamente es esta instancia la que, directamente o por
medio del yo que obedece a sus mandatos, es la que opera la represión. De todo lo anterior,
termina por deducir que hay partes del yo y del super-yo que son inconscientes, razón por la
cual ya no es dable identificar el yo con lo consciente ni lo inconsciente con lo reprimido
(“Nuevas aportaciones ...”: pp. 818/819)47.
Efectivamente, no todo lo inconsciente es reprimido pues una parte se hace
fácilmente consciente: es el preconsciente. A su vez, hay partes del yo y del super-yo que
son inconscientes y que, sin embargo, no forman parte de la zona reprimida de la psique.
De esta manera, Freud llega a un punto en el cual debe dar un nombre a lo inconsciente
reprimido, esto es, lo inconsciente en sentido estricto:
“Apoyándonos en el léxico nietzscheano y siguiendo una propuesta de G. Groddeck, lo llamaremos
en adelante el ‘ello’. Este pronombre impersonal parece particularmente adecuado para expresar el carácter
47 En este artículo hay un pasaje digno de tener presente: “Al principio nos inclinamos a rebajar el valor del criterio de la conciencia, ya que tan poco seguro se ha demostrado. Pero haríamos mal. Pasa con él lo que con nuestra vida: no vale mucho, pero es todo lo que tenemos. Sin las luces de la conciencia, estaríamos perdidos
en las tinieblas de la psicología abisal” (“Nuevas aportaciones...”: p. 819; destacado agregado).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
55
capital de tal provincia del alma, o sea su calidad de ajena al yo. El super-yo, el yo y el ello son los tres reinos,
regiones o provincias en que dividimos el aparato anímico de la persona” (p. 820; destacado agregado).
Esta división de la personalidad psíquica le impide mantener su anterior
sistematización de lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente, de modo que estos
sistemas han de ocupar ahora un nuevo lugar. La siguiente figura muestra la nueva
ordenación del aparato psíquico que Freud plantea en su segunda tópica (p. 823)48:
Respecto del ello, Freud reitera las cualidades que antes señalara como propias del
sistema de lo inconsciente49 que ahora son exclusivas del ello o inconsciente reprimido, es
decir, no las atribuye al resto de las partes inconscientes de la psique -del yo, del super-yo-
(pp. 821/822). Dice:
“No esperaréis que del ello pueda comunicaros grandes cosas. Es la parte oscura e inaccesible de
nuestra personalidad (...) Nos aproximamos al ello por medio de comparaciones, designándolo como un caos
o como una caldera, plena de hirvientes estímulos. Nos imaginamos que se halla abierto en el extremo,
orientado a lo somático, y que acoge allí en sí las necesidades instintivas, que encuentran en él su expresión
psíquica, pero no podemos decir en que substrato (...) Evidentemente, el ello no conoce valoración alguna; no
conoce el Bien ni el Mal, ni moral ninguna. El factor económico, o si queréis, cuantitativo, íntimamente
enlazado al principio del placer, rige todos los procesos. A nuestro juicio, todo lo que el ello contiene son
cargas de instinto que demandan derivación” (p. 821).
48 Freud comenta el dibujo, en que P.Cc. significa percepción consciente: “Como veis, el super-yo se sumerge en el ello; como heredero del complejo de Edipo, tiene íntimas relaciones con él; está más alejado que el yo del sistema de las percepciones. El ello no trata con el mundo exterior más que a través del yo, por lo menos en el presente esquema. Es ciertamente harto difícil decidir hoy en qué medida es exacto nuestro dibujo; en un detalle no lo es, desde luego: el espacio que ocupa el ello inconsciente debería ser incomparablemente mayor que el del yo o el de lo preconsciente. Os ruego, pues, que hagáis mentalmente tal rectificación” (p. 823). 49 Ver p. 49 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
56
En cuanto al yo, Freud dice que no puede ser descrito sino como antitético del ello
(ídem). Se relaciona con el sistema de percepción-consciente, el cual “está vuelto hacia el
mundo exterior, facilita las percepciones del mismo y en él nace, durante su función, el
fenómeno de la conciencia”. Entonces, “el yo es aquella parte del ello que fue modificada
por la proximidad y la influencia del mundo exterior y dispuesta para recibir los estímulos y
servir de protección contra ellos” (p. 822)50. En el origen somos ello:
“La relación con el mundo exterior ha sido decisiva para el yo, el cual ha tomado a su cargo la misión
de representarla cerca del ello, para bien del mismo, que sin cuidarse de tal ingente poder exterior, y en su
ciega aspiración a la satisfacción de los instintos, no escaparía al aniquilamiento (...) El yo no es, de todos
modos, más que una parte del ello adecuadamente transformada por la proximidad del mundo exterior,
preñada de peligros” (ídem).
De tal manera, el yo sirve a las intenciones del ello, quien le presta todas las
energías51. Sin embargo, el ello no es el único a quien sirve:
“Un proverbio advierte la imposibilidad de servir a la vez a dos señores. El pobre yo se ve aún más
apurado: sirve a tres severos amos y se esfuerza en conciliar sus exigencias y sus mandatos. Tales exigencias
difieren siempre, y a veces parecen inconciliables; nada, pues, tiene de extraño que el yo fracase tan
frecuentemente en su tarea. Sus tres amos son el mundo exterior, el super-yo y el ello (...) Por su procedencia
de las experiencias del sistema de la percepción está destinado a representar las exigencias del mundo
exterior, pero quiere también ser un fiel servidor del ello, permanecer en armonía con él, recomendarse a él
como objeto y atraer a sí su libido (...) Por otra parte, es minuciosamente vigilado por el rígido super-yo, que
le impone determinadas normas de conducta, sin atender a las dificultades por parte del ello y del mundo
exterior y le castiga en caso de infracción, con los sentimientos de inferioridad y culpabilidad (...) Cuando el
yo tiene que reconocer su debilidad, se anega en angustia, angustia real ante el mundo exterior, angustia de
conciencia ante el super-yo y angustia neurótica ante la fuerza de las pasiones en el ello” (p. 823; destacado
agregado).
1.4. Conclusión
Esta es la concepción de la psique que Freud cree verdadera, es decir, del único
lugar en el o a través del cual puede encontrarse lo propio del ser humano, aquello que lo
distingue del resto de la naturaleza. En consecuencia, lo que Freud ha creado es una nueva
50 Antes de la formulación de la segunda tópica, la palabra yo es usada por Freud en forma equívoca. Sólo a partir de esta revisión la palabra adquiere el sentido estricto de estructura psíquica en que se da la conciencia. Sin embargo, a veces es usada en el sentido amplio de sujeto, como opuesto al objeto, lo que debe deducirse del contexto en que es utilizada. En estos últimos casos, muchas veces los psicoanalistas la escriben con mayúscula, o usan la palabra inglesa “self”, para diferenciarla del yo en sentido estricto de estructura psíquica. 51 “La relación del yo con el ello podría compararse a la del jinete con su caballo. El caballo suministra la energía para la locomoción; el jinete tiene el privilegio de fijar la meta y dirigir los movimientos del robusto animal. Pero entre el yo y el ello ocurre frecuentemente el caso, nada ideal, de que el jinete tiene que guiar el caballo allí donde éste quiere ir” (“Nuevas aportaciones...”: pp. 822/823).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
57
antropología, una concepción del hombre que ha provocado irracionales críticas y
reacciones. Se pregunta por qué ocurre esta reacción y se responde:
“En el transcurso de los siglos ha infligido la ciencia al ingenuo egoísmo de la humanidad dos graves
mortificaciones. La primera fue cuando mostró que la tierra, lejos de ser el centro del universo, no constituía
sino una parte insignificante del sistema cósmico, cuya magnitud apenas podemos representarnos. Este primer
descubrimiento se enlaza para nosotros al nombre de Copérnico, aunque la ciencia alejandrina anunció ya
antes algo muy semejante. La segunda mortificación fue infligida a la humanidad por la investigación
biológica, la cual ha reducido a su más mínima expresión las pretensiones del hombre a un puesto privilegiado
en el orden de la creación, estableciendo su ascendencia zoológica y demostrando la indestructibilidad de su
naturaleza animal. Esta última transmutación de valores ha sido llevada a cabo en nuestros días bajo la
influencia de los trabajos de Carlos Darwin, Wallace y sus predecesores, y a pesar de la encarnizada oposición
de la opinión contemporánea. Pero todavía espera a la megalomanía humana una tercera y más grave
mortificación cuando la investigación psicológica moderna consiga totalmente su propósito de demostrar al
yo que ni siquiera es dueño y señor en su propia casa, sino que se halla reducido a contentarse con escasas y
fragmentarias informaciones sobre lo que sucede fuera de su conciencia en su vida psíquica” (“Introducción al
psicoanálisis: teoría sexual”: p. 206; destacado agregado).
2. Psicoanálisis de las psicosis
El psicoanálisis se constituyó como teoría a partir del estudio de las neurosis,
extendiéndose después al análisis de las psicosis. En este campo, un texto señero de Freud
es el conocido como caso Schreber que a continuación se sintetiza, para luego exponer los
planteamientos sostenidos por este científico sobre las relaciones entre neurosis y psicosis
en dos breves ensayos escritos en 1924. Posteriormente, se ha considerado útil mostrar
algunos trabajos de Melanie Klein sobre psicosis y depresión, como asimismo intentar
explicar el concepto de psicosis propuesto por Jacques Lacan, toda vez que estos
psicoanalistas son dos de los más innovadores y destacados continuadores de la teoría
freudiana.
2.1. Neurosis y psicosis en Freud
A. El caso Schreber
A.1. Historial patológico
El magistrado Daniel-Paul Schreber, doctor en Derecho, enfermó gravemente de
paranoia cuando se trasladara a Dresden para asumir en el cargo de presidente del Tribunal
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
58
de esa ciudad, cargo en el cual había sido nombrado hacía unos meses. No era esta su
primera enfermedad, pues había enfermado “de los nervios” unos años antes, siendo curado
en esa oportunidad por el doctor Flechsig y viviendo luego felices años con su esposa,
opacados solamente por la frustración en el intento de lograr descendencia, hasta caer en la
segunda enfermedad en el momento antes señalado. Los certificados médicos indicaban que
en un principio el presidente Schreber se creía muerto y putrefacto, sufría manipulaciones y
tormentos, pasaba horas ensimismado, hasta que poco a poco sus delirios fueron tomando
un carácter místico y religioso. Insultaba a diversas personas y, especialmente, a su anterior
médico el doctor Flechsig a quien acusaba de “asesino de almas” y del cual se burlaba
repetidamente. En su forma definitiva, el delirio consistía en que él vendría a salvar al
mundo y devolver a la humanidad la bienaventuranza perdida, siendo peculiar en este
sistema delirante que para realizar esta redención debía previa y necesariamente convertirse
en mujer. Dada la superior configuración de sus nervios, podría atraer a Dios y fecundar
con él a los nuevos hombres, redimiendo de este modo a la humanidad (Sigmund Freud,
“Paranoia y neurosis obsesiva”: pp. 10, 12/15, 18/19).
En 1903, Schreber, ya recuperado, publica sus memorias en las que relata en detalle
la experiencia vivida. Cuando unos años después llegan a las manos de Freud, éste se
propone analizarlas. De los dos elementos centrales del delirio, cuales son la manía de
grandeza y la necesidad de transformación en mujer, el primero es habitual en la paranoia
y es el segundo el que llama la atención a Freud. Piensa que la idea de transformación en
mujer es inicial en el delirio y que fue modificada “ulteriormente en una manía religiosa de
grandezas. El perseguidor era primero el médico del sujeto, el doctor Flechsig, sustituido
luego por el mismo Dios”, lo que prueba con la cita de una serie de pasajes de las memorias
(pp. 20/21 y ss.). Para Freud, la idea de transformación en mujer que se presenta en el
delirio no es otra cosa que la realización del contenido de una fantasía que el sujeto tuvo un
tiempo antes de caer en la enfermedad, consistente en encontrar que podría ser placentero
cumplir el papel de la mujer en el coito. Esta idea fue rechazada con “viril indignación” en
un inicio, pero terminó después por ser aceptada desde que fue insertada en el delirio de
grandezas, vale decir, desde que la necesidad de transformarse en mujer se justificaba como
una obediencia “a las normas del orden universal” (pp. 38 y 44).
A.2. Tentativas de interpretación
Pero, ¿por qué Flechsig cumple el rol de perseguidor y conspirador en el delirio de
Schreber? Para responder a esta pregunta, Freud conecta la fantasía de ser mujer en el coito
con varios sueños que el sujeto tuvo también antes de enfermar, “cuyo contenido era la
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
59
recaída en su antigua enfermedad nerviosa” curada por Flechsig, para quien, por ende,
guardó en ese período más bien admiración y agradecimientos:
“Si relacionamos el contenido de aquellos sueños con el de esta fantasía, habremos de deducir que
con el recuerdo de la enfermedad despertó también el del médico y que la actitud femenina de la fantasía se
refirió desde un principio al mismo (...) La motivación de esta enfermedad fue, pues, un avance de la libido
homosexual, orientada, probablemente desde un principio, hacia el doctor Flechsig como objeto, y la
resistencia contra este impulso libidinoso creó el conflicto del que surgieron los fenómenos patológicos” (pp.
47/48)52.
En general, en la manía persecutoria, dice Freud, “la persona odiada y temida ahora
por su persecución es siempre una persona amada o respetada antes por el enfermo” (p. 50).
Todo lo anterior le permite concluir que “la base de la enfermedad de Schreber fue la
brusca aparición de un impulso homosexual” (p. 53). Sin embargo, la labor interpretativa de
Freud no termina ahí, pues todavía queda por vincular, coherente con su teoría de las
neurosis, el conflicto actual con uno pasado en la vida infantil:
“La simpatía hacia el médico puede proceder fácilmente de un ‘proceso de transferencia’ por el cual
haya quedado desplazado sobre la persona, indiferente en realidad, del médico, la carga de afecto dada en el
enfermo en cuanto a otra persona verdaderamente importante para él, de manera que el médico aparezca
elegido como sustituto o subrogado de alguien más próximo al sujeto (...) Si era totalmente imposible que el
enfermo se reconciliara con la idea de verse convertido en mujer y prostituido al médico, la misión de ofrecer
a Dios la voluptuosidad que el mismo busca no tropieza con la misma resistencia del yo (...) En consecuencia,
si el perseguidor Flechsig era al principio una persona amada, Dios no será tampoco más que el retorno de
otra, también amada, pero probablemente más importante. Continuando este proceso mental, que nos parece
justificado, habremos de decirnos que tal otra persona sólo puede ser el propio padre del sujeto, con lo cual
correspondería claramente a Flechsig el papel de hermano (probablemente mayor). La raíz de aquella fantasía
femenina que tanta resistencia desencadenó en el enfermo sería, pues, la nostalgia, eróticamente intensificada,
de su padre y de su hermano, nostalgia que, en cuanto a este último, quedó desplazada, por transferencia,
sobre el médico Flechsig” (pp. 55/60)53.
De este modo, Freud ve en el conflicto actual la falta de resolución de uno pasado,
que no es otro que el complejo del padre:
52 En psicoanálisis, la palabra objeto “se toma en un sentido comparable al que le atribuía el lenguaje clásico (‘objeto de mi pasión, de mi resentimiento, objeto amado’, etc.). No debe evocar la idea de ‘cosa’, de objeto inanimado y manipulable, tal como corrientemente se contrapone a las ideas de ser vivo o de persona”. En un sentido, puede entenderse “como correlato de la pulsión: es aquello en lo cual y mediante lo cual la pulsión busca alcanzar su fin, es decir, cierto tipo de satisfacción. Puede tratarse de una persona o de un objeto parcial, de un objeto real o de un objeto fantaseado”. En otro, “como correlato del amor (o del odio): se trata entonces de la relación de la persona total, o de la instancia del yo, con un objeto al que se apunta como totalidad (persona, entidad, ideal, etc.), (el adjetivo correspondiente sería ‘objetal’)” (Laplanche y Pontalis: p. 258; más adelante se analizarán los conceptos de objeto parcial y total en Melanie Klein). 53 El concepto de transferencia, clave en psicoanálisis, será tratado brevemente en el apartado 3 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
60
“Así pues, también en el caso de Schreber nos encontramos en el terreno familiar del complejo del
padre. Si la lucha con Flechsig se presenta ante los mismos ojos del enfermo como un conflicto con Dios,
nosotros habremos de ver en este último un conflicto con el padre amado, conflicto cuyos detalles, que
ignoramos, han determinado el contenido del delirio (...) La amenaza paterna más temida, la de la castración,
procuró el material de la primera fantasía optativa de la transformación en mujer, rechazada al principio y
aceptada luego” (p. 65).
A.3. El mecanismo paranoico
Ahora bien, la brusca aparición del deseo homosexual en los sueños y en la fantasía
sucedidos antes de caer enfermo, contra la cual Schreber reacciona, supone la fijación en un
determinado estadio de la evolución de la libido. En concepto de Freud, esta evolución
comprende tres etapas, cuales son el autoerotismo, el narcisismo y el amor objetal. Es
decir, antes de sentir amor por una persona del sexo opuesto -amor objetal-, el ser humano
pasa por las etapas del autoerotismo54 y del narcisismo, siendo esta última la relevante en el
caso que se expone:
“consiste en que el individuo en evolución, que va sintetizando en una unidad su instintos sexuales
entregados a una actividad autoerótica, para llegar a un objeto amoroso, se toma en un principio a sí mismo;
esto es, toma a su propio cuerpo como objeto amoroso antes de pasar a la elección de una tercera persona
como tal. Esta fase de transición entre el autoerotismo y la elección de objeto es quizá normalmente
indispensable (...) En el propio cuerpo elegido así como objeto amoroso pueden ser ya los genitales el
elemento principal. El curso posterior de la evolución conduce a la elección de un objeto provisto de genitales
idénticos a los propios, pasando, pues, por una elección homosexual de objeto antes de llegar a la
heterosexualidad (...) Una vez alcanzada la elección heterosexual de objeto, las tendencias homosexuales no
desaparecen ni quedan en suspenso, sino que son simplemente desviadas del fin sexual y orientadas hacia
otros nuevos” (pp. 71/72)55.
El psicoanálisis sostiene que cada una de las etapas de evolución de la libido
“integra una posibilidad de fijación y, con ella, de disposición a la neurosis”. Es decir, si el
sujeto no ha logrado superar adecuadamente una determinada etapa en su evolución
psicosexual, existe siempre la posibilidad de que en la vida ulterior, por “una crecida de la
libido” que no encuentre su derivación, se produzca una regresión a alguno de los estadios
de dicha evolución, configurándose la respectiva enfermedad (p. 73). Mientras más atrás se
regrese en las etapas de la vida sexual infantil, más grave es la enfermedad. De esta manera,
54 El autoerotismo es la “cualidad de un comportamiento sexual infantil precoz mediante el cual una pulsión parcial, ligada al funcionamiento de un órgano o a la excitación de una zona erógena, encuentra su satisfacción en el mismo lugar, es decir: 1.º sin recurrir a un objeto exterior; 2.º sin referencia a una imagen unificada del cuerpo, a un primer esbozo del yo, como el que caracteriza el narcisismo” (Laplanche y Pontalis: p. 40). 55 Estas consideraciones corresponden a la primera formulación del concepto de narcisismo en Freud (Laplanche y Pontalis: p. 228).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
61
para Schreber, ante la frustración de no lograr tener hijos con su esposa, surge bruscamente
el deseo homosexual que da contenido a los sueños y la fantasía a que antes se aludiera56, lo
que le genera un conflicto que intenta resolver a través de la configuración de su delirio que
permite tanto la realización de aquel deseo como la aceptación del mismo por parte del yo
capaz de conciencia. Es, entonces, el estadio del narcisismo el que emerge en el delirio de
Schreber (ídem).
No obstante, como aclara Michel Foucault, “la regresión no es una caída natural en
el pasado; es una huida intencional para escapar del presente. Es más bien un recurso que
un retorno. Pero sólo podemos escapar al presente poniendo algo en su sitio” (“Enfermedad
mental y personalidad”: p. 49). Ello se realiza, en el caso de Schreber, pasando por dos
momentos, en los que, afirma Freud, puede encontrarse lo que distingue la paranoia de las
demás neurosis (p. 78), esto es, el mecanismo propio de aquella enfermedad.
En un primer momento, “los sistemas del yo más desarrollados y capaces de
conciencia” reprimen “las ramificaciones psíquicas de aquellos instintos primariamente
retrasados cuando su intensificación provoca un conflicto entre ellos y el yo (o los instintos
del yo) o aquellas tendencias psíquicas contra las cuales surge, por otras causas, una intensa
repugnancia” (pp. 80/81). En Schreber, esto ocurre en el inicio de su enfermedad cuando
siente que el mundo se ha hundido ante él, no siendo raro “hallar en otros historiales
clínicos un análogo fin del mundo ocurrido durante el estadio tormentoso de la paranoia”.
Lo que ha sucedido es que “el enfermo ha retraído de las personas que le rodean y del
mundo exterior en general la carga de libido que hasta entonces había orientado a ellos, y
así todo ha llegado a serle indiferente y ajeno (...) El fin del mundo es la proyección de esta
catástrofe interior; su mundo subjetivo se ha hundido desde que él le ha retirado su amor”
(p. 84)57.
En un segundo momento, el paranoico vuelve a construir su mundo destruido, “al
menos en forma que pueda volver a vivir en él”. Se trata de un trabajo dotado de sentido:
“Lo reconstruye con la labor de su delirio. El delirio, en el cual vemos el producto de la enfermedad,
es en realidad la tentativa de curación, la reconstrucción. Esta es conseguida mejor o peor después de la
catástrofe, pero nunca completamente (...) Diremos, pues, que el proceso de represión propiamente dicho
consiste acaso en que el sujeto retrae su libido de las personas y las cosas antes amadas. Tal proceso se
56 “El doctor Schreber podía haber acariciado la fantasía de que si fuera una mujer, tendría seguramente hijos, y encontró así el camino para retroceder hasta la actitud femenina infantil con respecto al padre” (“Paranoia y...”: p. 67). Como se ha visto, esta fantasía encontró su realización en el delirio. 57 “La proyección es la operación por la cual se atribuyen al otro -ya sea una persona o una cosa- cualidades, sentimientos, deseos que el sujeto rechaza reconocer como propios. Tiene particular importancia en la paranoia, aun cuando también se la puede observar en el pensamiento normal” (Hugo Bleichmar: p. 360).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
62
desarrolla en silencio; no recibimos noticia alguna de él y nos vemos forzados a deducirlo de otros
consecutivos. El que sí se hace advertir ruidosamente es el proceso de curación, que anula la represión y
conduce de nuevo la libido a las personas de las que antes fue retirada. Este proceso curativo sigue en la
paranoia el camino de la proyección. No era, por tanto, exacto decir que la sensación interiormente reprimida
es proyectada al exterior, pues ahora vemos más bien que lo interiormente reprimido retorna desde el
exterior” (p. 85)58.
En consecuencia, lo peculiar de la paranoia es la forma de la defensa ante el impulso
libidinoso, cual es el delirio de persecución (pp. 56 y 69). La descrita retracción de la libido
es común a las demás neurosis, siendo lo característico de la paranoia el empleo que luego
se le da; porque la libido reprimida vuelve a irrumpir por algún lado, siempre retorna.
Concluye Freud:
“En la histeria, el montante de libido retraída se transforma en inervaciones somáticas o en angustia.
Pero en la paranoia tenemos un indicio clínico de que la libido retraída del objeto recibe un empleo especial.
Recordamos que la mayor parte de los casos de paranoia integran cierto montante de delirio de grandezas, y
que el delirio de grandezas puede constituir por sí solo una paranoia. Deduciremos, pues, que en la paranoia la
libido liberada es acumulada al yo, siendo utilizada para engrandecerlo. Con ello queda alcanzado nuevamente
el estadio del narcisismo que nos es ya conocido por el estudio de la evolución de la libido, y en el cual era el
propio yo el único objeto sexual. Basándonos en este dato clínico, supusimos que los paranoicos integraban
una fijación al narcisismo, y concluimos que el retroceso desde la homosexualidad sublimada hasta el
narcisismo revela el alcance de la regresión característica de la paranoia” (p. 87).
A.4. Paranoia y esquizofrenia
Freud relaciona sus conclusiones respecto de la paranoia con la esquizofrenia que
prefiere denominar, apartándose de Kraepelin y de Bleuler, como parafrenia. Señala que la
paranoia comparte algunos caracteres con la parafrenia, la que, sin embargo, se distingue
por una diferente “localización de la fijación dispositiva y en un distinto mecanismo del
retorno (de la producción de síntomas)”. En la demencia precoz o parafrenia, hay un mayor
uso del mecanismo alucinatorio, “tentativa de curación que el observador considera como la
enfermedad misma”. Asimismo, “la regresión no llega tan sólo hasta el narcisismo, que se
manifiesta en el delirio de grandezas, sino al abandono total del amor objetivado y al
retorno al autoerotismo infantil. La fijación dispositiva ha de ser, por tanto, muy anterior a
58 La operación mental es la siguiente: “La afirmación: ‘Yo le amo (al hombre)’ queda contradicha por el delirio persecutorio, el cual proclama: ‘No le amo; le odio’ (...) El mecanismo de la producción de síntomas de la paranoia exige que la percepción interior, el sentimiento, sea sustituida por una percepción exterior, y de este modo, la frase ‘Yo le odio’ se transforma, por medio de una proyección, en esta otra: ‘El me odia (me persigue), lo cual me da derecho a odiarle. El sentimiento impulsor inconsciente se muestra así como una consecuencia deducida de una percepción exterior: ‘No le amo; le odio, porque me persigue’. La observación no deja lugar ninguno a dudas en cuanto a que el perseguidor es el hombre anteriormente amado” (pp. 74/75).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
63
la de la paranoia, correspondiendo al comienzo de la evolución, que tiende desde el
autoerotismo al amor a un objeto” (pp. 91/93).
En definitiva, en la época en que analiza la biografía de Schreber, Freud da mucha
amplitud al concepto de neurosis, estimando que tanto ésta como la psicosis comparten una
etiología similar (Jean-Claude Maleval: pp. 262/264). Es por ello que al final de este texto
afirma que “los dos principios capitales a cuya demostración tiende nuestra teoría
libidinosa de las neurosis y las psicosis (...) son que las neurosis surgen esencialmente del
conflicto del yo con el instinto sexual, y que sus formas conservan las huellas de la
evolución de la libido y del yo” (Freud: p. 95; destacado agregado).
Lo cierto es que el análisis que Freud hizo del caso Schreber constituyó el punto de
partida decisivo para el psicoanálisis de las psicosis, de donde su importancia.
B. Pérdida de la realidad
En 1924, cuando ya elabora su segunda tópica, Freud propone una diferencia más
clara entre neurosis y psicosis. Esta diferencia proviene de la preponderancia que puede
adquirir para un sujeto uno de los tres conflictos que se le presentan normalmente al yo.
Como antes se expuso, el yo se esfuerza permanentemente por conciliar las aspiraciones de
sus tres amos que son el ello, el super-yo y el mundo exterior59. En las neurosis, el conflicto
se traba entre el yo y el ello:
“Según todos los resultados de nuestros análisis, las neurosis de transferencia nacen a consecuencia
de la negativa del yo a acoger una poderosa tendencia instintiva dominante en el ello y procurar su descarga
motora, o a dar por bueno el objeto hacia el cual aparece orientada tal tendencia. El yo se defiende entonces
de la misma por medio del mecanismo de la represión, pero lo reprimido se rebela contra este destino y se
procura, por caminos sobre los cuales no ejerce el yo poder alguno, una satisfacción sustitutiva -el síntoma-
que se impone al yo como una transacción; el yo encuentra alterada y amenazada su unidad por tal intrusión y
continúa luchando contra el síntoma, como antes contra la tendencia instintiva reprimida, y de todo esto
resulta el cuadro patológico de la neurosis” (“Ensayos: neurosis y psicosis”: p. 407).
La represión es operada por el yo obedeciendo a los mandatos del super-yo, “los
cuales proceden a su vez de aquellas influencias del mundo exterior que se han creado una
representación en el super-yo”60. De este modo, el conflicto presentado entre el yo y el ello
se resuelve en favor de los otros dos señores que son el super-yo y el mundo exterior, con el
costo de los síntomas de la neurosis (ídem).
59 Ver p. 56 de este capítulo. 60 Ver arriba la exposición hecha sobre el super-yo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
64
En cambio, en las psicosis el conflicto se plantea entre el yo y el mundo exterior, el
que se soluciona en favor del ello y en perjuicio del mundo exterior:
“El yo se procura independientemente un nuevo mundo exterior e interior y surgen dos hechos
indubitables: que este nuevo mundo es construido de acuerdo con las tendencias optativas del ello y que la
causa de esta disociación del mundo exterior es una privación impuesta por la realidad y considerada
intolerable” (pp. 407/408).
Ello le permite concluir que “la etiología común de una psiconeurosis o una psicosis
es siempre la privación, el incumplimiento de uno de aquellos deseos infantiles, jamás
denominados, que tan hondamente arraigan en nuestra organización, determinada por la
filogenia”. Pero todavía cabe mencionar el conflicto entre el yo y el super-yo, el cual puede
constituir la base de afecciones entre las que se encuentra la melancolía (p. 408)61.
En consecuencia, en esta etapa Freud no insiste en la amplitud del concepto de
neurosis y acepta la independencia de la psicosis, aunque considerando la privación como
un elemento etiológico común a ambas afecciones (Maleval: pp. 264/265). Asimismo,
Freud ese mismo año profundiza en alguna de sus afirmaciones sobre la pérdida de la
realidad en las psicosis, concluyendo que esta pérdida no es exclusiva de este tipo de
enfermedad. Al respecto, sostiene que en la neurosis también hay una perturbación de la
relación del enfermo con la realidad. Ello porque, si bien es efectivo que en un primer
momento triunfan, en virtud de la represión, el super-yo y el mundo exterior en perjuicio
del ello, no es menos cierto que la represión fracasa y el ello busca compensación por
alguna vía, la que consigue parcialmente a través de los síntomas, produciéndose como
consecuencia el “relajamiento de la relación con la realidad” (“Ensayos: la pérdida de la
realidad en la neurosis y en la psicosis”: p. 412).
Por su lado, en la psicosis, donde el conflicto trabado entre el yo y el mundo exterior
se resuelve en perjuicio de éste y en favor del ello, también se produce un intento de
61 “El rasgo más singular de esta dolencia, de cuya causación y cuyo mecanismo sabemos muy poco, es la forma en que el super-yo -o si queréis, la conciencia moral- trata al yo. Mientras que en épocas de salud el melancólico puede ser, como cualquier otro individuo, más o menos riguroso consigo mismo, en el acceso melancólico el super-yo se hace riguroso en extremo: riñe, humilla y maltrata al pobre yo (...) El super-yo aplica un rigurosísimo criterio moral al yo, inerme a merced suya; se convierte en un representante de la moralidad y nos revela que nuestro sentimiento de culpabilidad moral es expresión de la pugna entre el yo y el super-yo (...) al cabo de cierto número de meses, el fantasma moral se desvanece, la crítica del super-yo se acalla, y el yo queda rehabilitado, y goza de nuevo de todos los derechos del hombre hasta el acceso siguiente. E incluso en ciertas formas de la enfermedad ocurre en los intervalos algo antitético: el yo se asume en una bienaventurada embriaguez; triunfa, como si el super-yo hubiera perdido toda fuerza o se hubiese confundido con el yo, y este yo, liberado y maníaco, se permite realmente y sin el menor escrúpulo la satisfacción de todos sus caprichos. Procesos abundantes en enigmas no resueltos” (“Nuevas aportaciones...”: p. 815; destacado agregado). Freud hace referencia aquí a los estados maníacos y la psicosis maníaco-depresiva.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
65
reparación, de compensación, de la parte perjudicada que en este caso es el mundo exterior,
pero “por otro camino mucho más independiente, esto es, mediante la creación de una
nueva realidad exenta de los motivos de disgusto que la anterior ofrecía” (p. 413; destacado
agregado). Freud, de este modo, considera que hay en estos intentos de reparación o
compensación un punto en común entre neurosis y psicosis, porque en ambas “las
aspiraciones de poder del ello” terminan de alguna manera por imponerse, sea a través de la
producción de síntomas que le permiten alguna satisfacción, como en la neurosis, sea por
medio de la creación de una nueva realidad acorde con sus exigencias, como ocurre en la
psicosis (ídem).
La diferencia entre ambas afecciones se observa más bien en la reacción inicial del
sujeto frente a la desagradable realidad:
“En la neurosis se evita, como huyendo de él, un trozo de la realidad, que en la psicosis es elaborado
y transformado. En la psicosis, a la fuga inicial sigue una fase activa de transformación, y en la neurosis, a la
obediencia inicial, una ulterior tentativa de fuga. O dicho de otro modo: la neurosis no niega la realidad, se
limita a no querer saber nada de ella. La psicosis la niega e intenta sustituirla” (ídem; destacado agregado).
Freud considera “normal o ‘sana’ una conducta que reúne caracteres de ambas
reacciones, esto es, que no niega la realidad, al igual de la neurosis, pero se esfuerza en
transformarla, como la psicosis”. Es decir, normal o sana es la conducta que reúne los
elementos “sanos” tanto de la reacción neurótica como de la psicótica, cuales son la no
negación de la realidad y el intento de transformarla, respectivamente. Sin embargo, Freud
aclara que la conducta sana se traduce en “una labor manifiesta sobre el mundo exterior y
no se contenta, como en la psicosis, con la producción de modificaciones internas”, esto es,
con la transformación del sector de la psique que mantiene la relación con el mundo
exterior (ídem).
Pero todavía Freud encuentra otro punto común a neurosis y psicosis, cual es el uso
que ambas enfermedades hacen de la fantasía. Piensa que en la neurosis no “faltan las
tendencias de sustituir la realidad indeseada por otra más conforme a los deseos del sujeto
(...) De este mundo de la fantasía extrae la neurosis el material para sus nuevos productos
optativos, hallándolo en él por medio de la regresión a épocas reales anteriores más
satisfactorias”, vale decir, la producción de los síntomas de la neurosis se efectúa usando la
fantasía. El mismo papel cumple en la psicosis, “constituyendo también el almacén del que
son extraídos los materiales para la construcción de la nueva realidad” (p. 414):
“Pero el nuevo mundo exterior fantástico de la psicosis quiere sustituirse a la realidad exterior,
mientras que el de la neurosis gusta de apoyarse, como los juegos infantiles, en un trozo de realidad -en un
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
66
fragmento de la realidad distinto de aquel contra el cual tuvo que defenderse- y le presta una significación
especial y un sentido oculto al que calificamos de ‘simbólico’, aunque no siempre con plena exactitud.
Resulta, pues, que en ambas afecciones, la neurosis y la psicosis, se desarrolla no sólo una pérdida de la
realidad, sino también una sustitución de realidad” (ídem).
En conclusión, neurosis y psicosis se diferencian en la reacción inicial del sujeto
frente al deseo que se ve frustrado por la realidad, siendo la represión el mecanismo
específico de la neurosis y la negación el de la psicosis62. Sin embargo, en un segundo
momento, esto es, en el intento de compensación consecutivo a la reacción inicial, se
observan analogías como son la perturbación de la relación con la realidad y el uso de la
fantasía. De ello se sigue que Freud ha replanteado el concepto de psicosis que formulara
en su análisis del caso Schreber. Porque si en éste consideraba que en la neurosis y la
psicosis era común -en cierta medida- el mecanismo de la represión y diferente la
producción de síntomas, ahora, por el contrario, sostiene que lo que distingue la neurosis de
la psicosis es más bien el mecanismo de defensa y no tanto los síntomas mismos.
2.2. Psicosis y depresión en Melanie Klein
La obra de Melanie Klein constituyó un hito fundamental en la historia del
psicoanálisis, puesto que se hizo cargo de un campo de investigación relativamente nuevo
en su época, cual era el análisis de niños y el estudio de las psicosis. Interesada en indagar
en las profundidades de la vida anímica, volcó su atención hacia las etapas de la niñez
previas al establecimiento del complejo de Edipo, dando así un importante impulso a la
teoría psicoanalítica inaugurada por Sigmund Freud.
A. Posición esquizo-paranoide
Según Klein, en el comienzo de la vida, la psique del niño es sólo fantasía
inconsciente:
“la fantasía inconsciente es la expresión mental de los instintos y por consiguiente existe, como éstos,
desde el comienzo de la vida. Por definición los instintos son buscadores-de-objetos. En el aparato mental se
experiencia al instinto vinculado con la fantasía de un objeto adecuado a él. De este modo, para cada impulso
instintivo hay una fantasía correspondiente. Al deseo de comer, le corresponde la fantasía de algo comestible
que satisfaría ese deseo: el pecho” (Hanna Segal, “Introducción a la obra de Melanie Klein”: p. 20).
62 Se analizará con cierta detención al tema del mecanismo propio de las psicosis en la breve exposición del concepto lacaniano de forclusión.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
67
Pero, “crear fantasías es una función del yo”. Por lo tanto, para Klein, en contraste
con Freud63, en el inicio existe cierta organización yoica. Desde el nacimiento, el yo,
impulsado por los instintos y la ansiedad, establece “relaciones objetales en la fantasía y en
la realidad” (pp. 20/21):
“Desde el momento del nacimiento el bebé se tiene que enfrentar con el impacto de la realidad, que
comienza con la experiencia del nacimiento mismo y prosigue con innumerables experiencias de gratificación
y frustración de sus deseos. Estas experiencias con la realidad influyen inmediatamente en la fantasía
inconsciente, que a su vez influye en ellas. La fantasía no es tan sólo una fuga de la realidad; es una
concomitante constante e inevitable de las experiencias reales, en constante interacción con ellas” (p. 21;
destacado agregado).
El “yo temprano carece de cohesión”, fluctúa entre “una tendencia a la integración”
y “una tendencia a desintegrarse, a hacerse pedazos” (Melanie Klein, “Notas sobre algunos
mecanismos esquizoides”: p. 13). El yo inmaduro del bebé está expuesto a la ansiedad que
le provocan tanto el conflicto innato entre los instintos de vida y de muerte como el impacto
de la realidad externa. El yo se escinde y proyecta parte del instinto de muerte en el objeto
externo original que no es otro que el pecho materno. Este último, por ende, es
experienciado como malo y perseguidor. La otra parte del instinto de muerte que queda en
el yo se convierte en agresión y se dirige contra el pecho malo. Asimismo, el instinto de
vida, la libido, se escinde y una parte se proyecta también en el pecho, el cual pasa a
constituir otro pecho, el pecho bueno. La parte restante de la libido que queda en el yo sirve
“para establecer una relación libidinal con ese objeto ideal” (Segal: p. 30). En
consecuencia, en los primeros meses de vida, el bebé no se relaciona con la madre como tal
sino con el pecho que se encuentra disociado en uno malo y otro bueno, vale decir, no se
relaciona con un objeto total sino con objetos parciales:
“De este modo, muy pronto el yo tiene relación con dos objetos: el objeto primario, el pecho, está en
esta etapa disociado en dos partes, el pecho ideal y el persecutorio. La fantasía del objeto ideal se fusiona con
experiencias gratificadoras de ser amado y amamantado por la madre externa real, que a su vez confirman
dicha fantasía. En forma similar la fantasía de persecución se fusiona con experiencias reales de privación y
dolor, atribuidas por el bebé a los objetos persecutorios” (pp. 30/31).
Esto se traduce en que el niño vive la realidad de una manera enteramente diferente
a la forma como el adulto normal la experiencia:
“El análisis de niños pequeños entre dos años y medio y cinco años muestra claramente que para
todos los niños, al principio, la realidad externa es principalmente un reflejo de la vida instintiva del propio
niño (...) en esta fase en la imaginación del niño la realidad externa está poblada con objetos de los que se
63 Ver p. 56 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
68
espera que tratarán al niño precisamente de la misma forma sádica con que el niño se siente impulsado a tratar
a los objetos. Esta relación es realmente la realidad primitiva del niño muy pequeño. En la primera realidad
del niño no es exageración decir que el mundo es un pecho y un vientre lleno de objetos peligrosos, peligrosos
a causa del impulso del propio niño a atacarlos” (Klein, “Psicoterapia de las psicosis”: p. 238).
Estos impulsos son predominantemente sádico-orales, aunque también son anales y
uretrales:
“Los fantaseados ataques a la madre siguen dos líneas principales: una es el impulso
predominantemente oral de chupar hasta la última gota, arrancar con los dientes, vaciar y robar del cuerpo de
la madre los contenidos buenos (...) La otra línea de ataque deriva de los impulsos anales y uretrales e implica
el expulsar sustancias peligrosas (excrementos) fuera del yo y dentro de la madre. Junto con estos
excrementos dañinos, expelidos con odio, también son proyectados en la madre, o, como preferiría decirlo,
dentro de la madre partes escindidas del yo” (Klein, “Notas sobre...”: p. 17).
En este contexto, el objetivo del bebé es “tratar de adquirir y guardar dentro de sí al
objeto ideal, e identificarse con éste”, que le da vida y protege, y “mantener fuera el objeto
malo y las partes del Yo que contienen el instinto de muerte”64 (p. 31):
“La ansiedad predominante (...) es que el objeto u objetos persecutorios se introducirán en el yo y
avasallarán y aniquilarán tanto al objeto ideal como al Yo. Estas características de la ansiedad y de las
relaciones objetales experienciadas durante esta fase del desarrollo llevaron a Melanie Klein a denominarla
posición esquizo-paranoide, ya que la ansiedad predominante es paranoide, y el estado del yo y de sus objetos
se caracteriza por la escisión, que es esquizoide” (ídem; destacado agregado)65.
Frente a la ansiedad de ser aniquilado, el yo desarrolla una serie de mecanismos de
defensa como los ya reseñados escisión, proyección e introyección. El yo se esfuerza por
proyectar lo malo e introyectar lo bueno. No obstante, a veces el yo proyecta lo bueno “para
mantenerlo a salvo de lo que se siente como abrumadora maldad interna” y, otras,
introyecta los perseguidores e incluso se identifica con ellos, en un intento de controlarlos
(ídem). Otro mecanismo de defensa utilizado en esta época es la idealización en “que se
exageran los aspectos buenos del pecho como salvaguardia contra el temor al pecho
persecutorio”. También se recurre a la negación omnipotente por la cual se niega la
existencia misma del objeto malo, lo que “está ligado a la negación de la realidad psíquica”
(Klein, “Notas sobre...”: p. 16).
64 El traductor al castellano de este libro de Hanna Segal señala en una nota al pie lo siguiente: “Se ha traducido self por Yo, reservando ‘yo’ para la designación de la instancia psíquica. Self (Yo) alude a todo lo que es asimilado a uno mismo, en referencia a la oposición Yo - no-yo” (Hanna Segal, “Introducción a la obra de Melanie Klein”: p. 23). 65 En un sentido, posición significa una fase del desarrollo. “Pero Melanie Klein eligió el término ‘posición’ para destacar que el fenómeno que estaba describiendo no era simplemente una ‘etapa’ o ‘fase’ transitoria, como por ejemplo la etapa oral. ‘Posición’ implica una configuración específica de relaciones objetales, ansiedades y defensas, persistente a lo largo de la vida” (Segal, “Introducción a...”: pp. 16/17).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
69
Asimismo, durante esta fase del desarrollo se utiliza un mecanismo fundamental: la
identificación proyectiva. En ella se “escinden y apartan partes del Yo y objetos internos y
se los proyecta en el objeto externo, que queda entonces poseído y controlado por las partes
proyectadas, e identificado con ellas” (Segal: p. 32). Este mecanismo forma parte del
desarrollo normal del bebé en la medida que las partes proyectadas no sean alteradas en el
proceso de proyección, lo que permite la subsiguiente reintroyección y reintegración al yo
de dichas partes. “Pero cuando la ansiedad y los impulsos hostiles y envidiosos son muy
intensos, la identificación proyectiva sucede de otro modo. La parte proyectada es hecha
pedazos y desintegrada en fragmentos diminutos, y son estos fragmentos diminutos los que
se proyectan en el objeto, desintegrándolo a su vez en partes diminutas”66 (pp. 58/59). Ello
impide una adecuada reintroyección y, por tanto, la integración del yo. Es lo que Wilfred
Bion ha denominado como identificación proyectiva patológica:
“En este caso, la disociación de las partes yoicas da lugar a una multiplicidad de fragmentos
minúsculos que se proyectan violentamente en el objeto. Estos pedazos al ser expulsados por la identificación
proyectiva patológica crean una realidad poblada de objetos bizarros, realidad que se torna cada vez más
dolorosa y persecutoria” (León Grinberg, Darío Sor y Elizabeth Tabak de Bianchedi: p. 41).
B. Posición depresiva
Si el desarrollo se efectúa en condiciones en las que prevalezcan las experiencias
gratificadoras sobre las frustradoras, “el bebé siente cada vez más que su objeto ideal y sus
propios impulsos libidinales son más fuertes que el objeto malo y sus propios impulsos
malos; se puede identificar cada vez más con su objeto ideal” y “siente que su yo es fuerte”
(Segal: p. 71). En la medida en que disminuyen la escisión y la proyección, y aumenta la
introyección del objeto bueno, el bebé elabora, hacia los seis meses de vida, lo que Klein
llama la posición depresiva67:
“La posición depresiva comienza cuando el niño empieza a reconocer a la madre (...) no como un
conglomerado de partes anatómicas -pechos que lo alimentan, manos que lo sostienen, ojos que sonríen o
atemorizan- sino como una persona total con una existencia propia e independiente, fuente de sus experiencias
buenas y malas. Esta integración y su percepción del objeto son paralelas a la integración que tiene lugar en su
propio self” (Segal, “La técnica de Melanie Klein”: p. 258).
66 Melanie Klein distingue la envidia de los celos: “los celos se basan en el amor y su objetivo es poseer al objeto amado y excluir al rival. Corresponden a una relación triangular y por consiguiente a una época de la vida en que se reconoce y diferencia claramente a los objetos. La envidia, en cambio, es una relación de dos partes en que el sujeto envidia al objeto por alguna posesión o cualidad; no es necesario que ningún otro objeto viviente intervenga en ella”. La envidia puede tornarse en voracidad cuyo objetivo “es poseer todo lo bueno que pueda extraerse del objeto, sin considerar las consecuencias”, entre las cuales puede estar la destrucción del objeto (Segal: p. 44). 67 Ver nota 65 en la p. 68 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
70
Para Melanie Klein, en el paso de la posición esquizo-paranoide a la depresiva, el
conflicto entre los instintos de muerte y de vida se resuelve en favor del segundo:
“El vínculo entre estas dos posiciones -con todos los cambios en el yo que ellas implican- es que
ambas son resultado de la lucha entre los instintos de vida y de muerte. En la más temprana de las dos etapas
(que abarca los primeros tres o cuatro meses de vida) las angustias que surgen de esta lucha asumen una
forma paranoide y el yo, aún incoherente, está obligado a intensificar los procesos de división. Con el
creciente poder del yo surge la posición depresiva. Durante esta etapa disminuyen las angustias paranoides y
los mecanismos esquizoides y toma más fuerza la angustia depresiva (...) La disminución de la fragmentación
y el enfoque sobre el objeto corren paralelos como pasos hacia la integración, que implica una fusión
creciente de los dos instintos y en la cual predomina el instinto de vida” (Klein, “Una nota sobre la depresión
en el esquizofrénico”: pp. 268/269).
Durante esta posición, entonces, la ansiedad predominante no es ya la persecutoria
sino la depresiva. Ello porque, a diferencia de lo que ocurría durante la posición esquizo-
paranoide donde las fuentes de gratificación y frustración eran el pecho bueno y el malo,
respectivamente, ahora estas fuentes se confunden en la madre, que pasa a ser un objeto
total. Esta situación le impide al bebé dirigir sus impulsos destructivos sólo contra el objeto
malo, y teme que el objeto amado -la madre- también se vea dañado por aquéllos. De esta
manera, el niño siente ambivalencia y, a veces, “experimenta como una muerte la ausencia
de la madre” porque cree que su propia destructividad la ha hecho desaparecer, lo que le
genera un sentimiento de culpa. A su vez, esta ansiedad se traduce en un miedo a perder el
objeto amado interno, introyectado (Segal, “La técnica...”: p. 258).
Frente a la ansiedad depresiva, el yo utiliza las defensas maníacas. Estas defensas
implican una cierta regresión a la posición esquizo-paranoide, pues incluyen mecanismos
que le son propios, como por ejemplo la negación omnipotente. Sin embargo, en esta fase el
yo está más integrado y la organización de dichas defensas se dirige especialmente a
“impedir la vivencia de ansiedad depresiva y de culpa”. El “yo ha adquirido una nueva
relación con la realidad” y el “bebé descubre su dependencia de la madre y el valor que ella
tiene para él”. De este modo, las defensas maníacas “se dirigirán contra todo sentimiento de
dependencia, que se evitará, negará o invertirá”, de igual manera que los sentimientos de
ambivalencia y culpa ligados al primero (Segal, “Introducción a...”: pp. 85/86). Es por esto
que la negación omnipotente se utiliza de otra manera, ya no como en la posición esquizo-
paranoide en que se negaba la existencia del objeto malo y la realidad psíquica; en esta fase
“la negación está asociada a una sobreactividad, aunque este exceso de actividad (...) a
menudo no tiene relación con los resultados reales” (Klein, “Contribución a la psicogénesis
de los estados maníaco-depresivos”: p. 283). Esta hiperactividad es manifestación de un
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
71
esfuerzo contradictorio del yo, consistente en negar la importancia de los objetos buenos y
de los peligros que provienen de los malos y del ello, al mismo tiempo en que trata
incesantemente de dominar y controlar a todos sus objetos (p. 284).
No obstante, como lo aclara Hanna Segal, no se debe ver el uso de las defensas
maníacas como un fenómeno en sí mismo patológico, pues “desempeñan un papel
importante y positivo en el desarrollo” (“Introducción a...”: p. 85). Es así como
generalmente es necesario utilizar estas defensas para evitar el dolor y la desesperación,
cediendo gradualmente el lugar a la reparación, mecanismo que sí permite resolver la
depresión (ídem):
“Las fantasías y actividades reparatorias resuelven las ansiedades de la posición depresiva. Repetidas
experiencias de pérdida y recuperación del objeto reducen la intensidad de la ansiedad depresiva. La
reaparición de la madre tras sus ausencias, que para el bebé equivalen a la muerte, y el amor y cuidados
constantes de su ambiente, le hacen advertir mejor la resistencia de sus objetos externos y temer menos los
efectos omnipotentes de los ataques que les hace en sus fantasías. Al crecer él mismo y restaurar a sus objetos
se acrecienta su confianza en su propio amor, en su propia capacidad de restaurar su objeto interno y de
conservarlo como objeto bueno incluso mientras los objetos externos le exponen a experiencias de privación
(...) En la cúspide de los impulsos reparatorios se utiliza más la prueba de realidad: el bebé observa con
preocupación y ansiedad qué efecto tienen sus fantasías sobre los objetos externos, y una parte importante de
su reparación consiste en aprender a renunciar al control omnipotente de su objeto y aceptarlo como realmente
es” (pp. 95/96).
En consecuencia, “la posición depresiva marca un progreso crucial en el desarrollo”,
pues al integrarse más el yo, al disminuir la proyección y “al empezar a percibir su
dependencia de un objeto externo y la ambivalencia de sus propios instintos y fines, el bebé
descubre su propia realidad psíquica” y la distingue de la realidad externa (pp. 76/77):
“Todas las alegrías que el niño vive a través de su relación con la madre, son pruebas para él de que
los objetos amados, dentro y fuera de su cuerpo, no están dañados y no se transformarán en personas
vengadoras. El aumento de amor y confianza y la disminución de los temores a través de experiencias felices,
ayuda al niño paso a paso a vencer su depresión y sentimiento de pérdida (duelo). Lo capacitan para probar su
realidad interior por medio de la realidad externa” (Klein, “El duelo y su relación con los estados maníaco-
depresivos”: p. 349).
Asimismo, los objetos ideales y persecutorios introyectados durante la posición
esquizo-paranoide que formaron las primeras raíces del super-yo, se aproximan entre sí
durante la posición depresiva, lo que redunda en una mayor integración del super-yo, el
cual empieza a ser “vivenciado como un objeto interno total, amado con ambivalencia”
(Segal, “Introducción a...”: p. 78). Por otra parte, en esta fase se prepara el terreno para el
establecimiento del complejo de Edipo, el que supone el reconocimiento de la existencia
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
72
separada de la madre y del padre, reconocimiento que sólo comienza a producirse durante
la elaboración de la posición depresiva (p. 107).
C. Enfermedad mental y normalidad
La posición esquizo-paranoide y la depresiva son fases del desarrollo de todo niño
que, sin embargo, constituyen a su vez las bases de enfermedades mentales que pueden
presentarse en la vida posterior, vale decir, la posición esquizo-paranoide “contiene los
puntos de fijación para el grupo de las esquizofrenias, mientras la posición depresiva
contiene los puntos de fijación para la enfermedad maníaco-depresiva” (Klein, “Una
nota...”: p. 268). En otras palabras, si el temor persecutorio y el uso de los mecanismos
esquizoides son demasiado intensos durante la posición esquizo-paranoide, a tal punto que
el yo pueda elaborar sólo defectuosamente la posición depresiva, entonces se “establece la
base para varias formas de esquizofrenia en la vida posterior” (Klein, “Notas sobre...”: p.
24). Por otro lado, si el bebé no logra vencer la posición depresiva, en la forma antes
expuesta, entonces se traba un punto de fijación que le lleva a resolver en forma patológica
las situaciones de la vida ulterior que reactivan la ansiedad y mecanismos propios de dicha
posición, de las cuales la muerte de una persona amada es el caso paradigmático (Klein, “El
duelo...”: p. 371).
Como antes se señalara, para el psicoanálisis toda enfermedad mental implica una
regresión a las etapas tempranas de la vida psíquica, de manera que la enfermedad es más
grave en la medida en que la regresión es más profunda. Así, la neurosis implica una
regresión a una etapa de la infancia posterior a la de las posiciones esquizo-paranoide y
depresiva, de modo que supone un yo más integrado y, por ende, es una enfermedad menos
grave. Por su parte, la regresión que se presenta en las formas de la esquizofrenia y en la
depresión y psicosis maníaco-depresiva, llega a las posiciones esquizo-paranoide y
depresiva, respectivamente, por lo que las ansiedades, mecanismos y relaciones con la
realidad propios de tales posiciones se manifiestan en las enfermedades mencionadas. Todo
lo anterior, entonces, permite afirmar que la teorización que Melanie Klein hizo del primer
año de vida le ha significado al psicoanálisis alcanzar una comprensión más acabada de
estas enfermedades mentales graves.
Pero además, dicha teorización tiene consecuencias respecto de la personalidad
normal, porque el concepto de posición
“implica una configuración específica de relaciones objetales, ansiedades y defensas, persistente a lo
largo de la vida. La posición depresiva nunca llega a reemplazar por completo a la posición esquizo-
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
73
paranoide; la integración lograda nunca es total y las defensas contra el conflicto depresivo producen
regresión a fenómenos esquizo-paranoides, de modo que el individuo puede oscilar siempre entre ambas
posiciones” (Segal, “Introducción a...”: p. 17; destacado agregado).
En este sentido, concluye Segal que:
“Las posiciones esquizoparanoide y depresiva no sólo son etapas del desarrollo, sino que también
constituyen dos tipos de integración y organización del yo, el cual libra una constante lucha para mantener un
estado de integración. Durante toda su vida, el individuo oscila entre una organización interna
esquizoparanoide y otra depresiva. Tales oscilaciones varían en cuanto a intensidad, según la psicopatología
individual. En un extremo del espectro se encuentra el paciente esquizofrénico o autista, que casi nunca logra
alcanzar una integración depresiva; en el otro, encontramos al individuo plenamente maduro con un mundo
interno bien integrado, una persona que ha superado en gran medida la ansiedad depresiva, que confía en un
objeto interno bueno y bien establecido y en su propio potencial creativo, y que posee la capacidad de manejar
de modo realista y creativo la ansiedad depresiva que es inevitable en la vida” (“La técnica...”: pp. 261/262;
en igual sentido, Willy Baranger, “Psicoanálisis: escuela kleiniana”: p. 477).
Es a partir de estas consideraciones que el doctor Wilfred Bion llega a plantear la
existencia de una parte psicótica de la personalidad. Para Bion, la conciencia existe “desde
el comienzo de la vida, aunque sólo en forma rudimentaria” (Grinberg, Sor y Tabak de
Bianchedi: p. 38):
“Su desarrollo requiere estímulos, que son los sentimientos en un comienzo y, posteriormente, toda
la gama de fenómenos mentales (...) Las múltiples experiencias del individuo en su contacto consigo mismo y
con los demás implican una confrontación ineludible entre su tendencia a ‘tener conciencia’ y a no tenerla;
entre su tendencia a tolerarla o a evadirla. Esta confrontación y sus consecuencias configuran las diferentes
mentalidades individuales, una de las cuales es la personalidad psicótica o parte psicótica de la personalidad.
En este contexto, personalidad psicótica no equivale a un diagnóstico psiquiátrico, sino a un modo de
funcionamiento mental, coexistente con otros modos de funcionamiento. Del predominio de un modo de
funcionamiento sobre otro resaltarán a la observación conductas que podrán, ellas sí, determinar un
diagnóstico de psicosis o neurosis en el sentido clínico (...) El enfoque psicoanalítico es diferente, sobre todo
si supone, como lo hace Bion, que todo individuo, aun el más evolucionado, contiene potencialmente
funcionamientos mentales y respuestas derivadas de la personalidad psicótica y que se manifiestan como una
seria hostilidad contra el aparato mental, la conciencia y la realidad interna y externa” (pp. 38/39).
Es decir, la personalidad psicótica o parte psicótica de la personalidad es un modo
de funcionamiento mental que coexiste con otro modo de funcionamiento designado como
parte no psicótica de la personalidad. Ahora bien,
“Entre los rasgos destacados de la personalidad psicótica está la intolerancia a la frustración junto
con el predominio de los impulsos destructivos, que se manifiestan como un odio violento a la realidad tanto
interna como externa, odio que se hace extensivo a los sentidos, a las partes de la personalidad y elementos
psíquicos que sirven para el contacto con dicha realidad y su reconocimiento, a la conciencia y a todas las
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
74
funciones asociadas con la misma. Debido a la intensidad de los impulsos destructivos, el amor se torna en
sadismo y el conflicto entre instintos de vida y de muerte no alcanza a solucionarse” (pp. 39/40).
Otra característica de esta personalidad, o parte de la personalidad, es el uso que
hace de la antes descrita identificación proyectiva patológica68, lo que le lleva a percibir la
realidad como enteramente persecutoria:
“La parte psicótica de la personalidad tiene ubicado en el mundo real lo que la persona no psicótica
ha reprimido; su inconsciente parece haber sido reemplazado por un mundo de objetos bizarros. Bion señala
que el paciente psicótico se mueve, ‘no en mundo de sueños’, sino en un mundo de objetos bizarros que son
análogos a los que para la personalidad no psicótica constituyen ‘el moblaje de los sueños’” (p. 42).
En síntesis,
“el factor central que diferencia la personalidad psicótica de la no psicótica, si es que es posible aislar
tal factor, es el ataque sádico al yo y a la matriz del pensamiento, junto con la identificación proyectiva de los
fragmentos, que tiene lugar en el comienzo de la vida del paciente. La personalidad psicótica, a partir de este
punto, difiere más y más de la no psicótica; la primera no evoluciona, la segunda sí. En la personalidad
psicótica, el ataque se va repitiendo y complejizando, no hay síntesis sino aglomeración (...) La personalidad
psicótica puede ser modelizada como un estado mental destructivo, como una fuerza violenta que, por
analogía con un objeto, puede describirse como voraz, envidiosa, cruel y asesina. La existencia de esta fuerza
está determinada por una disposición innata; su desarrollo está ligado con el de las primeras relaciones
objetales. Para comprender cómo se instala y desarrolla la personalidad psicótica, debemos considerar una
disposición congénita, un sentimiento de envidia y una disposición destructiva primaria, así como también la
relación con una madre que ha sido incapaz de realizar su función de recibir, contener y modificar las
violentas emociones proyectadas por el niño” (p. 44).
2.3 Las psicosis en Jacques Lacan
A. Introducción teórica69
A.1. Inconsciente y lenguaje
La lectura que Jacques Lacan hizo de la obra de Freud estuvo guiada por una
profunda disconformidad frente a la recepción que los psicoanalistas de su época hacían de
dicha obra. Dice Lacan que:
68 Ver p. 69 de este capítulo. 69 Esta introducción tiene por objeto entregar los elementos teóricos básicos para comprender el concepto de psicosis tratado por Lacan en el seminario que impartiera en los años 1955/1956.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
75
“Para ellos el yo es el marco prevalente de los fenómenos, todo pasa por el yo, la regresión del yo es
la única vía de acceso al inconsciente (...) de tal modo que ahora hemos caído en la pura y simple restauración
de una ortopedia del yo” (Lacan: p. 237 y p. 339).
Es decir, el yo y la conciencia ocuparían un lugar central tanto en la teoría freudiana
como en el psicoanálisis. En cambio, para Lacan, “se trataba a la vez de valorizar una
lectura científica y racional de la doctrina freudiana, y de acentuar su carácter subversivo”
(Elisabeth Roudinesco: p. 319):
“Nacido en una crisis de la sociedad occidental, el psicoanálisis no puede en ningún caso convertirse,
en la visión lacaniana, en el instrumento de una adaptación del hombre a la sociedad. Puesto que nació de un
desorden del mundo, está condenado a vivir en el mundo pensando el desorden del mundo como un desorden
de la conciencia” (ídem).
En este sentido, Lacan considera que el yo no ocupa un lugar preponderante en la
doctrina freudiana: “No nos engañemos: el psicoanálisis no es una egología” (Lacan: p.
350). Es decir, no puede reducirse a un análisis del yo y de sus mecanismos, no puede girar
en torno al yo. Porque el yo no “es el lugar, la indicación, el punto de alineamiento, el
centro organizador del sujeto, él le es profundamente disimétrico” (p. 347). Y le es
disimétrico porque el que habla y piensa en el sujeto es, en realidad, el ello:
“Sujeto en primera persona, como el sujeto que habla, sí. Pero sujeto radicalmente clivado, éste es el
descubrimiento princeps de Freud (...) Con Freud, el sujeto deja de ser el centro desde donde se habla, se
piensa, se existe, ‘Ello’ habla desde un lugar donde ningún yo (ningún sujeto en el sentido clásico) podría
existir. El sujeto está de-centrado, y nada puede remediar esta situación” (Baranger, “Psicoanálisis: escuela
lacaniana”: p. 479).
Pero además, y es aquí donde Lacan introduce un elemento nuevo, el ello actúa
determinado por el lenguaje. El sujeto nace dentro de un orden que es anterior y
determinante: es lo que este psiquiatra denomina el orden simbólico70, o simplemente el
lenguaje. De tal manera, replantea el descubrimiento freudiano afirmando que “en su fondo,
el inconsciente está estructurado, tramado, encadenado, tejido de lenguaje” (Lacan: p. 171).
Y, al punto exacto que conecta al sujeto con el medio del lenguaje, Lacan va a designarlo
como el Otro con mayúscula, o la letra A mayúscula que es la primera de la palabra
francesa Autre, que significa Otro. Por lo tanto, el inconsciente, en cuanto está estructurado
de lenguaje, extrae su material del lenguaje a través del Otro con mayúscula. El ello sólo
puede hablar y pensar con las palabras que le proporciona el medio del lenguaje, el orden
simbólico, a través del Otro:
70 En el curso de esta exposición parcial del pensamiento de Lacan, se mencionarán los tres registros de la psique que este autor distingue, cuales son el simbólico, el imaginario y el real, en ese orden.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
76
“El resultado es una determinación del sujeto por el lenguaje -para no hablar de un determinismo
lingüístico- que resulta de una reescritura del clásico inconsciente freudiano, en términos del lenguaje: ‘el
Inconsciente’; para citar lo que debe ser la frase más conocida de Lacan: ‘es el discurso del Otro’” (Fredric
Jameson: p. 30; destacado agregado).
De este modo, resulta necesario, para Lacan, determinar qué componente del
lenguaje es el fundamental, lo que le lleva a recurrir a la lingüística -la ciencia del lenguaje-
, específicamente la teoría estructural del lenguaje, cuyo fundador fue Ferdinand de
Saussure:
“Saussure dividía el signo lingüístico en dos partes. Llamaba significante a la imagen acústica de un
concepto, y significado al concepto mismo (...) la significación se deduce del nexo existente entre un
significado y un significante. Para interpretar la segunda tópica freudiana a la luz de la lingüística estructural,
Lacan rompía la problemática del signo. Mientras que Saussure colocaba el significado sobre el significante
separando uno de otro con una barra llamada de ‘significación’, Lacan invertía esa posición. Ponía al
significado bajo el significante atribuyendo a este último una función primordial (...) el significante debía
estar aislado del significado, como una letra (o una palabra-símbolo) que estuviera desprovista de
significación pero fuera determinante para el destino inconsciente del sujeto (...) En esta perspectiva, el sujeto
no existe como plenitud: está por el contrario representado por el significante, es decir, por la letra donde se
marca el anclaje del inconsciente en el lenguaje” (Roudinesco: pp. 396/397).
En otras palabras, los elementos constitutivos del lenguaje son los signos. Estos, a
su vez, se componen de significante y significado, existiendo entre ambos relaciones de
significación. El significante es el material que permite toda significación, es el “vehículo”
-fónico, gráfico- que “transporta” el significado, el contenido al cual apunta. Es la letra en
sí misma, la sílaba, la palabra, la frase, en cuanto tales. Para Lacan, en el lenguaje, el
significante no sólo desempeña “un papel tan importante como el significado, sino que
desempeña el papel fundamental” (Lacan: p. 171). Es por esto que Lacan designa Otro o
letra A al lugar desde donde se produce la determinación del sujeto por el lenguaje. Porque
el Otro es el “lugar donde se constituye la palabra”, “donde residen todas las significaciones
posibles. Es la suerte de diccionario enciclopédico hacia donde a cada momento debemos
dirigirnos para obtener los términos, los significantes, que nos permitan hablar, y desde
donde tales términos, tales significantes, provienen (...) El resultado es un sujeto que,
creyendo hablar, en realidad es hablado por un Otro” (Lacan: p. 391; Thibaut e Hidalgo: p.
34). Pero,
“¿por qué llamar ‘Otro’ a lo que es, en rigor, un lugar o una suerte de diccionario, convencional, de la
lengua colectiva? Existen algunos argumentos (sin que sean los únicos) que podemos traer aquí. El primero
es, por así decir, genético: el recién nacido no solamente viene a la luz de la vida biológica, sino que cae, con
la expresión de Lacan, ‘en el baño de lenguaje’ que sus mayores ya tienen preparado para él y, por tanto,
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
77
recibe la herencia de escuchar, aprender y hablar esa lengua específica, precisa, que es la del gran mundo de
los otros. Otro aporte en este sentido sería de tipo determinista: ese niño está signado desde antes de su
nacimiento por los significantes de su familia y de su entorno; es un niño que recibirá una historia, un
contexto, un lugar en la biografía de su linaje y esto implica la particularidad de todo lo que escuchará. No
puede dar lo mismo que este niño nazca hijo de una familia ‘promedio’ cuyo padre, funcionario público y
cuya madre, ama de casa, tengan para él deseos ‘normales-promedio’ (un buen colegio, educación
universitaria, moral y buenas costumbres, etc., etc.) o que lo haga en el seno de una familia disfuncional,
padre alcohólico, madre ausente, etc., se entiende que los contenidos del discurso que recibirá en ambos casos
serán distintos. Podemos mencionar también un argumento más estrictamente psicoanalítico, en la medida
que este niño se formará como sujeto en relación a aquel discurso recibido, en estrechísima relación al deseo
expresado en ese discurso con respecto a su persona y a su lugar en la economía social y familiar que le
recibe, se expresará en términos que provienen de allí y, cosa muy importante, su discurso ‘interno’, su
discurso inconsciente, estará siempre referido a aquellos significantes que le provinieron, por así decirlo,
desde ‘fuera’ y desde ‘antes’” (Thibaut e Hidalgo: p. 35).
Por todo lo anterior, Lacan plantea que “el psicoanálisis debería ser la ciencia del
lenguaje habitado por el sujeto: En la perspectiva freudiana, el hombre es el sujeto
capturado y torturado por el lenguaje” (Lacan: p. 350; destacado agregado). Sin embargo,
el hecho de que el sujeto nazca en el medio del lenguaje no significa que lo tenga
incorporado desde un inicio, que hable y piense al nacer. Es necesario que la psique del
sujeto sea introducida en el lenguaje, en el orden simbólico. Y esta es la función que van a
cumplir, en la interpretación lacaniana, los complejos de Edipo y de castración.
A.2. Complejos de Edipo y de castración
Antes que nada, es conveniente reiterar que el niño está desde siempre inmerso en el
orden simbólico, aunque su psique no se estructure todavía como lenguaje. Para analizar
este proceso de estructuración, Lacan sitúa los complejos de Edipo y castración en el
principio de la historia del sujeto, siendo posible distinguir tres momentos o tiempos.
El primer tiempo del complejo de Edipo se da con el nacimiento del niño, momento
en el cual se traba entre él y la madre una relación libidinosa, puesto que aquél suceso
implica la realización de un deseo guardado en el inconsciente de la madre: la envidia del
pene, transformada en deseo de tener un hijo del padre y después de tenerlo de otro. El
complejo de Edipo de la madre se resuelve, ya que “el recién nacido está obligado a ocupar
el lugar del objeto de deseo de la madre, objeto fálico; él está colocado en la posición de ser
el falo” (Thibaut e Hidalgo: p. 56). El niño pasa a ser el falo deseado por la madre, de modo
que se establece un vínculo diádico y simbiótico con ella, respecto del cual el padre ocupa
un lugar externo. Este vínculo entre el niño y la madre es vivido por el primero en un
registro que todavía no es el simbólico. Se trata de un orden o registro que precede al orden
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
78
simbólico en el desarrollo de su psiquis. Es el orden imaginario, “un tipo de registro
preverbal cuya lógica es esencialmente visual” (Jameson: p. 19):
“Una descripción de lo Imaginario, requerirá, por una parte, que coincidamos con una configuración
del espacio peculiarmente determinada -configuración que no está todavía organizada alrededor de la
individuación de mi propio cuerpo, o diferenciada jerárquicamente de acuerdo con las perspectivas de mi
propio punto de vista central, pero que, sin embargo, está llena de cuerpos y formas intuidas de modo
diferente, cuya propiedad fundamental es, pareciera, ser visibles sin que la visibilidad de los mismos sea
resultado del acto de algún observador particular, ser, como si fueran, desde siempre ya vistos, llevar sus
especularidades sobre ellos mismos, como un color que usan o la textura de su superficie” (p. 21)71.
Durante este estadio se forma el yo, el cual va a permanecer inserto en el registro
imaginario. Y es a través de este registro -registro de las significaciones- que el sujeto
mediado por el yo establecerá todas las relaciones intersubjetivas, que tendrán como base,
con todas sus características, la primitiva relación con la madre (Lacan: pp. 83, 95, 134/135,
346/347; Thibaut e Hidalgo: pp. 38/39).
No obstante, esta relación que se establece entre el niño y la madre, como una fisura
en el orden simbólico, no puede durar mucho. En el segundo tiempo del Edipo, aparece la
palabra del padre, por intermedio del discurso de la madre, para plantear la interdicción del
incesto (Thibaut e Hidalgo: p. 57):
“Para Lacan la castración es el corte producido por un acto que secciona y disocia el vínculo
imaginario y narcisista entre la madre y el niño (...) Por lo tanto, a diferencia de lo que habríamos enunciado
con Freud, el acto castrador no recae exclusivamente sobre el niño sino sobre el vínculo madre-niño. Por lo
general, el agente de esta operación de corte es el padre, quien representa la ley de prohibición del incesto. Al
recordar a la madre que no puede reintegrar el hijo a su vientre, y al recordar al niño que no puede poseer a su
madre, el padre castra a la madre de toda pretensión de tener el falo y al mismo tiempo castra al niño de toda
pretensión de ser el falo para la madre. La palabra paterna que encarna la ley simbólica realiza entonces una
doble castración: castrar al Otro materno de tener el falo y castrar al niño de ser el falo” (Juan David Nasio: p.
50)72.
En este segundo momento del complejo de Edipo, la palabra paterna, el significante
del padre, está presente, aunque la madre tiene la tarea de traducirlo a su discurso. Si la
madre falla en esta tarea, se establece, según Lacan, la condición de la psicosis, como se
verá más adelante (Thibaut e Hidalgo: p. 60).
71 Para el estudio de estos meses de vida en que la psique del niño no ha sido introducida al orden simbólico y sólo vive la realidad en el orden imaginario, es válido, básicamente, el análisis que Melanie Klein hizo de la posición esquizo-paranoide, en que la realidad es vivida como poblada de objetos parciales. Por tanto, el tipo de relación que el niño traba con estos objetos que dividen a la madre se caracteriza también por la agresividad (p. 22). 72 No está demás aclarar que todos estos deseos, operaciones y actos son procesos inconscientes, determinados por el orden simbólico.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
79
En el tercer momento, el Edipo queda completado:
“En este tiempo el padre, en tanto que presencia real, demuestra que la madre lo prefiere de una
manera oculta o misteriosa, de un modo tan particular para el niño, que es forzoso que le adjudique la
pertenencia de algo que le hace mejor que él. Los celos y la rivalidad con el padre y la competencia por la
madre se fundan en este objeto (el falo) cuyo uso es privativo de aquél. El conflicto central aquí ya no es ‘ser
o no ser’ el falo, sino ‘tener o no tener’ el objeto fálico cuyo uso hace tan precioso al padre para la madre”
(Thibaut e Hidalgo: pp. 57/58)73.
En consecuencia, para Lacan, los complejos de castración y de Edipo cumplen una
función positiva en la historia del sujeto. Porque al renunciar el niño a ser el falo de la
madre, por la intervención de la palabra del padre mediada por la madre, entra en
competencia con el padre y pugna por tener el falo, lo que hace posible una vida sexual
normal:
“El complejo de Edipo significa que la relación imaginaria, conflictual, incestuosa en sí misma, está
prometida al conflicto y la ruina. Para que el ser humano pueda establecer la relación más natural, la del
macho a la hembra, es necesario que intervenga un tercero, que sea la imagen de algo logrado, el modelo de
una armonía. No es decir suficiente: hace falta una ley, una cadena, un orden simbólico, la intervención del
orden de la palabra, es decir del padre. No del padre natural, sino de lo que se llama el padre. El orden que
impide la colisión y el estallido de la situación en su conjunto está fundado en la existencia de ese nombre del
padre” (Lacan: p. 139).
Por lo tanto, el complejo de Edipo trae como consecuencia, además de una vida
sexual normal, la estructuración de la psique del niño como lenguaje. Esto hace posible
“pensar una oposición entre la función simbólica del padre, representante de la cultura y encarnación
de la ley, y la posición imaginaria de la madre, dependiente del orden de la naturaleza y condenada a
fusionarse con el niño, como objeto fálico de un pene faltante. De donde la idea lacaniana de la fase edípica
entendida como paso de la naturaleza a la cultura. Si la sociedad humana está dominada por la primacía del
lenguaje (el Otro, el significante), eso quiere decir que el polo paterno ocupa, en la estructuración histórica de
cada sujeto, un lugar análogo” (Roudinesco: p. 417).
Este polo es el significante fundamental que Lacan llama el nombre-del-padre. Es el
significante que se introduce en el segundo momento del complejo de Edipo, y que permite
el paso desde la relación diádica, simbiótica e imaginaria trabada en un inicio entre el niño
y la madre -primer momento del Edipo- a la situación triangular propia del complejo de
Edipo completado y establecido, en que el niño compite por la madre y pugna contra el
73 “Tanto da que este procreador esté presente como tal, en la persona de un padre biológico, adoptivo o meramente legal, o que esté ausente: en cualquier caso su presencia está dada al puro título de significante del que engendró o, aún, de aquello que engendró” (Thibaut e Hidalgo: pp. 59/60).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
80
padre real -tercer tiempo del Edipo-. Y, según Lacan, es este significante el que se
encuentra en juego en las psicosis:
“El Nombre-del-Padre, expresión de origen religioso, no es el equivalente del nombre patronímico de
un padre particular, sino que designa la función paterna tal y como es internalizada y asumida por el niño
mismo (...) el Nombre-del-padre no es sencillamente el lugar simbólico que puede o no ocupar la persona de
un padre, sino toda expresión simbólica, producida por la madre o producida por el niño, que represente la
instancia tercera, paterna, de la ley de prohibición del incesto” (Nasio: p. 223; destacado agregado).
Y este significante es primordial, porque “es el primer significante que puede ser
puesto a disposición del sujeto, es el que inaugura la cadena significante, es, en suma, el
significante que le permite (...) inducir en el Imaginario del sujeto la significación fálica, la
significación del falo, sin la cual ninguna sexualidad es posible” (Thibaut e Hidalgo: p. 68).
Es decir, con la integración del significante del nombre-del-padre al inconsciente del sujeto,
por medio del discurso de la madre, comienza la introducción de aquél en el orden
simbólico, de donde su importancia. Es un significante que “está dado primitivamente, pero
hasta tanto el sujeto no lo hace entrar en su historia no es nada” (Lacan: p. 225).
B. Psicosis
Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con este significante primordial en la psicosis? Para
responder esta pregunta, Lacan va a interpretar una palabra utilizada por Freud en el
análisis del caso conocido como el hombre de los lobos. Se trata de la palabra alemana
verwerfung, cuyo significado es rechazo, y que Freud opone, en ese texto, a la
verdrängung, que significa represión, mecanismo propio de las neurosis (Roudinesco: p.
414). Lacan, entonces, va a traducir al francés aquella palabra como forclusión74 (Lacan: p.
456). La forclusión es, en su concepto, el mecanismo específico de las psicosis, y consiste
en el rechazo, la expulsión, del significante primordial del nombre-del-padre, el cual, por
ende, no es integrado a la cadena significante, al inconsciente del sujeto (Lacan: p. 217;
Roudinesco: p. 415):
74 La palabra francesa forclusión significa “la pérdida de la facultad para comparecer en juicio”. Según los traductores de las sesiones del seminario de Lacan, “en castellano no existe ningún equivalente exacto” a dicha palabra (Jacques Lacan: p. 457), por lo que habitualmente se la utiliza en francés o, a veces, se traduce como prescripción. Esta traducción no es del todo correcta porque “el término elegido por Lacan pertenece a la teoría del derecho y al campo del procedimiento procesal. Se refiere a una secuencia de acciones o decisiones donde llega la conducta ulterior sin haberse realizado antes los pasos que debieron precederla. Por lo mismo, el término español adecuado es preclusión” (Julia Kristeva: p. 79, nota al pie del traductor). En cambio, la prescripción, equivalente exacto de la palabra francesa prescription, es una institución propia del derecho civil y del derecho penal, e implica la pérdida, por el transcurso del tiempo, de una acción para iniciar el juicio mismo. Si no prescribe la acción y se inicia el juicio, es posible durante el mismo perder, por preclusión, tal o cual facultad procesal.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
81
“La intermediación de la madre en el paso de la Ley y del significante paterno hacia el sujeto falló, y
el resultado fue que este significante fue, pues, forcluido (...) Antes de la aparición de la Ley paterna, que
viene a prohibir el incesto, el sujeto se encuentra ante un mundo estrictamente dual, entre él y la madre no hay
ninguna barrera (...) ¿Qué pasa, pues, si en el segundo tiempo del Edipo este significante paterno (llamado en
francés ‘Nom-du-Père’) no es introducido a la díada fundamental madre-hijo? El resultado es la Psicosis”
(Thibaut e Hidalgo: pp. 67/68).
Declarada la psicosis, las consecuencias no se dejan esperar75. La “falta de un
significante lleva necesariamente al sujeto a poner en tela de juicio el conjunto del
significante”, a entrar en conflicto con el lenguaje (Lacan: p. 289):
“Pues bien, el psicótico tiene (...) la desventaja, pero también el privilegio, de haberse hallado
colocado en relación al significante un poquitito trastocado, atravesado. A partir del momento en que es
conminado a ponerse de acuerdo con sus significantes, es necesario que haga un considerable esfuerzo de
retrospección, que culmina, Dios mío, en cosas extremadamente descocadas, que constituyen lo que se llama
el desarrollo de una psicosis. Ese desarrollo es sobre todo especialmente rico y ejemplar en el caso del
presidente Schreber” (p. 458).
Sucede que la función paterna forma parte del orden simbólico, de modo que éste
consigue imponer sus términos de una u otra manera, aun cuando dicha función ha sido
forcluida del universo simbólico del sujeto. Sigue ocupando un lugar determinante, aunque
externo, como en el primer tiempo del complejo de Edipo. De manera que el sujeto tendrá
que referirse a esta función simbólica tarde o temprano, sólo que entonces no dispondrá del
significante necesario para verbalizarla. Es lo que, en la interpretación de Lacan, ocurre con
Schreber. En él, el nombre-del-padre ha sido forcluido, toda vez que, en el período que se
extiende entre su designación como presidente de la Corte y el momento en que se traslada
a Dresden para iniciar sus funciones, se declara la psicosis al encontrarse “colocado en una
posición de autoridad que parecía exigirle asumir verdaderamente una posición paterna,
ofrecerle un apoyo para idealizar esa posición y referirse a ella” (Lacan: p. 304;
Roudinesco: p. 423; destacado agregado). Al carecer de ese significante primordial, al faltar
el primer eslabón de la cadena de significantes, Schreber construye todo su delirio en el
que, “curiosamente (...), vemos surgir, en forma imaginaria, la función real del padre en la
generación” (Lacan: p. 305). Es el desarrollo de la psicosis.
75 Obviamente, el hecho que haya sido forcluido este significante primordial no impide el ingreso del sujeto en el lenguaje. El sujeto tendrá a su disposición la cadena de significantes, pero faltará uno fundamental: “Así es cómo la situación puede sostenerse largo tiempo; como los psicóticos viven compensados, tienen aparentemente comportamientos ordinarios considerados como normalmente viriles, y, de golpe, Dios sabe por qué, se descompensan. ¿Qué vuelve súbitamente insuficiente las muletas imaginarias que permitían al sujeto compensar la ausencia del significante?” (Lacan: p. 292).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
82
Esta se manifiesta en los delirios y las alucinaciones. Para Lacan, estas
manifestaciones son herramientas utilizadas por el psicótico para responder a la exigencia
del significante, son construcciones que intentan referirse al significante primordial, a la
función paterna, al nombre-del-padre que fuera forcluido. Pero estas construcciones no se
estructuran simbólicamente, sino que se insertan en otros registros. Así, el delirio se
inscribe en el registro imaginario:
“El delirio, en efecto, es legible, pero también está transcrito en otro registro. En la neurosis
permanecemos siempre en el orden simbólico, con esa duplicidad del significado y del significante que Freud
traduce por el compromiso neurótico. El delirio transcurre en un registro muy diferente. Es legible, pero sin
salida (...) En el caso de las neurosis, lo reprimido aparece in loco, ahí donde fue reprimido, vale decir en el
elemento mismo de los símbolos, en tanto el hombre se integra a él, y participa de él como agente y como
actor. Reaparece in loco bajo una máscara. Lo reprimido en la psicosis, si sabemos leer a Freud, reaparece en
otro lugar, in altero, en lo imaginario, y lo hace, efectivamente, sin máscara (...) Es un mecanismo de
compensación imaginario (...), compensación imaginaria del Edipo ausente, que le hubiera dado la virilidad
bajo la forma, no de la imagen paterna, sino del significante, del nombre-del-padre” (Lacan: pp. 153 y 275).
Es la lectura que Lacan hace de la frase de Freud, citada a propósito del caso
Schreber, de que “es incorrecto decir que la sensación interiormente reprimida es
proyectada de nuevo hacia el exterior. Deberíamos decir más bien que lo rechazado
retorna del exterior” (Lacan: p. 72)76. Este retorno se produce a través del delirio, en la
forma descrita, o por medio de las alucinaciones, la otra manifestación de la psicosis, caso
este último en el cual el significante paterno reaparece en otro registro, en el orden de lo
real (Lacan: p. 25):
“El real, en tanto orden o registro del acontecer humano, no es equivalente a la realidad, sino que es
una especie de ‘representante’ de ella en la economía subjetiva (...) La cuestión de la alucinación se puede
plantear entonces desde el mismo ángulo que la eventual aberración perceptiva. Pero, a falta de una
comprobación de tal cosa, el fenómeno alucinatorio deja espacio a lo que, con propiedad, Lacan llama Real,
pues se trata aquí de una de las posibilidades del sujeto ante la realidad, posibilidad anómala, pero tan válida -
y quizás más- como la realidad de la percepción desde el punto de vista de la vivencia del que alucina y, por
cierto, tan preñada de consecuencias (...) Lo que ésta fuera de la simbolización, lo que aún subsiste a ella, tal
es la concepción del real. La alucinación es ese fenómeno de acuerdo al cual lo que no está simbolizado
reaparece en lo real: la función del significante paterno que origina la castración, carente de la simbolización
constitutiva (que el sujeto requiere para entrar al juego de la intersubjetividad, por medio del tabú del incesto)
que reaparece bajo la forma de una interpelación incomprensible (voces, insultos, órdenes y alusiones de todo
tipo, penetraciones, fragmentaciones corporales, etc.)” (Thibaut e Hidalgo: pp. 75/76; destacado agregado).
76 Ver p. 62 de este capítulo. Aquí Lacan reemplaza la palabra “reprimido” por “rechazado” para dar a entender que no se trata del mecanismo propio de la neurosis -como parecía creer Freud en la época en que escribió su libro sobre Schreber- sino de la forclusión.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
83
Entonces, el significante expulsado del universo simbólico del sujeto reaparece en lo
real, esto es, la realidad del sujeto. En este punto, Lacan coincide con los expuestos
planteamientos de Freud sobre la pérdida de la realidad en las psicosis77. Al respecto, Lacan
señala que, en la alucinación
“Lo que está en juego no es la realidad. El sujeto admite, por todos los rodeos explicativos
verbalmente desarrollados que están a su alcance, que esos fenómenos son de un orden distinto a lo real, sabe
bien que su realidad no está asegurada, incluso admite hasta cierto punto su irrealidad. Pero, a diferencia del
sujeto normal para quien la realidad está bien ubicada, él tiene una certeza: que lo que está en juego -desde la
alucinación hasta la interpretación- le concierne. En él, no está en juego la realidad, sino la certeza. Aun
cuando se expresa en el sentido de que lo que experimenta no es del orden de la realidad, ello no afecta a su
certeza, que es que le concierne. Esta certeza es radical. La índole misma del objeto de su certeza puede muy
bien conservar una ambigüedad perfecta, en toda la escala que va de la benevolencia a la malevolencia. Pero
significa para él algo inquebrantable (...) Se trata verdaderamente de una realidad creada, que se manifiesta,
aunque parezca imposible, en el seno de la realidad como algo nuevo. La alucinación en tanto que invención
de la realidad constituye el soporte de lo que el sujeto experimenta” (Lacan: pp. 110 y 204).
En definitiva, cercado por el orden simbólico, el psicótico se ve en la necesidad de
construir la función paterna. Pero al carecer del significante que permitiría acogerla en su
universo simbólico, al faltarle el material de significante para ello, no puede más que
recurrir a los otros registros de que dispone, cuales son lo imaginario y lo real,
introduciendo sendas modificaciones en los mismos mediante el delirio y la alucinación,
respectivamente.
3. Consideraciones sobre psicoterapia
3.1. Generalidades
Desde sus orígenes, la teoría psicoanalítica se ha creado a partir de una determinada
práctica. Esta consiste en la persistente escucha de lo que dice y expresa el enfermo mental,
de manera que se trata de una labor diferente de aquella que procura modificar los procesos
biológicos de la enfermedad mental. Se trata de una psicoterapia.
La psicoterapia derivada del psicoanálisis es una técnica que busca conocer la
realidad psíquica del paciente (Grinberg: p. 469). Para Freud, esta indagación tiene en sí
mismo un efecto terapéutico, es el “factor central y la precondición de todo cambio
77 Ver pp. 64/65 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
84
duradero en la personalidad” (ídem; Freud, “La histeria: psicoterapia de la histeria”: p.
119). Para conseguir este objetivo, el psicoanálisis intenta trasladar los conflictos de la vida
infantil del paciente a la situación analítica -relación analista-paciente-, recurso que
denomina transferencia y que denota claramente el carácter de relación comunicativa que
reviste:
“De acuerdo con las definiciones clásicas, la transferencia es esencialmente un desplazamiento, sobre
la persona del analista, de emociones amistosas, hostiles y ambivalentes que provienen de la infancia. El
paciente proyecta sus emociones irracionales portadoras de conflicto, sus fantasías y expectaciones mágicas;
es decir, el proceso primario78. En la transferencia, el individuo transfiere sus ‘memorias’ de experiencias
significativas previas, ‘cambiando la realidad’ de sus objetos, dotándolos con las cualidades del pasado,
juzgándolos y tratándolos como lo hizo en su pasado (...) La transferencia aparece tanto en la situación
analítica como fuera de la misma, ya que la capacidad de transferir no es patrimonio exclusivo del
psicoanálisis, sino que existe en toda relación humana y forma parte de las reacciones de las neurosis. La
transferencia es, pues, un fenómeno general descubierto y aprovechado por Freud para transformarlo en un
instrumento técnico de primera magnitud en el proceso terapéutico del análisis” (Grinberg: p. 470).
Frente a la transferencia del paciente, el analista, como toda persona, puede sentir
reacciones que, si no se hace consciente de ellas, pueden perjudicar la terapia. Es lo que el
psicoanálisis llama la contratransferencia:
“Freud usó por primera vez el término ‘contratransferencia’ en 1910 para referirse a la influencia del
analista. La contratransferencia comprende también las transferencias del analista sobre el analizando (...) El
concepto de la utilización de la contratransferencia como instrumento técnico se basa en la consideración de la
situación analítica como una relación bipersonal en la que ambos miembros de la pareja están ligados e
implicados en un proceso dinámico” (p. 471).
Es decir, el traslado que el paciente hace de sus conflictos a la situación analítica
puede activar los del propio analista. Es por esto que un requisito importante para efectuar
esta psicoterapia es que el psicoanalista haya sido el mismo analizado, de manera que pueda
conocer su propia realidad psíquica y sus posibles reacciones frente a los conflictos de
determinados pacientes (p. 473).
Ahora bien, el método psicoanalítico propiamente tal “consiste en una forma de
terapia que tiene como objetivo principal el determinar y comprender los motivos y las
fantasías inconscientes que subyacen a los trastornos neuróticos y psicóticos. Este método
se orienta hacia la investigación y resolución de los conflictos infantiles, mediante una serie
de procedimientos que tienen lugar entre el paciente y su analista”. Los procedimientos
utilizados son, básicamente, la asociación libre, la interpretación y la construcción de la
78 Ver p. 49 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
85
verdad histórica. La asociación libre es “la regla fundamental por la cual el paciente tiene
que expresar todo tipo de ocurrencias, sin rechazarlas y sin ninguna actitud selectiva frente
a las mismas (...) Al asociar libremente, el paciente vehiculiza distintas fantasías
inconscientes con sus correspondientes contenidos emocionales”. La interpretación es el
instrumento principal del analista y consiste en “deducir los significados inmanentes de la
conducta verbalizada y no verbalizada de los pacientes, seleccionando de todo el conjunto
de elementos captados los que crea más operantes para integrarlos en un esquema de
formulación accesible para su comprensión y elaboración directa”. Por último, mediante la
construcción de la verdad histórica se trata “de construir lo olvidado con la ayuda de los
rastros que ha dejado el paciente, tal como lo ha señalado Freud. La labor de la
construcción -agrega Freud- tiene un gran parecido con la del arqueólogo que pone al
descubierto ruinas arquitectónicas habitadas en épocas remotas” (pp. 473/474).
No obstante, el método recién descrito está especialmente indicado para las
neurosis, siendo discutible su aplicación en casos de psicosis. Para estas enfermedades se
utilizan más bien técnicas psicoterapéuticas de orientación psicoanalítica y no el método
psicoanalítico propiamente tal.
3.2. Psicoterapia de las psicosis79
Las psicosis plantean problemas específicos al psicoanálisis. Al respecto, Melanie
Klein señala lo siguiente:
“Se acepta generalmente que los enfermos esquizoides son más difíciles de analizar que los de tipo
maníaco-depresivo. Su actitud retraída y no emocional, los elementos narcisistas de sus relaciones de objeto,
una especie de distante hostilidad que penetra en toda la relación con el analista, crean un tipo de resistencia
muy difícil. Creo que en gran parte los procesos de escisión son los que explican el fracaso del paciente para
establecer contacto con el analista y la falta de respuesta a sus interpretaciones. El paciente mismo se siente
extraño y lejano, sentimiento que corresponde a la impresión del analista de que partes considerables de la
personalidad del paciente y de sus emociones no están disponibles. Los pacientes con rasgos esquizoides
suelen decir: ‘Oigo lo que usted dice. Puede tener razón, pero para mí no tiene significado...’. Otras veces
dicen que sienten que no están ahí. La expresión ‘no tiene significado’ no implica en estos casos un rechazo
activo de la interpretación, sino que sugiere que partes de la personalidad y de las emociones están
escindidas” (“Notas sobre...”: pp. 27/28).
79 A continuación se exponen algunas ideas sobre psicoterapia de las psicosis, teniendo en cuenta que existen diferentes orientaciones de la psicoterapia en general y de la cura, consecuencia de las distintas lecturas de Freud.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
86
Por ello, Klein plantea que, mediante “interpretaciones de las causas específicas de
la escisión”, es posible que el paciente alcance un estado de mayor integración (p. 29). Por
su parte, Salomón Resnik señala que:
“El tratamiento psicoanalítico de la psicosis implica una confrontación profunda y ‘directa’ con el
lenguaje del inconsciente; con aspectos primordiales y esenciales del ser. Si se puede hablar de diferencias
culturales o de formas de ‘aparecer’ de la neurosis y de la psicosis en medios distintos, la conclusión sería la
siguiente: el neurótico expresaría su conflicto y sus preocupaciones en términos de un lenguaje y un sistema
de valores ‘convencionales’ y comprensibles. El psicótico es un ser des-adaptado de lo cotidiano y plantea o
trata de expresar su problema de un modo distinto al convencional y de acuerdo a reglas y leyes que no
corresponden al pensamiento ‘científico’ conocido (...) La experiencia de estar con el otro, en el caso de la
psicosis y particularmente en el caso del paciente esquizofrénico plantea problemas y situaciones personales
en el analista, por lo cual el conocimiento de sí mismo, de su propio self y de sus propios mecanismos
psicóticos es fundamental” (p. 168).
Es decir, esta situación analítica le resulta especialmente complicada al analista
porque la transferencia del paciente puede activar sus propios mecanismos psicóticos.
Frente a esto, el analista debe hacer un esfuerzo particular:
“Todo análisis que se funde en el estudio de las defensas del yo y de sus mecanismos es inefectivo e
incompleto si no incluye un análisis exhaustivo de la concepción del mundo del paciente (...) Si el analista
mismo no tiene una imagen plástica y flexible de sus propias perspectivas y de su núcleo psicótico latente,
tendrá la tendencia de utilizar la interpretación y el contrato analítico como ‘protección’ y como forma de
poder. Tendrá la tendencia a imponerse con sus palabras, sus ‘principios’ y sus teorías para evitar ansiedades
ligadas a su identidad en situación de riesgo” (Salomón Resnik: pp. 187/188).
El psicoanalista no puede convertir la psicoterapia en una mera forma de imponer el
orden convencional, porque ello no le permitiría al paciente alcanzar un conocimiento sobre
su realidad psíquica, lo cual, a su vez, limitaría las posibilidades de mejoría y de cura. En
este sentido, cabe mencionar lo que Hanna Segal entiende, en la perspectiva kleiniana, por
cura en general:
“Curación no significa conformidad con ningún patrón estereotipado de normalidad prejuzgado por
el analista, sino devolver al paciente el acceso a sus propios recursos, incluyendo la capacidad de evaluar
correctamente la realidad interna y externa. Estas condiciones son necesarias y, según creo, también
suficientes para otro aspecto de la curación, esto es, mejores relaciones de objeto” (“La técnica...”: p. 266).
Por su lado, Lacan considera que la situación analítica no puede reducirse a una
relación dual porque ello implica “el desconocimiento de la autonomía del orden
simbólico” (p. 27). No puede restringirse a una analítica de las significaciones, no puede
quedarse en el campo de lo imaginario, sino que debe interpelar a un tercero, al Otro, “la
palabra fundamental que el análisis debe revelar (...) la cosa que revelar, la cosa que no
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
87
tiene nombre, que no puede encontrar su nombre a menos que el circuito” sea conducido
directamente hacia este lugar (pp. 229/230). En lo que concierne al análisis de las psicosis,
Lacan, aludiendo a la psiquiatría, exige que el analista sea “secretario del alienado”:
“Habitualmente se emplea esta expresión para reprochar a los alienistas su impotencia. Pues bien, no
sólo nos haremos sus secretarios, sino que tomaremos su relato al pie de la letra; precisamente lo que siempre
se consideró que debía evitarse. ¿No es acaso cierto que por no haber insistido lo suficiente en su escucha del
alienado, los grandes observadores que hicieron las primeras clasificaciones rebajaron el material que se les
ofrecía? (...) ¿Por qué entonces juzgar por adelantado la caducidad de lo que proviene de un sujeto que se
presume pertenece al orden de lo insensato, pero cuyo testimonio es más singular, y hasta cabalmente
original? Por perturbadas que puedan ser sus relaciones con el mundo exterior, quizá su testimonio guarda de
todos modos su valor. De hecho, descubrimos, y no simplemente a propósito de un caso tan notable como el
del presidente Schreber, sino a propósito de cualquiera de estos sujetos, que si sabemos escuchar, el delirio de
las psicosis alucinatorias crónicas manifiesta una relación muy específica del sujeto respecto al conjunto del
sistema del lenguaje en sus diferentes órdenes. Sólo el enfermo puede dar fe de ello, y lo hace con gran
energía (...) Metodológicamente, tenemos el derecho de aceptar entonces el testimonio del alienado sobre su
posición respecto al lenguaje, y tenemos que tomarlo en cuenta en el análisis del conjunto de las relaciones
del sujeto con el lenguaje” (pp. 295/298; destacado agregado).
Se trata, entonces, de escuchar al enfermo para así poder vislumbrar su particular
conflicto: su conflicto con el orden simbólico, con el lenguaje.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
88
Bibliografía:
o Baranger, Willy:
o “Psicoanálisis: escuela kleiniana” en “Enciclopedia de psiquiatría”, Guillermo
Vidal, Hugo Bleichmar y Raúl Usandivaras, Editorial “El Ateneo”, 2ª edición,
Buenos Aires, 1979.
o “Psicoanálisis: escuela lacaniana” en “Enciclopedia de psiquiatría”, Guillermo
Vidal, Hugo Bleichmar y Raúl Usandivaras, Editorial “El Ateneo”, 2ª edición,
Buenos Aires, 1979.
o Bleichmar, Hugo: “Mecanismos de defensa” en “Enciclopedia de psiquiatría”,
Guillermo Vidal, Hugo Bleichmar y Raúl Usandivaras, Editorial “El Ateneo”, 2ª
edición, Buenos Aires, 1979.
o Breuer, Josef y Freud, Sigmund: “La histeria: el mecanismo psíquico de los
fenómenos histéricos” en “Obras Completas”, Sigmund Freud, Vol. I, Editorial
Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
o Carpinacci, Jorge: “Libido” en “Enciclopedia de psiquiatría”, Guillermo Vidal,
Hugo Bleichmar y Raúl Usandivaras, Editorial “El Ateneo”, 2ª edición, Buenos
Aires, 1979.
o Derrida, Jacques: “‘Ser justo con Freud’. La historia de la locura en la edad del
psicoanálisis” en “Pensar la locura. Ensayos sobre Michel Foucault”, Elisabeth
Roudinesco y otros, Editorial Paidós, 1ª edición, 1996.
o Foucault, Michel:
o “Enfermedad mental y personalidad”, Editorial Paidós, 1992.
o “Historia de la locura en la época clásica”, vol. I, Fondo de Cultura
Económica, 2ª edición en español, 1976.
o Freud, Sigmund:
o “Algunas lecciones elementales de psicoanálisis (1940 [1938])” en “Los
textos fundamentales del psicoanálisis”, Ediciones Altaya S.A., 1997.
o “Algunas observaciones sobre el concepto de lo inconsciente en el
psicoanálisis (1912)”, en “Los textos fundamentales del psicoanálisis”,
Ediciones Altaya S.A., 1997.
o “Ensayos: los dos principios del suceder psíquico (1911)” en “Obras
Completas”, Vol. II, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
o “Ensayos: neurosis y psicosis (1924)” en “Obras Completas”, Vol. II,
Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
o “Ensayos: el final del complejo de Edipo (1924)” en “Obras Completas”,
Vol. II, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
89
o “Ensayos: la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis (1924)” en
“Obras Completas”, Vol. II, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
o “Introducción al psicoanálisis: teoría sexual” en “Obras Completas”, Vol. II,
Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
o “La histeria: psicoterapia de la histeria” en “Obras Completas”, Vol. I,
Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
o “Lo inconsciente (1915)” en “Los textos fundamentales del psicoanálisis”,
Ediciones Altaya S.A., 1997.
o “Nuevas aportaciones al psicoanálisis: la división de la personalidad
psíquica” en “Obras Completas”, Vol. II, Editorial Biblioteca Nueva,
Madrid, 1948.
o “Paranoia y neurosis obsesiva”, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1995.
o Grinberg, León: “Psicoanálisis: Freud y el psicoanálisis” en “Enciclopedia de
psiquiatría”, Guillermo Vidal, Hugo Bleichmar y Raúl Usandivaras, Editorial “El
Ateneo”, 2ª edición, Buenos Aires, 1979.
o Grinberg, León; Sor, Darío y Tabak de Bianchedi, Elizabeth: “Introducción a las
ideas de Bion”, Ediciones Nueva Visión, 3ª edición, Buenos Aires, 1979.
o Jameson, Fredric: “Imaginario y simbólico en Lacan”, Ediciones el Cielo por
Asalto, Buenos Aires, 1995.
o Klein, Melanie:
o “Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos (1935)”
en “Obras Completas: amor, culpa y reparación y otros trabajos (1921-
1945)”, Vol. I, Editorial Paidós, 2ª edición, 1989.
o “El duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos (1940)” en
“Obras Completas: amor, culpa y reparación y otros trabajos (1921-1945)”,
Vol. I, Editorial Paidós, 2ª edición, 1989.
o “La psicoterapia de las psicosis (1930)” en “Obras Completas: amor, culpa y
reparación y otros trabajos (1921-1945)”, Vol. I, Editorial Paidós, 2ª edición,
1989.
o “Notas sobre algunos mecanismos esquizoides (1946)” en “Obras
Completas: envidia y gratitud y otros trabajos”, Vol. III, Editorial Paidós, 1ª
edición, 1988.
o “Una nota sobre la depresión en el esquizofrénico (1960)” en “Obras
Completas: envidia y gratitud y otros trabajos”, Vol. III, Editorial Paidós, 1ª
edición, 1988.
o Kristeva, Julia: “Sujeto en el lenguaje y práctica política” en “Locura y sociedad
segregativa”, Armando Verdiglione -editor-, Editorial Anagrama, Barcelona, 1976.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
90
o Lacan, Jacques: “El seminario de Jacques Lacan. Libro 3. Las psicosis, 1955-1956”,
Editorial Paidós, 1ª edición castellana, 1984.
o Laplanche, Jean y Pontalis, Jean-Bertrand: “Diccionario de psicoanálisis”, Editorial
Labor S.A., 2ª edición, Barcelona, 1993.
o Maleval, Jean-Claude: “Locuras histéricas y psicosis disociativas”, Editorial Paidós,
1ª edición, 1987.
o Nasio, Juan David: “Enseñanzas de 7 conceptos cruciales del psicoanálisis”,
Editorial Gedisa S.A., Barcelona, 1993.
o Resnik, Salomón: “Teoría y técnica psicoanalítica de la psicosis” en “Prácticas
psicoanalíticas comparadas en las psicosis”, León Grinberg -comp.-, Editorial
Paidós, 1977.
o Roudinesco, Elisabeth: “Lacan. Esbozo de una vida, historia de un sistema de
pensamiento”, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición en español, 1994.
o Segal, Hanna:
o “Introducción a la obra de Melanie Klein”, Editorial Paidós, 1991.
o “La técnica de Melanie Klein. Su ilustración clínica a través del caso de una
paciente con mecanismos esquizoides” en “Prácticas psicoanalíticas
comparadas en las psicosis”, León Grinberg -comp.-, Editorial Paidós, 1977.
o Thibaut, Michel e Hidalgo, Gonzalo: “Trayecto del psicoanálisis de Freud a Lacan”,
Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 1996.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
91
CAPITULO III: LA PERSPECTIVA ANTROPOLOGICA
1. Fundamentos epistemológicos
1.1. Ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu
Fue Karl Jaspers quien, a principios del siglo XX, introdujo claridad epistemológica
a la psiquiatría con su distinción de las dos perspectivas desde las cuales es posible conocer
la enfermedad mental. Son dos tipos de ciencias, dos modos de conocer que se orientan en
direcciones y usan métodos diferentes: las ciencias de la naturaleza y las ciencias del
espíritu. Ambas formas del saber son necesarias en psiquiatría, porque ésta tiene por objeto
al “hombre mentalmente enfermo” y “donde el objeto es el hombre y no el hombre como
una especie animal, se muestra que la psicopatología, según su esencia, no sólo es una
forma de la biología, sino también una ciencia del espíritu” (Karl Jaspers: p. 54; Otto Dörr,
“Psiquiatría antropológica”: p. 17).
Jaspers caracteriza el saber orientado científico naturalmente en psiquiatría de la
siguiente manera:
“En las ciencias naturales tratamos de captar sólo una especie de relaciones: las relaciones causales.
Tratamos de hallar por las observaciones, por los experimentos o por la reunión de muchos casos, reglas del
proceso. En un nivel más elevado encontramos leyes y alcanzamos en algunos dominios de la física y de la
química el ideal de poder expresar matemáticamente esas leyes causales en ecuaciones causales. El mismo
objetivo perseguimos también en la psicopatología. Hallamos algunas relaciones causales, cuya regularidad
todavía no podemos reconocer (por ejemplo entre anomalías de la vista y alucinaciones). Hallamos reglas (la
regla de la herencia similar: cuando se producen en una familia enfermedades del grupo de la locura maníaco-
depresiva, se producen raramente en la misma familia las del grupo de la demencia precoz y al revés). Pero
encontramos sólo raramente leyes (por ejemplo no hay parálisis sin sífilis) y nunca podemos, como la física y
la química, establecer ecuaciones causales. Esto presupondría una completa cuantificación de los procesos
examinados, que en lo psíquico, que según su esencia permanece siempre cualitativo, no es posible nunca, en
principio, sin que el verdadero objeto de la investigación, es decir el objeto psíquico, se pierda” (p. 352).
Este es el saber psiquiátrico que, de modo parcial y general, se expuso en el primer
capítulo de esta investigación. Es el conocer orientado a la explicación de los procesos
causales de la enfermedad mental. Se trata de un conocimiento tan legítimo y necesario
como el propio de las ciencias del espíritu que Jaspers caracteriza de esta otra manera:
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
92
“Mientras en las ciencias naturales sólo pueden ser halladas relaciones causales, en psicología, el
conocer encuentra su satisfacción en la captación de una especie muy distinta de relaciones. Lo psíquico
‘surge’ de lo psíquico de una manera comprensible para nosotros. El atacado se vuelve colérico y realiza actos
de defensa, el engañado se vuelve desconfiado. Este surgir uno tras otro de lo psíquico desde lo psíquico lo
comprendemos genéticamente. Así comprendemos reacciones vivenciales, el desarrollo de pasiones, la
aparición del desvarío, comprendemos el contenido del sueño y del delirio, de los efectos de la sugestión,
comprendemos una personalidad anormal en su propia relación esencial, comprendemos el curso fatal de una
vida, comprendemos cómo el enfermo se comprende a sí mismo, y cómo la manera de esa comprensión de sí
mismo se vuelve un factor del desarrollo psíquico ulterior” (pp. 352/353).
Es, entonces, un conocer orientado a la comprensión de la enfermedad mental. Por
lo tanto, requiere el uso de un método diferente al de las ciencias naturales y el manejo de
otro concepto de verdad. Al respecto, se podría decir que en ciencias naturales se trata de
demostrar, mientras que en ciencias del espíritu se intenta sólo mostrar:
“En la comprensión el objetivo del conocimiento no se puede orientar en la medida de las ciencias
naturales y de la lógica formal nacida de las matemáticas. Más bien está la verdad de la comprensión en otros
criterios, como la intuibilidad, la relación, la profundidad, la riqueza” (Jaspers: p. 418).
De tal manera, lo que hizo Karl Jaspers, según él mismo lo ha señalado, fue poner
“en relación la tradición científico-espiritual con la realidad psiquiátrica” (p. 352, nota 1).
Específicamente, ha “enriquecido la psiquiatría con la psicología científico-espiritual de
Dilthey y su teoría de las conexiones comprensibles” (Hubert Tellenbach: p. 14):
“De este modo fue comprendido metódicamente en la psicopatología, lo que de hecho ocurría en
todo momento cada vez más pobremente y lo que en el psicoanálisis de Freud, se hizo en notables
trastocamientos y se malentendió en sí mismo. El camino de la conciencia científica quedó libre para la
aprehensión de la realidad del hombre y del contenido de lo espiritual hasta en la psicosis” (Jaspers: p. 352,
nota 1).
Es decir, al permitir que la psiquiatría se hiciera consciente de los tipos de
conocimientos y métodos que utilizaba, Jaspers ha dejado también en claro que el
psicoanálisis es una ciencia del espíritu y no una ciencia natural, como el propio Freud
todavía pensaba hacia el final de su vida (Jaspers: pp. 419/422; Freud, “Algunas lecciones
elementales de psicoanálisis”: p. 237)80.
80 Se sigue en este punto a Jaspers. Se cree, como se verá con cierta detención en el Capítulo IV, que el psicoanálisis es una ciencia del espíritu tanto en su práctica como en varios elementos de su teoría. En lo que no se concuerda con Jaspers es en la valoración que hace de la obra de Freud: “Cuando se dice que Freud ‘ha introducido la comprensividad de los extravíos psíquicos primera y decisivamente en la terapéutica... frente a una psicología y a una psiquiatría que se habían vuelto sin alma’, esto es equivocado. Primeramente, esa comprensión existía ya antes, si bien hacia 1900 quedó en el fondo, en segundo lugar fue explotada en el psicoanálisis de una manera errónea, y finalmente ha imposibilitado la repercusión inmediata en psicopatología de lo propiamente grande (Kierkegaard y Nietzsche) y es culpable de la reducción del nivel intelectual de toda la psicopatología” (Jaspers: p. 419). Pareciera que, aquí, Jaspers no es justo con Freud.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
93
1.2. El método fenomenológico
Proveniente de las ciencias del espíritu, el método fenomenológico fue creado por el
filósofo Edmund Husserl y posteriormente introducido a la psiquiatría por Ludwig
Binswanger (Otto Dörr, “Amor y locura”: p. 100; Tellenbach: p. 26)81:
“La fenomenología de Husserl es fundamentalmente un principio metodológico (...) A vista de un
fenómeno (sea un objeto externo o un estado mental), el fenomenólogo lo aborda con absoluta imparcialidad,
observándolo tal como se manifiesta y sólo como se manifiesta. Esta observación se realiza mediante una
operación mental que Husserl llamó epoche, o ‘reducción psicológico-fenomenológica’. El observador ‘pone
el mundo entre paréntesis’, es decir, excluye de su mente no sólo cualquier juicio de valor sobre el fenómeno
en cuestión, sino también cualquier afirmación relativa a sus causas o a su trasfondo; incluso se esfuerza por
suprimir la distinción entre objeto y sujeto y cualquier afirmación sobre la existencia del objeto y del sujeto
que lo observa. Con este método la observación adquiere gran relieve: los elementos menos aparentes de los
fenómenos se manifiestan con creciente riqueza y variedad, con más finos matices de claridad y oscuridad y
eventualmente pueden aparecer ciertas estructuras de los fenómenos que antes pasaran desapercibidas” (Henri
Ellenberger: p. 127).
El método fenomenológico intenta aproximarse al hecho psicopatológico “sin
preconceptos ni prejuicios, sin una teoría previa a la cual haya que acomodar el fenómeno
observado y abierto a todo aquello que la realidad pueda mostrar o esconder” (Dörr,
“Psiquiatría antropológica”: p. 19). Deja entre paréntesis la pregunta por la génesis y hace
aparecer la esencia de la enfermedad mental.
El acto fundamental de este método es la intuición fenomenológica que es un tipo de
percepción que se distingue de la sensorial propia del investigador de la naturaleza. Al
respecto, Binswanger señala que, “a parte de la percepción sensorial, hay otra forma de
conocimiento o experiencia inmediata y directa de alguna cosa” mediante la cual se asimila
“otra realidad, más primitiva y más completamente espiritual” (“Sobre fenomenología”: p.
16). “No es una vista ocular aunque sí una percepción inmediata, un mirar o contemplar que
en nada cede a lo sensorio en cuanto a fuerza de convicción, aunque quizá lo supere” (p.
17). Lo que se percibe es la esencia de un objeto (persona o cosa). Por ejemplo, cuando Van
Gogh pinta un campo de trigo, “en el trigo joven no ve la espiga aislada, sino ‘algo
inefablemente puro y suave’, ‘que produce una emoción parecida, por ejemplo, a la
expresión de un niñito dormido’ (Cartas a su hermano). Ve, pues, (...) el mismo fenómeno
81 No obstante, el propio Binswanger reconoce que Eugène Minkowski “fue el primero en introducir prácticamente la fenomenología en la psiquiatría” (p. 185; en igual sentido, Henri Ellenberger: pp. 131 y ss.).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
94
(de la pureza y la suavidad) en el trigo joven que en un niño durmiente. Lo ve aunque no lo
perciba en forma sensorial” (ídem). Concluye el psiquiatra suizo:
“Así, pues, aquí ‘intuición’ no significa, como siempre habrá de recordarse, precisamente un
conocimiento sensorial como, por ejemplo, el conocimiento visual (...) sino que ‘intuición’ está aquí en
contraposición con lo mediato, con lo indirecto del pensar no intuitivo o carente de intuición (...) Es común a
los actos de esta clase de percepción y a los de percepción sensoria que en ellos se ha dado algo ‘real’ directa
o espontáneamente; en una palabra, que por medio de estos actos percibimos igualmente algo, aunque no sea
en forma sensorial” (p. 18).
La intuición es, entonces, una forma de percibir un objeto por medio de la cual se
capta la esencia del mismo y que, por ende, exige una actitud desprejuiciada, ateórica y
abierta del sujeto cognoscente frente a su objeto de estudio. Es el uso de este método el que
identifica a la corriente fenomenológica antropológica en psiquiatría, o simplemente
psiquiatría antropológica, que, al decir de Otto Dörr, se define por “aproximarse a las
enfermedades mentales tomando como marco de referencia al hombre en su totalidad”
(“Espacio y tiempo vividos”: p. 191)82.
2. La antropología existencial
2.1. La antropología derivada de la metafísica de Heidegger
El objeto de estudio de la psiquiatría es el “hombre mentalmente enfermo” (Dörr,
“Psiquiatría antropológica”: p. 17), de modo que, para conocer su esencia, resulta necesario
preguntarse previamente por la esencia del hombre. Para ello, señala Otto Dörr:
“tenemos que colocarnos en el horizonte de una concepción antropológica, vale decir, de una
concepción global y abarcadora, pero sin olvidar nunca que a pesar de nuestro empeño ella será siempre
incompleta, pues como escribió Nietzsche, ‘el hombre es un animal no comprobado’. Con esto quiso decir
que el ser humano escapa a cualquier conceptualización fija y definitiva que pretenda conocer todos y cada
uno de sus rasgos esenciales” (pp. 19/20).
82 Esta orientación trata “de evitar el reduccionismo que implica el ver al hombre como pura naturaleza (sin espíritu), sea ésta de tipo biológico (sustrato anatómico y fisiológico de la actividad mental) o psicológico (un ‘aparato psíquico’ al estilo freudiano más o menos determinado por fuerza instintivas). Significa, también, el incorporar al estudio y comprensión de las enfermedades mentales ciertos radicales antropológicos que quedan fuera de una conceptualización del hombre como computador de alta complejidad, o como un yo acosado entre las pulsiones venidas del inconsciente y las normas impuestas por la sociedad a través del super-yo, como es el caso de las dimensiones corporalidad, espacialidad, temporalidad y, sobre todo, libertad” (Dörr, “Espacio y tiempo vividos”: p. 191).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
95
La concepción del ser humano que cumple estas condiciones es la derivada de la
metafísica tratada por el filósofo Martin Heidegger83: la antropología existencial. Para
acercarse a ella, es necesario tener previamente en cuenta que la inquietud que dirige la
investigación emprendida por este filósofo es la pregunta por el sentido del ser (pp. 25 y
ss.):
“Lo que intenta Martin Heidegger en Ser y Tiempo es nada menos que profundizar nuestro
entendimiento de qué significa el que algo (cosas, personas, abstracciones, lenguaje, etc.) sea. Quiere
distinguir varias formas de ser, para luego mostrar cómo se relacionan con el ser humano y, finalmente, con la
temporalidad” (Hubert Dreyfus: p. 1).
Por lo tanto, Heidegger no busca elaborar directamente una antropología, una
concepción del hombre, sino que le interesa responder la referida pregunta por el sentido
del ser en general, del ser del hombre y de los demás entes, es decir, la metafísica. No
obstante, para responder esa pregunta necesita analizar previamente el ser del hombre y
determinar su sentido84, porque el ser humano es el único ente que puede resolver esa
interrogante y “tiene, por consiguiente, (...) una primacía sobre todo otro ente” (Heidegger:
p. 36). De ahí que sea factible derivar una antropología de la metafísica elaborada por
Heidegger, tarea que lleva a cabo el análisis existencial en psiquiatría antes de abordar las
enfermedades mentales.
Pues bien, para el filósofo alemán, el hombre es de un modo diferente a como las
cosas son, en otras palabras, el ser del hombre es distinto al ser de las cosas. Para designar
el ser característico del hombre, Heidegger utiliza la palabra existencia (p. 67). El ser del
hombre es existencia85. Pero, y esto es muy importante, la palabra existencia no debe
entenderse en el sentido de realidad, pues el ser del hombre no es primariamente realidad.
No, la existencia, para Heidegger, es comprensión -Verstehen en alemán-86. Lo que
distingue al hombre de lo demás seres es que se comprende a sí mismo; en breve, existir es
comprender (Heidegger: pp. 166/167):
83 No se pretende, a continuación, exponer una síntesis del pensamiento de Heidegger: como dice César Ojeda, “no se puede resumir a Heidegger sin hacerlo desaparecer” (p. 43). Sólo se quiere mostrar algunos elementos de su filosofía que permitan entender la visión que de las enfermedades mentales tiene el análisis existencial. 84 Análisis que constituye justamente el contenido de su obra capital “Ser y tiempo”. 85 En verdad, Heidegger evita la palabra hombre en su libro y usa el término alemán Dasein, que en ese contexto significa existente humano, porque la primera palabra se vincula con una comprensión del ser humano respecto de la cual su metafísica pretende apartarse. Se utiliza igualmente la palabra hombre por razones didácticas. 86 La palabra comprensión se utiliza ahora en un sentido filosófico, por decirlo de alguna manera, y no en el significado atribuido por Dilthey y Jaspers a dicho término: “el ‘comprender’ en el sentido de un posible modo de conocimiento entre otros, diferente, por ejemplo, del ‘explicar’, deberá ser interpretado, junto con éste, como un derivado existencial del comprender primario que es con-constitutivo del ser del Ahí en cuanto tal” (Martin Heidegger: p. 167).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
96
“Para Heidegger, ‘existir’ no significa sencillamente ser real. Las piedras e incluso Dios, si bien
pueden ser reales, no existen en el sentido que él le da al término. ‘Existen’ únicamente los seres que se
interpretan a sí mismos” (Dreyfus: p. 16).
2.2. Estructuras existenciales básicas del hombre
La existencia es susceptible de ser analizada en sus estructuras básicas. Heidegger
comienza por describir la estructura fundamental del ser del hombre, cual es la del ser-en-
el-mundo. Esta estructura indica que, al contrario de lo que sostiene toda la filosofía
anterior, el ser humano no está separado del mundo sino siempre en él:
“Para Heidegger, el hombre no es una combinación de dos substancias contrapuestas, como la res
cogitans y la res extensa de Descartes, ni cuerpo material ‘in-formado’ por un alma, como en el tomismo, ni
una subjetividad aislada que desde sí se inventa un mundo, como en el idealismo, sino un ser-en-el-mundo
como trascendencia” (Otto Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 447).
¿Qué significa que el hombre sea un ser-en-el-mundo como trascendencia? Significa
que la relación cotidiana del hombre con el mundo no es la del científico que toma distancia
de los objetos que analiza, sino que es la del carpintero concentrado en la tabla que martilla,
del chofer hecho uno con el vehículo que conduce, del obrero ensimismado en la máquina
que opera, en breve, la del hombre sumergido en sus actividades habituales sin que cuente
para él las categorías que conscientemente considera el científico. En su trato cotidiano con
las cosas, el hombre configura mundo:
“Sólo con la teoría del ‘ser-en-el-mundo’ como trascendencia queda sorteada la gangrena de toda
psicología y abierto el camino para la antropología; es decir, la gangrena que es la teoría de la separación del
‘mundo’ en sujeto y objeto. Sobre la base de esta última teoría la existencia humana es reducida a un mero
sujeto, esto es, a un sujeto truncado, sin mundo, en el cual transcurren todos los procesos, acontecimientos y
funciones; que tiene todas las propiedades posibles, o que efectúa todos los actos posibles, pero del cual nadie
puede decir nada más sino sólo construir teóricamente cómo puede encontrarse con un ‘objeto’ y comunicarse
y entenderse con otros sujetos (...) En cuanto Heidegger, en el ‘ser-en-el-mundo’ como trascendencia, no sólo
se ha remontado más allá de la disociación sujeto-objeto del conocimiento y no sólo ha destruido el ‘abismo’
entre yo y mundo, sino que ha aclarado también la estructura de la subjetividad como trascendencia (...) en vez
de la partición del ser en sujeto (hombre, persona) y objeto (mundo ambiente) aparece aquí la unidad de
existencia y mundo comprobada en la trascendencia (...) ‘la existencia trasciende’ significa que en la esencia
de su ser configura al mundo” (Binswanger, “De la dirección analítico-existencial de la investigación en
psiquiatría”: pp. 168/170).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
97
La estructura fundamental del ser-en-el-mundo pone de relieve la primera estructura
existencial básica del hombre, cual es la espacialidad87. El hombre es espacial desde su
estructura como ser-en-el-mundo, lo que significa que vive el espacio desde sus actividades
cotidianas sin que en ese contexto tenga relevancia el espacio mensurable de la geometría.
Como señala Dörr, “cada ‘donde’ es descubierto e interpretado a través de los pasos y
senderos del trato cotidiano con las cosas y no determinado por mediciones espaciales”
(“Amor y locura”: p. 100). En este sentido, puede decirse que está más cerca del juez el
texto de la ley que interpreta que los anteojos que posan en su nariz, aunque sean menos los
centímetros que lo separan de sus lentes.
Por otra parte, el ser humano no está solo en el mundo sino siempre con otros, lo
que revela otra estructura básica de la existencia: la interpersonalidad o encuentro. Pero, el
hombre está con los otros de un modo diferente a como una cosa está al lado de otra, puesto
que el otro es también existencia y no el ser de una cosa. La interpersonalidad o encuentro
es, entonces, coexistencia, la que puede revestir diferentes formas como “ser uno para otro,
estar uno contra otro, prescindir los unos de los otros, pasar el uno al lado del otro, no
interesarse los unos por los otros”, caracterizando los últimos modos mencionados “el
convivir cotidiano y de término medio” (Heidegger: p. 146).
Asimismo, es importante tener en cuenta que el ser humano configura mundo -con
los otros- desde su cuerpo88, en el cual se siente siempre de alguna manera, lo que pone de
manifiesto una condición fundamental del ser del hombre:
“El hombre no se ha dado el ser, de ahí su estado de yecto, su estar arrojado, su facticidad, que tiene
que asumir y desde ella proyectarse; proyectarse es proyectar mundo, configurar el entorno. La facticidad es
el horizonte trascendental de todo aquello que la medicina describe como organismo, soma, enfermedades,
pero también es temple, ánimo, la forma primaria de apertura del mundo” (Dörr, “Psiquiatría antropológica”:
p. 448; destacado agregado).
De esta manera, el hombre es entendido como un ser que configura mundo, con los
otros, desde su facticidad, su condición de arrojado. Estas estructuras existenciales son
articuladas por lo que Heidegger denomina el cuidado -die Sorge en alemán- (p. 214): “el
ser del Dasein es el cuidado. El cuidado comprende facticidad (condición de arrojado),
existencia (proyecto) y caída” (p. 303). A su vez, cada estructura existencial se relaciona
con una instancia temporal: la comprensión o proyecto con el futuro; la facticidad o
87 Se analizará con más detalle la estructura de la espacialidad cuando se vean las estructuras existenciales de la melancolía. 88 Se analizará la estructura existencial de la corporalidad cuando se exponga la existencia de la depresión endógena.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
98
condición de arrojado con el pasado; y el ser-en-el-mundo y la coexistencia o encuentro
con el presente. Ello pone de relieve la última estructura existencial, cual es la
temporalidad:
“Para Heidegger el existente humano es temporal desde su estructura misma como ‘ser-en-el-
mundo’, por cuanto el motor de esa estructura es el cuidado (die Sorge) y en él se articulan las instancias o
éxtasis del futuro, presente y pasado. En cada dirigirnos-a-algo, en cada interés por algo que nos hace frente,
estamos anticipando y comprendiendo el futuro, desde un ‘hallarnos’ (Befindlichkeit) de una cierta manera en
nuestro pasado (sentirse, ánimo, recuerdos, experiencias) y consumando el acto de ‘encontrarnos-con’ los
otros seres u objetos en el presente” (Dörr: p. 473)89.
3. El análisis existencial en psiquiatría
3.1. Introducción
El análisis existencial fue creado por Ludwig Binswanger, y consiste en aplicar el
método fenomenológico para develar la peculiar existencia del enfermo mental. Si por un
lado se sabe que usando el método fenomenológico es posible percibir la esencia de un
objeto y, por otro, que la esencia del hombre consiste en su existencia, entonces resulta
dable analizar fenomenológicamente la existencia del enfermo mental90. De esta manera, el
análisis existencial concibe la enfermedad mental, bajo el alero de la antropología
existencial, como una modificación de la existencia del hombre y de sus estructuras básicas:
“No decimos, pues, que las enfermedades del espíritu sean enfermedades del cerebro -eso lo siguen
siendo naturalmente desde puntos de vista clínicos médicos-, sino que en las enfermedades del espíritu se nos
presentan modificaciones de la estructura fundamental o esencial y de los componentes de la estructura del
‘ser-en-el-mundo’ como trascendencia. A la psiquiatría le corresponde investigar y establecer estas
modificaciones de modo científicamente exacto” (Binswanger, “De la dirección...”: p. 169).
Una vez que se ha develado la existencia del enfermo mental, este tipo de análisis
procede luego a preguntar por la génesis de esa existencia, por su configuración (Ojeda: p.
43). Sólo entonces es preciso, para esta corriente de pensamiento psiquiátrico, considerar
las relaciones tanto causales como comprensibles que pudieren existir respecto de la
enfermedad mental, en el sentido planteado por Jaspers. No obstante, Binswanger propone
89 Se ha seguido la traducción que Jorge Rivera hace de “Ser y tiempo” y modificado en concordancia la cita de Dörr, en especial la palabra alemana Sorge por cuidado. 90 Por eso es más correcto hablar de análisis fenomenológico existencial. Sin embargo, los autores hablan simplemente de análisis existencial, seguramente porque, al igual que la propia filosofía de Heidegger, no es posible sin la fenomenología.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
99
una profundización de la distinción jasperiana (“Función vital e historia vital interior”: p.
51):
“Lo que él llama relaciones causales exige categóricamente una ampliación y una profundización en
el sentido puramente biológico; su teoría de las relaciones comprensibles reclama categóricamente su
ordenación en el concepto de la biografía interior; ambos términos de la disyunción se deben a él” (ídem;
destacado agregado).
Es decir, Binswanger interpreta el concepto de relaciones causales de Jaspers91 en
términos biológicos y reúne el cuerpo y el alma, como objetos de investigación psiquiátrica,
en el concepto de función vital, entendida ésta como “el acontecer corpóreo y el anímico,
en una palabra, el organismo como conjunto unitario compuesto de ambos” (p. 52;
destacado agregado). Así, resulta posible investigar los procesos biológicos de la
enfermedad mental, entendidos bajo el concepto de función vital, es decir, como
disfunciones del acontecer corpóreo y anímico, como bien lo hace la psiquiatría biológica.
La función vital así entendida es, entonces, el objeto de estudio de la perspectiva biológica
en psiquiatría.
Por otra parte, Binswanger interpreta el concepto de relaciones comprensibles de
Jaspers92 como biografía interior o espiritual de la persona. El hombre no es solo
organismo, acontecer corpóreo y anímico, sino también espíritu, acontecer espiritual (p.
52)93:
“Mientras al profundizar en la función vital se trata de conceptos científico naturales, deducidos de
las percepciones externas e internas acumuladas y construidas con ayuda de las categorías biológicas de
‘causalidad’ y regularidad, tras de los cuales siempre se oculta de algún modo el concepto de la substancia,
(...), portador de función, y el de la fuerza o energía que se activa en esta función; en cambio, al profundizar
en la historia vital interior se trata de algo totalmente distinto, es decir, de la búsqueda de las conexiones
espirituales entre el contenido de las vivencias de una persona individual. Pero la reflexión sobre una
conexión espiritual no es sino una preocupación por un ‘ser’ espiritual (...) En la biografía se despliega y
configura, por decirlo otra vez, la esencia interior del hombre, su persona espiritual, y, a la inversa, sólo de la
biografía interior aprendemos a conocer a la persona espiritual” (pp. 56 y 59).
En contraste con la psiquiatría biológica, la investigación de la biografía espiritual o
historia vital interior pretende captar otro tipo de relaciones: no pretende captar relaciones
causales entre procesos biológicos y síntomas sino que se pregunta por las relaciones de
sentido que pueden existir entre los mismos síntomas y los sucesos de la vida psíquica
91 Ver p. 91 de este capítulo. 92 Ver p. 92 de este capítulo. 93 Aclara Binswanger que “en todo caso no hay biografía sin organismo humano, y no hay organismo humano sin biografía” (“Función vital e historia vital interior”: p. 49).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
100
pasada. De esta manera, este tipo de investigación científico espiritual complementa el
análisis existencial permitiéndole conocer la génesis espiritual de la enfermedad mental, el
cómo ha llegado a ser.
En conclusión, para Binswanger,
“Los conceptos y el quehacer mismo de la psiquiatría tradicional se mueven dentro de los límites de
las dualidades psique-soma y sujeto-objeto, imágenes del hombre y del mundo que, si bien permiten el
conocimiento y manejo científico-natural, son insuficientes para aprehender los fenómenos si éstos, como en
el caso de las psicosis esquizofrénicas, son expresión de modificaciones de la misma hombredad del hombre,
vale decir, de su esencia como persona y como historia. Propone, entonces, cambiar el horizonte de
investigación reemplazando al hombre como existencia (Dasein), cuya estructura fundamental es el ‘ser-en-
el-mundo’ en cuanto trascendencia. Lejos de las distinciones entre psique y soma, sujeto-objeto, enfermedad-
salud, lo esquizofrénico se nos mostrará -en la perspectiva de Binswanger- como modificaciones específicas
de las estructuras a priori del Dasein y, lo que llamamos en otro contexto síntoma, adquirirá desde la
perspectiva de la unidad ser-mundo, el carácter de fenómeno abarcador del mundo y del sí-mismo, porque en
la trascendencia no sólo se constituye el hacia dónde del trascender, el mundo, sino también lo trascendido,
el ente que somos en cada caso. Así pueden abrirse a la comprensión fenómenos tan complejos y centrales en
la esquizofrenia como la excentricidad o las posturas catatónicas” (Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 49).
El análisis existencial permite conocer la existencia del enfermo mental. Pero ésta
no es estática sino que arraiga en el tiempo, de modo que, indagando en la biografía interior
o espiritual del enfermo mental, resulta posible comprender el cómo ha llegado a
configurarse su existencia:
“Como la trascendencia arraiga en el tiempo, en el despliegue desde el pasado hacia el futuro, la
historia vital, la biografía, adquiere una importancia capital en el análisis existencial. No sólo el cuadro de
estado de la esquizofrenia se nos aparece en esta perspectiva como una estructura unitaria y llena de sentido,
sin que nada ‘quede abandonado al azar’ (Binswanger), sino también podemos perseguir hacia el pasado la
génesis de esos proyectos de mundo y sus progresivas limitaciones que terminan necesariamente en esta
nueva imagen del mundo que es la psicosis. Los proyectos o contenidos de mundo son las formas respectivas
cómo una existencia des-cubre, abre y existe el mundo” (Dörr: pp. 49/50).
De esta manera, sostiene Binswanger,
“El tan mentado ‘abismo’ que divide nuestro ‘mundo’ del ‘mundo’ de los enfermos mentales y
dificulta la inteligencia o comunicación con ellos, no sólo llega a ser científicamente comprensible sino
también científicamente franqueable” (“De la dirección...”: p. 189).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
101
3.2. Análisis existencial de las psicosis endógenas
El análisis existencial ha sido especialmente fecundo en el estudio de las grandes
manifestaciones de la enfermedad mental que son la depresión endógena y la esquizofrenia.
Basándose en la antropología existencial antes reseñada, ha dilucidado la esencia de esas
enfermedades y analizado sus estructuras básicas. Además, uno de sus principales méritos
ha sido el de esclarecer, siempre en el contexto de dicha antropología, el concepto más
misterioso de la psiquiatría: el de endogenidad.
A. Concepto de endogenidad
El esclarecimiento de este concepto fue obra del psiquiatra alemán Hubert
Tellenbach (Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 226; Ojeda: p. 42). Antes de su aporte, lo
endógeno era considerado “como algo somatógeno todavía no comprobado”, como el
campo causal propio de las psicosis endógenas todavía por descubrir en términos
biológicos, es decir, se trataba de un “concepto negativo”94 (Tellenbach: pp. 29/30).
Tellenbach, por el contrario, “ha postulado una concepción positiva de la endogenidad (...).
Para él lo endógeno es una región de lo humano con categoría propia, así como lo es lo
psíquico con su intencionalidad y lo somático con su cadena de causalidades” (Dörr: p. 226;
destacado agregado). Esta región de lo humano, diferente de la psique y del soma, es el
endon.
El concepto de endon alude a uno de los aspectos fundamentales del ser del hombre,
antes mencionado: su condición de arrojado. Se había visto que, para la antropología
derivada de la metafísica de Heidegger, el hombre, en cuanto ser-en-el-mundo como
trascendencia, configura el mundo, se proyecta desde su facticidad, su condición de
arrojado, con los otros y entre las cosas. Pues bien, el endon es la condición de arrojado, el
estado de yecto, en que el hombre se halla anímicamente, se siente, siempre de alguna
manera -”bien o mal, animoso o fatigado, con o sin dolores”-, es “el elemento pático de la
existencia” (Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 215; Ojeda: pp. 44/45; Heidegger: pp.
158/159). Tellenbach lo conceptualiza del siguiente modo:
“con el término endon comprendemos la instancia espontánea y original que se manifiesta en ciertas
formas fundamentales del ser-del-hombre (...) Pero endógeno es también lo involuntario que caracteriza el
ser-del-hombre en su singularidad, que mantiene su propia identidad en el decurso temporal: en su sexo, en su
raza, en sus predisposiciones y dotes trasmitidas por herencia, en sus actitudes y formas de exteriorización
típicas. Aquí pertenecen también los tipos de la constitución corporal, las particularidades y cualidades de la
94 Ver p. 12 del Capítulo I.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
102
inteligencia, las índoles del temple afectivo fundamental: en fin, la estructuración y acuñación anticipadas de
la individualidad, la cual mantiene su forma específica a través de formaciones y transformaciones en el
transcurso del tiempo” (pp. 30/31).
El endon es “‘aquella potencia originalmente troqueladora’ y que despliega de modo
inconfundible aquello no disponible en el hombre”, su sexo, su raza, sus predisposiciones y
dotes, su constitución corporal, que estructura y acuña anticipadamente la individualidad
(Ojeda: p. 43). Es la forma original del ser del hombre, que permanece a través del tiempo y
que se manifiesta en los denominados fenómenos endógenos:
“Podemos decir que endógeno es todo lo que en el acontecer vital del hombre se produce siempre de
nuevo como unidad de la forma fundamental. Llamamos endon a lo que constantemente manifiesta esa
originalidad en dichos fenómenos de lo endógeno. Endon no es, por consiguiente, lo apersonal de lo
biológico, ni tampoco lo personal en el sentido del reino de las decisiones existenciales. El endon precede a
todo eso, porque es lo que lo hace posible y lo acuña; y está después de todo eso, porque puede ser influido y
configurado tanto desde la esfera de lo espiritual-personal como de la mundanal” (Tellenbach: p. 31).
Es decir, el endon precede al soma y la psique, los engloba, pero a su vez puede ser
influido y configurado por ellos. El ejemplo más característico de fenómeno endógeno, que
denota claramente esa relación del endon con el soma y la psique, es la maduración, “en la
cual el individuo permanece él mismo y, sin embargo, se vuelve otro de una manera tan
peculiar” (Tellenbach: p. 31):
“En la maduración, su expresión más característica, vemos cómo lo endógeno comanda la puesta en
función, por ejemplo, de las hormonas sexuales y los cambios físicos ligados a la pubertad (lado somático), y
por otra parte, hace que cambie la sensación de sí mismo en el sentido, v.gr. del ser sexuado, del sentirse
varón o hembra, de la primera apertura hacia el mundo de lo erótico, con el consiguiente cambio en el estilo
de la relación con los otros y con el mundo en su totalidad. Un ejemplo impresionante de este carácter
endógeno -vale decir, ni voluntario como los hechos psíquico-espirituales, ni ciego a todo sentido o
conciencia como podría ser la función hepática- es ese cambio casi imperceptible, pero definitivo que se
produce en las muchachitas púberes junto con ocurrir su primera menstruación: la mirada pierde la inocencia
de la niñez, el movimiento deja de ser irreflexivo y/o torpe; un conato de coquetería inconsciente es
perceptible en cada uno de sus gestos, porque en su mundo ha surgido una figura hasta ese momento
desconocida para ella: el muchacho en cuanto varón” (Dörr: p. 226).
Es entonces la región del endon la que se ve modificada por la maduración, cambio
que tiene manifestaciones somáticas y psíquicas. En consecuencia, la consideración de los
fenómenos en los cuales se despliega el endon conduce, analíticamente, “a un nivel que es
transubjetivo a la vez que transobjetivo, metasomático a la vez que metapsíquico”, esto es,
que va más allá de lo somático y lo psíquico (Tellenbach: p. 33).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
103
En virtud de lo anterior, es posible mencionar una primera característica de lo
endógeno, a saber, que es global en sus manifestaciones. “Algo puramente psíquico, como
un pensamiento puede prescindir, dentro de ciertos límites, de los procesos somáticos, ser
indiferente al deterioro que está ocurriendo en algún órgano”, como sucede, por ejemplo,
con los fumadores; “a la inversa, la mayor parte de los procesos somáticos prescinde
absolutamente de la dimensión psíquico-espiritual” (Dörr: p. 227), como ocurre, por
ejemplo, con las enfermedades somáticas. “En otras palabras, tanto los fenómenos
psíquicos como los somáticos pueden ser puntiformes, locales, parciales. Lo endógeno, en
cambio, es siempre abarcador, sus cambios comprometen al ser humano en su totalidad”
(ídem; destacado agregado), lo que sucede justamente en las psicosis endógenas donde “es
siempre la forma existencial misma, el ser-del-hombre in toto, lo que ha cambiado”
(Tellenbach: p. 34).
Una segunda característica de lo endógeno es su condición rítmica. Responde a
ritmos elementales como es el ciclo sueño-vigilia, el ciclo menstrual femenino, el ritmo de
la apetencia sexual, etc., algunos de los cuales “muestran cambios acentuados en las
modificaciones psicóticas” (Dörr: p. 227; Tellenbach: p. 32):
“Junto al momento de lo rítmico y de sus modificaciones patológicas en las psicosis endógenas,
puede mencionarse en el carácter acontecitivo del ser-del-hombre un segundo fenómeno: el modo en que el
acontecer mismo es movido, su kinesis. Incluso en tiempos de salud, no es uniforme la corriente de este
suceder. En la vigilia, y ante todo en el estado de frescor se dan aceleraciones, mientras que en la fatiga y en
el dormir surgen retardos. El movimiento vital acontece más lentamente en la enfermedad” (Tellenbach: p.
32)95.
Una tercera característica es “la cualidad misteriosa de la reversibilidad” (Dörr: p.
228; Tellenbach: p. 35):
“Pasan las crisis madurativas, pero también los períodos de alza o de baja a los que nos vemos
transportados desde nuestra endogenidad. Las contradicciones de la adolescencia, que a los padres parecían en
un momento insolubles, dan lugar al ordenamiento y la efectividad de la primera madurez. Los sufrimientos
ligados al climaterio femenino, en esa etapa donde la mujer siente que definitivamente se le va su juventud y
vitalidad, allí donde teme perder el acceso a la dimensión erótica, ceden el paso a la serenidad y a la apertura
de nuevos horizontes, de nuevos sentidos para la existencia, preámbulo de lo que debería ser la sabiduría de la
vejez (...) Pero el máximo ejemplo de reversibilidad lo constituyen justamente las enfermedades endógenas y
muy en particular la depresión” (Dörr: p. 228).
95 Más adelante se verá cómo se produce la transformación endógena de la existencia normal del hombre en psicótica, proceso que se denomina endokinesis.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
104
Por último, la cuarta característica de lo endógeno es su relación con la
constitución y la herencia:
“Hereditarios son ciertos modos de ser, (...) ciertos tipos constitucionales, como es el ser pícnico o
leptosómico (...) Pero también se heredan los temperamentos, las aptitudes y la genialidad. Las enfermedades
endógenas, entre las cuales la depresión ocupa un lugar privilegiado, (...) están claramente vinculadas a la
herencia” (ídem)96.
B. La melancolía
B.1. Patogénesis
La indagación en la génesis de la melancolía lleva al inicio, a la pregunta por el
origen y, en consecuencia, a la cuarta característica mencionada de la endogenidad, esto es,
su vinculación con la herencia. Al respecto, Tellenbach se pregunta por el qué de lo que se
transmite hereditariamente y señala:
“El endon está inclinado, tanto con respecto a su extensión en el flujo del devenir como a las
modalidades de su despliegue, a desviarse de ordenamientos a cuya vigencia están ligadas las formas
fenoménicas normativas del ser espiritual-anímico. Esta tendencia a la transformación en melancolía es la
heredable. Tal comprobación general podría conducir a la hipótesis errada de que dicha tendencia a la
modificación es algo aislable, y en tal calidad heredable. Una idea semejante no haría justicia a la amplia
significación de la endogenidad, que plasma al hombre desde el comienzo” (p. 37).
A juicio de Tellenbach, lo que se hereda no es una tendencia a la depresión aislable
sino un modo de ser, una forma de existencia inclinada a la melancolía. A ese modo de ser
lo llama tipo melancólico.
a. El tipo melancólico
El tipo melancólico es una personalidad. Sus rasgos esenciales son tres: un modo de
ser-activo, una forma de trato interhumano y una determinada relación consigo mismo.
Respecto del primer rasgo, Tellenbach señala que el tipo melancólico “está en determinada
relación con el orden, a la cual llamamos ‘ordenalidad’” -ordentlichkeit en alemán- (p. 39):
“Cuando observamos la vida profesional del tipo melancólico, la vemos caracterizada por aplicación,
escrupulosidad, conciencia del deber y formalidad. La exigencia del propio rendimiento es, sin excepción,
muy viva. El trabajo es siempre una ‘tarea’ que debe ser cumplida. Hay una predilección por lo planeado, y
siempre existe repulsión hacia la improvisación. Lo planeado se realiza con la mayor meticulosidad posible.
96 Como se vio en el Capítulo I.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
105
Las amas de casa se esfuerzan por la limpieza más escrupulosa; se puede ‘comer en el suelo’. Toda actividad -
importante o insignificante- es ejecutada con igual intensidad. Se reconoce aquí, y ésta es la diferencia
decisiva con respecto a la ‘ordenalidad’ de tipo medio, un rasgo de rigidez, un estar fijado en y un ser fijado
por un ordenamiento” (ídem)97.
En cuanto al segundo rasgo, Tellenbach dice que
“Este principio restrictivo del orden es también el que se entreteje en las relaciones interhumanas.
Estas vienen determinadas decisivamente por dos características: la primera, el ‘ser-para-el-otro’, en especial
para el cónyuge y casi más todavía para los hijos, tiene la forma del ‘rendir-para-el-otro’. La segunda, el
modo del ‘ser-uno-con-otro’ es tan estrecho, que a menudo no se le puede designar sino como ‘simbiótico’.
Siempre es conmovedor ver cómo a los ojos del tipo melancólico su importancia para el otro solamente está
en el rendimiento, nunca en la existencia simplemente amante. El reverso de la medalla es que se quiere ligar
a la familia tan firmemente a sí -tan simbióticamente firme- que se produce un vacío intolerable cuando se
alejan los miembros de la familia, ya sea por matrimonio, separación o muerte” (p. 40).
En lo que concierne al tercer rasgo del tipo melancólico, observa que:
“Si continuamos, preguntándonos ahora de qué fuerzas ordenadoras está formada la relación del tipo
melancólico consigo mismo, veremos que se muestran, ante todo, en un modo específico de escrupulosidad.
El depresivo revela una extraordinaria sensibilidad de la conciencia moral, y precisamente de tal modo que la
misma tiene ante todo una función prohibitiva. Se está atento a evitar toda culpa, por pequeña que sea; y
cuando se ha cargado con alguna, es rápidamente anulada por una conducta expiatoria (...) Para este tipo no
hay sufrimiento mayor que el de sentirse bajo la presión de la culpa. Pero lo malo es que él mismo ensancha
indebidamente la posibilidad de llegar a ser culpable” (p. 41).
Pues bien, los rasgos expuestos del tipo melancólico podrían ser considerados
normales y socialmente positivos, lo que “debiera hacer alimentar con respecto a su salud
espiritual más esperanzas que temor” (Tellenbach: p. 42). Sin embargo, Otto Dörr piensa
que ellos configuran una normalidad patológica98, porque el aferrarse de esa forma “a estos
modos socialmente positivos de ser encierra el temor permanente de caer en lo contrario”,
privando a estas personalidades de “la libertad de prescindir de ellos ante eventuales
situaciones que hagan imposible su realización” (Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 175).
En otras palabras, el tipo melancólico “lleva en sí, es decir en su forma de darse un mundo,
las condiciones de su fracaso” (Ojeda: p. 47).
97 “¿Hemos tomado ese tipo melancólico como imagen a la cual le es inherente, desde el principio, la ley de su propio devenir? Sin duda sale necesariamente al encuentro una forma, dada hereditariamente, de desarrollo de tales actitudes; pero, en general, es decisivo el troquelado a través del estilo de vida del progenitor así estructurado. Los niños se desarrollan desde los primeros meses de vida dentro de ese estilo de orden. Se le ofrece el ejemplo de dicho estilo, y éste es favorecido y estimulado a ellos. De este modo, el niño es remitido desde el comienzo a una cierta limitación. La apreciación del valor del orden, en nuestra sociedad centroeuropea, debe ser tenida en especial consideración. En otras culturas, que no participan del prejuicio de un orden pronunciado, las psicosis melancólicas parecen ser menos frecuentes” (Hubert Tellenbach: p. 110). 98 Se explicará este concepto en el apartado 4 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
106
Pero, ¿cómo se produce esta transformación de una personalidad tan normal, como
es el tipo melancólico, en su polo opuesto que es la existencia melancólica? Para entender
este movimiento de la existencia, esta kinesis, resulta necesario considerar el eslabón que
une el tipo melancólico con la depresión endógena: es la situación predepresiva.
b. La situación predepresiva
Llega un momento en que el tipo melancólico se encuentra en una situación que
precede la depresión misma, para cuyo análisis Tellenbach aclara, en primer término, que
entiende por situación:
“Cuando comúnmente se habla de una situación, se alude a una determinada en la cual se está, o
frente a la cual se está, o sobre la cual también se puede estar. Esta comprensión general supone siempre que
hombre y situación se pueden enfrentar, y que por consiguiente el hombre puede comportarse relativamente a
las situaciones. Éstas pueden proceder del mundo circundante y actuar sobre el hombre: o también puede el
hombre producirlas; con su conducta puede él hacerlas nacer o impedir su aparición” (p. 46).
El hombre puede entonces reaccionar frente a las situaciones. Pero el concepto de
reacción, según Dörr, ha sido “tomado de la fisiología mecanicista y supone que un sujeto,
en cierto modo separado del mundo, re-acciona ante un objeto del mundo que lo estimula”
(pp. 51/52). Como antes se vio, para la antropología existencial el hombre es un ser-en-el-
mundo y, por tanto, no se encuentra jamás separado del mundo:
“Con ello no se llega a saber en el fondo lo que es propiamente situación. Si queremos preguntar por
ella, tenemos que dirigirnos a una región en la cual una alternancia de responsabilidad para lo situativo
todavía no atrae la mirada; en la cual el individuo y lo que lo circunda dentro del mundo están todavía unidos.
Acorde con esta visión, situación es un corte transversal a través de un contexto, en cada caso, de yo y
mundo. Yo estoy siempre en una situación y no puedo salir de ella sin entrar en otra. Aun cuando me
confronte con una situación o me levante por sobre ella, siempre se habrá transformado ya mi situación en una
nueva; se ha modificado la relación yo-mundo” (Tellenbach: p. 47).
En este sentido, Dörr aclara que:
“Lo que ocurre es que el ser humano está siempre en alguna determinada situación. Situación es un
corte transversal en mi relación originaria con el mundo como ser-en-el-mundo, y como tal está co-constituida
por mi proyecto de mundo respectivo (...) Vivimos en situaciones y sólo podemos abandonar una para entrar
en otra. A pesar de ser un corte transversal en la historia vital, toda situación posee una dinámica interna que
consiste en asumir algo nuevo, abandonando algo viejo que tendrá que ser absorbido por el pasado” (p. 52)99.
99 “Esta relación de reciprocidad entre persona y mundo, que se pone en evidencia en una situación, se puede ejemplificar de la siguiente manera: lo que me hace frente en una situación (el estímulo, el trauma, el tema) no
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
107
Así concebida la situación y no como una frente a la cual se reacciona, resulta
posible comprender la situación que precede la depresión endógena. Esta se caracteriza por
imponer “forzosamente en el tipo melancólico movimientos internos que, por su
idiosincrasia, simplemente no les están permitido” (Tellenbach: p. 48):
“Un ser como el depresivo, cuyo proyecto de mundo está caracterizado por su tendencia a la fijación
en ciertos órdenes y a la retención de lo que cree poseer, cae fácilmente en situaciones que significan una
amenaza existencial, como cuando la tarea a realizar impuesta desde el mundo obliga para su resolución a un
desprendimiento muy total de lo pasado” (Dörr: pp. 52/53).
Dada su relación con el orden, el tipo melancólico puede caer en una situación que
le impida mantenerlo y, por ende, amenace su estructura existencial. Tellenbach señala que
la situación predepresiva puede presentarse en dos formas, según afecte la estructura de la
espacialidad o de la temporalidad en la existencia del tipo melancólico. Cuando la
situación predepresiva pone en cuestión la espacialidad del tipo melancólico, Tellenbach la
denomina includencia, y cuando amenaza la temporalidad, la llama remanencia: “con ello
designamos constelaciones que son decisivas para la patogénesis de la modificación
endógena en melancolía” (p. 48).
Estas situaciones son comúnmente motivos de alegría para las personas y, sin
embargo, son capaces de desencadenar una modificación existencial en el tipo melancólico.
Tellenbach expone el ejemplo de la depresión desencadenada por una simple mudanza,
como caso paradigmático de la constelación de la includencia. Dada su forma de ser, la
paciente se encuentra de tal manera fijada al orden de su habitación que la mudanza le
significa una exigencia existencial que no puede superar:
“La existencia se ha instalado con firmeza y se mantiene incondicionalmente en su modo propio de
estar acomodada. Debido a esa forma de hogareñidad, el mundo de sus minuciosos cuidados se torna
fácilmente para las mujeres depresivas en un capullo en el cual ocultarse, y aun encerrarse. A ellas mismas
esto les pasa completamente inadvertido, y no significa ningún peligro mientras todo siga su marcha cotidiana
imperturbada. Pero el peligro nace cuando el capullo debe ser abandonado, lo que ocurre siempre en la
mudanza (...) Tal momento equivale para este tipo a una secuestro de todas las envolturas protectoras. A partir
de este desamparo, deben establecerse nuevos órdenes en la instalación de la nueva vivienda, y hacer surgir
nuevas relaciones modales. Esto le plantea exigencias existenciales muy elevadas al tipo melancólico, tan
fijado en lo habitual; pues para ello se necesita una elasticidad de la libertad, de la cual carece. Este tipo se
se me presenta en forma acabada sino como tarea a realizar. Yo tengo que asumirla, y en tanto la asumo, se transforma en órgano por medio del cual voy a poder superar la situación. Blankenburg ha comparado este fenómeno con el alumno a quien le es propuesto un tema de composición. Es el tema mismo el que ordena el flujo de ideas y mientras mejor se deje coger por él, mientras menos esté meramente frente a él, mejor resultará la composición” (Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 52).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
108
inclina más bien, como se puede reconocer aquí ante todo en el carácter de capullo de su habitación, a
encerrarse dentro de límites. Cuando, como en la situación de mudanza, no puede franquear o superar tales
límites inelásticos para la ejecución regular de sus ordenamientos, se presenta entonces aquella constelación
predepresiva de la includencia, en la cual reconocemos un aspecto patogénico decisivo de la transformación
endógena en melancolía” (p. 49/50).
Impedido de dejar el orden en el que estaba fijado y entrar en la nueva situación,
obligado a desprenderse totalmente del pasado, el tipo melancólico cae en la depresión
endógena y sus estructuras existenciales se ven profundamente modificadas, como luego se
verá.
Por otra parte, Tellenbach analiza la constelación de la remanencia como la
situación que, afectando la estructura de la temporalidad del tipo melancólico, precede la
depresión endógena:
“La experiencia demuestra en este caso que la estructura del tipo melancólico, es decir, por
consiguiente también su constitución en la época extradepresiva, está caracterizada por una inclinación a
quedar rezagada detrás de sí misma. Esta inclinación a la remanencia puede frenar el curso existencial y
llevarlo casi al estancamiento, y con ello a una transformación de la situación en predepresiva. Lo esencial de
tal rezagamiento detrás de la autoexigencia es, en todos los casos, un ‘estar en deuda’ frente a las exigencias
del rendimiento propio, o un estar en deuda frente a las demandas del amor al prójimo (el orden del ser-para-
otro), o frente a los órdenes que imponen la ética y la religión. El ‘estar en deuda’ se demuestra en todas
partes como la expresión decisiva de la remanencia” (p. 53).
El tipo melancólico se exige un rendimiento tal que inevitablemente tiende a caer en
la remanencia, a quedar rezagado tras las tareas que se impone, ubicándose en el límite del
estar en deuda consigo mismo o con los demás, hasta que la situación se vuelve
insostenible. Tellenbach pone el ejemplo de la vida profesional del tipo melancólico:
“Pensemos en (...) este constante estar ocupado y nunca-poder-concluir; esta dificultad de separarse
por la tarde de las tareas del día; el así llamado ‘no poder desconectar’. El día es aquí una figura temporal
cerrada, que ‘estructura’ la vida -y lo que trae el día debe ser incondicionalmente concluido, porque de otro
modo queda el sentimiento de seguir en deuda con algo (...) Aquí se ve cómo el modo de ser prospectivo no
está dirigido a la apertura del futuro, sino a la limitación del objetivo del día. Lo que en ello fomenta también
el peligro del rezagamiento es la tan pronunciada escrupulosidad o esmero que detiene siempre de nuevo la
fluencia. Así se mueve constantemente una tal existencia en la vecindad del estar en deuda, o sea siempre en
la posibilidad de la remanencia. En estas peculiaridades y contradictorias tendencias -el incondicional deseo
de dar cima a un gran deber, junto a la simultánea detención por la minuciosidad-, se anuncia un peligro
original inherente a la esencia de este tipo: el peligro de caer en una contradicción interna, en una
contradicción consigo mismo. Ahora bien, dado que ‘el estar en deuda’ es la expresión decisiva de la
remanencia, tan peligrosa para él, no es de admirar que el tipo melancólico sea de tan gran sensibilidad para
una deuda de cualquier clase. Y aquí es significativo que ese estar en deuda (Schulden) tome siempre la forma
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
109
de la culpa (Schuld) (...) Por eso, rendir y adeudar son también aspectos representativos de esta existencia, y
la melancolía de culpa es la expresión característica de la remanencia” (pp. 53/54).
De la constelación de la remanencia “nace un llamado, una provocación al endon en
el sentido de transformar la existencia en el status de la melancolía endógena” (p. 54). Sólo
responde a este llamado, a esta provocación, una existencia como la del tipo melancólico,
que tiende a agudizar sus rasgos hasta que, sea pasando por la constelación de la
includencia o por la de la remanencia, se produce la modificación de su existencia en
melancolía:
“Lo decisivo es siempre esto: el tipo melancólico puede hacer su melancolía sólo porque las
tendencias fundadas en su estructura se independizan en la situación predepresiva de modo tal que resulta el
proceso endokinético de la modificación (...) El misterio de la modificación endokinética es que la existencia,
en la facticidad de su naturalidad, puede ingresar en este movimiento gracias a una determinada constelación;
que el movimiento fundamental del endon puede modificarse de tal modo que la subjetividad quede
determinada en el sentido de que el yo ya no tiene o posee más su tema, sino que es poseído por éste. Ambas
cosas deben estar presentes: la constelación provocadora y aquello que se deja provocar; cabe decir, la
modificabilidad endogenética del suceder vital, que hace salir de sí la melancolía” (p. 55).
B.2. Estructuras existenciales de la melancolía
La melancolía ha sido analizada fenomenológicamente por Otto Dörr, quien ha
puesto al descubierto la esencia de esta enfermedad mental endógena, distinguiendo las
cuatro estructuras existenciales que se ven modificadas en el ser del melancólico, a saber: la
corporalidad, la interpersonalidad -o encuentro-, la espacialidad y la temporalidad.
a. La corporalidad
Para comprender el fenómeno de la corporalidad, Dörr distingue, siguiendo al
filósofo Gabriel Marcel y el psiquiatra Jürg Zutt, entre el cuerpo que tengo y el cuerpo que
soy (“Corporalidad y locura”: p. 120):
“El primero es el cuerpo de la anatomía y de la fisiología, el cuerpo que se puede medir, examinar
con aparatos, operar bajo anestesia (es decir, alejado de toda conciencia) e incluso trasplantar (algunos de sus
órganos). Es en el estudio de este cuerpo donde se han logrado los grandes progresos de la medicina moderna
(...) El segundo, el cuerpo vivido (...) el cuerpo que soy (...) no es una cosa más, un objeto entre los objetos,
sino subjetividad encarnada y su primera cualidad es su esencial referencia al mundo (welthafter Leib). Ser
relativo al mundo significa, ante todo, tener lugar en el mundo y manifestarse en él como cuerpo que mira y es
mirado, escucha y es escuchado, toca y es tocado. Pero este cuerpo que aparece ocupa un espacio mucho
mayor que el cuerpo-objeto, el cuerpo que examina el internista u opera el cirujano, pues a través de la mirada
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
110
está también allí donde ésta se posa o en el lugar de donde viene la voz que escucha, o más aún, en aquel país
lejano donde se encuentra la persona amada a quien se escribe” (pp. 120/121).
En una frase, yo soy mi cuerpo y tengo un soma, un cuerpo-objeto (“Psiquiatría
antropológica”: p. 189). Pues bien, en la depresión endógena el soma o cuerpo-objeto, el
cuerpo que tengo, predomina sobre el cuerpo que soy, el cuerpo vivido, en pocas palabras,
el “espíritu se ha hundido en el cuerpo” (ídem):
“Según esto, el melancólico -y en forma paradigmática en el estupor depresivo- ya no está presente
en la forma que corresponde al cuerpo animado y referido al mundo en torno, sino que en mayor o menor
medida se encuentra reducido a la condición de soma, ahí puesto delante, a la vista, a disposición, como una
cosa” (pp. 189/190).
En la melancolía la estructura existencial de la corporalidad sufre una profunda
modificación, la cual, sostiene Dörr, se denota claramente en el fenómeno de la mirada del
melancólico, que ha dejado el primer plano, donde se ubica la mirada normal, y se ha
escondido “detrás de los ojos” (p. 189):
“La fuerza del mirar está agotada, consumida, desaparecida por detrás de los ojos (...) Sartre afirma,
con razón, que ‘cuando capto la mirada ya no percibo los ojos; ellos están naturalmente ahí, pero permanecen
en mi campo perceptual como meros datos sensoriales’. En los melancólicos sucede lo opuesto a la situación
normal descrita por Sartre: lo que se presenta en primer plano es la materialidad de los ojos y no la intención
de la mirada. Este fenómeno encuentra su correspondencia en la ya descrita condensación o cosificación de la
presencia corporal (...)” (p. 192).
En el siguiente análisis fenomenológico de la fase depresiva de una paciente
maníaco-depresiva, cuyo nombre es Elfriede, Dörr muestra como se presentan la
corporalidad y la mirada en la melancolía:
“Ella permanece sentada frente a nosotros silenciosa e inmóvil. Su mirada es opaca, carece de todo
brillo, no nos transmite mensaje alguno, casi ningún asomo de vida interior. Pálida, amarillenta, seca. Su
persistente silencio no lo sentimos como un activo negarse a un diálogo, sino más bien como un no estar
presente. Es curioso, pero Elfriede no nos provoca un sentimiento de pena ni tristeza. Hay algo en ella
desagradablemente ajeno, casi siniestro, pero no como en los paranoides y, en general, en los esquizofrénicos,
que nos son extraños por su exceso de significatividad y de posibles referencias que nos abruman y
sobrepasan, en cierto modo avasallándonos. Esa impresión de lo terrible y ajeno resulta más bien de la
experiencia de un vacío allí donde uno estaba preparado a encontrarse con una persona, con un espíritu vivo y
diferente, más o menos comunicativo, familiar, abierto, simpático, interesante” (“Psiquiatría antropológica”:
pp. 188/189).
Dörr intenta penetrar con más “profundidad en este sentimiento de desagradable
extrañeza”, para así dejar aparecer la modificada estructura de la corporalidad:
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
111
“Lo primero que se nos impone es una sensación casi corporal que nos inunda y que difícilmente se
deja expresar en palabras, pero que quizás esté próxima a la náusea de Sartre. Sensaciones similares
experimentamos, por ejemplo, frente a un cadáver sobre la mesa de autopsia. De pronto caemos en la cuenta
que la opacidad de su mirada, su inmovilidad y su silencio, tienen en común algo cadavérico. Hay en todo su
ser algo cósico, objetal, casi diríamos material, que imposibilita el surgimiento de una reciprocidad entre su
existencia y la mía. No hay un ir y venir del flujo personal, no hay un intercambio entre su mirada y mi
mirada, entre su acontecer y el mío. En lugar de un encuentro interpersonal auténtico, lo que se ha producido
entre nosotros es apenas un chocarme yo con ella, un encontrar algo y no un encontrarme-con. Este carácter
de cosa que irradia la presencia casi puramente material de Elfriede se hace evidente también en su
disponibilidad. Ella no está sentada o de pie frente a mí, sino sólo puesta ahí, y yo siento que podría disponer
de ella como de un utensilio a mi servicio. De hecho, la someto a un examen neurológico y no ofrece
resistencia, como tampoco ayuda, y vuelvo a la impresión original de examinar un cadáver, aunque menos
rígido” (p. 189).
Este predominio del soma o cuerpo-cosa sobre el cuerpo vivido también se presenta
en las enfermedades somáticas, donde el cuerpo, antes silencioso, aparece con su dolor o
malestar relegando a un segundo plano las demás referencias al mundo, las otras
preocupaciones (p. 190). Pero, aclara Otto Dörr, ello acontece de una manera diferente que
en la depresión endógena, pues quien tiene su cuerpo enfermo se resiste, se opone
conscientemente a dicho predominio:
“Esta resistencia de la conciencia, máxima expresión del cuerpo animado que soy en cada caso, en
contra del avasallamiento por parte del cuerpo-cosa o soma, sacado de su normal silencio por la enfermedad,
es algo que falta por completo al ocurrir un fenómeno análogo en las melancolías profundas, como es el caso
del estupor de nuestra paciente. En ella ya no se observaba lucha, ni inquietud sino un mero abandono, una
entrega a la facticidad de la modificación endógena” (ídem; destacado agregado).
b. La interpersonalidad
Relacionada con la modificación de la corporalidad se encuentra aquella que sufre la
estructura existencial de la interpersonalidad. Como se vio en el análisis de Elfriede, la
reducción de su corporalidad al soma le impide la normal reciprocidad con el otro, el ir y
venir del flujo personal, el intercambio de las miradas; en vez de encontrarse-con ella, Dörr
siente que choca, que se encuentra con algo.
Dice Dörr que “chrema era para los griegos un objeto con el cual sólo se puede
tener un trato utilitario, pero que en definitiva no sirve”, y, justamente, la corporalidad de la
paciente se ha reducido al cuerpo que tengo, al soma, esto es, al chrema de los griegos (p.
242). De esta manera, se pierde la “capacidad de abrirse al otro, de significar, de enfrentar,
o dicho en griego, de ser enantiótico”, de tener una relación interpersonal recíproca (ídem),
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
112
al menos en la fase más profunda de la melancolía. Entonces, puede decirse que en la
melancolía el modo de hacer frente -antikry en griego- “no es enantiótico, vale decir,
recíproco, sino cremático” (ídem).
c. La espacialidad
La tercera estructura existencial que se ve alterada en la depresión endógena es la
espacialidad. Para entender la forma como se presenta esta estructura, debe tenerse en
cuenta la distinción entre ella y el espacio mensurable, puesto que no es este último el que
se ve modificado: el espacio permanece igual, lo que cambia es la forma de vivirlo, de estar
en él:
“Para hablar de ‘espacialidad’ es necesario que coloquemos al ‘espacio’ en su verdadera dimensión.
El espacio no es una diversidad tridimensional de puntos fijos o sitios llenos de cosas, entre los cuales el
hombre se mueve. Este espacio de las dimensiones o geométrico permanece más bien oculto en el trato
cotidiano con las cosas. En éste, el ‘arriba’ es ‘en el techo’, el ‘abajo’ es ‘en el suelo’, el ‘atrás’ es ‘detrás de
la puerta’. Cada ‘donde’ es descubierto e interpretado a través de los pasos y senderos del trato cotidiano con
las cosas y no determinado por mediciones espaciales. El espacio geométrico o el artístico o el arquitectónico,
etc., son posibles porque, como descubriera definitivamente el filósofo Heidegger, la existencia humana
misma (el Dasein) es espacial desde su estructura como ser-en-el-mundo. Desde ésta (...), el hombre descubre
el espacio como un estar, como un habitar entre las cosas, familiarizándose con ellas. Aun cuando nos
ocupemos de cosas que están lejos, estamos junto a ellas” (Dörr, “Amor y...”: p. 100).
Según Heidegger, “el Dasein tiene una tendencia esencial a la cercanía. Todos los
modos de aceleración de la velocidad, en los que en mayor o menor grado estamos forzados
hoy a participar, tienden a la superación de la lejanía” (p. 131). En este sentido, Dörr aclara
que
“esta lejanía que el existente humano des-aleja, nada tiene que ver con las distancias mensurables. Un
camino hacia alguna parte, objetivamente largo, puede ser mucho más corto que otro menor en kilómetros,
pero ‘pesado’. Lo más próximo a nosotros no es lo más corto en metros. Más próximo a mí está el cuadro que
contemplo en el museo que los anteojos que reposan sobre mi nariz, o la persona con quien hablo por teléfono
que el aparato que se apoya en mi oreja” (“Amor y...”: p. 101).
Junto con el fenómeno del des-alejamiento, Heidegger describe un segundo carácter
esencial de la espacialidad del ser humano, que es específicamente el modificado en la
depresión. Para el mencionado filósofo, el existente humano está permanentemente
otorgando, concediendo -einräumend en alemán-, “vale decir, dando espacio o más
precisamente dando libertad a las cosas en su espacialidad” (Dörr, “Amor y...”: p. 101;
“Psiquiatría antropológica”: p. 322). Pues bien,
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
113
“Ya antes de surgir la enfermedad misma vemos anunciarse en el typus melancholicus una fisura en
su espacialidad (...): su manera rígida de ordenar y limpiar, de planificarlo todo, su detallismo y
perfeccionismo, su manera de apegarse al otro, etc., nos están indicando una perturbación a nivel de esa
estructura que Heidegger llama ‘otorgar espacio’ o más precisamente el ‘dar libertad a los entes en su
espacialidad’. Este manejo excesivo del espacio del otro, este invadirlo, se va a invertir en la enfermedad
misma, porque las cosas se le hacen lejanas e inaccesibles, el paisaje gris y yermo y los otros pálidos e
inalcanzables. El mundo no (...) es capaz de acoger, ya no es habitable; su carácter de morada (...) se ha
perdido para dar lugar a las tinieblas del pozo y al vacío del desierto” (Dörr, “Amor y...”: pp. 114/115).
d. La temporalidad
La cuarta estructura existencial que sufre una profunda modificación en la
melancolía es la temporalidad, que debe distinguirse del tiempo cronológico:
“Todo está lentificado o detenido: los procesos biológicos básicos, los movimientos expresivos, el
flujo del pensar. Sólo queda el tiempo del reloj, que avanza en forma inexorable y que, en melancolías muy
graves, se transforma en otra fuente de angustia. Un minuto sigue a otro y éste a un tercero y así hasta el
infinito y sin embargo el depresivo tiene la impresión de que nada ocurre. Porque no es obviamente el tiempo
cronológico el que se ha detenido -cosa imposible- sino el tiempo inmanente, el tiempo como oportunidad,
urgencia, anticipación, logro, en último término, el tiempo como maduración y crecimiento. Pero al igual que
ocurría con la espacialidad, ya en la personalidad previa del depresivo se anuncia también una perturbación
del tiempo, en esa manera rígida de cumplir, de adelantarse al futuro a través de una planificación extrema, de
no poder dejar nada para el día siguiente, de tener que terminarlo todo, de impedir en lo posible todo azar. Ese
querer adelantarse se va a transformar durante la fase depresiva en una detención total” (Dörr, “Amor y...”: p.
115).
En fin, las cuatro estructuras existenciales del hombre se ven modificadas en la
melancolía: la corporalidad se reduce al soma, el encuentro se vuelve cremático -la mirada
se esconde detrás de los ojos-, el espacio se torna gris y yermo, el tiempo se detiene. El
melancólico ha reducido su existencia a su estado de yecto, su condición de arrojado, ha
dejado de ser pro-yecto. Concluye Otto Dörr:
“El regreso a la condición cremática es por ende un camino hacia la muerte. Al no haber proyectos
no hay futuro, al no haber futuro no hay tiempo, al no haber tiempo no hay movimiento. Muchos pacientes
depresivos relatan al salir del episodio que se sentían ‘muertos en vida’ (...) En suma, (...) se trata de una
suerte de regreso del espíritu a su condición material (...) Es el triunfo de Tánatos sobre Eros, de la
naturaleza sobre el espíritu” (“Psiquiatría antropológica”: pp. 246/247 y 230; destacado agregado).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
114
C. Esquizofrenia
C.1. Estructuras existenciales de la esquizofrenia
En la esquizofrenia también se produce una transformación de las estructuras
existenciales básicas del hombre.
a. La interpersonalidad
La interpersonalidad sufre una severa alteración puesto que es vivida “como una
angustia o temor a la proximidad” que impide la reciprocidad propia del intercambio
personal (Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 451):
“El otro es vivenciado como fuerte o investido de poderes inabarcables para el paciente y su
proximidad emerge como amenaza, influencia, invasión, avasallamiento y, en último término, destrucción. El
esquizofrénico ha perdido la libertad de vivir al otro en la cercanía propia de la confianza, de la amistad, del
amor. Se empeñará entonces en crear una distancia salvadora, que puede adoptar la forma del retraimiento o
la más elaborada del delirio, donde a través de un proceso racional él logra definir y con ello delimitar de una
vez para siempre a ese tú que se le presenta como insondable y penetrante” (ídem)100.
b. La corporalidad
En correspondencia con la descrita modificación del encuentro, la corporalidad se
ve radicalmente transformada. Al igual que en la melancolía, no es el cuerpo que tengo, el
soma, el que, al menos groseramente, se ve alterado, sino el cuerpo que soy, el cuerpo
vivido. En la esquizofrenia cenestésica se produce un “aflojamiento o disolución de los
límites corporales del yo” (Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 45; “Corporalidad y...”: pp.
126/128).
Asimismo, respecto de la mirada, Dörr señala que en los esquizofrénicos, al
contrario de lo que ocurre con los depresivos, se da una “primacía de la mirada”, la que se
ubica “en cierto modo por delante de los ojos” (“Psiquiatría antropológica”: p. 192). Esta
primacía de la mirada adquiere distintas formas según sea el tipo de esquizofrenia:
“juguetona y vacía en el hebefrénico, temerosa y desconfiada en el paranoide, profunda e
inalcanzable en el catatónico” (ídem).
100 “Naturalmente, desde hace mucho tiempo se sabe que, sobre todo, los esquizofrénicos jóvenes proceden de familias disarmónicas. Investigaciones recientes (Lidz, Kisker y Strötzel) han podido mostrar que determinadas deformaciones atmosféricas -como, por ejemplo, ‘ocultas y prolongadas tensiones en relaciones familiares rígidas y desacertadas’- deparan al niño un clima de crecimiento que puede favorecer decisivamente una disposición a tales psicosis” (Tellenbach: p. 114).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
115
c. La espacialidad
En cuanto a la estructura existencial de la espacialidad, Dörr sostiene que:
“la espacialidad del esquizofrénico carece de toda consistencia y materialidad; ella es geométrica
(Minkowski) y en esa medida, infinita (Fischer). Él no es ni siquiera capaz de ‘situar’ sus alucinaciones, ni
mucho menos a sus perseguidores (...). Por consiguiente, en el esquizofrénico, en lugar de un acercamiento
del mundo, se verifica una disolución de su ‘yo’ en un espacio nunca antes acercado, ni por lo tanto
familiarizado” (p. 325).
d. La temporalidad
La temporalidad se ve desestructurada en la esquizofrenia (p. 78). Dörr la analiza
considerando su dimensión fundamental: la del futuro. Distingue dos formas que el hombre
tiene de relacionarse con el futuro, a saber, la espera y la esperanza. La espera o esperanza
común es “el anticiparse, el esperar que las cosas nos resulten de tal o cual manera”, son
“las expectativas y proyectos en los cuales me soy por anticipado y que se refieren en
mayor o menor medida al mundo de lo contingente”. La esperanza fundamental es la forma
que el hombre tiene de plantearse frente a lo por-venir, en que se da el acto de afirmación
de su existencia personal más allá de toda contingencia y que le abre y transporta hacia la
dimensión de lo trascendente (p. 80):
“Ambas formas de esperanza se encuentran en una paradojal relación dialéctica: allí donde la vida se
me presenta en su carácter más absurdo y sin sentido, allí donde sólo experimento la frustración, el vacío, el
tedio y la decadencia, se me abre de pronto la dimensión de la esperanza que ilumina mundo y persona con
una nueva luz. Es lo que ocurre con tanta frecuencia en el enfermo desahuciado o moribundo, aquel que no
tiene ya nada que esperar y sin embargo irradia una paz y serenidad que tranquiliza y alivia el dolor de los
seres queridos, porque se nos presenta henchido de esta otra forma de relación con el futuro: la esperanza (...)
Ahora bien, en la vida diaria percibimos sólo la esperanza común o espera en forma de anticipación,
proyectos a mediano o largo plazo, optimismo o pesimismo, etc., mientras la esperanza fundamental actúa
desde las sombras, como un cimiento o una raíz, sosteniéndonos, para hacerse presente en toda su grandeza en
las situaciones límites, ante el absurdo o ante la muerte” (pp. 80/81).
Pues bien, en la esquizofrenia ambas formas de la esperanza se ven desarticuladas:
“La primera investigación conocida sobre la temporalidad en los esquizofrénicos, realizada por Franz
Fischer en la Alemania de la década de 1920, nos muestra el franco predominio del tiempo objetivo en ellos:
‘Cronos aparece casi como un objeto delimitado entre el mundo de las cosas’. No existen en ellos esas
alternativas a las que hacíamos mención más arriba: entre la espera y la esperanza, entre un tiempo que me
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
116
abre el mundo de las cosas objetivas y concretas, y un tiempo que me permite el acceso a lo infinito, a lo
trascendente” (p. 83).
En fin, Dörr piensa que:
“El esquizofrénico es un ser que de por sí casi se ha habituado a la angustia, porque nadie como él en
esta tierra es capaz de enfrentar la realidad del mundo en toda su desnudez y absurdo (Dörr Zegers), con esa
radicalidad y permanencia, cosa que el hombre ‘normal’ sólo consigue en aquellos momentos en cierto modo
privilegiados de la angustia existencial. El esquizofrénico desconoce las máscaras y los trajes de ilusiones con
que los mortales nos hacemos la vida ‘agradable’. Percibe con tal profundidad que llega a captar
significaciones aparentemente abstrusas, pero que de algún modo están contenidas en la realidad, como se ve
en las llamadas percepciones delirantes; capta antes que nadie las atmósferas interpersonales llenas de
hipocresía y ambigüedad; toca las honduras del ser y se relaciona con Dios o con las fuerza tanáticas;
sospecha el absurdo o es subyugado por múltiples inspiraciones. Su extrema sensibilidad lo hace ser,
paradojalmente, el más indefenso de los mortales. La psicosis aguda no es sino expresión de la pérdida de su
frágil estructura en manos de una realidad abrumadora, que él ya no fue capaz de mantener a raya” (pp.
81/82).
Pero el esquizofrénico tiene sus propias defensas frente a la desintegración, como
son el delirio y el autismo:
“En el delirio impone una interpretación única al mundo en torno, con lo cual descansa de ese vivir
acosado de significaciones posibles. En el autismo rompe relaciones con sus semejantes poderosos (aunque
banales) y deja de interesarse en las cosas. Su tributo es la atemporalidad. Nada transcurre, nada cambia, no
hay maduración, ni metamorfosis ni conversión posible” (p. 82).
C.2. Verdad del delirio
Hasta el día de hoy, “el delirio ha sido concebido como un error, es decir, como lo
contrario de la verdad” (Dörr: p. 128). Sin embargo, este concepto de delirio ha sido puesto
en cuestión por una serie de autores entre los cuales se encuentra Dörr, quien con ese objeto
expone previamente una reflexión sobre la verdad:
“la idea de verdad que va a prevalecer a lo largo de toda la historia de Occidente es la propuesta por
Aristóteles: ‘veritas est adaequatio intellectus et rei (verdad es la concordancia del intelecto -idea- con la
cosa) (...) El primero en romper esta tradición es Martin Heidegger, al proponer el re-pensar el problema de la
verdad desde su sentido original presocrático: la verdad como ‘aletheia’, que significa etimológicamente des-
cubrir, hacer patente, sacar a luz. Heidegger no niega que la famosa definición aristotélica sea exacta, sólo
que para él es un fenómeno derivado y no originario” (p. 130).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
117
Aquello que permite ese des-cubrimiento, aquello que saca, que arranca al ente de
su ocultamiento, es lo que los griegos llamaron logos que literalmente significa permitir ver
mostrando (Dörr: p. 131):
“Ahora bien, este descubrimiento no es producto de una iluminación pasiva, sino consiste en un
acontecer, un movimiento activo de la existencia humana hacia el ser de los entes, que por naturaleza tiende a
encubrirse. ‘A la naturaleza le gusta ocultarse’, nos dice Heráclito” (ídem).
Otro aspecto de la verdad que Heidegger pone de relieve es su íntima relación con la
no-verdad, con el error (p. 131). Para comprender esta relación de la verdad con el error,
Dörr recurre a la posterior tesis de Heidegger en la cual plantea que la esencia de la verdad
es la libertad (p. 132):
“Para Heidegger, la libertad no es el poder elegir entre una y otra dirección y tampoco es la falta de
amarras frente al poder o no-poder hacer algo determinado. Libertad es dejar ser (al ente, al otro), Sein-lassen
en alemán. Pero no ha de confundirse este dejar-ser con el desinterés, sino que hay que entenderlo en el
sentido de ‘sich einlassen auf etwas’, que deriva de Sein-lassen (= dejar ser), pero que significa
‘comprometerse’, y en cierto modo también arriesgarse. Libertad es entonces un comprometerse dejando ser,
de modo que las cosas puedan manifestarse en lo que son y como son. Y ahora podemos entender la estrecha
relación entre verdad y error: Desde el momento en que la esencia de la verdad radica en la libertad, el
hombre histórico puede también no dejar-ser a las cosas lo que son y por ende desfigurarlas y encubrirlas. Es
entonces cuando la mera apariencia pasa a dominar la situación” (ídem).
Pero, al des-cubrir, al dejar ser a las cosas lo que son, el hombre no actúa solo, pues
la interpersonalidad es una estructura básica de su existencia. Ello revela otro elemento de
la verdad, cual es que acontece en la coexistencia:
“El hombre es siempre en relación con el otro y por lo tanto también la verdad debe, aún más tiene
que ocurrir en ese ámbito de la interpersonalidad (...) La verdad ocurre siempre entre un Yo y un Tú, en una
situación determinada en la que ambos están involucrados; pero no se trata aquí de una transmisión de
conocimientos a través de pruebas lógicas más o menos irrefutables, sino, como dice Jaspers, la verdadera
comunicación es un intercambio entre existencia y existencia” (p. 133).
Pues bien, el delirio no consiste simplemente en un error, en una inadecuación del
intelecto con la cosa, puesto que hay una percepción de una realidad y, por ende, de una
verdad, tan verdadera que puede provocar en el delirante sufrimiento, la toma de
decisiones, el cambio de rumbo en su vida (p. 135)101. Lo que le falta a esta verdad es la
dimensión existencial de la interpersonalidad: “Lo propio de la verdad delirante es la
101 Dice Dörr que: “Las mentiras están al servicio de un fin preciso, las fantasías se toman y dejan a voluntad,
las verdades, en cambio, imprimen carácter, determinan, iluminan o esclavizan” (Dörr: p. 135).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
118
ausencia del otro” (Dörr: p. 137; destacado agregado). Concluye Dörr diciendo que en el
esquizofrénico,
“el acontecer de la verdad se da con una radicalidad particular: el descubre la verdad habitualmente
encubierta de los entes -como nos enseñara ya Heráclito- de una forma ad outrans, en cierto modo
desnudando las cosas en su totalidad y así es capaz, como en el famoso caso que sirviera a Gruhle para definir
la percepción delirante, de percibir en la boina roja del guardia ferroviario una advertencia a detenerse, la
amenaza de una desgracia, la enfermedad del amigo lejano a quien debía visitar. Y en ese percibir tan radical
(¿no está contenido de algún modo en el color rojo la significación ‘detente’, ‘algo ocurre’, ‘alguien puede
estar enfermo o haber sufrido una desgracia’?, etc.), nos encontramos de pronto en medio del delirio. ¿Qué ha
ocurrido? ¿Cómo es posible que este proceso de desocultamiento se transforme en el encubrimiento más
radical? Esto no puede sino significar que no basta la apertura (Erschlossenheit), que no basta la radicalidad
del empeño para conocer la esencia, y por ende la verdad de las cosas (...) Se necesita, además, que el Otro, el
Tú intervenga en la génesis de cada verdad (...) Es el Otro el que hace posible la verdad de algo, y cuando las
demás condiciones de su búsqueda están dadas, como ocurre en el esquizofrénico, pero no llega él a
desempeñar su rol constituyente, es esa misma radicalidad auténtica de una búsqueda sin concesiones la que
hace desembocar esa verdad total en un delirio y a través suyo en la soledad de la locura” (pp. 138/139).
C.3. Racionalidad del delirio
Para aproximarse al problema de la racionalidad del delirio, Dörr plantea una
analogía entre la polaridad de lo racional y lo irracional con la de lo apolíneo y lo
dionisíaco, en el sentido de Nietzsche:
“Lo apolíneo representa el espíritu, la luz, la mesura, aquello que tiende a permanecer, como el arte
figurativo, en particular la escultura. Lo dionisíaco, en cambio, está caracterizado en lo fundamental por el
estado de embriaguez y representa el primado de la naturaleza, de los instintos, de las emociones; su
expresión artística es la música, que templa el ánimo, moviliza recuerdos y actualiza atmósferas (...)
Difícilmente podríamos encontrar una polaridad más análoga que ésta a la que se establece entre la
racionalidad y la irracionalidad. La primera sería un rasgo de lo apolíneo y la segunda de lo dionisíaco; y a la
inversa, toda racionalidad debería participar en mayor o menor medida de lo apolíneo y toda irracionalidad ser
dionisíaca. Y así como lo apolíneo necesita de lo dionisíaco, lo racional ha de estar en equilibrio con lo
irracional” (Dörr: p. 110; destacado agregado).
Ahora bien, desde el sentido común se podría creer que la locura es la sin-razón, la
absoluta irracionalidad, lo que significaría emparentarla con lo dionisíaco. No obstante,
sostiene Dörr, no hay “nada más lejos de la verdad que ello” (p. 112). Todo lo contrario,
“una de las características más universales de la esquizofrenia es el llamado aplanamiento
afectivo, vale decir, la falta de emociones, la carencia casi total de libido, la pérdida de la
reactividad” (ídem).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
119
Para poder ubicar la locura -entendida esta palabra en el sentido restringido de
delirio que aparece en las psicosis endógenas- en relación con la racionalidad, Dörr
reflexiona previamente sobre ésta:
“Racionalidad viene de razón. La razón es una función del espíritu humano que no se limita a
conocer las cosas, sino también a buscar sus causas, sus fundamentos (...) La razón tiene que ver con definir,
analizar, descomponer sus compuestos en sus últimos elementos. La racionalidad sería el ámbito iluminado
por el conocimiento racional y cuando impera la racionalidad observamos orden, coherencia, claridad,
mesura, consecuencia, y progreso, en el sentido de un avanzar hacia el futuro, de una evolución lograda. La
irracionalidad representa todo lo contrario: desorden, incoherencia, oscuridad, desmesura, etc., pero es tan
natural y necesaria como la primera. Ambas se atraen y complementan en el ser humano al modo como lo
hacen tantas otras polaridades en las que estamos insertos” (ídem).
Para aclarar esta relación de la locura con la racionalidad, este psiquiatra chileno
expone el caso de Alberto.
Alberto era el cuarto de siete hermanos de una familia ubicada en la clase alta, pero
de situación económica poco holgada. El padre pasaba mucho tiempo fuera de la casa por
razones de trabajo, era bondadoso, apegado a la familia, pero muy poco comunicativo. Por
su parte, la madre se había casado demasiado joven y un tanto ingenua, “y las cosas le
fueron sucediendo sin intervenir demasiado en ellas” (Dörr: pp. 113/114):
“Alberto era el más inteligente, pero en cierto modo el más débil de los hijos. Desde muy niño
evitaba los juegos en grupo y seguía a la madre donde ella fuese, como una sombra. Mientras sus hermanos y
hermanas hacían amistades, jugaban o salían, Alberto contemplaba la naturaleza, planteaba preguntas
abstractas o, ya en la adolescencia, gustaba de las disquisiciones teóricas en las que muy pocos lo podían
seguir (...) Y, sin embargo, él era claramente el preferido del padre. Los únicos momentos en que éste salía de
su especie de ensimismamiento era cuando conversaba con Alberto” (p. 114).
Aprobada la prueba de aptitud académica con un alto puntaje, Alberto ingresa a la
Universidad a estudiar Ingeniería. Sin embargo, al poco tiempo entra en una situación que
desencadena una serie de consecuencias:
“Poco después del comienzo de las clases en la Universidad, le diagnostican al padre un cáncer al
páncreas. Se produjo un grave trastorno familiar y todos sufrieron unidos una agonía dolorosa que se prolongó
durante tres meses (...) El menos afectado de los hijos parecía ser Alberto, puesto que redobló su afán por
estudiar y conocerlo todo (...) Pasado un tiempo de la muerte (...) y en forma un tanto incomprensible para la
familia, decide suspender el semestre e irse al campo, porque ‘necesito estar más cerca de la naturaleza’. Se
queda horas observando los árboles y los animales en un intento de ‘cogerle el pulso a la vida’. En las noches
contempla largamente las estrellas y en el día pasa horas tendido de espaldas en un potrero, dejándose tocar y
lamer por las vacas, porque dice ‘quiero conocer las cosas como son’. Al año siguiente no vuelve a Ingeniería,
sino que ingresa a Geología en una Universidad alejada de Santiago. Durante semanas y meses la madre no
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
120
recibe noticias suyas, hasta que a mediados de ese segundo año es traído a casa por la policía en un estado
deplorable: muy delgado, con barba descuidada, sin zapatos y hablando un extraño lenguaje” (pp. 114/115).
¿Qué había sucedido?:
“Alberto se había transformado en el más adelantado de los alumnos: todo lo quería aprender de
inmediato, sus preguntas dejaban perplejos a los profesores, extremaba los experimentos hasta el límite del
peligro, etc. Años después dirá, recordando aquel primer brote de la enfermedad: ‘Trataba de escapar a mi
soledad leyendo sin cesar (...)’. Vagaba por las calles descalzo para no perder ni por un instante ‘el contacto
directo con la realidad’ (...) ‘Era tal el poder que creía tener que un día se me ocurrió que podía detener el
movimiento de la luna. Lo que yo buscaba en el fondo era un cambio radical de mí mismo. Recuerdo que me
dediqué a escribir un cuento sobre mi contexto vital, pero resultó una amplificación del tema hasta el punto de
querer abarcar el mundo entero’. Un día Alberto fue agredido por un dependiente de una zapatería al intentar
desordenar las cajas de zapatos. Frente a la agresión, Alberto reaccionó rompiendo un enorme cristal de la
tienda, lo que ocasionó la intervención policial y su traslado a Santiago” (p. 115).
Un tiempo después, Alberto trató de iniciar nuevos estudios universitarios, los que
fracasaron “ante su afán totalizador” (p. 115):
“Alberto buscaba un tipo de conocimiento donde los objetos pudiesen ser percibidos
simultáneamente desde todos los puntos de vista. La racionalidad de su empeño por conocer lo hacía
abandonar la Universidad e irse a pie al Cajón del Maipo, donde intentaba aprehender (concretamente) la
naturaleza toda (...) En momentos de mayor lucidez decía cosas muy impresionantes sobre su enfermedad:
‘Esta enfermedad es por un lado abandonar el mundo y por otro dejarse arrastrar y llevar por él. Yo no tengo
mundo, no estoy metido, inserto en él, sino que vivo volando, alejado, suspendido. Mi último período de
compromiso con el mundo fue mi lucha por el conocimiento. El resto ha sido un largo letargo’. Y la única vez
que aceptó tocar el tema ‘ignorado’ de la muerte de su padre, fue para decir: ‘Mi vida es una lucha entre el
orden y el caos, entre la autoridad y la anarquía. Mi padre era tan autoritario y al mismo tiempo tan hermético,
tan callado, que me silenció la realidad, la amordazó, no hizo de puente entre la realidad y yo. En sus
funerales yo no lloré por él, sino por el hecho que en cierto modo no habíamos hablado nunca. Mis voladas
escribiendo representan una lucha por tomar contacto con los demás y con el mundo’” (pp. 115/116).
Dörr termina de contar esta trágica historia:
“En marzo de 1984 nos expresó el deseo de emanciparse de nosotros y de los medicamentos: ‘Ha
llegado el momento que continúe solo, es tiempo de que yo decida dónde quiero estar. He querido ser un
héroe, vencer y aniquilar la realidad, ser más fuerte que la realidad misma, pero ésta me ha derrotado a mí y
esta derrota no la acepto y seguiré tratando de llegar a los límites de la realidad dando saltos mortales’. No
pudimos disuadirlo de su empeño y tampoco lo consiguió su madre. No lo volvimos a ver. Un par de meses
después de la última sesión desapareció de la casa y días más tarde fue encontrado muerto en una carretera
cercana a Santiago. Un enorme camión lo atropelló al amanecer, al intentar Alberto de pie, en medio de la
ruta, detenerlo en un abrazo” (p. 116; destacado agregado).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
121
Otto Dörr analiza el caso destacando algunos puntos de esta singular existencia. En
primer término, Alberto desde muy pequeño tiende a apartarse de la comunidad,
refugiándose en un mundo imaginario y propio, sin amigos, ensimismado (p. 116):
“Este alejamiento del mundo común va tomando más y más las características de un desarrollo
unilateral de su existencia en el sentido de la dimensión espiritual, teórica y abstracta, con desmedro del
aspecto emocional, pático, dionisíaco. Vivir en lo imaginario e ilusorio es una forma de auto-ocultamiento (...)
porque se desconoce todo un polo de la existencia: las necesidades corporales, la libido, la agresividad, etc.
Pero al mismo tiempo significa en mayor o menor medida alejarse de la cotidianidad, del trato habitual e
irreflexivo con las cosas hasta el punto que lo familiar se haga extraño, que lo evidente se torne inquietante e
interrogante. En estas circunstancias, la muerte del padre va a significar la pérdida del único puente transitable
hacia la realidad. Él era el preferido del padre pero, a su vez, éste era el único que lo comprendía y, sin
embargo, al momento de morir el padre, Alberto es el único hijo que no llora, que parece permanecer
indiferente, como si no pudiera sentir. Se trata de su último intento de no ver, el cual naturalmente está
condenado al fracaso (...) A partir de la muerte del padre, radicaliza su proyecto de mundo en el sentido de la
racionalidad, del análisis, del conocimiento total (‘conocer un objeto simultáneamente desde todas las
perspectivas posibles, esa es mi aspiración...’), dejando cada vez más de lado el trato irreflexivo y espontáneo
con las cosas, las que necesariamente se van ir haciendo más y más extrañas: ‘No entiendo las cosas, no
comprendo por qué hay un tiempo y un espacio, por qué una cosa sigue a la otra, por qué están una al lado de
la otra...’” (pp. 116/117).
Junto con esta perplejidad, amplifica su intento por determinar el curso de las cosas
hasta “pensar que es capaz de detener el curso orbital de la luna y, de un pequeño relato
sobre su vida estudiantil, pasa a abarcar la historia del mundo entero” (Dörr: pp. 117/118).
Este desplazamiento de la existencia de Alberto “hacia lo abstracto, hacia el análisis, el afán
por conocer las últimas causas de las cosas, en suma, hacia la racionalidad” trae aparejada
una “pérdida de la inserción en el mundo de la vida, del sentido común, de lo cotidiano, de
la ‘evidencia natural’ en el sentido de Blankenburg” (p. 119; destacado agregado). En
conclusión,
“la locura como hoy la entendemos, como delirio que aparece en las psicosis endógenas, o más
precisamente en la esquizofrenia, nada tiene que ver con la irracionalidad. Ella es, por el contrario, el
producto de un imperio ilimitado de la razón, de ese afán totalizador y abarcativo que pretende coger la
realidad toda en un solo acto de conocimiento, obteniendo con ello que los límites de la realidad se difuminen,
que lo que es deje de ser lo que es y que lo que no es sea, con lo que el mundo pasa a convertirse, como dice
Don Quijote ‘...en artificio y traza de los malignos magos... (a quienes) es tan fácil mudar unos rostros en
otros, haciendo de lo hermoso feo y de lo feo hermoso...’” (p. 125).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
122
4. Consideraciones sobre psicoterapia
4.1. Psicoterapia existencial
La psicoterapia es un modo de la estructura existencial de la interpersonalidad o
encuentro. Es una forma del encuentro, aunque diferente de aquella que se da entre amigos
o conocidos, pues se caracteriza por un objetivo específico, cual es producir una
modificación en el otro, para cuyo logro requiere de un saber que la dirija (pp. 444/445):
“Desde el momento que la relación psicoterapéutica no es un encuentro casual, frontal, recíproco y
libre, inmerso en la compleja red de situaciones y relaciones mundanales de la vida del paciente, que no es un
encuentro surgido desde el ‘entre’, sin un plan previo, porque encierra la intención de modificar al otro, no
puede ni debe quedarse en la fascinación, en el reposo o en el movimiento emocional que surge del encuentro
mismo, sino provocar un movimiento, un cambio, una reestructuración activa, y para eso se requiere
obviamente un saber sobre lo que se va a modificar y cómo se va a conseguir” (pp. 445/446).
El saber sobre lo que se va a modificar lo proporciona la perspectiva
psicopatológica que se siga, la que a su vez depende de la antropología que se adopte, y el
cómo hacer la modificación es la técnica psicoterapéutica que se deriva del primer saber.
Por ejemplo, del saber psicoanalítico sobre la enfermedad mental se deriva una determinada
técnica psicoterapéutica, como se vio en el capítulo anterior. De igual forma, es posible
derivar una psicoterapia del análisis existencial antes expuesto102. Esta psicoterapia intenta
acercarse
“al enfermo mental, penetrar en su mundo, conseguir el encuentro en aquel nivel que el paciente sea
capaz de tolerar o de conseguir, para acompañarlo, primero en el proceso de alcanzar el insight existencial (...)
y luego en el proceso de liberación, a través de una nueva forma de proyectarse él y su mundo, que no
necesariamente debe significar adaptación al término medio o mera conformidad” (p. 449).
Es decir, la psicoterapia existencial busca, en primer lugar, conseguir el encuentro
con el paciente en la forma como pueda lograrlo, para lo cual deberá analizar sus peculiares
estructuras existenciales. De esta manera, frente al depresivo, cuya interpersonalidad se
caracteriza por el temor a la distancia, al contrario de lo que ocurre con el esquizofrénico
quien sufre una angustia o temor a la proximidad,
102 Pero no es posible deducir una psicoterapia del saber que proporciona la psiquiatría biológica, puesto que ella estudia los aspectos biológicos de la enfermedad mental. A la inversa, no es factible derivar terapias biológicas del psicoanálisis pues éste no entrega un conocimiento sobre procesos biológicos. En este sentido, el análisis existencial tiene una ventaja, ya que, dada la concepción global de su horizonte de estudio, cual es la existencia y sus estructuras, permite fundamentar científicamente una terapia biológica y psicológica combinada, aunque la primera sólo se derive indirectamente del saber que proporciona.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
123
“la psicoterapia tendrá que estar encaminada en lo fundamental hacia un insight que haga patente la
falta de libertad de este amar, la esclavitud que él implica, con la consiguiente postergación u omisión de
posibilidades de ser más propias. Y así como la psicoterapia en el esquizofrénico deberá centrarse en los
momentos de ‘juntura’ con el terapeuta, desde los cuales y sólo desde ellos podrá empezar a configurarse un
mundo que sea auténtica residencia y no caos amenazador, frente al depresivo el acento tendrá que trasladarse
hacia los momentos de ‘ruptura’ (el final de la sesión, las entrevistas perdidas, los impulsos agresivos tan
ocultos en él), porque sólo el recuperar la libertad frente al otro y el desarrollo de su si-mismidad nos
garantiza que el mundo no se transforme en un desierto yermo” (p. 452).
Conseguido el encuentro con el enfermo mental, se trata entonces de iniciar un
insight existencial, esto es, un proceso por el cual alcanza una comprensión de sus propias
estructuras existenciales. A esta labor debe seguir luego una comprensión de la historia
vital del paciente, de su biografía interna, del cómo llegó a configurarse aquella existencia:
“Profundizar junto con el paciente en su historia vital es tarea central en el análisis existencial, tanto
teórico como práctico. El insight en su biografía basta muchas veces para aliviar al paciente de sus tensiones
(...) Pero la terapia no debe detenerse ahí, porque este alivio puede ser sólo el producto de un sentirse
descargado de responsabilidades y de ver sus fracasos o limitaciones como determinados por la muerte
temprana del padre, el carácter de la madre o lo que sea. El insight vivido en común con el terapeuta debe
continuar profundizándose hasta el momento en que el paciente sea capaz de asumir su existencia clarificada
en relación con su futuro. Esto significa que desde la reinterpretación del pasado, incluyendo toda la
dimensión de lo primitivo-instintivo -su facticidad- surja un nuevo proyecto de mundo, pero ya no como mera
fantasía sino como expresión de un cambio real” (p. 456; destacado agregado).
En consecuencia, el objetivo de esta psicoterapia es la reestructuración de la
existencia del enfermo mental en el sentido de hacer surgir, desde su facticidad, un nuevo
proyecto de mundo, una nueva forma de comprensión, en pocas palabras, de reincorporar la
instancia del futuro a su existencia. Sin embargo,
“Llegar a esta etapa no es siempre posible, aún más, diríamos que ocurre sólo en aquellas formas de
desviación no totalmente acabadas y que se encuentran en una posición intermedia entre las variaciones
normales y las formas tipo de enajenación descritas en su grado máximo. Las expectativas frente a un proceso
esquizofrénico nuclear de evolución crónica, a una psicosis maníaco-depresiva del tipo circular, o a un
desarrollo neurótico grave, sea del tipo histérico o del tipo obsesivo, son bastante limitadas y, sin embargo, en
nuestra opinión, la aproximación psicoterapéutica deberá intentarse siempre, porque por lo menos se
conseguirá con ella eliminar la sintomatología más aguda” (p. 456; destacado agregado) 103.
103 Otto Dörr relata, por vía de ejemplo, el siguiente análisis: “En una ocasión tratamos una paciente catatónica, cuya madre la quiso abortar en tres oportunidades y al no poderla tolerar, una vez nacida, la entregó a la abuela. Transcurrido un tiempo se arrepintió y la llevó nuevamente consigo. Luego viajó o se cansó de la niña y se la volvió a dar a su madre. Nuevo arrepentimiento, y se la llevó con ella, etc., de manera que durante casi toda su infancia la paciente había vivido alternativamente en estos dos mundos que eran muy opuestos, tanto en lo caracterológico como en lo cultural, sin poder definir su pertenencia, con excepción de los primeros 3 años cuando estuvo sólo con la abuela. Al terminar sus estudios secundarios y coincidiendo con un conato de relación sentimental tuvo un cuadro de agitación que terminó en un estupor catatónico. Del cuadro agudo mismo la sacamos con terapia electroconvulsiva, pero quedó apática y vacía. Luego iniciamos
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
124
En resumen,
“El análisis existencial descubre modificaciones específicas en la estructura a priori del Dasein como
ser-en-el-mundo, las que serían la condición de posibilidad de las llamadas entidades clínicas en psiquiatría, y
junto con el paciente, en una nueva relación bipersonal con los caracteres del encuentro, profundiza en su
historia vital a la búsqueda de aquellos momentos críticos, donde el paciente, como respectivo ser-en-el-
mundo, se extravió, olvidó una región de sí mismo, no asumió una tarea que se le imponía como destino, por
diversas circunstancias se estrechó en torno a un único proyecto de mundo, o empezó a vivir en alternativas
rígidas cada vez más irreconciliables, etc., para reconquistar desde ese momento histórico el sentido profundo
de su existencia como un poder-ser cada vez más sí-mismo en el tiempo” (p. 458).
4.2. Normalidad y anormalidad en el análisis existencial
Desde el momento en que esta psicoterapia persigue el objetivo de reestructurar la
existencia del paciente, se plantea la pregunta de cuál es la legitimidad de un tal proceder.
Una respuesta posible es que con ello se busca superar la enfermedad y restituir al paciente
a la normalidad. Pero entonces habría que interrogar todavía por los límites que separan lo
patológico de lo normal, tema cuya discusión no se justifica en el campo de la medicina
somática donde está claramente determinada la diferencia entre el funcionamiento normal y
el anormal del organismo, por “los progresos de la anatomía y de la fisiología tanto normal
como patológica” (Dörr, “Personalidad normal y anormal”: p. 21). Ningún médico duda
frente a una hepatitis y la alteración que significa en el funcionamiento del hígado, pero sí
lo hace en psiquiatría, puesto que en este campo la diferencia entre el funcionamiento
normal y el anormal de la psique no está suficientemente establecida. Estas consideraciones
conducen a la discusión sobre los conceptos de normalidad y anormalidad en psiquiatría.
Pues bien, cabe observar que esta discusión es especialmente importante en el
campo de los trastornos de personalidad, donde no resulta en absoluto clara la frontera que
separa lo normal de lo anormal, pero no deja de tener relevancia en el caso de la psicosis
endógenas. Respecto de las psicopatías, Kurt Schneider pensaba que “eran meras
desviaciones con respecto a una supuesta personalidad normal promedio y sólo se
una psicoterapia. Durante las primeras sesiones prácticamente no habló. Poco a poco fue tolerando más el contacto con el médico y comenzó a expresarse. Los temas eran los de un niño preescolar y el único personaje que aparecía en las sesiones era su abuela. Necesitamos varios meses para revivir esa etapa de su vida y verbalizar sus angustias y contradicciones frente a las visitas ocasionales de la madre y a aquel momento crítico en que ésta se la llevó consigo y su mundo se polarizó en forma definitiva. Sólo superada esta etapa fue posible que avanzara en forma paulatina en su proceso madurativo y sus temas correspondieran cada vez más a los de una muchacha que era y que había estado dormida. Primero fueron las rivalidades escolares, luego las amistades ocasionales, el despertar del sexo, la coquetería, el amor, el trabajo, etcétera. Hoy es una excelente secretaria de una universidad santiaguina. Pero, para lograr esto fue necesario recorrer todo el camino de su vida de nuevo, desde aquel momento en que su existencia fue impulsada por dos cauces paralelos y simultáneos, donde no cabía el elegir sino sólo el abandonarse” (pp. 457/458).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
125
transformaban en pacientes si empezaban a sufrir o a hacer sufrir a los demás con su modo
de ser” (Dörr, “Personalidad normal...”: pp. 30/31). Hoy en día, los Manuales de
Diagnóstico psiquiátrico “siguen en lo fundamental a Kurt Schneider, aunque poniendo
énfasis en la adaptación social y en la inflexibilidad de los rasgos que constituirán un
desorden de personalidad determinado” (p. 31)104. Sin embargo, existe una serie de casos en
que estos criterios resultan sumamente problemáticos, como es el de los genios, quienes en
gran mayoría han “mostrado rasgos de personalidad muy anormales y no costaría mucho
clasificarlos en algunos de los tipos de trastorno de personalidad en boga” (ídem):
“Y sin embargo, cuesta sindicarlos como ‘psicópatas’ por ello, cuanto más que muchas veces se
puede demostrar que esa misma anormalidad de personalidad y/o ese sufrimiento derivado de la misma fue
estímulo para que ellos se abrieran a una dimensión superior del espíritu (religión, filosofía, literatura o arte),
con el resultado de una obra genial” (ídem).
Otto Dörr expone el ejemplo del filósofo danés Soeren Kierkegaard, quien sufría de
“un trastorno severo de la personalidad, con elementos anancásticos y limitrofes”, el que se
denotaba claramente en la relación que sostuvo con su novia Regina Olsen, y que,
paradójicamente, fue autor de una obra “tan llena de profundidad y de humanidad” (pp.
32/33). Otros ejemplos “donde ocurre lo mismo, vale decir, donde la anormalidad permite
la manifestación de la gran salud, aquella a la que se accede a través de la santidad o del
arte, son los de Miguel de Cervantes, Ignacio de Loyola y Teresa de Ávila, para nombrar
sólo algunos” (p. 33). De esta manera, nos encontramos con una serie de personajes que
cumplen con las características para ser diagnosticados con algún trastorno mental y que, al
mismo tiempo, esas mismas características son “la condición de posibilidad de la obra
genial y por ende, de la mayor normalidad alcanzable por el hombre” (ídem).
Pero además, estos casos paradójicos llevan “a reflexionar sobre la paradoja
contraria, la de la normalidad patológica o ‘normopatía’”, donde se presenta una situación
inversa a la anterior, esto es, donde “la normalidad puede llegar a ser un factor generador de
patología” (p. 33). El ejemplo más paradigmático es el tipo melancólico que antes fuera
expuesto105, en que se da una constelación de rasgos de personalidad que “corresponden a
valores positivos y adaptativos en nuestra sociedad occidental”, como “orden,
responsabilidad, diligencia, planificación, preocupación por el otro, olvido de sí mismo,
fidelidad, lealtad, etc.”, y que, sin embargo, constituye “la conditio sine qua non de esa
enfermedad tan común que llamamos depresión mayor o endógena” (ídem):
104 Ver pp. 25 y ss. del Capítulo I. 105 Ver pp. 104 y ss. de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
126
“Es justamente la existencia de este fenómeno de la normopatía lo que llevó a Blankenburg a su
intento de fundamentar metódicamente aquella antigua idea de Henry Ey de una psicopatología de la libertad.
Blankenburg sostiene que lo que debe preocupar a la psicopatología no es el déficit o la negatividad en el
vivenciar o comportarse de nuestros enfermos, sino los menoscabos del poder-comportar-se y del poder-
vivenciar. No es la vivencia o el comportamiento mismos lo que debería interesar primeramente al
psicopatólogo, sino la capacidad (o libertad) de vivenciar o comportarse de tal o cual manera, por cuanto el
no-poder-sino-comportarse-en-forma-desviada (las enfermedades más conocidas y graves, por ej., una
psicosis esquizofrénica aguda) puede ser tan patológico como el no-poder-comportarse-en-forma-desviada,
como sucede en las normopatías” (Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 482).
En virtud de estas reflexiones, Dörr se detiene en el tema de la normalidad y busca
los fundamentos de este concepto en la etimología y en la antropología seguida por él:
“Normalidad viene de norma. El sentido original de la palabra latina norma es escuadra. En latín
ángulo recto se dice ‘angulus normalis’. Este sentido geométrico de la palabra norma se conserva en otros
términos vinculados a ella, como regla, por ejemplo. El significado común a todas estas palabras es el de
medida adecuada y a su vez determinante. Si nos remontamos a su equivalente en griego, ‘gnomon’, nos
encontramos con lo siguiente: que significa algo análogo a medida, escala, regla graduada, pero que en su
sentido original significaba reloj de sol o más precisamente, ‘puntero de reloj de sol’. Para Tellenbach este
significado primordial de la palabra norma encierra la cualidad más substantiva de la norma y la normalidad,
cual es el encuentro del hombre y la naturaleza en torno a una medida. El hombre fabrica un disco y un
puntero con el objeto de medir la rotación cósmica, vale decir, la norma de la naturaleza en su movimiento
perfecto, pero ella debe ser leída por el hombre, pero no por cualquiera, sino por un ‘conocedor’, alguien que
sabe leer el tiempo y es capaz de medir y apreciar su perfecta regularidad. Con otras palabras, el hombre
adquiere su conocimiento sobre lo que es normal y normativo a través de su trato con el mundo de la
naturaleza, pero ocurre que él también es naturaleza y tiene que ser capaz de encontrar en sí mismo las
medidas o normas a priori. Ha sido la tarea de la filosofía a lo largo de los siglos el develar estas estructuras a
priori de nuestra naturaleza, de nuestra existencia. Pensemos en la ética aristotélica, en la antropología
kantiana y recientemente en esta nueva, profunda y revolucionaria descripción del ser del hombre en la obra
de Heidegger” (“Personalidad normal...”: pp. 24/25).
Como ya se sabe, Heidegger intenta develar estas estructuras a priori del hombre,
cuales son las expuestas estructuras básicas de la temporalidad, la corporalidad, la
interpersonalidad y la espacialidad. Pues bien, y como antes se expusiera, la enfermedad
mental no es sino una modificación de ese orden estructural, la que sólo puede ser analizada
con el método fenomenológico:
“Si frente a un enfermo mental nos orientamos hacia los fenómenos, hacia lo que se muestra en sí, y
no nos limitamos a constatar síntomas y apariencias, tendremos un acceso directo a la modificación del orden
(norma) estructural de la existencia (Dasein) y eso vendría a ser la enfermedad misma en cuanto alejamiento
con respecto a una norma o medida a priori” (Dörr: p. 26).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
127
En conclusión, para el análisis existencial, normal es el hombre cuyas estructuras
existenciales se mantienen en una cierta medida con la naturaleza, la que se pierde por la
modificación existencial que implican las enfermedades mentales.
4.3. La positividad de la locura
Profundizando esta discusión, esta corriente del pensamiento psiquiátrico llega a
plantear la relación médico-paciente en términos dialécticos:
“Si la normalidad es una ‘medida’, una proporción perfecta entre dos extremos imperfectos (el
sentido aristotélico de medida), cabría la posibilidad de ver estos extremos dialécticamente, vale decir, como
polos que se repelen y se atraen, que se necesitan mutuamente. Algo patológico en uno de los extremos, por
ejemplo, la euforia de un maníaco, podría ser concebida no como una desviación negativa del ánimo término
medio, sino más bien como ‘el otro lado de la depresión’, como una defensa contra esa inmovilidad, esa
angustia congelada, esa detención del tiempo. Y a la inversa, lo depresivo podría ser visto como un
desplazamiento de esta tensión dialéctica hacia el lado sombrío, por cierto, pero también como un salvarse de
la ligereza, la irrespetuosidad, el atropello, de esa incapacidad de mantener pensamiento y conducta dentro de
los cauces habituales del maníaco. Con otras palabras, se trataría de ver la positividad de lo negativo, lo que
nos permitiría una comprensión más profunda de la realidad, dominada, como sabemos desde Heráclito, por el
principio dialéctico” (Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 483; destacado agregado)106.
Fue el psiquiatra alemán Wolfgang Blankenburg, antes citado, quien introdujo
sistemáticamente el pensamiento dialéctico en la psiquiatría, lo que podría traer como
consecuencia práctica un cambio en la relación médico-paciente (p. 484):
“Es muy distinto aproximarse a un paciente desde la idea o prejuicio de que se trata de un ser en
algún sentido deformado, deficitario, que llegar a él sin prejuicio alguno sobre salud o enfermedad y abierto a
la posibilidad de ver lo positivo de su negatividad, o en otro momento, lo negativo de su positividad. Cito a
Blankenburg: ‘El acceso al esquizofrénico es muy difícil si no nos identificamos, aunque sólo sea
parcialmente, con lo que le pasa, sin que nos preguntemos el ‘contra qué’ se está dirigiendo esa conducta o
esa vivencia que nosotros experimentamos, en un primer momento de contacto con el paciente, como una
nueva forma de estar en el mundo; en suma, si no nos preguntamos por la positividad de lo negativo, no
encontraremos el adecuado acceso a él... Pero esto lleva a que no sólo cuestionemos al paciente sino a
nosotros mismos, no sólo en lo que se refiere a nuestras actitudes, sino a las evidencias basales de nuestra
existencia, las que son removidas a través del contacto con el paciente desde una posición que admite la
posibilidad de la locura como positividad (ídem; destacado agregado).
106 “Lo importante de esta perspectiva es que la desviación hacia un lado de la alternativa no necesita ser vista como una carencia, sino por el contrario como un desplazamiento dinámico de la existencia en contra del otro polo de la alternativa. Un paradigma de ello es la polaridad manía-depresión (...) el maníaco hace su euforia en contra de la depresión, y a la inversa, el depresivo hace su distimia en contra de la euforia” (Dörr, “Psiquiatría antropológica”: p. 486).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
128
Admitir la positividad de la locura, como asimismo la negatividad de lo positivo -tal
como ocurre en la normopatía-, impide identificar simplemente lo anormal con lo negativo,
con lo patológico, y lo normal con lo positivo, con la salud. Pero, y sobre todo, permite
cambiar los términos de la relación médico-paciente, pues entonces ya no resulta posible
considerar al médico como lo positivo y al enfermo como lo negativo de la polaridad,
respectivamente, sino que es dable rescatar los elementos positivos de la enfermedad, o, en
su caso, revelar los negativos de la normalidad:
“En resumen, desde la fenomenología nos permitimos sugerir urgentes cambios en los conceptos de
normalidad y anormalidad, que van a permitir no sólo ser más fieles a la realidad, sino también una
comprensión más profunda de los complejos fenómenos psicopatológicos y, no en último término, un cambio
radical en la capacidad terapéutica del psiquiatra (...) al hacérsele mucho más fácil establecer la alianza con el
paciente, si se siente éste no sólo comprendido, sino estimulado a un desarrollo de positividades, que la
sociedad ha visto hasta ahora sólo como negativas” (p. 485)107.
107 “Los puntos a tomar en cuenta son los siguientes: 1. Los fenómenos psicopatológicos no deberán ser vistos como meras deficiencias con respecto a una normalidad término medio. Más fecundo parece el punto de partida de buscar ‘la positividad de lo negativo’ (Blankenburg); 2. El caso de los genios (Kierkegaard, Rilke) nos demuestra que en la perspectiva histórica global, lo que en un momento dado se pudo haber considerado síntoma -y por ello anormal- puede significar la base de un desarrollo hacia las formas superiores del espíritu y por ende hacia la normalidad más absoluta; 3. La existencia no sólo de la positividad de lo negativo, sino también de la negatividad de lo positivo (caso de las normopatías) sugiere fuertemente la conveniencia de aplicar el método dialéctico en la psicopatología. Al margen de unidades nosológicas y de distinciones tajantes como sano-enfermo, normal-anormal, las manifestaciones psicopatológicas se presentan ante la mirada dialéctica como grados de condensación de una estructura polar más o menos alejados de una norma, la que, conservando su sentido griego original, sería la medida perfecta entre dos extremos imperfectos” (pp. 485/486).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
129
Bibliografía:
o Binswanger, Ludwig:
o “Sobre fenomenología” en “Artículos y conferencias escogidas”, Editorial
Gredos S.A., Madrid, 1973.
o “Función vital e historia vital interior” en “Artículos y conferencias escogidas”,
Editorial Gredos S.A., Madrid, 1973.
o “De la dirección analítico-existencial de la investigación en psiquiatría” en
“Artículos y conferencias escogidas”, Editorial Gredos S.A., Madrid, 1973.
o Dörr, Otto:
o “Espacio y tiempo vividos. Estudios de antropología psiquiátrica” Editorial
Universitaria S.A., 1ª edición, 1996, Santiago.
o “Amor y locura” en “Espacio y tiempo vividos”, Editorial Universitaria S.A., 1ª
edición, 1996, Santiago.
o “Corporalidad y locura” en “Espacio y tiempo vividos”, Editorial Universitaria
S.A., 1ª edición, 1996, Santiago.
o “Personalidad normal y anormal”, en “Personalidad y psicopatología”, Andrés
Heerlein -Editor-, Ediciones de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía de Chile, 1ª edición, 1997.
o “Psiquiatría antropológica”, Editorial Universitaria S.A., 2ª edición (corregida),
Santiago, 1997.
o Dreyfus, Hubert: “Ser-en-el-mundo”, Editorial Cuatro Vientos, Santiago, 1996.
o Ellenberger, Henri: “Introducción clínica a la fenomenología psiquiátrica y al
análisis existencial”, en “Existencia”, Rollo May, Ernest Angel y Henri Ellenberger
-Editores-, Editorial Gredos S.A., Madrid, 1977.
o Freud, Sigmund: “Algunas lecciones elementales de psicoanálisis (1940 [1938])”,
en “Los textos fundamentales del psicoanálisis”, Ediciones Altaya S.A., 1997.
o Heidegger, Martin: “Ser y tiempo”, Editorial Universitaria S.A., 1ª edición,
Santiago, 1997.
o Jaspers, Karl: “Psicopatología general”, Editorial Beta, 3ª edición, Buenos Aires,
1963.
o Ojeda, César: “Acerca del concepto de génesis en psiquiatría”, en “Las psicosis
endógenas”, Andrés Heerlein y Fernando Lolas -Editores-, Sociedad de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía de Chile y Asociación ACTA Chilena A.G., Santiago,
1993.
o Tellenbach, Hubert: “Estudios sobre la patogénesis de las perturbaciones psíquicas”,
Fondo de Cultura Económica, México, 1969.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
130
CAPITULO IV: ENFERMEDAD MENTAL E IMPUTABILIDAD
1. Perspectivas de la enfermedad mental
En los capítulos anteriores se han expuesto tres perspectivas u orientaciones que le
permiten a la psiquiatría acceder a la enfermedad mental. Cada perspectiva implica un
estilo de interrogación y una forma de verificación diferentes, que culminan en conceptos y
teorías también diversos (César Ojeda, “Delirio, realidad e imaginación”: p. 21). Y resulta
comprensible que exista esta pluralidad de perspectivas, puesto que la psiquiatría trata al
hombre mentalmente enfermo y, con ello, trae a su campo de estudio la complejidad que
implica el estudio del hombre en general.
No obstante, lo que se busca mostrar a continuación es que no existe una
contradicción necesaria entre dichas perspectivas sino que, por el contrario, se
complementan y vinculan por diversos nexos.
1.1. La perspectiva biológica
A. La causa de la enfermedad mental
Ha sido la pregunta por las causas de la enfermedad mental la que ha impulsado
permanentemente el avance de la investigación psiquiátrica. Es la pregunta común a las
ciencias de la naturaleza y, por tanto, propia también de la perspectiva biológica en
psiquiatría. Esta pregunta no se plantea con una pretensión meramente científica o teórica,
sino con el objeto de derivar de su respuesta terapias que permitan curar al enfermo mental,
es decir, con una intención práctica.
Sin embargo, como se vio en el primer capítulo, las primeras teorías postuladas por
la psiquiatría biológica acerca de las causas de la enfermedad mental se dedujeron de las
investigaciones sobre los efectos de los primeros fármacos que se descubrieron durante la
década del ’50, vale decir, de los tratamientos probados por la psiquiatría para enfrentar la
enfermedad mental, en una palabra, de la práctica. Sólo entonces la psiquiatría biológica
empezó a formular las primeras hipótesis sobre las alteraciones que se presentan en el
funcionamiento del sistema nervioso central de los enfermos mentales (Herbert Weiner: pp.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
131
664, 673; Joseph Schildkraut, Alan Green y John Mooney: p. 764). Es decir, la teoría se
elaboró a partir de la práctica terapéutica. Al respecto, Herbert Weiner observa lo siguiente:
“A partir de la acción conocida de estos fármacos, se ha construido una hipótesis sobre la etiología y
patogenia de la esquizofrenia. ¿Es éste un enfoque lógico de su etiología y patogenia? La acción
farmacológica de un fármaco como el digital en la insuficiencia cardiaca congestiva no informa sobre las
múltiples razones por las que ha fallado el corazón. Muchos fármacos con diversas acciones farmacológicas
en diferentes sistemas se utilizan para el tratamiento de la hipertensión esencial, cuya etiología y patogenia
son desconocidas en gran medida. A lo sumo, la acción de un fármaco indica algo sobre la fisiopatología de
una enfermedad, pero no sobre su predisposición u origen” (p. 673).
Según este planteamiento, el estudio del mecanismo de acción de los fármacos sólo
arroja datos sobre la fisiopatología de la enfermedad mental, pero no permite construir una
teoría sobre las causas de la misma. En consecuencia, las hipótesis que se sostienen sobre
los aspectos neuro-fisiológicos de la enfermedad mental no responden la pregunta por la
causa, sino que sólo permiten afirmar que se presentan alteraciones de este tipo en conjunto
con la enfermedad. Por tanto, con este tipo de investigaciones la psiquiatría biológica no
logra resolver la dicotomía mencionada en el primer capítulo108 entre una etiología
biológica y una psicológica de la enfermedad mental, no permite optar por una u otra teoría.
B. Naturaleza y ambiente
En principio, esta dicotomía se resolvería en virtud de los resultados que arrojan los
estudios genéticos que fueron expuestos en el primer capítulo109, en la medida en que las
alteraciones del funcionamiento cerebral serían determinadas por factores genéticos en
estas enfermedades. Sin embargo, también resulta posible que dichas alteraciones sean
causadas psíquicamente:
“Puede parecer obvio que los factores genéticos pueden tener expresiones bioquímicas en la sinapsis;
pero también hay que tener presente que los factores ambientales y psicológicos pueden actuar de este modo”
(Schildkraut, Green y Money: p. 764).
En verdad, la tan mentada dicotomía entre naturaleza y ambiente es una falsa
disyuntiva, tal como sostiene Robert Cancro:
108 Ver p. 28 del Capítulo I. 109 Ver pp. 29 y ss. del Capítulo I.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
132
“Todo gen, ya sea individual o bien en combinación, tiene inherentemente en sí mismo una gama de
posibles resultados fenotípicos110. Esta gama está determinada por la naturaleza de los factores ambientales
que activan el gen y por el momento de la activación gen-entorno. El gen no es un homúnculo, sino nada más
que información codificada. Puede considerarse como una instrucción potencial. Hasta que se active esta
instrucción, el gen no opera. La mayoría de los genes no son activados nunca durante la vida de un organismo.
En realidad, pues, el ambiente determina qué genes son activados y determina, por tanto, la configuración
genotípica operante o funcional del organismo. Diferentes ambientes activan selectivamente diferentes genes”
(p. 636; destacado agregado).
Los factores genéticos no operan solos sino siempre en interacción con los
ambientales, por lo que no resulta posible afirmar que la enfermedad mental sea producto
de una causalidad exclusivamente genética o psíquica. En este sentido, el psiquiatra citado
precisa luego que:
“La división en gen y ambiente es una conveniencia semántica. El gen es una estructura real y
específica, y todo lo que está fuera de esta estructura es considerado ambiental. Con mayor precisión, el
ambiente es el baño bioquímico en el que se asienta el gen y sirve para activarlo. Este baño bioquímico está
influido por muchos otros factores, incluidos los acontecimientos del desarrollo psicosocial. Se desconoce la
naturaleza exacta de las vías por las que estos sucesos psicosociales se traducen en diferencias bioquímicas”
(p. 636; destacado agregado).
En consecuencia, a partir de las investigaciones emprendidas por la perspectiva
biológica en psiquiatría, es posible sostener que las enfermedades mentales son
determinadas por genes que son activados por factores ambientales. Pero entonces, como
afirma Karl Jaspers:
“La imagen mecánica de una conexión unilateral de causas debe sustituirse por la imagen de un
tejido infinito de lo viviente, un círculo de círculos” (p. 522).
1.2. La perspectiva psicoanalítica
A. El sentido de la enfermedad mental
El psicoanálisis representa una notable inflexión en el saber psiquiátrico, puesto que
plantea una interrogante diferente a la enfermedad mental: No se pregunta por la causa de
la enfermedad mental sino por el sentido de la misma. Si la psiquiatría biológica busca
determinar las causas de la enfermedad mental, para el psicoanálisis, en cambio, se trata de
conocer el sentido de lo que dice y hace el enfermo mental:
110 “La constitución genética de un individuo establecida, por tanto, en el cigoto, y que se duplica en cada célula corporal, se conoce como genotipo, y el aspecto individual y estado fisiológico en un momento dado como el fenotipo” (John Rainer: p. 27).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
133
“Como es sabido, las representaciones obsesivas se muestran inmotivadas o disparatadas, lo mismo
que el texto de nuestros sueños nocturnos, y la primera labor que plantean es la de darles un sentido y un lugar
en la vida anímica del individuo, de modo que resulten comprensibles e incluso evidentes. Pero en esta labor
de traducción no hemos de dejarnos inducir en error por su aparente insolubilidad, pues las ideas obsesivas
más insensatas o extravagantes llegan a ser solucionadas por medio de una labor adecuadamente profunda (...)
Podemos convencernos de que una vez conseguido el descubrimiento de la relación de la idea obsesiva con la
vida del enfermo, se hace en el acto accesible a nuestra penetración todo lo enigmático e interesante que el
producto patológico analizado entraña, o sea su significación, el mecanismo de su génesis y su procedencia de
las fuerzas instintivas psíquicas dominantes” (Freud, “Paranoia y neurosis obsesiva”: pp. 142/143; destacado
agregado).
En este orden de consideraciones, agrega en otra parte Freud que el psicoanálisis
“Ha sido el primero en establecer que todo síntoma posee un sentido y se halla estrechamente
enlazado a la vida psíquica del enfermo (...) Así, pues, los síntomas neuróticos poseen -como los actos fallidos
y los sueños- un sentido propio y una íntima relación con la vida de las personas en las que surgen”
(“Introducción al psicoanálisis: teoría sexual”: pp. 190/191; destacado agregado).
Para la perspectiva biológica, los síntomas interesan en la medida en que permiten
clasificar la enfermedad respectiva y que constituyen un indicador de una fisiopatología
oculta o de factores genéticos, por tanto, no interesan en sí mismos. Es por eso que en dicha
perspectiva no hay propiamente una escucha de lo que dice el enfermo mental sino que se
trata siempre de determinar los procesos que causan o se relacionan con el síntoma a fin de
controlarlo. En cambio, el psicoanálisis afirma que el síntoma tiene un sentido para el
enfermo mental, de modo que para captarlo debe necesariamente prestar atención al
síntoma en sí mismo111. De ahí que se pueda decir, como se hiciera en el segundo capítulo,
que el psicoanálisis ha sido el primero en escuchar al enfermo mental112.
Sin embargo, no puede dejar de considerarse que, como indica Freud en las citas
anteriores, la búsqueda por determinar el sentido del síntoma es inseparable de su ubicación
en la vida psíquica del enfermo, es decir, sólo es posible llegar a comprender el síntoma a
partir del análisis de la biografía del paciente. En consecuencia, el psicoanálisis también se
interroga por la génesis de la enfermedad mental, su procedencia, sosteniendo que existen
complejas relaciones entre los síntomas del presente y los sucesos del pasado. Al respecto,
se debe tener en cuenta la siguiente aclaración de Freud:
111 En este sentido, ver pp. 61 y 62 del Capítulo II. Además, Freud se pronuncia en este sentido en los siguientes pasajes: “Paranoia y neurosis obsesiva”: pp. 40/41; e, “Introducción al psicoanálisis: teoría sexual”: p. 205. 112 Ver p. 47 del Capítulo II.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
134
“Al hablar del ‘sentido’ de un síntoma nos referimos tanto a su procedencia como a su fin u objeto,
esto es, tanto a las impresiones y sucesos a que debe su origen como a la intención a cuyo servicio se ha
colocado” (“Introducción al...”: p. 205).
Para captar el sentido de la enfermedad mental, el psicoanálisis ha creado una
técnica que es la psicoterapia analítica. Esta psicoterapia es una relación comunicativa entre
dos personas, el psicoanalista y su paciente, en que el primero, usando su instrumento
principal que es la interpretación, intenta develar el sentido que tiene el síntoma para el
enfermo mental en cuanto persona y hacerlo comprensible a luz de su biografía113 114. Por
tanto, en contraste con la psiquiatría biológica que utiliza terapias dirigidas al enfermo
mental en cuanto objeto, del psicoanálisis se sigue una práctica diferente, pues no procura
controlar el síntoma sino comprenderlo e interpretarlo. En consecuencia, si bien desde la
teoría resulta discutible sostener que el psicoanálisis se dirige a comprender e interpretar el
sentido de la enfermedad mental, la práctica de la terapia despeja la duda, confirmando que
la pregunta que dirige al psicoanálisis es diferente de aquella que guía a la psiquiatría
biológica.
Pero, entonces, resulta importante saber si estas diferencias implican una
contradicción necesaria entre el psicoanálisis y la psiquiatría biológica. Aludiendo a la
psiquiatría clásica, de orientación claramente científico natural, el propio Freud aclara:
“Nada de eso; por el contrario, el psicoanálisis y la psiquiatría se complementan una a otra,
hallándose en una relación semejante a la que existe entre el factor hereditario y el suceso psíquico, los cuales,
lejos de excluirse recíprocamente, colaboran del modo más eficaz a la obtención del mismo resultado. Me
concederéis, por tanto, que en la naturaleza de la labor psiquiátrica no hay nada que pueda servir de
argumento contra la investigación psicoanalítica” (Introducción al...”: p. 189).
En consecuencia, no existe contradicción necesaria entre la perspectiva biológica y
la psicoanalítica de la enfermedad mental, puesto que constituyen simplemente dos puntos
de vista diferentes de la misma, derivándose de ellos terapias también diversas.
B. Estatuto epistemológico del psicoanálisis
De acuerdo con este razonamiento, es posible sostener, siguiendo en este punto a
Karl Jaspers115, que el psicoanálisis es una ciencia del espíritu, puesto que intenta
113 Ver pp. 83 y ss. del Capítulo II. 114 Aun cuando para Lacan no se trata de determinar el sentido en la relación analítica, la terapia analítica no pierde nunca su carácter de relación comunicativa. Es sólo en este contexto en el cual es posible interpelar al Otro y poder vislumbrar, en el caso de la psicosis, el conflicto del enfermo con el lenguaje (al respecto, ver pp. 86/87 del Capítulo II). 115 Ver p. 92 del Capítulo III.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
135
comprender e interpretar la enfermedad mental y su génesis, para lo cual se provee de una
teoría y de una técnica que difieren de los propios de una ciencia natural como lo es la
psiquiatría biológica. Sin embargo, Jacques Lacan no parece compartir esta opinión:
“El progreso principal de la psiquiatría desde la introducción de ese movimiento de investigación que
se llama el psicoanálisis, consistió, se cree, en restituir el sentido en la cadena de los fenómenos. En sí no es
falso. Lo falso, empero, es imaginar que el sentido en cuestión es lo que se comprende. Lo nuevo que
habríamos aprendido, se piensa (...) es a comprender a los enfermos. Este es un puro espejismo” (p. 15;
destacado agregado).
Siguiendo con este punto, Lacan se pronuncia respecto de la oposición entre la
explicación -Erklären en alemán- y la comprensión -verstehen en el mismo idioma-,
señalando que:
“Debemos mantener que sólo hay estructura científica donde hay Erklären. El verstehen es la puerta
abierta a todas las confusiones. El Erklären para nada implica significación mecánica, ni cosa alguna de ese
orden. La naturaleza del Erklären es el recurso al significante como único fundamento de toda estructura
científica concebible” (p. 273).
El cuestionamiento de Lacan al psicoanálisis centrado en el yo, pareciera llevar
pareja una firme convicción epistemológica en el pensamiento explicativo propio de las
ciencias naturales. En otras palabras, su oposición a un psicoanálisis que intenta captar el
sentido de la enfermedad mental y su postura sobre el estatuto preponderante que tendría el
significante en la teoría freudiana116, le llevan a pensar que la única ciencia capaz de
dilucidar ese elemento decisivo del signo es la positiva. En este sentido, Lacan afirma que:
“El psicoanálisis es realmente una manifestación del espíritu positivo de la ciencia en tanto
explicativa” (p. 341)
Al respecto, Lacan no se aleja de las convicciones del propio Freud, pues éste
pareciera haber mantenido siempre la postura que la suya era una ciencia natural. Así,
Freud afirma que “el psicoanálisis es una parte de la psicología” y agrega a continuación
que “la psicología es una ciencia natural” (“Algunas lecciones elementales de
Psicoanálisis”: p. 237; destacado agregado). Más allá de las razones que haya tenido Freud
para mantenerse en esta postura, lo cierto es que fue esa la comprensión que tuvo del
psicoanálisis, ese fue el estatuto que le asignó a esta nueva ciencia, aun cuando se daba
cuenta de lo diferente que son los objetivos que la dirigen y la terapia que de ella se deriva.
116 Ver pp. 74 y ss. del Capítulo II.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
136
1.3. La perspectiva antropológica
A. La esencia de la enfermedad mental
La introducción de la fenomenología a la psiquiatría implicó otro quiebre
epistemológico al poner en suspenso la pregunta por la génesis que dirigía tanto a la
psiquiatría de orientación científico natural como al psicoanálisis. La fenomenología hizo la
pregunta por la esencia de la enfermedad mental dejando entre paréntesis la interrogante
por la génesis de la misma117.
En este sentido, el psiquiatra César Ojeda justifica la necesidad de aquella pregunta
observando que no podemos conocer la génesis, el cómo algo que es ha llegado a ser, su
procedencia, sin saber primero qué es aquello que es (Ojeda, “Acerca del concepto de
génesis en psiquiatría”: p. 39):
“Parece un juego de palabras. No lo es. Si queremos saber la génesis de X, necesitamos primero
intuir de algún modo lo que X sea. Si queremos saber la génesis de las crisis de angustia recurrentes -por
ejemplo- necesitamos saber qué es una crisis de angustia. Y, aquello que algo es y cómo es, no es su génesis,
sino su esencia. Luego, la pregunta por la génesis requiere de un paso previo, cual es, la pregunta por la
esencia. De saltarnos ese paso, estaríamos preguntando cómo ha llegado a ser algo perfectamente
indeterminado” (ídem).
Como se vio en el capítulo anterior, esta perspectiva de la psiquiatría intenta develar
la esencia de la enfermedad mental mediante la intuición fenomenológica, acto que la deja
aparecer tal como se muestra, sin adecuarla a un modelo preconcebido de la psique. En esta
medida, el análisis fenomenológico se comporta en forma a-teórica, esto es, sin pretender
adecuar el fenómeno observado a una teoría. Este intento es compartido por el análisis
existencial que tampoco elabora propiamente una teoría de la enfermedad mental. Sin
embargo, como advierte Ojeda, para comprender ya no la esencia de la enfermedad mental
sino el cómo de su configuración, su génesis, tanto la fenomenología como el análisis
existencial requieren de un modelo que haga inteligible el proceso de transformación, por
ejemplo, de una existencia como la del tipo melancólico en la de la melancolía:
“Al situarnos en esta perspectiva, nos parezca o no a primera vista, nos estamos comportando
‘teóricamente’” (Ojeda, “Acerca del...”: p. 46).
En consecuencia, el análisis fenomenológico existencial no es propiamente una
teoría de la enfermedad mental, pues intenta dejar aparecer la esencia de ella sin
117 Ver pp. 93 y ss. del Capítulo III.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
137
acomodarla a un modelo preconcebido. Pero en la medida que indaga en la biografía
espiritual o historia vital interior del enfermo mental para comprender el cómo de la
configuración de su esencia, su llegar a ser, utiliza modelos que sólo pueden ser
proporcionados por una teoría, como ocurre, por ejemplo, con los postulados de Tellenbach
sobre la patogénesis de la melancolía.
B. Estatuto epistemológico de la psiquiatría antropológica
Ahora bien, tanto en su intento por mostrar la esencia de la enfermedad mental
como en su indagación en la génesis de la misma, el análisis existencial es una ciencia del
espíritu118. Proviene de esta tradición de las ciencias, lo que le ha permitido abordar la
enfermedad mental desde una perspectiva diferente de la psiquiatría de orientación
biológica, preguntando por su esencia e indagando en las relaciones de sentido que existen
entre ella y las situaciones del pasado. En uno u otro caso, para el análisis existencial se
trata siempre de comprender la enfermedad mental.
En esta medida, la psiquiatría antropológica comparte con el psicoanálisis el intento
por enfocar la enfermedad mental desde un punto de vista diferente del netamente
biológico, orientado a determinar el sentido del síntoma y luego a indagar en su génesis
espiritual. No obstante, se distingue del psicoanálisis en que, por una parte, siempre se ha
planteado en términos científico espirituales, sin adjudicar al saber que entrega el estatuto
propio de las ciencias de la naturaleza. Por otra parte, en que no ha buscado formular una
teoría de la psique sino que ha intentado mostrar la esencia de la enfermedad mental a partir
de una concepción global y abarcadora del hombre119, aunque inevitablemente se ha
comportado teóricamente al proponer modelos que permitiesen comprender los procesos de
configuración de aquélla.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la psiquiatría antropológica no
pretende en ningún caso sustituir la perspectiva biológica de la enfermedad mental. De
hecho, utiliza las terapias biológicas que se derivan de esta perspectiva, lo que muchos
psicoanalistas no pueden hacer por carecer de formación médica. La perspectiva
antropológica sólo ha buscado colocar la psiquiatría biológica en su justo lugar y dejar en
claro que el hombre mentalmente enfermo no puede reducirse a su soma ni a su psique sino
que, más allá de ellos, tiene toda una dimensión que no puede soslayarse, cual es su
existencia.
118 Ver p. 93 del Capítulo III. 119 Ver pp. 94 y ss. del Capítulo III.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
138
1.4. Conclusión
A. La enfermedad mental como alteración biológica
Históricamente, la primera orientación que la psiquiatría ha seguido para abordar la
enfermedad mental ha sido la científico natural. Ello porque la psiquiatría es una rama de la
medicina y, en tal condición, se ha dirigido a determinar las causas de la enfermedad
mental, recurriendo a métodos que le han permitido conocerlas y derivar terapias que
actúen sobre ellas. Desde que naciera la psiquiatría biológica en la década del ’50, esta
perspectiva de la psiquiatría ha alcanzado logros indiscutibles, descubriendo el substrato
biológico de las enfermedades mentales endógenas que hasta entonces constituían, en
palabras de Schneider, la “piedra de escándalo” de la psiquiatría120.
En esta perspectiva, la enfermedad mental se explica como un trastorno de las
facultades o funciones mentales producido por alteraciones biológicas (Fernando Oyarzún:
p. 18). Subyace a ella:
“la certeza de que el espíritu mismo, como conciencia reflexiva, no puede enfermar. Sólo podrá estar
alienado aquel hombre cuyo cerebro se vea afectado por alteraciones” (Tellenbach: p. 12).
De esta manera, las enfermedades mentales somatógenas se explican como
alteraciones mentales producidas claramente por enfermedades o trastornos somáticos -por
ejemplo, endocrinos, hepáticos, renales, etc.-121. Asimismo, las enfermedades mentales
endógenas pueden explicarse a partir de las alteraciones fisiológicas del sistema nervioso
central. Así, los síntomas de la esquizofrenia se explican por la alteración que sufre la
función dopaminérgica en dicho sistema122 y los de la depresión por defectos en las
funciones noradrenérgica o serotoninérgica del mismo123. Por último, resulta posible
entender los procesos somáticos que se presentan con las enfermedades mentales
psicógenas124.
En consecuencia, para esta perspectiva se trata siempre de determinar los procesos
biológicos que de una u otra manera se relacionan con los síntomas de cada enfermedad,
siendo ellos evidentes en las somatógenas, menos claros en las endógenas y más bien
120 Ver p. 12 del Capítulo I. 121 Ver pp. 9 y 11 del Capítulo I. 122 Ver p. 34 del Capítulo I. 123 Ver p. 35 del Capítulo I. 124 Ver p. 20 del Capítulo I.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
139
accesorios en las psicógenas. La utilidad de esta perspectiva radica en que permite eliminar
o disminuir los síntomas mediante terapias que actúan sobre dichos procesos, es decir,
sobre el enfermo mental en cuanto soma.
No obstante, esta no es la única perspectiva desde la cual es posible aproximarse a la
enfermedad mental. Como se ha visto, la psiquiatría se ha enriquecido con al menos dos
perspectivas más desde las cuales puede también abordar la enfermedad mental. Son
perspectivas que la interrogan de un modo diferente y que, por tanto, tienen un criterio de
verificación distinto de la constatación empírica propia de las ciencias naturales, en una
palabra, apuntan a otro tipo de verdad. Es la verdad que surge de analizar el enfermo
mental ya no como soma sino en cuanto hombre. Pero, entonces, es necesario proveerse
previamente de una antropología, la cual va a condicionar el modo de mirar la enfermedad
mental, el lenguaje que se ha de utilizar para pensarla y la terapia que se ha de practicar
para intentar curarla.
B. La enfermedad mental como conflicto psíquico
El psicoanálisis es la primera antropología que provee de todo un lenguaje para
comprender al enfermo mental en cuanto hombre. En esta perspectiva, el síntoma de la
enfermedad mental no es visto como indicador de procesos biológicos subyacentes sino
como expresión de un conflicto interno. Por ejemplo, el psicoanálisis entiende el delirio
como un intento de reconstrucción del mundo destruido, tal como postula Freud en el caso
Schreber125. Planteada su segunda tópica, Freud continúa con esta idea llegando a sostener
que en las psicosis se crea una nueva realidad conforme a los mandatos del ello, hay una
sustitución de la realidad, aunque aclara que la realidad modificada es aquella representada
en la psique del enfermo mental126. Por su parte, Melanie Klein observa que en la
esquizofrenia no hay propiamente una pérdida de la relación con la realidad sino que más
bien ésta es vivida como poblada de objetos parciales127. Por último, Lacan, en la línea de
Freud, afirma que la alucinación es verdaderamente una realidad creada que se manifiesta
en el seno de la realidad como algo nuevo128. De esta manera, el psicoanálisis enfoca la
enfermedad mental de un modo completamente diferente a la perspectiva biológica,
mostrándola en todo lo que tiene de creativo, de nuevo.
125 Ver pp. 61/62 del Capítulo II. 126 Ver p. 65 del Capítulo II. 127 Ver pp. 67/68 y 72 del Capítulo II. 128 Ver pp. 82/83 del Capítulo II.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
140
Sin embargo, el psicoanálisis sólo puede comprender el conflicto interno del
enfermo mental colocando su enfermedad en una perspectiva histórica, indagando en los
sucesos del pasado y relacionándolos con los síntomas del presente. De este modo, el
delirio de Schreber puede ser comprendido a partir del complejo del padre que no fue
resuelto en el pasado, lo que, en consecuencia, permitió la brusca aparición de la libido
homosexual129. Asimismo, las esquizofrenias y la depresión se comprenden en la teoría de
Melanie Klein por defectuosos pasos de las posiciones esquizo-paranoide a la depresiva y
de la depresiva al complejo de Edipo, respectivamente, en la evolución del individuo130. Por
su parte, la psicosis se explica en Lacan por la forclusión del nombre-del-padre en el
segundo momento del complejo de Edipo131, fuente del conflicto actual con el lenguaje en
que se encuentra el psicótico. De este modo, el psicoanálisis, en sus diferentes versiones,
propone una comprensión de la génesis espiritual de la enfermedad mental.
Pero además, al poner al descubierto el sentido de la enfermedad mental, el
psicoanálisis muestra que la frontera que separa lo normal de lo anormal es sumamente
difusa. Así, en el análisis del caso Schreber, Freud señala que el delirio es un intento de
reconstrucción del mundo destruido, con lo cual subraya el efecto reparador que puede
tener este intento para el enfermo mental. Asimismo, Freud destaca como un elemento sano
de la psicosis la labor de transformación que significa, elemento que no se presenta en la
neurosis, la cual se limita a evitar la realidad que le es desagradable132. Por su parte,
Melanie Klein ha puesto en cuestión dicha frontera con mayor claridad al sostener que las
posiciones esquizo-paranoide y depresiva nunca llegan a superarse completamente y, en
consecuencia, permanecen a lo largo de la vida, activándose frente a las situaciones de
ansiedad133. Más aún, Wilfred Bion, siguiendo el planteamiento kleiniano, llega a postular
la existencia de una parte psicótica de la personalidad que se manifiesta, aún en el
individuo más evolucionado, como una seria hostilidad contra el aparato mental, la
conciencia y la realidad interna y externa134. En consecuencia, es posible decir que el
psicoanálisis ha sido el primero en derribar el mito de la separación absoluta entre la
normalidad y la anormalidad psíquicas, porque así como es posible ver en la enfermedad
mental intentos de superar un conflicto interno, también es dable encontrar en la
personalidad normal elementos potencialmente psicóticos.
129 Ver pp. 59/60 del Capítulo II. 130 Ver p. 72 del Capítulo II. 131 Ver pp. 80/81 del Capítulo II. 132 Ver p. 65 del Capítulo II. 133 Ver pp. 72/73 del Capítulo II. 134 Ver pp. 73/74 del Capítulo II.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
141
C. La enfermedad mental como existencia
La antropología existencial derivada de la metafísica de Heidegger constituye otro
horizonte que permite comprender al enfermo mental en cuanto hombre. En esta
perspectiva, la enfermedad mental es comprendida como una modificación de la existencia
del hombre135 que implica una forma de configurar el mundo diferente de la normal, en
breve, una nueva imagen del mundo136. Para comprender la génesis de este particular
proyecto de mundo, el análisis existencial indaga en la biografía espiritual de la enfermedad
mental, captando las relaciones de sentido que existen entre ella y los sucesos del pasado.
De esta manera, la enfermedad mental se muestra no como un accidente en la vida del
enfermo sino que de una forma totalmente comprensible a la luz de dichas relaciones137.
Por ejemplo, existen claras relaciones de sentido entre el tipo melancólico, la situación
predepresiva y la depresión endógena, como antes se mostrara138.
Asimismo, el delirio esquizofrénico es comprendido en esta perspectiva no como un
error de percepción sino, por el contrario, como una verdad radical que acontece en la
soledad, sin la interpersonalidad que es constituyente de la verdad139. De este modo, el
análisis existencial derriba el mito que vincula la locura con la irracionalidad, mostrando
que, por el contrario, el delirio es el producto de un imperio ilimitado de la razón, es el
vuelco radical de la existencia hacia el polo de la racionalidad, como aparece claramente en
el caso de Alberto antes relatado140. En definitiva, el delirio es concebido como una
interpretación única del mundo que le permite al esquizofrénico descansar del vivir
acosado de significaciones posibles141.
En virtud de esta comprensión de la enfermedad mental, el análisis existencial,
como sostiene Binswanger, logra franquear el supuesto abismo que divide nuestro mundo
del mundo de los enfermos mentales142. Pero además, llega a plantear que es posible
rescatar elementos positivos de la enfermedad mental que hasta ahora la sociedad ha visto
sólo como negativos. Propone aproximarse al enfermo mental ya no desde el prejuicio de
que se trata de un ser deformado o deficitario sino abierto a ver lo positivo de su
enfermedad, como por ejemplo, ver la manía del enfermo bipolar como una defensa contra
135 Ver p. 98 del Capítulo III. 136 Ver p. 100 del Capítulo III. 137 Ver pp. 99/100 del Capítulo III. 138 Ver pp. 104 y ss. del Capítulo III. 139 Ver pp. 116 y ss. del Capítulo III. 140 Ver pp. 119 y ss. del Capítulo III. 141 Ver p. 116 del Capítulo III. 142 Ver p. 100 del Capítulo III.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
142
la inmovilidad, la detención del tiempo que significa la depresión y, a la inversa, ver esta
última como un salvarse de la ligereza, el atropello, que implica la manía143.
Al igual que el psicoanálisis, el análisis existencial muestra que, en psiquiatría, la
frontera que separa la normalidad de la anormalidad es difusa. Ello porque existen casos en
que las características que permiten diagnosticar una enfermedad mental hacen asimismo
posible la manifestación de grandes expresiones del espíritu humano, de la gran salud, la
mayor normalidad alcanzable por el hombre, como ocurre con los genios -por ejemplo,
Kierkegaard, Cervantes, Teresa de Avila-. Son casos paradójicos en que la personalidad
muestra rasgos propios de trastornos mentales al mismo tiempo en que crea grandes obras
que perduran a lo largo de los siglos144. No obstante, la relatividad de la frontera aludida se
muestra también en la situación inversa, cual es aquella en la que se presentan rasgos de
personalidad considerados socialmente positivos, como el orden, la responsabilidad, la
planificación, etc., que constituyen al mismo tiempo la condición de la enfermedad mental,
como sucede con el tipo melancólico, ejemplo de una verdadera normalidad patológica145.
De esta manera, la frontera entre normalidad y anormalidad se ve entrecruzada ya no sólo
porque la patología mental puede ser base de la mayor normalidad posible, como ocurre
con los genios, sino también porque la normalidad puede ser condición de la enfermedad
mental, como es el caso de la depresión endógena.
D. Psicoanálisis y análisis existencial
Sea que nos coloquemos en el horizonte del psicoanálisis o en el de la antropología
existencial, la enfermedad mental se muestra más allá de las alteraciones biológicas que
indudablemente la subyacen. Lo que une estas dos perspectivas científico espirituales es el
intento por mostrar al enfermo mental en cuanto ser espiritual. Es ésta toda una dimensión
de la enfermedad mental que deja de lado la perspectiva biológica, porque ni siquiera se
plantea la pregunta por el sentido de ella. Su estatuto epistemológico no se lo permite, sólo
le habilita para preguntar por las causas del trastorno mental y derivar terapias biológicas de
los logros de sus investigaciones.
En conclusión, la enfermedad mental puede ser enfocada desde diferentes
perspectivas. La perspectiva biológica analiza la enfermedad mental sólo en sus
alteraciones biológicas, mostrándola en todo lo que tiene de deficitario, sin interrogarse por
el sentido que podría tener para el enfermo. El psicoanálisis y el análisis existencial
143 Ver pp. 127/128 del Capítulo III. 144 Ver pp. 124/125 del Capítulo III. 145 Ver pp. 105 y 125/126 del Capítulo III.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
143
muestran toda una dimensión de la enfermedad mental que soslaya la psiquiatría biológica,
toda la nueva realidad que significa, la nueva configuración de mundo que implica, en una
palabra, todo lo que tiene de humano. En fin, lo que une estas dos perspectivas es que
conciben la enfermedad mental, al decir de Kant, como “un punto de vista totalmente
diferente, desde el cual el alma lo ve todo distinto” (citado por Tellenbach: p. 13).
2. Revisión del concepto jurídico penal de imputabilidad
El Derecho penal utiliza el concepto de imputabilidad para ponerse en el caso que
un enfermo mental comete un delito. Este concepto se inserta en el más amplio de
culpabilidad, que exige del juez un razonamiento en torno ya no de los elementos del delito
sino que del sujeto que lo ha cometido.
La tesis que se va a desarrollar a continuación consiste en que el Derecho penal ha
tenido en cuenta sólo la perspectiva científico natural de la enfermedad mental para
elaborar, a lo largo de su historia, su concepto de imputabilidad. Por lo tanto, la
consideración de las otras perspectivas que se han expuesto en el curso de este trabajo
parece exigir una revisión y modificación del concepto de imputabilidad, todo ello en el
contexto de la crítica que en las últimas décadas se ha dirigido al concepto de culpabilidad.
2.1. Concepto de imputabilidad
Existen dos grandes planteamientos respecto del concepto de imputabilidad: el
clásico y el positivista (Juan Bustos, “Bases críticas de un nuevo derecho penal”: p. 87).
A. El planteamiento clásico
Para entender el concepto clásico de imputabilidad, resulta necesario exponer
previamente el fundamento de la responsabilidad penal en la concepción clásica del
Derecho penal. Al respecto, Juan Sotomayor señala que el planteamiento clásico sobre el
punto podría sintetizarse en la siguiente frase: “‘Si no existe libertad no existe
responsabilidad’” (“Inimputabilidad y sistema penal”: p. 37). Es decir, para esta concepción
del Derecho penal, cuyo máximo exponente fue el autor del siglo XIX Francesco Carrara,
el fundamento de la responsabilidad penal radica en el libre albedrío, esto es, en la libertad
de la voluntad:
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
144
“‘La libertad es un atributo indispensable de la voluntad, de modo que esta no puede existir sin
aquélla, del mismo modo que no puede haber materia sin gravedad (...) El hombre tiene la facultad de
determinarse en sus acciones, ya que puede preferir, a su agrado, obrar o no obrar, de acuerdo con las
apreciaciones de su inteligencia. Esta facultad es la que constituye su libertad de elección, y precisamente en
virtud de ella se le pide cuenta de los actos que se determina’” (Carrara citado por Sotomayor: pp. 38/39).
En uso de su libertad, el hombre puede elegir el delito y, por tanto, resulta posible
hacerle responsable por el hecho cometido. Ahí radica el fundamento de la responsabilidad
penal en la concepción clásica del Derecho penal. No obstante, este planteamiento alcanza
una fundamentación más sólida en el siglo XX con la teoría neoclásica de Hans Welzel.
A.1. Concepto normativo de culpabilidad
Welzel desarrolla la concepción normativa de la culpabilidad que antes había sido
creada por Reinhard Frank y otros autores. Para esta concepción, la culpabilidad es
reprochabilidad, esto es, un juicio de valor sobre el sujeto por el injusto cometido, de modo
que surge la pregunta por los fundamentos de tal reproche que se le hace al sujeto:
“La culpabilidad no se agota en esta relación de disconformidad sustancial entre acción y
ordenamiento jurídico, sino que además fundamenta el reproche personal contra el autor, en el sentido de que
no omitió la acción antijurídica aun cuando podía omitirla. La conducta del autor no es como se la exige el
Derecho, aunque él habría podido observar las exigencias del deber ser del Derecho. El hubiera podido
motivarse de acuerdo a la norma. En este ‘poder en lugar de ello’ del autor respecto de la configuración de la
voluntad antijurídica reside la esencia de la culpabilidad” (Hans Welzel, “Derecho penal alemán”: p. 197;
destacado agregado).
Al igual que en la concepción clásica, Welzel sostiene que el fundamento de la
culpabilidad radica en el libre albedrío. Distingue tres aspectos del mismo: uno
antropológico, uno caracterológico y uno categorial. En el plano antropológico, afirma lo
siguiente:
“En contraste fundamental con el animal, el hombre se caracteriza negativamente por una amplia
libertad respecto de las formas innatas e instintivas de conducta y, positivamente, por la capacidad y misión
de descubrir y establecer por sí mismo la rectitud de la conducta por medio de actos inteligentes (...) El
hombre es un ser responsable o (más exactamente) un ser erigido sobre la propia responsabilidad” (p. 203).
Welzel cita a Schiller:
“‘Sólo el hombre tiene el privilegio, como persona, entre todos los seres vivientes de atentar por
medio de su voluntad contra el círculo de la necesidad, que es indestructible para los simples seres naturales, y
de dar comienzo en sí mismo a una serie totalmente nueva de fenómenos’” (ídem).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
145
Por tanto, en este aspecto la culpabilidad parte del supuesto de la condición de
persona en el hombre:
“El principio de culpabilidad debe asentarse sobre una concepción del hombre como persona, o sea,
como un sujeto que tiene capacidad para decidir la conducta a seguir (...) La aceptación de la
autodeterminación de la voluntad humana es, pues, presupuesto necesario del principio de culpabilidad (...)
Una concepción del hombre sin capacidad de decisión elimina la responsabilidad y, con ella, el carácter de
persona del hombre. Este queda cosificado, mediatizado. En síntesis: responsabilidad y autodeterminación
son conceptos inseparables” (Raúl Zaffaroni, “Tratado de Derecho penal”: pp. 34/35).
Desde un punto de vista caracterológico, el libre albedrío es ejercido en el hombre
por el centro del yo:
“La desintegración de las formas innatas de conducta y la estructuración de un yo como centro
responsable, ha hecho que la estructura anímica del hombre tenga una pluralidad de estratos. Un ‘estrato
profundo’ comprende los impulsos vitales de la conservación de la especie y de la autoconservación
provenientes del círculo de los instintos, las pasiones, los deseos, además las aspiraciones anímicas ‘más
elevadas’, inclinaciones, intereses, etc., que afectan al yo, lo cogen, lo envuelven, lo arrastran y tratan de
impulsarlo a una acción, de modo que aparece como una víctima pasiva de los impulsos. Sobre estos impulsos
del ‘estrato profundo’ se eleva la ‘mismidad’ como centro regulador de los impulsos, que los dirige conforme
a sentido y valor: los actos del pensamiento, que se apoya sobre fundamentos lógico-objetivos, y los de la
voluntad, que se orienta de acuerdo a sentido y valor” (p. 204).
Mediante su mismidad, el hombre convierte sus impulsos en motivos:
“Tan pronto como se introducen los actos de dirección conforme a sentido, del centro del yo (del
pensamiento y del querer dirigido por el sentido), no se experimentan ya los impulsos sólo en su compulsión
pasional, sino que son comprendidos en su contenido de sentido y en su significación valorativa para una
conducción de vida justa; de acuerdo a este contenido de sentido se convierten los impulsos en motivos, en
cuanto la decisión de voluntad se apoya en ellos como en sus fundamentos objetivos (lógicos o valorativos)”
(p. 205).
En lo que dice relación con el aspecto categorial del libre albedrío, sostiene lo
siguiente:
“El libre albedrío es la capacidad para poderse determinar conforme a sentido. Es la libertad respecto
de la coacción causal, ciega e indiferente al sentido, para la autodeterminación conforme a sentido (...) La
libertad no es un estado, sino un acto: el acto de liberación de la coacción causal de los impulsos para la
autodeterminación conforme a sentido. En la falta de este acto se fundamenta el fenómeno de la culpabilidad:
la culpabilidad es la falta de autodeterminación conforme a sentido en un sujeto que era capaz para ello. No
es la decisión conforme a sentido a favor de lo malo, sino el quedar sujeto y dependiente, el dejarse arrastrar
por los impulsos contrarios al valor” (p. 209; destacado agregado).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
146
Hecho este razonamiento, Welzel define con precisión la culpabilidad:
“La culpabilidad no significa decisión ‘libre’ a favor del mal, sino dependencia de la coacción causal
de los impulsos, por parte de un sujeto que es capaz de autodeterminación conforme a sentido (...) La
culpabilidad no es un acto de libre autodeterminación, sino justamente la falta de determinación de acuerdo
a sentido en un sujeto responsable” (p. 210; destacado agregado).
En consecuencia, el fundamento de la reprochabilidad no radica en que el autor ha
obrado mal sino en que, siendo capaz de adecuar su conducta a sentido y valor, no lo ha
hecho y se ha abandonado a la coacción causal de los impulsos. Porque era un sujeto
responsable, capaz de autodeterminarse conforme a sentido, es que el Derecho se encuentra
en condiciones de dirigirle un reproche por su obrar y, por tanto, imponerle una pena. En
este sentido, Raúl Zaffaroni agrega que:
“No se trata de la mera posibilidad de hacer otra cosa, sino de la posibilidad exigible de hacer algo
distinto (...) La medida de la culpabilidad o de la reprochabilidad será, pues, la de la posibilidad exigible de
abstenerse de cometer un injusto” (“Tratado de Derecho penal”: pp. 27/28)
A.2. Concepto normativo de imputabilidad
La culpabilidad, sostiene Welzel, parte de la premisa que “el autor es capaz,
atendidas sus fuerzas psíquicas, de motivarse de acuerdo a la norma” (p. 201). En este
contexto, entonces, se postula una fórmula psicológico-jurídica del primer elemento de la
culpabilidad que es la imputabilidad, entendiendo por ésta como la capacidad de
comprensión del injusto y de actuar en consecuencia con esa comprensión (Bustos,
“Manual de Derecho penal. Parte general”: p. 330):
“La capacidad de culpabilidad tiene, por tanto, un momento cognoscitivo (intelectual) y uno de
voluntad (volitivo); la capacidad de comprensión de lo injusto y de determinación de la voluntad (conforme a
sentido). Sólo ambos momentos conjuntamente constituyen la capacidad de culpabilidad” (Welzel: p. 216).
B. El planteamiento positivista
B.1. Negación de la culpabilidad
El segundo gran planteamiento respecto de la imputabilidad es el sostenido por el
positivismo criminológico. Este se coloca en la antípoda de la concepción clásica
postulando la negación del fundamento de la responsabilidad penal, es decir, del libre
albedrío:
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
147
“‘Esta conciencia que tenemos de ser libres de querer una cosa mejor que otra es una pura ilusión
originada en que nos falta la conciencia de los antecedentes inmediatos ora fisiológicos o psíquicos, de la
deliberación que precede a la voluntad (...) Otra ley universal, que es la base misma de nuestro pensamiento y
que ha recibido de los progresos científicos tanta fuerza como precisión, se opone absolutamente a la
hipótesis de una voluntad libre en la elección entre dos soluciones contrarias: la ley de la causalidad natural.
En virtud de esta ley, siendo todo efecto la consecuencia necesaria, proporcional e inevitable, del conjunto de
causas que lo producen, es decir, de los precedentes mediatos e inmediatos, no puede concebirse una facultad
que pudiera en cambio realizar un efecto diferente de aquel que resulta naturalmente de sus propias causas’”
(Enrico Ferri citado por Sotomayor: pp. 48/49).
En este planteamiento, el delito es explicado como un efecto inevitable de una
cadena de causas, de modo que el libre albedrío resulta por completo negado. Sin embargo,
esta negación no implica que el Estado no pueda exigir responsabilidad a sus ciudadanos,
por el contrario, los ciudadanos son responsables socialmente en cuanto viven y porque
viven en sociedad. De esta manera, el Estado no hace responsable al hombre porque lo
considere libre sino por el hecho de que vive en sociedad (Sotomayor: p. 49). El
positivismo, entonces, deja de hablar de responsabilidad penal y plantea, en su reemplazo,
una responsabilidad social, es decir, la responsabilidad del delincuente por el solo hecho de
vivir en sociedad. El delincuente, en la medida en que se encuentra determinado
causalmente a cometer el delito, es un ser desadaptado de la sociedad, un ser anormal.
La culpabilidad ya no puede constituir la medida de la reacción penal sino que
ahora resulta necesario tener en cuenta otro criterio de medición, cual es, para el
positivismo, la peligrosidad (ídem). Pero entonces, la distinción entre imputables e
inimputables ya no tiene sentido, porque tan peligroso pueden ser los primeros como los
segundos:
“‘Si todo delito, desde el más leve al más grave, es la expresión sintomática de una personalidad
antisocial, siempre más o menos anormal y, por tanto, más o menos peligrosa, es inevitable la conclusión de
que el ordenamiento jurídico de la defensa social represiva no puede subordinarse a una supuesta normalidad,
intimidabilidad o dirigibilidad del sujeto que delinque. Sea cualquiera el modo por el que un hombre llega a
ser delincuente, con voluntad o inteligencia aparentemente normales, porque poco anormales, o con voluntad
o inteligencia anormal o enferma, o aún no en estado de completo desarrollo, siempre incumbe al Estado la
necesidad (y por tanto el derecho-deber) de la defensa represiva, subordinada sólo en lo que respecta a la
forma y medida de sus sanciones a la personalidad de cada delincuente, más o menos readaptable a la vida
social’” (Ferri citado por Sotomayor: p. 50).
De este modo, se trata de determinar no la capacidad de autodeterminación
conforme a sentido en un hombre concreto, su imputabilidad, sino la capacidad de atentar
contra el orden social, esto es, su peligrosidad (Sotomayor: p. 50). Todo hombre que
comete un delito es anormal, resultando tan peligroso el aparentemente normal como el
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
148
manifiestamente anormal o enfermo. En consecuencia, la negación del libre albedrío
implica también, en el planteamiento positivista, la negación del concepto de
imputabilidad.
B.2. Concepto positivista de imputabilidad
Sin embargo, en la dogmática penal el planteamiento positivista es coherente con la
concepción psicológica de la culpabilidad, es decir, con aquella teoría que concibe la
culpabilidad como el aspecto subjetivo del delito (Zaffaroni, “Tratado de...”: p. 42; Bustos,
“Manual de...”: p. 311). Para esta concepción, la culpabilidad es la relación psicológica del
sujeto con el proceso causal objetivo, es la representación que el sujeto se hace de dicho
proceso. Esta relación psicológica puede adoptar dos formas, cuales son, el dolo y la culpa.
Asimismo, esta concepción es compatible con una fórmula naturalista biológico-
psiquiátrica de la imputabilidad que no “da un concepto de imputabilidad sino que se
limita a enumerar una serie de situaciones en las cuales no se daría la imputabilidad del
sujeto”, como la enfermedad mental y la menor edad. También es compatible con una
fórmula psicológica de la imputabilidad que “trata de dar un concepto basado en los
aspectos psicológicos de capacidad de entender o querer del sujeto; de ahí que en esta
fórmula se pretende determinar la imputabilidad como un proceso psicológico” (Bustos: p.
330).
No obstante, como ha puesto de manifiesto Zaffaroni:
“El psicologismo siempre fue un ardid para reemplazar a la culpabilidad por la peligrosidad,
llamando culpabilidad a la parte subjetiva del injusto y haciendo ocupar a la peligrosidad el lugar que la
culpabilidad dejaba hueco en la teoría del delito, con sus lógicas consecuencias para la pena” (“Tratado
de...”: p. 18).
En verdad, sostiene Zaffaroni, una concepción del Derecho penal que prescinde de
la culpabilidad como reprochabilidad de un sujeto responsable por su decisión voluntaria
libre, tiene como consecuencia la negación en el hombre de su condición de persona (pp.
43/44).
C. El concepto tradicional de imputabilidad
Actualmente existe consenso en concebir la imputabilidad como la capacidad de
comprensión del injusto y de actuar conforme a esa comprensión. Es el concepto
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
149
tradicional de imputabilidad que se relaciona con la concepción normativa de la
culpabilidad antes expuesta:
“El acento está puesto en el proceso psicológico desde una perspectiva valorativa; no se trata de
cualquier comprensión, sino sólo de la del injusto y tampoco de cualquier actuar, sino del que debiera resultar
de esa comprensión” (Bustos, “Manual de...”: p. 330).
Sin embargo, no debe pensarse que el concepto tradicional de imputabilidad supone
la total negación del planteamiento positivista. Ello porque, en primer lugar, la concepción
normativa de la culpabilidad en que se inserta no implica un total rechazo de los postulados
del positivismo. En la medida en que la culpabilidad es entendida como la falta de
autodeterminación conforme a sentido en un sujeto capaz para ello y que, no obstante, se ha
dejado dirigir por la coacción causal de los impulsos, el delito sigue concibiéndose como el
efecto de un conjunto de causas. Como explícitamente lo afirma Welzel:
“El delito es, por ello, efectivamente por entero, el producto de factores causales, y, por eso, la
suposición o incluso la indicación de un porcentaje de la medida en que también la ‘voluntad libre del autor’
junto a la disposición y medio ambiente ha participado en la génesis del delito, es un juego peregrino” (p.
210).
En segundo lugar, la concepción normativa de la culpabilidad no se contrapone
totalmente al concepto de peligrosidad. Si bien respecto de los sujetos imputables se trata
siempre de determinar el grado de culpabilidad para la imposición de una pena, no ocurre
lo mismo con los sujetos inimputables, a los cuales les resultan eventualmente aplicables
las medidas de seguridad según la peligrosidad que manifiesten. Existe, por tanto, un
régimen penal diferenciado para los sujetos declarados inimputables en juicio:
“Si bien se sigue distinguiendo, según el planteamiento clásico, entre imputables e inimputables, y se
mantiene la relación culpabilidad-pena para los primeros, la regulación de los llamados ‘inimputables’
constituye fiel reflejo de los postulados del más puro positivismo criminológico, al partir de la relación
peligrosidad-medida de seguridad” (Sotomayor: p. 52).
De esta manera, llegados a la convicción de que el sujeto es incapaz de comprender
el injusto o de actuar conforme a esa comprensión, ya no le resulta aplicable el régimen
penal ordinario sino uno especial previsto para este tipo de sujetos, cual es el de las medidas
de seguridad.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
150
2.2. Concepto tradicional de imputabilidad y crítica de la culpabilidad
En las últimas décadas, la concepción normativa de la culpabilidad ha sido objeto
de diversas críticas, las que se han formulado desde diferentes perspectivas146.
Especialmente, se ha puesto en cuestión el fundamento de la culpabilidad, es decir, el libre
albedrío. A partir de estas críticas, se ha planteado la necesidad de revisar el concepto de
culpabilidad, lo cual, entonces, lleva a revisar también los elementos de la culpabilidad,
partiendo por la imputabilidad. Este elemento tiene una especial importancia, porque, si en
general el problema de la culpabilidad introduce la discusión sobre el sujeto a la teoría del
delito, la reflexión sobre la imputabilidad pone específicamente a la vista la problemática
del sujeto, como se verá a continuación.
No obstante, de dichas críticas sólo se expondrán brevemente dos de ellas, la
sostenida por Raúl Zaffaroni en la segunda etapa de su trayectoria y la planteada por Juan
Bustos.
A. La vulnerabilidad
A.1. Deslegitimación del sistema penal
Zaffaroni parte de la constatación empírica de la total deslegitimación del sistema
penal, en el sentido que su operatividad real no responde a criterios de racionalidad:
“La selectividad, la reproducción de la violencia, el condicionamiento de mayores conductas lesivas,
la corrupción institucional, la concentración de poder, la verticalización social y la destrucción de las
relaciones horizontales o comunitarias, no son características coyunturales, sino estructurales del ejercicio de
poder de todos los sistemas penales” (Zaffaroni, “En busca de las penas perdidas”: p. 6).
Siguiendo a la criminología crítica, Zaffaroni sostiene que los sistemas penales
inician, entre otros, procesos de criminalización que generalmente no tienen en cuenta la
magnitud del daño provocado por el delito sino más bien las características de las personas
contra las cuales se dirigen. Estas personas, entonces, son criminalizadas por las agencias
del sistema penal -la policial, la judicial, la penitenciaria, etc.-. De estas agencias, es la
agencia policial la que inicia estos procesos y, en consecuencia, es la que se encuentra
dotada con más poder en comparación con el resto de ellas.
146 Ver las pp. 315 y ss. del “Manual de Derecho penal. Parte general” de Juan Bustos.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
151
Al respecto, no resulta difícil constatar que, en su funcionamiento real, los sistemas
penales se dirigen “sobre los sectores más vulnerables de la población y, particularmente,
sobre los habitantes de las ‘villas miserias’, ‘favelas’, ‘pueblos jóvenes’, etc.” (p. 98). Es
decir, en su operatividad son inevitablemente selectivos.
Frente a esta situación, Zaffaroni postula que la única agencia del sistema penal que
puede introducir un mínimo de racionalidad en el funcionamiento del mismo es la agencia
judicial (pp. 158 y ss.). Para conseguir este objetivo, la agencia judicial debe tomar sus
decisiones conforme a un conjunto de pautas limitativas del funcionamiento irracional del
sistema penal, una de las cuales es la teoría del delito. “Las líneas más generales de la
‘teoría del injusto’ -afirma Zaffaroni- quedan en pie” (p. 210). Sin embargo, no ocurre lo
mismo con el concepto de culpabilidad normativa, puesto que, partiendo del dato empírico
del funcionamiento selectivo del sistema penal, ya no es posible fundamentar ninguna
reprochabilidad contra el supuesto autor del delito (pp. 210/211):
“La selectividad operativa del sistema penal y el uso de la pena como instrumento reproductor de la
violencia y legitimador de un ejercicio de poder (mucho más amplio y ajeno al poder de los juristas),
muestran hoy claramente que los momentos éticos -esencia del reproche de culpabilidad-, no son más que
racionalizaciones, con lo que el reproche mismo queda deslegitimado” (p. 214).
De este modo, sostiene Zaffaroni, es más bien la agencia judicial la que debe
responder por el uso de su reducida cuota de poder limitador, que se traduce en la decisión
de consentir o no en la continuación del proceso de criminalización puesto en marcha por la
agencia policial (pp. 215/216). Para tomar esta decisión, la tradicional culpabilidad por el
injusto cometido resulta insuficiente, por lo que Zaffaroni propone un replanteamiento de
este concepto con el único fin de definir una pauta que limite el funcionamiento selectivo y
violento del sistema penal, y no para que sirva de fundamento a la pena.
A.2. Culpabilidad por la vulnerabilidad
En su revisión del concepto de culpabilidad, Zaffaroni sostiene que:
“Es el grado de vulnerabilidad al sistema penal lo que decide la selección y no la comisión de un
injusto, porque hay muchísimos más injustos penales iguales y peores que dejan indiferente al sistema penal
(...) El grado de vulnerabilidad está dado por la magnitud del riesgo de selección que corresponde a la
situación de vulnerabilidad en que se colocó el sujeto” (pp. 218/219).
En otras palabras, los procesos de criminalización se dirigen en contra de las
personas que se encuentran expuestas en razón no de los injustos cometidos sino que de la
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
152
situación de vulnerabilidad en que se han colocado. La situación de vulnerabilidad depende
de dos grupos de factores, cuales son, primero, la posición o estado de vulnerabilidad y,
segundo, el esfuerzo personal por la vulnerabilidad:
“La posición o estado de vulnerabilidad es predominantemente social (condicionada socialmente) y
consiste en el grado de riesgo o peligro que la persona corre por su sola pertenencia a una clase, grupo, estrato
social, minoría, etc., siempre más o menos amplio, como también encajar en un estereotipo, en función de
características que la persona ha recibido. El esfuerzo personal por la vulnerabilidad es predominantemente
individual, consistiendo en el grado de peligro o riesgo en que la persona se coloca en razón de su
comportamiento particular. La realización del ‘injusto’ es una parte del esfuerzo por la vulnerabilidad, en la
medida en que lo haya decidido autónomamente” (p. 220).
De esta manera, entonces, la culpabilidad tradicional se inserta en el concepto más
amplio y abarcador de la culpabilidad por la vulnerabilidad. Se encuentra comprendida en
el orden de factores del esfuerzo personal por la vulnerabilidad que, aclara Zaffaroni, es el
único que puede ser considerado por la agencia judicial para consentir en la continuación
del proceso de criminalización. En efecto, el primer orden de factores, esto es, la posición o
estado de vulnerabilidad jamás puede tenerse en cuenta para decidir sobre la
criminalización, puesto que no depende en absoluto de la voluntad de la persona y es, por
tanto, incobrable. En cambio, el esfuerzo por la vulnerabilidad, en la medida en que supone
una autonomía decisoria que ha significado un aporte al riesgo de selección, sí puede ser
considerado por la agencia judicial al momento de tomar una decisión respecto de la
criminalización:
“Lo que sin duda resulta claro es que quien parte de un bajo estado o posición de vulnerabilidad,
debe realizar un esfuerzo de considerable magnitud para alcanzar una situación que lo ubique a nivel de alta
vulnerabilidad y viceversa. Igualmente, como la vulnerabilidad también es graduable, alguien que se
encuentre ya en una posición de alta vulnerabilidad, puede realizar un gran esfuerzo para colocarse en una
situación de nivel increíblemente alto de vulnerabilidad” (p. 221).
Por ejemplo, para que una persona perteneciente al sector económicamente alto de
la sociedad se coloque en un nivel de alta vulnerabilidad, es necesario que realice un gran
esfuerzo personal. A la inversa, para que una persona del sector económicamente bajo de la
sociedad se coloque en un nivel de alta vulnerabilidad basta un pequeño esfuerzo personal.
Pero también puede ocurrir que una persona ya vulnerable por su posición social incurra
además en un gran esfuerzo personal, caso en el que se colocaría en un nivel increíblemente
alto de vulnerabilidad. Sin embargo, y como ya se ha observado, en todos estos casos es
sólo el esfuerzo personal por la vulnerabilidad el que puede ser considerado por la agencia
judicial al momento de decidir sobre la criminalización, el cual, valga tenerlo presente, es
eminentemente graduable.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
153
B. El sujeto responsable
El punto de partida de Bustos es el siguiente:
“Para determinar el contenido de la culpabilidad es necesario partir no del individuo, así como en lo
injusto no de la acción, sino del individuo en sociedad. El hombre sólo puede ser comprendido en cuanto vive
en sociedad” (p. 324).
Siguiendo también a la criminología crítica, Bustos constata:
“Falso es que la norma describa algo, lo que hace es imputar o asignar, la norma surge de una
determinada estructura de poder, que no describe, sino que tiene por función imputar: designa delito (y
delincuente)” (p. 325).
El sistema penal designa delito y delincuente, esto es, criminaliza determinados
hechos y personas. Aclara Bustos que este postulado no implica eliminar la pregunta por el
por qué del delito, pero ella debe integrarse “dentro de un proceso social de asignación o
imputación” (ídem). De ahí que necesariamente deba partirse del hombre en sociedad, pero
no en abstracto sino en concreto, en “su relación social concreta, en que se da su
comportamiento como una forma de vinculación” (p. 326):
“El hombre no es entonces un simple sujeto de la relación social, sino además actor. Luego,
desarrolla en ella un papel, que es dado tanto por la relación social misma, como por la sociedad toda, pero en
la que interviene además con todas sus potencialidades; hay una constante interacción y vinculación entre los
actores y demás circunstancias de la relación concreta y la sociedad toda” (ídem).
Agrega Bustos:
“Ahora bien, como actor de una relación social concreta, lo que caracteriza al hombre en el curso de
la historia del desarrollo de las relaciones sociales, es que toma conciencia de su papel (...) En la medida en
que el hombre es un actor dentro del proceso social, es que el hombre puede responder de su actuación, por
su papel, por lo realizado. Sólo así el hombre tiene capacidad de respuesta. Su capacidad de responder no es
de carácter abstracto ni metafísica, sino en razón de la conciencia concreta dentro de una relación social
concreta” (p. 326).
Responsabilidad, “tanto en su etimología latina como en la germana
[Verantwortlichkeit], hace referencia a ‘respuesta’” (Zaffaroni: p. 215, nota 8). Por tanto,
sostiene Bustos, culpabilidad es responsabilidad:
“Culpabilidad es responsabilidad, no es un reproche, ni el planteamiento de que se podía actuar de
otra manera; tampoco se trata de llegar a la conclusión de que es un ser determinado y, por tanto, sin
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
154
conciencia, un animal, un simple proceso natural. Responsabilidad implica que el hombre es actor, esto es,
que desempeña un papel y, por tanto, alcanza conciencia de él; pero como actor está dentro de un drama, de
una relación social, y su conciencia está determinada por ella específicamente y por los controles sociales
ejercidos sobre ella. El hombre responde entonces por su comportamiento; por la conciencia de él, ése es
fundamento y límite de la reacción social que se ejerza sobre él, pero esa conciencia está dada socialmente, y
por eso también responde la sociedad toda” (p. 326).
En la medida en que el hombre es actor dentro de la sociedad y es consciente de su
papel, es posible exigirle una respuesta, es decir, hacerlo responsable de su
comportamiento. Pero la conciencia de su papel es social, viene dada por la sociedad y, de
esta manera, la sociedad también debe responder por dicha conciencia. Por tanto, el
sistema penal debe asumir la responsabilidad de la sociedad respecto de la conciencia
manifestada por el hombre en su comportamiento y, en esa medida, no puede hacerlo
responsable si la sociedad no le ha dado las condiciones necesarias para responder por su
papel.
Es así como puede hacerse un paralelo entre, por una parte, el esfuerzo personal por
la vulnerabilidad y la conciencia del papel exigido, y, por la otra, la posición social de
vulnerabilidad y la responsabilidad de la sociedad, en los planteamientos de Zaffaroni y
Bustos, respectivamente. Los primeros datos son los únicos que pueden considerarse para
efectos de exigir una responsabilidad por el comportamiento, no así los segundos, puesto
que no dependen del sujeto:
“En definitiva lo que interesa es la persona responsable frente al sistema penal criminal. Ello
significa que el sujeto pueda responder frente a tareas concretas que le exige el sistema. Luego
responsabilidad implica exigibilidad. Esto es, se trata de qué es lo que puede exigir el sistema de una persona
frente a una situación concreta. Responsabilidad y exigibilidad son dos términos indisolublemente unidos. El
sistema no puede exigir si no ha proporcionado o no se dan las condiciones necesarias que la persona pueda
asumir una tarea determinada (exigida por el sistema)” (p. 327; destacado agregado).
2.3. Conclusión
A. Crítica de la imputabilidad
A.1. Crítica del concepto tradicional de imputabilidad
La crítica de la culpabilidad, en la medida en que se traduce en el replanteamiento
de su contenido, lleva necesariamente a revisar cada uno de sus elementos -imputabilidad,
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
155
exigibilidad de la conciencia del injusto y exigibilidad de la conducta-147. En este sentido,
Bustos revisa el concepto tradicional de imputabilidad advirtiendo que este planteamiento
pone “el acento en la norma, en la acción (en el hecho) y no debidamente en el sujeto
responsable” (p. 331):
“De ahí entonces que se considere al hombre individualmente y que el presupuesto general y
abstracto de la imputabilidad sea el libre albedrío (...) Pero el problema es otro, ya que hay que partir del
hombre como actor social y, por tanto, la perspectiva de la imputabilidad es antes que nada social concreta;
luego de una determinada concepción del Estado o de la sociedad. De ahí que una primera crítica fundamental
al normativismo es que aplica la absolutez de los valores para la configuración del tipo legal (...) a una
consideración valorativa del sujeto y, por tanto, hace una separación de buenos y malos, sobre la base del
hecho no típico y típico” (ídem).
Similar absolutez de valores aplica el positivismo, aunque ya no en virtud de la
distinción entre imputables e inimputables sino en consideración de la peligrosidad,
diferenciando entre normales -los que se adaptan al orden social- y anormales -los que
chocan con él- (Bustos, “Bases críticas de un nuevo derecho penal”: p. 89). Advierte Bustos
que:
“Ciertamente al sujeto no se le puede enjuiciar valorativamente desde una perspectiva tan estricta y
restringida, que lleva necesariamente a una concepción de valores absolutos o de verdad absoluta dentro de la
sociedad, lo cual va en contra de los principios de una sociedad pluralista y democrática, en continua revisión
por la participación libre de todos sus ciudadanos” (“Manual de...”: p. 331).
Bustos recurre a dos teorías que ponen en cuestión el supuesto del que parten tanto
el planteamiento clásico como el positivista, cual es que existen valores absolutos o una
verdad absoluta en la sociedad (p. 331). Estas concepciones son la teoría de las subculturas
y la psiquiatría alternativa (“Bases críticas...”: p. 89). La primera teoría constata que en la
sociedad contemporánea se pueden dar varios órdenes culturales diferentes del orden
cultural total o más amplio, es decir, la coexistencia de un ámbito cultural mayor con
ámbitos culturales menores (pp. 91/93). Estos últimos ordenes culturales se denominan
subculturas.
Se pueden presentar diferentes situaciones: la existencia en un mismo espacio físico
de dos culturas claramente caracterizadas, como es el caso de las culturas colombina y
precolombina; frente a una cultura de ámbito mayor se pueden dar culturas de ámbito físico
y numérico menor, que además coinciden en lo esencial con la cultura mayor, como ocurre
147 En este sentido, Sotomayor indica que “desde el momento que se habla de crisis de la culpabilidad, hay que afirmar, del mismo modo, la crisis del concepto de imputabilidad” (“Inimputabilidad y sistema penal”: p. 43).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
156
en España con las culturas catalana, gallega y vasca; también hay casos de una cultura
mayor con ámbitos culturales diferentes en razón de la inmigración o de la clase social -
cultura de clase baja, cultura agraria, industrial, etc.- o incluso con grupos culturales, más o
menos cerrados, que cuenten con miembros que pueden ser o no de diferentes subculturas -
de diferentes clases sociales, inmigrantes de diferentes orígenes, del agro o la industria,
etc.-. El individuo está, entonces, situado en diferentes ámbitos culturales (pp. 94/95).
A partir de esta teoría, afirma Bustos que:
“Se logra precisar que el individuo actúa en grupo, a veces en varios grupos, y que estos grupos
reciben una conciencia valorativa y de acción que puede coincidir, diferenciarse o rechazar el planteamiento
valorativo hegemónico en ese momento en el Estado. El hombre está, pues, inmerso en una red social que
configura su visión valorativa y por ello mismo su responsabilidad como actor social. Luego, dentro de una
sociedad democrática pluralista hay que partir del hecho que el sujeto pertenece a diferentes ámbitos
culturales dentro de una sociedad, que no pueden ser pasados por alto en su enjuiciamiento” (“Manual de...”:
p. 331).
Respecto de la enfermedad mental, Bustos se coloca en la perspectiva de la
psiquiatría alternativa cuyos mentores son David Cooper y Ronald Laing. Esta perspectiva
de la psiquiatría rechaza la equiparación que la psiquiatría clásica hace de la perturbación
mental con la enfermedad física, pues con ello se confunde la persona y sus interacciones
con el organismo y sus funciones. Se busca dar cientificidad, neutralidad y objetividad a la
psiquiatría, sin embargo, lo único que se consigue es deshumanizar y limitar el
comportamiento humano, etiquetando, segregando y provocando una invalidación del
sujeto, que queda reducido a un objeto (“Bases críticas...”: pp. 98/99).
Para Cooper, la locura es siempre una forma de resolver conflictos en el choque
entre el sujeto y la sociedad en concreto, es decir, con unos determinados valores y normas
de conducta (p. 100). Por su parte, Laing hace notar que el normal considera realmente
verdadero sólo lo que tiene que ver con la gramática y el mundo natural, y eso lo aplica a
todos, también al llamado loco, sin considerar su verdad existencial (ídem). Siguiendo
también a Giovanni Jervis, Bustos aclara que ciertamente la sociedad tiene su verdad, pero
ello no significa que la verdad sentida y expresada por quien se tilde de perturbado mental
sea algo no válido y falso (p. 101). Concluye al respecto:
“En la locura está involucrada la persona en cuanto tal, que es una entidad superior a la suma de sus
diferentes órganos y funciones, y además en cuanto referida a la persona necesariamente una entidad social,
con lo cual entra en consideración todo el complejo de relaciones sociales y en definitiva el sistema social
mismo. La locura ha de entenderse antes que nada como un fenómeno social, como una contradicción que
puede darse en cualquier tipo de sociedad y frente a la cual reacciona dicha sociedad, lo que es además
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
157
determinante para el desarrollo futuro de la locura. La locura significa entonces un conflicto entre normas y
valores de un sistema social determinado, en definitiva de la verdad del sistema social con la verdad que
expresa el loco” (p. 105).
En virtud de estas dos teorías, Bustos niega que se pueda decir de un determinado
sujeto que carezca de la capacidad de comprensión del injusto o de actuar conforme a esta
comprensión, “pues ello presupone la creencia de que existencialmente solo existe un solo
orden de valores y una sola verdad, y ello es falso” (p. 106)148:
“El sujeto puede tener su propio orden de valores y su verdad tanto en consideración a su mundo
cultural (subcultural) como también en virtud de una forma conflictiva propia de enfrentar el sistema social en
que vive (...) En definitiva pues se confirma (...) que la inimputabilidad no se puede concebir como un juicio
de invalidación de un sujeto como el que no es capaz de, sino simplemente como un juicio de asignación a un
determinado orden racional o una determinada racionalidad” (ídem).
No se trata, entonces, que el sujeto no sea capaz de comprender el injusto o de
actuar conforme a esa comprensión, sino que comprende y actúa conforme a su orden de
valores o su verdad, los cuales, en una sociedad pluralista y democrática, no pueden
desvalorarse como tales.
A.2. Concepto crítico de imputabilidad
De este modo, Bustos propone un nuevo concepto de imputabilidad. Para que el
juicio de imputabilidad no se traduzca en un juicio de invalidación del sujeto, resulta
necesario concebir un primer nivel:
“El primer nivel del juicio de imputabilidad es simplemente una asignación dentro de una sociedad
determinada a un cierto orden racional existente dentro de ella. Ello en modo alguno podría ser un juicio de
invalidación o minusvalía del sujeto” (p. 107).
El individuo siempre actúa conforme a una determinada racionalidad, sólo que esta
puede no coincidir con la racionalidad hegemónica. Pero en una sociedad democrática y
pluralista, que reconoce la presencia de varios ámbitos culturales y racionales, el sistema
penal no puede valorar negativamente la racionalidad del sujeto convertida en acto por el
solo hecho de no coincidir con la racionalidad hegemónica, pues entonces se estaría
148 La crítica de la imputabilidad tradicional también se fundamenta en la revisión crítica del concepto de menor. Al respecto, véase: Emilio García, “Brasil: de infancias y violencias” -en “No hay derecho”, año III, Nº 8, Dic/1992- y “Para una historia del control penal de la infancia: la informalidad de los mecanismos formales de control social” -en Juan Bustos (Director), “Un derecho penal del menor”-; Carlos González, “Los menores entre ‘protección y justicia’” -en “Un derecho penal del menor”-; y Mary Ana Beloff, “No hay menores de la calle” -en “No hay derecho”, año II, Nº 6, Jun/1992- y “Niños, jóvenes y sistema penal” -en “No hay derecho”, año IV, Nº 10, Dic/1993-Mar/1994-.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
158
rechazando el orden cultural o racional que se corresponde con tal conciencia convertida en
acto. Por ejemplo, no se podría juzgar negativamente la conciencia de un indígena de una
tribu lejana del Amazonas que hubiere cometido un injusto, porque entonces se estaría
rechazando la cultura conforme a la cual su conciencia se ha formado. De ahí la necesidad
de un primer nivel del juicio de imputabilidad que consista simplemente en la asignación
del sujeto a un determinado orden cultural o racional, sin que todavía se entre en una
valoración de su conciencia, lo que implica un reconocimiento de que en la sociedad
existen varios ordenes culturales y racionales que deben ser respetados por el sistema penal.
Pero este reconocimiento no puede soslayar el hecho de que el Estado acepta una
racionalidad como la hegemónica. De hecho, la conciencia del sujeto se ha convertido en
un acto contrario a los valores fundamentales de ese orden racional hegemónico. De ahí la
necesidad de un segundo nivel del juicio de imputabilidad en que se trata de determinar la
compatibilidad o incompatibilidad de la racionalidad del sujeto concretada en su hecho. Es
indudable que el injusto cometido es contrario al ordenamiento jurídico, pero de lo que se
trata en el juicio de imputabilidad es de determinar si la conciencia del sujeto puede
también considerarse incompatible con la racionalidad hegemónica:
“De ahí que cualquier individuo sea entonces valorado, ya no sólo asignado, desde la perspectiva de
la contradicción con los valores fundamentales de ese orden racional hegemónico del Estado (...) Sólo cuando
se cometa un hecho que sea contradictorio con los valores fundamentales del orden hegemónico podrá
entrarse a juzgar la compatibilidad o incompatibilidad de la racionalidad de ese individuo con el orden
hegemónico. Es decir, tampoco hay aquí un juicio de invalidación o minusvalía, sino simplemente el juicio
valorativo de que la racionalidad dominante en el individuo en ese hecho contradice los valores
fundamentales del orden hegemónico” (p. 108).
Esta incompatibilidad viene dada por el hecho de que la conciencia del sujeto
convertida en acto se ha formado o se corresponde con los valores fundamentales del
Estado y, no obstante, el acto se contradice con dichos valores reconocidos por el
ordenamiento jurídico. En otras palabras, la racionalidad del sujeto es más o menos la
misma que la hegemónica, de modo que el juicio de imputabilidad no puede sino ser un
juicio de incompatibilidad de dicha racionalidad, en la medida que esta se ha convertido en
un acto contrario al ordenamiento jurídico.
Pero no puede ocurrir lo mismo en el caso en que, en virtud del primer nivel de la
imputabilidad, se ha asignado el sujeto a un determinado orden cultural o racional diferente
del hegemónico. En este evento, no puede haber una incompatibilidad de su conciencia con
el ordenamiento jurídico, pues si bien es cierto que el acto en que se ha convertido se
contrapone a los valores fundamentales del Estado no lo es menos que su conciencia
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
159
corresponde a un determinado orden cultural o racional que el sistema penal, en la medida
en que el Estado reconoce la existencia de diferentes ordenes culturales y racionales, no
puede sino considerar compatible. Por eso afirma Bustos:
“La imputabilidad no es sino un juicio de incompatibilidad de la conciencia social de un sujeto en su
actuar frente al ordenamiento jurídico (...) Por el contrario, entonces, la inimputabilidad es un juicio de
compatibilidad de la conciencia social del sujeto en su actuar frente al ordenamiento jurídico. Lo cual puede
provenir porque al enjuiciar tal conciencia social convertida en acto, implica necesariamente enjuiciar al
sujeto como individuo (en su pasado y en su futuro), con lo cual se trataría de un derecho penal no sobre
hechos, sino sobre personas, o bien, porque al enjuiciar tal acto se está realmente enjuiciando a un grupo
social determinado, porque tal acto y conciencia social son inescindibles de la conciencia subcultural (p. ej.
los actos de un miembro de una comunidad indígena en Latinoamérica, o bien de un extranjero con una
concepción cultural completamente diferente)” (“Manual de...”: p. 332).
De ahí la justificación del primer nivel del juicio de imputabilidad, porque sin aquél
la imputabilidad se reduce a una mera desvaloración de la conciencia del sujeto convertida
en acto, con lo cual inevitablemente se valora negativamente el individuo en cuanto tal, su
forma de ser, o la subcultura de la que es miembro, lo que va en contra de los principios
pluralistas y democráticos del Estado de Derecho. Hecha la asignación de un sujeto a un
determinado orden cultural o racional, en virtud del primer nivel del juicio de
imputabilidad, no cabe sino formular a su respecto un juicio de inimputabilidad como
compatibilidad de su racionalidad expresada en el acto frente al ordenamiento jurídico.
En resumen,
“La imputabilidad es pues en primer lugar un reconocimiento de la existencia de varias
racionalidades, que no son falsas ni verdaderas, sino existentes, sólo que una puede ser la hegemónica, lo que
no significa que sea la absoluta, ni única ni excluyente. En segundo lugar, el juicio de imputabilidad, sobre la
base del hecho realizado, sobre un injusto, puede determinar la incompatibilidad de la racionalidad expresada
en un acto preciso del individuo con la del orden hegemónico y entonces se plantea desde el sistema un juicio
negativo, esto es, que como individuo racional se le puede imputar un comportamiento en contra del orden
jurídico establecido, que es el que recoge los valores fundamentales hegemónicos” (Bustos, “Bases
críticas...”: p. 110).
De esta manera, la imputabilidad deja de concebirse como un juicio sobre la
capacidad del sujeto y consiste ahora en la determinación, previa asignación del sujeto, de
la compatibilidad o incompatibilidad de la conciencia del mismo en su actuar frente al
ordenamiento jurídico. En definitiva, sostiene Bustos:
“No hay individuos ‘inimputables’ en el sentido tradicional de falta de capacidad concreta de
libertad, o de culpabilidad o de motivación; todos los hombres tienen tales capacidades, que son
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
160
fundamentalmente valorativas o en relación a un determinado sistema de reglas, pues todos rigen por
determinadas reglas su actuar, conforme a una determinada concepción del mundo, ya sea dada especialmente
por el grupo o desde el sujeto en su conflicto social (el llamado ‘enfermo mental’)” (“Manual de...”: p. 333).
A.3. Consecuencias penales
Llegado a este punto, Bustos no puede sino sacar la consecuencia de su
planteamiento, cual es que, entonces, los inimputables son también responsables. Se trata
más bien de determinar el tipo de responsabilidad de estos sujetos. Al respecto, afirma que:
“Su responsabilidad habrá que enjuiciarse conforme a sus reglas propias, sin perjuicio de que como
miembro de un Estado de derecho, han de otorgárseles todas las garantías propias de él, pues de otro modo se
trataría de una violación del principio de igualdad consagrado en la Constitución a todos los ciudadanos. La
cuestión de la imputabilidad e inimputabilidad es la resolución de la exigibilidad e inexigibilidad a nivel
general respecto del comportamiento de una persona; la inimputabilidad implica inexigibilidad por parte del
sistema, la imputabilidad, en cambio, la exigibilidad por parte del sistema” (p. 332; destacado agregado).
La responsabilidad del inimputable no puede sino enjuiciarse conforme a sus reglas
propias, que vienen dadas por el orden cultural o racional a que pertenece. De lo contrario,
se estaría vulnerando el primer nivel del juicio de imputabilidad. Esto se traduce en que, al
aplicarle una sanción al inimputable por el injusto cometido, y las medidas de seguridad
son una sanción punitiva, no sólo hay que respetarle todas las garantías comunes del
individuo frente al Estado, sino que además se le deben agregar todas aquellas que sean
necesarias para cuidar de su especial personalidad. Es por esto que, en definitiva, se trata de
una responsabilidad penal por el injusto cometido:
“En tal sentido habría que distinguir entre una responsabilidad penal en general y una penal criminal.
La responsabilidad penal en general está definida en su contenido por el hecho de una intervención coactiva
por parte del Estado sobre los derechos básicos del sujeto y que obliga por tanto a la consideración de todas
las garantías desarrolladas para evitar el abuso y arbitrariedad del Estado frente a los derechos fundamentales
(o bien derechos humanos) del individuo. Es la lucha política que ha desarrollado desde siempre el individuo
frente al Estado. Dentro de esta responsabilidad general hay que considerar (...) la responsabilidad penal de
los inimputables, ya que a ellos se les aplican determinadas sanciones o medidas en forma coactiva (...) La
cuestión a decidir es entonces la diferencia con los llamados imputables y en definitiva la distinción entre un
derecho penal en general y un derecho penal criminal. Determinar cuáles son las razones que hacen posible
que a un sujeto en virtud de un hecho delictivo se le aplique una pena no criminal (sanción o medida) y a otro
en virtud del mismo hecho delictivo se la aplique una pena criminal” (Bustos, “Imputabilidad y edad penal”:
pp. 473/474; destacado agregado).
Lo que determina la aplicación del derecho penal en general o del derecho penal
criminal es la imputabilidad planteada en términos de la compatibilidad o incompatibilidad
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
161
de la racionalidad del sujeto en su hecho frente al ordenamiento jurídico. El juicio de
compatibilidad permite la aplicación del derecho penal en general y sólo el juicio de
incompatibilidad habilita para la aplicación del derecho penal criminal.
B. Enfermedad mental e imputabilidad
B.1. Perspectivas de la enfermedad mental y concepto tradicional de
imputabilidad
Hans Welzel sostiene que el juicio de imputabilidad “no es un juicio categorial
general, sino un juicio existencial, que expresa una afirmación sobre la realidad individual”
(p. 215). Afirma que:
“Todo conocimiento científico encuentra aquí su límite, puesto que no puede convertir en objeto algo
que por principio no es susceptible de objetivación, esto es, la subjetividad del sujeto. Aquel acto por el cual
el hombre se eleva del mundo de los objetos de la experiencia para convertirse en sujeto autoresponsable,
escapa a toda posibilidad de objetivación. Es lo no objetivo por antonomasia, lo que nunca puede ser
objetivado sin que sea destruido en su mismidad” (ídem).
Welzel niega que la imputabilidad pueda ser objeto de conocimiento científico,
puesto que ello no podría hacerse sin destruir la mismidad del sujeto. Por eso sostiene que
el juicio de que un hombre determinado en una situación determinada es culpable, no es un
acto teorético, sino existencial y, por cierto, comunicativo (ídem). Pero de esta
imposibilidad de objetivación científica se sigue la consecuencia de que el juicio de
imputabilidad:
“Es el reconocimiento del otro como tú, como igual, como susceptible de determinación plena de
sentido y por esto, al mismo tiempo, tan sujeto responsable como yo mismo. Por ello, este juicio es más fácil
de formular desde el aspecto negativo que del positivo: se excluye a todos aquellos hombre que aún no son o
bien no son más capaces de la misma autodeterminación, éstos son los que por su juventud (y sordomudez), o
por su anormalidad mental no son capaces de culpabilidad” (pp. 215/216; destacado agregado).
Al no ser posible objetivar científicamente la subjetividad del sujeto, Welzel
considera difícil formular el juicio de imputabilidad en su aspecto positivo y lo plantea, por
tanto, en términos negativos. Pero, si la imputabilidad es el reconocimiento del otro como
tú, como igual, como susceptible determinación plena de sentido, entonces la declaración
de incapacidad de culpabilidad implica que el inimputable no es como yo, es desigual a mí
y no es susceptible de determinación plena de sentido. De esta manera, el juicio de
imputabilidad así concebido viola directamente el principio de igualdad, básico en un
Estado de Derecho.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
162
Pero además, al ser el inimputable incapaz de culpabilidad no tiene libre albedrío en
ninguno de sus tres aspectos149. Desde un punto de vista antropológico, el inimputable es un
hombre que no se distingue mayormente del animal, pues carece de una amplia libertad
respecto de las formas innatas e instintivas y, por ende, no es un ser erigido sobre la propia
responsabilidad. En el aspecto caracterológico, la mismidad del inimputable no dirige los
impulsos conforme a sentido y valor y, por tanto, no los convierte en motivos. En el aspecto
categorial, el inimputable es incapaz de autodeterminarse conforme a sentido y, en
consecuencia, no tiene libertad frente a la coacción causal, ciega e indiferente al sentido. En
una palabra, el inimputable no es persona.
De este modo, no resulta posible aplicar el derecho penal al inimputable, porque
aquél se dirige a las personas, a los hombres capaces de autodeterminarse conforme a
sentido. ¿Qué le queda entonces al inimputable? Al inimputable le resultan aplicables todos
los postulados del positivismo criminológico, es decir, no las penas de las personas
responsables sino las medidas de seguridad de los hombres peligrosos. Se trata, entonces,
de:
“Un tratamiento jurídico penal diferencial, según que el individuo haya sido catalogado de imputable
o inimputable: al primero le son aplicables, en general, los conceptos y consecuencias propios del
pensamiento clásico (culpabilidad y pena), mientras que para el segundo se reservan los postulados del
positivismo naturalista (peligrosidad y medidas de seguridad)” (Sotomayor: p. 94).
¿Dónde parecen equivocarse Hans Welzel y los seguidores del concepto tradicional
de imputabilidad? Welzel tiene razón cuando sostiene que el juicio de imputabilidad es un
juicio existencial y, por tanto, comunicativo. Pero el error que comete reside en creer que
este juicio no puede tener bases científicas. De ahí que Welzel afirme que “los psiquiatras
conscientes de su responsabilidad rechazan responder este problema en forma ‘científica’”
y que su labor se limita a “constatar la existencia de determinados estados mentales
anormales” (p. 215). Por cierto que, para Welzel, los psiquiatras hacen esta constatación
desde una perspectiva científico natural. En este sentido, Bustos dice que:
“La tendencia en la doctrina y la legislación ha sido la de determinar la imputabilidad desde las
ciencias naturales. En las legislaciones antiguas sobre la base de la psiquiatría y posteriormente en relación a
la psicología. Sólo modernamente se ha incluido una dirección valorativa y se plantea la imputabilidad como
una cuestión a definir normativamente. En todo caso, sin embargo, se tiende a dar una importancia
fundamental a las ciencias naturales” (“Imputabilidad y...”: p. 471).
149 Ver pp. 144/145 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
163
Antes de considerar el aspecto normativo, es necesario tener en cuenta una
perspectiva que introduce una verdadera fisura en el concepto tradicional de imputabilidad
y que dota de bases científicas al juicio de imputabilidad: es la perspectiva de las ciencias
del espíritu. La sola consideración de esta vertiente del saber psiquiátrico exige una
modificación del concepto de imputabilidad. Porque en la medida en que esta perspectiva
permite vislumbrar el sentido del síntoma o la modificación existencial que implica la
enfermedad mental, el concepto tradicional de imputabilidad se vuelve por completo estéril
frente a toda esta dimensión del hombre. Ya no puede dar cuenta de ella con la sola
consideración de las ciencias naturales y de la dirección normativa.
Al contrario de lo que sostiene Welzel, es falso que la subjetividad del sujeto no sea
susceptible de objetivación científica. Esto sólo puede ser cierto si se tiene en consideración
la sola perspectiva científico natural de la enfermedad mental y, como se ha visto, esta
perspectiva no puede convertir en objeto a la subjetividad del sujeto, pues no tiene las
herramientas para ello. Su método sólo le permite determinar las causas de la enfermedad
mental. Pero tanto el psicoanálisis como el análisis existencial tienen herramientas que les
permiten conocer científicamente la subjetividad del sujeto y, por tanto, del enfermo
mental. Antes de entrar a analizar la exigibilidad del enfermo mental, la perspectiva de las
ciencias del espíritu, común al psicoanálisis y el análisis existencial, lo muestran ya no
como un ser biológicamente deficitario sino como un ser espiritual que intenta reconstruir
su mundo destruido, creando una nueva realidad, o que configura mundo de una manera
diferente de la normal, proponiendo una nueva imagen del mundo. Más aún, en virtud de
esta perspectiva, se llega a plantear una positividad de la enfermedad mental150. En una
palabra, esta perspectiva muestra al enfermo mental en cuanto hombre y persona. De esta
manera, encontramos un fundamento científico a la siguiente afirmación de Bustos, que
entonces deja de ser una mera exigencia normativa:
“En primer lugar entonces hay un aspecto determinante que condiciona toda la discusión, esto es,
que el juicio de imputabilidad o inimputabilidad no puede desvirtuar el carácter de persona del sujeto y por
tanto su dignidad y derechos que le son inherentes” (p. 473).
El juicio de imputabilidad del enfermo mental ya no puede reducirse a la
constatación de la enfermedad mental desde la perspectiva científico natural y, en virtud de
ella, a la declaración de incapacidad de comprender el injusto o de actuar conforme a ella,
como se ha hecho siempre en la imputabilidad tradicional. Este juicio no puede consistir
meramente en la conjunción de la perspectiva científico natural que diagnostica la
enfermedad mental y de la dirección normativa que deduce de ella una incapacidad de
150 Ver pp. 141/142 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
164
comprensión del injusto o de actuar conforme a ésta. El juicio de imputabilidad debe
considerar la dimensión que pone de manifiesto la perspectiva de las ciencias del espíritu y,
en esta medida, encontrar fundamentos en estas ciencias, entre las que se cuentan al
psicoanálisis y el análisis existencial. Cualquiera de estos dos saberes científicos puede
orientar el juicio de imputabilidad, especialmente el psicoanálisis en las enfermedades
mentales psicógenas y el análisis existencial en las endógenas. Se trata entonces de dotar de
nuevas bases al juicio comunicativo que sin duda es el juicio de imputabilidad.
B.2. Perspectivas de la enfermedad mental y concepto crítico de imputabilidad
a. Primer nivel de la imputabilidad
Estas nuevas bases científicas exigen una modificación del concepto mismo de
imputabilidad. En este sentido, sólo el concepto crítico de imputabilidad propuesto por
Bustos permite hacer justicia a toda esta dimensión de la enfermedad mental. Porque en
este concepto la imputabilidad no se reduce a una invalidación del sujeto hecha en virtud de
la alteración biológica que sin duda es la enfermedad mental. Específicamente, la
consideración de un primer nivel en el juicio de imputabilidad permite dar cuenta de lo que
se muestra en la perspectiva de las ciencias del espíritu. En el concepto crítico de
imputabilidad, el sujeto es una persona cuya responsabilidad debe juzgarse considerando la
cultura en que ha sido formado o la racionalidad conforme a la cual dirige su
comportamiento. El primer nivel del juicio de imputabilidad impide soslayar este aspecto.
De igual manera, la perspectiva de las ciencias del espíritu, en la medida en que muestra al
enfermo mental como un ser espiritual que crea una nueva realidad o que configura mundo,
impide concebir la imputabilidad como una mera desvaloración de la enfermedad mental,
máxime si se sostiene una verdadera positividad de la misma. Ello sería contrario a los
principios del Estado de Derecho. Frente a esta nueva realidad o configuración de mundo
que significa la enfermedad mental, el juicio de imputabilidad, en su primer nivel, no puede
sino consistir en una simple asignación del sujeto a este orden racional, sin que éste pueda
ser valorado negativamente. De ahí que, hecha esta asignación, el juicio de imputabilidad
consista en un juicio de compatibilidad de la racionalidad del sujeto con el ordenamiento
jurídico.
Al respecto, es importante tener presente que el juicio de imputabilidad es, al igual
que la psicoterapia151, una relación comunicativa, aunque entre enfermo mental y juez. La
consideración de un primer nivel en este juicio permite hacer efectivo el postulado
151 Ver p. 84 del Capítulo II y p. 122 del Capítulo III.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
165
planteado tanto por el psicoanálisis152 como por la psiquiatría antropológica153 en orden a
no concebir la psicoterapia como una mera forma de imponer el orden convencional al
enfermo mental, es decir, como una técnica de poder. Sólo en virtud de la perspectiva de las
ciencias del espíritu es posible impedir que la psicoterapia consista meramente en una
forma de poder y, de esta manera, evitar que otra relación comunicativa como el juicio de
imputabilidad sea concebido en estos términos. En la medida en que, en su primer nivel, la
imputabilidad es concebida simplemente como un juicio de asignación del sujeto a un orden
cultural o racional, no constituye aún un intento de imponer el orden hegemónico.
No obstante, resulta imposible dejar de considerar que dicha racionalidad se ha
concretado en un hecho contrario al ordenamiento jurídico, que hay un conflicto con los
valores hegemónicos del Estado. Pero, en resguardo de la diversidad de la sociedad, si bien
es cierto que el hecho es contrario al ordenamiento jurídico, no puede decirse lo mismo de
la racionalidad conforme a la cual se realiza, la que necesariamente debe estimarse
compatible con el Estado. La consecuencia penal que esto trae es la exención de
responsabilidad criminal. Sin embargo, si el juez estima que igualmente debe aplicarse una
medida de seguridad, entonces debe continuar el razonamiento del juicio de imputabilidad y
pasar al segundo nivel del mismo, porque ello implica considerar al sujeto responsable
penalmente por su hecho.
b. Segundo nivel de la imputabilidad
En el segundo nivel del juicio de imputabilidad se trata de determinar la exigibilidad
del comportamiento del sujeto. Así, Bustos señala que:
“La cuestión de la imputabilidad e inimputabilidad es la resolución de la exigibilidad e inexigibilidad
a nivel general respecto del comportamiento de una persona; la inimputabilidad implica inexigibilidad por
parte del sistema, la imputabilidad, en cambio, la exigibilidad por parte del sistema” (“Manual de...”: p. 332).
Como criterio general aplicable a la enfermedad mental, Zaffaroni recuerda el
planteamiento de Henri Ey sobre la piscopatología de la libertad, idea retomada por
Blankenburg a propósito de las normopatías154:
“El ‘enfermar de la libertad’ no significa que la libertad esté ‘muerta’ sino que el ámbito de
autodeterminación del enfermo se reduce y, cuando esa reducción supera cierto grado, ya no puede haber
reproche jurídico” (“Tratado de...”: p. 79).
152 Ver p. 86 del Capítulo II. 153 Ver p. 127 del Capítulo III. 154 Ver p. 126 del Capítulo III.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
166
Respecto de las enfermedades mentales, es necesario tener en cuenta la clasificación
de las mismas. En las enfermedades mentales somatógenas como la demencia y el delirium,
ciertamente no puede haber exigibilidad y, por tanto, valoración negativa del sujeto. Los
síntomas de la demencia, al menos desde su fase intermedia, y los propios de la fase aguda
del delirium implican una reducción drástica del ámbito de autodeterminación del sujeto155.
En estos casos, no es razonable plantear una responsabilidad penal, lo que impide que el
segundo nivel del juicio de imputabilidad permita la aplicación de una medida de
seguridad, esto es, de una sanción penal. La imputabilidad no puede pasar de consistir en un
juicio de compatibilidad que lleva a la exención de toda responsabilidad penal.
Más complicado es el caso de las enfermedades mentales endógenas. La
esquizofrenia, por una parte, justifica plenamente el primer nivel del juicio de
imputabilidad. Es en esta enfermedad donde se muestra con toda claridad la condición de
racionalidad diferente que tiene la enfermedad mental, respecto de la cual no puede sino
haber un juicio de compatibilidad. Dicha condición ha sido demostrada por el psicoanálisis
y el análisis existencial, especialmente en el análisis que éste último hace del delirio156.
Sin embargo, el problema se presenta al momento de pasar al segundo nivel del
juicio de imputabilidad en busca de un fundamento para la aplicación de una medida de
seguridad. Para resolver este problema, es necesario tener en cuenta el tipo de esquizofrenia
de que se trata. En este sentido, resulta medianamente claro que en síndromes como el
catatónico y el hebefrénico no es posible plantear ninguna responsabilidad penal, porque no
hay exigibilidad del comportamiento. Por tanto, no es posible aplicar ninguna medida de
seguridad, porque no hay fundamento para ello. Otra cosa ocurre con el síndrome
paranoico, en que sería posible plantear una cierta exigibilidad que al menos permitiese la
aplicación de una medida de seguridad. En este caso, el juicio de imputabilidad planteado
en términos de una compatibilidad de la racionalidad del sujeto con el sistema lleva a la
aplicación del derecho penal en general y no del derecho penal criminal, con el debido
respeto de todas sus garantías y otras que exijan el cuidado de su persona.
Lo sostenido respecto del síndrome paranoico resulta aplicable a la psicosis
maníaco-depresiva. Teniendo en cuenta el planteamiento de Klein, en el sentido que en esta
enfermedad se produce la reactivación de la posición depresiva, que supone una mayor
integración del yo, es posible afirmar con más razones la aplicación de un derecho penal en
155 Ver pp. 8/9 y 10/11 del Capítulo I. 156 Ver p. 141 de este capítulo.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
167
general, siempre menos severo que el sistema penal criminal. No obstante, lo mismo no
podría decirse respecto de la depresión endógena. En esta enfermedad, sin duda que resulta
justificado el primer nivel del juicio de imputabilidad, en la medida en que ella significa
una clara modificación de las estructuras existenciales del hombre, la cual no puede sino
considerarse compatible con el sistema. Pero la pretensión de pasar al segundo nivel del
juicio de imputabilidad para la aplicación de una sanción penal carece de fundamento,
puesto que no resulta posible plantear ninguna exigibilidad del comportamiento, por la
reducción extrema del ámbito de autodeterminación. El juicio de imputabilidad como
compatibilidad lleva a la exención de toda responsabilidad penal.
En cuanto a las enfermedades mentales psicógenas, cabe observar que no resiste
mayor análisis plantear de partida la imputabilidad como incompatibilidad y aplicar, en
consecuencia, el derecho penal criminal. Sin duda que existe una diferencia estructural
entre estas enfermedades mentales y las endógenas, pero la psiquiatría se cuida de
establecer fronteras tajantes. Ya vimos que Freud relativiza la diferencia entre psicosis y
neurosis señalando que en ésta también hay un intento por sustituir la realidad que resulta
desagradable157. Pero además, una neurosis grave puede implicar la misma reducción del
ámbito de autodeterminación que en la esquizofrenia. Como sostiene el primer Zaffaroni:
“No nos cabe duda de que en la generalidad de los casos, las neurosis no darán lugar a una
inimputabilidad, pero hay ‘raros casos en que se apartan o comprometen seriamente la capacidad del autor
para la acción orientadora normativamente’. No hay ninguna razón fundada para sostener lo contrario y
afirmar dogmáticamente que la neurosis sólo puede fundar una imputabilidad disminuida” (“Tratado de...”: p.
170).
Nada más recuérdese que la neurosis histérica de disociación puede tener como
síntoma una personalidad múltiple, en que el enfermo transita entre dos o más
personalidades diferentes158. En consecuencia, se encuentra justificado que en algunos
casos de neurosis, como por ejemplo en un trastorno de pánico, una neurosis fóbica u
obsesiva compulsiva grave, la imputabilidad se plantee como un juicio de compatibilidad
de la conciencia del sujeto con el sistema que impida la aplicación del derecho penal
criminal. Sin embargo, salvo en casos de gravedad, generalmente las neurosis sólo darán
lugar a un juicio de incompatibilidad disminuida que fundamente una aplicación atenuada
del sistema penal criminal.
157 Ver pp. 64/65 del Capítulo II. 158 Ver p. 24 del Capítulo I.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
168
Respecto de los trastornos de la personalidad, tampoco es posible sostener a priori
un juicio de incompatibilidad. En la escala de la salud mental se ubican entre las neurosis y
las psicosis, de modo que, según la gravedad de cada caso, podrían fundamentar un juicio
de imputabilidad como compatibilidad159. No obstante, es probable que el juez pretenda
igualmente aplicar una medida de seguridad, para lo cual deberá entrar en el razonamiento
propio del segundo nivel del juicio de imputabilidad y determinar si el enfermo ha tenido
un ámbito de autodeterminación suficiente como para que exista exigibilidad de su
comportamiento. De ser así, podría aplicar dicha sanción penal con las mayores garantías
que exigen el cuidado de la personalidad del enfermo.
En definitiva, frente a la enfermedad mental, el primer nivel del juicio de
imputabilidad no puede sino traducirse en un juicio de compatibilidad. La consecuencia de
éste consiste, en principio, en la exención de toda responsabilidad penal. Pero si, no
obstante el juicio de imputabilidad como compatibilidad, se pretende igualmente aplicar
una medida de seguridad, entonces es necesario razonar en torno al segundo nivel del juicio
de imputabilidad y determinar si hay exigibilidad del comportamiento, pues aquella
decisión supone una responsabilidad penal. En estos casos, la gravedad de la enfermedad
mental debiera constituir el principal indicador para la decisión del juicio de imputabilidad
en este segundo nivel, sin perjuicio que el primer nivel impida la aplicación del derecho
penal criminal y permita sólo la del derecho penal en general. Pero además, en estos casos
habría que establecer los otros elementos de la responsabilidad penal -exigibilidad de la
conciencia del injusto y de la conducta-, pues de otro modo se incurriría en una
discriminación frente al derecho penal, aplicando menos garantías al enfermo mental en
razón del juicio de imputabilidad como compatibilidad (Bustos, “Manual de...”: p. 333).
Por el contrario, la consecuencia de este juicio consiste en que, además de las garantías
comunes, se le deben reconocer al sujeto, justamente en consideración de su enfermedad
mental, más garantías y mejores condiciones frente al poder penal del Estado.
159 Ver pp. 25 y 27 del Capítulo I. En similar sentido, Zaffaroni (“Tratado de derecho penal”: pp. 156/157).
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
169
Bibliografía:
o Bustos, Juan:
o “Bases críticas de un nuevo derecho penal”, Editorial Temis, Bogotá, 1982.
o “Manual de derecho penal. Parte general”, Editorial Ariel S.A., 3ª edición,
Barcelona, 1989.
o “Imputabilidad y edad penal” en “Criminología y derecho penal al servicio
de la persona”, José de la Cuesta, Iñaki Dendaluze y Enrique Echeburúa –
Compiladores-, San Sebastián, 1989.
o Cancro, Robert: “Historia y noción general de la esquizofrenia” en “Tratado de
psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat
Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o Freud, Sigmund:
o “Introducción al psicoanálisis: teoría sexual” en “Obras Completas”, Vol. II,
Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
o “Paranoia y neurosis obsesiva”, Alianza Editorial S.A., Madrid, 1995.
o “Algunas lecciones elementales de psicoanálisis (1940 [1938])” en “Los
textos fundamentales del psicoanálisis”, Ediciones Altaya S.A., 1997.
o Jaspers, Karl: “Psicopatología general”, Editorial Beta, 3ª ed., Buenos Aires, 1963.
o Lacan, Jacques: “El seminario de Jacques Lacan. Libro 3. Las psicosis, 1955-1956”,
Editorial Paidós, 1ª ed. castellana, 1984.
o Ojeda, César:
o “Acerca del concepto de génesis en psiquiatría”, en “Las psicosis
endógenas”, Andrés Heerlein y Fernando Lolas -Editores-, Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile y Asociación ACTA
Chilena A.G., Santiago, 1993
o “Delirio, realidad e imaginación”, Editorial Universitaria, Santiago, 1987.
o Oyarzún, Fernando: “La persona, la psicopatología y psicoterapia antropológicas”,
Editorial Universitaria, 1ª edición, Santiago, 1992.
o Rainer, John: “Genética y psiquiatría” en “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y
Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición, Barcelona,
1989.
o Schildkraut, Joseph; Green, Alan y Mooney, John: “Aspectos bioquímicos de los
trastornos afectivos” en “Tratado de psiquiatría”, Harold Kaplan y Benjamin Sadock
-Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición, Barcelona, 1989.
o Sotomayor, Juan: “Inimputabilidad y sistema penal”, Editorial Temis S.A., Bogotá,
1996.
PERSPECTIVAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL
170
o Tellenbach, Hubert: “Estudios sobre la patogénesis de las perturbaciones psíquicas”,
Fondo de Cultura Económica, México, 1969.
o Weiner, Herbert: “Esquizofrenia: etiología” en “Tratado de psiquiatría”, Harold
Kaplan y Benjamin Sadock -Directores-, tomo I, Salvat Editores S.A., 2ª edición,
Barcelona, 1989.
o Welzel, Hans: “Derecho penal alemán”, Editorial Jurídica de Chile, 2ª edición
castellana, Santiago, 1976.
o Zaffaroni, Raúl:
o “Tratado de derecho penal. Parte general”, tomo IV, Ediar S.A., Buenos
Aires, 1982.
o “En busca de las penas perdidas”, Editorial Temis S.A., Bogotá, 1993.