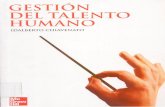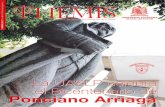Pensando la educación desde la perspectiva del desarrollo humano
Transcript of Pensando la educación desde la perspectiva del desarrollo humano
Pensando la educación desde la perspectiva del desarrollo
humano
Por Ivy Lou Green 1
Pensar la educación desde las tendencias y sus avances actuales requiere múltiples
miradas, para mencionar algunas: desde la psicología y sus teorías del aprendizaje, la
neurobiología, sociología, epistemología, antropología, o la neurociencia, entre otras.
Cuando nos preguntamos por la educación hoy, por su situación y sus perspectivas,
aparecen una serie de preguntas que nos ponen frente a la complejidad que
caracteriza el sistema y las dinámicas educativas contemporáneas: ¿Cuáles deben ser
los aspectos mínimos a ser contemplados para la formación de un ciudadano en el
mundo actual? ¿Cómo deben entenderse hoy en día los problemas asociados con el
alfabetismo? ¿Aseguran los procesos educativos formales el tipo de preparación que
requiere un individuo para desenvolverse en el mundo contemporáneo? Un punto de
partida puede ser la educación para el desarrollo humano, y es por eso que en esta
oportunidad, propongo una reflexión acerca de la necesidad de repensar la educación
en la perspectiva del desarrollo humano.
Es preocupación legítima y en todos los tiempos ha sido, pensar acerca de ¿Qué es la
educación? ¿para qué educar?¿cómo concretar las intenciones formativas? Los cambios
producidos en el escenario mundial y la experiencia poco satisfactoria de políticas de
desarrollo, que han producido un mundo tan desigual, llevan a plantear las
preocupaciones por una educación que permita mejoras, una educación para el
desarrollo en la humanidad de las personas hasta ahora menos favorecidas.
Repensar el tema es obligatorio, pues desde siempre el ser humano ha sido el sujeto
de la educación, la perspectiva humanista nos coloca frente a la necesidad de revisar
los logros, resultados y consecuencias de la situación del ser humano frente a su
calidad de vida. Hoy por hoy, el gran problema se manifiesta en las grandes
desigualdades que hay en el mundo en cuanto a la calidad de vida2 de sus habitantes
1 Presentado como miembro del Grupo de trabajo Académico Internacional en el Seminario Internacional
Tendencias Educativas a comienzos del Siglo XXI
2 La calidad de vida es un concepto difícilmente expresable únicamente en términos económicos, es
precisamente esa complejidad e implicación en aspectos humanos y culturales lo que la convierte en uno de
los factores más importantes de este siglo XXI.
según regiones, verdades evidentes pero que se divulgan y se introducen en el
debate político a partir de 1990 en el llamado Índice de Desarrollo Humano3 y que
permite hacer estudios comparativos tanto entre países como al interior de los países.
A juicio de Ignacio Ramonet (s.f.), "este es un mundo escandalosamente desigual y
querer cambiarlo no es querer atacar molinos de viento, sino atacar las desigualdades
que están construidas de tal manera que nosotros podemos modificarlas". Una de las
posibilidades es precisamente la educación pertinente y de calidad pensadas en el
marco de la educación para el desarrollo humano.
Educación para el desarrollo humano
Es necesario conocer su evolución conceptual y los factores que lo determinan, según
desde donde se vea, existen distintas interpretaciones. Las mismas dependen del
sentido que se atribuya a las dos palabras clave que componen el enunciado:
educación y desarrollo, cuyo significado cambia dependiendo dónde, desde donde y en
qué momento (categorías de espacio-tiempo) nos situamos.
El concepto de desarrollo en su origen tiene una connotación esencialmente
económica, atribuido a los economistas clásicos quienes llaman desarrollo al
crecimiento económico que experimenta un país, sin embargo es necesario tomar
distancia y adherirse al concepto de desarrollo sostenible4 definido por la Comisión
3 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición elaborada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Dicha medición se basa en un índice estadístico compuesto por tres
dimensiones:una vida larga y saludable medido según la esperanza de vida al nacer; la educación, medida
por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de combinada de matriculación en educación
primaria, secundaria y terciaria. nivel de vida digno, medido por el PIB per Capita (PIB en USD).
La historia del Índice de Desarrollo Humano comienza a partir de la necesidad de analizar otros elementos
que no fueran puramente económicos como expresión del bienestar social.El sistema para obtener este
índice fue modificado en 1995 y en 1999, introduciéndose matizaciones en busca de resultados más fiables.
Aun existen algunas consideraciones no contempladas, como las disparidades económicas en el seno de un
país (cuando se analiza a nivel estatal), o la no consideración de variables relativas a la libertad política, las
condiciones de trabajo, el disfrute de tiempo libre o la sostenibilidad del medio ambiente y otros de acuerdo
a cada sociedad.
4 El origen de la expresión de desarrollo sostenible se encuentra en el Informe Brundtlan (Nuestro futuro común) que fue el documento base de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992.
Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de 1988 como “aquél que satisface las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Complementa este
concepto la propuesta de Bob Sutcliffe que sugiere la fusión de dos objetivos
deseables, como son el desarrollo humano y la sostenibilidad, lo cual sugiere una
redistribución en el caso del desarrollo humano, hacia la población marginada actual,
y, en el de la sostenibilidad, hacia las generaciones futuras.
A la pregunta por el tipo de desarrollo que deseamos impulsar sobreviene sin dilación
la pregunta por el tipo de educación que somos capaces de ofrecer y difundir. No cabe
duda que la educación es una condición necesaria más no suficiente para el desarrollo
económico, social y cultural de las personas y de los pueblos, “ la educación es una
fuerza impulsora del desarrollo social cuando forma parte de una política general de
desarrollo y puestas en práctica en un marco nacional propicio” (Urzúa y otros,1995).
Se deja de lado la educación concebida como capacitación de fuerzas productivas para
comprometerse con los preceptos de la Educación de Calidad como derecho humano,
social y como bien público. (Blanco y otros,2007)
No existe una definición única y exclusiva de lo que es la Educación para el Desarrollo,
pero siguiendo a Caballero, se deja por sentado que el interés en esta propuesta es la
potenciación de la persona como ser humano con derecho a una vida noble y digna,
donde , “la Educación para el Desarrollo parte de una transformación de nuestra forma
de actuar y entender el proceso enseñanza-aprendizaje para que nos acerque a un
mundo más justo y solidario” (2004:4)inspirrados en una teoría y práctica
de carácter humanista, constructivista y emancipadora que sirva de marco para la
elaboración de una pedagogía orientada a la promoción del desarrollo humano
En cuanto a educación, hay una importante verdad antropológica insinuada en el
empleo de la voz “humano”. Savater señala que “los humanos nacemos siéndolo pero
no lo somos del todo hasta después, […] solo llegamos plenamente a serlo cuando los
demás nos contagian su humanidad a propósito […] y con nuestra complicidad
(Savater,1997:22). Es ese precisamente el rol de la escuela y de la educación,
preparar al ser humano para ser cada vez mejor y con las capacidades suficientes para
tener una vida plena y saludable.
Sin embargo ¿qué estamos haciendo mal? ¿por qué no se logra el propósito de mejorar
la calidad de vida de todos los seres humanos sobre el globo terráqueo si estas teorías
datan de mucho tiempo atras? Si las convenciones y foros mundiales promovidos por
UNESCO vienen llamando la atención sobre ello desde Jomtiem 1990, y lo que se ve es
que cada vez se van postergando las metas. Rosa Ma. Torres (2010), nos ubica justo
en el punto sensible de esta reflexión ¿Qué pasó en el Foro Mundial Dakar 2000? y en
otros eventos similares posteriores. Algunas limitantes observadas en estos procesos
son entre otros,
El carácter exógeno de las iniciativas planteadas,
Se apuesta al crecimiento económico, sin tomar en cuenta, que el crecimiento
no basta, mientras no se modifique la distribución del ingreso y persista la
concentración de la riqueza en pocas manos ..
Se elude a la reflexión y la crítica en torno a los cambios mayores que habría
que introducir… en los modos de pensar y encarar la política educativa, la
reforma educativa, la cooperación internacional. pero más que eso
La falta de comprensión acerca de la naturaleza de los problemas de rezago y
de pobreza, y de las vías idóneas para encararlos,
No se define con claridad los mecanismos de ejecución y seguimiento a las
estrategias de reducción de la pobreza.(EPT).
Torres, señala “la reforma educativa no puede hacerse vertical ni tecnocráticamente, ni
desde el organismo internacional ni desde el gobierno nacional. Desarrollar y cambiar
la educación requiere el respaldo y la participación activa de los directamente
involucrados y de la ciudadanía en general …no hay agencia ni declaración
internacional capaz de asegurar la voluntad de los gobiernos… este es asunto interno
de cada país” (Torres, 2000). Esto es precisamente el mensaje que se desea dejar el
día de hoy.
Desde esa mirada, la educación para el desarrollo, se percibe como una fuente de
posibilidades y crecimiento, supone la formación integral de las personas, los grupos y
las comunidades, donde se presta especial atención a experiencias socio-afectivas, la
comprensión crítica del mundo, un desarrollo de actitudes y prácticas favorables en la
valoración de las diferencias individuales, la participación activa y creativa y la
capacidad de transformar la situaciones adversas. Se busca, según Caballero,
lograr una transformación social que nos acerque a un mundo más justo y
equitativo, hacia el compromiso y la acción que debe llevarnos a tomar
conciencia de las desigualdades planetarias existentes en el reparto de la
riqueza y del poder, de sus causas, consecuencias y de nuestro papel en el
esfuerzo por construir unas estructuras más justas (Caballero, 2004:4).
El gran reto es construir una educación para ser, y para transformar. Se requiere pues
un nuevo modelo de educación, cuyas principales fuentes teóricas y metodológicas las
podemos encontrar en:
− La perspectiva humanista, basado en el diálogo y la convivencia, que construya
la escuela-comunidad, preocupada por la justicia, abierta al entorno y al
mundo. “La afirmación del humanismo, no tanto como una corriente
contemplativa y compasiva, sino como una fuerza de acción y colaboración es,
realmente, un imperativo de nuestro tiempo. Es una precondición de
supervivencia de la humanidad” (Gorbachov&Sepulveda,1996:6). La educación
humanista llama la atención hacia la libertad y la responsabilidad, se basa en
una relación de respeto a la persona, invita a partir siempre de las
potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes y crear y
fomentar un clima social que permita la acción comunicativa que nos ilustrara
Habermas (1987)y que permite el fortalecimiento social y cultural y la identidad
personal.
− La corriente de la Educación Popular (Paulo Freire), quien propone el empleo de
la educación para desarrollar la libertad de las personas.
− La pedagogía crítica (Henry Giroux, Michael Apple, Peter McLaren), propone una
perspectiva educativa de liberación y la transformación social, analizar
críticamente sus respectivas funciones sociales y situaciones personales (las
relacionadas con la educación), para mejorarlas substancialmente.
− El modelo constructivista del aprendizaje (Piaget, Vigotsky, Luria, Ausubel,
Novak, Bruner),que propone el fortalecimiento de capacidades individuales,
prácticas de aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autónomo.
− El modelo de investigación-acción participativa (Lewin, Carr, Kemmis), que
propone el análisis crítico de la propia práctica. Como un recurso básico de la
pedagogía crítica, es definida como una forma de búsqueda e indagación
realizada por los participantes acerca de sus propias circunstancias. Es, por lo
tanto, autorreflexiva.
− El pensamiento complejo de Morin (1999), muy inspirador para pensar la
educación en nuestros tiempos. En particular dicho autor propone siete
principios esenciales, entre las que se destacan:
La necesidad de un conocimiento pertinente, se hace necesario debido a la rapidez
con que cambian muchas cosas en nuestro alrededor, los cambios fundamentales
de nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos y además por lo
imprevisible de esos cambios.
Enseñar la condición humana. Señala la importancia de conocer y comprender que
el ser humano es una unidad compleja, que es a la vez físico, biológico, síquico,
cultural, social, histórico, “ es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que
está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que
imposibilita aprender lo que significa ser humano” (Morin, 1999, pág. 2) por lo que
es necesario el abordaje transdisciplinario para comprender la unidad y diversidad
humana.
Enseñar la identidad terrenal. Manifiesta la necesidad de vernos como ciudadanos
del mundo, nuestro planeta y sus problemas, de las interconecciones entre lo
nacional y lo internacional que afecta nuestras vidas y la de los demás.
Enfrentar las incertidumbres. Las ciencias no solo han enseñado certezas, también
han revelado incertidumbres. Es necesario desarrollar capacidades para esperar y
afrontar lo inesperado. “Es imperativo que todos aquellos que tienen la carga de la
educación estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos” (Morin,
1999, pág. 3).
Enseñar la comprensión. Preparar al ser humano para que sea capaz de
comprender, dice (Morin, 1999, pág. 3) “la comprensión es al mismo tiempo medio
y fin de la comunicación humana”, la comprensión mutua para las relaciones
humanas y para estudiar las incomprensiones entre seres humanos y la educación
para la paz.
La ética del género humano. La ética debe formarse en las mentes a partir de la
conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad,
parte de una especie. Una triple realidad que implica la toma de conciencia y la
voluntad de un comportamiento que armonice las autonomías individuales, las
participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana y
de realizar la ciudadanía terrenal.
Los contenidos en la Educación para el desarrollo humano
Desarrollar la comprensión de los problemas del ser humano, las relaciones inter e
intrapersonales hacia el desarrollo , hace necesario, que por un lado se estudie el
desarrollo mismo, las diversas concepciones de desarrollo, causas y consecuencias de
las desigualdades, y por otro, desarrollar una práctica coherente con la concepción de
educación como estrategia potenciadora del ser humano. Conlleva a una práctica
activa y creativa , un proceso de enseñanza- aprendizaje interactivo y recíproco. a ED
reconoce a las personas como su principal fuente de acción, convirtiéndolas en sujetos
transformadores y en ciudadanos globales y responsables ante un presente y un futuro
digno para todos. Se trata según Argibay, Celorio, G. y Celorio, J. (1997) que:
◦ el/la docente oriente sus tareas hacia otra multidireccional que suponga
una construcción dinámica de los saberes, las habilidades y las actitudes.
◦ Pretende que el alumnado incorpore un pensamiento crítico con respecto
a la realidad local-global en la que está inmerso, a través del análisis de
las fuerzas estructurales e ideológicas que condicionan su vida, y que
participe activamente en su proceso de aprendizaje.
Supone una formación integral de las personas, los grupos y las
comunidades, através de la experimentación socio-afectiva que lleva a
una comprensión crítica del mundo, un desarrollo de actitudes y
prácticas sin prejuicios hacia la diferencia.
Todo lo planteado demanda asumircompromisos con temas centrales y de actualidad
para comprender y transformar nuestro mundo globalizado desde los enfoques del
Desarrollo Humano.
1. Educar para la identidad
Destacar el valor de ser uno mismo, reconocer nuestros valores y nuestra propia
identidad, nuestro potencial como personas y como miembros de una comunidad.
2. Participación y democracia El concepto de participación alude al proceso por el que
las comunidades y/o diferentes sectores sociales influyen en los proyectos, en los
programas y en las políticas que les afectan, implicándose en la toma de decisiones
y en la gestión de los recursos. Existen dos formas de concebirla; una como medio
para conseguir mejores resultados y mayor eficiencia en los proyectos y otra como
fin en sí misma, ligada a la idea de fortalecimiento democrático. Es en este
segundo sentido como la entenderemos; como proceso de empoderamiento, que
mejora las capacidades y el estatus de los grupos vulnerables, a la vez que les dota
de mayor control e influencia sobre los recursos y procesos políticos.
3. Educación para la equidad e igualdad
Equidad e igualdad son dos principios estrechamente relacionados, pero distintos.
El aumento de las desigualdades en nuestro planeta en el acceso de los países y las
personas al uso y disfrute de los recursos, lleva a plantear los objetivos de equidad
como sustanciales al desarrollo. La equidad introduce un principio ético o de justicia
en la igualdad.” Una sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta será una
sociedad injusta, ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes entre
personas y grupos. Y, al mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se
reconocen como iguales, tampoco podrá ser justa. Por otro lado es necesario
analizar las formas de exclusión simbólicas. Y trabajar las tres dimensiones de
educación inclusiva: políticas, culturas y prácticas” Celorio y López, 2007).
4. Educación para la igualdad de género.
La concepción Género en el Desarrollo está basada en el reconocimiento de las
relaciones de poder y de conflicto existentes entre hombres y mujeres para
entender la subordinación de éstas. De esta manera, la perspectiva de género,
además de ser una herramienta de diagnóstico y una metodología indispensable
para el ciclo del proyecto, tiene un componente político e ideológico,
transformador. Trata de influir en la producción de cambios sociales hacia la
consecución de una mayor equidad entre los géneros.
5. Educación Intercultural
El concepto de interculturalidad nos remite a la idea de diversidad cultural, al
reconocimiento de que vivimos en sociedades cada vez más complejas donde es
necesario posibilitar el encuentro entre culturas. La interculturalidad requiere
análisis rigurosos que favorezcan la compresión de los conflictos que
necesariamente surgen en este contexto (riesgo de asimilación, de pérdida de
identidad cultural, de marginación social...) y que aporten elementos para definir
políticas críticas capaces de enfrentar lo que constituyen los auténticos obstáculos
en este camino: la injusticia y la desigualdad.
6. Educación para la paz y derechos humanos
Como estrategias para la resolución de conflictos. Los procesos sociales dentro de los
cuales se inscriben tanto las relaciones interpersonales como las intercomunitarias son,
por definición, conflictivos. Desde este punto de vista el conflicto no tiene por qué ser
negativo si lo interpretamos como una confrontación de intereses, pautas culturales o
estrategias politicas. Sin embargo, no se puede obviar la existencia de enfrentamientos
que derivan en estrategias violentas y generan conflictos de baja y alta intensidad. La
educación para la paz, basada en estrategias de resolución de conflictos y las
propuestas de reconstrucción post-bélica son herramientas necesarias para la
superación de estas situaciones.
7. Educación ambiental
Practicar el respeto por el medioambiente. La sobreexplotación de los recursos
naturales compromete el desarrollo de los países y el futuro de las nuevas
generaciones. Estudiar las diferencias entre recursos renovables y no renovables y
el uso saludabel de los recursos. Generar la conciencia que nuestro planeta no
tiene una capacidad ilimitada de sostenibilidad y como debemos protegerlo.
8. Educación para la ciudadanía global
Generar identidad de ser humano, pertenciente a una especie que vive en una
misma comunidad de destino: nuestro planeta tierra. Fortalecer valores, actitudes
y destrezas que acrecienten la autoestima de las personas, capacitándolas para ser
más responsables de sus actos. Darse cuenta de que las elecciones que se toman
en los planos individual y colectivo tienen repercusiones a nivel global, en el mundo
de hoy y en el mundo de mañana.
En cuanto a metodologías resulta de mucha importancia romper las barreras que la
escuela establece al aprendizaje, a la particpacion del alumnado y de la comunidad; la
Educación para el Desarrollo suele tener una metodología holística de aprendizaje,
desde planteamientos trasdisciplinarios, que primero sensibiliza e informa de la
situación mundial, posteriormente forma hacia la reflexión, el análisis y la crítica,
conciencia ante la responsabilidad, los derechos y los deberes y se compromete hacia
la transformación social y hacia la participación y movilización (MAEC, 2007: 19-20).
Para ello es necesario crear redes que pongan en común buenas prácticas educativas,
coordinar iniciativas con los agentes educativos , tanto a nivel formal, no formal e
informal para un adecuado apoyo en la superacion de las dificultades.
Conclusión
La educación para el desarrollo representa un gran reto paralos educadores del siglo
XXI, reconocemos en la Educacion está la fuerza, la educación –en su sentido más
amplio- juega un papel preponderante. La educación es “la fuerza del futuro”, porque
ella constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Pero
primero los educadores debemos cambiar desde las enseñanzas de Edgar Morin y
educar para la complejidad, las incertidumbres, la condición humana y la ciudadania
local y global, afirmar en la práctica los valores de interdependencia y solidaridad,
desplegar el potencial dde la comunidad educativa como eje de transformación de la
sociedad.
Bibliografía
Argibay, M. y Celorio, G. (2005). La educación para el desarrollo. Vitoria-Gasteiz, Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
Blanco, R; Astorga, A; Guadalupe, C.; Hevia, R.; Nieto, M.; Robalino, M.; Rojas, A.
(2007). Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos.
Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión
Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y
el Caribe (EPT/PRELAC). Recuperado el 2 de agosto de 2010 en
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-
URL_ID=7910&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Caballero, Itziar (coord.) (2004): Cuaderno de trabajo de educación para el Desarrollo
Recuperado en septiembre 2010, en
http://www.hegoa.ehu.es/congreso/gasteiz/doku/CuadernoTrabajo.pdf
Celorio, G. y López de Munain, A. (Coords.) (2007). Diccionario de educación para el
desarrollo, Bilbao: HEGOA.
Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa, 2 vols. Taurus, Madrid,
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2007). Estrategia de educación
para el desarrollo en la cooperación española. Madrid, MAEC. Recuperado en
mayo de 2009 en http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/
programas/Vita/descargas/estrategia_educacion_desarr.pdf
Morin, E. (1999). Los siete saberes para la educación del futuro. Paris: UNESCO.
Ramonet, I. (sf). Globalización y medio ambiente. Recuperado el 23 de julio en www.
globalizacionymedioambiente.blogspot.com/.../globalizacion-y-medio-
ambiente.html
Urzúa R., Puelles, M. y Torreblanca, J. (1995). La educación como factor de desarrollo.
V Conferencia Iberoamericana de Educación, Buenos Aires (Argentina), 7 y 8 de
septiembre de 1995 . Recuperado el 15 de febrero 2010 en,
http://www.oei.es/vciedoc.htm
Vargas-Mendoza, J. E. (2006) Teoría de la Acción Comunicativa: Jurgen Habermas.
México: Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C. En
http://www.conductitlan.net/jurgen_habermas.ppt