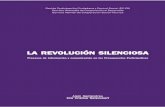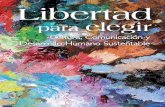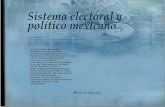participacionciudadana.gov: Estudio Comparativo entre Modelos de Participación Ciudadana y el uso...
Transcript of participacionciudadana.gov: Estudio Comparativo entre Modelos de Participación Ciudadana y el uso...
Universidad de Puerto RicoRecinto de Río Piedras
Escuela Graduada de Administración Pública
ParticipacionCiudadana.gov
Aldo I. Valedón CirinoHeche de Jesús
Rafael E. Solá SánchezRafael Josué Vega González
I. Participación Ciudadana: lo que tenemos y lo que
necesitamos
En Puerto Rico, el concepto ‘democracia’ se ha articulado
institucionalmente de una manera muy limitada. Democracia o
participación ciudadana por lo general se entiende como el
consentimiento a ser gobernados por representantes y grupos
escogidos mediante el voto popular. Dicha participación tiene su
máxima expresión en elecciones celebradas cada cuatro años.
Luego del proceso político-electoral, la ciudadanía delega su
“poder de decisión” a un grupo o partido que toma las riendas del
aparato estatal. El rol participativo de la ciudadanía
disminuye, aumentando el control de los políticos y
administradores en la gestión pública. Bajo este esquema la
intervención del pueblo es intermitente, pasiva y cíclica. De
esta manera se crea un sistema asimétrico que permite a los
representantes públicos controlar la agenda pública con pocos
grados de fiscalización, transparencia y adjudicación de
responsabilidades.
Aunque la falta de mecanismos de participación ciudadana se
manifiesta en las tres ramas del gobierno, centramos nuestro
análisis y propuesta en el aparato legislativo, específicamente
en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Históricamente en
la Asamblea Legislativa, las herramientas utilizadas para
insertar a los ciudadanos en el diseño y decisión de políticas
públicas han sido: la creación de comités multisectoriales, las
vistas públicas y la radicación de proyectos por petición;
mecanismos que, aunque necesarios, están plagados de
limitaciones.
El modelo de vistas públicas y la radicación de proyectos
por petición han sido definidos por la misma Asamblea Legislativa
como los mecanismos de participación ciudadana en los procesos
legislativos. Se argumenta que, con la posibilidad de que grupos
de interés y ciudadanos particulares puedan persuadir a un
legislador para que éste radique un proyecto por petición, se
abre la participación directa de la gente en la agenda
legislativa. Aunque no es nuestro interés centrarnos en este
proceso, basta con argumentar que dicha premisa es cuestionable
ya que no hay nada que obligue al legislador a radicar dichas
medidas y menos a cabildear para su aprobación.
Por otra parte, la celebración de vistas públicas como
garantizador de la participación o incidencia ciudadana en los
procesos legislativos debe ser cuestionada. En primer lugar,
porque se controla quién participa y quién no, lo cual limita la
participación de los grupos. A la luz de recientes
acontecimientos en donde los proyectos se aprueban por descargue,
ha sido evidente la limitación de este mecanismo. En segundo
lugar, en muchas ocasiones las vistas se celebran, pero de
antemano se conoce, que pase lo que pase, ya la mayoría
parlamentaria tiene un juicio formado y una decisión en mente,
así como los llamados compromisos de caucus. Tenemos que
recalcar que también se parte de la premisa que la ciudadanía no
está interesada a participar del todo. La baja asistencia a la
mayoría de las vistas y el desconocimiento de gran parte de los
ciudadanos sobre este proceso se entiende son las razones
principales para sustentar dicha idea, esto a pesar de que las
vistas se llevan a cabo en horarios donde la mayoría de las
personas laboran o tienen otros compromisos. Vemos entonces como
diversas acciones o pensamientos de las personas encargadas, y la
falta de mecanismos adecuados, minan la capacidad de influencia
real de los participantes en los procesos.
No obstante, iniciativas públicas, como las Comunidades
Especiales, han “tenido el efecto de desarrollar conciencia y
liderazgo comunitario que exige participación” (Santana Rabell,
2014). A esto se le añaden iniciativas privadas y del tercer
sector como Agenda Ciudadana, las cuales buscan empoderar a la
ciudadanía y ser vehículos para transmitir el sentir ciudadano.
Esto nos dice que si se le brindan las herramientas, siempre y
cuando sean accesibles, la ciudadanía está dispuesta a participar
de los procesos gubernamentales más allá de las elecciones.
Aun así, la clase política continúa concibiendo la
participación ciudadana como un proceso pasivo. Ejemplo de esto
lo es el Proyecto del Senado 516, radicado en 2013 por el senador
Miguel Pereira, el cual busca crear la Ley de Democracia
Participativa. En esta medida, democracia participativa implica
la oportunidad de que un ciudadano pueda asistir a las reuniones
de agencias gubernamentales para mantenerse informado de lo que
allí se discute y decide. En ningún artículo del proyecto en
cuestión se le faculta al ciudadano la posibilidad de poder
participar activamente en la reunión. Si bien esto pudiera
representar una apertura de parte del gobierno, resulta erróneo e
incompleto el conceptualizar la participación ciudadana de esa
manera. Por esto, se busca emplear mecanismos y procesos que
verdaderamente fomenten y aseguren la participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales más allá de
las elecciones. En ese sentido, urge la necesidad de repensar
los paradigmas democráticos y procesales tradicionales en busca
de potenciar una involucración del ciudadano más efectiva e
inclusiva en los procesos legislativos. A su vez, cabe
plantearse qué rol pueden jugar el internet y las tecnologías de
información y comunicación (TICs) en dicha ecuación.
Según el más reciente estudio sobre la incidencia de uso del
internet en Puerto Rico, el 58 por ciento de la población hace
uso de este (Estudios Tecnicos, 2014). Además, 75 por ciento de
los usuarios acceden al internet desde un teléfono celular. De
concretarse las proyecciones, en el 2015 se habrá casi duplicado
la cantidad de usuarios que hubo en 2005. Entre las actividades
que más se habían realizado por los usuarios, el e-government se
ubicó en sexto lugar, lo que llevó a los investigadores a
concluir que hay una creciente demanda sobre este tipo de
servicio o comunicación. Añadimos a su vez que Puerto Rico
cuenta con la infraestructura necesaria para llevar el acceso a
estos medios alternativos lo más cerca posible de la ciudadanía.
Entonces, para poder entender y aplicar estos principios
democráticos, debemos elaborar los conceptos de gobernanza,
gobierno abierto y las TICs.
II. Como nos acercamos a la Gobernanza, Gobierno Abierto y
las TIC’S
La gobernanza, en su dimensión filosófica, es un nuevo
paradigma de hacer política que redefine la forma en que se
relacionan el Gobierno y la sociedad. Su objetivo es mejorar la
calidad de la democracia, instaurando mecanismos de inclusión
ciudadana en todos los ámbitos de la gestión pública. Está
fundamentada en el consenso logrado entre los actores de una
sociedad para decidir sus objetivos de convivencia y las formas
de coordinarse para lograrlos. Además implica un acuerdo o pacto
social y procesos de participación y rendición de cuentas a la
sociedad, con relación a los objetivos establecidos.
La gobernanza se construye mediante un constante diálogo
entre el gobierno y la sociedad civil para modificar y
transformar la gestión gubernamental en áreas del bien común.
Además de representar un nuevo concepto de hacer la política, la
gobernanza se define por los procesos que se siguen para lograr
acuerdos, consultar y rendir cuentas. Dos características de este
modelo son: la disposición del gobierno a jugar un rol de
coordinación entre los organismos públicos y privados y el uso de
la persuasión, el diálogo y la búsqueda de consenso, en lugar de
imponer la ley mediante la coerción. Asimismo debe de existir un
clima apto para la participación ciudadana y una disposición
gubernamental que fomente la transparencia en la gestión pública.
En una ponencia dictada en 2007, el doctor Luis F. Aguilar
definió la gobernanza de la siguiente manera:
“Gobernanza quiere decir justamente la existencia de unproceso de dirección de la sociedad que ya no esequivalente a la sola acción directiva del gobierno yen el que toman parte otros actores: un procesodirectivo post-gubernamental más que antigubernamental.Es un nuevo proceso directivo, una nueva relación entregobierno y sociedad, que difícilmente puede ser ya enmodo de mando y control, en virtud de la independenciapolítica de los actores sociales y de su fuerzarelativa en virtud de los recursos que poseen…En estesentido, gobernanza significa el cambio deproceso/modo/patrón de gobierno: el paso de un centro aun sistema de gobierno, en el que se requieren yactivan los recursos del poder público, de los mercadosy de las redes sociales. En conexión, es el paso de unestilo jerárquico centralizado a un estilo de gobernarasociado e interdependiente entre organismosgubernamentales, organizaciones privadas y sociales.”(Aguillar, 2007)
En su dimensión administrativa, la gobernanza crea las
condiciones para que los organismos gubernamentales adopten la
filosofía e incorporen al ciudadano en las decisiones de política
pública. Esto se logra a través del gobierno abierto (Cordero,
2014). El gobierno abierto es la doctrina política que sostiene
que las actividades del gobierno y de la administración pública
deben ser y estar abiertas a todos los niveles posibles para el
escrutinio y supervisión eficaz de los ciudadanos. En su sentido
más amplio, se opondría a la razón del Estado y a legitimación
como secreto (de Estado) ciertas informaciones, aduciendo a temas
de seguridad (Villoria Mendieta, 2012).
A tono con la visión de la gobernanza, un gobierno abierto
es aquel que establece una constante conversación con los
ciudadanos con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan,
que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias,
que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en
el desarrollo de los servicios que presta, que comunica todo lo
que decide y hace de forma abierta y lo consigue gracias a las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Villoria
Mendieta, 2012).
No es este el espacio para analizar todas las implicaciones
del gobierno abierto, pero, basta con argumentar que cuando se
implementan las TIC se va logrando establecer las bases para
propiciar una mayor transparencia, colaboración y participación
ciudadana en los procesos gubernamentales. La Carta
Iberoamericana sobre gobierno electrónico estableció la siguiente
definición:
El uso de las TIC en los órganos de la Administraciónpara mejorar la información y los servicios ofrecidos alos ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la
gestión pública e incrementar sustantivamente latransparencia del sector público y la participación delos ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de lasdenominaciones establecidas en las legislacionesnacionales. El Gobierno Electrónico se encuentraindisolublemente vinculado a la consolidación de lagobernabilidad democrática, tiene que estar orientado afacilitar y mejorar la participación de los ciudadanosen el debate público y en la formulación de la políticaen general o de las políticas públicas sectoriales,entre otros medios, a través de consultasparticipativas de los ciudadanos. (CLAD, 2007)
Participación Ciudadana; derecho de todos, responsabilidad detodos
Para que todo país pueda tener un gobierno democrático es
imperante la presencia de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Esa inmersión en la gestión pública es además imprescindible para
la transparencia y la eficacia en el país.
“Qué entendemos por sistema democrático aqueldonde la voluntad del pueblo es la fuente delpoder público, donde el orden político estásubordinado a los derechos del hombre y donde seasegura la libre participación del ciudadano enlas decisiones colectivas” (Constitución delEstado Libre Asociado de Puerto Rico, 1952).
En la realidad, el concepto de participación ciudadana suele
ser objeto de múltiples interpretaciones. En términos generales
se puede definir como el involucramiento de los individuos en el
espacio público estatal y no estatal desde su identidad de
ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad política
(Villareal, 2009). Se puede interpretar como la participación que
hacen las personas para afectar la toma de decisiones, ejecución
y seguimiento de las decisiones colectivas. En las sociedades
modernas la participación ciudadana no solo se limita a procesos
electorales sino que representa también una forma de fiscalizar
el poder delegado a los representantes políticos empleando
diferentes mecanismos para ello.
En su artículo sobre Participación Ciudadana y Políticas
Públicas, María Villareal (Villareal, 2009) propone una
distinción entre diferentes tipos de participación: social,
comunitaria, política y ciudadana. Esta última es definida como
la dinámica mediante el cual los ciudadanos se involucran de
manera directa en acciones públicas, con una concepción amplia de
lo político y una visión del espacio público como espacio de
ciudadanos. Esta participación pone en contacto a los ciudadanos
y al Estado, en la definición de las metas colectivas y las
formas de alcanzarlas. A su vez, la autora enfatiza en que la
participación ciudadana puede efectuarse de manera espontánea o
de forma regulada. La primera la denomina como la autónoma porque
no es organizada desde las instituciones sino desde la propia
sociedad. La participación ciudadana regulada o
institucionalizada tiene que ver con el establecimiento de
mecanismos legales y normativos que viabilizan la intervención de
la ciudadanía en el debate público. Para fines de nuestro
trabajo, nuestra concepción de participación ciudadana está
enmarcada en la visión institucional del término. En específico,
en análisis de esos mecanismos de participación ciudadana
establecidos por las Asambleas Legislativas.
Participación para ser transparentes
La participación de la ciudadanía en los procesos de
políticas públicas puede abonar a la transparencia ya que
constituye un elemento fundamental y condición de posibilidad
para la gobernanza democrática, y puede llegar a constituir un
mecanismo para el empoderamiento social (Villareal, 2009). A su
vez, la intervención ciudadana puede darse en tres tiempos: 1) en
los procesos de formación de políticas públicas, 2) la ejecución
de las respectivas decisiones, y 3) la evaluación o control de la
gestión pública. Es decir, en los tres tiempos, -futuro, presente
y pasado- en que se programa, desenvuelve y evalúa la actividad
institucional del estado (Ozlack, 2012).
Para propiciar la participación de la ciudadanía en los
procesos públicos son necesarias unas condiciones. Oscar Ozlack
señala que aunque la gente considera que la participación social
en el gobierno es necesaria, la mayoría no se moviliza en tal
sentido. Argumenta que en muchos aspectos no hay disposición de
la gente para la participación a menos que un asunto le afecte
directamente (Ozlack, 2012). Empero el Estado debe abrir canales
de diálogo e interacción con los ciudadanos, para aprovechar su
potencial contribución en el proceso decisorio sobre opciones de
políticas, en la co-producción de bienes y servicios públicos y
en el monitoreo, control y evaluación de su gestión. Por su parte
la ciudadanía debe aprovechar la apertura de estos nuevos canales
participativos, involucrándose activamente en el desempeño de
esos diferentes roles -como decisor político, productor y
contralor. (Ozlack, 2012)
Además Ozlack sugiere que un ambiente propicio para la
participación ciudadana está basado en tres requisitos
principales: 1) no es concebible la participación de la sociedad
civil en el diseño, puesta en marcha y evaluación de las
políticas estatales, a menos que ésta haya sido empoderada; 2)
que el empoderamiento implica que el ciudadano conoce sus
derechos individuales y los colectivos, la forma en que se puede
obtener la garantía de su ejercicio y la capacidad de análisis de
la información pertinente, así como su capacidad de agencia, o
sea, de ser o hacer aquello que se tiene razones para valorar; y
3) que aún empoderado, el ciudadano valora la participación
política y tiene la voluntad de ejercerla (Ozlack, 2012).
En ese sentido, la sociedad civil es capaz de participar en
la formación de políticas públicas sí el Estado abre los canales
de comunicación y si luego de abiertos, existe disposición de la
ciudadanía para ocupar esos dichos espacios. Es decir, la
participación ciudadana requiere que exista, desde el Estado una
actitud de apertura y desde la ciudadanía un compromiso a
apropiarse de los espacios institucionales creados. La Carta
Iberoamericana de Participación Ciudadana establece lo siguiente
en este aspecto:
“La participación ciudadana se tiene que orientar engeneral por el principio de corresponsabilidad, por elcual los ciudadanos y ciudadanas, individualmente oagrupados en colectivos, tienen que contribuir al biencomún o interés general de la sociedad. En tal sentido,debería entenderse la correlación existente entre losderechos y los deberes que conlleva el ejercicioefectivo de la ciudadanía para el fortalecimiento de lademocracia participativa.” (CLAD, 2009)
En resumen, los conceptos analizados nos ayudan a
contextualizar, teóricamente, la importancia de que el Estado
actualice sus procesos y sistemas en busca de una mayor apertura
y participación efectiva de la ciudadanía en su gestión. Esta
visión es una de carácter político que se denomina como la
gobernanza. En su dimensión administrativa, se traduce a la
implantación de un gobierno abierto que fomente la transparencia,
rendición de cuentas, inclusión y la participación de ciudadana.
Definimos la participación de la ciudadanía como el
involucramiento de la ciudadanía en la formulación y toma de
decisiones colectivas con el objetivo de mejorar, apoyar o
rechazar la acción del Estado. Nuestra concepción se enmarca en
el aspecto institucional del concepto pues abarca el análisis de
los canales gubernamentales abiertos y la disposición de la
ciudadanía a apoderarse de dichos espacios. Al integrar las TIC’s
a la Administración Pública se transita hacia el establecimiento
de un gobierno electrónico que permite trascender concepciones
tradicionales de involucramiento ciudadano en los procesos
públicos. Se presume que las TIC’s, en relación con la
democracia pueden ayudar a viabilizar la formulación de política
pública y legislación interactiva, propiciar la organización de
comunidades y grupos de interés especiales y a posibilitar la
sustitución de la democracia representativa por la democracia
directa (Cordero, 2014).
Vale la pena preguntarse qué ejemplos concretos podemos
encontrar de modelos de participación ciudadana en las Asambleas
Legislativas que integren los elementos mencionados, en
específico el uso de las TIC. A continuación analizamos la
iniciativa de participación ciudadana instaurada por la Cámara de
Representantes de Puerto Rico, mencionamos algo del Senado actual
y luego pasamos a contrastar la misma con la del Senado de la
República de Chile.
III. Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara de
Representantes: ¿un nuevo
intento de inclusión?
La Oficina de Participación Ciudadana de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico, (OPCCR), es una oficina adscrita a
la Oficina del Presidente de la Cámara, creada el 31 de mayo de
2013 mediante la Orden Administrativa 213-07 (Orden
Administrativa 2013-07: Cámara de Representantes de Puerto Rico,
2013). Es la primera vez que en la Legislatura hay una oficina
cuyo propósito es fomentar y facilitar la participación ciudadana
en los procesos legislativos. Según el Presidente de la Cámara,
Jaime Perelló con la creación de la OPCCR se pretende fomentar el
diálogo y la interacción entre el cuerpo legislativo y los
ciudadanos:
“Lo que queremos es que la gente entienda que la Cámaraestá a su servicio, que tienen un mecanismo parahacerse sentir y que responda directamente a susnecesidades. En la Cámara tenemos una política públicade apertura y de participación directa del pueblo. Laparticipación ciudadana la hemos integrado en losproyectos radicados por petición y en la evaluación delas medidas en vistas públicas alrededor del país.”(Cámara de Representantes, 2014)
La misión de la OPCCR es fomentar la inserción de los
ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales en el quehacer
legislativo diario de la Cámara de Representantes a través de
distintas iniciativas como el desarrollo de piezas legislativas,
la evaluación de medidas y la participación en actividades como
foros, conversatorios y vistas públicas, entre otras (Cámara de
Representantes, 2014). Su visión es lograr que los ciudadanos se
integren de forma activa en el proceso legislativo, evalúen
medidas directamente y participen en el desarrollo de políticas y
piezas legislativas que contribuyan al bienestar del país (Muñiz
García, 2013). A su vez, se pretende empoderar a las comunidades
e individuos para que sean agentes de cambio y gestores de las
soluciones de sus problemas (Cámara de Representantes, 2014). No
obstante, es importante destacar que la oficina no tiene
presupuesto propio y que la gestión está a cargo de la directora
Alba Muñiz García junto con dos empleadas (Muñiz García, 2013).
Dicha oficina ofrece tres tipos de servicios al ciudadano:
orientación general sobre el proceso legislativo; talleres sobre
el proceso legislativo y; recibir y canalizar propuestas y
opiniones ciudadanas. Las orientaciones generales y los talleres
sobre el proceso legislativo se efectúan de manera presencial.
Usualmente la oficina ofrece los talleres a grupos que así lo
solicitan o como parte de su programa de instalación de su
oficina en algunos centros comerciales. Dichas instalaciones
permanecen por espacio de un mes y desde ese lugar se ofrecen
talleres a los interesados en materia de procedimiento
legislativo, configuración y estructuras de la Asamblea
Legislativa e investigación previa a la radicación de un proyecto
de ley. Desde su inauguración se han ofrecido una treintena de
charlas de capacitación en las que han participado unas 500
personas (Muñiz García, 2013). En el mejor de los casos, la
integración de la tecnología se limita a tener computadoras en
los talleres para buscar referencias.
En el área de recibir y canalizar propuestas sí se integran
las TIC’s al proceso aunque de manera muy limitada. Hasta mayo
del 2014, la OPCCR contaba con su propia página web que estaba
conectada a la página web de la Cámara de Representantes. En la
página se podía conocer la dirección física y electrónica de la
Oficina, contaba con una herramienta para enviar emails a la
directora y una sección para enviar propuestas o proyectos de ley
para consideración de la Oficina. La página no contaba con mucha
elaboración, era pasiva, poco interactiva, la comunicación era
unidireccional (del usuario a la oficina) y sin información
complementaria o sobre las medidas radicadas mediante la OPCCR.
La orden administrativa que crea la oficina establece que “Sitio
Web, redes sociales y correo electrónico: Medios virtuales que se
utilizarán para el establecimiento de encuentros virtuales de
discusión y recibo de propuestas e iniciativas legislativas
(Orden Administrativa 2013-07: Cámara de Representantes de Puerto
Rico, 2013). No obstante, en su página no hay posibilidad para
encuentros virtuales de discusión. Acerca de la página web, la
directora de la oficina Alba Muñiz García comentó que:
“se trata de un programa diseñado para recibir ymanejar propuestas con las que trabaja la OPCCR.El propósito es facilitar el proceso de someteruna propuesta o idea ante la OPCCR sinnecesariamente la persona tener que llegar alCapitolio. El programa ha sido una herramientavaliosa ya que ha facilitado el proceso deradicación de ideas o propuestas” (Muñiz García,2013).
Cabe destacar, que al momento la página ya no está en
funcionamiento. Ahora aparece como un enlace/ícono en la página
de la Cámara y solo está disponible el servicio de “aportar ideas
para mejorar el país”. Este es un programa para que los usuarios
envíen su idea o propuesta por correo electrónico a la OPCCR. La
comunicación personal vía email parece ser lo preferido por la
oficina.
En ese sentido, la participación ciudadana es reducida a la
oportunidad de someter ideas por correo electrónico a ser
trabajadas mediante la Oficina de Participación. Dicha visión se
basa en el hecho de que todos los proyectos que se trabajan a
través de la OPCCR se radican por petición. Las medidas por
petición que se trabajan en la OPCCR las radica el presidente de
la Cámara, Jaime Perelló (Muñiz García, 2013).
Bajo esta visión, la tecnología es sólo un complemento de
apoyo a la tradicional concepción de participación ciudadana
mediante la radicación por petición. La OPCCR no está enfocada en
abrir nuevos espacios de discusión, en especial a través del
internet. Una mirada a su diseño conceptual de las herramientas
tecnológicas así nos lo sugiere. Vale la pena observar otros
modelos de participación ciudadana en línea para orientarnos
sobre qué otros usos se pueden hacer de la internet en relación
al involucramiento de la población en los destinos colectivos.
¿Habla pueblo habla?
Aunque nos hemos enfocado en una propuesta que pudiera
realizarse desde la Cámara de Representantes y hemos evaluado su
iniciativa de participación ciudadana, es importante señalar que
el Senado de Puerto Rico en menor escala se ha acercado al tema.
Muchos recordarán el eslogan de campaña electoral de este cuerpo
en el que provocaban a las masas diciendo: “Habla Pueblo Habla”.
Pero, luego de asumir el poder, ¿dónde ha quedado esa petición al
pueblo?
Desde la perspectiva de uso de las tecnologías para hacer
valer y escuchar la voz del pueblo desde el Senado, se ha
limitado a un pequeño espacio en su página de internet, donde se
pide al ciudadano que deje sus sugerencias.
Al indagar sobre este espacio, brevemente el Asesor en
Empresarismo, Tecnología y Desarrollo Económico y Chief
Information Officer del Senado de Puerto Rico, el ingeniero J.
Ramphis Castro Planadeball, nos dijo que:
Sobre esa parte, esencialmente llegan pedidos ycomentarios de todo tipo el cual son canalizados a lasdistintas oficinas de Senadores, así como la Oficina deAsuntos Gubernamentales (el cual maneja los programasde ayuda al ciudadano) para que determinen el mejorcurso de acción.
En nuestro deseo de conocer más sobre esto, solicitamos una
reunión que lamentablemente no se pudo concretar. No obstante,
aunque este espacio demuestra que pudiera existir algún indicio
de querer escuchar al ciudadano y sus preocupaciones, su poco
alcance y poca promoción hacen del esfuerzo uno casi nulo.
IV. Un vistazo al Senador Virtual Chileno
No por poco Chile es reconocido como el primer país de
Latinoamérica que goza de mayor transparencia en su gestión
gubernamental. Según la Organización No Gubernamental
Transparency International (TI), en su más reciente publicación del
Índice de Percepción de la Corrupción colocó a ese país
suramericano en la posición 21 a nivel global. Según detalla TI:
Se puede obtener un buen resultado cuando existenmecanismos de gobierno abierto a través de los cualesel público puede exigir que sus líderes rindan cuentas,mientras que una mala puntuación evidencia un contextodonde prevalece el soborno, los actos de corrupciónquedan impunes y las instituciones públicas no danrespuesta a las necesidades de los ciudadanos.(Transparency International, 2014)
Una de las gestiones que resaltan de la gestión
gubernamental en Chile es la participación ciudadana y su
intención de auscultar el sentir de los ciudadanos con relación a
los asuntos a discutirse en la legislatura. En un sistema
bicameral, donde existe una Cámara de Diputados y un Senado, la
tecnología es un aliado para lograr conocer la opinión pública
ante asuntos que se encuentran en la consideración del cuerpo
legislativo. Para este propósito el Senado, compuesto por 38
parlamentarios, utiliza la plataforma Senador Virtual.
La iniciativa Senador Virtual surgió en Chile en 2003 como
parte de una estrategia del Senado para acercar su funcionamiento
a la ciudadanía y viceversa (Araya Moreno & Barría Traverso,
2009). A través de una página web esta iniciativa ofrece a la
población la posibilidad de conocer algunos de los principales
proyectos de ley que se encuentran ante la consideración del
Senado y luego poder pronunciarse sobre ellos, expresando su
consentimiento o no, ante dichos temas. Senador Virtual tiene
como finalidad general difundir algunos conceptos básicos
relativos a la tramitación de las leyes mediante su aplicación
práctica y, como finalidad específica, producir una
retroalimentación entre los Senadores y la población acerca de
determinados proyectos de ley.
Para lograr esto, el Senado de Chile echa mano de la
tecnología y mediante la plataforma cibernética ofrece el espacio
para que los ciudadanos se registren y voten sobre los proyectos
que están en discusión, que se hable sobre su viabilidad y la
intención de formular sugerencias o enmiendas a los proyectos
presentados. Las votaciones e indicaciones recibidas se hacen
llegar a los Senadores, por medio de la Comisión a la cual
corresponda informar el proyecto y de los Comités Parlamentarios
(Manual: Senador Virtual, 2014).
Navegar en su sitio web es fácil; la página está bien
organizada y es atractiva para el ciudadano. Al entrar el usuario
puede visualizar los principales proyectos en discusión y la
fecha en que termina el proceso de votación y comentarios. Aunque
el acceso a la información es libre para poder votar u opinar
sobre los proyectos en discusión, el usuario tiene que
registrarse en la página. Como complementos a la participación,
el sistema provee antecedentes de los proyectos así como
información relevante al proceso de tramitación de la ley
mediante la conexión con el Sistema de Información Legislativa
(SIL), que mantienen el Senado y la Cámara de Diputados, con la
colaboración de la Biblioteca del Congreso Nacional (Manual:
Senador Virtual, 2014).
Un aspecto a resaltar es el hecho de que para cada proyecto
en discusión se preparan unas preguntas guías que proveen al
usuario con información específica de los asuntos medulares de la
ley. Se puede votar en todas las preguntas si está o no de
acuerdo o si se abstiene. Al finalizar las preguntas temáticas,
se vota por el proyecto en su conjunto. De igual manera, el
usuario puede ver cómo están las votaciones en todo momento.
Senador Virtual involucra el trabajo de abogados, periodistas,
personal de computación y al secretario de cada una de las
comisiones parlamentarias, quienes son los encargados de
seleccionar los proyectos de ley que se discutirán. Además son
los encargados de sistematizar los principales conceptos de los
proyectos en un lenguaje accesible y claro para los ciudadanos.
Dicho conjunto también decide el tiempo en que las ideas del
proyecto estarán sometidas a consideración de los ciudadanos
(Araya Moreno & Barría Traverso, 2009). Los temas que actualmente
se discuten en Senador Virtual están relacionados con la
Regulación de la Eutanasia, Permitir autocultivo de marihuana
para uso personal, terapéutico o espiritual, Reemplazar sistema
binominal por uno proporcional y Deducir de la dieta de los
parlamentarios las ausencias injustificadas a sesiones de la Sala
o Comisiones (Portada: Senador Virtual, 2014).
V. ¿Qué proponemos?
Partiendo de la necesidad de insertar a la ciudadanía en la
toma de decisiones desde el poder legislativo en Puerto Rico,
presentamos varias propuestas. Estas ideas pudieran bien ser
consideradas para ofrecer mayor transparencia, acceso,
participación, lo que a su vez redundaría en un gobierno más
democrático. No obstante, es importante señalar que debe existir
voluntad política para ejecutar cada uno de estos cambios.
Aunque en la actualidad existe una oficina llamada Oficina
de Participación Ciudadana de la Cámara de Representantes que
busca atender esta necesidad, la realidad es que se queda corta
ante las exigencias de las nuevas tecnologías y los avances que
pudieran ayudar en sus propósitos, según ya hemos discutido
anteriormente. El hecho de que no cuente con un presupuesto
propio, que la oficina esté adscrita a la Oficina del Presidente
Cameral, y que sólo cuente con dos empleados, sin duda representa
grandes retos para poder cumplir su misión y le establece serias
limitaciones.
ParticipacionCiudadana.gov.pr
No es sólo la creación de más espacios físicos y de mayor
burocracia, sino que se trata de ofrecer herramientas que ayuden
a insertar la discusión y preocupaciones ciudadanas en las
agendas legislativas. Es por eso que proponemos la creación de
una plataforma electrónica en la cual la ciudadanía pueda tener
acceso al 100 por ciento de los proyectos sometidos ante la
consideración de la legislatura.
Aunque debemos señalar que en la actualidad la Oficina de
Servicios Legislativos, ofrece en su sección de trámite legislativo el
acceso a los proyectos radicados y aprobados por la legislatura,
es un sitio poco amigable, difícil de navegar, y solo hace
referencia a los diversos proyectos por sus números, lo que sin
duda dificulta su consulta y acceso. Además, dicho espacio no
permite la discusión en línea, ni los comentarios de los
ciudadanos.
En tanto, nuestra propuesta expone que todos los proyectos
legislativos en la página cibernética, que bien pudiéramos llamar
ParticipacionCiudadana.gov.pr, serán identificados con un nombre
entendible, corto y explicativo. Asimismo, habrá espacio para que
el ciudadano pueda dejar algún comentario en reacción a dicho
proyecto de ley.
Uno de los aspectos que consideramos más importantes en esta
propuesta, es la consulta a la ciudadanía mediante encuestas en
línea sobre los proyectos de mayor interés o impacto público.
Dependiendo del calendario legislativo, se determinarán al menos
cinco proyectos de alto interés público para ser destacados en la
página. Se ofrecerá un resumen del proyecto, se generarán entre
tres a cinco preguntas de temas relacionados o considerados en el
proyecto, para luego ofrecerle al ciudadano la posibilidad de
expresar si está a favor o en contra del proyecto.
Un ejemplo claro de esta forma es la que expresa Senador Virtual
de Chile. A continuación una pantalla que recoge claramente la
propuesta:
En este caso, se le consulta a la ciudadanía sobre el
estipendio o dieta que reciben los mismos parlamentaristas. Las
preguntas individuales sobre el mismo proyecto permiten la
posibilidad de enmiendas al proyecto. Luego existe la posibilidad
de que se vote por el proyecto en su conjunto.
Dentro de la plataforma, también proponemos un espacio para
que se puedan someter proyectos por parte de la ciudadanía. Como
explicamos, en la actualidad existe la posibilidad de someter un
proyecto de ley por petición, no obstante esto no asegura que
algún legislador vaya a acoger el proyecto, defenderlo o incluso
buscar el apoyo. Es por esto que debe ofrecerse la posibilidad de
un espacio para la propuesta de nuevos proyectos por parte de la
ciudadanía.
En la actualidad una de las tareas que tiene la OPCCR es el
aspecto educativo y de ofrecer talleres sobre el proceso
legislativo. En esta tarea se concentra gran parte del tiempo de
las tareas de la Oficina y también del presupuesto. Con la
intención de ser más eficientes en esta tarea proponemos crear
videos educativos y explicativos que puedan ser colocados en la
página de Participación Ciudadana para el consumo de todos. De
esta manera se cumple con el propósito educativo de una forma
eficiente y económica ofreciéndole a la ciudadanía la información
al momento.
Facebook, Twitter, Blogs y otras redes
Uno de los factores importantes para el alcance y logro de
cualquier iniciativa que busque la participación ciudadana,
evidentemente es la participación. No obstante, muchos son los
señalamientos ante el desconocimiento de estas iniciativas. Es
por eso que unos de los elementos importantes a considerar en
esta propuesta es el uso de las redes sociales para fomentar la
discusión y la participación de la ciudadanía. Con el uso
continuo de las redes sociales proponemos que se invite al
público a completar las encuestas. Asimismo estas nuevas
plataformas servirán de promoción para la iniciativa de
participación ciudadana de una manera económica y eficiente.
¿Participación en manos de quién?
Son varias las tareas que se proponen. Ante este contexto
presentamos la idea de crear una oficina de participación
ciudadana con fuerza de ley. Esto sin duda daría mayor
estabilidad y formalidad a sus trabajos y, más importante, haría
un poco más difícil su desaparición ante un cambio de
administración política. Con una ley que apoye su creación y
permanencia, la asignación de presupuesto y con sus propósitos
delineados por un reglamento se comenzaría a establecer política
pública necesaria en esta vía.
El nombramiento del director o directora de esta oficina
debe ser uno fuera de los nombramientos acostumbrados de cada
cuatrienio y debe realizarse por seis o diez años. Asimismo se
hará el nombramiento de una junta consultora compuesta por
miembros de organizaciones no gubernamentales, estudiantes y
profesores universitarios, ciudadanos y miembros de los cuerpos
legislativos. En la actualidad nos hemos topado con dos
organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de la
transparencia y de la participación en Puerto Rico que bien
pudieran insertarse en la gestación de este proyecto. Estas son
Abre Puerto Rico y Espacios Abiertos.
Entre las responsabilidades que tiene que cumplir la Junta
está la selección de las encuestas o temas a destacar, así como
la redacción de preguntas a consultar y los resúmenes de los
diversos proyectos. Asimismo, tomando en consideración el
calendario legislativo la Junta debe enviar a las comisiones
correspondientes y al legislador proponente, un resumen con los
resultados de la consulta y las encuestas, así como publicar en
la página los resultados de todas las consultas. De igual forma,
al finalizar cada sesión legislativa se debe presentar un resumen
con relación a la acogida del sentir ciudadano, de las medidas
propuestas por la Oficina y su trámite legislativo. Sin duda, el
resultado de esta gestión servirá como medida para conocer la
acogida que tiene el sentir ciudadano en la gestión legislativa.
Al alcance de tu mano
Como bien mencionamos, el 75 por ciento de los usuarios
acceden al internet desde un teléfono celular y entre las
actividades que más realizan los usuarios se encuentra el e-
government como sexta actividad. Estos datos ponen en perspectiva
la necesidad de que toda esta plataforma que presentamos pueda
estar disponible en una aplicación móvil. Esto aumentaría la
participación, ofrecería mayor oportunidad de acceso y sin duda
crearía un gobierno más democrático.
V. Rompiendo paradigmas
Finalmente, la participación ciudadana no se reduce a la
mera radicación de proyectos o presentación de ideas a ser
consideradas por los legisladores. La OPCCR, aunque puede
resultar novel en el proceso legislativo puertorriqueño, es una
iniciativa dirigida a promocionar los mecanismos tradicionales de
participación, los cuales no brindan ni garantizan la verdadera
incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones. Como vimos
en el caso de Chile, los usuarios pueden votar por los proyectos
presentados así como proponer enmiendas a los mismos.
A su vez, la OPCCR opera sobre una fragilidad institucional,
puesto que al estar adscrita a la Oficina del Presidente de la
Cámara, es susceptible a la no continuación del proyecto una vez
sea electo otro Presidente. Esto puede imposibilitar el
desarrollo a largo plazo de otras iniciativas dirigidas a acercar
a la ciudadanía a la toma de decisiones, por lo que proponemos la
ley y los nombramientos a seis o 10 años.
Respecto a la utilización de las TICs, la OPCCR se encuentra
rezagada en relación al modelo analizado. La Oficina visualiza
la utilización de su página web como una herramienta
complementaria a la radicación de proyectos e ideas. Entonces,
continúa predominando la comunicación unidireccional entre el
gobierno y el ciudadano, la falta de material informativo o
complementario y el uso del correo electrónico como medio de
posible intercambio con la ciudadanía. Incluso, la reducción de
la presencia de la OPCCR dentro de la página web de la Cámara
sugiere que no se está conceptualizando la participación
ciudadana más allá de las formas tradicionales. El ejemplo
mencionado ilustra que mediante la incorporación y uso efectivo
del internet se puede trascender dicha visión hacia la inclusión
de nuevas formas de participación y con mejores resultados.
Si bien la OPCCR prioriza el ofrecer talleres presenciales
sobre el proceso legislativo y la redacción de proyectos de ley,
dicha parte educacional por sí sola no constituye participación
ciudadana ni mucho menos un ejercicio de democracia participativa
(como lo sugiere un afiche de promoción sobre los talleres a ser
ofrecidos en Plaza del Caribe en Ponce). Dichos talleres son
considerados por su directora como uno de los grandes logros de
la oficina (Muñiz García, 2013). En cambio, la legislatura
chilena también ofrece talleres presenciales sobre los trámites
legislativos pero como un complemento a otras iniciativas en
favor de la involucración ciudadana en los asuntos del gobierno.
No obstante, esta importante tarea educativa se puede
complementar con videos educativos que permitan la masificación
de la información y el uso eficiente de los recursos.
Por lo tanto, urge repensar el concepto de participación
ciudadana en Puerto Rico. En ese esfuerzo las TICs pueden jugar
un papel principal. El contraste con países latinoamericanos
demuestran -con sus obstáculos y problemáticas- que hay otras
vías o formas de cómo la ciudadanía puede insertarse en el
gobierno. Debe la ciudadanía entonces exigir que se abran dichos
espacios y fiscalizar de una manera activa y continua las
acciones de la legislatura.
Por ello, no podemos obviar que la creación de una nueva
oficina y el establecimiento de nuevos mecanismos y procesos de
participación ciudadana, aunque en teoría saludables para el
sistema democrático, no implica que los legisladores acatarán la
voluntad popular. Ejemplo de esto lo es el continuo rechazo de
los legisladores a aceptar y trabajar sobre el resultado del
referéndum celebrado en julio de 2005 sobre el sistema cameral.
El que este tipo de acción se continúe perpetuando por la clase
política le resta credibilidad y legitimidad al gobierno,
agudizando aún más la crisis de gobernabilidad. Ante esto es
importante que la ciudadanía asuma responsabilidad de igual forma
al momento de exigir y participar de iniciativas como las que
proponemos. Debe ser masiva la participación y contundente para
que no quepa duda del interés ciudadanos en los aspectos
cotidianos.
También, el que la Constitución permita el mecanismo de
descargue de proyectos continuará siendo una deficiencia del
sistema, esto sin importar qué espacio o mecanismo de
participación ciudadana se cree o habilite. Inclusive, la misma
estructura de la Asamblea Legislativa basada en la representación
territorial limita la participación de grupos minoritarios, por
lo cual se entiende que una reforma hacia un sistema unicameral y
proporcional ayudará a subsanar estas y otras limitaciones.
Mientras, reconocemos las limitaciones existentes, pero
preferimos presentar opciones que cambien el quehacer legislativo
y rompan los paradigmas de participación ciudadana y así derribar
la equívoca percepción de que para participar hay que esperar
cuatro años.
VI. Bibliografía
Aguillar, L. (2007). El aporte de la Política Pública y de la Nueva Gestión Pública a la gobernanza. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 1-15.
Araya Moreno, E., & Barría Traverso, D. (2009). E-participación en el Senado chileno: aplicaciones deliberativas? Convergencia: Revista de Ciencias Sociales, 239-268.
Boeninger, E. (1994). La gobernabilidad: un concepto multidimensional. En L. Tomassini, Qué espera la sociedad del gobierno (págs. 27-39). Santiago : Universidad de Chile.
Cámara de Representantes. (10 de Octubre de 2014). Obtenido de Actividad Legislativa/ Oficina de Participación Ciudadana: www.tucamarapr.org/dnncamara/web/ActividadLegislativa/OficinadeParticipacionCiudadana.aspx
Case Study #5: Brazil's e-democracia proyect. (12 de octubre de 2014). Obtenido de Opening Parliament Blog: http://blog.poneningparliament.org/post/60749859717/case-study-5-brazils-e-democracia-proyect
CLAD. (31 de mayo de 2007). Carta Iberoamericana sobre gobierno electronico. Obtenido de Centro Latinoamericano de Administracion para el Desarrollo: http://old.clad.org/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf
CLAD. (noviembre de 30 de 2009). Carta Iberoamericana sobre Participacion Ciudadana. Obtenido de Centro Latinoamericano de Administracion para el Desarrollo: http://old.clad.org/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-participacion-ciudadana
Cordero, Y. (2014). La Gobernanza, el Gobierno Abierto y las TIC's. San Juan:Curso E-gobierno 6560.
Estudios Tecnicos. (1 de mayo de 2014). Perspectivas, La internet en Puerto Rico. Obtenido de Estudiostecnicos: http://www.estudiostecnicos.com/pdf/perspectivas/2014/mayo2014.pdf
Gonzalo Rozas, M., & Cavero Cano, G. (septiembre de 2013). Iniciativas de los Parlamentarios para promover la participación ciudadana: Buenas prácticas. Obtenido de www.academia.edu.
Home: E-democracia. (12 de octubre de 2014). Obtenido de E-democracia: participao virtual, cidadania real: http://e-democracia.camara.gov.br/
Manual: Senador Virtual. (10 de octubre de 2014). Obtenido de SenadorVirtual- Senado de la República de Chile: www.senadorvirtual.cl/manual.php
Muñiz García, A. (22 de abril de 2013). Contestación a solicitud.(R. E. Solá Sánchez, Entrevistador)
O'Donell, G. (marzo de 1992). Delegative Democracy? University of Notre Dame: Kellog Institute for International Studies.
Orden Administrativa 2013-07: Cámara de Representantes de Puerto Rico. (31 de mayo de 2013). Recuperado el 1 de mayo de 2014, de Cámara deRepresentantes de Puerto Rico.
Ozlack, O. (25 de abril de 2012). Gobierno Abierto: Promesas, Supuestos y Desafios. Obtenido de oscarozlack.org: http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/Gobierno%20abierto.pdf
Portada: Senador Virtual. (10 de 10 de 2014). Obtenido de Senador Virtual: www.senadorvirtual.cl
Santana Rabell, L. &. (2014). Reforma gubernamental: Nuevo modeloorganizativo para la rama ejecutiva. En AEELA, Reforma gubernamental: Un nuevo modelo organizativo para Puerto Rico (págs. 19-82). San Juan: Editorial Cordillera.
Transparency International. (2014). Corruption Perceptions 2014. Obtenido de transparencyinternational.org: http://www.transparency.org/cpi2014/results
Villareal, M. T. (2009). Participacion Ciudadana y Politicas Publicas. Obtenido de academia.edu: http://www.academia.edu/202715/Participaci%C3%B3n_ciudadana_y_pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
Villoria Mendieta, M. (2012). El gobierno abierto como subsistemade políticas: El Institucionalismo discursivo. En A. Hofmann, A. Ramirez, & J. Bojorquez, La Promesa del gobierno Abierto (págs. 69-100).