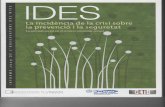PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS TIEMPOS DE REDES SOCIALES DIGITALES
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS TIEMPOS DE REDES SOCIALES DIGITALES
[PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS TIEMPOS DE REDES SOCIALES DIGITALES]Nombre: Pablo Javier García Combeau/ 2013
2013
Pontificia Universidad Católica de Chile
Democracia y ParticipaciónCiudadana
“Participación Ciudadana en los tiempos de Redes SocialesDigitales”
Pablo Javier García Combeau
Pontificia Universidad Católica de Chile (2013)1
RESUMEN
Las tecnologías de comunicación, el acceso a internet y las redessociales digitales han redefinido el modo mediante el cual laspersonas se relacionan y comunican hoy en día, este conceptosumado a la interconexión de sus actores define el concepto desociedad-red de Manuel Castells. Este contexto y visión desociedad, ¿Ha modificado la manera con la cual los ciudadanosentienden la idea de participación ciudadana en la actualidad?,para responder esta pregunta el siguiente ensayo busca analizarla dinámica y coordinación de los “nuevos movimientos sociales enred” (Occupy, indignados, y otros) como reflejo de la puesta enejecución de las nuevas nociones de democracia (Rancière, Mouffey otros), de manera de conocer los desafíos que trae ésta con suinteracción con las redes sociales digitales.
Conceptos Claves: Participación Ciudadana, Nuevos MovimientosSociales, Sociedad-Red.
El presente ensayo busca reflexionar respecto al concepto departicipación ciudadana transversal a la idea de sociedad-red quedesarrolla Manuel Castells en los últimos años y la posibilidadque abren las redes sociales digitales para la coordinación delos denominados nuevos movimientos sociales como expresión de larelación entre tecnologías de la comunicación y participaciónciudadana.
1 Forma de citar: García, P. (2013). “Participación Ciudadana en los tiempos deRedes Sociales Digitales”. En: Curso Democracia y Participación Ciudadana (Docente: Manuel Guerrero), Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,Chile.
La tecnología y morfología de estas redes de comunicación danforma al proceso de movilización y, por tanto, de cambio social,en tanto que proceso y resultado.
A su vez, las sociedades del siglo XXI se configuran en torno aalgunas características que son diferentes a las de sociedadesanteriores. Manuel Castells (1996) ha acuñado el términosociedad-red para designar a esta nueva morfología social marcadapor el informacionismo y la globalización, en la que la unidadbásica es la red o, si se prefiere, los nodos y las relacionescambiantes entre ellos.
Este modelo social da protagonismo al individuo. Cada uno hablacon su voz. Y en una sociedad, esa voz también lo es (Calderón,2010). Los individuos establecen múltiples lazos, que se crean adhoc cuando varios comparten un mismo interés y que no implicannecesariamente un compromiso a largo plazo. ¿De qué maneraentonces surge la noción de participación ciudadana en estecontexto que privilegia el individualismo?
Se trata entonces de definir “el qué y el cuánto.” Si la palabra“participación” ya es lo suficientemente amplia y con múltiplessignificados, el añadido del determinante “ciudadana” no reduceapenas su ambigüedad. Simplemente, delimita un territorio en elque los actores son las instituciones públicas, por el lado delpoder bajo la noción de Castells, y la ciudadanía, tomada comosujetos individuales o grupales –el contrapoder- , por el otrolado. En medio, queda un espacio vacío que puede ser llenado demuchas maneras, en función de la perspectiva del hablante o delos intereses políticos del momento.
La noción de participación ciudadana es relativamente reciente ycarece de una definición precisa, aun cuando normalmente se hacereferencia a ella considerándola gruesamente como unaintervención de los particulares en actividades públicas en tantoportadores de intereses sociales. Tal definición essuficientemente amplia como para abarcar una gran cantidad deformas de participación de distinto origen, empleando diversosmedios, por diferentes órganos, cumpliendo distintas funciones,en numerosos niveles y otras especificaciones.
La idea de la participación ciudadana tampoco es nueva, de hechoes tan vieja como la propia democracia y subyace a la mayoría delas constituciones y leyes fundamentales de los Estadosoccidentales modernos y, consecuentemente, los Estados se handotado de un amplio andamiaje jurídico que ofrece espacios deconsulta y participación a un amplio abanico de intermediariossociales, fundamentales a la hora de dotar a las leyes de apoyosocial y profundidad democrática, o al menos de su apariencia.Pero es solo ahora, con el avance tecnológico que ha propiciadola llamada web 2.0 o web social y la extensión de internet comored global, cuando puede comenzar a ponerse en práctica de formamasiva y con unos costes asumibles para los Estados.
Para efectos de esta reflexión Manuel Castells busca generar unacierta correspondencia entre la noción de participación ciudadanacon aquello que se denominó genéricamente como “Nuevosmovimientos sociales” de acuerdo con la concepción de Touraine,Offe y otros. Tales nuevos movimientos, que recibieron, por lodemás, variadas denominaciones, sí que parecieran tener unparentesco próximo con la “participación ciudadana”, si nosatenemos al hecho de que propuestas concretas de desarrollar talparticipación se dirigen a tales movimientos, como es el caso demovilizaciones estudiantiles, de ocupados, o lo llamados“indignados”, entre otros.
Ahora bien, la característica de esos “nuevos movimientossociales” es que, a diferencia de los “movimientos populares” deantaño, éstos se plantean fuera de la esfera productiva y de lamediación del sistema político partidario. A la vez, su tendenciaes la de centrarse en el espacio de lo cotidiano y “corresponden conciertos niveles de desarrollo socio económico del capitalismo que provoca, segúnalgunos, una erosión de la centralidad del trabajo como elemento definidor del tipo desociedad vigente” (Baño, 1998, p.25).
Por lo demás, lo que habitualmente se designa como “sociedadcivil” o “movimientos sociales” no es una entidad homogénea, sinoque, al contrario, diversa; en ella, además, se producen yreproducen relaciones sociales de poder, y se despliega elejercicio de una violencia no sólo física, sino que tambiénsimbólica. En tal medida, la problemática de la participación no
se reduce a la pluralización del espacio público por medio de laincorporación de visiones diferentes (Calderón 2010). En estesentido, la idea de participación en estos movimientos implica undesafío adicional: el que consiste en brindar las condiciones deacceso y ejercicio de los derechos de ciudadanía a quienes hancarecido de ella, esto es, de aquellos grupos o colectivoshistóricamente excluidos o invisibilizados.
Esta misma ideal basal cruza el pensamiento de Rancière (2007),quien visualiza a estos sujetos, a los que se les niega derechosbásicos para participar en la vida democrática, y que, a su vez,ni siquiera tienen un único nombre que los identifique (puedenser los “excluidos”, los “sujetos sin derechos”, las “minorías”,los “sin-papeles”, etc.), principalmente porque si carecen deidentidad que puedan esgrimir será más difícil reconocerlos, esossujetos, son el centro de atención de Rancière. Su existencia ysu invisibilidad en la esfera pública impiden, a su juicio, quehaya verdadera democracia.
En “El odio a la democracia”, Rancière (2005) señala como la tarea másacuciante de la democracia el ensanchamiento de la esferapública, que incluye el amplio concepto de participaciónciudadana para grupos excluidos, en tanto considera que losmovimientos son, entonces, “de hecho, un doble movimiento de transgresión delos límites, un movimiento por extender la igualdad del hombre público a otros dominiosde la vida común, y en particular a aquellos en los que gobierna la ilimitación capitalistade la riqueza, un movimiento también para reafirmar la pertenencia a todos y a noimporta quién de esta esfera pública incesantemente privatizada”.
Las expectativas de estos grupos de “contrapoder” son elevadas, ydifundidas por todos los canales que tienen disponibles, por loque los obstáculos para concretar este ejercicio de participaciónciudadana son casi inherentes. Rafael Merchán (2003) hadestacado, en este sentido, algunos de los obstáculos másfrecuentes que se observan en instancias de participación, asícomo los riesgos a los que llevan procesos mal planificados. Porlo demás, toda instancia comunicativa debe lidiar con una seriede impedimentos sociales que acompañan inevitablemente a todotipo de intercambio lingüístico. Como ha subrayado Pierre Bordieu(1993) las relaciones de comunicación son inseparablemente
prácticas y teóricas, puesto que éstas descansan siempre enrelaciones sociales y, por ende, bajo la coacción de determinadasestructuras sociales.
Se abre así una discusión tan encarnizada como prolongada conotras concepciones de la democracia, en especial la deliberativade Jürgen Habermas. El consenso, que presupone que todos lossujetos democráticos están el igualdad de condiciones departicipar en la discusión pública, si no directa, síindirectamente por medio de la representación política, ha sidoel caballo de batalla de Rancière en los últimos años, en losque, poco a poco y de manera natural e incesante, su pensamientose ha dirigido hacia asuntos conectados con su crítica a lademocracia.
Cuando esto sucede, cuando alguien, un sujeto, un grupo, unmovimiento, se levanta y reclama desde la tercera persona en laque está recluido poder tomar parte en aquélla, comienza lapolítica, tal y como Rancière la entiende. Es la actividad que rompela configuración sensible donde se definen las partes y donde sedetermina el reparto de los espacios y de los títulos ypropiedades necesarios para entrar en la interlocución. A eseorden sensible al que se opone la política Rancière lo denominapolicía. Y es el contexto actual de Tecnologías de Información elque nos permite replantearnos la manera y el modo deimplementación de esta concepción en nuestros días.
Mcnutt y Boland (2003) plantean que el uso de tecnologías puedeincrementar el capital social, en la medida que se complementecon interacciones copresenciales, o favorecer la cooptación enlos líderes locales de mayor jerarquía acabando con él osimplemente impidiendo que se desarrolle. En sentido, elempoderamiento de estos actores e intereses presupone una formade participación particular, pues constituye, a su vez, unainstancia de aprendizaje. De esta manera entonces, la idea desociedad-red interconectada, se aproxima más bien al modelo departicipación “vinculante” y “significativa” (Jennings et. Al,2007) que permite que los “no expertos” coproduzcan alconocimiento con los actores “expertos”. (Callon, 1992, enEitner, Fuenzalida, 2010).
Esta premisa resulta ser clave entre quiénes han estudiado lasdistintas formas de participación en la medida que comprenden queel único modo de que una práctica participativa sea significativaimplica que exista un aprendizaje que a la luz de sus condicionesde vida particulares y el contexto dónde se inserta resulterelevante, siendo ésta una condición motivacional esencial paraun “no experto” busque empoderarse (Cerezo, López, 2007). En lamisma línea, Hoskins y Mascherini (2008), sostienen que laconstrucción del concepto “participación ciudadana activa” sepuede definir como la constitución de sujetos “que seanarquitectos y actores de sus propias vidas” (Comisión Europea,1998, en Hoskins y Mascherini, 2008).
En todo caso, hay un elemento que permite sostener unadefinición: el poder. La participación ciudadana implica siemprela cesión, distribución o delegación del poder por parte de lospoderes públicos hacia la iniciativa ciudadana. En este sentido,la participación implica siempre algún grado de devolución delpoder a los ciudadanos.
Queda claro que el criterio de traspaso de poder no dibujafronteras estrictas, pero es un punto fijo de referencia a lahora de saber de qué estamos hablando. Una definición departicipación que recoge esta idea es la Pedro Prieto-Marín(2006): “Una nueva forma de institucionalización de las relaciones políticas, que sebasa en una mayor implicación de los ciudadanos y sus asociaciones cívicas tanto en laformulación como en la ejecución y control de las políticas públicas”. (sin pp)
Si la participación tiene que ver con el traspaso de poder, seráposible establecer una escala de relaciones menos participativasa relaciones plenamente participativas. El primer intento deconstruir esta escala pertenece a Sherry Arnstein quien en 1969escribió el artículo “Una escala de la participación ciudadana”.En él, sostiene que la participación ciudadana, cuando no es puracosmética, es poder ciudadano. Por lo tanto, aumentar laparticipación implica redistribuir el poder.
“La participación sin redistribución del poder es un proceso vacío y frustrante para losque carecen de poder. Permite a los poderosos declarar que han tenido en cuenta todaslas partes, cuando sola una se beneficia”.
Esta delegación de poder se trata, pues, de saltar desde nuestroviejo modelo de democracia convencional y abierta, aprovechandolas posibilidades que proporcionan las TICs a los ciudadanos departicipar en los procesos de toma de decisiones de losgobiernos, más allá del ya mencionado ejercicio del derecho desufragio o participación en organizaciones socialestradicionales.
Con una de ellas, la “democracia radical” de Chantal Mouffe(2003; 1999), guarda muchas semejanzas la de Rancière, que seabstiene de añadirle adjetivo alguno, dado que, para él, yacudiendo a los orígenes griegos de estos conceptos, no hay otrademocracia que no sea la política misma. Para aquella autora, elmodelo liberal-democrático es inservible para resolver losconflictos originados en el espacio de la globalización. Ni lapolítica procedimental que persiga la creación de consensos, comohacen los modelos de Rawls y Habermas, ni la comunitaria que,pese a criticar el individualismo liberal, obvia el pluralismo,posibilitan la emergencia en el ámbito de “la política” de losconflictos inherentes a ella.
Lo cierto es que ambas concepciones apuntan hacia un aumento delcivismo. Una ciudadanía más activa, más conectada y en perpetuaconversación presenta una gran oportunidad para lo que Joan Prats(2006) llama “republicanismo cívico”, que consistiría en fiar laslibertades y los derechos de los ciudadanos, no a la actuaciónde los profesionales de la política, sino a la virtud cívica delos propios ciudadanos, que se comportan como agentes políticosactivos.
Aquí surge finalmente el contexto de la “participación ciudadanaen los tiempos de las redes sociales”, la violenta irrupción deinternet como fenómeno global en la vida social de nuestro mundoestá produciendo un incuestionable cambio de paradigma en laforma en que los ciudadanos se relacionan –o quierenrelacionarse- con los gobiernos, permitiendo interaccionar agobernantes y gobernados en planos perfectamente horizontales ysin que ningún otro agente intermedie en esa conversación.
A través de internet y las redes sociales digitales, es elciudadano, el individuo, quien puede tomar el poder, organizarse,
tejer redes sociales, construir las arquitecturas socialesefímeras necesarias para una reivindicación concreta ydesaparecer tras ello sin voluntad de permanencia; asimismo, losgobiernos pueden cumplir con su deber de transparencia hacia laciudadanía estableciendo canales abiertos de información,colaboración, participación y servicio hacia al ciudadano.
En palabras del mismo Castells (2012) ya no basta con ganar unaselecciones, los ciudadanos comienzan a exigir transparencia en laacción de gobierno y posibilidades de participación en aquellosasuntos que les afecten, y es responsabilidad de los poderespúblicos abrir estas ventanas de comunicación permanentes. Elciudadano, bajo este contexto de participación ciudadana en losnuevos movimientos sociales, ha dejado de ser el sujeto pacientede las políticas públicas, su rol ya se amplió hasta serconsiderado como cliente de dichas políticas bajo las prácticasde modernización administrativa nacidas en los años 90 del pasadosiglo, ha crecido ya en la actual sociedad-red hasta erigirse enprotagonista activo del proceso de cambio.
Aquellos gobiernos, o partidos, que no entiendan la nuevadinámica de esta sociedad-red y que se aferren a reflejos deantaño serán simplemente superados por el poder de los flujos yborrados del mapa político por los ciudadanos “tan pronto su ineficaciapolítica y su parasitismo social sea puesto de manifiesto por la experiencia cotidiana (…)no estamos en el fin del Estado superado por la economía, sino en el principio de unEstado anclado en la sociedad. Y como la sociedad informacional es variopinta, el Estadored es multiforme”. En lugar de mandar, habrá que navegar. (Castells,2010).
Entonces, ¿Las redes sociales digitales nos brindan lassuficientes condiciones para generar un cambio en la noción departicipación ciudadana y su relación con el Estado? Si bien a lafecha es difícil saberlo en tanto el fenómeno sigueconstruyéndose, lo cierto es que el cambio, de producirse, secomenzará a realizar bajo el concepto que Howard Rheingold (2009)define como multitudes inteligentes; la idea es que latecnología, y en especial las redes sociales, han conseguidocrear comunidades naturales de intereses, donde las personas deuna forma autónoma, espontánea y natural han ido construyendo
(tejiendo) una red de relaciones que ha permitido que todos ellosestuviesen conectados. Cada persona teje su red y hay tantasredes como personas existen, así cada personas es el centro deuna red que gira alrededor a ella misma.
Pierre Lévy (2004) se refiere al concepto de InteligenciaColectiva como la capacidad creadora, participativa y decolaboración de la personas con respecto a la comunidad a la quepertenecen. Las personas están dispuestas a colaborar cuando eltema les interesa y cuando piensan que su colaboración o sudecisión pueden afectar o variar su futuro. De esta forma lasdecisiones de todas las personas y las acciones colaborativascrean una inteligencia colectiva que va sentando las basesconceptuales de lo que el colectivo de individuos desea y de loque el colectivo de individuos quiere para el futuro.
Los individuos entusiastas y conectados, se transforman en unactor colectivo consciente. El cambio social, entonces, “es elresultado de la acción comunicativa que supone la conexión entre redes de redesneuronales de los cerebros estimulados por señales de un entorno de comunicación através de las redes de comunicación.” (Castells, 2012)
Manuel Castells introduce entonces el concepto deAutocomunicación de Masas: basada en redes horizontales decomunicación interactiva y multidireccional en Internet y, cadavez más, en redes de comunicación inalámbricas, la plataforma decomunicación prevalente en la actualidad en todas partes (2012).Éste es el nuevo contexto, en el corazón de la sociedad red comonueva estructura social, en la que se están formando losmovimientos sociales del siglo XXI y el que está definiendo lasfronteras de la participación ciudadana.
Los movimientos sociales en red, como todos los movimientossociales de la historia, llevan la marca de su sociedad. Ennuestra época estos movimientos están constituidos en gran medidapor individuos que viven con facilidad con las tecnologíasdigitales en el mundo híbrido de la virtualidad-real. Y he aquíel desafío de la participación ciudadana en este contexto pues,en una “entidad/movimiento/grupo social” lo bastante grande, elindividuo pierde el sentido de la responsabilidad, deja de
percibir la relación causa-efecto entre lo que él o ella hace ylas consecuencias de su acción. Unas pocas personas, con mástiempo libre o con más ambición, terminan siendo las únicas querealmente influyen. Por eso el gran reto de la participación,hoy, no es solo el de habilitar vías desde la Administración,sino sobre todo el de generar una cultura democrática dentro delas organizaciones: universidad, asociación, partido, sindicato,empresa, Administración. Dicho de otra forma: solo conseguiremosuna participación ciudadana de calidad si la sociedad en suconjunto se organiza según mecanismos democráticos. El cambiocultural es este: pasar de pertenecer a participar.
La idea que resume Castells en “Redes de indignación y esperanza”(2012) refiere al desafío de la transición hacia laparticipación al interior de las llamadas “acampadas” dedistintos movimientos actuales, donde se ejercitaron mecanismosde democracia directa, el autor afirma que las redes socialesdigitales basadas en Internet y en plataformas inalámbricas sonherramientas decisivas para movilizar, organizar, deliberar,coordinar y decidir. Sin embargo, el papel de Internet va másallá de la instrumentalidad: crea las condiciones para una formade práctica compartida que permite a un movimiento sin líderessobrevivir, deliberar, coordinar y expandirse. Resulta aventuradoseñalar que dichas condiciones son exclusivas, excluyentes einherentes de las redes sociales digitales, no obstante es claroque los valores, objetivos y estilo organizativo de estosindividuos hacen referencia directa a la cultura de la autonomíaque caracteriza a las jóvenes generaciones de un joven siglo y surelación con las redes sociales digitales. No podrían existir sin Internet.Pero su importancia es mucho más profunda.
Para finalizar entonces, resulta evidente que la participación enlas redes sociales se distingue de la participación de antaño porla diversidad social, educativa, de género, etc. de susintegrantes. Ello, sumado al ambiente y “reglas no escritas”propias del internet, impacta su organización: busca larepresentatividad directa, horizontal, descentralizada y sinvínculos partidistas. Sin embargo, la participación en lostiempos de internet requiere mayor alfabetización y, por lo
tanto, exige más educación cívica de la mano de dichos cambios.Ello mejora los contenidos y calidad deliberativa, los haceapuntar hacia la definición y programación de las políticaspúblicas, profundizando la mera reacción de protesta activista ysuperando, finalmente, el campo digital.
REFERENCIAS.
o Arnstein, S. (1969). “A ladder of Citizen Participation”,JAIP, Vol.35, N°4.
o Baño, R (1998). “Nociones de una ciudadanía que crece”.Flasco-Chile, Santiago, Chile.
o Bordieu, P. (1993): La miseré du monde, Paris: Seuil.o Calderón, C. (2010). “Open Government; Gobierno Abierto”.
Capital Intelectual. Buenos Aires, Argentina.o Castells, M. (1996). “The Information Age: Economy, Society,
and Culture”; Oxford, Inglaterra, y Cambrdge, Massachusetts:Blackwell Publishers.
o Castells, M. (2010) “Comunicación y Poder”, AlianzaEditorial. CLESAS. Madrid, España
o Castells, M. (2012). “Redes de indignación y Esperanza”,Alianza Editorial. CLESAS. Madrid, España
o Cerezo, J. López, I. (2007). “Scientific Culture and SocialAppropriation of the Science”, Social Epistemology; Jan2007,Vol. 21 Issue 1, p68-81, 13p, 8 Charts, 3 Graphs,Departament of Philosophy, University of Oviedo, Campus delMilán, 33011 Oviedo, Spain, ISSN: 02691728.
o Eitner, K y Fuenzalida, I. (2010), “Participación Ciudadanaen los Estudios de Impacto Ambiental”. Taller de Titulación.Profesor: Eduardo Valenzuela. Instituto de Sociología,Pontificia Universidad Católica de Chile. 2010.
o Hoskins, B; MascherinI, M.(2008). ”Measure ActiveCitizenship through the Development of a CompositeIndicator”. Fuente: Social Indicators Research; Feb2009,Vol. 90 Issue 3, p459-488, 30p, 1 Diagram, 9 Charts, 2Graphs, European Commission –Joint Research Centre, Via E.Fermi 2749 Ispra Italy, ISSN: 03038300
o Imbrasaite, J. (2011). “Traditional Active or PostmodernCitizenship?”, Social Sciences (1392 – 0758); 2011, Vol. 72Issue 2, pp44-57, 14’, 16 Charts, ISSN: 13920758, VytautasMagnus University.
o Jennings, L; Parra-Medina, D; Messias, H; Mcloughin, D.(2006). “Toward a Critical Social Theory of Youth
Empowerment”, Journal of Community Practice; 2006, Vol.14Issue ½, p31-55, 25p, Columbia, SC 29208, ISN, 10705422.
o Lévy, P. (2004) “Inteligencia colectiva: por unaantropología del ciberespacio / Pierre Lévy: traducción delfrancés por Felino Martínez Álvarez”. Washington, DC. Marzode 2004; en:http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf
o Mcnutt, J; Boland, K. (2007). “Astroturf, Technology and theFuture of Community Mobilization: Implications for NonprofitTheory”, Journal of Sociology & Social Welfare; Sep2007,Vol. 34 Issue 3, p165-178, 14p, 1 Diagram, University ofDelaware, School of Urban Affairs & Public Policy, ISSN:01915096.
o Merchán, R. (2003): “Participación ciudadana: límites yposibilidades”, perspectiva n°2, en:http://www.icpcolombia.org/archivos/revista/No%202/participacion.pdf
o Mouffe, Ch (2003) “La paradoja democrática”, Barcelona,Gredisa,
o Mouffe, Ch. (1999) “El retorno de lo político”, Barcelona,Paidós.
o Prats, J. (2006) “A los príncipes republicanos: gobernanza ydesarrollo desde el republicanismo cívico” / coord. por JoanPrats i Catalá, 2006, ISBN 84-7351-260-X, págs. 30-31.
o Prieto-Martín, P. (2006): Sistemas avanzados para laparticipación electrónica municipal: ejes conceptuales parasu diseño”, Revista TEXTOS de la Cibersociedad, 9.
o Prieto-Martín, P. (2008): “(e)Participación en el ámbitolocal: caminando hacia una democracia colaborativa”, Sololá(Guatemala), Asociación Ciudades Kyosei (en edición); en:http://omec.uab.cat/Documentos/mitjans_dem_gov/0127.pdf
o Rancière, J. (1996) “El Desacuerdo”, Buenos Aires, NuevaVisión.
o Rancière, J. (2005) “La haine de la démocratie”, Paris, LaFabrique.
o Rancière, J. (2007) “En los bordes de lo político” BuenosAires, La Cebra.















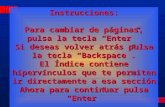




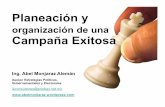


![MAQUINA DIGITALES Y MAQUINAS ANALOGICAS [12249]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63453bf9df19c083b107f873/maquina-digitales-y-maquinas-analogicas-12249.jpg)