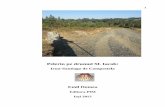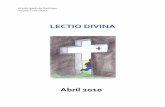Beginning and Intermediate Algebra - Santiago Canyon College
PALOMEQUE, Silvia, 1992, “Los esteros de Santiago. (Acceso a los recursos y participación...
Transcript of PALOMEQUE, Silvia, 1992, “Los esteros de Santiago. (Acceso a los recursos y participación...
INSTITUTO DE ESTUDIOS ANDINOS Y AMAZüNICOS
PALOMEQUE, Silvia, 1992, “Los esteros de Santiago. Acceso a los recursos y participación mercantil. Santiago del Estero en la primera mitad del siglo XIX”. En: Data. Revista del Instituto de Estudios Andinos y Amazónicos, N° 2., La Paz, Bolivia. Pág. 9 a 63
DATA Revista del Instituto de Estudios Andinos y Amazónicos
EDITOR Instituto de Estudios Andinos y
Amazónicos (!NDEAA) Apartado Postal 4452
La Paz - Bolivia
Copyright de los artículos del presente número:
INDEAA La Paz - Bolivia
Gráficos Elaboración Técnica
Hugo Arévalo
Fotos: Archivo Flia. Fernholz
Archivos Privados
Depósito Legal 4-3-243-91
COMITE EDITOR María del Pilar Gamarra Téllez María Luisa Kent Solares Marco Antonio Pefialoza Brete! Susana Bonifaz Paz
CONSEJO ASESOR René Arze Aguirre (Bolivia) Enrique Ayala Mora (Ecuador) Josep Barnadas (Bolivia) Heraclio Bonilla (Perú) Carlos Contreras (Perú) James Dunkerley (Inglaterra) Josep Fontana (Espafia) Herbert Klein (EE.UU.) Leoncio López-Ocón (Espafia) Blanca Muratorio (Canadá) Luis Javier Ortiz (Colombia) Silvia Palomeque (Argentina) Alcides Parejas (Bolivia)
ASESORAMIENTO TECNICO E IMPRESION Universidad Andina Simón Bolívar (Sucre)
SUPERVISION Ellodoro Alllón Terán
Director de Comunicaciones de la UASB
COMPOSICION Roberto Pizarro Torricos
RESPONSABLE IMPRENTA Alfredo Arriola A.
A1iembros del Instituto de Estudios 1\ndinos y Amazónicos Mir. Juanfáuregui C. (Director), Ma. del Pilar Gamarra T .. Marco A. Peilaloza B .. María Luisa Kent S .. José Crespo F ..
S1Lm11a Bonifaz Paz, Cecilia J\tristal11 V .. Max Muril/o M.
Paisaje del Noroeste Argentino (Archivo INDEAA).
Los Esteros de Santiago Acceso a los recursos y participación mercantil Santiago del Estero en la primera mitad del siglo XIX 1
Silvia Palomeque 2
Dentro de las provincias del "interior argentino" hay una, Santiago del Estero, cuya historia nos despertó un singular interés. Quizá se deba a la posibilidad de pensar sobre la pregunta que aún se hace la población actual que no logra explicarse del todo cómo de un señorial pasado como "madre de ciudades" 3 se puede pasar a ser una de las provincias más despobladas de la Argentina4 y donde más persistencia tenga el uso de la lengua "quichua"5
•
Al comenzar a estudiar la historia de las provincias del "interior" argentino, cuando se obtuvieron los primeros informes cuantitativos sobre las relaciones mercantiles interregionales de 1800 a 18106
, se encontraron algunos elementos sobre las especializaciones productivas de Santiago del Estero que no concordaban con la idea general de que estábamos frente a una región pobre, desértica, que sólo podía exportar productos originados en la recolección como la miel, la cera y la grana. Allí se vio que Santiago tenía un alto consumo de productos europeos7 y que sus principales exportaciones consistían en ponchos de alta calidad y mulas, mientras la cera, miel y grana se encontraban en decadencia. Pero lo que más preguntas dejó planteadas fue la información, imposible de cuantificar, sobre la existencia de exportaciones de trigo a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que se alternaban con importaciones del mismo producto desde Tucurnán8
•
Este conjunto de preguntas, indicios y las escasas investigaciones históricas existentes9
, planteó la necesidad de efectuar un estudio más arnpiio sobre esta región. La cíclica exportación/importación de trigo, el alto nivel de consumo de efectos europeos, las exportaciones de textiles de calidad, etc., eran elementos que no se correspondían con el preconcepto de que estábamos frente a una región muy pobre, árida, con combinación de tierras desérticas y boscosas con actividades de recolección. Sin duda, y esto lo percibirnos recién durante la investigación, estábamos identificando las características pasadas de un espacio con la visión que actualmente se tiene del mismo, sin considerar la magnitud de las transformaciones que ha tenido nuestra percepción sobre el mismo, sobre los recursos naturales y también sobre la forma de obtenerlos y consumirlos. A fines del siglo XIX y principios del XX no sólo que Santiago del Estero sufre la acción desvastadora de la tala de los bosques en forma indiscriminada, sino que también se modifica el conjunto del espacio argentino con la incorporación a la producción mercantil de la gran superficie de tierras sumamente fértiles de la pampa húmeda con la consecuente desvalorización de las tierras que no igualan esa calidad y ubicación 10
•
El resultado de esta investigación nos permitirá exponer, a continuación, la importancia que para esa economía regional tiene el acceso a las tierras del estero, que son puestas en producción desde hace siglos, con técnicas que hoy no son valo-
radas y que desconocemos si se conservan. También se verá cómo el acceso a ese tipo de tierras se combina con el de las zonas boscosas.
Realmente nuestro interés no consiste en una recuperación histórica de los recursos naturales por sí mismos, sino que se inscribe dentro del conjunto de preguntas que nos hacemos sobre cómo se van desarrollando las relaciones mercantiles durante la primera mitad del siglo XIX, cuando éstas se modifican al incre'.11entarse l~s relaciones con el mercado mundial mientras persisten aquellas que la hgan al antiguo mercado colonial. En este tipo de investigaciones se vuelve sumamente difí?il pasar del conocimiento de la superficie de la circulación -productos, agentes y clfcuitos- a la percepción de cómo la gente común va dependiendo del mercado para abastecer sus necesidades y cuáles son las relaciones sociales que lo posibilitan. En este artículo se está intentando abordar el problema desde un nuevo ángulo e incorporando fuentes diferentes a las habituales11
, intentando primero acercarnos a los recursos naturales y las formas de acceso a ellos por parte de la población, pautas de consumo, los productos que se requieren del mercado, y cómo sus agentes sociales
. . d . t 12 van 1mpomen o sus m ereses .
Las fuentes y su tratamiento
Para realizar esta investigación se consultó dos tipos de fuentes. Por un lado tenemos los documentos de las Series de Hacienda del Archivo Histórico de la Provincia de Santiago del Estero y del Archivo General de la Nación
13, con sus libros Mayores, Manuales, de Alcabalas, Comprobantes y Expedientes; estos dos últimos con una conservación tan parcial que dificultó el conocimiento de los productos específicos que circulan. De esta información se extrae un reg,istro ~uantitativo d~ la circulación mercantil en montos globales, cuyos resultados solo se mcluyen parcialmente en este trabajo, pero que conforman los indicadores básicos del mismo
14•
Por otro lado se ha recurrido a fuentes éditas como son las actas capitulares15
,
viajeros, cronistas y geógrafos del siglo pasado, teniendo que reconstruir pai~ajes y lugares hoy desaparecidos. No se han encontrado buenos informes de las .aut?ndad~s de las áreas rurales; en esto pueden incidir varios factores como son la difíc1l locahzación de la documentación en un archivo desordenado, la falta de conservación o, quizá, el escaso control que el poder localizado en la ciudad tiene sobre la zona rural. Esta falta de información, y el hecho de que no estemos en un lugar que sea una ruta habitual para los viajeros de la primera mitad del siglo XIX
16, ha hecho que ten
gamos que recurrir a referencias que escapan al período de estudio, sobre todo en lo que hace a las condiciones naturales y la forma de acceso a los recursos.
Hay que sefialar que se analizó cuidadosamente la información de aquellos viajeros o funcionarios que realmente estuvieron e~ ~! lugar, det~ctando l~ ru~a por la que circularon y el período del afio en que .lo hicieron. ~ste tipo de cn~eno fue muy necesario debido a que el camino habitual, por la onlla oeste del R10 Dulce -zona seca y llana que facilita el tránsito de carretas- está alejada de las z?nas con mayores recursos y asentamientos de población que es la franja con:pr~nd1da entre el Río Dulce y el Salado. También es la época de sequía cuando el transito de carretas es posible, siendo muy escasa la gente que viaja durante el período húmedo. Es
Los Esteros de Santiago § 11
así como, en un principio, los relatos de personas que circulaban por la parte más árida y durante el período de sequía, nos llevaba a continuar con la idea de que se estaba frente a una zona desértica, cuando realmente se estaba al costado de una zona pantanosa. Una ruptura con esa falsa imagen se produjo finalmente al consultar a los Geógrafos que registraron la situación justo en el momento en que comienzan a darse los cambios.
Introducción
Podemos acercarnos a una visión general del espacio de estudio a través del "Mapa de la Provincia de Santiago del Estero" de 1885 (ver Mapa 1), que realiza Alejandro Gancedo incorporando conocimiento práctico del terreno (Gancedo, 1885). Este mapa nos permite localizar el área realmente ocupada en el siglo pasado, incluso inferir distintos niveles de densidad de población17
•
Observando el Mapa 1 se nota que la mayor parte de la población se localiza principalmente en el espacio comprendido entre los dos ríos: el Dulce y el Salado, sobre todo en la zona de inundación de los mismos 18 y más cercana al río Dulce, y también en las tierras de las zonas serranas de Ambargasta y Guayasán. Alrededor de estos espacios, se da una ocupación menos densa, que el mapa identifica con estancias de ganado; más allá de ellas, hacia el Este, se encuentra la línea de fortines que se corresponde con el lugar de las reducciones jesuíticas del período colonial, seguidas -siempre hacia el Este- de las tierras ocupadas por las sociedades indígenas del Chaco que aún no han sido destruidas.
Según la información demográfica con la que contamos, estamos en presencia de un espacio con franca mayoría de población rural y donde la población urbana, que apenas alcanza al 10% del total, tiende a descender proporcionalmente durante todo el siglo (Ver Cuadro l en Anexos)19
• Esta fuerte presencia de población rural no es habitual en el territorio del antiguo Tuq¡mán20
. Según el Padrón de 177821 la población urbana de estas provincias alcanza un 22% del total y sólo la ciudad de Jujuy, con un 5%, tiene un porcentaje menor que Santiago (Larrouy, 1927: LVI).
Esta población rural no se distribuye en forma homogénea en todo el territorio. En 1778 la ciudad tiene el 11 % de la población, las parroquias cercanas al río Dulce (Salavina, Soconcho yTuama) concentran más de la mitad con el 55% del total, las del río Salado (Guañagasta y Salado) tienen el 20%, mientras la zona serrana de Sumampa tiene el 14%22
•
Si analizamos el censo de 177823, único documento que distribuye a la pobla
ción por "razas", vemos que la mayoría de los habitantes de Santiago son "castas" (85%) con escasa presencia de blancos (15%). A su vez, las castas libres de los "mulatos, zambos y negros libres" son la mitad de la población (50%), siguen a contim¡ación los indígenas con un 31 % y los esclavos sólo con un 4%24
•
La población urbana está compuesta principalmente por castas libres (44%), blancos (28%) y esclavos (28%)25
• En la población rural las castas toman
más incidencia (50%), aparecen los indígenas (36%), los blancos se reducen a la mitad de su importancia urbana (13%) y los esclavos casi no cuentan (1 %).
Es decir que estamos frente a una población principalmente rural, que a fines del siglo XVIII se concentra principalmente en las orillas del río Dulce, donde la población que se registra como indígena tiende a desaparecer dentro de un fuer~e proceso de mestizaje26. Esta es la población que en las zonas rurales habla en qut-
chua en el siglo XIX27
.
Las zonas y los recursos naturales
Las zonas naturales pueden identificarse como la entrerriana (que incluye la inundable y la regada), la accidentada (las sierras), los medanales (desde la ciudad de Santiago acercándose a las sierras del oeste) y la salitrosa (acercándose a las salinas), todas ellas con bosques más o menos densos; y la de campos de frontera y las salinas sin bosques (Fazio, 1889: 38 ss.). Salvo las salinas, todas ellas tienen asenta-
miento de población con distinta densidad.
La entrerriana es la zona inundable por los ríos, la más fértil, que comienza al sur de la actual ciudad de Santiago del Estero donde las barrancas de los ríos son más bajas y permiten que se desborde el agua en el período de lluvias, incluso hay zonas con bafíados. La aptitud de estas tierras para la agricultura llevó a que autores del siglo pasado las calificaran como graneros del norte, mesopotamia santiagueña o Nilo argentino. En 1912 Denis describe este tipo de asentamiento de la
población y nos relata que en
... El borde externo del bosque y el monte, ... está habitado por una población pastoril muy diseminada. Sin embargo, en el dominio solitario de los ganade-ros, se hallan esparcidas algunas colmenas ruidosas ... Estos distritos super-poblados son las regiones de agricultura de bañados ... (Denis [1920] 1987:
136).
Cuando se desbordan los ríos por las lluvias caídas en Tucumán, este territorio queda cubierto de una capa muy fértil donde se practica, una agric.ultur~ de altísimos rendimientos. Hutchinson, en febrero de 1863, quedo sorprendido como una zona que él había visto totalmente seca y sin agua en invierno, se convertía en "un inmenso mar con que parece estar cubierto todo el campo" (Hutchinson, 1945:
261).
Los cursos de estos ríos son cambiantes, sobre todo cuando los afíos anteriores son muy secos y llega de golpe una gran creciente. Denis los describe como " ... Lechos actuales, lechos antiguos siempre prestos a reabrirse ... forman una made-
ja densa en medio de la llanura".
A fines del siglo XVIII, por ejemplo, el río Salado -luego de una gran creciente- se unió con el Río Dulce dejando su desembocadura en el Paraná para ir hacia la laguna de los Porongos (Mena, 1916: 342/3) recuperando su curso anterior antes de 1785 (Di Lullo, 1960: 15). En el período de nuestro estudio se produce una
Los Esteros de Santiago § 13
transformación desfavorable en parte de esta zona, reduciendo notablemente el área inundable. Hasta 1825 todas las aguas del Río Dulce eran de ese sabor -al igual que las del Salado-, pero en ese afio una gran creciente desplaza el cauce hacia el Oeste, alcanzando finalmente a pasar por una zona de salinas. Es así que se modifica la suerte de la zona de asentamiento más importante situada a la orilla del antiguo cauce, y se salinizan las aguas inferiores, manteniéndose con aguas dulces en todo su cauce sólo el Río Salado hasta 1901, cuando el río Dulce retoma a su curso anterior28.
Escritores de la segunda mitad del siglo recuperan estos cambios señalando sus consecuencias. "Villa de Loreto ... muy floreciente hasta 1825, época en el que Río Dulce cesó de proporcionarle su bienestar ... lo mismo que las de Atamisqui y Salavina ... " (Gancedo, 1885: 35). Fazio también menciona que antes de 182529, en el río Dulce, "las costas quedaban cubiertas por el agua más de un mes, y aquel suelo, que por su naturaleza misma es muy fértil, se presentaba al desaparecer la creciente, ricamente abonado ... ". Respecto al Río Salado dice que " ... en algunos puntos bajos se desparrama ... dejando ... esteros ... la agricultura en escala limitada aprovecha esos terrenos, llenándolos con semillas de cereales cuando las aguas se retiran ... "; y en " ... época de creciente ... hubo años en que la violencia de ellas fue tal, ... las aguas del Salado llegando a confundirse con las del Dulce ... cubrieron el espacio intermediario que asciende a 80 km, preparando al disminuir y retirarse las aguas, una fertilísima zona para el cultivo de los cereales ... " (Fazio, 1889: 22, 24, 29).
Este cambio en el cauce del río Dulce, en la zona más productiva y donde se asentaban los pueblos más prósperos, no interrumpe totalmente su producción como tierra de agricultura de bañados. En 1863 se anota que Sala vi na tiene " ... algunos cientos de almas ... antiguo cauce del Río Dulce ... enfrente hay uno de esos molinos primitivos (atahona) movido por un par de mulas ... " (Hutchinson, 1945: 215). También Pierre Denis, cuando dice que en 1901 vuelve a florecer Loreto, Atamisqui y Salavina (porque en 1897 abren un canal para Loreto y éste es desbordado por la creciente de 1901, retomando el río a su antiguo cauce), señala que debieron abandonarse "los cultivos del río de las Salinas que no recibió más aguas que las de las crecidas excepcionales" (Denis, 1987: 137).
Estos terrenos fértiles cuando el río los inunda tienen la característica de ser móviles y precisar del constante trabajo para ser productivos. Estos son dos elementos de suma importancia que también aporta la observación de Denis. Según él, no toda la zona inundable es cultivable, sólo lo son los terrenos de·ubicación cambiante donde la creciente deposita el limo. El otro elemento es que son necesarios trabajos constantes de drenajes para que no se salinicen los terrenos donde la creciente deja arenas estériles (Den is, 1987: 138).
Dentro de esta zona, las tierras de la costa del Salado no son exactamente iguales que las del Dulce. Referencias tempranas diferencian la agricultura del río Dulce como de "bañados" y a la del Salado como de "temporal y bañados" (Sotelo [1583] 1987: 238), y según Fazio en estas últimas se combina la agricultura con la
ganadería aprovechando lo ralo del bosque que permite mejores pasturas. Cuando se
refiere al Salado nos dice que
. . . sus aguas son dulces ... preferencia acordada por los criadores de ha~iend.a vacuna a los campos situados a la orilla del río ... A 20 leguas de la capital, urando al naciente, se encuentran los campos del Salado ... pastos mejores Y más abundantes ... no se tropieza con las barreras que, en otras partes, levanta el bosque contra la mayor propagación de la industria ganadera (Fazio, 1889: 13,
24).
Estos dos ríos y sus zonas de bañados no sólo permiten la actividad agrícola Y ganadera. La presencia en estas tierras de peces, aves acuáticas y dem~~ animales de este medio, constituyen un recurso de suma importancia para la poblac1on.
La otra zona, la regable que es la más reducida, se encuentra cercad~ la capi
tal y, en la primera mitad del siglo XIX, consistía en algu~os canales de nego que permitían la subsistencia de algunas quintas cercanas a la cmdad que controlaban el
. d l 30 curso superior e as aguas .
En agosto de 1855, en un mes que habitualmente es de sequía, Page visita la
zona de quintas de la ciudad y relata que
son realmente bonitas ... No obstante la rigurosa sequía de seis meses, la alfalfa se mantenía exuberante y es que las tierras, por lo general, están bien regadas por las aguas del Dulce, distribuidas por una acequia principal Y otras laterales .... frutas excelentes ... el algodón es perenne y produce con abundancia durante diez años pero solamente vi algunas plantas dispersas (Page, 1941:
199).
También se encuentran poblaciones localizadas en la zona accidentada de la · rra de Guayasán Sumampa y Ambargasta donde existen explotaciones agrícolas
Sle ' d d b. ' ' d en valles, con cultivos de temporal y algo de riego, y on e tam 1en se cna gana o.
El mayor desarrollo de la ganadería se da en los campos de la frontera, tam
bién llamada la "zona pampeana ... donde los ríos se alejan, allá ~n los campos. del sud ... campos de frontera ... hermosas llanuras preferidas por los cnadores de hacienda" (Fazio, 1889: 70). Esta zona, la única fértil y si~ bosques, co~ muchos pastos de buena calidad, tiene la particularidad de que éstos sirven para la invernada del ganado pero es insignificante la población realmente asentada en ella.
En otras partes, (en el SO) cerca de las salinas, el bosque no es tan denso a medida que se acerca a las tierras con más salitre, es allí dond~0 se encu~ntra el cactus junto con el jume, planta de cuyas cenizas se extraen sales de soda . Es la zona
de terrenos salitrosos.
También desde la ciudad hacia el oeste, al acercarse a la. sierra de Guayasán, el terreno es arenoso con médanos, con pasturas de menor cahdad. Estas son
... matas aisladas de pastos colorados, un forraje que los ~imales aceptan cuando no pueden optar por otro, y que buscan cuando está uerno ... no se ve
Los Esteros de Santiago § 15
esa robusta arquitectura de quebrachos colorados ... El bosque, con excepción de algún pedazo opaco, se muestra transparente y se tropieza a cada rato con una !omita ... (Fazio, 1889: 12) .
Como hemos ido viendo, y según las referencias de fines del siglo XIX (Gancedo, 1885 y Fazio, 1889), de principios del siglo XX (Denis, 1912) y de todos los viajeros, gran parte de todo el territorio está ocupado por el bosque de quebrachos, algarrobos, etc., siendo éste más o menos denso según las zonas, con abras que permiten la ganadería.
En 1825, Andrews, que viene desde el sur, al día siguiente del cruce del Saladillo relata que pasa por un "campo de monte muy tupido ... postillones perdían la picada ... ", y al día siguiente a "40 leguas [de Santiago] ... camino por un monte tupido casi impenetrable ... " (Andrews, 1920:75-76).
Fazio nos relata que
... Entrando a la provincia de Santiago por cualquiera de los caminos que cruzan los confines del oeste [se encuentra] el bosque ... quebrachos colorados, algarrobos, mistoles, chañares, ... otras plantas menores ... cubren y ocultan casi por completo la superficie del terreno ... de vez en cuando se nota un claro ... un camino ... revela el trabajo de un hombre ... otras partes hay totalmente des-vestidas, sin más plantas que algún algarrobo ... Los oasis para la hacienda .. . los pobladores designan a estos puntos privilegiados con el nombre de abras .. . cubiertas por lo general de pasto colorado ... o aive abundante, otra clase de pasto tupidísimo, corto, fino, buscado especialmente por las mulas ... (Fazio, 1889: 8 a 10).
Este último autor, que escribe a fines del siglo XIX, percibe que estos bosques son parte de un conjunto de recursos naturales que no sólo permiten la ganadería, la caza y la recolección sino que fundamentalmente se relacionan con la fer
tilidad de la zona agrícola31• El menciona la
... ventaja excepcional que nos da el bosque ... despojos anuales, amontonándose en el otoño sobre el suelo, dan lugar a la formación de una capa vegetal que es una sólida garantía de preciosa feracidad. La zona entrerriana y la regable, sobretodo donde el monte es tupidísimo, presentan una abundancia de humus que alienta y sorprende ... " (Fazio, 1889: 69).
Todo el territorio de la jurisdicción de Santiago es muy sensible en los períodos de sequías. Depende de las lluvias en las vertientes orientales de los Andes y de las consecuentes inundaciones para obtener agua. Si no hay inundación de los ríos no hay actividad agrícola de bañado, se reduce la de temporal (es entonces cuando deben importar granos desde Tucumán), se reducen las aguadas donde beben los ganados, e incluso se hace difícil obtener agua para beber las personas. En septiembre de 1827, período seco, cuando E. Temple que recorre la zona de campos de la frontera sur, ésos que tienen los mejores pastos, relata que es una
... hermosa y fértil región, aunque por desgracia falta de agua, ... en un lugar ... nos pidieron un peso antes de dejar beber a los caballos en una charca verde.
En otro, cuando pedimos un vaso de agua, la dueña de casa llamó a un muchacho y le dijo: -Tomá una jarra y ve al galope a buscar agua. -Disculpe, dije, muy lejos tiene que ir? Oh!, no más que una legua corta fue la respuesta
(Temple, 1920: 221).
Fazio y Gancedo hacen referencia a que cuando las explotaciones ganaderas están lejos de los ríos, los hacendados hacen represas para conservar el agua de lluvias en la estación seca. En la zona inundable más desfavorable corno es el antiguo curso del Río Dulce, se combina el pozo con la represa.
... Loreto al sur ... red de cauces antiguos ... pozos cavados en éstos ... de 100 pozos hay 10 o 15 de mala agua, de ser así se forman represas inmediatas para mejorar el agua por filtraciones (Gancedo, 1885: 74)
32.
Durante los años de nuestro estudio se sucederán períodos de sequía y de
inundaciones, como veremos más adelante.
En síntesis, estarnos frente a un espacio donde se dan diversas zonas naturales con recursos variados, donde en la mayoría puede practicarse la agricultura, la ganadería, la caza y la recolección pero con características que pueden diferenciarse. Por un lado tenernos que la zona entrerriana, que al principio identificarnos corno una sola, puede ser separada en dos. La parte cercana a la costa del río Dulce es más boscosa y, por lo menos hasta 1825, es más apta para la agricultura de baña.dos. En la costa del río Salado la conformación menos densa del bosque y la presencia de algunos terrenos más altos y protegidos de la inundación, permite que junto a los cultivos de pantanos se practique también el cultivo de temporal y una actividad ganadera más intensa. Esta parte también se caracteriza por el acceso a los lugares donde más miel y cera puede encontrarse. Las zonas serranas de Guayasán y Surnampa, con sus actividades ganaderas y agrícolas de temporal o con algo de riego, posiblemente también podrían diferenciarse si tuviéramos más información sobre ellas. Menos información aún tenernos para las salinas y la zona salitrosa, con sal y cenizas de jume, de las que poco sabernos cómo se accede a estos recursos.
Los núcleos poblacionales más importantes se asientan sobre una economía agrícola de inundación, y donde todo el sistema depende de la continuidad de la capa forestal y del régimen de lluvias. Justamente esos son los elerne,n~o.s que ~e han modificado en la actualidad, luego de la tala de los bosques. Un analts1s ecologico ambiental actual de esta zona nos señala su suma fragilidad frente a la destrucción de recursos por parte del hombre. A esta zona se la ubica dentro del Chaco al que califica como uno de "los muchos ecosistemas fuertemente estacio.nale~ ... ". ~e América una de cuyas características es la "lentitud de los procesos de c1catnzac10n de los e~osistemas y/o ... la irreversibilidad de determinados cambios" (Morello:
356).
Corno veremos más adelante, la población que ocupaba estas tierras mantenía una forma de acceso combinado de los recursos, efectuando tareas de recolección, ganaderas, agrícolas y artesanales, aprovechando la diversidad de ofertas estacionales y/o espaciales a través de estrategias diversas basadas en la complementa-
Los Esteros de Santiago § 17
riedad. Su asentamiento al lado de los ríos le permite acceder a la planicie de inundación para cultivar, al río, los bañados y al bosque para efectuar la recolección de sus frutos, pescar o cazar, a sus abras para pastar su ganado, a más de trabajar sus artesanías. Todo el sistema permite un acceso continuo a recursos para el consumo directo, donde cuando falta el producto agrícola se suple con la caza y la recolección o el consumo del ganado. Esto no es así en lo que hace al acceso de dinero o de objetos provenientes de las relaciones mercantiles.
La actividad agrícola33
Los productos cultivados en este espacio son principalmente el maíz, zapallos, calabazas, sandías y trigo en la campaña; y frutales, maíz, hortalizas y algo de alfalfa en la zona regable cercana a la ciudad.
El cultivo del maíz se encuentra generalizado en toda la provincia; se lo encuentra sobre todo en la zona inundable pero también en pequeñas chacras de los valles de la sierra. Es uno de los alimentos más preciados por la gente pobre, y pareciera requerir escasos esfuerzos debido a su gran adaptabilidad a las condiciones naturales existentes (Fazio, 1889: 99). Según Fazio (p. 99) y Hutchinson (p. 292), en la segunda mitad del siglo, el maíz y la carne son el alimento de los jornaleros. Creemos que esto nos está indicando que el maíz es un alimento valorado por el trabaja· dor y seguramente lo exige como comida cuando se contrata corno jornalero. Esto es necesario precisarlo en tanto estimamos que esta situación difiere de lo que consideramos como alimento básico de la gente pobre ya que éste, como veremos, es la algarroba.
Fazio mismo se encarga de señalar esta diferencia en el consumo. Cuando se refiere al pasado de los obreros que trabajan en la caña de azúcar en la segunda mitad del siglo, dice que·
... al compás del ruido de la maquinaria se agita una colmena de peones que ayer no eran más que retoños errantes de las tribus dispersadas de los quichuas, y hoy aprenden a ser honrados trabajadores, adquiriendo el hábito del ahorro y un interés moderado por el dinero; ninguno de ellos había visto, sino raras veces, la forma de un real chirola: era su alimento un pescado cualquiera, un pedazo de carne seca, ... charqui, cuando no era un simple puñado de algarroba ... (Fazio, 1889:315) (El subrayado es nuestro).
El maíz se consume de variadas formas. Parece ser muy valorado el maíz tostado. Hay referencias a su uso corno alimento durante los conflictos armados con los "indios infieles del Chaco" durante el siglo XVIII. Concolocorvo nos dice que " ... los santiagueños ... En tiempo de guerra ... tenían continuamente colgado al arzón de la silla un costalillo de maíz tostado, con sus chifles de agua ... " (Concolocorvo: 1942:79). Arnadeo Jacques, nuestro único testigo de la zona comprendida entre los dos ríos, a la altura de la ciudad de Santiago, nos dice que los habitantes de estas zonas le ofrecen al viajero "la mejor silla" y "un plato escogido del país como por ejemplo el maíz tostado" (Jacques, [1856] 1897:324).
18 § Silvia Palomeque
Respecto a los zapallos, sandías y calabazas podemos suponer que se siem
bran consociados con el maíz y en condiciones similares.
En el caso del trigo no hay referencias a su cultivo fuera de la zona inundable. Su consumo es más restringido que el de maíz pero es de importancia, los excesos de su producción se destinan a la exportación a otras provincias, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en períodos que el nivel de los precios justifica los cos
tos de transporte.
La importancia de este consumo se desprende de las reiteradas medidas del Cabildo de Santiago prohibiendo la exportación de los trigos producidos en la cam
paña (Actas, T. VI, 1951:517), para evitar el desabastecimiento de la ciudad34
.
Aquí también podemos ver cómo se manifiesta un conflicto entre los intereses de la zona rural y la urbana, señalándonos las dificultades de la última para poder controlar en su beneficio a la campaña. Por ejemplo, el 8 de abril de 1802 el Cabildo
resuelve apoyar la
... representación del Síndico Procurador a efecto de que se prohiba absolutamente la extraccion de trigo de toda esta jurisdiccion para las ciudades y campañas de Córdoba y Santa Fe y aun para qualesquiera otras ... por la esterilidad y falta de bañados donde se devían hacer las sementeras para el año venidero ... se provea por nos un Auto de absoluta prohivición de dichos granos, en que se comprendan a los cosecheros, compradores, arrieros y carreteros que los conduzcan bajo pena de perdimiento de ellos a los primeros; y de los segundos de perder igualmente las arreas y carretas ... que se ha de publicar en forma de Bando y en dia festibo de concurso de gente en las capillas parroquiales de Loreto, Soconcho, Salabina, Sumampa, Mula Corral y Reducción de Avipones ...
(Actas; T. V, 1948:540-1).
A los cabildantes de la ciudad de Santiago les resulta muy difícil lograr que los habitantes de la campaña pierdan sus beneficios en favor de los de la ciudad, ya que son frecuentes las resistencias a acatar dichas medidas (Actas, T. V, 1948:630 y
otras).
La calidad de estos granos es reconocida con sorpresa. Según Temple obser
va en agosto de 1827
... La provincia de Santiago produce trigo excelente, lo que yo no hubiera esperado, donde son tan excesivas las sequías, quizá no haya lugar en Sud América donde el sol sea más poderoso ... " (Temple, 1929:218).
En la zona de inundación sus rindes son altos en relación a las otras provincias, y muy diferentes según la intensidad de las crecidas y las características de la
tierra de cada lugar. Según Justo Maeso en
... Santiago ... Los trigos y otras simientes, ... (tienen) un rinde de 80 por ciento, que, exceptuando ciertos distritos de San Juan, no tiene igual en la
República ... (Justo Maeso en: Parish, 1958:401).
Los Esteros de Santiago § 19
Los rendimientos del trigo y maíz son diferentes aún dentro de la zona inundable. Por ejemplo en Silípica son diferentes a los del Curato Rectoral, a pesar de ser zonas cercanas. Según informa Pedro J. Lamí en 1818, refiriéndose al partido de Silípica, se siembra menos maíz que trigo pero se logran iguales cosechas.
... El ramo principal es el sembradío de trigo, y mui poco maiz, advirtiendo ser esto tan contingente (mediante que estos campos se fertilizan solo con los bañados) pues el año que carecemos de dicho riego no asiende el sembradío de trigo a mas de 50 fanegas, por consiguiente el maíz a 2 fanegas, y esto tan dudoso se efectue la cosecha que aun se duda hoy, pero siendo copioso el riego se haciende a sembrar hasta cien fanegas de las que resultan en la cosecha 800 fanegas y revatidos los costos solo queda libre 600 fanegas, el maíz se siembra en los años de bañado hasta 20 fanegas, de que resultan 800 fanegas, pues el maiz tiene muchísimo linde, y sacados los costos solo queda libre seiscientas fanegas (RAH/SE, T. V, n. 11:58).
Según el informe del mismo año, de Pedro J. Alcorta sobre el Curato Recto-ral, se siembra más maíz que trigo, y sus rindes son menores que en Silípica
... El ramo de sembrado de trigo y maíz, pues el año que carecemos de trigo como el presente, no habiendo sembrado de tdgo nada, pero siendo el año copioso de bañados haviendo a sembrarse como 25 fanegas de tdgo de lo que resultan en cosecha 90 a 100 fanegas y rebatiendo sus costos solo quedan de utilidad 75 fanegas. El maiz se siembra en mas cantidad respecto a que quasi todo el terreno de este Curato ... es mas aparente al maiz, de consiguiente este tiene maior utilidad, y siendo el año favorable, se siembra a 50 fanegas que levantan en la cosecha como 600 fanegas y rebatidos los costos, quedan en utilidad 400 fanegas ... (RAH/SE, T. V, n. 11: 61-2).
En el caso de sequía extrema el maíz, el trigo y otros bastimentos deben importarse35, sobre todo para el abasto de la ciudad de Santiago, quejándose la población de los " ... excesibos precios en que henden los tucumanos el maíz a pesar del crecido numero de carretas que diariamente entra a la plaza ... " (RAH/SE, 1924, t. 1, n. 2:87). Cabe señalar que cuando, en período de sequía36
, el cabildo norma el peso que debe entregarse por el medio real de pan, carne, grasa y sebo, no se incluye el maíz, sugiriendo ésto que la población urbana tiene más consumo de trigo que de maíz y que la fragilidad de este último frente a la falta de agua es menor.
Las técnicas de cultivo en terrenos de inundación, parecerían requerir poco esfuerzo, pero no sólo implicaban el desplazamiento permanente del mismo terreno de cultivo sino también el de las casas de los habitantes o su protección, y una disponibilidad muy alta de trabajadores en pe1iodos fijos del año.
Según Denis
... La creciente se inicia ... durante los meses de noviembre y diciembre ... Una parte de las viviendas es evacuada, otras son rodeadas por muros de tierra que se elevan de hora en hora ... cuando el lodo ha tomado suficiente consistencia, se labra y siembra el trigo que germina durante el invierno y se cosecha en noviembre de prisa, por temor de que la nueva creciente lo encuentre todavía en pie ... (Denis, 1987:138).
Fazio da una visión más idílica de esta situación, como si la naturaleza fuera la responsable de todo, e incluso se refiere a dos cosechas al año, una de trigo y otra de maíz, que habría que poner en duda de acuerdo a la referencia de Denis. Según
Fazio
.. .las costas quedaban cubiertas por el agua más de un mes, y aquel suelo, que por su naturaleza misma es muy fértil, se presentaba al desaparecer la creciente, ricamente abonado ... [los agricultores] esperaban que el suelo pudiese ararse y llenaban de semilla de trigo una pequeña parte de la zona bañada. Quince días después ... espléndido tapete verde ... rayos perpendiculares del sol... espléndida cosecha a los escasos cultivadores ... abundancia extraordinaria ... Nilo argentino... aquella tarea que se llevaba a cabo períodicamente, haciéndose muchas veces dos cosechas en un año, una de trigo y otra de maiz ... durante la época de las cosechas del trigo, casi toda la población se iba a pasar algún tiempo, el tiempo de la tarea, en las cercanías del territorio bañado ... (Fazio, 1889:29 30).
Esta producción agrícola en zona de bañados, con sus terrenos y casas cambiantes de localización, con sus altísimos rendimientos, según Denis parecen jardines antes que campos, por la extensión de cada uno, sus transitorios cercos verdes y la necesaria persistencia del algarrobo entre ellos.
El camino discurre entre setos, "cercas", a través de las cuales se ve verdear trigos y alfalfas; los lotes son minúsculos, jardines antes que campos. Se han conservado al desmontar, los árboles mejor conformados, cuyo follaje ligero asegura a las cosechas una sombra saludable, y la corona de los algarrobos excede por todas partes la altura de la cerca. 1920. (Denis, 1987: 137)37
•
El trigo era llevado a las numerosas y dispersas atahonas que se localizan en la ciudad y en la campaña. Según una estimación del Cabildo en 1816 éstas son 45 en toda la jurisdicción, y parecerían ser movidas con fuerza animal (AGP/SE, Leg. 3, 1749, Exp. 23 y Actas, 1951 :502)38
•
Este tipo de actividad agrícola es uno de los elementos que permite un notable asentamiento de población en las zonas rurales como veíamos anteriormente. Además cabe señalar que según P. Denis, en la primera mitad de siglo diecinueve en Santiago vive gran parte de la población argentina -el 8% en 1861- (Denis, 1987: 139), la que continúa siendo mayoritariamente rural 39
•
Esta situación permite suponer la magnitud de los cambios que debe haber sufrido esta población cuando cambia de cauce el río Dulce y sus aguas se alejan paulatinamente hacia la zona de salinas. Más aún ocurriendo ésto dentro de un período histórico donde las diversas guerras ocasionan un gran consumo de hom
bres, ganados y granos40• Fazio recupera el relato de
... uno de esos santiagueños, que por su edad caminan casi paralelos con el siglo ... las villas de Loreto, Atamisqui, Salavina, florecían entonces que eran un encanto al verlas ... Después, hacia el año de 1822, vino una creciente tan grande que el rio hizo reventar las barrancas, salió de su lecho ... el hecho es que toda el agua fue a dar en unos terrenos salitrosos que ni el yuyo consien-
Los Esteros de Santiago § 21
ten. Desde entonces andamos en la mala. No hay donde sacar un real. Loreto, Atamisqui y Salavina a la miseria ... nuestra riqueza de entonces se la llevó el diablo ... (Fazio, 1889:31).
Aún así continúa exportándose trigo desde Santiago en los años de inundación durante toda la primera mitad del siglo. En 1833 salen 49 carretas, 5 en 1837, 43 en 1842, 23 en 1847, 3 en 1849, todas ellas a Buenos Aires o Córdoba41 • Este trigo será el que se cultive principalmente en la parte del río Dulce al norte de Loreto, en las costas del río Salado en los períodos donde el control del territorio sea bastante estable como para permitir la agricultura. Sin duda su volumen e incidencia debe haber sido menor que antes de 1825, pero para ese período no contamos con información sobre los volúmenes exportados.
Las otras actividades agrícolas, las realizadas en la zona regable situada en el territorio del Curato Rectoral de la ciudad de Santiago, gozan de los beneficios de un sistema de acequias cuyo mantenimiento se financia -en el período colonial- con el impuesto a las carretas que utilizan el puente de la ciudad (Actas, 28-6-1792, T. V). Como veremos, al igual que el trigo de los bañados, la producción de las quintas depende de las crecientes, con la ventaja de que si éstas son escasas, éstas son las que más se apropian del agua.
... El producto de las quintas son de 2.500 pesos con que rebatidos Jos costos resultan de utilidad anual de 1500 pesos, esto es quando han conseguido regar y en el dia como los mas con el tiempo tan seco y de consiguiente no les ha alcanzado el agua de la Azequia, se hallan perdidas muchas ... (RAH/SE, T. V, n. 11:61-2).
En estas quintas no sólo hay frutales y hortalizas sino también alfalfares para el engorde de ganado.
Respecto al algodón, cultivo de notable incidencia en el primer siglo de conquista española (Assadourian, 1972:99), nos hemos interrogado sobre su existencia sobre todo considerando que es una importante materia prima de los textiles en la primera década del siglo.
De 1800 a 1810 encontramos que se consume algodón que proviene de producción local junto al que se importa de Catamarca con un valor que oscila de l 000 a 1500 pesos por año. Para los años que van de 1810 a 1850 nos encontramos que en la primera década hay una retracción notable de la importación de algodón de Catamarca mientras ninguno de los informes disponibles menciona su cultivo. Recién Page, en 1855, relata que ve plantas de algodón en las quintas cercanas a la ciudad, pero agrega que su cultivo ha cesado desde que empezaron a introducirse paños manufacturados. La información de Hutchinson -1863- parece contradecirlo pues dice que cerca de Matará encuentra plantas silvestres que han perdurado a pesar de que hace 16 años que no se cultiva (Hutchinson, 1965:217). Esto lleva a suponer que el cultivo -en zona de inundación- fue desplazado por el trigo años antes de nuestro período de estudio, y que el algodón que se consumía en los tejidos domésticos era importado o fruto de pequeñas explotaciones para el autoconsumo de las tejedoras.
Hay otros productos originados en la actividad agrícola que se consumen dentro de la provincia y que deben ser importados permanentemente y en importantes volúmenes. Nos referimos principalmente a la yerba, el aguardiente y el vi.no seguidos por algunas partidas de azúcar, frutas secas y de ají (Palomeque, 19~)42• Parte de estos productos son para el consumo específico de los grupos sociales urbanos pero la mayoría de la población lo que más consume es yerba, ya que en lugar de azúcar usa miel y prefiere tomar aloja en vez de aguardiente.
La actividad ganadera
Como decíamos en el primer punto, la actividad ganadera se desarrolla en varios puntos de la provincia, las tierras más aptas son las situadas en los campos del sur o de la frontera y en las costas del río Salado, pero también puede encontrarse ganado en el resto de la provincia. A pesar de esta dispersión de ganados, éstos parecen escasear en la zona agrícola.
En 1801, el cabildo de Santiago informa al respecto, y asegura que en su cercanía no existe más que la mitad de los vacunos necesarios para el abasto.
... para sujetar la benta de la carne a el arancel ... hera necesario, que esta ciudad estubiese rodeada de estancias suficientes a probeerla de Reses ... pero no habiéndolas ni para la mitad de su consumo ... es forzoso que los compradores hagan sus expediciones por la parte de arriba hasta los confines de esta Jurisdicción ... que dista más de sesenta leguas, y por la de abajo hasta mucho más allá de la reducion de Abipones que quasi hay otra tantas, y pagarla a precios demasiado barios segun lo exigen las estaciones, y conducirlas, con eminentes riesgos ... este abasto de primera necesidad ... no obstante la falta de ganados en sus inmediaciones muy rara vez esperimenta escases de carne superior y a precios corrientes ... (Act. Cap. T. V, 1948:442-3).
También observamos que el partido de Silipica, gran productor de trigos, tiene escasas cabezas de ganado en 1819 ya que informan que
... El ganado vacuno se conceptúa en este curato por el mas escaso y creo señor que solo aiga ciento de vienn·e de que su multiplico será de sesenta ... (RAH/SE, T. V, n. 11:58).
En la provincia se crían vacas, mulas, yeguas, burros, cabras y ovejas al igual que en varias provincias vecinas, pero todos los relatos coinciden en que el ganado vacuno no se reproduce con tanta facilidad como en el litoral.
El cuidado del ganado mayor es una actividad exclusivamente masculina. Esto no es así para el ganado menor que está a cargo de mujeres y niños, los que durante el día lo dejan al cuidado de un perro cabrero (Gancedo, 1885).
La actividad ganadera enfrenta dos dificultades principalmente. Una es cuando los indígenas del Chaco avanzan sobre las fronteras llevándose consigo el ganado vacuno, y otra cuando falta el agua. Las dos situaciones repercuten en el aumento del costo de la carne en la ciudad y se refleja en el control de precios que ordena el
cabildo.
Los Esteros de Santiago § 23
De cualquier manera parecería que una sequía, por más que dure más de un año, no destruye totalmente los stock ganaderos sino más bien que desordena los sistemas de propiedad. Este fue el caso del año 1847 donde la sequía originó" ... gran dispersión de haciendas ... se advierte en todos los lugares animales desconocidos ... "43 (RÁH/SE, 1929, t. 11, n 20). Al respecto no hay que dejar de considerar que esta provincia recibe permanentes tropas de ganado de Santa Fe.
El manejo del ganado, según Gancedo que en 1885 hace un excelente informe sobre la ganadería de Santiago, es muy sencillo e implica poco trabajo. No hay cruzas y sólo se cría ganado criollo, cuyas únicas mezclas son con el ganado que suele traerse de Santa Fe. El sistema de crianza de vacunos y caballares consiste en "soltar las vacas al campo", donde abrevan junto a las de los vecinos en las aguadas naturales. Esta referencia plantea la duda sobre qué sucede en época de seca, y en la importancia que puede asumir el hecho de controlar algún punto de conservación de agua.
Las mulas son de dos tipos, las criollas, nacidas en el territorio de Santiago, y las de otra jurisdicción que invernan allí. Según Gancedo y otros, las criollas son preferidas por los comerciantes ya que son de gran tamaño, fuertes y porque los pastos muy nutritivos les permiten una larga travesía.
Las yeguas se crían para poder tener mulas pero también interesan los caballos necesarios para los desplazamientos, los arreos de ganado y mover las atahonas. Su crianza, a pesar de ser abundante, enfrenta el problema de que los "tigres y leones" consideran que los potrillos son su manjar preferido.
Menos información tenemos sobre ganado asnal, ovino, caprino y aves de corral, que parecen más ligadas a las economías campesinas. Esto se confirma con las referencias de viajeros sobre los alimentos que compran y consumen en el camino. El manejo de este ganado, en Santiago y en el norte de Córdoba, es bastante descuidado ya que al tener mezcladas las majadas de ovejas y cabras, según Andrews, se obtiene una lana de baja calidad (Andrews, 1920:65) .
El ganado vacuno, ovino y caprino se destina principalmente para el consumo dentro de la provincia en la primera mitad del siglo. La carne vacuna es otro de los elementos básicos de la dieta de la población urbana44 y también de la población rural donde también se consumen ovinos y caprinos.
El ganado que se exporta es el mular que constituye uno de los principales rubros de la actividad mercantil, disputando un segundo lugar al rubro de la cera. Refiriéndose a la ciudad de Santiago, Concolocorvo dice que
... Los vecinos que llaman sobresalientes no llegan a veinte. Algunos invernan porciones de mulas para vender en Salta o conducir al Perú de su cuenta, y los demás, que están repartidos en chozas, son unos infelices, porque escasea algo la carne ... (Concolocorvo, 1942:79).
En 1805 informa J.D. Iramain al Consulado de Buenos Aires que
... En todos los continentes de ésta, monta la yerra de ganado bacuno de 19 a 20 mil animales que es lo sobrante para el abasto de esta plaza y su jurisdizion con otro tanto o mas de ganado lanar. La yerra de mulas monta ... a dos mil y mas las que se conducen por los vecinos de esta a las provincias del Perú para lograr su mejor venta cuio ingreso es de los de alguna entidad a esta ciudad pues a mas de las criollas se introduzen algunas de ajenajurisdizion y se les da aqui la ibernada para lograr el bigor y fuerza de estos pastos que las fortalese para emprender asta las tabladas de Lima ... (AGN, Consulado, 9-4-6-4; f.
225v y 226r).
Los campos más aptos para las invernadas son los de la frontera del sur. Allí hay mulas criollas, las que vienen de Santa Fe45 y también otras de comerciantes de
Córdoba46•
Estos campos están en la zona donde se localizaba la Reducción jesuítica de Avipones, que al igual que las otras, eran muy ricas en ganados. En los primeros afios del siglo X:IX, todavía en el período colonial, personas privadas ya se han
aduefiado de parte de esos ganados y tierras.
Luego de la expulsión de los jesuitas, en 1778, el Gobernador A. de Mestre visita la gobernación y encuentra que en la reducción de Petacas quedan 14 vacunos de los 7 a 8 mil que había en el período jesuita; que en A vi pones sólo se encuentran 5000 cabezas de ganado caballar y mular y 1500 vacunos, más Jos dispersos por los montes (Achával, 1988:204-5) siendo que en 1767, habían 30.000 cabezas de gana
do mayor (Di Lullo, 1960:17).
Si bien se puede aceptar como correcta Ja aseveración sobre la decadencia de las reducciones luego de la expulsión de los jesuitas, no puede dejarse de lado que parte de esas tierras siguen destinadas a la producción ganadera con la diferencia que ahora son propiedad del sector privado; que continúa invernando mulas sobre las tierras que antes ocupaban Jos indígenas que ahora dicen "huídos".
Respecto a esta zona estimamos que habría que investigarla más por varias razones. Aquí nos encontramos con la inestabilidad del control colonial en una zona cercana a sociedades indígenas que enfrentan al asentamiento español en tierras codiciadas por la calidad de sus pastos, por Ja posibilidad de recolección de miel y cera, y por ser la ruta más corta entre Paraguay, Santa Fe y el Alto Perú, que al decir de Helms es la base de la prosperidad de la región (cit. en Den is, 1987 :312).
La política colonial para esta zona consistió en "reducir" en pueblos a grupos indígenas enfrentados por sus propias razones con los "del Chaco", usándolos de escudo protector. Esto se observa que sucede con el asentamiento de los del pueblo de Matará cuando piden que se los exima del tributo en tanto prestan un servicio al rey (AGP/SE, Leg. 5, Exp. 35, 1788) y en toda la documentación sobre la reducción de
los vilelas publicada por Larrouy.
Luego de la expulsión de los jesuitas se observa que primero los 'blancos' comienzan a instalarse en Matará" ... con titulo de internar negocios ... " (AGP/SE, A.G, 28-9-1773), ocasionando serios conflictos con los indígenas, hasta que finalmente el
Los Esteros de Santiago § 25
cacique Malaquin y su gente se retira de A vi pones y se comienza a custodiar Ja frontera con tropas (AGP/SE, A. G., 9-4-1786).
Ya en 1801 el cabildo reconoce la existencia de particulares en las tierras de reducciones, que ahora son realengas, y la escasa autoridad que tienen sobre esa nueva población a la que no pueden pedir contribuciones
... por que aunque las ibernadas de mulas que se hazen en los campos realengos de la Reducción de A vipones pudieran y debieran suplir las competenes contribuiones ... no se concidera suficiente, ya por la variable disposición de los dueños de dichas mulas, ya por que si se venden y pueblan aquellos bellísimos terrenos, como debemos esperarlo para aumento del Patrimonio Real agricultura y población no queda lugar para dichas Imbernadas ... (Actas, T.V, 1948:491).
Durante el período republicano éstas son las tierras, junto al resto de la costa del Salado, más afectadas por las incursiones de los indios en búsqueda de ganado47
•
Esto Je ocasiona una gran inestabilidad a la población que dudosamente podrá salvar todos sus rebafios en estos desplazamientos. Temple relata que en septiembre de 1827 al Sur de la posta de Oratorio Grande, hay invasión de indígenas y que éstas han sido aún peores en afios anteriores.
... evitando ... las colinas ... que conducen a la ciudad de Córdoba, por el regular camino de posta. Nuestro paso por unas 70 millas ... por un camino excelente, a través de una comarca fértil y muy hermosa, y por la noche paramos en la casa de un caballero, que estaba rodeada por profundas zanjas con empalizadas, como defensa contra los indios bárbaros que hacía algunos años solían cometer espantosos saqueos en toda esta parte del país. No pudimos obtener ni provisiones ... pues la familia se había retirado dos días antes ... llevando todo y arreando sus hatos y rebaños ante ellos a causa de los indios, que habían aparecido en las fronteras (Temple, 1929:222).
Es posible que los grandes ataques de los que nos habla Temple correspondan a la década anterior, ya que desde 1820 se observa que se destinan la mayor parte de los dineros provinciales para preservar la frontera y sus pobladores. Estos dineros son los que en años anteriores se habían orientado hacia los gastos urbanos como es el mantenimiento de la acequia (RAH/SE, T. V, n. 11 :62 y Actas).
Junto al problema con los indios se desarrollan, paralela y relacionadamente, la guerra de la independencia y la guerra civil en las que participa la población de la provincia en reiteradas oportunidades, momentos en que los indios encuentran mayores facilidades para realizar sus invasiones.
Hay reiteradas referencias a la decadencia de la ganadería y de otros rubros por distintas causas, pero señalando especialmente a la guerra y a Jos indios. Por ejemplo en 1817 el cabildo se niega a costear gastos de traslado y estadía de diputados al Congreso, fundamentando su resolución en
... la calamitosa situación de esta ciudad y su jurisdicción, prevenida tanto en la cesación de su comercio en todos los ramos cuanto por el atraso de la agri-
cultura y carencia de ganados ... extracción de mulas y venta de ellas no se ve por estar ocupado el Perú por el enemigo .... El atraso de la agricultura y ganados por que estos no existen en la sentisima parte con los auxilios prestados al Ejercito y la continua y cruel destruccion del Indio Abipon... (Actas, 1951: 528-9).
A fines de la primera mitad del siglo, cuando Jacques visita la costa del Río Salado, se ve que han perdido el control de tierras anteriormente ocupadas como son las de Bracho al sureste hasta el paso de Navicha y las del Fuerte Doña Lorenza (Jacques, 1897 :339).
El registro de las exportaciones provinciales, nos permite afirmar que a pesar de las guerras y luchas con los indios por el ganado, la producción ganadera parece estar recuperada para la segunda mitad de la tercera década del siglo, con algunos stock destinados a la exportación. Otras investigaciones (Conti, 1989:45) han permitido conocer que desde 1825 comienza lentamente a reactivarse las exportaciones de mulas, y nosotros encontramos que en la década del 40 salen 1518 de promedio anualmente. Igual que en la producción triguera, es posible que estos volúmenes aún no igualen a los del período colonial pero tienen un incremento continuo.
Sin duda la recuperación del ganado mayor tiene relación con la actividad continua que despliegan los campesinos realizando un pequeño comercio con la campaña de Santa Fe sobre todo, donde llevan miel, ponchos, etc. y traen ganado (Actas, T. V, 1948: 491). También salen a trabajar a otras zonas del litoral y siempre sus retornos son en "tropillas de ganado".
Al ganado menor se lo ve en situación más estable. No es tan afectado por las épocas de sequía ni tan buscado por los indios. Las lanas de las ovejas se destinan a los textiles domésticos y recién en 1863 se encuentra la primera referencia a exportación de lana (Hutchinson, 1945: 217).
Las unidades de producción ganadera se dividen entre puestos y estancias, de acuerdo al número de cabezas de ganado sin que importe la forma de tenencia de la tierra. Según Fazio el puestero se convierte en estanciero cuando logra "marcar más de 300 terneros en una sola yerra" o cuando tiene más de 1000 cabezas de ganado (Fazio, 1889:10-361). King confirma que existe este tipo de división de las unidades de producción ganadera para todo el territorio del interior argentino. El dice que " ... Se aprecia la riqueza de un estanciero por el número de cabezas de ganado ... menos de 300 se le juzga pobre; algunos hacendados alcanzan a poseer hasta 60.000 ... " (King, 1921: 177). También debe recordarse que según Gancedo, todas las unidades domésticas rurales tienen su ganado vacuno, aunque no sea más de dos o tres cabezas (Gancedo, 1885:146); y nosotros podemos suponer que sin duda éste se acompaña de ganado menor.
En síntesis, estamos frente a una producción ganadera generalizada con mayor concentración hacia la costa del Salado y mayor consumo en la ciudad. Si bien su cría no implica un gran esfuerzo, su reproducción no es tan fácil ni es un recurso de acceso directo como en la mayor parte de las jurisdicciones vecinas. Podríamos calificarlo también como un bien que se disputa en las épocas de sequía.
Los Esteros de Santiago § 27
Las actividades de recolección
... Como el reino del Perú te ne su grandeza en sus minerales asi la tiene esta jurisdiccion en sus montes pues de ellos producen los renglones de cera, miel y grana, con el agregado de las ermosas y abundantes maderas ... edificios de casas ... construccion de carretas y <lemas muebles ... frutas silvestres, como son la algarroba blanca y negra de lo que se hase una aloja mui medizinal ... también de ella se hasen patayes que todo ello lo es de mucho alimento a esta ¡)Jebe por lo connaturalizados que estan a estas comidas. También producen estos montes el chañar, mistol y otros infinitos frutos silvestres que en varias estaciones del año libran a sus abitantes ... (f. 226) (AGN, 9-4-6-4) 12 de agosto de 1805. Informe del comerciante Iramain al Consulado de Buenos Aires.
Tal como expresa este informe son muchos y variados los recursos naturales que brinda la naturaleza. Estimamos que la más importante para el consumo de la población es la algarroba y otros frutos silvestres, seguidos de la miel, grana y animales de caza y pesca.
La algarroba es el alimento principal de la gente pobre de la jurisdicción de Santiago del Estero48
• Sus vainas sirven para alimento del ganado en la época del año carente de pastos y para el ganado menor que se cría en zonas muy secas. Pero principalmente es alimento para las personas cuando se transforma en patay o en una bebida muy prestigiada como es la aloja. Otros frutos silvestres (misto!, chañar, tunillas, etc.) que también se recogen en verano, se destinan para la alimentación y se conservan secos o en forma de arropes para consumir en invierno. El destino de estos frutos es fundamentalmente el consumo de las unidades familiares que efectúan la recolección, e incluso se comercializa una parte como se verá en la cita de Hutchinson.
La recolección de la algarroba debe ser la actividad más importante de lapoblación pobre de la campaña, y se la prioriza por encima de cualquier otra actividad. Al respecto se encuentran notas del cabildo dando por sentado de que en Santiago no hay cómo conseguir peones mientras se está en cosecha de la algarroba (Actas, T.V: 10, 1799).
La algarroba y los otros frutos se encuentran en todos los montes de la provincia, sean ralos o tupidos, y la tarea de recolección constituye una fiesta y lugar de reunión de los campesinos que se dirigen en grupos a los montes, pasando allí toda la temporada49
, e incluso es el ciclo del año donde retornan los migrantes estacionales. Es una actividad donde participan tanto hombres como mujeres50
, y su recolección es una fiesta donde se toma aloja. En 1734 se informa " ... que inmediatamente se siguen las embriagueses de todo genero de indios en esta provincia, aun de los más domésticos" (Larrouy, 1927: 115).
Hutchinson, que cruza la zona en el período de cosecha, es el viajero que más se interesa en esta fruta en tanto su propósito es analizar la posibilidad de instalar plantaciones de algodón en la zona y está muy preocupado por los costos de alimentación de los trabajadores. Sin duda, esta zona con bajos costos monetarios de alimentación, le parece más que adecuada a sus propósitos. El nos dice que
... toda criatura o animal se alimenta en este país con algarroba. De ella se hace una bebida fennentada llamada aloja y en muchas partes los pobres no tienen más cama sobre que donnir que los montones de vainas de algarroba, guardada para provisiones del invierno .. ., la algarroba molida con .agua en un mortero de madera y hecho un potaje llamado patay .. ., En el puebhto del Carmen vimos como cuarenta ranchos, la mayor parte tenían el techo cubierto con algarroba .. ., Carabajal ... Qué magnífico paisaje ... grupo de santiagueños con sus raras vestiduras ... sombreros y ponchos de todos colores -el azul, colorado y amarillo dominando-, y con sus grandes bolsas de algarroba sobre el anca del caballo!... Parece que en Saladillo se hace negocio con la algarroba, pues dos carretas vienen cargadas de ella a la posta ... (Hutchinson, 1945:196, 204,
210 y 213).
Fazio también nos informa que
... la algarroba ... en los meses de diciembre y enero ... los habitantes de los departamentos menos favorecidos, organizan expediciones al interior del monte ... pennanecen durante una larga temporada en aquellos parajes, ocupándose exclusivamente en recoger ese producto, que guardan más tarde en sus habitaciones y que llena, para ellos, muchas necesidades domésticas durante el invierno ... La abundancia de este producto ... disminuye de tal modo las necesidades de la gente campesina, que pocos años ha, se lamentaba la falta de estímulo para el trabajo, y los peones o jornaleros santiagueños adquirieron la fama de indolentes ... recordaremos que los santiagueños propietarios de alguna tropilla de ganado vacuno, lanar y caballar, y después de haber hecho una abundante cosecha de algarroba, pueden exclamar ... quién es más feliz que yo ... ? (Fazio, 1889:106-7).
Concolocorvo visita a uno de los grupos que se encuentran en los bosques y
hace el siguiente relato:
... bebiendo sus alojas, que hacen muchas veces dentro de los montes, a la sombra de los coposos árboles que producen la algarroba. Allí tienen sus bacanales, dándose cuenta unos gauderios a otros, como á sus campestres cortejos, al son de la mal encordada y destemplada guitarrilla cantan ... Dos mozas rollizas se estaban columpiando ... otras, hasta completar como doce, se entretenían en exprimir la aloja y proveer los mates y rebanar sandías. Dos o tres hombres se aplicaron a calentar en las brasas unos trozos de carne entre fresca y seca ... un viejo que parecía de 60 años y gozaba de vida 104 ... daba sus órdenes ...
(Concolocorvo, 1942: 171-2).
Sin duda las citas han sido demasiado amplias. Se estimó que la extensión se justificabada por necesidad de percibir la incidencia que un, fr.uto de recolección puede tener para economías campesinas, que deben enfrentar c1chcame~te el.pro~l~ma de la sequía, y el recurso estratégico que representa un fruto de desuno d1vers1f1-
cado.
Respecto al uso del término bacanal que hace Conc~locorvo, debem?s anotar que éste considera que estas personas son parcialmente felices, qu~ lo sena~ totalmente si respetaran los preceptos del evangelio dedicándose al trabajo productivo.
Los Esteros de Santiago § 29
Continuando con los recursos de la naturaleza que no se destinan preferentemente para el mercado, debemos mencionar la caza y la pesca que se realizan períodicamente51
, luego de que bajan las aguas de las crecientes y quedan los pescados en las pozas. Éste es el período de escases de granos, porque recién se realiza la siembra. Ambas actividades no logran mayor resultado si el período es seco.
La variedad de lo que se caza es larga de enumerar. Se la encuentra en todos los ríos y bosques de la zona. Allí se cazan los chanchos del monte muy preciados por los campesinos, quirquinchos de los que se alimentan cuando salen a buscar miel, huevos y pichones de aves acuáticas que se recogen en abril y mayo, suris que se les come la carne y sus nidadas, carpinchos, perdices abundantes, charatas, etc. Los pescados son sábáios, dorados, bogas, etc. y según Gancedo se realiza una pesca en pequeña escala pata el consumo directo y a veces para abastecer mal al consumo urbano .
Los efectos otiginados en la recolección o la caza y que tienen como principal destino el mercado son la cera, la grana, otros productos como las pieles de nutria y de tigre, y en pátte la miel. Estimo también pertinente colocar aquí las maderas que se cortan de los bosques y que se venden sin mayor procesamiento, las que se llevan hasta Buenos Aites y el Litoral durante los años que van de 1841 a 1852 (Denis, 1987: 280, 134),
La cera y la miel, que se recogen juntas, en período lluvioso principalmente (Noticias, 1977: 100); y la zona de recolección se encuentra principalmente en el "Chaco", en los montes de la orilla del río Salado. También se la encuentra, no tan abundante, en los otros bosques de la jurisdicción.
Es una actividad que depende mucho de la resistencia de los indios del Chaco y de los períodos de sequía. La recolección se realiza en los meses de marzo, abril y mayo de los años lluviosos, encontrándose el segundo mes la miel azucarada que es la más preciada por los campesinos para endulzar el mate.
Según Concolocórvo la recolección es destructiva, se pierde el árbol cada vez que se recoge miel y ceta por los cortes de la hachuela, y no se realiza ningún esfuerzo por domesticar las abejas (Concolocorvo, 1942: 170).
En el período colortial la cera se destina principalmente a la exportación,"ya que lo que se consume detitro de la jurisdicción es ínfimo en relación. Un informe del Cabildo de 1801 expone que salen unas 15.000 libras y según el informe de Iramain en 1805 son 13 a 14.000 libras las exportadas.
Junto con la cera se recoge la miel que en parte sirve de alimento a los campesinos recolectores que reservan otra parte, que guardan en odres, para su consumo durante el año y para llevarla a la campaña de Santa Fe principalmente donde la canjean por "animales" (año 1801) (Actas, T. V, 1948:492).
En el perído republicano, en los años que los indígenas avanzan sobre la frontera, se interrumpe la recolección de cera y miel en la costa del Salado como sucede por ejemplo hacia 1817 (Actas, 1951 :528-9). En otros años la actividad continúa, in-
teresando cada vez más por la miel que por la cera. El retorno por su venta se retrae debido a la competencia que le hace la que viene de Cuba o de Europa (Parish,
1958: 338-400)52•
Según Fazio, a fines de siglo, la gente se reúne en grupos para salir a melear (Fazio, 1889:104), y podemos suponer que ésto tambi~n ocurría en a~o~ a~te~_ores. La recolección de la cera y la miel por parte de campesmos de toda la JUnsd1cc10n en las costas del Salado, nos lleva al problema de cómo eran las relaciones entre éstos y los indios del Chaco. Las informaciones no son claras.
Cuando llegan los españoles parece que existe una relación conflictiva dortde los del este del Salado van avanzando hacia el oeste de tal forma " ... que si los españoles al principio de la conquista de la provincia de Tucuman no vinie:an, esta nación sola iba conquistando y comiendo unos y rindiendo otros, y así hubiera aca~ bado a los tonocotes ... " (Barzana, 1987: 252)53
• Pero esta relación no parece implicar un corte total en tanto Sotelo, años después (1583) observa que
... Estos indios suelen venir a la tierra de paz y traen cueros de venados, Y plu-mas de avestruces y garzas y otras de estima, y cueros de unos gatillos de monte buenos para aforras, y poseen mucha miel y cera ... (Sotelo, 1987: 237).
También en los documentos que tratan sobre la reducción de los indios Vile-las en el siglo XVIII encontramos referencia a la presencia de indios de pueblos de la costa del río Dulce viviendo entre ellos con el objeto de recoger cera, e incluso en buenas relaciones con algunos españoles. En Guañagasta, en 1734, el Obispó encontró personas que "habían estado entre ellos en sus tierras al comercio de la cera"
(Larrouy, 1927:82).
Al mismo tiempo encontramos que son varias las referencias a que los indios matan a los campesinos que salen a melear, pero como a veces se relaciona este informe con el pedido de recursos económicos y militares para proteger una frorttera con intereses ganaderos, queda la duda sobre la veracidad de la información.
Esto nos sigue indicando la importancia de investigar más sobre esta zona que no sólo tiene importancia para los ganaderos y comerciantes, como vimos en el punto anterior, sino también para los indígenas de ambos lados .que parecen mantener relaciones de antigua data, que se van transformando con el tiempo.
La otra actividad de recolección es la de la grana o cochinilla que se encuentra en gran cantidad en los cactus de la jurisdicción, entre medio de los bosques o
cercanos a las viviendas campesinas.
Según el relato de Andrews en 1825
... la tuna da sus valiosos depósitos. La planta en que la cochinilla teje su tela de carmín es llamada por los nativos "opuncia" y se desarrolla en salvaj~ maciega de los bosques, ahogada por el follaje colgante. En campos d~speJad~s alrededor de las aldeas, donde pocos cultivadores se toman la molestia de cutdarla, esta planta crece perfectamente y rinde una rica cosecha a los propietarios ... (Andrews, 1920: 77-78).
Los Esteros de Santiago § 31
La recolección de la grana se realiza en época de sequía principalmente, ya que la lluvia lava las plantas que pierden la cochinilla. Esta es una actividad donde sólo participan las mujeres y los niños de las familias campesinas, ya que éstos últimos recogen la cochinilla con un palito, la depositan en un plato, y las mujeres, en el mismo plato, la machacan, la secan un rato, y luego la convierten en pequeñas tortas. Según Navarro el escaso valor en el mercado hace que la recolección sea descuidada recogiendo junto al insecto la tela que le cubre.
La cochinilla cosechada se destina al autoconsumo para la tintura de los textiles, y se exporta fuera de la jurisdicción durante todo el período estudiado, con distinta intensidad.
Esta exportación significaba el tercer rubro del comercio en 1805, luego de ponchos, mulas y/o cera, y según el informe de Iramain salían de 25 a 30.000 libras. En el período 1810-50 continúan sus cosechas, cada vez más tendientes al autoconsumo para tinturas y su exportación continúa hacia provincias cercanas, Bolivia y Buenos Aires, donde sufre la competencia de la grana europea, más cara pero de mejor calidad (Maeso en Parish, 1958: 400) .
Existen otros productos mercantiles originados en la recolección pero tenemos escasas referencias. La principal es la caza de nutrias para recuperar su piel. Según Gancedo nos informa en 1885 que es
... la caza de mayor importancia en sentido comercial ... se va extinguiendo ... hace 40 años aprox .... la exportación ... producía la suma de 15 a 20.000 $ ... y no pasa en la actualidad de 1000 $ ... los puntos de caza son: El Bracho, Fuerte de A vipones, en el Dep. Loreto, Atamisqui al Oeste, y en algunos lagos inmediatos a la laguna de los Porongos. Esta caza se hace a garrote y con perros, que ... toman gran valor ... (Gancedo, 1885: 169).
En síntesis, podemos observar que las actividades de recolección pueden ser agrupadas en las que se realizan todos los años (algarroba), en años de sequía (cochinilla) y en años lluviosos (cera, miel, caza y pesca). También podemos ver que la recolección de cera y miel en grandes cantidades, preferentemente se realiza en una zona de asentamieno inestable de la población blanca. Estos dos elementos nos permiten llegar a la conclusión de que si bien los recursos naturales parecen ser más que abundantes, sólo la algarroba, otros frutos similares y la cochinilla pueden recogerse en años secos mientras el resto depende de las lluvias y de que estén tranquilas las fronteras. Sin duda estas variaciones afectan más a los rubros mercantiles que a los de autosubsistencia.
Consideramos correcto situar a la recolección como una de las varias actividades que combinadas entre sí, y con hábitos de consumo adecuados a ellas, le permiten persistir a las economías campesinas en un espacio donde las condiciones naturales son muy variables y posiblemente difíciles de prever. La algarroba continúa siendo el gran alimento de estos pobladores e incluso la única previsible54
•
Luego de revisar las distintas actividades de la población para acceder a los recursos naturales, la posibilidad de éstos de cubrir sus demandas, y las transformaciones generales que sufren durante el período, podemos intentar una síntesis.
---- ------------~--------~----------------------
32 § Silvia Palomeque __ :____---------------------------INDEAA
A nuestro entender la población tiene acceso a variados recursos naturales, y el patrón de asentamiento de la mayoría responde a lograr un acceso directo a todos estos recursos. Las poblaciones que se asientan sobre las márgenes de los dos ríos tienen cerca tierras inundables y bosques -ralos y densos- que permiten la actividad agrícola, ganadera y de recolección. El otro grupo de población, el asentado en las zonas serranas, que tiene otro tipo de tierras agrícolas, también puede acceder a
las tierras cercanas de bosques55•
Cabe concluir también que desde la perspectiva de Ja subsistencia de la mayoría de la población, las oscilaciones climáticas entre años lluviosos con inundaciones y los de sequía no parecen afectar Ja reproducción básica en tanto se combinan el acceso a recursos variados según los ciclos. Cuando pareciera afectarse Ja reproducción de Ja población es cuando los ciclos de sequía son demasiado largos como parece que acaece cerca de 1847, donde se combina con enfermedades.
A este nivel de trabajo se nos plantea como duda el problema de cómo el sistema de propiedad privada sobre la tierra incide en el acceso a los recursos, es decir si toda la población puede acceder libremente a éstos y qué tipo de tenencia permite el acceso al móvil limo de las inundaciones o a las pasturas para el ganado. Para acercarnos a las posibles respuestas pasaremos a ver el sistema de tenencia de la tie
rra donde quedarán pendientes varias dudas.
La tenencia de la tierra
Dos autores que viven en Santiago en el principio y el final del siglo XIX, Iramain y Fazio, expresan su preocupación por el ocio o la indolencia que tiene la población frente al trabajo, y relacionan ésto con la abundancia de recursos provenientes de la recolección, señalándonos indirectamente que el acceso a este tipo de recursos es amplio. Incluso Fazio considera como "frutas del campo" al maíz, zapallos, etc., permitiéndonos suponer que Ja adaptabilidad al medio de estos cultivos de origen prehispánico permite que sean cultivados en tierras donde el sistema de te-
nencia puede ser muy laxo.
Iramain opina que
... Como el reino del Perú tene su grandeza en sus minerales asi la tiene esta jurisdiccion en sus montes pues de ellos producen Jos renglones de cera, miel y grana, con el agregado de las ermosas y abundantes maderas ... frutas silvestres, como son la algarroba blanca y negra ... es de mucho alimento a esta plebe por lo connaturalizados que estan a estas comidas ... el chañar, misto! y otros infinitos frutos silvestres que en varias estaciones del año libran a sus abitantes .... Progresaría rapidamente esta ciudad, y su comprension, si su mesma abundancia no motibara a sus jentes a entregarse al osio, y si la i~dustria se apoderara de ellos. Año 1805 (f. 226) (AGN, 9-4-6-4).
Fazio dice que
... La indolencia ... tiene su causa en la abundancia de víveres con que los abastece la naturaleza, en la multiplicidad de animales, aves y peces, y sobre todo,
Los Esteros de Santiago § 33
de las frutas del campo como son los algarrobos, tomates del monte, papas, sandías, melones, ancus o zapallos, el maíz y otros alimentos ... (Fazio, 1889: 119-21) (el subrayado es nuestro).
Estas opiniones se diferencian de las que nos brindan autores extranjeros como Parish, Page y Jacques que, conociendo las zonas vecinas y los trabajadores que vah al litoral, alaban la capacidad de trabajo de los santiagueños en comparación con los de otras provincias; incluso Jacques nos aclara que el acceso al ganado es más difícil en esta zona. Parish relata que
... se dice que sus habitantes son por naturaleza emprendedores e inteligentes, menos apegados a una indolencia habitual que algunos de los hijos de otras provincias ... (Parish, 1958:388), lo que es confirmado por Page cuando dice que los santiagueños ... se distinguen como industriosos y emprendedores ... (Page, 1941: 198).
Atnadeo Jacques, el único de nuestros viajeros que pasa por la zona de bañados comprendida entre el río Dulce y Salado, confirma Jo anterior y valora como superiores a la población de Santiago respecto al resto. El dirá:
... Una sola causa explica estas superioridades: el trabajo. En esta pobre provincia más que en cualquiera otra, el trabajo está en honor ... se encuentran aquí pocos ociosos ... Los hombres que ... no encuentran en el suelo natal empleo ... se van, al aproximarse el invierno a buscar un salario a las provincias vecinas y son allí los mejores peones.
El explica esta diferencia con otras provincias sobre todo por el hecho de que no existe la multiplicación prodigiosa del ganado "que en otros lados origina la pereza", la existencia de "una alimentación vegetal más variada y sana" y el hecho de que los pobladores son más cultos (Jacques, 1897: 325).
En síntesis, podemos inferir que existe un acceso fácil a los bosques para la recolección de frutos y posiblemente dentro de ellos a un espacio para cultivos tradicionales; no ocurriendo lo mismo respecto al ganado que es más escaso y posiblemente más valorado que en zonas vecinas. Nadie hace referencia al acceso fácil a las tierras cultivables de la zona inundable con altos rendimientos de los trigos.
Por su parte Concolocorvo, refiriéndose a la situación de todo el antiguo Tucumán, relaciona problemas de tenencia de la tierra con la actitud de los trabajadores. Dice que éstos son demasiado escasos, no son muy trabajadores y que se contentan con poco para vivir. Pero no acusa a la naturaleza por este problema sino al nivel de concentración de la propiedad de la tie1rn, las actividades ganaderas extensivas, y el cobro de arriendos en dinero. Según él, los propietarios permiten que los campesinos ocupen cualquier campo pero de manera inestable. Veamos:
... actualmente sucede, que un solo hacendado tiene 12 leguas de circunsferencia, no pudiendo trabajar con su familia dos, de que resulta ... que alojándose en los términos de su hacienda, una o dos familias cortas se acomodan en unos estrechos ranchos, que fabrican de la mañana a la noche, y una corta ramada para defenderse de los rigores del sol, y preguntándoles que porqué no hacían casas más cómodas ... respondieron que porque no los echasen del sitio o hi-
ciesen pagar un crecido arrendamiento cada año, de cuatro o seis pesos; para esta gente inasequible ... (Concolocorvo, 1945: 177-8).
De las citas podemos seguir infiriendo algunos elementos. Para los dos primeros, ambos santiagueños, el problema parece estar en que no se logran trabajadores dentro de la jurisdicción porque éstos se 'escapan' al trabajo productivo en términos mercantiles, a través del acceso a variados recursos de la naturaleza y hábitos de consumo adaptados a ella. Jacques, Page y Parish nos permiten ver que esos mismos trabajadores se "conchaban" en el litoral y son muy valorados por su capacidad56. Concolocorvo, a fines del período colonial, comparte la opinión de los autores santiagueños pero señala la irracionalidad terrateniente al intentar formas de explotación inadecuadas, dándonos una información que no sabemos si es pertinente para Santiago.
Durante la primera mitad del siglo XIX veremos que cuando adquieren más poder los grupos locales al controlar el poder político que antes compartían con el Estado colonial, permite avanzar en el proceso de monopolización de aquellas tierras que antes tenían régimen de tenencia comunal con usufructo de pequeños productores. Estas tierras serán las de los bañados y los mejores campos para el pastoreo. Paralelo a ésto encontraremos un sistema de acceso a la energía de los campesinos más pobres entregándoles a cambio tierra en usufructo.
Es necesario conocer el problema con mayor precisión, pero para ello sería necesario realizar una investigación específica sobre la tenencia de la tierra en Santiago, en tanto la información disponible sólo alcanza para vislumbrar algunos elementos.
Primero abordaremos el tema de la privatización de las tierras que durante la colonia eran de uso común, para luego ver las formas de rentas que entregan los campesinos.
La privatización de tierras comunales
En Santiago del Estero vemos que se menciona la existencia de quintas y chacras cerca de la ciudad , y también estancias en todo el territorio, todas con sistema de propiedad privada (Actas, T. V, 1948: 653). Por otro lado nos encontramos con tierras de uso común como son las tierras del ejido y las de los indígenas que a su vez se dividen en pueblos y reducciones57. El destino de estas últimas ya lo hemos visto en puntos anteriores, y su existencia no alcanza a la primera década del siglo en tanto sus indios ya han sido desplazados de las tierras, por ocupantes ilegales de estas 'tierras realengas', y gran parte de ellos han vuelto a ser "indios infieles o indios del Chaco".
Es decir que cuando se disuelve el Estado Colonial existen tres tipos de tierras fuera del control privado de los grupos locales (las de los ejidos, las de los pueblos de indígenas y las 'realengas' de las ex-reducciones). Estos, una vez que han reemplazado al antiguo gobierno, comienzan a estructurar los mecanismos para apropiárselas legalmente.
Los Esteros de Santiago § 35
Desconocemos la extensión de la tierra del ejido pero su calidad debe ser óptima por estar situada cerca, o quizá dentro, de la zona inundable o regable. Las tierras de pueblos de indios son las situadas principalmente en la costa del río Dulce58, justo dentro de la zona inundable, por lo tanto es válido suponer que en ellas hay un régimen de tenencia común en esas tierras del estero, ésas que se cultivan como jardín, en lugares cambiantes según el azar de la corriente.
Observando documentos de 1788 y de 1816 vemos que los pueblos de indios son once pero sólo ocho se denominan igual en ambos documentos (Manogasta, Sumanao, Tilingo, Sochoncho, Sabagasta, Umanax, Pasado y Salavina) mientras que tres qtie se mencionaban en 1788 (Inquiliguela, Matará y Mapa) han desaparecido en 1816 y aparecen tres nuevos (Tuama, Pitambala y Asingasta). De esto podemos desprehder que en 1816 han perdido el control o ya han disuelto tres pueblos de la costa del Salado, y los otros son subdivisiones de los del río Dulce (APH/SE, Leg. 5. Exp. 35 y Actas, 1951: 501) (Di Lullo, 1959).
Estas pueblos de indios tienen 211 tributarios en 1778, es decir que tienen 211 hombre§ entre 18 y 50 años que pagan tributo en su carácter de originarios y, según las nofinas coloniales tienen derecho a ocupar las tierras comunales de sus pueblos a cafubio de una serie de obligaciones59. Estas tierras están ocupadas no sók por las familias de los originarios sino también por las de los forasteros60, que en Santiago se denominan agregados, que suelen ser indígenas de otros pueblos y posiblemente castas libres, cuyos aportes posiblemente ayuden para el pago del tributo61 •
Se desctlnoce cuál es la cantidad de tierras de que disponían los indígenas a principios de siglo, pero por sus producciones -trigo, maíz, cera, miel, grana y ganados-- podemos inferir que se encuentran en zonas con acceso a varios recursos.
En 1812, ocho meses después que los indígenas son relevados de la obligación del tributo por la Junta de Buenos Aires (Actas, T. VI-, 1951: 338), el Cabildo de Santiago expropia a los indios originarios de sus derechos sobre las tierras que ocupan los agregados, respetando aparentemente a los originarios
... acordamos que combenia que se arrendase todos los Pueblos de los Indios tributarios qlie comprenden a esta ciudad, con la presisa condision, de que el arrendatario jamas pueda grabar a ningun Indio ni menos pueda impedirles a la labranta de las tierras, y que puedan usar estos con la libertad que asta aquí, y que sólo dicho arrendatario grabará o pondrá pechos a haquellas personas que son agregados ... se presenten a esta ciudad a efectuar dicho remate ... (Actas, 1951: 379),
En 1813 la medida se encuentra en plena vigencia, encargándose a los Alcaldes de la Hermandad de cada Curato "para que recauden y remitan a este Cabildo" lo pagado por "los agregados de los pueblos que fueron de los indios" (Actas, 1951: 419).
En 1816 se avanza otro paso sacando a remate para que se hagan cargo los particulares ("en atención a los muchos interesados que hay ... ") de cobrar los arriendos a los agregados, por los que se estima recaudar 220 pesos al año (Actas, 1951:
501). Esta medida es una de las que se toma aduciendo la falta de recursos para las dietas de los representantes ante el Congreso de Tucumán, y se dispone que se pongan en práctica mientras el Congreso resuelve al respecto. El Congreso las aprueba (Actas,1951:508), pero ordena que cesen cuando no exista más el destino para el que
se tomaron.
Sí bien sobre el tema no se encuentran más referencias en las actas del Cabildo, en el "Libro de entradas y salidas de los impuestos establecidos para sostener la frontera de Avipones, el piquete de 50 blandengues y su Comandante D. Felipe Ibarra" que corre desde el 19-12-1817 al 31-12-1818 (AHP/SE. Contaduría) nos encontramos con el ingreso de 840 pesos pagados por Pedro Alcorta, Juan José Lamí, Mariano Beltrán, el maestro de posta de Manogasta, Manuel Xíménez, Manuel Caballero, Francisco X. Frías y José Manuel Lugones por la compra de tierras al Estado en remate público.
Estas tierras son
... 3/4 de legua en ... La Isla, situado en la comprensión de los naturales del pue-blo de Manogasta ... ; las sobras de los naturales del pueblo de Sumanao ... ; 4/4 de legua ... pueblo de los naturales de Sumanao ... ; pueblo de Manogasta 3/4 del terreno ... ; terrenos que poseían los originarios del pueblo de Pitambalá ... ; pueblo de Salavina ... ; 6/4 de legua pueblo de Sabasta ...
Si consideramos que el libro localizado sólo contiene información parcial sobre un remate que debe haber sido más amplio, podemos concluir que en los años 1817 y 1818 culmina el proceso de apropiación privada de las tierras de pueblos de indios que ocupaban los agregados; e incluso podríamos pensar -sin mayor riesgo- que ésto alcanza al menos a parte de las tierras de los originarios.
También hay que remarcar la importancia que para el grupo dominante debe tener el acceder legalmente a la propiedad de esas tierras, ya que efectúan la compra de ellas en plena crisis económica de la provincia, cuando era muy difícil la obtención de dinero. Sin duda, por la localización geográfica de los pueblos de indios, son las valiosas tierras de inundación las que pasan a control del grupo dominante de la región. Los derechos que a fines del siglo XVIII detentaba la Corona sobre los pueblos de indios, son apropiados por los nuevos ocupantes del poder provincial, que serán de ahora en más quienes fijarán las condiciones de ocupación de la tierra y sus
rentas.
El que se modifique el sistema de tenencia de la tierra en las zonas de pueblos de indios, no parece desestructurar el sistema productivo asentado en ellas. Más bien parece que se los integra dentro de las grandes haciendas ganaderas, que combinarán sus actividades con agricultura, pasando a ser sus agregados. Esta sospecha se basa en que Denís, para 1920, observa que en Santiago, en la zona de los bañados
... La inestabilidad de los cultivos ha obstaculizado la pequeña propiedad; los cultivadores no son sino los dependientes de las estancias que se extienden desde el río, hasta enormes distancias, hacia el interior ... (Denis, 1987: 139).
Los Esteros de Santiago § 37
También podemos relacionar que los avances de los indios "infieles" en el Salado, y la consecuente necesidad de tropas, es el argumento que se usa para justificar la expropiación de las tierras a los antiguos pueblos de indios del río Dulce, que obviamente vienen sufriendo expropiaciones sucesivas desde su conquista.
La apropiación de las tierras comunes del ejido, e incluso las del Hospital, parece requerir un mayor reforzamiento del poder político local en tanto se da luego de 1820.
En noviembre de 1820 encontramos la primera referencia donde el cabildo convoca a un remate de una tierra de ejido, que ha sido denunciada previamente como tal por un vecino (Actas, 1951: 704 ). En diciembre de 1821 se ve que continúan las ventas, con el mismo mecanismo, en unidades de 35 varas (Actas, 1951: 751 ). Y en 1823 se venden las tierras del Hospital, que tampoco eran privadas, y que parece que estaban ocupadas por varías personas ya que se menciona que "rediman todos los que tienen poseciones en dichos sitios" (Actas, 1951: 814 ).
La apropiación privada legal de las tierras de las reducciones, sobre todo las mas valiosas destinadas a invernada, debe ser parte de un proceso irregular, como parece ser toda la vida en la frontera, de la que no se tiene mayor referencia pero recordemos que la ocupación de hecho ya está definida a fines del siglo XVIII.
Los agregados
En lo que hace a cómo se distribuye entre la población la tierra disponible las referencias son escasas, y muchas de ellas de fines del siglo XIX62•
Gancedo nos relata una situación donde nadie parecería carecer de tierra y donde el gaucho pobre parece serlo por propia iniciativa, a pesar de que cuenta con ganado:
... en toda la provincia, hasta ahora el campo es libre o común: sucede con frecuencia que el ganado de A, B, C, etc. se encuentra siempre pastando, o en las aguadas de E, ó F, etc. y vice-versa, sin que esto pueda dar margen a ningun acontecimiento extraño entre los vecinos... es tan general la cría del ganado vacuno ... que el gaucho más pobre e infeliz, no teniendo un caballo que montar, no le falta un par o dos de vacas ... (Gancedo, 1885: 146).
La situación no parece ser tan así. Gancedo mismo señala claramente la diferencia que existe entre tierras fiscales y privadas (p. 188) con sus respectivos valores diferenciales de acuerdo a su calidad, dejando en claro el valor económico de la propiedad privada. Incluso incorpora el registro fiscal de las tierras ganaderas, su superficie, valor y tipo de unidad de producción de donde nosotros podemos desprender que existe un alto nivel de concentración de la tierra, por parte de explotaciones ganaderas extensivas pero que la presencia de pequeñas unidades es notable.
Por ejemplo las grandes unidades ganaderas, que tienen de 14.000 a 38.000 ha., son el 7% del total y controlan el 46% de la tierra. En el otro extremo, las pequeñas estancias y puestos, con superficies que llegan a 2600 ha., son el 83% de las unidades y controlan sólo el 39% de la tierra63 (Gancedo, 1885: 374).
Efectivamente no todos acceden a la propiedad de la tierra, y gran parte de la población debe acceder a ella pagando una renta. Las referencias que tenemos son escasas y se citan a continuación.
En 1848 el Gobernador Ibarra intenta normalizar la vida social de la provin-cia luego de la gran sequía y peste. En este momento hace referencia a
... Los propietarios de terrenos que ... en la epidemia pasado han cometido el escandaloso absurdo de proporcionarles a sus agregados artículos con que fomentar el vicio y desorden y no el socorro de sus indigencias, serán todos responsables en lo sucesivo de la conducta y procedimiento de los dichos sus agregados ... sin permitir la habitacion de éstos en bosques ni sitios solitarios ... siendo deber ... prender al agregado suyo que hubiere incurrido en algún robo y entregarlo al comandante ... (RAH/SE, 1929, t. 11, n. 20).
Esta cita nos permite observar que los propietarios de terrenos tienen agregados generalmente localizados en las zonas alejadas de sus campos, que están socialmente obligados a socorrerlos en sus necesidades --es decir 'adelantarles' recursos en épocas de crisis-, y de responder por el comportamiento de ellos frente a la sociedad. La mención a los 'socorros' y el control social del terrateniente nos sugiere la existencia de una relación paternalista con contra prestaciones en trabajo más que a una relación con arrendatarios con pagos en dinero.
Fazio nos permite vislumbrar más cómo se desarrollan estas relaciones en la segunda mitad del siglo
... Entre nosotros no se acostumbra arrendar los campos ... los propietarios de grandes áreas per~iten que la gente pobre se establezca y ocupe sus campos, formando pequefias estancias o puestos. En la campaña ... llámase agregados esas familias pobres que hacen su casa en un campo ageno, y compensan la buena voluntad del propietario, ofreciéndole su trabajo personal, mediante un módico salario, cuando éste lo necesita para llevar a cabo grandes trabajos ... (Fazio, 1889).
Esta cita nos confirma la existencia del agregado en las grandes propiedades, su condición social de gente pobre y obviamente sin tierras propias, entregando al propietario el trabajo subvaluado que, según Fazio, los camp~sinos le 'ofr.ecen' ~uando éste precisa mano de obra, posiblemente en forma estac10nal. La existencia del 'módico salario' o salario subvaluado puede ser algo oscilante seguramente, dependiendo de la mayor o menor demanda de trabajo que tenga el propietario. Lo que si queda en claro es que a cambio del usufructo de la tierra el campesino está entr~gando trabajo cuando se lo requieren. Esta situación es beneficiosa para el terratemente en una sociedad donde parece ser difícil obtener ~rabajadores64 •
Otro texto de Fazio nos plantea que ésta no es la única relación por la cual el campesino sin tierras puede acceder a ellas. Sin duda existe un grupo que log.ra una cierta acumulación y cuyos miembros pasan de agregados a puesteros, y amendan las tierras que ocupan
Los Esteros de Santiago § 39
... en la provincia de Santiago ... se conoce bajo el nombre de puestero, al criador de hacienda que por el limitado número de sus animales no llega a ser estanciero. El puestero fomenta la multiplicación de su escaso ganado vacuno, de sus cabras y ovejas, mediante la elección de los campos mejores, ya sean adquiridos en propiedad, ya sean arrendados y mediante el recurso asegurado del agua ... (Fazio, 1889:9-10).
Este sector de pequefias unidades de producción, propietarias o arrendatarias, y con relativo nivel de acumulación no es desdeñable en Santiago. Según Gancedo, en 1885, las explotaciones ganaderas son 2387 en toda la provincia, y de éstas 1509 son calificadas como puestos con una superficie hasta de 1120 ha. para cada una; y las pequeñas estancias son 480 con una superficie unitaiia de hasta 2697 ha. Estancias pequeñas y puestos representan el 83% de las unidades ganaderas, pero sólo controlan el 39% de la tierra como vimos antes.
La necesidad de tener agregados para disponer de mano de obra estacional se refleja frecuentemente en la documentación, sobre todo cuando mencionan que hay que adelantar dinero para conseguir un peón, que éstos huyen sin saldar sus deudas, o que se instalan en zonas con escaso control social --como 'la otra Banda'- efectuando robos de ganados (Actas, T. V, 1948: 493; T. VI, 1951: 586, 771).
Esta apropiación del ganado privado parecería estar justificada en cierta manera por la sociedad cuando se lo hace para no perecer de hambre, en situaciones extremas causadas por la sequía más severa. Esto estimamos que se desprende de este texto del Gobernador Ibarra que, al desaparecer la sequía, ordena la pena de muerte pero sólo para el 'incorregible' que sigue robando luego de que se modifica la situación climática.
Del Gobernador !barra a los Comandantes:
... atendiendo a que la provincia ha formado un cambio en su situación, mediante los favorables abundantes recursos que proporciona a los habitantes y que de consiguiente priva por esta circunstancia a todo malvado de vano efugio ... de continuar con ... el latrocinio [ordeno] que a todo ladron que fuere tomado ... como a incorregible ... lo mande fusilar. Los propietarios de terrenos que ... en la epidemia pasada ... seran todos responsables en lo sucesi-vo de la conducta y procedimiento de los dichos sus agregados ... sin permitir la habitacion de éstos en bosques ni sitios solitarios ... siendo deber ... prender al agregado suyo que hubiere incurrido en algún robo y entregarlo al comandante ... Afio 1848 (RAH/SE, 1929, t. 11, n 20).
En síntesis, según desprendemos de las citas anteriores podemos inferir que gran parte de la población tiene acceso a los recursos naturales pero de manera diferencial debido al sistema de tenencia de la tierra. Este acceso diferencial sin duda afecta la calidad y extensión de las tierras ganaderas y agrícolas a las que accede cada grupo social, pero no hay ninguna referencia de que incida en las actividades de recolección, que parece constituir la actividad independiente de los campesinos que escapa al control terrateniente.
Incluso la última cita nos convoca a tratar de investigar más sobre situaciones donde la extrema falta de recursos parece originar una transformación del sistema de tenencia de la sociedad, donde el ganado se convierte en objeto de caza. Se puede pensar también que las frecuentes menciones a robo de ganado, no sólo por los indios del Chaco sino por el resto de la población rural, son sólo la superficie que percibimos de una situación donde parte de la población considera que el ganado es un bien del que puede apropiarse.
También es necesario concluir que durante las primeras décadas republicanas se incrementa el grupo de campesinos que para acceder a las tierras de inundación debe entregar rentas al terrateniente, y es posible que esas rentas se incrementen cuando en las décadas del 30 y 40 se reactive el conjunto de las relaciones mercantiles. Junto a ésto, la reducción del área cultivable por el cambio del curso del río Dulce, justo en la zona de las tierras indígenas cultivables, hace suponer un conjunto de transformaciones que necesariamente deben ser más estudiadas.
Las actividades artesanales
Otra actividad que parece escapar al control terrateniente es la artesanal.
Hay tres tipos de actividad artesanal. Una que se realiza en la ciudad, por herreros, platero~:·.~tc. al igual que en todos los casos conocidos, la que podría ser de interés conocer si tuviéramos más referencias sobre ella. La segunda sobre la que tampoco tenemos referencias, sólo mención a su existencia, es la construcción de carretas en áreas rurales y dentro de estancias. Y la tercera, de mayor interés para nosotros en tanto se realiza dentro las economías domésticas, que es la que llevan a cabo.principalmente las mujeres con la colaboración de sus hijos. Las referencias a ella son más amplias en tanto sus productos constituyen la producción mercantil más importante en la primera década del siglo (AGN, Consulado, 9-4-6-4: f. 226).
Estimamos que a esta actividad textil femenina debe identificársela por su gran habilidad, que le permite continuidad y adaptabilidad a las distintas materias. primas y condiciones de la demanda. Como veremos, hay referencias al tejido de ponchos, jergas, colchas, alfombras y todo en diversas calidades, o usando distintas materias primas.
Las referencias de Concolocorvo --en 1771- que relata que "las mujeres trabajan excelentes alfombras y chuces, pero como tienen poco expendio, por hacerse en todo el Tucumán, sólo se fabrica por encargo" (Concolocorvo, 1942: 80), poco concuerdan con las de Iramain en 1805 que califica a la exportación de ponchos como "el principal ingreso a esta ciudad y su jurisdicción" (AGN, Consulado, 9-4-6-4: f. 226); haciendo pensar en una producción oscilante, que si bien es permanente para el autoconsumo, responde fácilmente a las demandas del mercado.
La adaptabilidad de esta actividad a las distintas posibilidades mercantiles y disponibilidades de materias primas pueden observarse en más detalle comparando· las citas de diversos años. Concolocorvo a fin del siglo XVIII se refiere a excelentes alfombras; Iramain en 1805 a ponchos blancos balandranes de algodón bordados en
Los Esteros de Santiago § 41
aguja, mestizos blancos de algodón, mestizos azules de lana y listados de lana con precios que oscilan de 10 a 4 pesos, habiendo mayor preferencia por el poncho de algodón. Por su parte Andrews -1825- encuentra ponchos, pellones, jergas hermosísimas y tejidos de lana sin mencionar el algodón. Temple -1826- insiste en la importancia de los ponchos y sobre todo señala que " ... Lo mismo que los tejidos, o cualquier otro artículo, se hacen de distintas calidades, para satisfacer los medios y condición del comprador ... " (Temple, 1929: 47). Incluso en la segunda mitad del siglo, según Gancedo, se hacen tejidos toscos de lana y de mucha duración junto con colchas de hilo de ovillo, mantas y ponchos de vicuña con precios que oscilan desde 1, 12 $ hasta 56 $, con escasa participación de los textiles de algodón (pag. 206).
La demanda de los productos artesanales santiagueños continúa durante el período republicano a pesar de la importación de las telas europeas y sus bajos costos, sin duda a causa de que se reduce la ganancia de las tejedoras, el tiempo del trabajo incorporado al tejido, de que se usa una materia prima disponible y sin costo mercantil como la lana de oveja, y principalmente porque se mantiene la demanda de sus productos. Sin duda Temple tiene razón cuando afirma que los ponchos y los estribos tenían una "venta muy extensa en un país donde cada hombre o muchacho usa ponchos y monta a caballo" (Temple, 1920: 46). Esta parece continuar principalmente en la zona de la campaña de Santa Fe, que es donde los campesinos la canjean por ganado, en Salta a donde siempre remiten ponchos y en Bolivia pero sólo para Íos tejidos que sirven para el apero. También Buenos Aires recibe carretas con frutos tlel país, que principalmente llevan cueros y ponchos que según Maeso " ... la gente de campo los aprecia con preferencia a otros de su clase ... " (Maeso en Parish, 1958: 397).
Estas actividades textiles se desarrollan en toda la provincia. Hay referencia a tejidos de ponchos y jergas en los pueblos de indios y en diversos sitios de la campaña, sobre todo en la costa del río Dulce. Amadeo Jacques nos dice que en todas las casas campesinas existen telares ya que las mujeres son muy trabajadoras y limpias. Ellas " ... hilan la lana y el algodón, los tiñen con colores que por su mano sacan de
.los vegetales del país, fijando esos tintes con mordientes que tienen el mismo origen" (Jacques, 1897: 325).
Las materias primas son: la lana de oveja que la mayoría de las veces debe provenir de los rebaños propios; las tinturas que se sacan de la cochinilla que recogen los niños, de los vegetales de la zona que deben tener igual origen, y también de la importación como es el caso del color azul que lo logran con añil a principios de siglo. También vimos que se trabaja en algodón y que hay períodos en los que se lo importa al igual que las lanas de vicuña en la segunda mitad del siglo.
Otras artesanías se realizan dentro de las economías domésticas. Hemos observado la exportación de cuantiosos estribos y platos de madera con diversos destinos, lo que nos hace suponer un trabajo artesanal masculino. También hay otras artesanías de las unidades domésticas donde hay que considerar todo lo que hace a la conservación de alimentos como quesillos, patayes, arropes, alojas, etc., pero también las artesanías de cuerdas vegetales (Hutchinson, pag.229), jabones que se hacen incorporando la ceniza del jume quemado al aceite de tártago, las partes de los ape-
ros que se hacen con las suelas que vienen de la sierra de Catamarca, etc. Un sinfín de objetos que llenan la mayor parte de las necesidades de las familias y que algunos se mercantilizan.
Sin duda esta actividad satisface permanentemente la demanda del autoconsumo pero es interesante observar que a pesar de la permanente producción textil para el mercado, hay un tipo de tejido que se importa: la "ropa" de la tierra a fines del período colonial y productos de origen europeo, sobre todo textiles.
Las importaciones de ropa de la tierra estimamos que son destinadas principalmente a la zona del río Salado donde se la utiliza para canjear por cera con los grupos recolectores de los indios del Chaco. Pero los productos europeos no parecen estar destinados sólo a los grupos urbanos de mayores recursos sino que la población de la campaña participa en su consumo, sobre todo las mujeres con sus vestidos de fiesta y adornos de imágenes religiosas. No tenemos referencias precisas pero la valoración de los viajeros puede servirnos de indicador. Veamos:
... Santa Cruz [de Ojo de Agua al norte], situada en país estéril... las señoritas del establecimiento ... pues parecían tales cuando se vistieron, aún cuando a nuestro arribo se las creería otra clase de seres muy diferentes, iban a un baile campesino ... distante 10 leguas ... (Andrews, 1920: 63-64).
King también relata cómo en las fiestas religiosas rurales las familias hacen todas las compras anuales de estos efectos (King, 19-21 :78-80) y Jacques señala otros consumos como
... un vaso de cristal ingenuamente decorado reemplaza a menudo el asta o la calabaza exclusivamente en uso en otras regiones. Las mujeres que reciben al viajero, en ausencia de los hombres casi siempre ocupados fuera por los trabajos de cultivo o por el cuidado de los animales, no llevan más que una falda sobre la camisa, la una casi siempre blanca y la otra siempre limpia, y, circunstancia poco común en el resto de la confederación, que es para nosotros indicios de una civilización relativamente adelantada, en general van calzadas con zapatos (Jacques, 1897: 324).
Respecto a las necesidades de las familias y el tipo de consumo que mantienen cabe señalar que debe hacerse una lectura cuidadosa de los viajeros. Por ejemplo, en un caso Andrews califica de familia pobre de escaso consumo a una que, de acuerdo a nuestros criterios, deberíamos considerarla con cierto nivel de acumulación ya que el mismo nos dice que
... El moblaje de la casa de este hombre era mísero, compuesto solamente de unas pocas sillas de madera, una mesita y una arca o dos en lugar de gavetas. No obstante esto, se nos sirvió la comida en fuente de plata maciza; había también un crucifijo espléndidamente montado del mismo metal, con un halo o guirnalda de oro puro sobre él, y una Santa María con una representación virginal de Santa Isabel, ... estaban a cada lado como soporte del crucifijo, vestidas con ricos bordados, con unas cortinas de seda corredizas al frente (Andrews, 1920: 65-6).
Los Esteros de Santiago § 43
Volviendo a intentar una síntesis de lo expuesto podemos ver que si bien la población accede a variados recursos en sus múltiples actividades, encontramos que también se integran al mercado como productores y consumidores, e incluso puede pensarse que existe un cálculo de cuáles son las mejores posibilidades. Por ejemplo la importación de añil y el teñir los ponchos de lana para que adquieran mejor precio es un cálculo de las oportunidades del mercado.
El cómo llegan al productor directo las condiciones del mercado es un problema de la relación entre éstos y los comerciantes, que veremos en el próximo punto.
La actividad mercantil
Una de las relaciones que se establece entre los pobladores de la campaña y los mercaderes se hace a través de una red de 'habilitados' que entregan efectos europeos a cambio de producciones locaies. Este es un sistema que parece venir desde antigua data en el período colonial y que organiza la integración al mercado no sólo de los pueblos de indios sino la de todá la población de la campaña .
En este sistema siempre el cdtnerciante que quiere adquirir productos de la campaña tiene que adelantar efectos importados o dinero a un 'habilitado' al que se compensa por su trabajo pagándole un porcentaje. Uno de los contratos que cita Figueroa muestra esta situación:
[1770] ... transcribiremos una factura de los artículos que facilitaba un mayorista a su habilitado: "Razón de los efectos que lleba a vender a factoraje Don Ramón Echeverría, perteneciente á tni Dn. Ramón Antonio Gil Taboada, para comprar por mi cuenta mulas, lrui mansas a cinco pesos, y las chúcaras de hedad a quatro pesos, y yo dicho Táboada me obligo a pagarle de lo que vendiese un real por cada peso. A savet;.;" (lleva para vender 'ropa', bretaña, sombreros, bayetas, calzones, tripe, felpa¡ ruan, angaripola, tafetán, sintas de todo tipo, cuchillos, espuelas, frenos y estribos) (Figueroa, 1928: 39-40).
En los pueblos de indios parecen existir dos tipos de mecanismos para conseguir sus productos. Uno es a partir de la obligación del tributo y otro a través de 'habilitados' como la que mencionábamos recién. Ambas formas se combinan cuando el tributo comienza a pagarse en dinero a fines del siglo XVIII.
Un testamento de 1680 del Administrador del Pueblo de Indios de Manogasta (RAH/SE, 1929, n. 19:8-10) muestra que debe 340 pesos que recibió en géneros, de 'tratantes', y debe entregar a cambio lienzos, sobrecamas, un carretón y maderas que constituyen el tipo de efectos que los indígenas entregan como tributo en especie, que es la forma que corre hasta 1788.
En 1739, cuando no existe Administrador de un pueblo de la Real Corona, los curacas entregan el tributo a la Real Hacienda directamente y allí se estipula el pago en especie ya que deben entregar su tributo en cera65 o dinero.
... siendo preziso que en este Jusgado comparescan los Yndios del Pueblo de Soconcho de la Real Corona para que todos juntos con sus curacas reconoscan
44 § Silvia Palomeque
el padron hecho del dicho pueblo, y segun el número de indios que constan en el dicho padron que deven pagar el tributo anual de cada año se obliguen los caciques a entregar en esta Real Caja cada uno por los yndios de su parzialidad cinco pesos por cada uno en plata y por defecto de ella en zera blanca a cuatro reales cada libra ... Y lo firmaron el Sr. Justicia Mayor ... Protector de naturales (Francisco Solano de Paz y Figueroa) y el interprete por los Curacas por no saver estos firmar ... (RAH/SE, 1928, T. 9, n. 18:30).
Esta es una de las formas en las que se incorporan al mercado los productos de los pueblos de indios. Otra es directamente con comerciantes que les adquieren sus productos o les entregan a cambio efectos importados. Por ejemplo el 22 de febrero de 1788 los oficiales de Real Hacienda informan sobre los 11 pueblos de indios diciendo
... En todos los indicados pueblos e produce y cosecha abundancia de trigo, maiz, grana, cera, miel comun y de cardan y se fabrican ponchos y jergas de variadas calidades y valores ... dedicandose los naturales ... 6 ó 8 días a recoger miel, cera y grana en sus / devidas estaciones acopian quanto puede ser bastante a su sustento en el tiempo que empleen para esta faena y a la satisfaccion de sus tasas vendiendolo de su quenta a los precios comunes que no les faltan jamas proporciones por los muchos que se dedican a comprar y hacen en toda aquella jurisdiccion su comercio ya con dinero y ya en cambio de mercadurías de Castilla ... (AGP/SE. Leg. 5. Exp. 35).
Este tipo de sistema no sólo funciona con pueblos de indios sino también con el resto de la población. Mena en 1772 relata que en el río Salado
... hay un gran comercio en las muchas poblaciones que tiene en donde concurren varios mercaderes con Generas de Castilla, y la Tierra, a comprar miel de abejas y especialmente mucha grana y cuantiosas porciones de cera, que producen aquellos montes, en que insumen muchos miles, trasportando estas especies para reducirlas a plata, hasta la Villa de Potosí, Buenos Aires, Reyno de Chile y otros lugares (Mena, 1916: 342).
Este tipo de comercio a través de habilitados continúa después del período colonial, según se observa en los expedientes judiciales. Por ejemplo en 1818 el comerciante José Achaval intenta cobrar una deuda de Lázaro Girardo por que le debe una
... cantidad de pesos de una habilitacion que le hice por unos efectos,. .. para que recaudara lo mucho que se había repartidos por ponchos y fueseme pagado ... (Archivo, Tribunales, Leg. 15, Exp. 52).
Estas citas nos permiten suponer que se da un crédito al productor y que éste queda endeudado, con el compromiso de entregar determinado producto. Es posible que así se haya entregado en su momento el algodón y el afíil para los ponchos, y que esta sea la situación por la que lleguen las demandas del mercado a los productores. Salvo en el caso del tributo no podemos afirmar que en el resto se instale otra forma de coacción que la que se origina del haber contraído una deuda que luego debe saldarse.
Los Esteros de Santiago § 45
En suma, en el período colonial el mecanismo de integración al mercado para los pueblos de indios es el tributo y el endeudamiento, que también es el que funciona para el resto de la población campesina. En el período republicano continúa el segundo sistema, para todos, y seguramente se entrecruza con la renta si recordamos la cita donde el terrateniente entrega socorros a los agregados, que obviamente deberán ser devengados.
Algunas observaciones finales
Si consideramos el conjunto de actividades y vemos que la mayoría de Ja población rural parece tener pequefíos hatos de ganado, que accede a la recolección de los bosques, y que dispone de algo de tiempo para sus artesanías, podemos pasar a enumerar sus necesidades principales. Debemos comenzar por tierra agrícola y de pastoreo, yerba, algunos productos europeos y quizás tabaco .
Para acceder al recurso tierra el campesino debe entregar una renta en trabajo y debe integrarse al mercado para lograr el resto de sus necesidades.
La obtención de dinero pasa por varias alternativas: ventas de artesanías, ganado, efectos de la recolección, trabajo o la actividad mercantil.
La venta de ponchos, grana, miel, cera, mulas, etc. pasa por los mecanismos complejos del endeudamiento que antes veíamos y tiene como retornos los efectos europeos y posiblemente yerba. La venta de trabajo parece incrementarse en esta primera mitad del siglo; es una alternativa seguida por los hombres que van estacionalmente a las campafías de Santa Fe y Buenos Aires a trabajar como jornaleros. Es un trabajo donde se combina el jornal como tropero de carretas con el que se obtiene allá en el tiempo de espera para el regreso, o donde combinan la actividad mercantil ya que van llevando sus tejidos o miel, logran sus jornales y retornan trayendo una tropilla de animales (Actas, 1948: 492, 617; Fazio, 1889:243; Denis, 1987: 309)66
•
También la menuda y mediana actividad mercantil se desarrolla en todos los circuitos, llevando una carreta con granos a Córdoba o Santa Fe (Fazio, 1989: 243), escasas mulas, ponchos y grana a Salta (AHP/SE, Contad.) o en el abastecimiento de carne o aloja a la ciudad, actividad donde las autoridades tratan de desplazarlos (Actas, 1951: 786; RAH/SE, 1929, T. II, n 20).
Todo el conjunto de actividades de la unidad doméstica se relizan de acuerdo con los ciclos de lluvias o sequías y combinando no sólo el acceso a los recursos sino la participación de los miembros de la familia en cada uno de ellos. A nuestro entender la participación como jornaleros por parte de los campesinos está más regulada por los ciclos climáticos que por otras causas. Si hacemos un calendario de síntesis de todas las actividades para la zona de bafíados veremos que el ciclo comienza en el mes de noviembre, cuando se cosecha apresuradamente el trigo antes de que llegue la creciente y se hacen los sembríos de maíz "de temporal" aprovechando las primeras lluvias. Independientemente de que llegue o no la creciente se pasa a la recolección de la algarroba en diciembre y enero. Luego, en afíos húmedos, se hacen los sembríos de trigo o maíz en bafíados a fines de enero, recolección de
46 § Silvia Palomeque
miel, cera, pichones y huevos de aves acuáticas de febrero a abril, cosecha del escaso maíz de temporal en el invierno junto al trabajo artesanal, la pesca y la caza en todos los meses. El conjunto de actividades no parece dejar tiempo para la migración, sobre todo si incorporamos el trabajo que debe entregar como "agregado" a una estancia donde deben también incrementarse las tareas.
Si el afio ha sido seco las actividades se reducen y, a nuestro entender, debe ser el período donde más se trasladan los hombres al litoral o realizan otras actividades mercantiles como troperos, arrieros, etc., retornando siempre con las ganancias invertidas en tropillas de animales que seguramente reemplazarán los perdidos durante la sequía. En esos años las mujeres y los niños hacen la recolección de cochinilla en el mes de febrero; se ocupan como siempre del ganado menor al que esquilan en septiembre, de las "dos o tres vacas", de los tejidos, sus tinturas, etc., alimentándose de la reserva de algarroba.
Todo esto nos lleva a concluir que esta sociedad con presencia masiva de población rural y de campesinos, que accede a variados recursos por sus niveles de adaptación a sus condiciones naturales, sufre un conjunto de transformaciones en esta primera mitad del siglo pero sin que ello logre desestructurar su conjunto. Cambios como el del cauce del río, el de las luchas militares, el de la competencia europea para sus artesanías, el del reforzamiento de sus grupos dominantes locales, se enfrentan mientras su población crece y sus hombres migran estacionalmente.
Esta sociedad parece que se mantiene mientras persisten los bosques, generando reacciones adversas en alguien que como Denis, opina en nombre del progreso:
Entre esos antiguos focos de vida criolla y los obrajes del bosque se ha establecido un va y viene incesante, pues allí recluta la industria forestal sus obreros para las tareas temporarias. Los salarios que ella distribuye son aportados y gastados allí mismo y contribuyen a mantener a esos grupos sociales de tipo arcaico que la pobreza de su producción hubiera condenado a su rápida desaparición (Denis, 1987: 136).
o
i<<<<-~ ~ 1----3 111111111111 r{:·:: .. \':::-::-:::·::·I
• o
A
Los Esteros de Santiago § 47
Mapal Santiago del Estero
1800-1850
BAÑADO
ANTIGUO CAUCE RIO
ZONA DE ESTANCIAS
ZONA DE PUEBLOS
PUEBLOS
FUERTES Y/O REDUCCIONES
TERRITORIO INDIGENAS CHACO
"TOLDERIAS"
50 400Km
1 Curso del río hasta 1825 2 Curso del río después de 1825
---- --------------- -------------------------------
48 § Silvia Palomeque -------------------------------/NDEAA
NOTAS
l. La versión original de este artículo fue presentada como ponencia a las XII Jornadas de Historia Económica en San Salvador de Jujuy, agosto de 1991, bajo el título "Historia de Santiago del Estero: 1800-1850".
2. Investigadora del CONICET y del CIFFYH, U.N. de Córdoba, Argentina. 3. Santiago del Estero, o sus antecesoras llamadas Barco I, 11 y III, constituyen el primer
asentamiento español permanente en esta zona, punto de apoyo para la expansión posterior. " ... La cabeza de estas ciudades y gobernación es la ciudad de Santiago del Estero, donde reside siempre el gobernador, la cual habrá treinta y cinco años que se pobló en nombre de Su Magestad ... " (Sotelo (1583], 1987:235).
4. El que Santiago fuera el primer asentamiento estable español se debió principalmente a la posibilidad de acceder a la energía y recursos de los pueblos indígenas asentados en la costa del Río Dulce, con alta densidad de población en relación al resto de las zonas reconocidas. El costo demográfico de la conquista y colonización fue muy alto. Los primeros conquistadores observan la presencia de unos 25.000 indios tributarios en el Río Dulce (Barzana [1594], 1987:255) mientras que en 1778 sólo se registra una población total, de toda la jurisdicción, de sólo 15.456 personas (Larrouy, 1927: LVI). En ese año la población de Santiago es el 8% del total de lo que luego sería la Rep. Argentina, manteniéndose en esa proporción en 1861 para descender al 3% en 1912 (Denis, 1987:139). Actualmente significa el 2% según el Censo de 1991.
5. En la primera mitad del siglo XIX se hablan dos idiomas, y los grupos que los usan son distintos en la costa del Río Dulce o en la del Salado. En la ciudad y en la costa del río Dulce se habla castellano y quechua. El castellano lo usan en la ciudad, predominando el quichua en la zona rural " ... Su idioma común no es el castellano y en la campaña, particularmente las mujeres, muy pocas lo entienden; hablan solo el que llaman quichua o lengua de Cuzco ... " (Paula Sanz (1780], 1977:49). En la costa del río Salado también se habla los dos idiomas pero el quichua "de uso general en ciertas partes de la provincia y exclusivo en algunos puntos ... en la costa del Salado reina en absoluto" (Jacques [1854], 1897:325). Aquí son los indios "infieles", los del Chaco, de los que se dice que " ... muchos de ellos hablan el castellano, sin duda reliquias de la educación dada por los jesuitas ... (Hutchinson (1865], 1945:224).
6. El resultado de esa investigación se encuentra en Palomeque, 1989. 7. Considerando todas las provincias del interior (Córdoba, Salta, Tucumán, Santiago, Ju
juy, La Rioja y Catamarca) y comparando la población y el volumen de importaciones, se encontró que la ciudad de Santiago del Estero y su jurisdicción tenía un alto consumo de importaciones (principalmente de efectos europeos), solo superada por Córdoba, Salta y Tucumán.
8. El 12 de agosto de 1805, el comerciante J. D. Iramain informa al Consulado de Buenos Aires que "El trigo se recoge muy bastante para la provisión de esta ciudad y su jurisdizion a pesar de ser mui considerable su consumo, y anoticiados estos vezinos el quando escasea en hesa capital y sus continentes le conduzen a bender como a sucedido en estos años anteriores, sin que por esta extracsion se sienta su defecto, a pesar de ser considerables las partidas que se han sacado, y aun en el presente año se a conducido a esa" (225v.) (AGN, Consulado, 9- 4- 6- 4).
9. Me refiero a las investigaciones históricas actuales. La mayoría de ellas se preocupan por el período 1810-1850 pero Fían centrado su interés principalmente en la historia política y social. Los trabajos de historia económica social se refieren al inicio del proceso de modernización que comienza a fines del siglo XIX.
Los Esteros de Santiago § 49
10. La producción de trigo en valles o pantanos, de temporal, por inundación o por riego, en pequeñas extensiones pero con alto rendimiento, pierde sentido al incorporarse a la producción la pampa húmeda con su producción agrícola en gran escala y con otra tecnología. Pierre Denis percibe claramente este proceso (Denis (1920], 1987).
11. En las investigaciones anteriores se recurría a los expedientes judiciales donde se dirimen conflictos por poca cantidad de dinero para conocer las relaciones mercantiles en las que está inmersa el común de la población. Para estudiar Santiago del Estero hubo que enfrentar el problema de un archivo histórico donde hay escasa y desordenada documentación, la existencia de pocos expedientes civiles por "pocos pesos" como si no hubiera una tradición de dirimir los confl~ctos frente a la "justicia", aparte del hecho de vernos obligados a teconstruir condiciones naturales que hoy han desaparecido.
12. La posibilidad de poder trabajar desde esta perspectiva la debo agradecer a las enseñan-zas de los etnohistotiadores comó J. V. Murra y T. Platt principalmente.
13. De ahora en más se los citará como AHP/SE y AGN. 14. Se adjuntan algunos cuadros en Ahexos. 15. Las Actas Capitulares de Santiago tlel Estero llegan hasta 1837. 16. Los viajeros del siglo XIX, en el Río de la Plata, tienden a hacer dos rutas. Una la que va
de Buenos Aires a Santiago de Chile, pasando por Río Cuarto, San Luis y Mendoza. La otra recorre el río Paraná.
17. Como este mapa corresponde a un período posterior al de nuestro estudio, 1885, se lo ha consultado como información básiéla y se han efectuado las correcciones necesarias de acuerdo a los datos obtenidos. La densidad del asentamiento de la población se ha realizado en base a la información brindlida por el Mapa de Gancedo, que señala con diferentes signos las villas, capillas, antiguas postas, poblaciones pequeñas, estancias, fortines, fortines con guarnición, parajes no habitados y tolderías de Indios. También, para la zona del Río Salado, se ha consultado el mapa de Page (Du Gratty, 1858:82).
18. Esta zona de inundación puede localizarse fácilmente siguiendo en el mapa el cauce antiguo de los ríos, que tienden a desplazarse luego de cada gran creciente. Es una franja que tiene aproximadamente 100 km, de largo y algo menos de ancho. La población se concentraba principalmente en la costa del Río Dulce más que en la del Salado.
19. La estimación de población de 1819, que le asigna a la ciudad un 18% de la población, es poco confiable en tanto sus objetivos responden a la designación de representantes en un período de fuertes conflictos entre zonas rurales y urbanas.
20. Denominamos como antigua provirtda del Tucumán o provincias del 'interior' argentino a las actuales provincias de Córdoba, Sithtiago, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca.
21. Este padrón está realizado por Juan Saturnino Vega y Sanz, en 1799, "según los padrones que hay hecho los respectivos curas" de las distintas parroquias del Obispado del Tucumán.
22. No se ha podido determinar donde está agrupada la población de Guayasan, la zona serrana oeste.
23. Según Larrouy este censo lo realizan los curas parroquiales. Hay que señalar que durante el siglo XVIII los informes de los obispos publicados por el mismo autor, reiteran siempre que la población está muy dispersa en los montes y que el control de los religiosos sobre ellos es escaso.
24. El Informe del Obispo de 1768 menciona que los indígenas son más pero tienden a "di-simular su origen" (Larrouy, 1927:282). ·
25. En las notas al pie del padrón se dice "el padrón de Santiago (ciudad) no dice los que son indios y estos no van en sus casillas", como anotando que se duda de que realmente no existan indios en la ciudad.
26. Dentro del antiguo Tucumán sólo las parroquias de Santiago del Estero y Tucumán registran, en 1778, una estructura racial" similar aunque se diferencian en el hecho de que sólo Santiago tiene tanta población rural. Ambas tienen más del 50% de la población de castas libres con los indígenas en segundo orden, los blancos en tercer lugar y escasos esclavos. El resto de las jurisdicciones tienen distintas características, en el caso de Córdoba predomina la población blanca, en La Rioja y Jujuy los indígenas y en Catamarca y Salta si bien tienen un alto porcentaje de castas libres, éste es acompañado de una notable presencia de blancos.
27. El padre Barzana, lingüista del siglo XVI, relata que los pueblos de esta zona "todos han aprendido la lengua del Cuzco" pero que "las lenguas más generales" son la caca que la hablaban casi todos los indios del Río Dulce y la Sierra, mientras todos los del Salado y cinco o seis pueblos del Dulce hablaban la tonocote. (Barzana [ 1594 ], 1987:252).
28. Estos cambios en los cursos de los ríos son de antigua data. Los pueblos prehispánicos modificaban su localización de acuerdo a estas situaciones. Cabe citar que Alfaró, cuando ordena que no se mueva a los indios de los lugares donde los deja reducidos, aclara que "en los pueblos del río Dulce y Salado ... no puede ser esto tan preciso porque la fertilidad de la dicha tierra proscede de los grandes bañados ... declnra que ... quando él rio I no pudiera bañar las tierras se pueda hacer la dicha mudanza ... " 1612 (Levillier, t. 11, 1918:297).
29. Fazio dice que el cambio de cauce se da en una gran creciente en 1822 basándose en re" latos orales recogidos en década del 80, Gancedo planten que el cambio de cauce es en 1825, al igual que Denis. Justo Maeso, comentando a Parish, también sitúa ese fenómeno entre esos años.
30. Según Sotelo ((1583], 1987:236) los "cristianos" son los que "construyen" una acequia: para regar, controlando las aguas en el curso superior del río, en tanto los indígenas solo sembraban en bañados al momento de la llegada de los españoles. Según Fernandez ([1544], 1987:38) existía un sistema indígena de control del agua para períodos de se~ quía pero, a mi entender, es diferente al sistema de riego por acequias " ... La tierra es muy llana, y, porque en tiempo de aguas crece el río, porque no aneguen, tienen hecho los pueblos una hoya muy honda y grande, de anchor de un gran tiro de piedra y el largo de más de treinta leguas, de manera que cuando crece el río vacía en esta hoya y al verano sécase y entonces toman los indios de todos los pueblos mucho pescado, y en secándose siembran maíz y se hace muy alto y de mucha cosecha; de suerte que todo el largo desta hoya'es chácara de todos los pueblos ribera del río".
31. Si reflexionamos sobre las responsabilidades sociales de los intelectuales, cabe señalar que en Fazio y Gancedo no se encuentra una previsión sobre los efectos que la tala de bosques podrían tener sobre los recursos naturales, a pesar que Fazio ya relata la deforestación y el cambio notable del paisaje alrededor del ferrocarril que va de Frías a Santiago. Ambos autores concentran su atención en las perspectiva~ de desarrollo que ofrece la industria azucarera.
32. ,Los primeros cronistas siempre relatan sobre la existencia de jagüeles o xagüeles en ~sta zona, que es posible que sea el mismo tipo de manejo del agua que vemos en el siglo
XIX. 33. Para conocer las actividades de la población y su relación con las condiciones naturales
se han consultado varias fuentes. Aparte de la bibliografía citada, se seleccionó información de Actas del Cabildo, institución que en Santiago del Estero persiste hasta 1837, relatos de cronistas y viajeros, documentos del AHP/SE de la Sección Asuntos Generales, Judiciales y Contaduría y del AGN, Sala 13 y de Consulado. Dos libros que fueron muy consultados, los de Gancedo y Fazio, si bien son escritos durante la segunda mi~ad del siglo XIX, cuando ya existía el ferrocarril y había un importante desarrollo de los 111·
Los Esteros de Santiago § 51
genios azucareros, traen referencias históricas importantes y su descripción precisa de los cambios ocurridos permite conocer las situaciones anteriores a ellos, cruzando su información con la de las otras fuentes.
34. El Cabildo regula el peso que debe tener el pan de acuerdo a los períodos de seca o lluvia. También regula el precio de la fanega de trigo que tiene una oscilación que va de 4 a 10 pesos en las dos estaciones.
35. La presencia de langostas que destruyen todo a su paso, que oscurecen el cielo, son menciones frecuentes y debe considerarse otro gran riesgo para la agricultura. En 1825 hay plaga de langostas y los relatos son muy claros: " ... después de andar pocas leguas, en-tramos en un campo fértil aunque a la sazón árido ... una invasión de langostas lo había talado ... " (Andrews, 1920:63-64 ).
36. Desde 1790 hasta 1850 hemos encontrado que las sequías son frecuentes. Un registro parcial de éllas nos señalan que se dieron en los años 1790, 1794, 1799, 1802, 1803, 1817, 1818, 1820 y 1846.
37. Temple, que está en Santiago en el mes de enero, dice que la temperatura alcanza a 50 grados. Sin duda es indispensable la sombra del algarrobo para proteger los sembríos. Denis se refiere que "al desmontar" se los ha conservado y esta frase hace que recordemos que Denis puede estar observando una zona ya afectada por la tala de bosques.
38. Durante el período colonial son frecuentes las denuncias de que los molinos de granos "de mano" son accionados por los indios.
39. En 1778 se registra una población total de 15.416 habitantes de los cuales sólo 1743 (11 %) están en la ciudad de Santiago y 13.680 en la campaña (89%). También podemos señalar que de los habitantes de la ciudad el 26% son blancos, el 45% negros o castas libres y el 28% negros esclavos. En la campaña en cambio a pesar de que también predominan los negros libres o castas en un 50%, se nota mayor presencia indígena con un 32%, junto a una población blanca que sólo alcanza el 13% y los esclavos el 1 % (Comadrán Ruiz; 1965:97 a 121). Según Gancedo la proporción de distribución de población entre campo y ciudad se mantiene en el censo de 1869.
40. Según se ha podido registrar, sin pretender ser exacta al respecto, esta provincia sufre los efectos de las guerras en 1810 con fuertes donativos, y participa directamente en diversas luchas en 1820, 1826 a 1831yde1840 a lMl.
41. Datos tomados del impuesto a las crurntas en los libros de hacienda del AHP/SE. 42. Durante el período republicano toma más fuerza el consumo del tabaco pero se descono
cen más datos al respecto. 43. En esa situación el gobernador !barra da orden de que los Comandantes tomen medidas
para que estos ganados retornen a sus dueños. 44. El cabildo dicta prohibiciones para que se venda en la ciudad la carne charqueada tratan
do de reservar el mercado a la carne fresca (AGP/SE, 1.3, Exp. 23, 1749). 45. J. P. Robertson informa que la ruta desde Santa Fe que seguían las mulas de Candiotti
iban al Perú por" Santiago, dejando Córdoba a la izquierda" (Robertson, 1920:87). 46. Sixto y Diego Funes extraen como 14.000 mulas en tres años de la primera década del
siglo, con destino al Perú (AGN-13-12-9-1 y 10-3-4). 47. La relación entre estas incursiones indígenas -que al decir del Gral. Taboada solo se dan
cuando los acosa el hambre-, el 'robo' de un ganado del que casi seguro fueron expropiados, y el recuerdo de las reducciones jesuíticas, puede encontrarse en el grito de guerra !Viva San Antonio! que lanzan cuando se enfrentan con Taboada según lo relatan Page y Jacques (Page, 1941 :224 y 208 y Jacques, 1897:352).
48. Esto no es particular de Santiago. Hutchinson, en 1863, observa la notable importancia de su consumo en las poblaciones del norte de Córdoba, 100 kilómetros antes de la frontera actual.
52 § Silvia Palomeque
49. La alimentación básica con maíz y algarroba es de origen prehispánico; en lo que hace al consumo de carne vacuna es un aporte que queda de los conquistadores. " ... sus ordinarias comidas son el maíz, lo cual siembran en mucha abundancia; también se sustentan con grandísima suma de algarroba ... hacen de ella grandes depósitos; y cuando no llueve para coger maíz o el rio no sale de madr~ para regar la tierra, pasan sus necesidades con esta algarroba ... también hasen della bebida ... " (Carta del P. Barzana en 1594) (Barzana, 1987:254) También hay referencias a fiestas, borracheras, etc. en los montes en el período de la algarroba, y a la obligación de los indígenas de recogerla primero para entregar al encomendero y luego para su uso. Referencias de Bibar, 1987:179 también confirman lo expresado por Barzana.
50. En el primer siglo de la conquista los indios tenían que entregar algarroba a los encomenderos. No hemos encontrado ninguna referencia a que continúe ese tipo de práctica, a pesar de que ha sido uno de los elementos investigados.
51. No se han encontrado referencias a la conservación del pescado salado a pesar de la cer-cana de las salinas.
52. Esto ya sucedía a fines del siglo XVIII según noticias del Cabildo de 1801. 53. Las referencias de Bibar, 1987: 179, también confirman lo expresado por Barzana. 54. Los campesinos actuales de Córdoba, Santiago y La Rioja afirman que cuando la cose
cha de maíz es mala, seguro que será excelente la de algarroba (Ref. de la Lic. Mirta Bonin).
55. Hay una relación poco diferenciada entre hombre y naturaleza. Cuando Andrews visita la casa de Pozo del Tigre, donde relata que tienen varios cientos de ovejas y cabras mezcladas, se encuentra con que el dueño de casa ''. .. A mi observación sobre la conveniencia de separar las especies y retirar los carneros en la estación oportuna ... contestó con el eterno "quien sabe" acompañado con el ,encogimiento de hombros español y una grave objeción sobre la crueldad de separar hombre y esposa ... " (Andrews, 1920:65-6).
56. Esa misma opinión también la da Justo Maesa y Denis. 57. Indios de "pueblos" son aquellos que pagan tributo, de antiguo asentamiento colonial.
Indios de reducciones son los que anteriormente estaban organizados por los jesuitas. 58. Como veremos más adelante, en 1816 no mencionan la existencia de los pueblos de in
dios de la costa del río Salado que existían hasta fines del siglo XVIII. Desconocemos lo que puede haber sucedido.
59. Según el Informe del Obispo en 1768 el antiguo Tucumán " ... tenía muchos millares de indios, y a excepción de algunos curatos de Santiago del Estero y de los tres curatos que hay subiendo de Jujuy al Arzobispado de Charcas y entr:~ndo a la Puna ... en las demás partes hoy se contaran centenares (Larrouy, 1927:281). Considerando las condiciones de explotación y· de desestructuración a que fueron sometidos los pueblos de estas zonas, corresponde estudiar más como lograron persistir estos pueblos de indios de Santiago. Las condiciones del explotación aquí son diferentes a las "del Perú''. Cuando en 1738 los indios vilelas son trasladados a curatos del río Dulce, el obispo informa que " ... viendo el rigor con que los encomenderos tratan a los indios de su encomienda teniéndolos en continuo servicio personal y los Administradores a los tributados, y que ésto y el ser llevados continuamente a la mitad de la ciudad los atemorizaba mucho ... le pareció conveniente ofrecerles de parte de S.M. que nunca se les pondría en encomienda ni administración ... y les concedió la exención de la mita a la ciudad y que quedasen como el el Perú a pagar sus tributos en siendo tiempo por medio de su cacique como en el Perú lo ejecutan pues de esta suerte era en conocido aumento la población, pues constaba que en la jurisdicción de Santiago del Estero había 80.000 indios y ahora no llegaban a 2000 ... " (Larrouy: 1927:154-5).
Los Esteros de Santiago § 53
60. Este es un proceso muy estudiado y común a todas las sociedades indígenas sujetas al sistema de tributo a los originarios y con tenencia de tierras comunales (Sanchez Albornoz, 1978).
61. Ana l. Punta en una investigación sobre pueblos de indios en Córdoba para fines del siglo XVIII, encuentra que también hay castas libres incorporadas en estos pueblos.
62. De estos estudios, que son los de Fazio y Gancedo, se dejará de lado la información estadística en tanto ellos mismos dudan de su veracidad. Lo que si consideraremos son sus opiniones personales. La investigación de Denis, ya sobre el siglo XX, nos entrega informaciones muy valiosas.
63. Cabe señalar que Gancedo duda de la veracidad de la información por la ocultación para no pagar impuestos (pag. 188 y otras).
64. Esta dificultad para obtener trabajadores "por jornal" puede deberse a que el pago es muy bajos en Santiago, y que cuando el campesino decide conchabarse opta por lugares con mejor nivel de salario. Hutch!nson informa que el salario en Santiago es de un real diario más el alimento que es otro real, mientras que en Tucumán es el doble y mucho más en el litoral (1945:292).
65. Esta cera está seguramente subvaluada ya que fijan su precio en 4 reales libra cuando según el Contador Navarro la coltlpra·a 6 reales la libra en 1744 (Navarro,1960:318).
66. Justo Maesa informa que parte de los migrantes quedan establecidos permanentemente en Chivilcoy, recibiendo anualmente a los migrantes estacionales.
BIBLIOGRAFIA
Abreviaturas:
AHP/SE AGN RAH/SE
Archivo Histórico de la Provincia de Santiago del Estero. Archivo General de la Nación. Revista del Archivo Histórico de Santiago del Estero
Fuentes, libros y arHculos:
ABREU, Gonzalo 1920 "Ordenanzas ... " (10 de abril de 1576). En Levillier, R. Gobernación del Tucu
man. Tomo II. Madrid.
ACHA V AL, José Nestor 1988 Historia de Santiago del Estero. Siglos XVI y XIX. Ed. Universidad Católica de
1948 1951
Santiago del Estero. 446 pp. Actas Capitulares de Santiago del Estero. Tomo V, Buenos Aires [1792-1803]. Actas Capitulares de Santiago del Estero. Tomo VI, Buenos Aires [1806-1833].
ALFARO, Francisco 1918 Carta ... (23 de enero de 1612) (Ordenanzas). En: Levillier, R. Correspondencia
de la Ciudad de Buenos Aires, Madrid.
ANDREWS, José 1920 Viaje de Buenos Aires a Potosi y Arica en los años 1825 y 1826. Buenos Aires.
ASSADOURIAN, C. S. 1972 "La conquista". En: Assadourian et al, Historia Argentina. De la conquista a la
Independencia. Paidós, Buenos Aires.
BARZANA, Padre Alonso de 1885 "Carta de ... de la Compañía de Jesús, al P. Juan Sebastián, su provincial" En: Re
laciones Geográficas de Indias. Madrid [1594), T. II. Ap. Ul. pp. Lll a LXIX.
BERBERIAN, Eduardo 1967 "Crónicas del Tucumán". Córdoba.
BIBAR, Gerónimo de 1987 "Crónica y relación copiosa ... " [1558). En: Berberián, Crónicas del Tucumán.
Córdoba.
CIEZA DE LEON, P. 1987 "Guerras civiles del Perú. Libro III. La guerra de Quito". En: Berberián, Crónicas
del Tucumán. Córdoba.
CONCOLOCORVO (Carrió de la Vandera, Alonso) 1942 El lazarillo de ciegos caminantes, desde Buenos Aires hasta Lima. Buenos
Aires, [1773].
Los Esteros de Santiago § 55
CONTI, Viviana 1989 "Una periferia del espacio mercantil andino. El norte argentino en el siglo XIX".
En: Avances de Investigación. Antropologogía e Historia. U. N. Salta.
DARGOLTZ, Raúl 1980 Santiago del Estero, el drama de una provincia. Ed. Castañeda. Bs. As. 1985 Hacha y Quebracho. Santiago del Estero, el drama de una provincia. Ed. Del
Mar Dulce. Buenos Aires.
DENIS, Pierre 1987 La valorización del país. La República Argentina. 1920. Solar.
DI LULLO, Orestes 1960 "Las reducciones santiagueñas". En: Boletín del Museo de la Provincia de San
tiago del Estero. N. 25. 1959 Caminos y derroteros históricos en Santiago del Estero. Santiago.
DOBRIZHOFFER, S. J. Martín 1967 Historia de los avipones. Santa Fe [ 1749).
DU GRATY, Alfred 1958 La Confederation Argentine. Paris.
FAZIO ROJAS, Lorenzo 1889 Memoria descriptiva de la provincia de Santiago del Estero. Cía. Sudamerica
na de Billetes de Banco. Buenos Aires.
FERNANDEZ, Diego 1987 "Primera parte de la Historia del Perú" [1568]. En: Berberián, Crónicas del Tucu
man, Córdoba.
FIGUEROA, Andres 1928 "De la vida colonial. Artículos de comercio y sus precios". En: Revista del Archi
vo Histórico de Santiago del Estero. Tomo IX, n. 18. pp. 33 a 41.
GANCEDO, Alejandro 1885 Memoria descriptiva de la provincia de Santiago del Estero. Imprenta Stiller y
Laas. Buenos Aires.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA 1979 Informe economico de ... la junta general de comerciantes de la provincia de Sal
ta ... 1852 ... Salta.
GRAMAJO, Amalia 1991 "Pueblos de indios de la Jurisdiccion de Santiago del Estero" (en prensa). San
tiago. 1991 "Organización y régimen eclesiá~tico de la Iglesia de Santiago del Estero". En
Nuevas Propuestas, n. 9, Santiago del Estero.
HAENKE, Tadeo 1943 Viaje por el virreinato del Rio de la Plata. Buenos Aires [1794]. Fichar para
campafla sur de Córdoba, y comercio Bs.As. exterior.
HUTCHINSON, Thomas 1945 Buenos Aires y otras provincias argentinas. Buenos Aires [1865].
JACQUES, Amadeo 1897 "Excursión al Río Salado y al Chaco" En: Revista La biblioteca, Año II, T. V,
Bs.As.
KING, J. Antonio 1921 Veinticuatro años en la República Argentina. Buenos Aires.
LARROUY, P.A. 1927 Documentos del Archivo de Indias para la Historia del Tucumán. Tomo II. Si-
glo XVIII. Tolosa.
LORETO, Marquez de 1945 "Memoria ... 10, de febrero de 1790". En Memorias de los Virreyes del Rio de la
Plata, Buenos Aires [1790].
MENA, Filiberto de 1916 "Fundación de Salta. Descripción y naITación historial de la Antigua provincia del
Tucumán ... " [1772]. En: Rodriguez, Gregorio, La patria vieja. Cuadros históricos. Buenos Aires.
MORELLO, Jorge 1983 "El gran Chaco: el proceso de expansión de la frontera agrícola desde el punto de
vista ecológico ambiental", En: CEPAL/PNUMA, Expansión de la frontera agropecuaria y medio ambiente en América Latina. CIFCA, Madrid.
NAVARRO, Juan 1963 "Copia de los cuatro informes ... " [1779]. En: Acevedo, E.O. "El viaje del Conta
dor Navarro entre Buenos Aires y Lima en 1779''. Rev. de Historia Americana y Argentina. Afio III, n. 5 y 6, 1960-61. Mendoza, pp. 261-324.
OLAECHEA Y ALCORT A, Baltasar 1907 Crónica y Geografía de Santiago del Estero. Rodríguez y Cía. Santiago del Es-
tero. 1909 Noticias históricas de Santiago del Estero. R. Rivas y Cía. Santiago del Estero.
OTTONELLO, M. M. y LORANDI, A. M. 1987 Introducción a la arqueología y etnología. Diez mil años de historia argenti-
na. Eudeba.
PAGE, Thomas 1941 "Notas de viaje por la Confederación Argentina (1853-1855)". Traducción de J. L.
Busaniche. En: Boletín de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. Afio III, n. 3, Buenos Aires.
Los Esteros de Santiago § 57
PALOMEQUE, Silvia 1989 "La circulación mercantil en las provincias del interior, 1800-1810". En Anuario
IEHS, n . 4, Tandil. 1991 "Historia de Santiago del Estero, 1800-1850". Ponencia a las XII Jornadas de H.
Económica. Jujuy.
PARISH, Woodbine 1958 Buenos Aires y las Provincias del Rio de la Plata. Traducido del inglés al caste
llano y aumentado con notas y apuntes por Justo MAESO. Buenos Aires [1852].
PAULA SANZ, Francisco 1977 Viaje por el Virreynato del Rio de la Plata. El camino del tabaco. Buenos
Aires.
PEREDO, Angel de 1941 (Carta del Gobernador del Tucumán, d. A. Peredo, al rey). En: Documentos his
tóricos y geográficos ... 1536-1936. Comisión Oficial del IV Centenario. Buenos Aires, t. 1, pp. 278-9 [1671].
ROBERTSON, J.P.y G.P. 1920 La Argentina en la época de la revolución. Buenos Aires.
SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolás 1978 Indios y tributos en el Alto Perú. IEP, Lima.
SOTELO NARVAEZ, Pedro 1987 "Relación de las provincias del Tucumán ... " [1583]. En: Berberián, J. Crónicas
del Tucumán, Córdoba.
TEMPLE, Edmundo 1920 Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy en 1826. Buenos Aires.
WENTZEL, Claudia "Reconsideraciones sobre el comercio interno de Buenos Aires, 1802-1820".
ANEXOI
Cuadro 1 Población total y urbana de Santiago del Estero
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Año Población Total Población Urbana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1772 14000 (Mena, 1916: 355) 1778 15456 (Larrouy, 1927: LVI) Ciudad 1776 11% 1818 38000 (Olaechea y Alcorta, 1907) 1819 46370 (Actas, 1951: 617-8) Ciudad 8365 18% 1825-32 50000 (Parish, 1958) Ciudad 4000 8% 1854 60000 (Maeso: 394) Ciudad 6000 10% 1863 140000 (Hutchinson, 1945: 250) Ciudad 10000 7% 1869 1328~8 (Gancedo, 1885:30) Ciudad 8498 6% ----------·------------------------------------------------------------------------------------------------------
Población de Santiago del Estero. 1778 ......................................................................................................................................................................... _____________________________
Parroquias Españoles Indios Castas Esclavos Total % ºlo ºlo ºlo %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad 494 22 o o 793 10 498 76 1776 11 Salavina 44 2 277 6 3052 40 46 7 3419 22 Soconcho 117 5 2299 47 10 o 2 o 2428 16 Tuama 622 28 853 17 1164 15 61 9 2700 17 Guañagasta 38 2 304 6 640 8 3 o 985 7 Salado 860 38 1023 21 111 2 10 2 2004 13 Sumampa 72 3 141 3 1897 25 34 6 2144 14 Total 2247 100 4897 100 7667 100 654 100 15456 100 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ciudad 28 o 44 28 100 Salavina 1 8 90 1 100 Soconcho 5 95 o o 100 Tuama 23 31 43 3 100 Guañagasta 4 31 65 o 100 Salado 43 51 6 o 100 Sumampa 3 7 88 2 100 % 15 31 50 4 100 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fuente: Larrouy, 1927: LVI. Observaciones: Incluye religiosos como espafíoles.
Los Esteros de Santiago § 59
ANEXO 11
Cuadro 2 Exportaciones de Santiago del Estero
Producción de Santiago exportada a Buenos Aires1 (1803-1809) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÑOS 1803 1804 1806 1809
--------------------------.. ------------ ---------------- -- --------------------------- --------- ----- ---------------PONCHOS(*) 7308 4713 2657 6511 PONCHOS (**) 250 750 312 880 CERA (@} 105 756 107 749 MIEL(@) 24 2 GRANA (lb) 596 85 76 CENIZA (@) 1200 ESTRIBOS 377 1215 911 CARRETILLAS 9 MADERAS($) 970 PIELES DE CHINCHILLA (dna) 700 CORDOBANES 450 SUELAS 1024 1975 450 469 CUEROS 422 95
---------------------------------------------------------------------------------------------------..--------------(') Son ponchos pala, mestizos, listados y calamacos. ('*) Son ponchos de Santiago, remitidos desde Córdoba.
Algunas exportaciones a otras provincias. 1800-1810
A CHILE:
A POTOSI:
ASALTA Y JUJUY:
En 1805, 6 y 9 se envían a Chile, vía Córdoba, 25 arrobas de cera y 25 arrobas de grana por año.
En 1806 se envía 192 arrobas de cera, 130 arrobas de grana y 1120 pares de estribos.
Se envía un promedio de 20 arrobas de cera y 1 O de grana por año, igualmente que unos 100 ponchos pala por año.
AL PERU Y AL TO PERU: Cuantiosas exportaciones de ganado mular y caballar, cuyo volumen no se ha podido diferenciar de los de las otras provincias del interior argentino.
1 La información de 1809 ha sido brindada por Claudia Wentzel; ella consta en su Informe a CONICET DE
1986. El resto de la información ha sido extrafda del AGN 13-40-3-4 al 10; 13-40-8-2 al 10 y 13-41-2-7 al 9.
---~--------------------lll!~~--------
60 § Silvia Palomeque
ANEXO 111
Exportaciones de cueros a Buenos Aires y mulas, caballos y yeguas hacia el Norte. 1835-18502
(sólo se anota lo producido en Santiago) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AÑOS CUEROS MULAS CABALLOS YEGUAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1835 6218 41 1836 5438 184 1837 3374 o 1838 2700 34 1842 13374 1173 34 14 1843 11989 1055 o 2
1847 1500 937 o o 1848 1849 10430 2862 77 250 1850 9790 1566 13 308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO Carretas cargadas que salen de Santiago del Estero. 1818·1820 (AHP/SE)
----------------------------------------------------------------------------------------................................................ .. AÑO FRUTOS MADERA TRIGO TOTAL DESTINO
BS.AS TC CBA ST --------------------------- .. --.. ----------------------------------------------------------------------------------
1818 93 75 18 1820 33 28 2 3 1822 66 47 15
1833 91 49 141 1835 93 93 93 1836 72 72 72 1837 37 7 5 49 49 1838 46 46 46
1842 182 20 43 247 198 48 1843 137 5 142 142 1847 33 24 23 82 74 3 4 1849 84 105 3 192 189 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bs_ As,: BUENOS AIRES TC: TUCUMAN CBA: CORDOBA ST: SALTA
2 Esta información se encuentra debido a que desde 1835 en Santiago del Estero se cobra impuesto a la exportación de estos efectos. Las fuentes se encuentran localizadas en el Archivo General de la Provincia de Santiago del Estero (AGPISE), dentro de los Libros de Entradas correspondientes a los respectivos años.
Los Esteros de Santiago § 61
ANEXO IV
Gráfico 1 Total de las importaciones de Santiago del Estero (1800-1850)
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
lllll Efectos de la tierra
M Efectos de Castilla o ultramarinos
Fuentes: AGN y AGP/SE
Nota de S.P.:valor/aforo fijado para el pago de impuestos