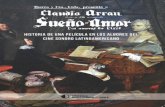2007. El color de los fusiles. Las milicias de pardos en Santiago de Cuba en los albores de la...
Transcript of 2007. El color de los fusiles. Las milicias de pardos en Santiago de Cuba en los albores de la...
EL COLOR DE LOS FUSILES. LAS MILICIAS DE PARDOS EN SANTIAGO
DE CUBA EN LOS ALBORES DE LA REVOLUCIÓN HAITIANA.
José Luís Belmonte Postigo
Universidad Pablo de Olavide
“Dirán algunos que la diferencia de libres y esclavos separará sus intereses y será paranosotros en cualquier caso una barrera respetable. Todos son negros: poco más o menostienen las mismas quejas y el mismo motivo para vivir disgustados de nosotros. La opiniónpública, el uniforme modo de pensar del mundo conocido los ha condenado a vivir en elabatimiento y en la dependencia del blanco, y esto solo basta para que jamás se conformencon su suerte.”Francisco Arango y Parreño. Obras.
Publicado en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.) Las armas dela nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica, 1750-
1820, Iberoamericana Vervuert, Madrid-Castellón, 2007, pp.37-
52.
Resumen
Ante la convulsa situación generada por el estallido de la
revolución haitiana, la existencia de las milicias
disciplinadas de pardos supuso un peligro potencial para la
pervivencia del sistema esclavista en la isla de Cuba, por
lo que se redactaron informes aconsejando su disolución. El
presente trabajo pretende analizar la composición
socioeconómica de los milicianos pardos radicados en
Santiago de Cuba en la segunda mitad del siglo XVIII como
medio de interpretar el rol jugado por éstos en el Oriente
cubano ante una coyuntura de crisis.
1
Palabras clave: Santiago de Cuba, siglo XVIII, milicias,
pardos
Con estas palabras Francisco Arango y Parreño,
considerado como el principal vocero de los hacendados
azucareros cubanos describía, en su muy conocido informe
para el fomento de la agricultura y la reforma de las
milicias de pardos, el estado de opinión de buena parte de
la oligarquía cubana tras el estallido de la revolución
haitiana. Atrás habían quedado las impresiones iniciales
que, a su juicio, imposibilitaban que se reprodujeran en
suelo cubano hechos como los que acontecían en el Saint
Domingue1.
La activa participación de los afranchís en el proceso
revolucionario del Saint Domingue y la propagación de
rebeliones de esclavos por todo lo largo y ancho de la
región del Circuncaribe2, provocaron un cambio sustancial
en la percepción que la hipotética amenaza de la población
libre de color suponía para el mantenimiento del orden
social vigente3. Arango identificaba como un potencial1 Arango y Parreño, F. Obras. Tomo I. La Habana, Ministerio deEducación, 1952. Las razones que argüía Arango eran que hastaentonces la población parda había dado muestras del “espíritu de obedienciade todos los mulatos libres de Cuba a su soberano”, p.110.2 Geggus, D. Slavery, War and Revolution. The British Occupation of Saint Domingue 1793-1798. Oxford, Clarendon Press, 1982. Leyburn, James. The Haitian People.New Haven,Yale University Press, 1941. James, C.L.R. The Black Jacobins:Toissant L´Overture and the San Domingo Revolution. New York,Vintage Books, 1989.Martin, Michel L. & Yacou, Alain. De la Révolution française aux révolutions créoleset nègres. Paris, Editions Caribéennes, 1989.3 Craton, M. Testing the Chains. Resistence to Slavery in the British West Indians.Ithaca, Cornell University Press, 1982. Craton define que enocasiones, la clase propietaria de esclavos tuvo la percepción de
2
peligro a la población parda, especialmente a los veteranos
de de las milicias disciplinadas que vivía retirados en el
agro y que poseía un gran conocimiento del arte de la
guerra4. El conflictivo contexto que desencadenaron los
sucesos haitianos incentivó la creencia de que las sutiles
diferencias pigmentocráticas, étnicas, jurídicas y
económicas que habían conformado la sociedad colonial
cubana habían comenzado a derrumbarse por el empuje de los
nuevos tiempos que parecían llegar a la región del Caribe
con fuerza5.
vivir coyunturas en las que era más que posible una gran rebelión deesclavos o de población libre de color, lo que incentivó un mayorgrado de vigilancia y represión hacia los sectores poblacionalpotencialmente peligrosos, desencadenando en ocasiones lo que elautor ha calificado como “rebeliones involuntarias”, p. 165. En estemismo sentido se expresan los siguientes trabajos: Tardieu, J.P.. “La"culpa de los amos". De la esclavitud a la esquizofrenia. Audiencia deQuito (siglos XVIII y XIX)” PROCESOS revista ecuatoriana de historia I-II Semestres/2000 Nº 15. Gaspar, D. Bondmen and Rebels. A Study of Master-SlaveRelations in Antigua. Durham and London, Duke University Press, 1985, p. 6.Al margen de incrementar los mecanismos de vigilancia, represión ycoacción sobre la población de color, el propio Arango señalaba lanecesidad de eliminar las milicias disciplinadas de pardos, ya queexistía a su juicio un número de pobladores blancos lo suficientementeimportante para sustituirlos. Arango y Parreño, F. Obras. Tomo I. LaHabana, Ministerio de Educación, 1952. El temor a que se reprodujeranlos fenómenos haitianos en suelo cubano fue una constante en eldiscurso y acciones políticas de las autoridades coloniales e la islade Cuba, impulsando y fomentando la emigración blanca ante elincremento demográfico de la población de origen africano. NaranjoOrovio, C. “La amenaza haitiana, un miedo interesado: Poder y fomentode la población blanca en Cuba”. En Mª Dolores González Ripio,Consuelo Naranjo, Ada Ferrer, Gloria García y Josef Opatrny. El rumor deHaití en Cuba: Temor, raza y rebeldía, 1789-1844. Madrid, CSIC, 2004. Al mismotiempo, la percepción del esclavo y de la amenaza que éste suponía fuetransformándose a lo largo del siglo XIX ante la importanciademográfica de los esclavos bozales radicados en la isla. Stanley, U.“ The Africanization of Cuban Scare, 1853-1855”. The Hispanic AmericanHistorical Review, Vol. 37, Nº 1, 1957.4 Arango y Parreño, F. Obras. Tomo I. La Habana, Ministerio deEducación, 1952, p. 150.5 En este sentido, cabría mencionar los trabajos de John Garrigus sobrela población libre de color en el Saint Domingue prerrevolucionario,
3
Nuestro trabajo pretende retratar la fisonomía
socioeconómica de los milicianos pardos que tenían como
base la ciudad de Santiago de Cuba, prestando especial
atención a su condición de propietarios de bienes inmuebles
y de esclavos en los albores de la revolución del Saint
Domingue.
De la necesidad virtud. La integración de la población
parda en el servicio de las armas.
La derrota militar española a manos de la tropas
británicas en la Guerra de los Siete Años, cuyo momento
culminante lo representaría la toma de La Habana del año
donde analiza tanto la importancia económica de éste sectorpoblacional como la formación militar que algunos de sus miembrosadquirió desde su participación en la Guerra de Independencia de losEstados Unidos y como éstos elementos se convirtieron en definitoriospara la sus reclamaciones políticas y su posterior lucha armada.Garrigus, J. “New Christians / New Withes: Sephardic Jews, free peopleof colour and citizenship in French Saint Domingue, 1760-1789”.European Expansion and Global Interaction, Vol. 2, Berghahn Books, 2001.Garrigus, J. “Colour, Class and Identify on the Eve of the HaitianRevolution: Saint Domingue´s free coloured elite as colons américains”.Slavery and Abolition, Special issue: against the Odds: Free Blacks in the Slave Societies of theAmericas, Vol. 17, Nº 1, April 1996.Garrigus, J. “Redrawing the Colourline. Gender and the social construction of race in pre-revolutionaryHaiti”. The Journal of Caribbean History, Volume 30: 1&2, 1996.Garrigus, J.“Blue and brown: Contraband indigo and the rise of a free colouredclass in French Saint Domingue.” The Americas, October 1993, Academy ofAmerican Franciscan History, pp. 233-263.Garrigus, John D. “Catalystor catastrophe? Saint Domingue´s free man of colour and the battle ofSavannah, 1779-1782”. Revista Interamericana, primavera/verano 1992, Vol.XXII, Nº 1-2, San Juan de Puerto Rico,Universidad Interamericana dePuerto Rico, 1992. Para un análisis detenido de la temprana rebeliónde Vicente Ogé en el Saint Domingue: Rivers Rodríguez, M. “Unarevolución pigmentada? La rebelión de Vicente Ogé y la insurrección deesclavos en los inicios de la revolución haitiana.” En Provencio L.(ed) Abarrotes. La construcción social de las identidades colectivas en América Latina.Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2006.
4
1762, dejó bien a las claras a las autoridades de Madrid
que, para el mantenimiento y preservación del las
posesiones americanas, era necesario realizar una serie de
reformas mejoraran los sistemas defensivos de las
principales plazas americanas6. Así, la integración de los
criollos en la carrera de las armas constituyó una de las
principales preocupaciones de las autoridades coloniales.
Si bien los criollos, tanto blancos como libres de color
habían participado de las defensas de las plazas americanas
en coyunturas en las que el peligro de ataque o invasión
enemigos era notable, las reformas planteaban establecían
la necesidad de una mayor imbricación de los americanos en
la defensa del imperio. Por ello, tras la restitución de la
plaza de La Habana a la soberanía española, se articuló un
plan orquestado por O´Reilly y Ricla que pretendía
involucrar a los vecinos de las ciudades en la institución
militar. En opinión de Allan Kuethe, el prestigio social de
la institución y el disfrute del fuero militar fueron los
elementos que más influyeron en la activa participación de
las élites cubanas en las nuevas milicias disciplinadas de
Cuba, comportamiento que fue rápidamente emulado por otros
sectores poblacionales7. Para las autoridades
metropolitanas, dada la estructura demográfica de la isla,
era del todo necesario incluir dentro de éste proyecto
6 Gómez, C. Marchena J.. La vida en guarnición en las ciudades americanas de laIlustración. Madrid, Ministerio de Defensa, 1992. Marchena, J. “Capital,crédito e intereses comerciales a fines del periodo colonial: loscostos del sistema defensivo americano. Cartagena de Indias y el Surdel Caribe”. Tiempos de América, Nº 9, 2002, pp. 3-387 Kuethe, A. Cuba, 1753-1815. Crown, Military and Society. Knoxville,TheUniversity of Tennesse Press, 1986, pp.42-45.
5
político-militar a la población libre de color,
fundamentalmente a los pardos. Para asegurar la defensa de
las ciudades cubanas había que integrar a un segmento
poblacional que en ocasiones era tan numeroso como el
blanco y que había dado muestras de fidelidad a la Corona
cuando la ocasión así lo había requerido8.
Las milicias de pardos tuvieron acopladas un cuerpo de
oficiales blancos cuya función era el adiestramiento
militar de los milicianos y la vigilancia de que éstos
acudieran anualmente a revista, así como su recluta, sobre
los que los oficiales pardos no tenían una autoridad real9.
El éxito que alcanzó la medida vino determinado por el
extraordinario prestigio que la vida castrense tenía en las
Antillas españolas, lo que favorecía que el miliciano
ascendiera dentro de su grupo étnico-social10, dado que la
incorporación al servicio miliar les ofreció una serie de
privilegios, como portar armas, que estaban prohibidos
legalmente para el resto de la población libre de color11.
La institución militar, en opinión de George Reid Andrews,
8 Ibarra, J. “Castas e integración etno cultural en las AntillasHispánicas: la población negra y mulata y los señores de haciendascriollos en la región centro oriental de Cuba.” Artículo inédito depróxima aparición en Iberoamericana Pragennia, año 2007. En este trabajo,Ibarra comenta la importancia de la acción de los pardos tras elintento de invasión británico de Vernon en 1741, quien tras su derrotaen Cartagena de Indias trató de invadir el Oriente cubano desde lazona de Guantánamo.9 Kuethe A. Crown, Military and Society. Knoxville, University ofTennese, 1986, p.75.10 Duharte R. “El ascenso social del negro en Cuba.” Barcelona, BoletínAmericanista, Año XXX, 1988, p. 32.11 Kuethe, A. Crown, Military and Society in Colonial Cuba, 1753-1815.Knoxville, The University of Tennesse Press, 1986, p. 74.
6
el organismo más abierto y que con mayor fuerza promovió el
ascenso social de la población libre de color12. Al mismo
tiempo, como señala Ben Vinson, la participación en las
milicias de la población libre de color fue un instrumento
utilizado por ésta para mejorar su posicionamiento social,
dado que la asignación del fuero militar y otros
privilegios sirvieron para que éstos pudieran expresarse
en términos raciales, dado que el hecho de ser pardos no
acarreaba el bagaje legal tradicionalmente asociado a su
raza13. La recluta de los milicianos pardos se llevó a cabo
a través de los oficiales, quienes debían elegir a los
sujetos más distinguidos, que tuvieran “las calidades de ilustres,
mozos de espíritu, honor, aplicación, desinterés, conducta y caudal suficiente
como para mantener con decencia el empleo.”14
De esta forma se organizó la Milicia de voluntarios
pardos de Santiago de Cuba con 640 miembros, de los que
residía medio batallón en la villa de Bayamo y 80 en
Holguín, debiendo acudir a la defensa de la capital
oriental cuando el Gobernador se lo ordenase en momentos
en que la seguridad de la plaza requiere verse reforzada15.
12 Andrews, G.. Afro-Latin America 1800-2000. Oxford, Oxford UniversityPress, 2004, p.46.13 Vinson III, B. “Los milicianos pardos y la relación estatal duranteel siglo XVIII en México.” Juan Ortiz Escamilla (coordinador). EnFuerzas militares en Iberoamérica siglos XVIII y XIX. México D.F., El Colegio deMéxico, El Colegio de Michoacán, Universidad Veracruzana, 2005, p.60.14 Kuethe, A. “Conflicto internacional, orden colonial ymilitarización.” Enrique Tandeter y Jorge Hidalgo Lehuedé(directores). Historia general de América Latina. Volumen IV: procesos americanos haciala redefinición colonial. París, UNESCO, 2000, p.334.15Archivo General de Indias (en adelante AGI.) Cuba 1434. Estado quedemuestra el batallón fijo de La Habana y los batallones de miliciasblancos y pardos. Santiago de Cuba, 22 de julio de 1790.
7
De esta forma, la milicia de pardos fue compuesta por la
élite parda de las principales localidades del Oriente
cubano, por lo que su estudio socioeconómico nos revela la
importancia de éste segmento poblacional en el conjunto de
la región.
Identidades sociales e imaginarios personales
Antes de proseguir con el análisis de las milicias
pardas de Santiago de Cuba, se nos antoja como
imprescindible realizar una aproximación al término pardo
para, de este modo, definir exactamente al grupo social al
que hacemos referencia a lo largo de este trabajo. Buena
parte de las investigaciones realizadas en torno a la
cuestión de las milicias de color han incidido sobremanera
en la importancia estratégica o militar de la incorporación
de los pardos al servicio de las armas. Sin embargo, el
problema identitario ha sido frecuentemente soslayado, por
lo que la identificación del grupo social que representaban
los milicianos ha sido en ocasiones algo confusa.
El ingreso de una persona en las milicias de pardos
requería que tanto el individuo como el entorno social lo
identificasen bajo esta denominación. La construcción de la
categoría de pardos es mucho más significativa que la de
mulatos, ya que ésta última designaría específicamente el
8
mestizaje racial16. Así, el término pardo designaba a un
segmento poblacional, libre, que tenían ascendencia
africana y europea, siendo ésta última considerada como un
valor fundamental que los diferenciaba y los elevaba dentro
de la sociedad colonial por encima de los esclavos y
morenos libres17.
Desde el punto de vista de la población blanca
antillana, la denominación de pardo indicaba impureza de
sangre, una mancha social que impedía el acceso a los
cargos políticos de máxima representatividad a escala
local. La estricta normativa colonial impedía que personas
que tuvieran antepasados africanos pudieran optar a cargos
públicas de gran notoriedad. De ésta forma, para individuos
de cierto éxito económico y cuya piel no denotaba
claramente ancestros de origen africano, la catalogación de
pardos marcaba el fin de sus aspiraciones políticas y una
considerable lacra social, por lo que frecuentemente se
identificaban con el grupo blanco18. Un ejemplo lo hemos16 Mattos, H.M. Escravidâo e cidadania no Brasil monarquico. Rio de Janerio,Jorge Zahar editos, 2000, pp. 17-18.17 Díaz, R. Esclavitud, región y ciudad. El sistema esclavista urbano regional enSanta Fe de Bogotá. Bogotá, Centro Cultural Javeriano, 2001, p. 187.18 Buen ejemplo de esto lo supone el extraordinario impacto quetuvieron las reales cédulas de “gracias al sacar”, medida aplicadadesde 1795 por la que individuos de libres de color, a través del pagode un impuesto, eran considerados socialmente blancos. El éxito de lamedida generó un gran desconcierto en los patriados criollos locales,quienes presionaron para la revocación de tal medida, cosa quefinalmente lograron. Archivo General de Indias (en adelante AGI).Ultramar 92. Real Orden para que no se concedan dispensas de graciasal sacar. Aranjuez, 1803. En este mismo sentido Moreno Fraginalsapuntaba que la medida incentivó la integración de un buen número dehacendados azucareros en el espacio oligárquico criollo. MorenoFraginals, M. El Ingenio,complejo económico social cubano del azúcar. Tomo I, LaHabana, Editorial Ciencias Sociales, 1978, p. 127.
9
encontrado en el análisis de las actas capitulares de
Santiago de Cuba, donde se recoge el caso de D. Manuel
Vidal, comerciante, que pretendía ocupar un cargo público
de relevancia por lo que solicitó al cabildo de Santiago de
Cuba el indispensable certificado de pureza de sangre. Las
dudas sobre su origen étnico motivó la denuncia de
Francisco Xavier Infante, vecino de Bayamo, quien lo
acusaba de ser en realidad pardo. En cabildo ordinario de
18 de enero de 1779, el cabildo santiaguero declaró
formalmente que D. Manuel Vidal tenía limpieza de sangre y
era acreedor de obtener cualquier cargo honorífico. Esta
decisión dejaba sin efecto otra decisión del cabildo de 20
de octubre de 1777 en la que se ordenó que se inscribiera
en el libro bautismo de pardos el nombre de D. Manuel
Vidal, para que no quedara duda de su origen19. Sin
embargo, las autoridades capitulares fueron incapaces de
llevar a cabo dicha actuación por la oposición decidida de
una parte del cabildo, que consideraba como “público y notorio”
el origen mulato de la madre del referido Vidal, por lo que
la votación terminó suspendiéndose20. El caso siguió
adelante ante la fractura de patriciado local, que fue
incapaz de tomar una decisión definitiva sobre el asunto
por la no asistencia de los miembros que se negaban
19 Archivo de la Oficina del Historiador Oficial de la ciudad deSantiago de Cuba (en adelante AOHOSC). Cabildo ordinario, Santiago deCuba, 18 de enero de 1779. 20 Entre los miembros capitulares que se negaron a considerar comoblanco a D. Manuel Vidal encontramos a parte del patriciado criollo dela ciudad, como a D. José Mustelier, D. Gregorio el Castillo, D.Esteban de Palacio, D. Juan Garbey y D. José del Castillo.
10
revocar la decisión tomada en 177721. Finalmente, ante la
incapacidad del cabildo para adoptar un acuerdo, terminó
por actuar en el conflicto el propio Obispo de Cuba, quien
dictaminó, como recoge el cabildo ordinario de 8 de octubre
de 1787, que D. Manuel Vidal era blanco, ordenando que se
borrasen de los libros del cabildo las actas capitulares
de 20 de octubre de 1777 en las que quedaba memoria del
posible pasado mulato de D. Manuel Vidal, por ser un “daño
irreparable” para la imagen y el buen nombre del
comerciante22.
La actitud de D. Manuel Vidal no constituye una
excepción dentro de la sociedad colonial santiaguera, si no
que reflejaba las aspiraciones de un grupo social que
pretendía ser reconocido como blanco23.En definitiva, la
pertenencia al grupo pardo requería de la aceptación
identitaria tanto del entorno social como del individuo en
cuestión, por lo que a lo largo de este trabajo hemos
considerado como pardos a un grupo social, jurídicamente
libre, descendientes de africanos y europeos, que se
expresaba en términos de identidad racial y social propia,
quedando al margen de esta catalogación individuos que, por
encima de cuestiones raciales, consideraban su calidad21 AOHCSC. Cabildo Ordinario. Santiago de Cuba, 20 de junio de 1785.Las continuas suspensiones sobre el particular se justificaban por “laexperiencia de los muchos inconvenientes que resultan de aprobarse las informaciones delegitimidad y limpieza de sangre sin hallarse pleno de vocales, con perjuicio de las familias másdistinguidas de esta isla.”22 AOHCSC. Cabildo Ordinario. Santiago de Cuba, 8 de octubre de 1787.23 Amores, J.B. Cuba en la época de Ezpeleta. Ansoaín, Universidad deNavarra, 2000. Amores recoge el testominio de un patricio santiagueroquien expresaba la necesidad de facilitar la movilidad social de lapoblación libre de color, p. 155.
11
personal, su estatus social y sus patrones culturales como
blancos.
Población libre de color en el Oriente cubano.
En opinión de Herbert Klein, para entender la
importancia de la población libre de color en las regiones
americanas debemos atender fundamentalmente al estudio de
su número, su crecimiento y ocupación sociolaboral dentro
de un área geográfica localizada24. Una de las
características demográficas que han caracterizado al
Oriente cubano es la importancia de la población libre de
color. En el año 1778 se realizó un censo de la población
de la isla de Cuba en el que quedó perfectamente expresada
ésta realidad25:
Tabla 1. Datos población de la Jurisdicción de Santiago de
Cuba en 177826
Etnia Blancos Mulatos
libres
Negros
libres
Mulatos
esclavo
Negros
esclavo
Total
24 Klein, H. “The Colored Freedmen in Brazilian Society.” Reprint fromJournal of Social History, Vol. 3 Nº1, Fall, 1969, p. 30.25 AGI. Indiferente General 1527. En cumplimiento de Orden General de10 de noviembre de 1776, se remite el adjunto estado deempadronamiento de todos los habitantes de la diócesis de Cuba. LaHabana, 8 de septiembre de 1778.26 En el empadronamiento aparece reflejada la existencia de 112eclesiásticos varones, pero al no tener la menor información sobre suorigen étnico, hemos optado por no incluirlos en nuestro análisis.
12
s sHombres 3130 1812 760 537 2531 8770Mujeres 1896 1993 891 693 1317 6790Total 5026 3805 1651 1230 3848 15560Fuente: Elaboración propia. AGI. Indiferente General 1527. Encumplimiento de Orden General de 10 de noviembre de 1776, se remite eladjunto estado de empadronamiento de todos los habitantes de ladiócesis de Cuba. La Habana, 8 de septiembre de 1778.
En función de los datos obtenidos, y analizando
exclusivamente a la población libre, observamos que el
47.95% de ésta población es blanca, mientras que el 52.05%
restante era libre de color, conformando la población
racialmente mulata el 36.3% y los negros libres el 15.75%.
Como primer elemento de nuestro análisis podemos destacar
que la sociedad de libres no era patrimonio exclusivo en la
jurisdicción de Santiago de Cuba de la población blanca. De
hecho, la población libre de color conformaba la mayor
parte de la población libre, lo que da una buena muestra de
la importancia demográfica de éste sector. La paridad entre
los índices de masculinidad y femeninidad, sólo roto para
el caso de los negros esclavos, sugieren que el grupo de la
población libre de color disponía de un potencial
crecimiento natural. Además, en opinión de Olga Portuondo,
no hay que desdeñar la elevada frecuencia de las
manumisiones, característica de la esclavitud en el oriente
de Cuba, que incidió en la importancia demográfica de la
población libre de color27. De hecho, recientes trabajos
27 Portuondo, O. Entre libres y esclavos de Cuba colonial. Santiago deCuba,Editorial Oriente, 2003.
13
que analizan las manumisiones en Santiago de Cuba reflejan
que ésta institución tuvo una gran importancia, no sólo
por la alta frecuencia con la que se concedieron las
mismas, si no por el modo en el que se otorgaron, ya que
los esclavos compraron de forma mayoritaria su libertad28.
La evolución de la población libre de color la podemos
observar en el censo elaborado por las autoridades cubanas
en el año 1792, que muestra los siguientes resultados:
Tabla 2. Población de la Jurisdicción de Santiago de Cuba,
1792
Etnia Blancos Mulatos
libres
Negros
libres
Mulatos
esclavo
s
Negros
esclavo
s
Total
Hombres 3992 2048 1079 456 3013 10588Mujeres 4220 2245 1145 466 2072 10148Total 8212 4293 2224 922 5085 20736Fuente: Andreo, J. “La conformación de las identidades urbanas yprocesos de exclusión social: La población de Santiago de Cuba duranteel siglo XIX.” Provencio, L. (ed.). Abarrotes. La construcción social de lasidentidades colectivas en América Latina. Servicio de Publicaciones de launiversidad de Murcia, Murcia 2006
Como observamos en la comparación de las dos tablas,
asistimos a un crecimiento significativo de la población en
tan sólo catorce años, que se incrementará en los últimos
años del siglo XVIII, en opinión de Andreo por la pujanza
28 Belmonte J.L. “Con la plata ganada y su propio esfuerzo. Losmecanismos de manumisión en Santiago de Cuba, 1780-1803.” EA Virtual,Nº3, 2005. Kemner, J. “Libre en fin. Un análisis de las cartas delibertad entregadas en Santiago de Cuba en el último tramo de laesclavitud.” Inédito, consultado gracias a la amabilidad del autor
14
económica que estaba adquiriendo la región29. A pesar de
que se produce un crecimiento de todos los sectores étnicos
de la población, el espectacular crecimiento de la
población blanca femenina difumina la relevancia global del
crecimiento numérico de la población libre de color. El
aumento de la población blanca femenina podía deberse al
margen de factores de crecimiento natural, a la llegada de
emigrantes procedentes del Saint Domingue donde, desde
1791, había comenzado a prender con fuerza la revolución.
Como medio de preservar a las familias, probablemente los
colonos blancos del Santo Domingo francés comenzaron a
enviar al extranjero a sus familias30. En cualquier caso,
a pesar de la distorsión que las cifras de la población
blanca femenina puede suponer, observamos un crecimiento
cuantitativo de la población libre de color, que aún
conformaba el 44.24% del total de la población libre,
integrándose de facto como un elemento destacado de la
sociedad colonial santiaguera.
Un análisis socioeconómico de los milicianos pardos
29 Andreo, J. “La conformación de las identidades urbanas y procesos deexclusión social: La población de Santiago de Cuba durante el sigloXIX.” En Provencio, L. (ed.). Abarrotes. La construcción social de las identidadescolectivas en América Latina. Murcia, Servicio de Publicaciones de launiversidad de Murcia, 2006, p. 300.30 Yacou, A. L´emigrations a Cuba des colons français de Saint-Domingue au cours de larévolution. 5 tomos. Bordeaux, Université de Bordeaux, 1975. Para Yacou,el proceso migratorio de los colonos franceses del Saint Dominguecomenzó con la generalización de la gran rebelión de esclavos de 1791.Si bien existieron grandes oleadas de refugiados, para Yacou loscolonos franceses llegaron a las costas orientales cubanas a un ritmoconstante a lo largo de toda la década de los noventa y primeros añosdel siglo XIX.
15
Como sosteníamos anteriormente, los milicianos pardos
eran aceptados en la institución militar entre el resto de
los miembros de su grupo en virtud a la calidad moral y a
la capacidad económica de la que disponían. Debemos
señalar, para contextualizar los datos económicos referidos
a los milicianos pardos que a continuación expondremos, que
la región oriental cubana, y fundamentalmente la capital de
la Gobernación, Santiago de Cuba, había quedado excluida
de los grandes circuitos económicos coloniales desde bien
pronto. Además, la normativa metropolitana apoyó de manera
decidida una serie de reformas a lo largo de todo el siglo
XVIII que impulsaron el crecimiento del puerto de La Habana
y su hinterland en detrimento de otras ciudades del
interior y el Oriente de la isla. Sólo a partir de 1778, el
puerto de Santiago de Cuba logró insertase de manera
directa al comercio con la península, no siendo hasta 1789
habilitada la plaza para el comercio negrero a
embarcaciones españolas31. Por ello, el crecimiento
económico de la región, que iba aparejado al auge del
esclavismo y del fomento de los productos de exportación,
fue completamente diferente, hasta el punto que algunos
autores consideran que esta etapa de la historia económica
de Santiago de Cuba estuvo dominada por una agricultura
semi-pastoril, que se nutría del contacto comercial con las
vecinas colonias extranjeras y con el resto del Caribe
Hispánico32.
31 Aimes, H. A History of Slavery in Cuba. New York, Octagon Books Inc., 1967.
16
En éste contexto debemos entender el afán de las
autoridades coloniales espñolas en conocer la realidad
socioeconómica de los milicianos pardos, por lo que
ordenaron la realización de un censo de las propiedades
agrarias de los milicianos pardos en el año 1767. El
interés radicaba no sólo en disponer de una información
completa de los individuos que iban a tomar las armas en
defensa del Rey, si no en conocer de primera mano el poder
económico real de la población parda en el Oriente de Cuba.
Los resultados obtenidos revelan la importancia económica
de la población parda en el agro oriental, ofreciendo los
siguientes datos33:
Tabla 3. Explotaciones agroganaderas en manos de
milicianos pardos en Santiago de Cuba, 1767.
Ingenios
azucareros
Vegas Hatos Estancias Corrales
3 232 10 125 5Fuente: Elaboración propia. Archivo Nacional de Cuba (en adelante ANC)Correspondencia de los Capitanes Generales, Leg. 25, Nº orden 161.
Del total de 640 hombres que componían el batallón de
pardos, 368 confesaban ser propietarios al menos de una
explotación agroganadera, lo que denotaba la importancia
del sector agrario al interior del grupo pardo. La32 Portuondo O. Santiago de Cuba desde su fundación hasta la Guerra de los Diez Años.Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 1996.33 Archivo Nacional de Cuba (en adelante ANC) Correspondencia de losCapitanes Generales, Leg. 25, Nº orden 161. Relación de individuos quedel Batallón de Pardos de Santiago de Cuba se hallan con haciendas delabor, con distinción de sus clases, nombre de las haciendas ydistancia a la que se encuentran de las cabezas de partido. Santiagode Cuba, 4 de agosto de 1767.
17
campesinización de la población libre de color fue uno de
los elementos que caracterizaron el desarrollo de la
estructura de la propiedad de la tierra en el agro
oriental. Tanto pardos como morenos libres, en la medida en
la que sus ingresos económicos lo permitían, trabajaron la
tierra, bien en calidad de arrendatarios, bien en calidad
de propietarios34. Para el caso que nos ocupa, el rol que
jugaron como propietarios nos parece fundamental para
entender en buena medida su actitud hacia la expansión de
los ideales que emanaban desde la revolución haitiana. Los
datos obtenidos también nos alejan de la mirada dicotómica
sobre el agro cubano que dividía la estructura de la
propiedad de la tierra entre grandes propietarios blancos y
campesinos de color pobres. Esta afirmación no niega que
estos extremos se cumplieran, todo lo contrario. Más bien
expresamos la necesidad de establecer con mayor rigor la
estructura de la propiedad de la tierra, atendiendo a la
capacidad de progreso económico que pese a las
dificultades, disfrutó la población libre de color.
La mayor parte eran pequeñas o medianas explotaciones,
destacando de un lado la mayoritaria presencia de los
pardos en el sector tabaquero y, de otro lado, la
existencia de explotaciones azucareras. El sector tabaquero
estaba en franca crisis ya en la segunda mitad del siglo
XVIII, lo que motivó la preocupación de las autoridades
34 Belmonte, J.L. “Sobre prejuicios dependencia e integración. Elliberto en la sociedad colonial de Santiago de Cuba, 1780-1803.”Memorias, Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, Nº2, 2005.
18
coloniales que pretendieron recuperar un sector económico
que ofrecía beneficios a la Corona35.. Entre los
principales obstáculos que encontraba el fomento del
cultivo del tabaco en la región oriental se encontraban las
estrictas medidas de monopolio la Real Factoría de tabacos
de La Habana imponía, el escaso valor en que la Compañía
tasaba las cosechas, el fraude de las tasaciones, las
dificultades de liquidez en le pago de las cosechas, el
contrabando de tabaco que realizaban los vegueros y,
finalmente, el alto precio que los vegueros arrendatarios
debían pagar a los grandes terratenientes para el
transplante de la matas de tabaco36. El carácter de
propietarios de las vegas de los milicianos pardos indicaba
que dentro de los cultivadores de tabaco constituían una
excepción.
35 AGI. Santo Domingo 2002. Memoria de la decadencia del cultivo detabaco en la parte oriental de la isla de Cuba. Santiago deCuba, ???? 179736 AGI. Santo Domingo 2002. Informe sobre la cultura del tabaco en laisla de Cuba, 7 de junio de 1788. La propia estructura del cultivo detabaco demandaba la disponibilidad de diferentes tipos de tierra. Lasiembra del tabaco se realizaba por lo común en lugares cercanos a lasprincipales localidades, debiendo ser transplantada la mata a zonascercanas a los ríos una vez había alcanzado un punto de maduración yresistencia suficiente. Si el veguero era propietario de la vega noencontraba el menor problema para realizar el transplante de la mata.Sin embargo, si el veguero era arrendatario debía hacer frente al pagode un importante alquiler que imponía el propietario, que eracalificado en la época como cosechero, que fue creciendo a lo largo dela segunda mitad del siglo XVIII, llegando a describirse la situaciónde los vegueros arrendatarios de la siguiente forma. “sólo sigue la labranzacuando no halla otro destino o tarea a la que aplicarse, por lo cual, desanimado y sin estímuloalguno ya no es labrador, sino un triste jornalero cuya escasa y precaria subsistencia dependede la voluntad de un propietario rico o avariento cosechero, resultando de este trastorno ladecadencia de la población y escasez general de frutos.”
19
En cuanto a las explotaciones azucareras en manos de
los milicianos pardos debemos señalar que no se trataban de
grandes ingenios azucareros al modelo de la Cuba occidental
con grandes dotaciones de esclavos. La documentación
refleja que estas explotaciones eran dos ingenios de tamaño
medio y un trapiche. Debemos tener en cuenta que, para el
año 1787, las dotaciones de esclavos de los ingenios
azucareros de Santiago de Cuba aún estaban lejos de los
cubano-occidentales en cuanto a las dotaciones de esclavos
que trabajaban en ellos37. Por tanto, debemos entender la
importancia de éstas explotaciones azucareras en el
contexto del agro oriental, lo que les confiere mayor
valor.
En las sociedades esclavistas, la mera posesión de
explotaciones agrarias no era un indicador del todo fiable,
ya que las explotaciones cobraban mayor o menor importancia
económica en función del número de esclavos que las
explotasen. Era el trabajo esclavo el que otorgaba valor a
la tierra, por lo que para analizar de forma fiable la
importancia económica del grupo pardo en el oriente cubano
debemos atender al rol que jugaron como propietarios en el
agro oriental. Para ello, analizaremos los datos obtenidos
37 AGI. Indiferente General 2821. Estado que manifiestan los ingeniosde la ciudad de Cuba sus nombres, censos, negros esclavos quemantienen en su labor, los que necesitan para su subsistencia y losque se han repartido por el gobernador en 1º de agosto de 1787. Lamedia de esclavos por ingenio era de 17.62, frente a los 64.88 queofrecían las explotaciones de la región habano-matancera para el año1790. Tornero, P. Crecimiento económico y transformaciones sociales. Esclavoshacendados y comerciantes en la Cuba colonial (1760-1840). Madrid, Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales, 1996.
20
del listado de posesiones de los milicianos pardos del año
1767 con el censo agrícola realizado para la jurisdicción
de Santiago de Cuba del año 177938. Es a nuestro juicio, un
censo agrícola parcial, pero que pone de relieve parte de
la estructura de la propiedad de la tierra y de la mano de
obra en el agro oriental cubano. La necesidad de poner en
relación los datos de ambos documentos viene determinada
por la indefinición racial de los propietarios expresados
en el censo agrícola de 1779. De los datos obtenidos hemos
hallado una serie de coincidencias, tanto en el nombre de
los propietarios como en el nombre de las haciendas de
labor, arrojando los siguientes resultados.
En primer lugar cabría decir que las
explotaciones agroganaderas que recoge el censo son de
pequeño o mediano tamaño, con una gran presencia de hatos,
corrales y estancias de labor, así como un reducido número
de ingenios azucareros. La presencia del trabajo esclavo
estaba generalizada, ya que la franca mayoría de éstas
contaban con los mismos para su desarrollo, si bien hay que
destacar que el número de esclavos por explotación era
realmente bajo, coexistiendo frecuentemente el trabajo
esclavo con trabajadores libres.
38 ANC. Gobierno General 491/ 25168. Estado general que manifiesta losnombres de las haciendas, dueños a quienes corresponde, número de suscasas, hombres blancos, pardos , morenos libres y esclavos, divididosen cuatro edades y mujeres de todas las clases de esta jurisdicción.Santiago de Cuba, 26 de junio de 1779.
21
De un total de 51 explotaciones agroganaderas que
recoge el censo agrícola de 1779, 12 estaban en manos de
milicianos pardos39. Tal vez el dato más ilustrativo lo
muestre que de un total 248 esclavos contabilizados, 42
trabajaban en las explotaciones que eran propiedad de los
milicianos pardos, lo que constituía un 16.93 % del total
de esclavos rurales que aparecen en la documentación. De
entre los individuos analizados destacarían el capitán de
milicias Vicente Barrientos40, propietario del ingenio
Guaninicum donde trabajaban quince esclavos. Los milicianos
pardos formaban parte de un segmento social con identidad
racial propia, que se definía en buena medida por el rol de
propietario de bienes inmuebles y de esclavos que jugaron
en la sociedad colonial cubana.
Conclusiones
En resumidas cuentas debemos reseñar que la creación
de las milicias de pardos estimuló la inserción social de
un segmento poblacional que había sido tradicionalmente
marginado y que desde momento pudo expresarse, a través de
la pertenencia a las milicias, en términos de identidad
racial y social. Ante el estallido de la revolución
haitiana, la existencia de las unidades milicianas pardas
39 Debemos reseñar que tan sólo hacemos referencia a los individuosidentificados como pardos a través de su pertenencia a las miliciasdisciplinadas, pudiendo existir explotaciones cuyos propietariosfueran pardos pero que en el momento de la realización del censo noestuvieran sirviendo en el cuerpo de milicias.40 El grado de capitán era indicativo de su importancia dentro delservicio en las milicias, grado seguramente otorgado por suimportancia económica. Kuethe, A. Cuba, 1753-1815.Crown, Military and Society .Knoxville, University of Tennesse, 1986.
22
fue vista por algunos contemporáneos como un peligro para
la pervivencia del sistema colonial esclavista. Su
integración al servicio militar, unido al papel que jugaban
en el oriente cubano como propietario de explotaciones
agroganaderas y de esclavos incidieron en su integración en
una sociedad esclavista que experimentó un momento de
profunda transformación con el triunfo de la revolución
haitiana y la generalización de las rebeliones de esclavos
por buena parte del área circuncaribe.
Bibliografía.
Aimes, H. A History of Slavery in Cuba. New York, Octagon BooksInc., 1967.Amores, J.B. Cuba en la época de Ezpeleta. Ansoaín, Universidadde Navarra, 2000.Andreo, J. “La conformación de las identidades urbanas yprocesos de exclusión social: La población de Santiago deCuba durante el siglo XIX.” Provencio, L. (ed.). Abarrotes. Laconstrucción social de las identidades colectivas en América Latina.Servicio de Publicaciones de la universidad de Murcia,Murcia 2006.Andrews, G.. Afro-Latin America 1800-2000. Oxford UniversityPress, Oxford, 2004Arango y Parreño, F. Obras. Tomo I. Ministerio deEducación, La Habana, 1952. Belmonte J.L. “Con la plata ganada y su propio esfuerzo.Los mecanismos de manumisión en Santiago de Cuba, 1780-1803.” EA Virtual, Nº3, 2005. Belmonte, J.L. “Sobre prejuicios dependencia e integración.El liberto en la sociedad colonial de Santiago de Cuba,1780-1803.” Memorias, Revista digital de Historia y Arqueología desde elCaribe, Nº2, 2005. Craton, M. Testing the Chains. Resistence to Slavery in the British WestIndians. Cornell University Press, Ithaca, 1982. Duharte R. “El ascenso social del negro en Cuba.” BoletínAmericanista, Año XXX, Barcelona, 1988
23
Garrigus, J. “Blue and brown: Contraband indigo and therise of a free coloured class in French Saint Domingue.”The Americas, October 1993, Academy of American FranciscanHistory, Garrigus, John D. “Catalyst or catastrophe? Saint Domingue´s free man of colour and the battle of Savannah, 1779-1782”. Revista Interamericana, primavera/verano 1992, Vol.XXII, Nº 1-2, Universidad Interamericana de Puerto Rico,San Juan de Puerto Rico, 1992.Garrigus, J. “Colour, Class and Identify on the Eve of theHaitian Revolution: Saint Domingue´s free coloured elite ascolons américains”. Slavery and Abolition, Special issue: against the Odds:Free Blacks in the Slave Societies of the Americas, Vol. 17, Nº 1, April1996.Garrigus, J. “New Christians / New Withes: Sephardic Jews,free people of colour and citizenship in French SaintDomingue, 1760-1789”. European Expansion and Global Interaction,Vol. 2, Berghahn Books, 2001. Garrigus, J. “Redrawing the Colour line. Gender and thesocial construction of race in pre-revolutionary Haiti”.The Journal of Caribbean History, Volume 30: 1&2, 1996. Gaspar, D. Bondmen and Rebels. A Study of Master-Slave Relations inAntigua. Duke University Press, Durham and London, 1985Geggus, D. Slavery, War and Revolution. The British Occupation of SaintDomingue 1793-1798. Clarendon Press, Oxford, 1982. Gómez, C. Marchena J.. La vida en guarnición en las ciudades americanasde la Ilustración. Ministerio de Defensa, Madrid, 1992. Ibarra, J. “Castas e integración etno cultural en lasAntillas Hispánicas: la población negra y mulata y losseñores de haciendas criollos en la región centro orientalde Cuba.” Artículo inédito de próxima aparición enIberoamericana Pragennia, año 2007. James, C.L.R. The Black Jacobins: Toissant L´Overture and the SanDomingo Revolution. Vintage Books, New York, 1989. Kemner, J. “Libre en fin. Un análisis de las cartas delibertad entregadas en Santiago de Cuba en el último tramode la esclavitud.” Inédito, consultado gracias a laamabilidad del autor Klein, H. “The Colored Freedmen in Brazilian Society.”Reprint from Journal of Social History, Vol. 3 Nº1, Fall, 1969Kuethe, A. “Conflicto internacional, orden colonial ymilitarización.” Tandeter E. y Hidalgo J. (directores).
24
Historia general de América Latina. Volumen IV: procesos americanos hacia laredefinición colonial. UNESCO, París, 2000Leyburn, J. The Haitian People. Yale University Press, NewHaven, 1941. Marchena, J. “Capital, crédito e intereses comerciales afines del periodo colonial: los costos del sistemadefensivo americano. Cartagena de Indias y el Sur delCaribe”. Tiempos de América, Nº 9, 2002.Martin, M.. & Yacou, A. De la Révolution française aux révolutionscréoles et nègres. Editions Caribéennes, Paris, 1989.Mattos, H.M. Escravidâo e cidadania no Brasil monarquico. JorgeZahar editos, Rio de Janerior, 2000 Díaz, R. Esclavitud,región y ciudad. El sistema esclavista urbano regional en Santa Fe deBogotá. Centro Cultural Javeriano, Bogotá, 2001Moreno Fraginals, M. El Ingenio,complejo económico social cubano delazúcar. Tomo I, Editorial Ciencias Sociales, La Habana,1978,Naranjo Orovio, C. “La amenaza haitiana, un miedointeresado: Poder y fomento de la población blanca enCuba”. Mª Dolores González Ripio, Consuelo Naranjo, AdaFerrer, Gloria García y Josef Opatrny. El rumor de Haití en Cuba:Temor, raza y rebeldía, 1789-1844. CSIC, Madrid, 2004. Portuondo O. Santiago de Cuba desde su fundación hasta la Guerra de losDiez Años. Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 1996.Portuondo, O. Entre libres y esclavos de Cuba colonial. EditorialOriente, Santiago de Cuba, 2003.Rivers Rodríguez, M. “Una revolución pigmentada? Larebelión de Vicente Ogé y la insurrección de esclavos enlos inicios de la revolución haitiana.” Provencio L.(ed)Abarrotes. La construcción social de las identidades colectivas en AméricaLatina. Servicio de Publicaciones de la Universidad deMurcia, Murcia, 2006.Stanley, U. “The Africanization of Cuban Scare, 1853-1855”. The Hispanic American Historical Review, Vol. 37, Nº 1, 1957.Tardieu, J.P.. “La "culpa de los amos". De la esclavitud ala esquizofrenia. Audiencia de Quito (siglos XVIII y XIX)”PROCESOS revista ecuatoriana de historia I-IISemestres/2000 Nº 15.Tornero, P. Crecimiento económico y transformaciones sociales. Esclavoshacendados y comerciantes en la Cuba colonial (1760-1840). Madrid,Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996.
25
Vinson III, B. “Los milicianos pardos y la relación estataldurante el siglo XVIII en México.” Juan Ortiz Escamilla(coordinador). Fuerzas militares en Iberoamérica siglos XVIII y XIX. ElColegio de México, El Colegio de Michoacán, UniversidadVeracruzana, México D.F., 2005Yacou, A. L´emigrations a Cuba des colons français de Saint-Domingue aucours de la révolution. 5 tomos. Université de Bordeaux,Bordeaux, 1975.
26