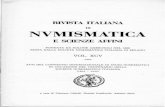Orígenes de la caballería Hispania
Transcript of Orígenes de la caballería Hispania
R.OO.MM., 7 (201 ). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
Orígenes de la caballería Hispania
Martín Almagro-GorbeaREAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
Fecha de recepción: 11 de junio de 2012 Fecha de aceptación: 3 de octubre de 2012
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 15001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 15 20/12/2012 9:59:3620/12/2012 9:59:36
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 16001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 16 20/12/2012 10:00:2220/12/2012 10:00:22
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
KEY WORDS
Cavalry. Riding. Hispania. An-cient History of Spain. Equestrian iconography
PALABRAS CLAVE
Caballería. Equitación. Hispania. Historia Antigua de España. Icono-grafía ecuestre.
ABSTRACT
Analysis of the Spanish Cavalry in Antiquity. Riding appears in the Iberian Peninsula in the 8th century BC, but from 500 BC an equestrian class to highlights its status used the horse as a social and ideological symbol in sculptures, ceramics, met-alwork signa equitum and coins.The equites Hispani, after its formative stage until the 6th century BC, evolve from the 3rd century BC to replace their warrior status on other pluto-cratic in the urban sphere, with vari-ations in the different ethno-cultural areas. Roma attracted these powerful equestrian elites, as the turma Sallui-tana, with a policy to incorporate the Hispanic clientele system to the Ro-man one, process which facilitated the Romanization.
RESUMEN
Análisis de la caballería hispana en la Antigüedad. La equitación apa-rece en la Península Ibérica en el siglo VIII a.C., pero a partir del 500 a.C. se constata una clase ecuestre que para resaltar su estatus social utiliza el ca-ballo, convertido en símbolo social e ideológico representado en escultu-ras, cerámica, orfebrería signa equi-tum y monedas. Los equites hispanos, tras una etapa formativa hasta el siglo VI a.C., evolucionan con variaciones cronológicas y geográfi cas hasta sus-tituir a partir del siglo III a.C. su es-tatus guerrero por otro plutocrático propio del ámbito urbano, tendencia que varía según las diversas áreas. Los romanos atrajeron a estas pode-rosas élites ecuestres, como eviden-cia la turma Salluitana, política que facilitó el proceso de romanización al incorporar el sistema gentilicio clien-telar hispano al romano.
El caballo es un animal que siempre ha tenido un alto signifi cado so-cial e ideológico, hasta el punto haber dado lugar a una forma social de ser, el “caballero”, asociada a una manera de ser y vivir “caballeresca”, propia de élites a las que el caballo ha marcado su estilo de vida. Estas costumbres se remontan a la Antigüedad, aunque su desarrollo se suele situar en la Edad Media, hecho que ha dejado en la sombra interesantes precedentes anteriores. Por ello, queremos dedicar estas refl exiones al Prof. Eloy Benito Ruano, como muestra y homenaje de nuestra admira-ción y amistad a su persona y su obra.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 17001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 17 20/12/2012 10:00:2220/12/2012 10:00:22
18 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
1. F. HANCAR, Das Pferd in prähistorischer und früher historischer Zeit, München, 1956; A. SHERRATT, “The horse and the wheel: the dialectics of change in the circum-Pontic and adjacent areas, 4500-1500 BC,”, en C. Renfrew y K. Boyle, eds., Prehistoric Steppe Adaptation and the Horse, Cambridge, 2003, pp. 233-252; D. W. ANTHONY Y D. R. BROWN, “Eneolithic horse rituals and riding in the steppes: new evidence”, en C. RENFREW Y K. BOYLE, EDS.., op. cit., pp. 55–68; D. W. ANTHONY, The Horse, the Wheel, and Language. How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World. Princeton., N. J., 2010.
2. M. ALMAGRO-GORBEA Y M. TORRES, Las fíbulas de jinete y de caballito. Aproxi-mación a las elites ecuestres y su expansión en la Hispania céltica, Zaragoza, 1999.
3. J. Mª BLÁZQUEZ, Imagen y Mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e ibéri-cas. Madrid, 1977.
Es bien sabido que el caballo doméstico procede de las estepas euro-asiáticas y tras su domesticación a fi nes del III milenio a.C.1, adquirió un rico simbolismo social, mítico y ritual, pues las poblaciones indoeuropeas lo consideraban un símbolo regio de origen divino, de donde deriva su simbolismo mítico y ritual, documentado por imágenes, textos y tradiciones etnológicas vigentes desde la Prehistoria hasta la actualidad.
Al sustituir el caballo montado al carro de guerra al introducirse la equitación en Europa a inicios del I milenio a.C. se reelaboraron los mitos anteriores, pues el caballo pasó a ser el símbolo de la aristocracia como nueva clase ecuestre. En la Península Ibérica, situada en el extre-mo occidental del mundo en la Antigüedad, también se documenta este proceso de mitifi cación del caballo asociado a una nueva clase ecues-tre, proceso asociado a diversos mitos como fundamento ideológico del poder2. Esta nueva aristocracia ecuestre es esencial para comprender la estructura social e ideológica de la Hispania prerromana en la Edad del Hierro, como en el resto de Europa. Su base ideológica era la heroiza-ción o divinización del antepasado, concebido como un héroe ecues-tre, en el que se fundamentaba la preeminencia social, clave del poder político y económico. En consecuencia, tanto las aristocracias ibéricas como las célticas basaban su estatus social y se identifi caban como eli-tes ecuestres o “caballeros”, como testimonian numerosos documentos iconográfi cos, históricos y arqueológicos.
Esta base ideológica explica por qué el caballo y los elementos ecuestres, normalmente relacionados con la heroización, son elementos muy recurrentes en la Hispania prerromana3. Estas aristocracias ecues-tres surgieron en el periodo orientalizante a partir del siglo VI a.C. y evolucionaron y se desarrollaron hasta constituir la clase social que
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 18001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 18 20/12/2012 10:00:2220/12/2012 10:00:22
19ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
4. M. ALMAGRO-GORBEA, “El urbanismo en la Hispania Céltica: castros y oppida en la Península Ibérica”, en M. ALMAGRO-GORBEA Y A. Mª MARTÍN (EDS.). Castros y oppi-da de Extremadura. Madrid, 1994, pp. 13-75; id., “Estructura socio-ideológica de los oppida celtibéricos”, VII Coloquio Internacional sobre Lenguas y Culturas Paleohis-pánicas. Zaragoza 1997, Salamanca, 199, pp. 35-55.
5. A. ALFÖLDI, Der frührömische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen, Baden-Baden, 1952; id., Die Herrschaft der Reiterei in Griechenland und Rom nach dem Sturz der Könige. Gestalt und Geschichte. Festchrift Karl Schefold zum seinem 60 Geburts-tag. Bern, 1965, pp. 13-47.
6. A. DEIBER, La cavalerie gauloise, Vercingetorix et Alesia, Paris, 1994, 216-217.7. Vid. supra, n. 1. 8. HANCAR, op. cit. n. 1.9. ANTHONY, op. cit. n. 1.10. G. KOSSACK, Südbayern wärend der Hallastattzeil (Römisch-Germanische
Forschungen 24), Berlin, 1959, mapa 2.11. V. A. ILJINSKAJA, “Kul’tovye zezly skifkogo i pregskiskogo vremeni”, Novye
v sovetskoj archeologii, Mosca, 1965, pp. 206-211; F. HANCAR, “Die bronzenen “Pfer-dekopfzepter” der Hallstattzeit in archäologische Ostperspektive”, Archaeologia Aus-triaca 40, 1966, pp. 113-134; C. METZNER-NEBELSICK, “Die früheisenzeitlichen Trense-nentwicklung zwischen Kaukasus und Mitteleuropa”, en P. SCHAUER (ED.), Archäologis-che Untersuchungen zum Übergang vom Bronze- zur Eisenzeit zwischen Nordsee und Kaukasus, Bonn, 1994, pp. 383-447.
12. S. MARINATOS, “Prehellenic and protohellenic discoveries at Maratón”, Acta of the 2nd International Colloquium on Aegean Studies, Athens, 1972, pp. 184-190; M. AN-DRONIKOS, “Totenkult”, en F. MATZ Y H. G. BUCHHOLZ (EDS.), Archaeologia Homerica. W. Die Denkmäler und das frühgriechische Epos. Göttingen, 1968.
13. E. GANGUTIA, “El Caballo en la Odisea”, Emerita, 71,2, 2003, pp. 197-221.
controlaba el poder político en las civitates prerromanas4, en un proce-so similar al documentado por todo el mundo antiguo del Mediterráneo, como en Grecia, Etruria y Roma5 y también entre los celtas de más allá de los Pirineos y Alpes6.
El caballo es un animal de las estepas del Este de Europa domesticado al fi nal del calcolítico como animal de tiro para el carro7. Pronto pasó a caracterizar a las elites guerreras y, por extensión, a sus divinidades8. Su uso como montura es posterior, pues el paso del carro a la equitación llega a Oriente hacia el año 1000 a.C.9 y a Europa Centro-Oriental a partir del siglo IX a.C.10 al alcanzar los Balcanes y las llanuras húngaras danubianas gentes traco-cimerias originarias de las estepas11.
El caballo uncido al carro aparece en el Egeo en los túmulos del He-ládico Medio de Maratón, hacia el siglo XVII a.C.12, y su uso se prolon-ga hasta el fi nal del mundo micénico vinculado a la esfera regia y, por extensión, divina, como evidencian los poemas homéricos13. El uso del caballo como montura aparece esporádicamente a fi nes del II milenio a.C., pero la equitación sólo se generaliza en el I milenio a.C. al entrar
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 19001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 19 20/12/2012 10:00:2220/12/2012 10:00:22
20 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
14. E. AKURGAL, Orient et Occident (L’Art dans le Monde), Paris, 1969, fi g. 2 s., lám. 4; G. PISANO, “L’iconografi a del «cavaliere» nella glittica punica”, Alle soglie della classicità. Il Mediterraneo tra tradizione e innovazione. Studi in onore di Sabatino Moscati, Pisa-Roma, 1997, pp. 917-924, lám. 1d.
15. KOSSACK, op. cit., n. 10.16. S. PIGGOTT, Wagon, Charriot and Carriage. Symbol and Status in the History
of Transport, London, 1992, p. 74; P. BRUNN, Princes et princesses de la Céltique, Paris, 1987, p. 57.
17. W. HELBIG, “Les ippeîs Athéniens”, Mémoires de l’Institut National de France, Académie des Inscriptions et Belles Lettres 37, 1902, pp. 157-264; H. DONDER, Zaumzeung in Griecheland und Cyprus (Prähistorische Bronzefunde 16,3), München, 1980; P. DU-CREY, Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Paris, 1985.
en contacto los pueblos de las estepas con asirios y neohititas14 y tras la irrupción de los Cimerios por Anatolia en el siglo VIII a.C.
A Europa Occidental el uso del caballo como montura debió llegar desde los Balcanes y el valle del Danubio, pues la Cultura del Hallstatt C15, del siglo VIII-VII a.C., ofrece elites guerreras ecuestres, con tumbas de jinetes con espada y arneses de caballo, aunque la tradición de usar el carro como símbolo regio se mantuvo entre los Celtas hasta la conquista romana16. A la Hispania prerromana no sabemos si la equitación llegó desde Europa Central por vía continental o, más bien, desde el Mediterráneo Oriental a partir del siglo VIII a.C. con la colonización fenicia. Pero, a partir del siglo VII a.C., el caballo sustituyó por doquier al carro como símbolo de nobleza y su utilidad en la guerra afi rmó su carácter aristocrático, refl ejado en la religión y el arte.
La equitación se documenta en las Olimpiadas a partir del 648 a.C., pues había pasado a formar parte de la educación de las elites y a inte-grarse en sus mitos y cultos. En Grecia, los hippeîs o caballeros eran ricos propietarios de tierras, armados con 2 jabalinas, escudo y casco y a veces eran acompañados por un escudero. En la reforma censataria de Solón, a inicios del siglo VI a.C., pasaron a formar la segunda clase, con acceso abierto a las magistraturas más altas del estado, como el arcontado (Arist., Constit. de Atenas, 7,4 s.). Estos hippeîs o caballeros, en muchas regiones de Grecia, como Beocia, Tesalia y Macedonia, las regiones de los mejores jinetes, y también en Chipre, ofrecían una es-tructura socio-política aristocrática particularmente arcaica17.
En el mundo itálico la equitación aparece en el siglo VIII a.C., igual-mente llegada desde las regiones danubianas y asociada a los primeros indicios de diferenciación social, como documentan las necrópolis vi-
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 20001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 20 20/12/2012 10:00:2220/12/2012 10:00:22
21ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
18. F. W. VON HASSE, Die Trensen der Früheisenzeit in Italien (Prähistorische Bronze-funde 16,2), München, 1969; V. KRUTA, L’Europe des origines: la Protohistoire 6000-500 avant J.-C. (L’Univers des Formes). Paris, 1993, pp. 203-205.
19. M. TORELLI, Storia degli Etruschi. Bari-Roma, 1981, fi g. 68.20. CL. NICOLET, “Les equites campani”, Mélanges de l’École Française à Rome 74,
1962, pp. 463-517; F. H. PAIRAULT-MASSA, Iconologia e politica nell’Italia antica. Roma, Lazio, Etruria dal VII al I secolo a.C., Milano, 1992, pp. 36 s.
21. E. BÉLOT, Histoire des chévaliers romains, Paris, 1886; TH. MOMMSEN, Römis-ches Staatsrecht. Leipzig, 1887, p. 252 s.; W. HELBIG, Zur Geschichte des römischen Equitatus. Abh. phil.-philol. Klasse König. Bayer. Akad. Wiss. 23, München, 1909, p. 265-317; Alföldi, op. cit. n. 5, p. 47 s., 77 s., 117; P. DE FRANCISCI, Primordia Civitatis. Roma, 1959, pp. 541, 610 s.; CL. NICOLET, L’ordre équestre à l’époque républicaine (312-43 av. J.-C.), I-II, Paris, 1966-1974.
llanovianas de Bolonia y las sítulas nordadriáticas en el siglo VII a.C.18 A inicios del siglo VI a.C. escenas ecuestres decoran las residencias regias etruscas y laciales, como el palacio de Murlo, la Regia de Roma y las sepulturas etruscas, iconografía asociada a la Potnia hippôn19 o “Diosa de los Capallos”. También hacia esas fechas surgen las aris-tocracias ecuestres de Apulia y Campania20, cuyos equites alcanzaron gran importancia como elite dirigente y lograron la ciudadanía romana ya hacia el 340 a.C. (Liv. 8,11,16).
En Roma tuvieron igualmente gran importancia los equites y su evolución social21. Según la tradición (Liv. 1,33,3; 43,9; Dion. 2,7,3; Cas. Dio. fr. 5,8), la caballería era una institución creada por Rómulo y vinculada al rex como guardia personal formada por 300 aristócratas (Dion. 2,13,1; Plut. Rom. 26,2; Liv. 1,13,8; 1,36,3; 43,9; Varro, de l.l. 89. 91; Cas. Dio. fr. 5,8). Por ello, tenía sus ritos iniciáticos basados en ejercicios de destreza hípica, como el lusus Troiae, aunque los jinetes o celeres combatían a pie (Dion. 2,13,3; 64,3) según la tradición arcaica de lucha heroica, que perduró hasta la batalla de Cannas el 216 a.C. (Pol. 11,20; Liv. 22,46).
El eques tenía insignias y privilegios aristocráticos de origen regio, como usar la silla curul, las fasces, el anillo de oro o la púrpura. Aunque su rango era inferior a la nobilitas, tenían acceso a ella a través de las magistraturas superiores, pues se exigían diez campañas a caballo para entrar en la administración y los caballeros eran los primeros en votar tras la reforma de Servio Tulio (Liv. 1,43,11). La función económica de los equites era esencial, pues senadores y magistrados no podían ejercer funciones lucrativas al basar su fortuna en bienes raíces. Los patrones de los equites en Roma eran los Dioscuros, que les habían dado la victo-ria en la batalla del Lago Regillo (Liv. 2,20,12; 42,5; Cic. ND 2,6; 3,11;
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 21001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 21 20/12/2012 10:00:2320/12/2012 10:00:23
22 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
Dion. Hal. 6,13; Floro 1,5,4; de vir. ill. 16; Val. Max. 1,8,1; Frontino, Strat. 1,11,8; Plut. Cor. 3; Paul. 25; etc.), por lo que pasaron a ser consi-derados los “héroes” divinos protectores del pueblo romano, represen-tados en los denarios romananos como a modo heros equitans22.
En la Península Ibérica el caballo aparece en fechas remotas, pero apenas se sabe cómo y cuando se introdujo la equitación. A partir del Bronce Final, estelas de guerrero lusitanas y tartesias representan carros ligeros tirados por dos caballos23, semejantes a los de Grecia y Chipre de época micénica y homérica24, donde eran símbolo de prestigio para lle-var al rey y a guerreros heroicos a la batalla, al triunfo y a la sepultura.
El más antiguo testimonio de equitación en la antigua Hispania pare-ce ser un jinete pintado en el abrigo levantino de La Gasulla, Castellón. Esta fi gura es difícil de datar, pero parece llevar un casco de cresta pun-tiaguda de tipo itálico del inicio de la Edad del Hierro, fechado hacia el siglo VIII a.C.25 Sin embargo, el uso habitual del caballo como montura debió ser introducido por los fenicios en Tartessos desde el Mediterrá-neo Oriental en el Período Orientalizante, como los carros de guerra del Bronce Final, pues un anillo de oro del Tesoro de Aliseda ofrece hacia el 600 a.C. un jinete26, aunque la equitación pudo llegar de forma paralela desde el Sur de Francia a través de la Cultura de los Campos de Urnas27 desde el “horizonte de arneses de caballo” de Centroeuropa procedente de jinetes del Hallstatt C28, originario de los nómadas traco-cimerios de
22. W. HELBIG, “Die Castores als Schutzgötter des römischen Equitatus”, Hermes 40, 1905, pp. 101-115; M. H. CRAWFORD, Coinage and Money under the Roman Republic, London, 1985, p. 715, n. 3.
23. S. CELESTINO, “Los carros y las estelas decoradas del Suroeste”. Homenaje a Cánovas Pesini. Badajoz, 1985, p. 45-56.
24. J. WIESNER, Fahren und reiten (Archeologia homerica I F), Götingen, 1968.25. E. RIPOLL, “Representación de un jinete en las pinturas rupestres del ‘Cingle de
la Gasulla’ (Castellón)”, Zephyrus 13, 1962, 91-93; M. ALMAGRO-GORBEA, “Cascos del Bronce Final en la Península Ibérica”, “Trabajos de Prehistoria” 30, 1973, pp. 349-362; A. GRIMAL, Estudio técnico de los grabados atribuidos al arte levantino: a propósito de las incisiones en el jinete del Cingle de la Gasulla, en J. R. GONZÁLEZ PÉREZ (ED.), Actes del I congrès internacional de gravats rupestres i murals. Homenatge à Lluis Díez-Coronel, Lérida, 2003. Para otras representaciones rupestres de jinetes, J. I. ROYO, “Chevaux et scènes équestres dans l’art rupestre de l’âge du Fer de la Péninsule ibéri-que”, Anthropozoologia, 41,2, 2006, pp. 125-139.
26. M. ALMAGRO-GORBEA, El Bronce Final y el Periodo Orientalizante en Extre-madura (Biblioteca Praehistoriaca Hispana 14), Madrid, 1977, lám. 30.
27. W. SCHÜLE, Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel (Madrider Forschun-gen 3), Berlin, 1969, pp. 44 s., 122 s.
28. KOSSACK, op. cit. n. 10; Schüle, op. cit. n. 26, láms. 180-181, 186-188.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 22001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 22 20/12/2012 10:00:2320/12/2012 10:00:23
23ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
29. SCHÜLE, op. cit. n. 26, p. 44; F. QUESADA Y M. ZAMORA (EDS.), El caballo en la antigua Iberia (Bibliotheca Archaeologica Hispana 19), Madrid, 2003.
30. M. ALMAGRO-GORBEA, Ideología y Poder en Tartessos y el mundo ibérico. Dis-curso de ingreso en la Real Academia de la Historia, Madrid, 1996; id., op. cit. n. 4.
las estepas. A este horizonte corresponden tumbas con arreos de caballo como la de Grand Basin I, en el Languedoc, fechadas a inicios del VII a.C., y elementos de arneses hallados en la Península Ibérica, como los de Vallfogona de Balaguer, Lérida, donde han aparecido diversos esqueletos de caballo como ofrenda funeraria29.
No está todavía bien precisada la evolución de los equites hispanos tras su etapa formativa, que corresponde, aproximadamente, al siglo VI a.C., aunque debió evolucionar paulatinamente con variaciones cro-nológicas y geográfi cas. Prueba de ello son los procesos de destruc-ción de muchos monumentos ibéricos ecuestres, así como su posible sustitución en algunas áreas por “túmulos principescos” escalonados, o las tendencias a sustituir el estatus guerrero por otro plutocrático en el ámbito urbano de los últimos siglos a.C., tendencia que varía según áreas y fechas.
Estos procesos estarían condicionados tanto por la propia evolución socio-cultural y por luchas internas, como por el creciente infl ujo del mundo colonial. En especial a partir del siglo IV a.C., la práctica del mercenariado, actividad característica de estas elites ecuestres, debió poner a los equites hispanos en creciente contacto con el mundo púnico, así como también con el mundo griego, lo que contribuyó a su evolu-ción en contacto con otras elites ecuestres del Mediterráneo al asimilar los cambios ideológicos de época helenística.
Tras la fase inicial, aristocracias ecuestres hispanas, tanto íberas como celtíberas, se documentan a partir de inicios del siglo V a.C. Su evolución fue paralela a la de otras aristocracias arcaicas heroicas extendidas desde Grecia a Etruria e Italia en el Mediterráneo Occidental, pues debieron protagonizar la lucha contra las monarquías sacras orientalizantes, sustituidas por estos equites que pasaron a desempeñar el gobierno de la sociedad, como había ocurrido en Grecia y en Roma. La caballería pasó de ser un símbolo regio a serlo de las élites guerreras gentilicias de la Edad del Hierro, que evolucionaron hasta conformar, en un largo proceso, la aristocracia ecuestre que gobernaba las ciudades prerromanas30. Esta élite ecuestre, seguramente potenciada por Aníbal, fue la que dirigió la resistencia contra Roma y, posteriormente, quienes
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 23001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 23 20/12/2012 10:00:2320/12/2012 10:00:23
24 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
31. J. BLÁNQUEZ, “Caballeros y aristócratas del siglo V a.C. en el mundo ibérico”, en R. OLMOS Y J.A. SANTOS VELASCO (EDS.), Iconografía ibérica, iconografía itálica: propuestas de interpretación y lectura. (Universidad Autónoma de Madrid. Serie Varia 3), Madrid, 1997, pp. 211-234; A. LORRIO Y M. ALMAGRO-GORBEA, “Signa equitum en el mundo ibérico. Los bronces tipo “Jinete de La Bastida” y el inicio de la aristocracia ecuestre ibérica”, Lucentum 23-24, 2004-2005, pp. 37-60; F. DE P. ÁLVAREZ-OSSORIO, Catálogo de los exvotos de bronce ibéricos del Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 1941.
32. J. Mª BLÁZQUEZ, op. cit., n. 3.33. E. CUADRADO Excavaciones en el santuario ibérico del Cigarralejo (Mula, Mur-
cia), (Informes y Memorias 21), Madrid, 1950; LILLO, P. A. et alii, 2004, El Caballo en la Sociedad Ibérica, Mula; F. FERNÁNDEZ GÓMEZ, “Los caballos de Luque (Córdoba)”, en QUESADA Y ZAMORA, op. cit. n. 28, pp. 21-61.
34. A. RUSSO, Edilizia domestica en Apulia e Lucania. Ellenizzazione e società nella tipologia abitativa indigena tra VIII e III secolo a.C. LAVELLO, 1992, pp. 68, 305 s.
35. A. BRELICH, “Prolegomeni a una storia delle religioni”, Religione e storia delle religioni. Roma, 1988, pp. 13 s., 18 s.; M. ALMAGRO-GORBEA, M. Y A. LORRIO, Teutates. El Héroe Fundador y el culto heroico al antepasado en Hispania y en la Keltiké (Bi-bliotheca Archaeologica Hispana 36), Madrid, 2011, pp. 266 s.
primero se integraron en la política clientelar romana, por lo que pasaron a ser un elemento esencial de romanización.
Sus primeros testimonios iconográfi cos aparecen hacia el 500 a.C. y se extendieron desde el Sureste hasta el centro de Andalucía, como evidencian esculturas de estilo jonio-ibérico, cetros o signa equitum de bronce (fi g. 1a) y algunos exvotos que representan jinetes que fueron depositados en los santuarios ibéricos de Sierra Morena31.
Aproximadamente contemporáneos son las representaciones del Despotes hipôon o “Señor de los Caballos”, una divinidad heroica do-cumentada desde Sagunto a Villaricos, en Almería32. El estilo de estos relieves permite fecharlos a partir del siglo V a.C., lo que coincide con el desarrollo de estas aristocracias y con la aparición de santuarios ibé-ricos relacionados con caballos por el Sureste Peninsular, como el de El Cigarralejo, en Mula, Murcia, donde se asocia a una necrópolis y a cultos de heroización ecuestre, hasta Ilurco, en Pinos Puente, en la Vega de Granada, y Luque, cerca de Baena, en Córdoba33. El Despotes hipôon de Sagunto apareció cerca del templo de Artemisa, por lo que se pudiera asociar al mito de Diomedes, el héroe “domador de caballos” (Il. V,415,781,849; Od. III,181, etc.), fi gura mítica adoptada como héroe ecuestre ancestral por las elites itálicas e ibéricas, ya que en diversos santuarios itálicos Diomedes era venerado desde el siglo VI a.C. como el antepasado del clan gentilicio34, con un culto heroico comparable a los del mundo griego35 y, según el Pseudo Aristóteles (De mir. ausc.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 24001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 24 20/12/2012 10:00:2320/12/2012 10:00:23
25ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
110), en Peucetia el culto a Diomedes se celebraba junto al templo de Artemisa.
Los documentos señalados indican que los equites ibéricos penetra-ron hasta el corazón de Andalucía, asociados a imitaciones ibéricas de cráteras griegas usadas como urnas cinerarias36 y a topónimos ibéricos en ili- o ilu-, como Iliberris, Granada, que se superponen a los topóni-mos en -ippo- y en -uba tartésicos37. Estas aristocracias se refl ejan en tumbas de elite ibéricas con armas como símbolo de estatus, en oca-siones asociadas a arreos y ajuares de caballo. En algún caso, como la Dama de Baza, ni siquiera era la tumba de un guerrero, sino de una reina, lo que confi rma su carácter ideológico y de símbolo dinástico del estatus social ecuestre38. Dichas tumbas son minoritarias, pues sólo se contabilizan 3 casos, dudosos, entre 594 tumbas en la necrópolis de Cabecico del Tesoro y también son escasos en la de El Cigarralejo, aunque las tumbas de tipo “principesco” son todas de fi nes del siglo V o inicios del IV a.C.39
Estos datos, coherentes, brindan una buena interpretación socio-ideológica e histórica del proceso de formación y evolución de las élites ecuestres en Hispania, confi rmado por la identifi cación de signa equi-tum o cetros ecuestres ibéricos con un jinete armado con casco jonio-ibérico con alta cimera , representado desnudo y sobre un soporte de volutas como símbolo de heroización, como el “Jinete de La Bastida”40. El estilo jonio-ibérico de estos bronces corresponde al segundo cuarto
36. J. PEREIRA Y C. SÁNCHEZ, “Imitaciones ibéricas de vasos áticos en Andalucía”, Ceràmiques Gregues i hellenístiques a la Península Ibérica (Monografíes Emporitanes 7), Barcelona, 1985, pp. 87-102.
37. J. UNTERMANN, Sprachräume und Sprachbewegungen im vorrrömischen Hispa-nien, Wiesbaden, 1961, p. 26, mapa 2; id., “Lenguas y unidades políticas del Suroeste His-pánico en época prerromana”, CHR. WENTZLAFF-EGGEBERT (ED.), De Tartessos a Cervantes, Köln, 1985, p. 15, mapas 1, 2 y 5; M. ALMAGRO-GORBEA, “La colonización tartesia: topo-nimia y arqueología”. Serta Palaeohispanica in honorem Javier de Hoz (Paleohispania 10), Zaragoza, 2010, p. 187-199.
38. M. BLECH, “Las armas de la sepultura 155 de la necrópolis de Baza”, Coloquio sobre El Puteal de la Moncloa. Estudios de Iconografía 2. Madrid, 1986, pp. 205-209.
39. F. QUESADA, Armamento, guerra y sociedad en la necrópolis ibérica de ‘El Cabecico del Tesoro’ (Murcia, España). (British Archaeological Reports International Series 502). Oxford, 1989, p. 24; E. CUADRADO, La necrópolis ibérica de El Cigarralejo (Mula, Murcia). Bibliotheca Praehistórica Hispana 23. Madrid, 1987, p. 93, fi gs. 91,8, 158,206, 170,11, etc. y fi gs. 145,4, 203,24, 222,6, para las tumbas “principescas”.
40. A. LORRIO Y M. ALMAGRO-GORBEA, op. cit., n. 30; A. LORRIO, “El signum equi-tum ibérico del Museo de Cuenca y los bronces ibéricos tipo ‘Jinete de la Bastida’”, en J. M. MILLÁN Y C. RODRÍGUEZ RUZA (COORDS.), Arqueología de Castilla-La Mancha, Actas de las I Jornadas (Cuenca, 2005), Cuenca, 2007, p. 17-51.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 25001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 25 20/12/2012 10:00:2320/12/2012 10:00:23
26 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
del siglo V a.C., pero su similitud con los signa equitum celtibéricos del siglo II a.C., como los hallados en Numancia (fi g. 1a y 1b), indican que se trata de estandartes ecuestres de las elites aristocráticas ibéricas, para las que serían la insignia del mando o magistratura ecuestre, como el eporedorix galo o el magister equitum o jefe de la caballería romana, pues estas fi guras representarían al Heros equitans o antepasado mítico ecuestre41.
Estas insignias de bronce se extienden desde La Bastida, al Sur de Valencia, hasta Andalucía central y Extremadura y documentan la pe-netración de elites ibéricas ecuestres fi lo-helenas, como evidencia su estilo jonio, asociado a infl uencias culturales y lingüísticas ibéricas en las áreas occidentales de Tartessos tras el ocaso de dicha cultura, pu-diéndose haber contribuido a su desaparición junto a la paralela pene-tración en la periferia de Tartessos de pueblos celtas desde la Meseta. El estilo y el casco son jonios, probablemente introducidos por elites ecuestres focenses, cuyo carácter ecuestre confi rma la iconografía de las acuñaciones ampuritanas42, prueba del papel de los focenses en la
41. M. ALMAGRO-GORBEA Y M. TORRES, op. cit. n. 2; M. ALMAGRO-GORBEA, “Signa equitum de la Hispania céltica”, Complutum 9, 1998, pp. 101-115.
42. M. ALMAGRO-GORBEA, “La moneda hispánica con jinete y cabeza varonil ¿Tra-dición indígena o creación romana?”, Zephyrus 48, 1995, pp. 235-266.
Figuras 1a-b. Insignias de caballería, ibérica del siglo V a.C. y celtibérica del siglo II a.C.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 26001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 26 20/12/2012 10:00:2320/12/2012 10:00:23
27ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
formación de la aristocracia ecuestre ibérica como consecuencia de las relaciones existentes entre las aristocracias ecuestres del Mediterráneo durante el Período Arcaico.
Hacia el 500 a.C. aparecen claros infl ujos jonio-focenses en los mo-numentos ibéricos que refl ejan una presión helenizante desde el Sureste hasta la Andalucía Oriental y Central, como evidencian las esculturas ecuestres de Los Villares (fi g. 2), o de Casas de Juan Núñez43. Una ge-neración después, c. 480 a.C., penetran en los santuarios de Sierra Mo-rena y en Obulco, Porcuna44, donde un dinasta de esta ciudad oretana
43. BLÁNQUEZ, 1997, op. cit. n. 30; T. CHAPA, La escultura zoomorfa ibérica en Piedra (Tesis doctorales de la Universidad Complutense), Madrid, 1980, p. 852 s.; M. BLECH et alii, Hispania Antiqua. Denkmäler der Frühzeit, Mainz, 2001, lám. 219.
44. M. ALMAGRO-GORBEA et alii, Prehistoria. Catálogo de la Real Academia de la Historia, I,2,1, Madrid, 2004, pp. 229 s.; I. NEGUERUELA, Los monumentos escultóricos ibéricos del Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaen). Madrid, 1990, pp. 302-303; M. ALMA-GRO-GORBEA, op. cit. n. 4, p. 93.
Figura 2. Escultura de jinete heroizado de Los Villares, Albacete
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 27001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 27 20/12/2012 10:00:2420/12/2012 10:00:24
28 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
45. Esta tradición de combatir a pie se mantuvo largo tiempo entre los equites hispanos, como observaron Polibio (Fr. 95 B-W) y Posidonios, Diodoro (5,33,5) re-fi ere que peones y caballeros combatían juntos y que descabalgan y combatían pie a tierra a la manera heroica. Estrabón (3,4,15-18) explica cómo dos hombres montaban un mismo caballo combatiendo uno de ellos a pié, seguramente el “guerrero heroico”, mientras el otro hacía de palafrenero, costumbre que recoge también Livio (29,2,13) el 205 a.C., al relatar la muerte de Indíbil.
46. M. ALMAGRO-GORBEA Y A. LORRIO, op. cit. n. 34.47. M. ALMAGRO-GORBEAGORBEA, op. cit., n. 29, pp. 77 s.
construyó un herôon de estilo jonio-ibérico, que relata su lucha como jinete que combate a pie y vence a su enemigo caído en tierra, al modo de un heros equitans del mundo griego arcaico45, dentro de un programa escultórico que era un relato épico sobre la vida y hazañas de este Héroe Fundador.
Las esculturas del herôn de Porcuna aparecieron en la necrópolis de sus clientes y sucesores. Este monumento resaltaba la importancia del fundador o antepasado mitifi cado del clan local, representado como “caballero”, lo que legitimaba ideológicamente su poder de rex heroi-zado o divinizado, que había pasado a ser el antepasado y la divinidad protectora de toda la población, es decir, su Héroe Fundador y Patro-no46. Este esquema ideológico, generalizado por Grecia Arcaica, Etruria y el mundo itálico y céltico, permite suponer que la heroización de las aristocracias ibéricas pudo verse infl uidas por los griegos de Massalia y Emporion, dado su común ideología indoeuropea derivada de la cultura centroeuropea de los Campos de Urnas. Esta corriente ideológica alcan-zó el corazón de Andalucía, donde han aparecido cetros o signa equitum regios con la imagen de este antepasado mítico.
Estas esculturas y fi guras de bronce jonio-ibérica refl ejan la expan-sión de la concepción “heroica” del poder político entre las nuevas eli-tes gentilicias aristocráticas de carácter ecuestre. Por ello, deben con-siderarse representaciones del heros equitans o del antepasado mítico como divinidad protectora de dichas elites ecuestres y de sus familias gentilicias, que expresaban su poder para hacer visible su preeminencia social47. Este hecho explica la popularidad entre las elites de la icono-grafía ecuestre desde el siglo V a.C., que acabó por adoptar el “jinete ibérico” en las monedas hispánicas de los siglos II y I a.C., que repre-sentan al Héroe Fundador como divinidad ecuestre de las poblaciones que las acuñaban.
Esta iconografía ecuestre tambien la utilizaron las elites rurales tar-tesias de Extremadura del siglo V a.C. Atalajes de caballo con el Des-
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 28001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 28 20/12/2012 10:00:2420/12/2012 10:00:24
29ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
potes hippôn y otros elementos ecuestres del palacio de Cancho Roano, asociados a una panoplia de guerrero y a fi guras de bronce de jinetes y a caballos quizás sacrifi cados en el momento de destrucción del pala-cio48, evidencian el estatus aristocrático ecuestre de su propietario y la creencia en un antepasado mítico ecuestre heroizado49. El mismo con-texto, aristocrático, heroico y ecuestre, documenta el Carro de Mérida50, que representa la gesta de la caza nocturna de un jabalí por un Heros equitans, que cabe relacionar con mitos indoeuropeos extendidos des-de Grecia a los Celtas, que han perdurado en la leyenda del “cazador negro”, trasunto popular de mitos iniciáticos y de creencias en héroes fundadores, como Virunum, en el Nórico (Suidas, s.v.)51, capaces de ir con su caballo al Otro Mundo y volver.
Estas elites ecuestres también aparecen a partir del siglo VI o inicios del V a.C. en la Celtiberia, Las necrópolis del Alto Tajo ofrecen ajuares de guerrero con espada y las tumbas más ricas tiene armas suntuarias, cascos metálicos, kardiophilakes y escudos reforzados con chapas de bronce52, además de arneses de caballo, como en Aguilar de Anguita, Guadalajara, y en Alpanseque, Soria53. Estas tumbas deben atribuirse a principes o reges gentilicios ecuestres de tradición guerrera y pastoril, ya que su armamento es similar al del herôon de Porcuna54. Esta estre-cha semejanza entre iberos y celtas refl eja el mismo tipo de combate heroico, individual y a pie, entre “campeones” aristocráticos, con la espada como arma esencial y el caballo como símbolo de estatus, con paralelos en el mundo heroico arcaico de todo el Mediterráneo.
Estos ajuares aristocráticos ecuestres del inicio de la cultura celtibé-rica55 evidencian una sociedad guerrera dirigida por una clase ecuestre, que se expandió a partir del siglo V a.C. por toda la Hispania, desde
48. S. CELESTINO, Cancho Roano, Madrid, 2001, pp. 37, 48, 53, 57, 62-62, 64.49. M. ALMAGRO-GORBEA, op. cit., n. 29, pp. 83 s. Los suntuosos bocados que re-
presentan al Despótes hippôon son el trasunto de la Potnía therôon orientalizante del Bronce Carriazo (Blázquez, op. cit. n. 3, lám. 27), lo que confi rma que era una divini-dad.
50. BLÁZQUEZ, op. cit., n. 3, pp. 99 s.; lám. 27; ALMAGRO-GORBEA, op. cit., n. 25, lám. 53.
51. G. DOBESCH,“Zu Virunum als Namen der Stadt auf dem Magdalensberg und zu einer Sage der kontinentalen Kelten”, Carinthia 187, 1997, 1958, pp. 107-128.
52. A. LORRIO, Los Celtíberos2, Madrid, 2005, pp. 134 s., 156 s. y 314.53. W. SCHÜLE, op. cit., n. 26, lám. 1-5 y 27-30; LORRIO, op. cit., n. 49, pp. 158 s.,
fi g. 59 y 63-67.54. NEGUERUELA, op. cit., n. 43, lám. XVIII55. LORRIO, op. cit., n. 49, pp. 157 s., fi g. 59.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 29001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 29 20/12/2012 10:00:2420/12/2012 10:00:24
30 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
la Celtiberia hacia los vacceos y vetones y también hacia el Valle del Ebro y el Sureste, expansión documentada por las llamadas “fíbulas de caballito”, que eran el símbolo o insignia de estos caballeros (fi g. 3), probablemente adoptada tras su iniciación ecuestre, que pudo consistir en la caza de un jabalí o de la cabeza de un enemigo56. El desarrollo de estas élites ecuestres facilitó la formación de una importante caballería en los pueblos prerromanos de Hispania (vid. infra), tradición que sólo fi naliza tras su enfrentamiento a Roma en los últimos siglos a.C.
La evolución de estas elites ecuestres prosiguió en el siglo III a.C. bajo la expansión púnica y la Romanización. La práctica del mercena-riado por estas élites ecuestres gentilitas en las guerras púnicas y du-rante la conquista romana contribuyó a su desarrollo, al aumentas su poder, ampliarse sus clientelas y obtener grandes riquezas y fundi o
56. ALMAGRO-GORBEA Y TORRES, op. cit., n. 2.
Figura 3. Fíbula celtibérica de jinete y caballito de Herrera de los Navarros, Zaragoza.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 30001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 30 20/12/2012 10:00:2420/12/2012 10:00:24
31ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
57. M. ALMAGRO-GORBEA, “La moneda hispánica con jinete y cabeza varonil ¿Tra-dición indígena o creación romana?” Zephyrus 48, 1995.
propiedades agrarias, que, como en Grecia, en Roma o en las Galias, constituían su base económica y social. Es famoso el caso del hispano Moerico, que entregó Siracusa a los romanos. Éstos le premiaron con la ciudad de Morgantina y 500 yugadas de tierra el 211 a.C. (Liv. 26,21,9 s.), cantidad que permitía mantener 100 equites, caballeros que cons-tituían la elite social. Su éxito le permitió acuñar monedas de bronce con la leyenda HISPANORVM, con una cabeza masculina, su posible retrato como Héroe Fundador, y un jinete (fi g. 4), tipos inspirados en las monedas de Hierón II de Siracusa57. Otro ejemplo esclarecedor es el príncipe númida hecho prisionero por Escipión en la batalla de Baecula el 206 a.C. Para atraerlo a su causa, Escipión regaló a este joven eques todos los símbolos de la clase ecuestre: “anulum aureum... tunicam lato clavo cum Hispano sagulo et aurea fi bula... equumque ornatum donat” = “anillo y fíbula de oro, túnica de púrpura, sayo hispano y caballo en-jaezado” (Liv. 27,19,1).
Figura 4. Moneda de Morgantina, Sicilia, con jinete lancero y la leyenda HISPANORVM.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 31001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 31 20/12/2012 10:00:2520/12/2012 10:00:25
32 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
58. J. M. ABASCAL, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispa-nia, Murcia, 1995, pp. 269 s.
59. Para estas estructuras sociales de los galos, C. JULLIAN, Histoire de la Gaule2, Paris, 1993; A. DAUBIGNEY, Archéologie et rapports sociaux en Gaule. Protohistoire et antiquité. Table ronde du C.N.R.S. Besançon-1982 (Annales littéraires de l’Université de Besançon 290-Centre de Recherches d’Histoire Ancienne 54), Besançon, 1985; id., Formes de l’asservissement et statut de la dépendance préromaine dans l’aire gallo-romai-
La progresiva presencia de equites hispanos en los ejércitos púnicos y romanos contribuyó a formar un equitatum Hispanum, al relacionar-se con las elites similares de campanos, mesapios, sículos, galos, etc. y adquirir conciencia de clase. Las fuentes escritas se hacen eco del creciente desarrollo de estas élites ecuestres, que dirigían sus propios ejércitos gentilicios y constituirían las élites rectoras de las civitates prerromanas. Allucius, un princeps celtíbero, se presentó a Escipión el 209 a.C. con 1400 jinetes de sus clientes, lo que evidencia un auténtico equitatum gentilicio (Liv. 26,51,7; Front., str. 2,11,5; Dio. fr. 57,43; Val. Max. 4,3,1; Polib. 19,19; Gel. 6,8); el regulus ilergete Indíbil, el 205 a.C. pereció luchando cum equitibus, pie a tierra según la tradi-ción ibérica (Liv. 29,2,13); T. Sempronio Graco incorporó a su ejército quadraginta nobiles equites en la ciudad celtibérica de Certima (Liv. 40,47), no como rehenes, sino militarie iussi y en prueba de fi delidad; Occilis (Medinaceli, Soria) proporcionó 100 jinetes a Nobilior (Ib. 48) y también el 151 a.C. Lúculo aparentó pedir equites a Cauca (Ap. Ib. 52) para que combatieran como aliados (Ib. 52). Eran igualmente equi-tes Caro, jefe de la confederación de segedenses y arévacos el 153 a.C. (Ap. Ib. 45), el jefe de la caballería de Intercatia (id., 53), Retogenes en Numancia (id., 93), etc. El caso más reciente constatado es el rey Indo, que murió con su caballería cuando participaba en las guerras entre César y los pompeyanos el 45 a.C. (De bell. Hisp. 10).
Esta caballería servía para difi cultar los movimientos y el abasteci-miento y para perseguir al enemigo, como cuando Lúculo salió derro-tado de Palantia y fue perseguido hasta el Duero, retirándose durante la noche (Apiano, Ib. 55). Las fuentes escritas son escasas, pero revelan cómo los grandes jefes tenían un séquito ecuestre, como Retógenes, que burló con sus caballos y cinco amigos el cerco de la Numancia asedia-da para pedir ayuda a los arévacos y a la población de Lutia (Apiano, Ib. 94). Este séquito ecuestre lo corrobora el frecuente uso del nombre Ambatus en zonas de expansión celtibéricas del Alto Ebro y de la Lusi-tania58, al modo de los ambacti o soldurii galos59 y del comitatus de los germanos.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 32001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 32 20/12/2012 10:00:2520/12/2012 10:00:25
33ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
ne, Dialogues d’Histoire Ancienne, 11, 1985, pp. 417-44 y CHR. PEYRE, “L’historiografi e greco-romanie et la celtisation de Bologne etrusque”, en D. Vitali, Tombe e necropoli galliche di Bologna e del territorio, Bologna, 1992, pp. 7-45. La relación de los am-bacti galos y el antropónimo hispano celta Ambactus es negada por E. ORTIZ DE URBINA, “Aspectos de la evolución de la estructura social indígena del grupo de población autrigón en época prerromana y altoimperial”, II Congreso Mundial Vasco, San Sebastián, 1988, pp. 183-194 y J. M. GÓMEZ FRAILE, Los pueblos del Alto Ebro y del Alto y Medio Duero en época celtibérica (Tesis Doctoral de la Universidad de Alcalá de Henares), Alcalá de Henares, 1996.
60. CIL I, 709; M. GÓMEZ MORENO, Misceláneas. Historia, arte, arqueología (dis-persa, enmendata, addita, inedita). Primera serie: La Antigüedad. Madrid, 1949, pp. 246 s.; N. CRINITI, L’epigrafi a di Ausculum di Gn. Pompeo Strabone, Milano, 1970, pp. 182 s.
61. E. BADIAN, Foreign Clientelae (264-70 B.C.), Oxford, 1958; R. SYME, “The Spa-nish Romans”, Colonial Elites. Rome, Spain and the Americas, London, 1958.
Los romanos atrajeron con gran habilidad a estas poderosas élites ecuestres, como evidencia el caso citado de Certima o la turma Sa-lluitana, escuadrón de 30 jinetes de la población ibérica de Salduie, Zaragoza, que intervino al servicio de Cn. Pompeio Estrabón en la toma de Asculum el 89 a.C., en el Piceno, durante la Guerra Social, y que recibieron como premio la ciudadanía romana60. Pero si no se sometían a Roma, eran sistemáticamente eliminados, como en Segeda, en Nu-mancia o con Viriato.
La política de atracción de las élites ecuestres condujo a la plena incorporación de todo el sistema gentilicio clientelar hispano al sistema clientelar romano, proceso que fue uno de los elementos esenciales de la Romanización. Las elites ecuestres se integraron en el ejército ro-mano desde el inicio de la presencia de Roma (Liv. 26,50; 27,19,1), en especial, durante las Guerras Civiles, lo que reforzaría su papel social al ser el primer estrato en romanizarse e integrarse en las clientelas roma-nas61, como los casos señalados de Certima y Ocilis. Incluso llegaron a adquirir la ciudadanía romana, como la turma Saluitana y en otros epi-sodios conocidos (Ap. b.c. 1,89; Liv. 91, frag. 2; Plut. Sert. 17; Front. 2,5,31; b.c. 3,22,3; b.Hip. 15; b.c. 1,29; 1,39,1; De bell. Hisp. 10; etc.).
El proceso de afi rmación de la clase ecuestre se refl eja en el crecien-te número de caballeros que había en Hispania (b. Alex. 56,4), élites ecuestres que, tras su contacto en ejércitos púnicos y más tarde roma-nos y con élites similares de otros pueblos del Mediterráneo llegó a ser de importancia similar a la que tuvo en las Galias y adquirió cada vez más conciencia de su fuerza hasta convertirse en la élite rectora de las ciudades-estado hispanas. A partir de las Guerras Púnicas, el equi-tatum Hispanorum llegó a formar grandes contingentes de caballería,
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 33001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 33 20/12/2012 10:00:2520/12/2012 10:00:25
34 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
62. JULLIAN, op. cit. n. 58, pp. 239-244.63. A. LORRIO, Organización social y distribución de la riqueza en una necrópolis
celtibérica, Necrópolis celtibéricas (2 Simposio sobre los Celtíberos). Zaragoza, 1990, pp. 39-50.
64. MOMMSEN, op. cit. n. 20, pp. 252 s.; Alföldi, op. cit. n. 5, p. 87.
como los 1200 jinetes turdetanos, mastienos, oretanos, iberos y olcades acantonados por Aníbal en África (Pol. 3,33,7), Allucius aportó a Esci-pión 1400 clientes (Liv. 26,51,7; Front. str. 1,11,5; Polib. 19,19; etc.), Colchas dio a Escipión 500 caballeros (Pol. 11,20), Indíbil y Mardonio tenían de 2500 a 4000 jinetes entre ilergetes y aliados (Liv. 28,31,5; 29,1,19; Polib. 11,32-33), el ejército de Caro contra Nobilior el 153 a.C. tenía 5000 jinetes segedenses y arévacos (Ap. Ib. 45), 2000 jinetes vacceos había en Intercatia (Ap. Ib. 45, 53), el ejército celtibérico que acudió en auxilio de Contrebia (Livio 44,33) tenía 400 caballeros, etc. Los equites hispánicos también combatieron fuera de la Península (b.G. 5,26,3, 7,55,3; bell. Afric. 39; Ap. b.c. 1,83; 4,88) y formaban parte de la guardia personal de Juba en Numidia (b.c. 2,40,1) y 10.000 jinetes celtas e iberos participaron en la expedición de Marco Antonio contra Armenia el 36 a.C. (Plut. M. Anton. 32), prueba de que existía un ver-dadero equitatum Hispanicum, cuya importancia social y política en la Hispania prerromana sería similar a la que tuvo en Grecia, en Roma, en las culturas itálicas y en las Galias62 con creciente conciencia de sí mis-mo y de su poder, por lo que son la clave socio-ideológica del avance hacia la vida urbana antes de la romanización entre Íberos, Celtíberos y otros pueblos célticos de Hispania. En las Galias, Posidonio y César refi eren la riqueza y fuerza social de su aristocracia militar de ecuestre de quienes poseían un caballo y una panoplia militar completa. Vivían dispersos en sus fundi o asentamientos rurales, con sus tierras de cultivo privadas, dedicados plenamente a la guerra, rodeados de sus servidores, ambacti o soldurii. Por ello, el caballo es el animal más representado en la numismática gala y los Celtas representaban a sus divinidades a caballo.
La proporción de jinete/ infante era muy elevada en Hispania. Al-canza de 1 a 4 entre los celtíberos (Ap. Ib. 45) y las tumbas con arreos raramente superan el 10% en necrópolis celtibéricas como La Merca-dera63; entre los ilergetes la proporción documentada es de 1/8 (Liv. 28,31,5), mientras que los celtas cisalpinos, en la batalla del Telamón, el 225 a.C., ofrecen una proporción caballero/infante de 1/5 ó 1/6 (b.G. 7,64,5 y 76,3). Esta proporción es muy superior a la de 1 a 10 que indica Diodoro Sículo (14,43,2-3) en Grecia, idéntica a la de la Roma primiti-va (Liv. 1,13,8; D.H. 2,13)64, lo que da idea de la importancia de la ca-
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 34001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 34 20/12/2012 10:00:2520/12/2012 10:00:25
35ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
65. M. ALMAGRO-GORBEA, Guerra y sociedad en la Hispania céltica. Historia de la Guerra en España (catálogo de la exposición). Madrid, 1997, pp. 207-221; M. ALMA-GRO-GORBEA, M. Y A. LORRIO, “War and Society in Celtiberian World”, The Celts in the Iberian Peninsula (e-Keltoi. Jounal of Interdisciplinary Celtic Studies, 6), 2004, pp. 73-112.
66. E. CUADRADO, “Las necrópolis peninsulares en la baja época de la cultura ibéri-ca”, La Baja Epoca de la Cultura Ibérica, Madrid, 1981, p. 52; Quesada, op. cit. n. 38, pp. 102 s., fi gs. 13-19.
67. J. CABRÉ, Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica de Azaila, Madrid, 1944; I. BALLESTER et alii, Cerámica del Cerro de San Miguel de Liria (Corpus Vasorum His-panorum I), Madrid, 1954; M. MENÉNDEZ, La cerámica de Estilo Elche-Archena (Tesis Doctorales de la Univ. Complutense 332/1988), Madrid, 1988; M. E. MAESTRO, Cerámica Ibérica con fi gura humana, Zaragoza, 1989; R. RAMOS, Simbología de la cerámica ibérica de La Alcudia de Elche, Elche, 1991; W.S. KURTZ, “Guerra y guerreros en la cerámica ibérica”, en OLMOS (ED.), La sociedad ibérica a través de la imagen, Madrid, 1992, pp. 206-215; H. BONET, El Tossal de Sant Miquel de Llíria. La antigua Edeta y su territorio, Valencia, 1995.
68. G.K. JENKINS, Monnaies grecques, Fribourg, 1972, p. 276.
ballería celtibérica. Como ya se ha señalado, en el Levante y Sureste la caballería era ligera y usaba jabalina o dardos, mientras que en el valle del Ebro y la Celtiberia se documentan jinetes lanza en ristre de caba-llería pesada, novedad extendida a partir de Alejandro Magno llegada a través de Sicilia, a juzgar por su precedente en Morgantina65.
El desarrollo de la vida urbana en la Hispania supuso el afi anza-miento de los equites como elite rectora de las civitates a partir del siglo III a.C., como confi rma la documentación arqueológica y numismática, completadas por análisis etnoarqueológicos que permite comprender la importancia de dicha elite ecuestre, que desempeñaría las magistraturas y el control político.
El creciente infl ujo y poder de la clase ecuestre se refl eja en los ritos funerarios y en la iconografía de la cerámica, la orfebrería y la numis-mática. A partir del siglo III a.C., se aprecia un signifi cativo cambio en el ritual funerario66. El armamento tendió a desaparecer de los ajuares funerarios como símbolo de estatus y las élites aristocráticas gentilicias pasaron a manifestar su estatus en el uso de torques, joyas y vajillas suntuarias, lo que refl eja una nueva organización social urbana, de tipo oligárquico y censatario. Estos cambios coinciden con un notable desa-rrollo artesanal de cerámicas y joyas. Cerámicas con fi guras de jinetes aparecen desde el Sudeste al valle del Ebro, en los estilos de “Elche”, “Liria” y “Azaila”67, y en Ilici, Elche, la diosa de la ciudad aparece re-presentada como Pòtnia hippôn o “Diosa de los caballos”, como Tanit/Juno Regina era la divinidad asociada al caballo en el mundo púnico68
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 35001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 35 20/12/2012 10:00:2520/12/2012 10:00:25
36 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
69. F. ROMERO 1976, Las cerámicas polícromas de Numancia, Valladolid, 1976.70. F. MARCO, Las estelas decoradas de los Conventos Caesaraugustano y Cluniense,
Zaragoza, 1978; F. QUESADA, “Lanzas hincadas, Aristóteles y las estelas del Bajo Aragón”, V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, Soria, 1995, pp. 361-369.
71. ALFÖLDI, op. cit. n. 5, pp. 17, n. 94a.72. K. RADDATZ, Die Schatzfunde der Iberischen Halbinsel vom Ende des dritten
bis zur Mitte des ersten Jahrhunderts von Chr. Geb. Untersuchungen zur Hispanischen Toreutik (Madrider Forschungen 5). Berlin, 1969; G. DELIBES, J. ESPARZA, R. MARTÍN VALLS Y C. SANZ, Tesoros celtibéricos de Padilla de Duero, Arqueología Vaccea. Estu-dios sobre el mundo prerromano de la Cuenca Media del Duero, Valladolid, 1993, pp. 454 s.; H. J. HILDEBRANDT, “Münzen als Hacksilver in Schatzfunden von der iberischen Halbinsel”, Madrider Mitteilungen 34, 1993, pp. 161-189.
y Artemis Orthia al heros equitans en Grecia y en Sagunto (vid. supra). La iconografía de estas cerámicas refl eja las creencias míticas de las elites ecuestres, pues en las escenas representadas, el 40 % son jinetes y caballos, proporción muy superior a la real en necrópolis y en el ejército según las referencias escritas, lo que confi rma la estrecha relación con la elite ecuestre de las cerámicas pintadas ibéricas y celtibéricas, vincu-ladas a las elites ecuestres urbanas. A su vez, la cerámica de Numancia69 y las estelas de la Celtiberia70 representan mitos asociados a un Heros equitans solar, como las fíbulas y signa equitum celtibéricos. Por tan-to, monedas, fíbulas, signa equitum y estelas narraban mitos ecuestres anteriores a la romanización, que refl ejan la ideología ancestral de los caballeros hispanos.
Las élites ecuestres debieron tener también ritos iniciáticos, de los que puede proceder la costumbre del desultor o eques bini Equus, capaz de combatir con dos caballos, tradición de caballería ligera que exigía particular adiestramiento y gran poderío económico. También como desultor pudiera identifi carse el Despòtes hippôn de los bocados orien-talizantes de Cancho Roano y Cástulo, propio de la caballería arcaica aristocrática71, y los citados relieves del Despotés hippôn del Sudeste y Levante, que explicaría el desultor con bini equus de las monedas de Kese y de Ikalusken, quizás equivalente a la fi gura mítica indoeuropea de Cástor, uno de los Dioscuros o Tindárides, aunque el tipo está copia-do de las monedas de Tarento.
También la orfebrería estuvo al servicio de estas elites urbanas ecues-tres para manifestar su estatus y riqueza. Las joyas pasaron a refl ejar la nueva estructura social censataria, por lo que es frecuente la asociación de joyas y monedas en los tesoros formados a partir de fi nes del siglo III a.C.72 Esta orfebrería ofrece temas ecuestres, como las escenas de cace-ría de las lujosas fíbulas de plata oretanas (fi g. 5), usadas como elemento
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 36001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 36 20/12/2012 10:00:2520/12/2012 10:00:25
37ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
73. RADDATZ, op. cit. n. 69, fi g. 6, láms. 2, 62, etc.; M. LENERZ-DE WILDE, Iberia Cel-tica, Stuttgart, 1991, pp. 146 s.
74. ALMAGRO-GORBEA Y TORRES, op. cit. n. 2.75. ALMAGRO-GORBEA, op. cit. n. 4.76. ALMAGRO-GORBEA, op. cit. n. 40.
de distinción aristocrática para vestirse. Los mejores ejemplares están decorados con un jinete, como las monedas, pero representado en una caza mítica73, frente a las fíbulas de bronce “de jinete” y “de caballito” de los celtíberos alusivas a la caza de cabezas y de jabalíes en ritos de iniciación guerrera, que constituyen uno de los elementos más caracte-rísticos del mundo celta hispano74. Todas estas fíbulas refl ejan un mismo mundo social, mítico e ideológico que las monedas, originario de una ideología autóctona, aunque su desarrollo ya coincida con el predominio político y militar de Roma sobre las civitates iberas y celtas75. Con estas fíbulas se relacionan los signa equitum76 del jefe o riks de la caballe-ría celtibérica, pues fíbulas, signa equitum y monedas representaban al Héroe Fundador de la estirpe o clan como antepasado mítico o Patrono toda la sociedad, siempre representado como Heros equitans.
El mimo motivo ecuestre ofrecen los anillos de caballero. El anullus aureum era un elemento vinculado en Roma a la elite ecuestre como elemento distintivo y símbolo de autoridad y de propiedad (Plin. N.H. 37,9), lo que explica que formara parte de los símbolos ecuestres que Escipión regaló a un joven, “tum puero anulum aureum... donat” (Liv.
Figura 5. Fíbula de plata oretana con escena de cacería ecuestre.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 37001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 37 20/12/2012 10:00:2520/12/2012 10:00:25
38 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
77. ALFÖLDI, op. cit. n. 5, pp. 26 s.; NICOLET, op. cit. n. 20, p. 139.78. M. ALMAGRO-GORBEA Y J. ORTEGA, “El anillo argénteo del Cerro de la Mesa
(Toledo) y los anillos con caballito en la Hispania prerromana”, Complutum 10, 199, pp. 157-165.
79. ALMAGRO-GORBEA, op. cit. n. 4; id., op. cit. n. 4.80. D. ALLEN Y D. NASH, The Coins of ancien Celts, Edimbourgh, 1980; B. FISCHER,
“Monnaies gauloises; le cheval dans toutes ses états”, Métal pensant, revue de la medai-lle d’art, Paris, 1990, pp. 20-27.
27,19,1), pues el anillo de oro, reservado originariamente al rey y a la nobilitas (Liv. 9,46,12; Plin. N.H. 33,18), pasó a ser distintivo de los equites77. En el siglo III a.C. se hace cada vez más habitual el uso de anillos con temas ecuestres78, desde Tivissa, en Tarragona, a Sierra Mo-rena y Andalucía y, ya a fi nes del siglo II e inicios del I a.C. estos anillos de caballero llegan al mundo celtibérico y vacceo, como manifestación de la ideología y del estatus de las elites urbanas, cuyo prestigio se ba-saba, más que en las armas, en la propiedad privada para manifestar su pertenencia elevado estatus social.
También eran estas elites ecuestres urbanas las que emitían la mo-neda hispánica, como ha puesto en evidencia el análisis de sus tipos, el “jinete ibérico” y la cabeza del Héroe Fundador, pues controlaban la ad-ministración de sus civitates y su aerarium79. El jinete procede de tipos ecuestres popularizados en sus monedas por Filipo II de Macedonia y Alejandro Magno, asociados a la idea de heroización que adoptó Hierón II de Siracusa y que siguieron los Bárquidas y Moerico en Morgantina, al ofrecer sus monedas una cabeza masculina de divinidad identifi cada con el dux-jefe del ejército y un “jinete”, que representa el mismo per-sonaje divino como Héroe Fundador de carácter ecuestre.
De este modo, “cabeza varonil” y “jinete” refl ejan una tradición ideológica ancestral con el mismo signifi cado que las fíbulas de jinete, las representaciones vasculares, anillos y tantas otras representaciones ecuestres. La “cabeza varonil” del anverso procede de la de Melkart-Herakles de la moneda púnica por su carácter etno-poliádico como Hé-ros Fundador, pero transformada en el Héroe Fundador local diviniza-do. A su vez, el jinete es un tipo ecuestre, como en muchas monedas griegas, romanas y celtas80, asociado a personajes ecuestres míticos que refl ejan la importancia social e ideológica de los equites, como en otras sociedades aristocráticas ecuestres de la Antigüedad, que tenían sus mi-tos propios para exaltar sus orígenes, en los que el Héroe Fundador y Patrono era un consumado jinete, como otras fi guras míticas ecuestres, como Reso, Belerefonte, Diomedes, los Dioscuros o el heros equitans
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 38001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 38 20/12/2012 10:00:2620/12/2012 10:00:26
39ORÍGENES DE LA CABALLERÍA HISPANIA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. PÁGS XX A XX
81. BRELICH, op. cit. n. 34, pp. 14 s.; A. Cermanovic-Kuzmanovic et alii, “Heros equi-tans”, LIMC VI, Zürich, 1992, pp. 1019-1064; G. KAZAROW, “The Thracian Ridder and St George”, Antiquity 12, 1938, pp. 290-296; ALMAGRO-GORBEA, op. cit. n. 57.
82. J. DE VENDRYES, La religion des Celtes, Paris, 1948, p. 262; ALMAGRO-GORBEA Y LORRIO, op. cit. n. 34.
de Tracia, donde ofrece numerosos sincretismos hasta cristianizarse en la fi gura de San Jorge81.
Estos héroes míticos ecuestres, de carácter aristocrático, también se conocen en Apulia, Campania, las Galias e Hispania, donde estas creen-cias, esenciales en la ideología ecuestre, documentadas por la dispersión de las monedas del “jinete”, coincide con substrato ideológico indoeuro-peo de los Campos de Urnas del Nordeste de Hispania, pero prosiguie-ron hasta la Edad Media en un proceso de “larga duración” en el sentido de Braudel, tras cristianizarse y transformarse en época medieval en el culto a San Jorge y a Santiago “Matamoros”, que participaba “realmen-te” en batallas como la de Clavijo, como los Dioscuros lo habían hecho en la Antigüedad en la batalla del lago Regillo (vid. supra).
La estrecha relación entre la cabeza del anverso y el jinete del rever-so en la moneda hispánica indica que ambas representan al Héroe Fun-dador concebido como “caballero”. Al crearse el Culto Imperial, acabó identifi cado con Augusto, concebido como conditor o Héroe Fundador, de acuerdo con esta tradición ideológica, tan explícita en las monedas y en el foro de Segobriga, donde se levantó un monumento ecuestre en su honor dentro de un temenos con un bothros, elementos similares al templo poliádico de la Termes celtibérica, que constituyen herôa o san-tuarios célticos al Héroe Fundador. En efecto, este Héroe Fundador de carácter ecuestre era el Patrono o la divinidad tutelar de las civitates cel-tas, que protegía su independencia ideológica y política y benefi ciaba a sus habitantes, que eran sus descendientes, como Teutates, textualmen-te el “padre de la estirpe” o el “padre del pueblo”82, que era la principal divinidad de los celtas.
De este modo se comprende el contexto socio-político, ideológico y cultural de las monedas hispanas con cabeza masculina y el Heros equitans, que era la divinidad local de la población o del grupo étnico epónimo y su Patrono como dios protector. Esta iconografía refl eja la ideología de la elite ecuestre que controlaba la administración y el po-der político en los oppida y que emitía sus monedas con la representa-ción de su antepasado y Patrono. En consecuencia, la moneda hispánica
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 39001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 39 20/12/2012 10:00:2620/12/2012 10:00:26
40 MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
R.OO.MM., 7 (2013). ISSN: 1578-2689. Págs xx a xx
83. MOMMSEN, op. cit. n. 20, pp. 256 s.84. JULLIAN, op. cit. n. 58, pp. 239-244.85. NICOLET, op. cit. n. 20.
del jinete es la síntesis iconográfi ca de la ideología ecuestre de las elites hispanas, antes de su romanización.
Aún cabe hacer una última refl exión sobre el signifi cado social de los equites y del caballo en la Hispania prerromana, que cabe relacionar con las costumbres ancestrales conservadas en los “Fueros de Extre-madura”. En esta legislación consuetudinaria todos los vecinos estaban inscritos en el censo o carta de collation para la elección del concejo, pero las collationes diferenciaban entre simples vecinos y caballeros, pues los cargos y magistraturas del concejo se elegían por sorteo o in-saculatio sólo entre quienes tuvieran caballo, norma que recuerda la organización censataria de los equites en Roma83. Además, si se moría sin testar, la collatio se quedaba con 1/5 de la propiedad mueble, que generalmente era ganado, pero de esta norma se exceptuaba al caballo, para privilegiar a la élite ecuestre. Por consiguiente, esta organización censataria que privilegiaba a los caballeros en los Fueros de Extrema-dura no debió ser muy diferente de la organización social prerromana de Hispania, cuyas civitates y territoria también estaban controlados por caballeros, que constituían su elite rectora (Livio 26,50; 40,47) y que ocuparían las magistraturas con plenos derechos políticos, como ocurría en la sociedad gala84 y en Roma, donde los equites, como clase dirigente, eran los encargados de las fi nanzas públicas y de acuñar la moneda85, lo que explica la elección del jinete como tipo emblemático en monedas, fíbulas y demás elementos de esta elite ecuestre.
001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 40001-Almagro-ordenesmilitares7.indd 40 20/12/2012 10:00:2620/12/2012 10:00:26