Ontología del sujeto. De cómo nosotros somos sólo cosas entre otras cosas
Transcript of Ontología del sujeto. De cómo nosotros somos sólo cosas entre otras cosas
PÁGINA 29
3. Ontología del sujeto
De cómo nosotros somos sólo cosas entre otras cosas
Una teoría del objeto. Del fundamento de la ciencia moderna (y van ya algunos siglos) no
nos queda sino un positivismo vulgarizado, la creencia pragmática y confiada en la
existencia per se de un objeto que se presenta ante nosotros como dotado de una evidencia
indudable. Esta “presencia” también requiere una explicación, no basta con aceptarla como
supuesto dogmático. Las soluciones postpositivistas se han aproximado hacia una
epistemología social, tal como reclaman los críticos, en la que las claves para la confianza en
la observación siguen recayendo en la desconfianza sobre el juicio propio, bien como duda
permanente (falibilismo, falsacionismo) o como necesidad del consenso de la comunidad
científica1
.Este giro social es sin duda una concesión a la crítica relativista y a la
sociologización del conocimiento, pero estas ideas no alcanzan la extensa aceptación que
tiene el realismo „clásico‟, si se me permite el apelativo, bien es cierto que por razones
pragmáticas y de costumbre, pues la mayoría las acepta como cosa dada sobre la que nunca
reflexionarán a lo largo de sus vidas.
Cualquier razonamiento científico parte ineludiblemente de una definición que concreta
cuál es el objeto al que dirigiremos nuestra atención, cuya trayectoria registraremos o cuyo
cuerpo será manipulado. Los investigadores suponen la presencia incuestionable de un
objeto, por ejemplo, un átomo, una molécula, un material compuesto, un bosón, una aguja
de registro, un cuerpo animal, un órgano, etc., o del dinero, la prima de riesgo, la demanda,
el idioma o el sistema político, cada uno de ellos en su respectiva disciplina científica; y
continúan:“dado este objeto, si lo sometemos a determinadas condiciones o lo colocamos
en determinada situación, entonces sucederá…” Sin embargo, es fácil cuestionar la
existencia de cualquiera de estos objetos cuando fijamos nuestra atención en sus elementos
componentes, o cuando los analizamos desde distintos discursos técnicos especializados
(por eso afirmamos que todo „concepto‟ es relativo, pues depende del campo de
significación desde el cual se enuncia). El cuerpo animal (un hombre, por ejemplo), que no
ponemos en duda en un nivel etológico, se nos diluye entonces en órganos y tejidos en la
mirada fisiológica, y estos en células y microorganismos en la mirada citológica, y estos a su
vez en corrientes eléctricas e intercambios de sustancias más elementales en la mirada
físico-química. De igual modo, el cuerpo individual se nos diluye en colectividades que
parecen responder a dinámicas propias ajenas o que trascienden o engloban al propio
individuo, y hablamos de actitudes, roles, organizaciones, pautas culturales, modas,
sistemas económicos, etc. Ningún discurso científico es capaz de tratar todas estas miradas
de manera comprensiva; dirán que son campos de conocimiento independientes, niveles de
análisis diferentes que corresponden a distintos especialistas, y cada uno seguirá en su
propio campo de reflexiones como si literalmente los demás no existieran.
La ciencia cae así en una suerte de esquizofrenia interesada, justificando el relativismo de su
objeto de conocimiento cuando lo define (lo supone) en el origen de una deducción, y
1
De todas estas estrategias, sólo me convence la posibilidad de que toda idea será rechazada tarde o temprano.
Basta repasar la historia general del pensamiento para comprobarlo. El resto de estrategias sólo pretenden
mantener la ilusión de que disponemos de mecanismos para asegurar que no nos equivocamos en lo que decimos.
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 30
rechazando decididamente el relativismo que cuestiona de manera radical el status de
realidad de los objetos.
Para ganar en consistencia y en claridad, la ciencia necesita una teoría del objeto diferente
(todos la necesitamos), para no fundamentar su pensamiento en algo tan inestable y tan
fácilmente cuestionable como el objeto que se pretende presentar ante nosotros como
entidad independiente, estable, monádica, convalidado apenas por el único criterio de una
mirada humana (un sistema de registro), de la cual también es fácil dudar.
El objeto metasimbólico. La pregunta por el objeto se deriva de la intuición pragmática de
que aún queda algo más allá de las palabras. En principio, todo lo que se presenta ante
nosotros requiere de un filtro previo que lo atestigüe, sea este una definición (racionalismo),
un instrumento que registrela trayectoria de una presencia (ciencia) o una mediación
simbólica que designe un objeto (construccionismo, pragmatismo lingüístico). En todos los
casos, lo que sea el objeto es dicho en primer término a partir de un instrumento de
identificación, un mediador mecánico o simbólico (un criterio de referencia). Pero, antes de
conceder que el instrumento crea la ilusión del objeto de manera última, antes de aceptar
que todo se disuelve en un mundo fantasmático producto de la ilusión del razonamiento
humano, debemos preguntarnos qué se extiende más allá de la mediación. Nadie negará
que existe un mundo antes y después de lo humano, so pena de atribuirnos un
protagonismo demiúrgico sobre el cosmos y la naturaleza por completo soberbio y difícil de
sostener hasta sus últimas consecuencias. El objeto (ente) sobre el que nos interrogamos es
situado en este espacio donde lo humano no alcanza, no más allá de lo físico, sino más allá
de lo simbólico. De igual modo, podemos aplicar para el objeto „hombre‟ el mismo
razonamiento que aplicamos para el resto de los objetos, y convenir en que nos
encontramos en el mismo plano de realidad que ellos, objetos todos al fin y al cabo. La
pregunta por el objeto no elude al hombre, sino que lo incluye y lo considera parejo al
restante universo de los objetos metasimbólicos, que se extienden más allá de las
definiciones, los registros y los mediadores lingüísticos o simbólicos.
La pregunta por el objeto. La pregunta por el objeto presupone a un sujeto que realiza la
pregunta. La pregunta se concreta en una forma de mirar hacia el objeto, en la que el
hombre que mira es tan protagonista del resultado de la mirada como el propio objeto
sobre el que se inquiere. La pregunta tiene dos sentidos, dos direcciones. La pregunta por el
objeto no es una intelectualización (aunque pueda generar este resultado, que también debe
ser explicado), sino un temblor, un roce, un encuentro que se produce al aproximarse el
hombre y el objeto en lo que podemos llamar una superficie de contacto. La mirada
encuentra un objeto en la interacción, en el límite de los cuerpos, en la superficie de
contacto, allí donde el hombre y el objeto vienen a ser conjuntamente como un efecto de
forma (un efecto de superficie o de frontera2
). La mirada participa de un acontecimiento, un
suceso, un encuentro. Identificamos (delimitamos, designamos, damos forma) la presencia
del objeto en los límites que brinda la mirada (el tacto, la visión, el roce), pero sólo en
cuanto el hombre es también objeto en el encuentro. La presencia del hombre queda
también identificada en el encuentro (posicionada en relación con el objeto), que se
descubre así como el espacio de la creación, donde la superficie deviene forma y por lo
tanto mundo objetual (objetivado). Lo que podemos llamar „realidad‟ surge en esta
2
La idea de superficie está inspirada en Deleuze (Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 2005), aunque él es mucho
más sutil, y yo estoy atrapado en cierta topografía imaginaria, poblada de objetos fantasmáticos que se rozan y
atraviesan.
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 31
superficie de contacto. El color, la densidad, la temperatura, la distancia, etc., son
características que surgen en una superficie de contacto, productos limitados y efímeros
propios de un roce, que no convienen a los supuestos objetos metasimbólicoscomo tales,
sino a la interacción, al encuentro. La dureza, por ejemplo, no es algo que corresponda al
objeto, sino a nuestro contacto con él, y tanto nos dice sobre el objeto como sobre la mano
que en él se posa; poco de ambos.
El entramado3
. El encuentro implica al objeto, al hombre, al contexto -que no es sino otro
objeto presente que coadyuva en la efectuación-, y a los modos de relación que se
establecen entre los diversos objetos. Lo que llamamos realidad es el resultado instantáneo
y limitado de un roce múltiple, de una mirada, de una superficie de contacto. La mirada
también es construida en el roce, así que no sirve como criterio de referencia. No hay
criterios de referencia, pues ninguna mirada ni ningún objeto pueden abstraerse de la
superficie donde vienen a ser. La mirada no es una cualidad del observador humano, pues
aquello que prediquemos del hombre como objeto que aparece en la interacción, también
debe ser predicado de los restantes objetos, en cuya efectuación emerge su propia mirada,
su propia perspectiva dentro de la interacción. No situamos al hombre en una posición
privilegiada de construcción de la situación, pues eso sería igual que elevarle a la categoría
de criterio de referencia, de entidad estable y preexistente que ejerciera un poder
determinante sobre los restantes elementos o entidades que convergen en la situación. El
hombre como objeto no se comporta de manera diferente a los restantes objetos. Todos
ellos deben ser explicados en los mismos términos, todos encierran una clave, un
protagonismo singular, todos viene a ser conjuntamente.
El entramado no es un conjunto de objetos dotados de entidad previa que convergen en una
situación de la cual emergen nuevas cualidades y entidades (el entramado es esta
emergencia), lo cual obligaría a aceptar que el objeto está delimitado en sí mismo (sería
tratar al objeto como criterio de referencia que reemplaza al hombre como ente que
determina el resultado de la interacción), que la delimitación le conviene de manera esencial
y que persiste como una presencia intemporal (estática). El entramado es un conjunto de
efectos resultantes de la interacción, emergentes como situación, no porque sus entidades
les convengan a cada uno de ellos por separado de manera esencial, sino porque los efectos
se convienen entre sí como productos en la efectuación. La ontogenia de la situación no
corresponde a ninguno de ellos como objetos determinantes, sino a la red de entidades que
emergen y se sostienen mutuamente en el coro ontogénico de la relación. Lo que
entendemos por propiedades de la relación (percepción, distancia, tiempo, volumen,
persistencia, incluso significados), son también objetos emergentes en la misma.
Superficies y membranas. No hay profundidad en el encuentro, pues las formas emergen en
la superficie de contacto. En el capítulo segundo de la “Lógica del sentido”, Deleuze sugiere
la imagen de la navaja que incide un corte sobre el papel. El corte es un doblez, un
encuentro que no está previsto ni se identifica con ninguno de los dos objetos que lo
protagonizan, es una efectuación donde cortar y ser cortado son lo mismo mientras definen
una realidad imprevista que emerge de la relación: el corte, que en sí mismo es nada, un
vacío, y que no se identifica ni con el papel ni con la navaja. La huella del zapato sobre el
barro sirve también como ejemplo. La huella no puede identificarse, como entidad
sustantiva propia, con ninguno de los dos elementos en relación, sino que emerge en la
3
Martin Heidegger, Posiciones metafísicas fundamentales del pensamiento occidental, Barcelona, Herder, 2011.
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 32
superficie de encuentro como una forma, como una realidad objetual indiscutible,pero a la
vez inexistente.
Sin embargo, la „superficie‟ es una idea metafórica, un modo sencillo de plantear gráfica o
visualmente la idea de que los entes vienen a ser dentro de un espacio conjunto de
efectuación. Debemos cuidarde que la metáfora no se nos imponga como la idea que debe
ser sostenida y desarrollada en sí misma. Superficie no es un concepto geométrico, así que
otros conceptos como profundidad, extensión o grosor, no son asumidos,a pesar de su
proximidad semántica o topográfica. Ningún concepto, cosa o dimensión precede a la
situación en la que se produce, o tendríamos que aceptar que existe como idea (a la manera
platónica) un espacio de corte euclidiano o similar, recipiente fantasmático que preexiste a
la aparición de los cuerpos que emergerán en él (no hay un vacío previo a los cuerpos, sino
junto a ellos, en efectuación conjunta). No hay profundidad quiere decir que ningún objeto
emerge como ente compacto, sino que se mantiene como ilusión fantasmática en el espacio
único y efímero del encuentro.
La membrana también podría ser una metáfora apropiada en algunos casos. La membrana
(cáscara, piel, cubierta) comprende un cuerpo, comporta la forma de un cuerpo en su
presentación ante el exterior que la envuelve, como una sucesión de capas, de planos o de
falsas cajas de regalo. La membrana es a la vez plana y engendradora de volumen, una
continuidad siempre delgada que puede ser recorrida en línea recta, pero que engendra un
volumen al cerrarse sobre sí misma. La membrana es un plano que se pliega sobre sí
mismo, define un volumen y una separación, un adentro y un afuera donde conviven
acontecimientos paralelos, o dicho de otro modo, el roce de dos entidades que vienen a ser,
delimitadas en el límite de su contacto, allí donde ambas empiezan a terminar, en el límite
ente ambas. La membrana tiene un grosor y sostiene la distinción entre adentro y afuera,
pero también implica un volumen, la forma de un cuerpo contenido, y es porosa, está llena
de vacíos por donde ambos entes se confunden, se penetran mutuamente hasta desdibujar
sus identidades.
¿Cómo es que tenemos,entonces, la impresión de un volumen, de un cuerpo compacto que
permanece en el espacio y en el tiempo? La respuesta a esta pregunta no remite
directamente al objeto, sino a nuestra forma de mirarlo: la pregunta es ¿cómo es posible
que lleguemos a realizar estas preguntas? El volumen y la persistencia se producen en el
espacio de lo simbólico, forman parte de nuestras maneras de hablar, un emergente que no
puede darse por sentado como apriorismo, sino que debe también ser explicado. Una teoría
completa del objeto debería atender primero al espacio de lo metasimbólico, lo que sucede
más allá de nuestros conceptos, y después atender a cómo nuestro simbolismo también es
creado en un espacio metasimbólico de este tipo. Nosotros somos también un objeto que
debe ser explicado más allá de las palabras.
Grosor, profundidad y volumen son conceptos que convienen a cierto tipo de mirada, la
que se construye en la idea del trayecto, por ejemplo,desde una cierta idea de movimiento
como idealización simbólica. El objeto y la emergencia superficial no son un problema
físico, sino algo que queda planteado como pregunta sobre lo metasimbólico. La física del
objeto es una idealización, pero el objeto es ajeno a ella.
Del tiempo y el espacio. De forma similar, no hay distancia ni tiempo, que son conceptos
que convienen a la mirada, a quien mira desde un trayecto, son un efecto de cierta mirada.
Tan lejos está lo cercano como lo lejano, en la medida en que, no siendo partes de una
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 33
misma superficie, no se determinan mutuamente, se ignoran. La distancia y el tiempo son
metáforas problemáticas, sirven para crearnos la ilusión de comprender, pero también para
introducir nuevos problemas propios del campo semántico de la metáfora, por ejemplo, la
cuestión de la intemporalidad, la noción de infinitud o de trascendencia que imponemos
sobre lo que no es sino efecto efímero y superficial. El tiempo es un concepto que conviene
al desplazamiento, a un trayecto, y el trayecto es un desplazamiento de la superficie de
contacto.
Todo apunta hacia conclusiones paradójicas. Podemos imaginar una primera superficie
donde diversas entidades vienen a ser conjuntamente, pero no podemos imaginar un objeto
pre-entitativo, a riesgo de suponer una nada increada que se manifiesta como ontogenia, o
de introducir una noción de tiempo en referencia al tránsito entre lo no creado y su
efectuación creadora. Tampoco podemos imaginar una falta de persistencia radical de los
objetos, es decir, necesitamos explicar cómo es que los entes que han venido a ser
persisten en su entidad, salvo que entendamos que los entes no persisten por sí mismos,
sino en la medida en que su virtualización se acompaña de la virtualización de un objeto
con capacidad para aprehender una persistencia. La persistencia sería en sí misma otro
objeto (simbólico; el signo como ritual, en términos de Derrida), relativo a la mirada que
está siendo creada en la relación, una mirada que fija la realidad y le otorga caracteres de
persistencia (lo simbólico ha de ser fundamentado en lo metasimbólico, so pena de tener
que asumir niveles diferentes de realidad). El tiempo, la distancia, el trayecto o la
persistencia serían características propias de la mirada, depositadas en un modo de relación
peculiar entre los objetos, y no en los objetos per se.
Cometemos el error de considerar que la mirada nos pertenece y, en consecuencia, de
querer constituirnos en criterio de referencia para plantear las preguntas sobre el objeto.
Nos cuesta no pensar en la persistencia (tiempo) oelmovimiento (distancia, espacio) del
objeto, obviando que el protagonismo de la mirada no nos pertenece, que la mirada reside
en la relación y que los restantes objetos son copartícipes en ella, pues todos son
igualmente efectos en la relación. Tanto es decir que el objeto nos mira como afirmar que
nosotros lo miramos, así que de ningún modo se puede derivar que las preguntas
apropiadas sean las que nosotros nos planteemos. (Se dirá: pero somos nosotros los que
deseamos comprender. Sin embargo, esta objeción no ha reflexionado sobre el significado
de la comprensión, que es relativa al hombre que se pregunta, pero también al espacio y los
objetos que hacen posible las preguntas. La comprensión es un modo de relación,
podríamos decir, que no reside en nosotros, sino en la relación misma.)
Nuestra impresión ante los objetos no es la de un tiempo, sino la de un movimiento, el
desplazamiento del objeto respecto de un punto que le sirve de referencia, el que se
propone desde el símbolo, que permanece inmóvil en relación con el fondo de la imagen
cuyo desplazamiento contrasta con el del objeto. Diríamos que el tiempo, sea como sea el
modo en que lo definamos, es una derivada del espacio, que está definido a partir del
desplazamiento simbólico de los cuerpos. En la quietud desaparecen la distancia y el tiempo
(en la inmediatez de la aceleración al límite4
), igual que la grandeza del espacio cósmico
convierte en irrelevante el movimiento de los cuerpos microscópicos. No es un valor en sí
mismo, sino un significado que emerge ante nuestra relación con los cuerpos en términos
de desplazamiento (el sol, por ejemplo, que aparece y traza su curva ilusoria sobre el cielo,
mientras la ausencia de un espacio geométrico absoluto de referencia nos impide responder
4
Paul Virilio, La velocidad de liberación, Buenos Aires, Manantial, 1997.
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 34
si el movimiento pertenece al objeto que gira, al objeto sobre el que se gira, al sistema de
objetos en que se describen un conjunto de movimientos relativos, o a la mirada que se
desplaza en la ilusión simbólica de un movimiento).
Persistencia. Si el tiempo es un efecto del entramado relacionado con el desplazamiento, no
podemos convertirlo en un criterio de referencia, así que la pregunta por la persistencia no
requiere de una respuesta en términos de tiempo. No se trataría de preguntarnos sobre la
continuidad del objeto como entidad estable temporalmente, sino como una conexión
especial entre distintos entramados en los que el objeto participa en un efecto de
persistencia. La continuidad quedaría referida, más bien, a la idea de posibilidad, a la
cuestión de que la emergencia de un entramado concreto abre posibilidades entitativas no
previstas o no efectivas en el caso de no haber acaecido. Una vez que emerge cierto objeto,
su mera presencia (virtual, como efecto de superficie) lo convierte en susceptible de
participar en entramados adyacentes, en los cuales se sostendrá como objeto renovado,
resignificado en el nuevo entramado (re-entificado), pues su virtualización inicial desaparece
en su propio espacio efímero de existencia. Para que el objeto siga siendo (al menos, como
ilusión entitativa), es necesario que nuevos entramados lo recojan y renueven sin cesar, lo
repitan y sostengan, aún con las variaciones y matices propios de la nueva configuración de
objetos en los que apareceráosevirtualizará renovado. Esta opción sólo es posible en un
espacio simbólico, en el que surja cierta mirada con capacidad de significar una
persistencia. La continuidad entitativa es contradictoria en un espacio metasimbólico, y sólo
aparece en el texto, allá donde es posible una ritualización, una realidad semántica que dé
cuenta de un efecto de repetición (persistencia).
Lo macro y lo micro. Un segundo problema queda planteado en la cuestión de las
superficies adyacentes. Si suponemos el protagonismo ontogenético como un entramado
limitado de elementos que se sostienen mutuamente en cierto roce conjunto, tendremos
que responder a la cuestión de la multiplicidad de entramados que conforman un mundo en
extensión ilimitada, y que incluye de manera paralela desde lo microscópico hasta lo
macroscópico, debiendo suponer a su vez que el entramado queda constituido, no como un
conjunto limitado, sino como un universo innumerable de entramados que participan en la
constitución conjunta de sus elementos emergentes. Podríamos pensar que cada superficie
tiene más de una cara (como un papel o una membrana cuyas caras no fueran sólo dos,
sino tantas como espacios entitativos sucedan en sus inmediaciones, sin que la inmediación
tenga una definición espacial, puesto que el espacio y el tiempo no son dimensiones
constituyentes, sino efectos de superficie que emergen en la relación). Ni la distancia ni el
tiempo valdrían como referencia, pues tratamos con una suerte de contigüidad entitativa
aespacial y atemporal. Sirva como ejemplo de problema a resolver el paralelismo
(contigüidad entitativa) entre el entramado neuronal y el entramado ambiental en los que el
hombre viene a quedar definido como objeto complejo y poliédrico que emerge en retazos
que convienen a distintas superficies de contacto paralelas, y cuya identidad global no es
más que el efecto de una mirada especial, aquella que se define desde una concepción
peculiar del ser humano propia de nuestra historia conceptual.
Precaución frente a los ejemplos mecánicos sencillos. Cuando el nervio óptico en expansión
del embrión toca el blasto en que se está formando la epidermis del ojo, el blasto se
abomba hacia dentro formando la cuenca que acogerá al ojo. Cuando un cuerpo rígido
presiona la superficie de otro con determinada fuerza, deforma la superficie, la agrieta, la
encalla o la malea de forma que la elasticidad no es recuperable. La transmisión
intersináptica: el intercambio iónico que llega al final de la dendrita produce la apertura de
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 35
las válvulas sinápticas, quedando libres las sustancias neurotransmisoras, y es el contacto de
estas con el axón siguiente el que genera un nuevo intercambio iónico en la siguiente
neurona. La luz (longitud de onda) refractada a través del humor vítreo impacta sobre las
terminaciones neuronales de la retina iniciando el intercambio iónico. En todos estos casos,
primero, el acontecimiento se produce en una superficie de contacto, la superficie es el
lugar del acontecimiento; y segundo, el acontecimiento está imprevisto en el movimiento
mecánico anterior (la onda refractada no contiene una previsión del intercambio iónico
neuronal, el nervio en expansión no prevé la cuenca del ojo, etc.), no hay nada en la
mecánica del movimiento anterior que contemple o anticipe el acontecimiento, que es
único y radicalmente original. Igual deberíamos suponer para cada uno de los objetos
implícitos en estas relaciones dinámicas: la neurona o la sustancia neuroquímica no serían
objetos preexistentes que convergen, sino otros resultados propios de espacios relacionales
específicos.
Descripciones mecánicas como las anteriores convierten la lógica relacional en
comprensible, lo cual no significa que esta lógica convenga a los objetos y dinámicas a las
que se refiere, sino que está más aproximada a ciertos modos de razonar propios de nuestra
cultura intelectual de los últimos siglos. Han hecho falta siglos para convencernos de la
realidad y de la utilidad del concepto de neurona (los nervios, los médicos physiologos
antiguos, los pintores de las disecciones, la medicina moderna, Descartes y Freud, los
neurotransmisores…), así como de la validez del mecanicismo (la causa eficiente griega, los
impresionantes inventos de los ingenieros renacentistas y modernistas, el mecanicismo
racionalista, la ciencia positiva…). Hemos sido socializados en estas formas de pensar, un
lector común de nuestra cultura pensaría que lee en el párrafo anterior ideas razonables,
pero sólo porque están formuladas en el modo en que él mismo acostumbra a razonar (el
círculo hermenéutico, la respuesta está determinada por la pregunta).
Sin embargo, en el lenguaje que aquí utilizo, estas descripciones no son sino reificaciones
discursivas que convienen a nuestros modos de relación con este tipo de espacios
objetuales. La neurona es tanto un bicho, un ser vivo, una productora de pensamiento (un
pensador), un compendio de sustancias orgánicas (químicas) o una corriente eléctrica. O
ninguna de estas cosas, un más allá de estas miradas-significados, una encarnación de estas
miradas-significados, un acontecimiento único, un ente que emerge conjuntamente con
nuestra mirada y con los significados que pueblan nuestra mirada. Cuando no la miro,
¿sigue siendo neurona? No, evidentemente, al menos si aplicamos coherentemente nuestro
propio razonamiento relacional. Si a la tríada objeto-significado(neurona)-observador le
quito alguno de los términos, el resultado será otra cosa. La pregunta sobre la neurona sería
absurda en este segundo contexto óntico, pues la pregunta implica a un observador
humano. En un espacio objeto-objeto (no humano), lo “neurona” es un efecto carente de
sentido.
Por eso, estos ejemplos confunden nuestro razonamiento. Por eso, intentar aplicar estos
razonamientos de una manera directa en un contexto de explicación o descripción
positivista convencional es un error. Sencillamente, no disponemos de objetos positivos
sobre los que aplicar la lógica relacional. Lo lamento. No los aceptamos como objetos
dados, tenemos que preguntarnos antes qué están haciendo ahí. La descripción de estos
procesos forma parte de mi mirada, que no es algo que me pertenece ni es producida por
mí en un sentido causal. Es algo que surge de la interacción, como vengo diciendo, en la
que también surgen los objetos y yo mismo. No puedo reemplazar sin más al objeto por la
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 36
mirada (la descripción). La descripción no es el objeto, sino otro objeto que viene a ser
conjuntamente en la superficie de contacto5
.
El principal problema que se nos plantea entonces es la distinción entre lo simbólico y lo
metasimbólico, siendo necesario que lo simbólico encuentre su fundamento en lo
metasimbólico, para que no lo aceptemos sin más como un criterio de referencia pre-
entitativo. El símbolo no construye al objeto, como se interpretaría desde una posición
construccionista pura, sino que viene a ser junto a él, en el espacio ontogénico del
entramado. Como objeto que encarna al símbolo (el objeto toma forma a través del símbolo
que lo identifica), o como símbolo que reifica al objeto (el símbolo identifica un significado
que deviene cosa), ambos elementos son inseparables, reunidos como mirada que
caracteriza la presencia de un observador que opera en la significación.
Pensamiento-lenguaje. Si el pensamiento fuera un acontecimiento localizado en un espacio
neuronal del córtex, su efectuación no participaría de los acontecimientos externos que
acaecen al individuo. Sin embargo, el construccionismo supone que el fenómeno de la
categorización (simbólica) da forma al acontecimiento externo con significado para el
individuo. Esto sólo es posible si situamos el acontecimiento cognitivo en un espacio
diferente al que suponemos neurofisiológicamente, es decir, sólo si lo situamos en el
exterior de la persona, como propio de la superficie donde se efectúa el roce que genera lo
individual y lo objetual como entidades efectivas. El pensamiento (vale decir, los
significados o el lenguaje) debe entonces localizarse afuera, entre y junto al hombre y el
objeto.
En el primer caso, podríamos suponer que el pensamiento no tiene efecto alguno sobre los
acontecimientos exteriores, sino que permanece ajeno en su propio espacio de ocurrencia,
y que no es sino un residuo o epifenómeno que sólo se relaciona con lo exterior de maneras
indirectas a través de un cierto número de acontecimientos efectivos intermedios
(transducciones). O podríamos suponer que tiene efecto en términos de planes de acción,
es decir, en la medida en que él mismo genera una sucesión de acontecimientos
concatenados que tienen como última etapa un suceso externo (del pensamiento al
comportamiento motor o al esquema interpretativo que tomaría forma final en cierta
manera de mirar, con capacidad para intervenir como elemento participante en el
acontecimiento exterior). En ambos casos, sin embargo, estaríamos suponiendo que existe
una concatenación, que entre cada uno de los acontecimientos intermedios se produce una
relación de determinación, y que existe un recorrido o trayecto de los aconteceres, lo cual
validaría los conceptos de distancia y de tiempo, pues existiría un afuera y un adentro, un
antes y un después, que se vinculan mediante una sucesión de acontecimientos intermedios
determinantes. Pero hemos afirmado que la distancia y el tiempo son efectos de cierto tipo
de observación, de un tipo de mirada que implica el trayecto o el desplazamiento del
observador como condición necesaria, y que la distancia y el tiempo no convienen al objeto
ni al acontecimiento, que se efectúan en su propio espacio con independencia radical,
únicos en su efectuación.
5
Entre la representación y lo representado no hay una relación de identidad, la representación pertenece a lógica
del símbolo, que es susceptible de participar en una dinámica propia, cuyo espacio está vedado al objeto, siempre
distante. Creer que la representación puede efectivamente reemplazar al objeto es aceptar que el objeto carece de
interés, y que nuestras operaciones deben realizarse solamente sobre lo simbólico. La representación es una
simulación, y las operaciones posteriores, un simulacro. El mapa del Imperio de Borges(Del rigor en la ciencia,
incluido en El hacedor, 1960) y El intercambio imposible de Baudrillard (Madrid, Cátedra, 2000) dan buena cuenta
del potencial de la representación en un sentido clásico, y señalan la nueva opción de un (hiper)realismo centrado
en la lógica de la simulación, a lo que los humanos llamamos nuestra realidad.
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 37
Nos queda entonces la opción de suponer que lo que estamos llamando el pensamiento,
entendido como un resultado emergente de cierto tipo de interacción neuronal que se
produce en el córtex cerebral, sea una idea equivocada. Pero nosotros no somos testigos de
este acontecimiento, o al menos no está claro de qué modo lo somos. Esta noción de
pensamiento es una imposición conceptual, un modo de hablar que utilizamos para
interpretar cierto tipo de acontecimientos dizque neuronales, que es relativo a cierto marco
teórico (el dualismo cartesiano, por ejemplo), pero que no conviene al supuesto
acontecimiento donde lo situamos. Esta negación abre la puerta a considerar que lo que
llamamos el “pensamiento” no es algo interior (no hay interior ni exterior, sino aconteceres
paralelos, desplazamientos, dobles caras), sino algo que ya está presente como elemento
que emerge en el propio acontecimiento en el que venimos a ser construidos junto al objeto
sobre el que realizamos nuestra pregunta.
Un concepto (el nombre de un objeto), primariamente, no es una categoría cognitiva, sino
una delimitación del objeto, un venir a cobrar forma del objeto, que sucede en cierto
espacio de interacción específico. Nosotros no vemos un objeto “real” e imponemos sobre
él una categoría cognitiva. Vemos directamente un “objeto cognitivizado” 6
. El concepto (y
el pensamiento) ya están presentes como elementos emergentes del acontecimiento donde
se forman tanto el hombre como el objeto. El concepto emerge en la relación.
De las miradas. La idea de mirada (la percepción) es metafórica. En puridad, toda mirada es
un (con)tacto, porque los sentidos son un reconocerse mutuamente en la superficie donde
se virtualizan los objetos. La percepción visual es posible por el contacto de la luz con las
terminaciones nerviosas retinales; el calor reside en la piel, como el tacto o el dolor, y son
casos similares de contacto. El sabor surge con la llegada de sustancias químicas a las
papilas linguales; el sonido,con la llegada al oído medio de cierta perturbación rítmica del
aire. Pero el sonido, como la mirada o el resto de sentidos táctiles, no pertenece al
observador, sino que es uno más de los resultados que emergen en la interacción. Como
tampoco la perturbación rítmica del aire (ondas sonoras, ondas lumínicas) pertenece al aire
ni a un objeto emisor preexistente. La onda es indistintamente la perturbación de un espacio
y un espacio perturbado; allí donde el efecto fuera la rigidez absoluta, la onda no vendría a
ser. No debemos decir que la percepción requiere de un observador, pues la percepción es
el nombre que conviene a la aparición conjunta de varias entidades que vienen a ser como
medio perturbable. La percepción (la mirada) es la relación.
El pensamiento está afuera. Ser profesor no es algo que yo aporte a la situación, es un
significado inscrito en la situación, propio de la situación, que conviene a mi presencia en
ella. Yo no soy un profesor que camina por los pasillos. Este caminar mío por los pasillosde
la Academia conlleva el significado de ser profesor. El significado no es algo que yo aporte a
la situación, sino algo que la situación aporta por sus propias características. Igual que el
resto de los objetos presentes. Ninguno de ellos llega cargado de significados previos, pues
el significado no está previsto en el objeto, que no reclama de nosotros ser tratado de
ninguna manera simbólica (Gergen7
), sino que conviene alarelación emergente de los
6
Lo denotativo y lo connotativo se solapan de tal modo que quedan más como una estrategia del analista, y en
cualquiera de estos sentidos, cada término irremediablemente evoca al otro. La rosa y la pasión se confunden en la
“rosa pasionalizada” (Roland Barthes, Elementos de semiología, Madrid, Alberto Corazón, 1971).
7
En su charla de introducción al construccionismo social, Gergen utiliza el sencillo ejemplo de la botella de agua:
“what ever it is, -dice- makes no demand on us about what language we use”, es decir, que el objeto no reclama de
nosotros ser hablado de ninguna manera específica. (Keneth Gergen talks about social constructionism, en
http://vimeo.com/20869747).
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 38
objetos. El significado, entendido como forma de relación, no es un objeto o un criterio
independiente de los restantes objetos, sino un efecto propio de la situación ontogénica.
Ningún objeto aporta su “entidad”, pues la entidad no preexiste en el objeto, que no
reclama ser reificado (“entificado”) de ningún modo, sino que la situación relacional, el
contacto, es ontogénico, crea los objetos y sus significados como efectos de superficie
propios de la relación.
Sólo así puede suponerse que el pensamiento es efectivo y reificador, tal como proponen
los construccionistas sociales, porque el pensamiento no es un como-ente previo que
converge en la situación, sino un efecto de la situación que conviene a la relación entre los
objetos que son creados en ella. Por eso el pensamiento, entendido como un juego de
significados, se halla radicalmente fuera de nosotros, y no corresponde a un haz neuronal
(que sería como suponer que las neuronas poseen el diccionario, que la biología o la física-
química neuronal poseen el diccionario!), sino a la situación en la que emergen los objetos-
significados (señalados, delimitados, designados). El objeto, el hombre mismo, es un
designando, y no tiene sentido la distinción entre significante y significado, que hipostasía
una relación de correspondencia entre lo neuronal y lo físico externo, sino solamente un
conjunto de significandos (objetos-significados en una relación significante) que emergen
como efecto de superficie en la situación ontogénica, que no es la convergencia de un
conjunto de sustancias (sustantivos, cosas) sino una acción, una efectuación (un gerundio,
„siendo‟, un participio de presente, „siente‟, o un infinitivo, un „ser‟).
Indecibilidad. La expresión común de “hay que llamar a las cosas por su nombre”no es más
que una apelación retórica a la supuesta exactitud representacional de los nombres -a su
acuerdo con ciertos referentes externos independientes-, cuyo fin es deslegitimar una
opinión alternativa porque supuestamente no utiliza los nombres correctos. Si preguntamos
por el supuesto nombre “correcto” al que se quiere aludir, nuestro interlocutor deberá
acudir a una definición y a una explicación (contextualización). La definición se traducirá en
un enunciado compuesto por palabras, es decir, por otros nombres que requieren a su vez
de su propia definición -dada la ambigüedad, la polisemia y el efecto de la connotación
propios de todo nombre-, y así sucesivamente hasta perdernos en el laberinto del
diccionario. Para reducir la ambigüedad inherente a la definición, no habrá más remedio que
seleccionar interpretaciones o asignaciones específicas de cada uno de los términos que
intervengan, lo cual descubrirá un campo de significados que corresponden a lo que nuestro
interlocutor considera lo aceptable. Dejará entrever así que su concepción de lo correcto no
se sostiene en un campo definicional incuestionable, sino en un difuso universo de sentido8
,
un marco de interpretación y, en el extremo, una teoría social peculiar sobre lo que quiere
concretarse, una episteme. (En puridad, deberíamos aceptar que procedemos de forma
contraria: primero establecemos lo que consideramos el nombre correcto de las cosas, con
lo que vienen a ser objetivadas, a ser delimitadas o construidas como objetos –
supuestamente externos–. El objeto no es previo a la palabra -ni al contrario, pues la palabra
es un objeto más en el entramado significante-, sino que la palabra acompaña de manera
inseparable al objeto en su definición mutua.)
¿Cuál es, entonces, la validez de las palabras sino el consenso tácito –la costumbre- en
torno a cierto universo de sentido? Frente a otros conceptos alternativos, la validez o
legitimidad de aplicación de las distintas posibilidades de denominación es la misma, es
8
Peter L. Berger y Thomas Luckmann, Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. La orientación del hombre
moderno, Barcelona, Paidós, 1997.
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 39
decir, requiere apelar al consenso establecido en un grupo de procedencia cultural
relativamente homogénea9
.
El valor de uso de la palabra está anclado en el universo de sentido que sostiene su
significación, cuyo acierto o validez no se predica de la correspondencia clara entre palabras
y objetos, sino de la coherencia interna del discurso que la sostiene. No va más allá del
discurso (universo de sentido) que le sirve de contexto de significación, sino que permanece
en la superficie del discurso, que sobrevuela o pervive en el límite entre las palabras que
designan supuestos objetos, y los objetos que se sostienen a través de las definiciones
apropiadas en el discurso elegido (el círculo hermenéutico). Mera tautología.
Contexto y connotación. El significado reside en la relación entre el signo-objeto, la persona
que enuncia (que no es sino otro objeto-significado) y su contexto de significación, que es
siempre diferente y, por lo tanto, se introducen sin cesar matices que lo modifican. Todo
ello es inseparable, pues se sustenta mutuamente, e indistinguible en la práctica. No existe
memoria humana del significado que persista por sí sola, sino que cada nuevo encuentro
debe sostener o cambiar el significado, que nunca es enteramente igual. (La memoria
persiste en el encuentro como re-producción de significados o como re-producción del
relato privado.) La permanencia es una ilusión del significado, el cual reside en la
interacción.
Sostener que la letra “E” que veo pintada en el grafiti de la pared de enfrentees siempre la
misma cuando aparto la vista y vuelvo a ella es dar por buena una suplantación (una
sinécdoque) en la que obviamos que cada nueva mirada se amplía o se desvía para
descubrir matices de “E” que tienen que ver con las infinitas variantes contextuales en las
que se realiza la mirada, hasta llegar al extremo de que cada mirada es una relectura que
implica interminables cambios o renovaciones en las posiciones del entramado. La pregunta
sobre la permanencia no sería por qué “E” nos parece siempre igual, sino cómo hemos
llegado a creerlo y cómo hemos venido a convencernos de que no es diferente en cada
ocasión.
Identidades situadas. Vivimos en un mundo de significados, algunos de los cuales vienen a
ser encarnados en nosotros mismos. Los significados no son independientes de los objetos
en que se encarnan, ni los objetos son independientes de los significados que los delimitan
o designan. Ser escritor (o cualquier otra identidad), como soy yo mientras elaboro estas
ideas, no es algo sustancial al hombre, no es algo inherente en mí que yo esté aportando a
esta situación en la que me encuentro. Son determinadas claves situacionales, determinada
configuración de objetos-significado los que me revisten del rol de escritor como un
significado que me conviene en este preciso instante. Mis ropas, el lugar en que me
encuentro, los objetos que utilizo (lápiz, cuaderno, ordenador), cierta actuación que realizo
(mis movimientos, las manos en el teclado, la postura algo inclinada de mi cuerpo), son las
claves que me brindan la identidad de escritor ante los demás y ante mí mismo como algo
que me conviene. Soy fumador cuando enciendo este cigarrillo. Si no enciendo el cigarrillo,
la identidad no me conviene, y la expresión “en el fondo, sigo siendo un fumador” es un
perfecto absurdo mientras no vuelva a encenderlo, mientras no deje ver (ante los demás o
ante mí mismo) el tabaco que guardo en el bolsillo. La identidad debe reinventarse,
9
Esta indecibilidad del objeto, o la imposibilidad de fijar un referente indubitable, ya fue señalada por Wittgenstein,
imposibilitando de manera radical la construcción de un lenguaje perfecto entendido como correspondencia
biunívoca entre palabras monosémicas y objetos puros perfectamente diferenciados de otros objetos (Ludwig
Wittgenstein, Últimos escritos sobre filosofía de la psicología, Madrid, Tecnos, 2008).
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 40
recrearse en todo momento para seguir siendo. Si no vuelvo a encender un cigarrillo nunca
más, nunca más me convendrá la identidad de fumador.
Significados encarnados. Las palabras parecen tener la propiedad de desvincularse de los
objetos-significados. Podemos componer frases que aparentemente carecen de referentes
objetuales, podemos hilar frases en narraciones y podemos crear un mundo de situaciones
ficticias con ellas. Podríamos decir que hay palabras descarnadas (como cuando compongo
una frase imaginaria con palabras que usualmente están encarnadas –hablo de un perro que
no está presente, o de los perros en general–) y palabras no encarnadas en absoluto (los
términos abstractos o los conectores lingüísticos). Diríamos aquí que las palabras se han
entificado, se han convertido en objetos en sí mismas. Podemos entonces imaginar un
futuro, situaciones que nunca han sucedido, y derivar consecuencias al respecto, podemos
prever, planificar, anticiparnos. Sin embargo, el resultado de nuestra anticipación sólo
convendrá a la propia anticipación: que imaginemos la muerte, no la convierte en un suceso
independiente de nuestra anticipación, lo que pretendemos como suceso en sí mismo no
deja de ser una ilusión del discurso. También en estos casos debemos considerar que el
significado de las palabras no les pertenece de suyo, sino que está anclado en el contexto
donde se enuncian, formando un entramado significante en el que cada término reclama de
los demás un sentido que les conviene mutuamente. O que están ancladas en un contexto
comunicativo, donde las referencias externas de la comunicación (encarnación) se mezclan
con términos que aparentemente carecen por completo de referentes encarnados (por
ejemplo, las categorías gramaticales que sirven de conectores para la composición de
oraciones). Sin embargo, cuesta trabajo encontrar un ejemplo de abstracción pura
completamente ajena a un contexto comunicativo (escribir o hablar conmigo mismo
suponen también un acto comunicativo), y en el extremo, la abstracción pura no sería más
que un gruñido, una vocalización sin sentido, sin destinatario y sin contexto comunicativo,
que a pesar de todo encuentra sentido en el esfuerzo por proponerla como ejemplo de este
razonamiento.
En la oración “mira al perro”, la partícula “al” está vinculada a la acción de mirar y al objeto
de nuestra mirada. Supuesta la posibilidad de encontrar un lenguaje profundo (en términos
lingüísticos, no psicológicos10
), esta oración se reduce a un entramado específico en el que
los objetos yo, tú y perro, participan de cierta interacción peculiar, y por lo tanto,
encarnada, o de otro modo, imposible de enunciar fuera de un entramado objetual. (Esto no
quiere decir que estemos fijando un mundo de objetos presemánticos que valdrían como
referentes externos, pues ya hemos discutido sobre esta inseparabilidad del objeto y del
significado como efectos de superficie propios del entramado relacional o situacional.)
En la oración “no hay justicia”, el término “justicia” está anclado en una situación específica
en la que algo sucede a alguien ante nuestra mirada. Lo injusto es algo que se predica de
esta interacción específica, es un efecto del entramado situacional, y no una abstracción
pura independiente de todo contexto situacional.
También podemos pensar en las palabras que componen este texto, y comprobar que su
significado está encarnado en la grafía que las sustenta, en la mancha de tinta, en la forma
10
En puridad, hablar de estructura profunda de la oración carece de sentido. No hay nada por debajo o detrás de la
oración (metáforas espaciales, geometría imposible de las palabras), que está dicha por completo en la mera
enunciación. Otra cosa sería reflexionar sobre las implicaciones discursivas de la oración o de las categorías
gramaticales que la componen, reflexión que nos lleva hacia una ontología o una sociología discursiva, las palabras
como creadoras de sentido.
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 41
de las letras, en los espacios que las separan (o en los sonidos y silencios cuando las
pronuncio). Las palabras y sus significados emergen de la interacción peculiar que se
establece entre la hoja de papel, la tinta, mis manos y mi mirada (o en la perturbación
espacial de las ondas sonoras y los receptores auditivos).
En todos los casos, las palabras están vinculadas a situaciones objetuales, están encarnadas
en distintos tipos de objetos-significado cuya virtualidad o cuya presencia compone una
situación ontogenética: entramados entitativos, espacios de encuentro, efectos de
superficie, pues su virtualidad se sostiene en el frágil equilibrio mutuo que sucede dentro
del entramado. La palabra no persiste por sí sola, no trasciende a un entramado. La
alternativa sería aceptar un mundo trascendental, un mundo de ideas platónicas, cuyo valor
metasimbólicopudiera ser distinto a un sentido mítico o alegórico, que es lo máximo que
podemos aceptar.
El espacio del vertimiento. Lo que yo afirme de mí mismo es afirmado a través de una
oración. Cuando digo “soy un fumador”, estoy llenando de contenido semántico el espacio
del atributo que corresponde a la expresión sintáctica copulativa. Greimas afirma que el
sujeto (actante) es el espacio del vertimiento de la acción11
. La expresión copulativa aguarda,
en términos figurados, la inclusión de un sujeto que lacomplete sintácticamente12
. La acción
gramatical requiere de un sujeto que la realiza, pero la acción no está prevista en el término
o identidad que ocupa esta posición, sino que es su inclusión en la oración la que reviste al
objeto de identidad efectiva. Cuando entro en mi aula universitaria, todo el espacio, los
objetos que contiene, las personas que se sientan en los pupitres, aguardan la aparición del
profesor como persona-significado que conviene al aula. La identidad de profesor se
inscribe o se encarna en mí en el momento en que ocupo la posición que el espacio-
significado me tiene reservado, de tal modo que puedo afirmar que he sido arrojado a la
situación, que la identidad no me pertenecía anteriormente, no estaba prevista en mí, sino
que me inviste en la medida en que el espacio vierte sobre mí los significados que le
convienen. Ser arrojado a la situación13
me arrastra hacia un mundo con significado en el
cual están inscritas las identidades, las expectativas, el devenir vital del que seré
coprotagonista desde el momento en que ocupe el espacio que la situación me reservaba.
En este sentido, también podemos decir que la agencia, la capacidad de efectuación, no me
pertenece más que en parte, sino que está repartida entre los objetos-significados que la
configuran como una totalidad única con sentido.
Escenarios-persistencia del significado. Cada situación social puede ser definida en función
del escenario en que sucede14
(Goffman, Barker). El escenario es un compendio de
elementos humanos y no humanos, un espacio tipo en el que se distribuyen objetos
dispuestos en relaciones peculiares, generando un espacio o topos simbólico (Bajtín), a la
11
Algirdas J. Greimas, Del sentido II, Madrid, Gredos, 1989. O como afirma Barthes: “El sujeto no es una plenitud
individual que tenemos o no el derecho de evacuar en el lenguaje […] sino por el contrario un vacío en torno del
cual el escritor teje una palabra infinitamente transformada […] El lenguaje no es el predicado de un sujeto,
inexpresable, o que aquél serviría para expresar: es el sujeto” (Crítica y verdad, Madrid, Siglo XXI, 2005, p. 73).
12
En términos lingüísticos, el verbo copulativo es univalente, pues sólo requiere de un actante (sintagma nominal,
sujeto) para ser realizada (Valerio Báez San José, Fundamentos críticos de la gramática de dependencias, Madrid,
Síntesis, 1988)
13
Gilles Deleuze, Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 2005.
14
Los conceptos de escenario y de rol corresponden tanto a la microsociología dramatúrgica de Erving Goffman
como a la psicología ecológica de Roger Barker.
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 42
vez geográfico y semántico15
. Cada escenario incluye un conjunto de significados, así como
un conjunto de pautas comportamentales, de acciones que implican la copresencia de
ciertas personas tipo (roles). El significado de la situación corresponde a estas disposiciones
y presencias peculiares; no las preexiste, sino que emerge con ellas. El significado no es
independiente de los objetos, sino el modo en que los objetos y las acciones quedan
dispuestas: objetos-significados, acciones-significados y relaciones-significados. Cada uno
de estos objetos es algo (significa) en función de su peculiar presencia en el escenario o
topos, es a la vez significante (significa a otros) y significado (recibe la significación de
otros). Llamamos norma y expectativa a la constatación de estos significados situados.
Ciertas claves situacionales indican las pautas probables de comportamiento, las presencias
posibles, quién es cada cuál, si es o no adecuado su comportamiento. La definición de la
situación no permanece sin embargo inalterable, debe ser sostenida para conservar el
significado. La permanencia del significado es un compromiso actualizado, en el que todas
las miradas se cruzan de nuevo, los usos se renuevany las pautas normativas, lo son porque
son utilizadas. En el momento en que alguien cambie, en el que algunos cambien, en el que
algunas relaciones con los objetos cambien, el significado se tambalea, se agrieta. No se
pierde, sino que es puesto en duda, y es necesario revivirlo, re-crearlo para que siga siendo.
Las nuevas interacciones generan nuevos significados y normas, y no de otra manera
podemos entender la norma, que es sinónimo de costumbre, sino como la persistencia de
ciertos modos de comportamiento y de relación continuamente recreados. Las normas no
cambian, sólo dejan de usarse.
En términos estrictos, diríamos que no hay persistencia, sino re-creación de la norma. No es
mera repetición, pues cada situación es radicalmente única como momento y como lugar:
nunca es todo exactamente igual, cambian las personas, los objetos, las relaciones, las cosas
que ocurren en lo que pasa desapercibido y en lo que llama la atención; tampoco son
iguales nuestras miradas. Que sigamos aquí sentados legitima esta situación
específica(normaliza el significado); cada movimiento que hacemos introduce el germen de
la duda, matiza o renueva el significado. La persistencia de la norma es frágil, es una
hipótesis débil, una expectativa dudosa de difícil cumplimiento, una ilusión discursiva de
quien reflexiona al respecto. Apenas se sostiene en el incuestionamiento, en la tensión que
se genera entre la expectativa y el cambio, en el recuerdo fantasmático(discursivo) de la
huella y la recreación que emerge en cada encuentro. Esta fragilidad o superficialidad de la
persistencia, tanto nos dificulta comprender cómo la situación es enteramente nueva en
cada ocasión, como aceptar que sea posible el recuerdo, la continuidad estable de los
significados.
Desde otro punto de vista, la persistencia es un efecto de la mirada, el resultado de una
perspectiva desde cierto observador que postula el tiempo e idealiza un ente que persiste
sólo en cierto entramado conceptual (el discurso), negando la inestabilidad y el cambio que
se produce permanentemente como re-creación del significado.
Superficialidad de los conceptos. Todas las palabras y categorías sociales designadas con
ellas han visto modificado su significado a lo largo de la historia, incluso en periodos de
15
Topos, no en un sentido geográfico, sino lingüístico, tal como se entiende en los textos de Bajtín/Voloshinov, es
decir, un lugar común, un tópico o tema, que decimos en castellano. (Ver, por ejemplo, Augusto Ponzio, La
revolución bajtiniana. El pensamiento de Bajtín y la ideología contemporánea, Valencia, Universitat de València,
1998.) Su lado geográfico u objetual es un efecto discursivo o investidura semántica, como vengo discutiendo. Lo
geográfico o topográfico es un tipo de metáfora esencializadora que yo entiendo más como una ecología narrativa.
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 43
tiempo relativamente reducidos. Aunque el concepto de „justicia‟ de la época helenística
guarde cierta similitud semántica con el concepto romano tardío, o con el de la época del
liberalismo, o con los que se utilizan hoy en día en los discursos públicos y en las cortes
judiciales, no son el mismo concepto; y ello, a pesar de la aparente continuidad que los
diccionarios han creado en torno a ésta y a las muchas voces del idioma. Es una cuestión de
connotación y de contextualización. Estas voces no se presentan en sus épocas como
objetos lingüísticos puros independientes de otras cuestiones sociales relevantes. Al
contrario, contribuyen con su presencia a sostener los delicados equilibrios de los
complejos discursos públicos, que se extienden en todas direcciones para impregnar todos
los campos de las relaciones humanas en cada contexto sociohistórico concreto. El término
„justicia‟ genera y promueve un conjunto de asuntos relacionados que son tratados no sólo
por los juristas y los legisladores en su ámbito social particular, sino también por los
maestros dentro el sistema educativo, por los militares en sus modos de relación fuera y
dentro de los cuarteles, por los progenitores en la crianza de sus hijos, entre estos mismos
en sus disputas, por los filósofos, que lo llevan a terrenos teóricos inalcanzables para la
mayoría, por los poetas en sus críticas sociales o por los políticos en sus proclamas retóricas
ideológicas. En todos estos casos, la asimilación de la palabra dentro de un contexto de
significación diferente o en relación con prácticas sociales diferentes conlleva una
irremediable redefinición o resignificación de la misma, de tal modo que el significado
peculiar que tuviera en una época o contexto se nos escapa cuando lo pretendemos rescatar
desde una época o contexto diferente. Esto da lugar a los interminables análisis y
discusiones que pueblan la historia del pensamiento, a la hermenéutica como herramienta
imposible para descifrar el sentido ajustado que la palabra tuvo y que ya no podemos
recuperar, sino solamente resignificar dentro del nuevo contexto desde el que pretendemos
recuperarla16
.
De este modo, conjuntos de términos difusamente delimitados, borrosos en su contenido,
extensión e implicaciones, vienen a configurar delicados y complejos sistemas de
significados que se sostienen mutuamente en cada época y en cada contexto. La palabra no
trasciende a estos contextos, sino que emerge con un significado peculiar, nunca definido
de un modo completo, participando de concepciones complejas sobre el mundo o sobre las
relaciones humanas (epistemes). La fragilidad de estos discursos es tal que podríamos llegar
a confrontar, no sólo épocas, sino grupos sociales diferentes dentro de cada época, e
incluso personas diferentes, cuyas interpretaciones de estos conjuntos de términos difieren
hasta el punto de imposibilitar radicalmente una plena comprensión mutua, mayor aún
cuando consideramos que no sólo los significados de las palabras se sostienen en estos
débiles entramados de relaciones conceptuales, sino también las concepciones con las que
se definen los límites y características identitarias de estos mismos grupos y personas
confrontadas en la discusión.
Observemos el término abstracto “democracia”, cuya supuesta referencia externa (anclada
en los conceptos difusos de gobierno y de pueblo) se diluye hasta el extremo al considerar
cuántos adjetivos caben para cualificar el sentido que ha tenido en épocas y lugares
16
Toda lectura es en puridad una interpretación, incluso cuando me leo a mí mismo tiempo después, así que el
lector está condenado a no comprender lo que el autor dijo; como mucho, el texto tendrá un valor evocativo que
despertará ciertas nuevas asociaciones de ideas en el lector. El caso extremo se da en el texto poético. Esta misma
idea da pie a Barthes para tratar la crítica literaria como un género en sí misma, y no como una mera descripción
imposible del texto original. El único modo de describir el texto original de manera fidedigna sería repetirlo punto
por punto. La lectura no es traducción o interpretación, diríamos, sino perífrasis. (Roland Barthes, Crítica y verdad,
Madrid, Siglo XXI, 2005.)
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 44
diferentes. Desde la democracia ateniense hasta la norteamericana, desde la inglesa a la
soviética o la cubana, desde la francesa hasta la española (desde el liberalismo al
democratismo radical y los distintos republicanismos del largo siglo XIX, la democracia
orgánica franquista o nuestra monarquía constitucional contemporánea). Todos ellos han
pretendido ser demócratas, sin que haya posibilidad de equiparar estos regímenes políticos
de suerte que el término democracia venga a adquirir un único significado aceptable para
todos.
Pensemos en la evolución del uso político sobre los conceptos „derecha‟ e „izquierda‟, y los
múltiples matices ideológicos que han adquirido y perdido en el tránsito por los dos últimos
siglos en el contexto político occidental. El esfuerzo por aclarar el significado de estos
términos llevará irremediablemente a la conclusión de que es imposible ofrecer una
definición concisa, clara y rotunda de cuál sea el verdadero significado que debemos
otorgarles17
. Al contrario, su virtud semántica reside en esta multiplicidad cambiante y
flexible de significados posibles, útiles sólo en cada época y contexto en que han venido
utilizándose como calificativos o como identificadores de posiciones políticas grupales,
reclamados por su valor instrumental para definir la propia posición de los grupos en las
interminables disputas históricas sobre el gobierno de la nación o sobre asuntos puntuales
que han ocupado el interés público en distintos momentos. Estos términos han formado
parte de entramados semánticos en los que estas disputas, decisiones e identidades
grupales venían a configurarse conjuntamente, sosteniéndose mutuamente en una
virtualidad de significados que apenas ha alcanzado a mantenerse mientras duraba cada
disputa. Ninguno de estos, o de los muchos términos, categorías, prácticas o valores
sociales, encierra una profundidad de significado propia. Su virtualidad como objetos o
reificaciones semánticas apenas traspasa la superficie del entramado sociolingüístico, del
cara a cara dialógico en el que se sostuvieron en cada instante. Superficialidad semántica,
reificación utilitarista, fragilidad conceptual, vigencia efímera.
La aparente persistencia histórica de los términos no debe confundirnos. Mientras las
palabras quedan fijadas en el texto muerto del diccionario, la etimología y la historia de las
ideas nos enseñan una evolución incesante, una permanente renovación de los significados,
cuya vigencia requiere de contextos sociales de significación (epistemes, universos de
sentido) permanentemente sometidos al vaivén de la historia y el olvido. ¿Cuántos de
nuestros científicos serían capaces de describir los avatares históricos del concepto
„ciencia‟, su aparición, su etimología, la apropiación que en distintos momentos y modas
culturales han realizado grupos de intelectuales diferentes, los matices que el término ha
ganado y ha perdido sucesivamente hasta llegar al peculiar procedimiento de reflexión que
ellos pretenden el verdadero, el único válido, a través del cual ellos mismos se definen
como movimiento intelectual diferenciado dentro de la historia del pensamiento? La misma
fragilidad que las etimologías y la historia del pensamiento muestran para el concepto, le
está reservada a la vigencia de ellos mismos como grupo intelectual que pasará, como
tantos otros pasaron, hasta el olvido del significado y la disolución de sus elucubraciones en
el desuso y la resignificación que otros harán de ellos como ellos mismos han realizado y
continúan realizando de quienes les precedieron.
17
Si puede realizarse una propuesta sobre qué deberían implicar estos términos, pero a costa de ignorar o dejar de
lado unas cuantas contradicciones históricas y muchos episodios de ingrato recuerdo. Incluso suponiéndole buena
voluntad, el intento no pasará de una valorativa autorreferencial, de una definición inevitablemente cargada de la
propia ideología, cuyo resultado será simple: buenos y malos, nosotros y ellos. Así, la propuesta de Norberto
Bobbio, en “Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política” (Madrid, Taurus, 2000).
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 45
No importa. También sucederá con nosotros, con todos los demás. Retengamos aquí
únicamente la fragilidad del entramado significante, la mutua dependencia entre los
conceptos y las categorías sociales, entre las palabras y las identidades, y la ausencia de
profundidad de todo lo que pueda ser señalado con la mirada y objetivado mediante las
propiedades reificatorias de lo simbólico.
Superficialidad de los grupos sociales. También a los grupos sociales puede aplicarse el
mismo razonamiento. El grupo no existe más que como categoría semántica encarnada en
sus componentes, y aún en estos con distintas gradaciones o matices. No existe la ciencia,
sino cada una de las personas (y productos sociales) en las que el concepto se nos muestra
encarnado. Cada una de ellas reclamará para sí misma la validez del concepto, hecho objeto
(objetivado) en ellas mismas como ejemplares. Pero la carga semántica de la categoría
grupal se pretende verdadera, entificada con independencia de las personas, como si
habitara en un limbo social de las ideas. Su verdad reside en su valor (socio)lingüístico, y
este a su vez en su encarnación en cada uno de los individuos que la reclaman para sí como
representantes ejemplares del concepto. Sólo el encuentro homogenizador entre los
miembros del grupo, o el encuentro heterogéneo entre ellos y otros individuos que no
pertenecen al grupo, creará la ilusión de la identidad grupal como realidad en sí misma,
como un objeto semántico que trasciende a las personas, mientras observamos con qué
facilidad las propias personas cambian de adscripciones categoriales a lo largo de sus vidas
y cómo las categorías identitarias ven modificado su significado a lo largo de los distintos
contextos vitales (sociales, políticos) en los que transitan sus vidas.
Esto no niega la realidad (virtual) de las categorías sociales, sino que las limita a un valor
semántico instrumental, válido en cuanto sirve para generar los discursos y argumentos que
unos y otros esbozan en sus disputas mutuas. Y al revés, esto no niega la realidad (virtual)
de los grupos sociales, sino que los limita a una existencia simbólica, apropiada sólo en
virtud de los discursos en los que ellos mismos vienen a ser objetivados como realidades
sociales fantasmáticas. No hay tampoco profundidad en los grupos, sino una existencia
ilusoria y pasajera, que no penetra ni trasciende más allá de los discursos que los sostienen
y los contextos de significación en que estos discursos se construyen, y que los propios
grupos y sus discursos vienen a crear a través del diálogo social.
Identidades sociales. Las identidades sociales son sinécdoques, resúmenes sesgados en los
que la inmensa multiplicidad de rasgos, características y costumbres de una persona quedan
obviados, negados como irrelevantes, para convertir en identificadores válidos de la persona
sólo unas pocas de estas características. La identidad así entendida no hace justicia a la
persona. La identidad le viene impuesta, y la persona rara vez (rarísima vez) habrá
participado activamente en la definición del concepto o categoría social con el que vendrá a
ser identificada. Por un lado, son los demás quienes la aplican sobre ella. Nadie decide ser
considerado mujer, gitano, enfermo, hijo, compañero, alto o bajo. Son los demás quienes
utilizarán estas etiquetas como un modo de clasificar a los otros, y ante la presión del grupo
o la costumbre del uso, vendremos a responder de ellas, ante ellas, y a asumirlas como
partes integrantes de nuestra identidad, a veces hasta convertirse en la antonomasia de
nuestro yo, a veces como elemento necesario para definirnos desde la oposición a ellas. En
otros casos, tenemos cierto protagonismo en la elección de la categoría que nos identificará,
como cuando decidimos aprender una profesión (maestro, conductor, ladrón, político) o
cuando decidimos iniciar una relación (novio, compañero, padre, socio). Sin embargo, es un
protagonismo muy limitado. La mayoría de estas categorías son históricas, es decir, han
conocido multitud de situaciones, personas, matices y contextos de significación, y nosotros
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 46
no hemos sido protagonistas en ninguno de ellos. Por otra parte, hay que pensar en que
nuestra capacidad de decisión es también muy limitada, y que nos encontramos en medio
de un mundo (arrojados a un mundo) que se mueve con independencia de nosotros, de tal
modo que se presentan ante nuestros ojos oportunidades, viabilidades con sentido,
opciones posibles, ante las cuales finalmente escogemos (o somos escogidos por ellas), sin
que haya más alternativas para nuestra decisión que las que resultan viables, legítimas y
significativas en el marco del estrecho alcance de nuestras miras.
Tampoco en las categorías innovadoras podemos afirmar un fuerte protagonismo de nuestra
parte. Cuando aparecen nuevos grupos sociales (una nueva tribu urbana, un nuevo perfil
profesional, un nuevo movimiento cultural), su definición está vinculada a un universo de
sentido dentro del cual viene a ser definida, bien por contraposición o bien porque matiza
algunas de las categorías ya existentes. Es un juego doble, en el que nuestro esfuerzo por
distanciarnos legitima la dualidad dentro de la cual venimos a definirnos (me defino como
un “no-categoría”, lo cual legitima el valor de significado de la categoría que pretendo
rechazar).
Las identidades se nos imponen, y con ellas, un mundo de significados que les sirve de
contexto y cuya aceptación es necesaria para que la categoría tenga significado. Por eso,
aceptar que la categoría „mujer‟ me conviene es legitimar de algún modo el patriarcado,
porque el significado del concepto se sostiene en un universo de sentido extenso y difuso
que la reviste de sentido tanto como la necesita para mantenerse. Tautología del sentido, no
hay más referente que una red de significados en mutua complicidad, una gran ilusión
circular cuyos elementos viven de la red tanto como la alimentan.
Categorías que marcan una vida, como „mujer‟, „loco‟, „enfermo‟, „discapacitado‟, son una
perfecta estupidez en sí mismas. Reducir la inmensa complejidad vital de una persona
(desde el microcosmos atómico hasta la maraña neuronal y la red social que convergen en
el entramado que finalmente llamamos „persona‟) a un juego simple de categorías sociales
es injusto con ella misma, falaz y un completo sinsentido. O no. Toda esa inmensidad de lo
humano se nos diluye cuando lo tratamos en perspectiva, como producto emergente y
efímero de los espacios metasimbólicos y culturales (metasociales) en que venimos a
encontrarlo, y sólo se sostiene en su existencia virtual gracias a la etiqueta que crea la
ilusión de una persistencia, de una continuidad vital a todos luces imposible en el
metasimbolismo radical que se escapa hasta la indecibilidad. Y construimos a los demás a
través de estas etiquetas limitadas, metonímicas, nos encontramos identificados a nosotros
mismos a través de ellas, jugamos a la ilusión del significado, a comportarnos como si
fueran ciertas, y contribuimos así a la pervivencia de un mundo social que roza la capacidad
de ser real, nos hacemos piezas o nodos en un universo de sentido que nos presta sus
significados tanto como nos necesita para sostener el gran edificio del sentido, que es
inmenso en su grandeza (quién lo abarca, quién lo contempla en su enormidad) y frágil en
su espesor (basta cortar algunos hilos para que los cimientos se remuevan y tengamos que
reinventarlo para que no caiga y no caigamos nosotros con él).
Resignificación. Un cuerpo, una persona, un objeto o un rasgo, participan de múltiples
discursos alternativos, muchas veces compatibles. Cada una de las situaciones o de las
relaciones en que participan genera una categoría con potencial para significar a la persona,
para identificarla. Cada una de mis identidades (padre, esposo, hijo, amigo, profesor)
conviene a situaciones diferentes, o mejor dicho, emerge como identificador válido en
situaciones diferentes. No me convienen de manera ininterrumpida. Mientras soy autor que
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 47
escribe estas líneas, la categoría padre no me corresponde, salvo que la cuestión de los
hijos surja en esta misma situación. En la situación o en el diálogo que en la situación se
establece entre personas y objetos, determinadas claves reclaman cierta identidad de mí, la
cual finalmente se me impone y yo mismo me impongo. Toda acción implica un sujeto que
la realiza (agente), el cual viene a ser identificado como el que realiza la acción (el que
escribe, el que conduce, el que camina...). Estas categorías identificativas tienen
aparentemente una menor aceptación en los discursos sociales como categorías de
identidad social. Ser caminante no compite con ser profesor si alguien me pregunta a qué
me dedico, a pesar de que puedo dedicar más tiempo al día a caminar que a ejercer
efectivamente como profesor. Pero su legitimidad como identificador es la misma, no más
que una sinécdoque transitoria con potencial para ser descontextualizada y asociada con la
persona en discursos y situaciones variadas.
Al estar vinculadas con discursos sociales (la cuestión de la paternidad, por ejemplo, que
muchos viven, de la que todos tenemos opinión o experiencia), la categoría identificativa no
se construye meramente a través de mi desempeño de la misma, aunque esto pueda tener
su importancia. La categoría está cargada de significados dentro de una red semántica en la
que los objetos, acciones y matices propios de la actuación como padre se muestran a
modo de sustantivos, verbos, adjetivos o cualificadores gramaticales diversos. El contexto
semántico y el contexto social vienen a fundirse, a ser parte del mismo juego
(sociosemántico, simbólico), como monedas cuyas caras dobles establecieran sus propias
relaciones con otros elementos de la red, y las atrajeran hasta vincular y entretejer las redes
semánticas con las redes de la acción, dentro de las complejas, difusas y cambiantes redes
de lo social. La categoría está cargada de significados vinculados, que a fuerza de ser
repetidos y simplificados, son estereotipados, y en su aplicación indiscriminada, los usamos
para prejuzgarnos. Sin embargo, como sintagmas sociales, como objetos semantizados (o
semas objetivados, que es lo mismo) que pueden ser revestidos de significados y
funcionalidades diversas según el contexto en que los situemos (al que los arrojemos), basta
con trasladar a la persona de contexto para que se opere un desplazamiento sobre su
identidad, y las categorías identificativas que utilizamos dejen de resultar convenientes y
otras ocupen su lugar. Esta es la operación de la resignificación.
Esto sucede permanentemente en nosotros y a nuestro alrededor, en la medida en que
transitamos situaciones y contextos diversos en nuestra vida diaria. El problema identitario
es, sin embargo, más complejo, porque no se trata de las categorías que convienen a la
persona según su actuación o el contexto de su actuación, sino las que convienen a
nuestros propios discursos, dentro de los cuales imponemos estas categorías como
identificadores válidos para los demás y para nosotros mismos. El inmigrante, el loco o el
discapacitado (sin que haya más paralelismo entre estas categorías que el hecho de
revestirse de connotaciones negativas en nuestros discursos públicos, el estigma) no son
personas que estén continuamente actuando en situaciones en las que estas categorías les
convengan. La permanencia y la relevancia de estas categorías, en su uso como
antonomasias que identifican a las personas, no les corresponde a ellas, sino a nuestros
discursos. Son nuestros discursos públicos los que significan estos términos, los que los
dotan de sentido y de relevancia social, los que reclaman que sigan siendo utilizados e
impuestos sobre ellas. Ellas no nos las han pedido, no las requieren, meros receptores
pasivos de la categoría, pasaban por aquí (aunque finalmente las acepten como
identificadores y prescritores). El loco deja de ser loco mientras duerme o mientras come (la
categoría no le conviene en estas situaciones), pero no deja de serlo dentro de los discursos
públicos desde los cuales le revestimos de la categoría y de las connotaciones semánticas
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 48
que corresponden a la categoría, creando cierta ilusión de permanencia de la identidad. Por
eso, la resignificación es tan difícil en la práctica como estrategia para desplazar las
identidades negativas: por el empeño que muestran nuestros discursos en mantener el valor
de la categoría dentro del entramado del que nosotros, y no las personas estigmatizadas,
formamos parte. Es loco, en primer lugar, por la coherencia sostenida que reclama nuestro
discurso sobre la normalidad y la extrañeza, sobre nuestra propia normalidad como
discurso normativo; y no por su comportamiento. Para que la identidad negativa pierda su
vigencia, no basta con que ellos se comporten de maneras diferentes, que ya lo hacen
permanentemente en sus propios tránsitos de uno a otro contexto: los propios discursos
públicos desde los que reclamamos para ellos la validez de la categoría identitaria deben ser
modificados.
La diferencia. Cada persona y cada historia son radicalmente únicas y diferenciadas. No hay
homogeneidad alguna cuando se plantea la cuestión de la persona como objeto que emerge
en cierto espacio de la interacción. Aunque una situación parezca repetirse, su aparición
como entramado, como superficie ontogénica y sociogénica, es radicalmente única,
novedosa, irrepetible e irrepetida. No sólo la configuración de elementos que emergen de la
situación es diferente, puesto que cualquier variación actúa como un matiz que redefine la
situación como contexto de significación diferente, sino que su emergencia es única.
La homogeneidad no se encuentra en las situaciones ni en las personas, sino en los
discursos que recrean, suplantan o sencillamente se proponen como objeto hablar sobre
cosas llamadas situaciones y personas. Igual que la persistencia del objeto es un efecto de la
mirada del observador, la homogeneidad de las identidades o de las características
individualizadoras es un efecto de cierto discurso que subsume la diferencia hasta
convertirla en irrelevante, hasta negarla incluso como excepción, una rareza que confirma la
regla homogenizadora que impone la utilización de categorías simbólicas para representar
lo que no puede ser re-presentado en su forma propia. Podríamos pensar que cada
individuo (o situación individual, específica) es una configuración original de caracteres o
rasgos que se repiten a lo largo de la clase o de la especie, pero así prestaríamos validez al
carácter o al rasgo como concepto que va más allá de los individuos en los que se encarna,
camino del limbo imaginario de lo simbólico, del producto cultural que se independiza de
su producción, una cultura que escapa a la cultura. El concepto no existe con independencia
del contexto en el que emerge como significado encarnado o vinculado a un entramado
ontogénico o sociogénico, o sólo existe como cierta ilusión lingüística que debemos analizar
con cuidado para no caer en una falacia esencializadora18
.
No se trata de una cuestión ética, aunque tiene sus consecuencias en el terreno teórico de la
ética. Las categorías sociales que usamos para identificarnos e identificar a los demás tienen
como virtud la producción tranquilizadora de identidades fijas, previsibles, a las que se
asocian patrones de significados y comportamientos fácilmente comprensibles y ejecutables
por todos, un mundo social ordenado y poco cambiante. Identidades ilusorias, pues su
validez no depende de los objetos-persona sobre los que las aplicamos, sino de la
coherencia del discurso que se pone en juego para dar sentido a la aplicación.
Homogeneidad simulada, una impostura que limita, sesga e incluso niega las posibilidades
18
Este análisis puede realizarse en términos de simulacro, como mentira o impostura que se impone como
auténtica, desplazando al supuesto referente, o más bien, convirtiendo al supuesto referente en deudor de la
mentira, pasando del reemplazamiento al desplazamiento, de la re-presentación al ocultamiento (véase cualquiera
de las obras de Baudrillard al respecto). Me viene aquí a la memoria el cuento de Andersen titulado “La sombra”,
aunque es un tema recurrente en nuestra liteartura (Calderón, Dickens) y en los cuentos populares.
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 49
de ser para la persona y para las situaciones, que son sorprendentes por inesperadas, vivas
porque de los entramados o relaciones en que se forman emergen realidades nuevas.
(Cuidado, no se malinterprete esto. En ningún caso estoy suponiendo la esencialidad de lo
individual como elemento a priori que debe ser respetado o atendido, que aporta su
individualidad a la situación. Ya he defendido que su presencia es virtual, un efecto de
superficie, una presencia que cobra virtualidad y significado dentro del entramado
ontogénico y simbólico en el que viene a ser. Lo que quiero defender es una libertad radical
de los entramados para venir a ser, o de otro modo, prevengo contra la injusta aplicación de
discursos homogenizadores que desdibujan los entramados relacionales y les niegan su
presencia y efectuación como espacios donde acontece la vida.)
Ninguna categoría social nos conviene tanto como para cederle la primacía sobre la
definición de nuestras posibilidades de ser. Concebir las identidades (categorías identitarias
o comportamentales, rasgos, persistencias, estabilidades) como categorías que pueden ser
aplicadas para anticipar, decidir o gobernar acontecimientos y personas es una ilusión
propia de cierto modo de racionalismo. La posibilidad de anticipación que acompaña al
establecimiento de las categorías (dado que se conciben como fijas o estables, anticipan lo
que pueda suceder cuando se ven implicadas) es una idea que debe reincorporarse a la
lógica relacional, y no al contrario. La relación social no está presidida por la racionalidad
(esto es sólo una impresión explícita de ciertos discursos racionalistas), sino al revés, la
racionalidad emerge como significado válido dentro de cierta relacionalidad. Que
razonemos sobre la roca o sobre la hormiga no convierte a la naturaleza en racional, sino en
razonable, es decir, algo sobre lo que puede razonarse; igual que razonar sobre lo humano
no convierte a lo humano en racional, sino en algo que incluimos como concepto dentro del
razonamiento. Esto convierte todo el discurso que estoy desarrollando en estas páginas en
una mera racionalización sobre la aparición y el cambio óntico y cultural. Por supuesto, pero
ya sabemos desde hace años que no podemos hablar sobre las cosas sin pasar a través de
las palabras. Por eso, sigue siendo pertinente la pregunta sobre lo que hay más allá, o mejor
dicho, junto a las palabras.
La variedad cultural. La variedad de formas culturales en la actualidad y en la historia es
inmensa. En ciertos contextos, esto resulta muy estimulante, como cuando uno se acerca a
otra cultura u otro grupo, y descubrir nuevas formas de hacer las cosas le hacen reflexionar
sobre sí mismo o enriquecer su bagaje social. En otros contextos, es una fuente de temores
y de preocupación (el miedo a lo diferente), como la experiencia de encontrarse cara a cara
con un miembro de otra cultura o de un grupo social poco conocido, y temer que algo
nuestro esté en riesgo. Ante lo desconocido, es común una respuesta de cierto rechazo; y
en las discusiones sobre prácticas culturales diferentes, un cierto menosprecio por no ser
„normales‟, por ser raras, extravagantes, y por tanto, poco deseables y recomendables, por
ejemplo, para nuestros hijos. Esta moralización del encuentro con lo diferente es una
defensa de lo propio como criterio de referencia ético y práctico: sólo lo nuestro es lo
normal y lo correcto, por la única razón de que es lo nuestro19
, aunque se quiera siempre
revestir de argumentaciones ad hoc o supuestas reflexiones éticas cuyo valor teórico es
reducido, y la mayor parte de las veces, ínfimo (el mantenimiento de la pureza racial o
cultural, por ejemplo, o la necesidad de conservar ciertos valores y principios normativos).
La clave para entender este choque cultural vivido en negativo es ponerse en la piel del otro
para comprobar que el otro se posiciona en la defensa de su costumbre en similares
19
El sesgo endogrupal: nosotros siempre somos mejores que el otro (John C. Turner, Redescubrir el grupo social,
Madrid, Morata, 1990).
3. Ontología del sujeto
PÁGINA 50
términos. Todos sostienen que están en el criterio de lo correcto. Quizá podamos suponer
que este desprecio etnocéntrico es un modo cultural característico de nuestra propia
historia (judeocristiana, occidental), y que otros grupos humanos hacen gala de una
hospitalidad y una consideración más respetuosa y condescendiente ante la diferencia. Lo
desconozco. También la religión cristiana proclama su amor al prójimo, y vivimos el
desprecio a la diferencia con absoluta normalidad.
Lo que quisiera observar es que ninguno disponemos de criterios que puedan constituirse
en referentes válidos absolutos para la comparación entre prácticas sociales diferentes. Los
intentos de alcanzar o definir criterios de este tipo están condenados a cierta abstracción
incomprensible para la mayoría (todos parecen comprender el imperativo categórico de
Kant, pero son poquísimos los que podrían seguir a Kant en sus argumentos para
fundamentarlo), o sencillamente irrealizables en la práctica (desde el liberalismo hasta las
éticas religiosas, cuyas prescripciones apenas pasan del terreno de lo ideal). Al contrario,
cada práctica social genera sus propios criterios, puesto que lo que se proponga como
normalidad no es más que un significado vinculado a ciertas formas de hacer. Ellos son
raros para nosotros; nosotros somos raros para ellos. La diferencia se eleva a criterio moral
autorreferente; esto nos protege frente al extraño, pero también nos impone una
homogenización y cierta cerrazón cultural que niega al otro su posibilidad de ser peculiar (lo
raro se convierte en inmoral, rechazable, algo que hay que alejar, esconder o proscribir),
tanto como a nosotros la posibilidad de ser diferentes (quien se desvía del grupo se
convierte en proscrito, raro, marginal, estigmatizado).
Las prácticas significativas en las que el Otro ha venido a ser no son materia para el juicio,
sino espacios propios en los que se desarrolla su vida social. Sin embargo, sentimos la
tentación de enjuiciarlas, sobre todo cuando se hacen presentes como posibilidades de
comportamiento que se extienden en nuestra propia sociedad, como las nuevas prácticas
que importan los grupos que han emigrado para vivir entre nosotros, o las nuevas modas
que resultan atractivas para nuestros jóvenes. Aquí, habría que atender a dos cuestiones
relacionadas: que el criterio de juicio no es absoluto, sino relativo a nuestras propias
prácticas y discursos locales (es decir, que sólo tiene sentido dentro de las prácticas y
discursos en las que ha venido a cobrar sentido), y es por tanto injusto (inapropiado) en su
aplicación indiscriminada a otras prácticas dentro de las cuales carece de sentido; y que el
juicio es una decisión en la que tenemos alguna responsabilidad como agentes creadores de
la norma o como agentes responsables de su aplicación, y que cada cual debe decidir,
argumentar y defender sus propias decisiones y responsabilidades20
. Los argumentos
esencialistas que se resumen en la fórmula de “es que las cosas son así” o “deben ser así”,
son una soberbia tontería, una simplificación cuyo resultado es esquilmar la responsabilidad
propia en la aplicación del juicio. Las cosas no son de ninguna manera, las cosas pueden ser
de muchas maneras, y tenemos una responsabilidad en decidir, al menos en parte, cómo
queremos que sean. (Esto no quiere decir que la responsabilidad sea única y exclusivamente
una cuestión individual, pues ya hemos visto hasta la saciedad que lo individual viene a ser
dentro de un entramado relacional en el que objetos, significados e individuos son
resultados emergentes, fantasmáticos y efímeros que convienen a la relación. La agencia y la
responsabilidad están repartidas.)
20
Tomás Ibáñez, Municiones para disidentes. Realidad-Verdad-Política, Barcelona, Gedisa, 2001.






























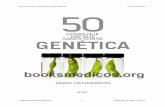





![Dotrina breue muy p[ro]uechosa delas cosas q[ue] p[er ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63348195f59f4bbe810aa59b/dotrina-breue-muy-prouechosa-delas-cosas-que-per-.jpg)






